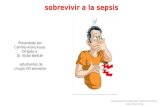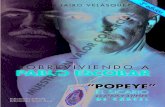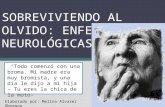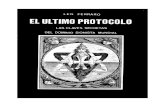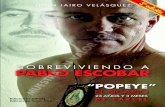Ferraro 2007 - Sobreviviendo a la Gobernanza (2).pdf
Transcript of Ferraro 2007 - Sobreviviendo a la Gobernanza (2).pdf
-
Sobreviviendo a la Gobernanza.
Ciencia de la Administracin y Ciencia Poltica en el Estado
moderno, con especial referencia a pases de Amrica Latina.
Agustn E. Ferraro [email protected]
-
1
ndice. INTRODUCCIN. Orgenes y desarrollo de la Ciencia de la Administracin.
Ciencia de la Administracin y Ciencia Poltica .................................................. 3 Administracin, poder pblico y redes de polticas .............................................. 7 CAPTULO I Fundamentos tericos de la Ciencia de la Administracin. I.1.- El Estado: procesos de secularizacin y racionalizacin
I.1.1. El Estado y la Ciencia de la Administracin ............................................... 18 I.1.2. Teoras sobre el Estado ................................................................................ 24 I.1.3. Secularizacin: orgenes del Estado ............................................................. 30 I.1.4. Racionalizacin: orgenes de la burocracia .................................................. 36 I.1.5. Subsistemas de accin instrumental ............................................................. 41 I.1.6. Burocratizacin y prdida de libertad .......................................................... 50 I.2.- Gobernanza: instituciones, desarrollo y cooperacin internacional. I.2.1. El Banco Mundial y el concepto de gobernanza .......................................... 59 I.2.2. Gobernanza y neo-institucionalismo ............................................................ 62 I.2.3. Instituciones y desarrollo econmico ........................................................... 66 I.2.4. Gobernanza y rol del Estado ........................................................................ 72 I.2.5. Gobernanza y cooperacin internacional ..................................................... 75 CAPTULO II: El mtodo y sus consecuencias prcticas.
II.1.- El anlisis de polticas pblicas .....................................................................
86
II.1.1. Formacin de la Agenda ............................................................................ 88 II.1.2. Decisin de polticas .................................................................................. 89 II.1.3. Puesta en prctica (implementacin) .......................................................... 91 II.1.4. Evaluacin de programas ........................................................................... 93 II.1.5. Revisin de resultados (feedback) .............................................................. 99 II.2.- La Nueva Gerencia Pblica.
II.2.1.- Orgenes, desarrollo y principios metodolgicos ...................................... 102 II.2.2.- Revisin crtica y neo-weberianismo en Europa continental .................... 108
-
2
II.2.3.- La Nueva Gerencia Pblica en Amrica Latina ........................................ 114 CAPTULO III: Administracin y poltica pblica comparadas. III.1.- Los estilos y la difusin de polticas. III.1.1. Fuentes de polticas y diseos organizativos ............................................. 124 III.1.2. El Estado Social y la administracin pblica ............................................ 129 III.1.3. El Estado de bienestar en Europa del Sur ................................................. 139 III.1.4. El rgimen de bienestar en Amrica Latina .............................................. 148 III.3.- Sistema poltico y administracin pblica ....................................................
162
III.3.1.- Hegemona del Congreso de los EE.UU. sobre la burocracia ................. 166 III.3.2.- El Bundestag: codireccin parlamentaria de la administracin ............... 173 III.3.3.- Legislaturas y poder negativo .................................................................. 178 III.3.4.- Concepciones sobre el parlamento y la burocracia en Amrica Latina ... 188 BIBLIOGRAFA ....................................................................................................
196
-
3
INTRODUCCIN
ORGENES Y DESARROLLO DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIN
Ciencia de la Administracin y Ciencia Poltica.
Desde sus primeros antecedentes histricos en el siglo XVII en Alemania, la
Ciencia de la Administracin tuvo un desarrollo considerable hasta la segunda mitad del
siglo XIX en Europa, incluyendo importantes contribuciones en Espaa y en Amrica
Latina.1 Durante esta poca, la Ciencia de la Administracin llega a su formulacin me-
todolgicamente ms avanzada en la obra de Lorenz von Stein, cuyos trabajos funda-
mentales se publican entre 1850 y 1880. Este autor alemn, influido por los fundadores
del as llamado socialismo utpico en Francia, particularmente Saint-Simon y Fourier,
plantea el estudio de la Administracin en el marco de una teora de los movimientos
sociales, para contribuir as a elaborar una nueva concepcin del rol del Estado como
Estado social (Sozialstaat). Las ideas de Stein inspiran la creacin de la primera legisla-
cin social moderna, los seguros sociales contributivos, entre 1883 y 1889 en Alemania
(Stein 1850; Koslowski 1989).
A fines del siglo XX, sin embargo, los estudios con una perspectiva social y po-
ltica de la Administracin Pblica tienden a desaparecer de las universidades europeas
y latinoamericanas, para ser substituidos por el enfoque exclusivamente jurdico y for-
mal del Derecho Administrativo. La propuesta de fundar la Ciencia de la Administra-
cin en una teora social y poltica, es decir, una teora material del Estado, como la
haba planteado Stein, pierde toda vigencia. En opinin de Bckenfrde, este proceso se
explica por la importancia desmedida que se comienza a atribuir, en esa poca, al con-
cepto de Nacin; en poco tiempo dominaba la tesis segn la cual el sujeto, el protago-
nista principal de los movimientos histricos, no eran los grupos o clases sociales, sino
la Nacin (Bckenfrde 1991, 176). De este modo, el estudio de la administracin esta-
tal pierde inters para las ciencias sociales, y solamente permanece como una de las
reas de inters de la ciencia jurdica, que se ocupa de las bases legales de los organis-
1 Sobre los aportes, a mediados del siglo XIX, de Javier de Burgos, Jos Posada de Herrera y Alejandro Olivn en Espaa, entre otros, as como de Florentino Gonzlez en Colombia y Luis de la Rosa en Mxi-co, ver Guerrero (2000, 73 y ss.).
-
4
mos pblicos, del estatuto de su personal y de los modos de actuacin definidos por el
derecho administrativo.2
Para Kickert, el largo predominio del Derecho Administrativo en los estudios
sobre Administracin Pblica, que se extiende hasta pasada la Segunda Guerra Mundial,
se explica en cambio debido a la hegemona de una concepcin liberal del Estado du-
rante este perodo, cuyas preocupaciones centrales eran asegurar la libertad individual y
proteger los derechos de propiedad. Las actividades fundamentales del Estado, en este
contexto, eran legales y regulativas, de modo que su personal ms importante estaba
formado por juristas. De aqu resultaba un estudio de la administracin concentrado,
naturalmente, en el Derecho Administrativo (Kickert 1996, 89). Despus de la Segunda
Guerra Mundial, en cambio, con la creacin de Estados sociales o Estados del bienestar,
que aspiran a la cobertura social universal de los ciudadanos, y deben por tanto desarro-
llar amplios programas de poltica pblica, una perspectiva exclusivamente jurdica de
la Administracin resulta insuficiente. Se requiere ahora, en efecto, que el personal del
Estado tenga la capacidad tcnica y organizativa para disear e implementar programas
de poltica pblica.
De una forma u otra, como queda dicho, a lo largo de varias dcadas el Derecho
Administrativo es la nica disciplina que se ocupa de la administracin pblica en las
instituciones acadmicas de ambos continentes, Europa y Amrica Latina. Solamente en
los Estados Unidos se mantiene la disciplina de la Administracin Pblica como un rea
independiente y separada de los estudios legales, pero con un gran nfasis en su carcter
neutral y tcnico-gerencial, lo que tiende a mantenerla tambin apartada de la Teora del
Estado y de la Ciencia Poltica, cuando sta comienza a desarrollarse como una discipli-
na acadmica a principios del siglo XX (Rosenbloom 1993).
Es recin entrando en la dcada de 1960 que la Ciencia de la Administracin
termina por separarse, finalmente, de una perspectiva exclusivamente jurdica y vuelve
a ser fundada como una disciplina emprica, cuyo objeto de estudio la hace quedar es- 2 La idea de la Ciencia de la Administracin como teora material del Estado (materielle Staatstheorie) contina siendo desarrollada en nuestros das, bajo esta misma denominacin, por la escuela de teora social de Constanza. Es interesante observar que la Universidad de Constanza presenta la ctedra de teo-ra material del Estado, en ingls, como Chair of Empirical Theorie of the State. A la fecha, la ctedra es ocupada por Volker Schneider, uno de los ms destacados expertos en Ciencia de la Administracin en Europa.
-
5
trechamente ligada con la Ciencia Poltica y con la Teora del Estado. En Espaa, la
refundacin de la Ciencia de la Administracin se desarrolla a partir de la obra de Baena
del Alczar en la dcada de 1970, aunque con un antecedente de importancia a princi-
pios de la dcada anterior, en un trabajo de Garca de Enterra (Molina y Colino 2000,
234). Habiendo recibido su formacin en la disciplina del Derecho Administrativo,
Baena encuentra insuficiente el formalismo de los enfoques jurdicos y propugna la in-
corporacin de cursos de Ciencia de la Administracin a la primera Carrera de Ciencia
Poltica que existi en Espaa, la de la Universidad Complutense de Madrid. Baena
busca as fundar una Ciencia de la Administracin que pueda abordar desde distintas
perspectivas el fenmeno del poder pblico, es decir, una disciplina que forme parte de
las Ciencias Sociales y se convierta, especficamente, en un disciplina independiente
dentro de la Ciencia Poltica (Baena 2005, 13). El proyecto de Baena se consolida con la
creacin, en 1981, de la primera ctedra de Ciencia de la Administracin en la Univer-
sidad Complutense. La vinculacin de ambas disciplinas quedara consagrada en Espa-
a, finalmente, con la creacin de la Asociacin Espaola de Ciencia Poltica y de la
Administracin en 1993.
Ahora bien, corresponde sealar que el proyecto de refundacin de la Ciencia de
la Administracin, llevado adelante por Baena, tuvo diversos antecedentes que partieron
de la propia disciplina del Derecho Administrativo, no solamente en Espaa sino tam-
bin en otros pases europeos. Como se mencionaba arriba, la primera propuesta de un
estudio poltico de la administracin pblica corresponde a una obra de Garca de Ente-
rra, quizs el ms destacado de los administrativistas espaoles contemporneos, cuya
primera edicin es de 1961 (Garca de Enterra 1961). Otros autores europeos cuyo tra-
bajo se asocia principalmente al Derecho Administrativo, pero que tambin plantearon
la necesidad de establecer una Ciencia de la Administracin independiente, metodolgi-
camente cercana a la Ciencia Poltica o formando parte de sta, fueron Giannini (1965)
y Debbasch (1972).
Una consideracin aparte merece el trabajo de Renate Maynz en Alemania. Esta
autora propone, asimismo, una refundacin de la Ciencia de la Administracin, pero su
punto de partida no es el Derecho Administrativo. Por el contrario, apoyada en la tradi-
cin de estudios sociolgicos de la burocracia que se remontan a Max Weber, busca
establecer Maynz las bases de la Ciencia de la Administracin, directamente, en la so-
-
6
ciologa y en la ciencia poltica, entendidas ambas como ciencias sociales empricamen-
te fundadas (Maynz 1978a, 2). El trabajo de Maynz fue muy influyente en Alemania y
en otros pases de Europa, especialmente Espaa, y contribuye a consolidar una pers-
pectiva de la administracin pblica particularmente sensible al contexto de las institu-
ciones y procesos polticos. La metodologa propuesta por Maynz permite, desde un
primer momento, relacionar de manera sistemtica las instituciones y procesos polticos
con la administracin pblica. Tanto esta autora como Baena estaran entre los primeros
autores europeos en desarrollar enfoques tericos sobre la relacin entre la administra-
cin, el sistema poltico y otros sistemas sociales, mediante la metodologa del estudio
de redes formales e informales, que se constituyen entre las lites polticas, econmicas
y administrativas, como veremos en detalle en el prximo pargrafo.
La vinculacin entre Ciencia Poltica y Ciencia de la Administracin no ha lo-
grado consolidarse o no se presenta an de manera tan clara, en cambio, en Amrica
Latina, donde ambas reas de estudios se encuentran mayormente separadas, tal como
queda reflejado en la existencia de asociaciones profesionales con poca comunicacin
entre s. Por un lado, existen Asociaciones de Ciencia Poltica en diversos pases de la
regin, con alcance nacional y una trayectoria relativamente reciente en su rea. Tam-
bin se ha fundado en Espaa (Salamanca), en 2002, una Asociacin Latinoamericana
de Ciencia Poltica, de alcance iberoamericano (Amrica Latina, Espaa y Portugal).
Finalmente, entre las asociaciones profesionales y cientficas de Ciencia Poltica, co-
rresponde mencionar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fundada en
1957 por iniciativa de la UNESCO, con una fuerte tradicin de investigacin emprica y
presencia en toda la regin.
Por otro lado, existe desde 1972 una influyente asociacin latinoamericana dedi-
cada de modo exclusivo al estudio de la administracin pblica, el CLAD: Centro Lati-
noamericano de Administracin para el Desarrollo. La creacin del CLAD fue influida,
evidentemente, por la concepcin norteamericana de Administracin para el Desarro-
llo, que haba recibido un fuerte impulso en Amrica Latina desde que el Presidente
Kennedy lanzara su proyecto de Alianza para el Progreso, a principios de la dcada de
1960. Por aquella poca, sin embargo, la separacin entre administracin pblica y
ciencia poltica era muy marcada en los Estados Unidos: todava predominaba la nocin
de principios de gerenciamiento principalmente tcnicos y polticamente neutrales
-
7
(Guy 2003, 647). De modo que el CLAD vino a desentenderse de una vinculacin sis-
temtica con los estudios polticos. La separacin persiste y puede observarse en dos
factores: ninguna de las distintas asociaciones de Ciencia Poltica arriba mencionadas,
en los pases latinoamericanos, incluye a la Administracin Pblica en un su foco prin-
cipal de atencin. En este contexto, podramos decir que vincular estrechamente ambas
disciplinas es una tradicin europea, con fuerte presencia en Espaa, pero que no se ha
difundido en Amrica Latina. Pero es que incluso al crearse una Asociacin Latinoame-
ricana de Ciencia Poltica, en la misma Espaa, tampoco se incluye una referencia dire-
cta a la Administracin Pblica en su denominacin, a pesar de que la vinculacin entre
ambas disciplinas tenga en este pas, como queda dicho, amplia vigencia. La presencia
del CLAD, en efecto, as como su gran influencia y prestigio, tienden a desalentar la
creacin de asociaciones siquiera parcialmente rivales, que se ocupen de la Ciencia de
la Administracin en el nivel latinoamericano. Hay que decir tambin que la Ciencia
Poltica, por otro lado, preocupada por su consolidacin como disciplina cientfica, tien-
de a desarrollar una aproximacin valorativamente neutral a los fenmenos que estudia,
lo que la lleva a apartarse de las cuestiones prcticas de gobierno que interesan a la ad-
ministracin pblica (Guy 2003, 648). En fin, ya sea por estos motivos de organizacin
o por la propia inclinacin de los expertos, la cuestin es que la separacin entre ambos
campos (poltica y administracin) tiene un fuerte impacto en Amrica Latina, para de-
trimento de ambos.
Administracin, poder pblico y redes de polticas.
Para Baena (2000, 23), la Ciencia de la Administracin se refiere necesariamente
al poder y su presencia en la sociedad, pero su objeto de estudio no es el poder mismo.
El estudio del poder corresponde a la Ciencia Poltica, mientras que la Ciencia de la
Administracin estudia, en cambio, la organizacin de los medios al servicio del poder,
es decir la forma en que se articulan los medios materiales, financieros y personales que
permiten al poder su actuacin en la sociedad. La problemtica relativa a los medios al
servicio del poder es aplicable (tericamente) a todos los grupos sociales, pero ella pre-
senta connotaciones especiales, sostiene Baena, si se refiere a las organizaciones al ser-
vicio del poder pblico en las sociedades contemporneas. En efecto, las organizaciones
-
8
que sirven a los grandes Estados de nuestro tiempo son las nicas que pueden caracteri-
zarse como administraciones pblicas.
Es as que, para Baena, la Ciencia de la Administracin se refiere solamente al
Estado y descarta el estudio directo de otros grupos sociales. La administracin, como el
Estado, es un producto histrico, que aparece en la poca moderna. Por cierto que han
existido, en otras pocas, formaciones polticas con organizaciones propias muy des-
arrolladas, tales como los sistemas imperiales del antiguo Egipto, China, Roma y Bizan-
cio. Pero estas organizaciones, con toda su capacidad para movilizar un gran conjunto
de medios al servicio del poder, no eran Estados, pues carecan en medida suficiente de
los elementos de despersonalizacin, juridizacin y racionalizacin del poder (Baena
2000, 24) que caracterizan a la organizacin estatal. De este modo, Baena define al Es-
tado con las caractersticas que estas organizaciones polticas adquieren en la moderni-
dad, segn la tendencia predominante en la Teora del Estado de nuestros das.3
En una obra reciente, Baena (2005) enfatiza el carcter especfico de la Adminis-
tracin frente a otras organizaciones y toma as partido en contra de la orientacin me-
todolgica y de reformas administrativas propuesta por la corriente denominada Nueva
Gerencia Pblica. En efecto, para Baena, sobre todo por influencia de los estudios
norteamericanos y de los hbitos propios de la cultura poltica norteamericana (Baena
2005, 18) se considera muchas veces que los conocimientos y reglas de accin aplica-
bles a la empresa privada son vlidos para las Administraciones pblicas. Se trata, pre-
cisamente, de una de las tesis centrales en los programas de reformas propuestos por la
Nueva Gerencia Pblica, a saber, que ciertas formas de organizacin de la empresa pri-
vada pueden trasladarse exitosamente al mbito pblico, de donde surge tambin la de-
nominacin de gerencialismo para esta corriente. Para Baena, sin embargo, esta pers-
pectiva es incorrecta, en principio, pues si bien la empresa y la Administracin pblica
pertenecen ambas al gnero de la organizacin, la segunda tiene un carcter especfico,
que se funda en dos caractersticas principales. En primer lugar, la Administracin es la
organizacin formalmente titular del poder pblico, un poder que no tienen las organi-
zaciones privadas. En segundo lugar, la Administracin, a diferencia de las organizacio- 3 Dicho de otra manera, la mayor parte de los autores, en la Teora del Estado contempornea, tiende a considerar que los nicos Estados que cumplen con la definicin de este concepto son los Estados moder-nos. En contra de esta idea, ver sin embargo Hall y Ikenberry (1989). La Teora del Estado se discutir ms en detalle en la seccin I.1 abajo.
-
9
nes privadas, tiene que procurar el inters general, esto es, la Administracin gestiona
el inters de todos o casi todos los sectores de la actividad humana (Baena 2005, 19).
Lo mismo vale para las organizaciones semipblicas, tales como los partidos polticos y
sindicatos. Aunque se los considere parte del sistema poltico y gestionen intereses p-
blicos de indudable importancia, dichos intereses son limitados. Las organizaciones
semipblicas no son titulares formales del poder pblico y su estudio, por tanto, no co-
rresponde tampoco, para Baena, a la Ciencia de la Administracin.4
En su carcter de organizacin titular del poder pblico, la Administracin tiene
una relacin evidente con el poder poltico. Un problema clsico de la Ciencia de la
Administracin, en este sentido, corresponde a las vinculaciones formales e informales
entre los dirigentes polticos y los altos funcionarios. Del modelo liberal de corte fran-
cs, observa Baena (2005, 25), debe retenerse la idea de la subordinacin de la Admi-
nistracin a la poltica, de los funcionarios a los polticos electos. Estos grupos forman
un sistema de relaciones polticas y sociales, que constituye un aspecto principal de la
realidad del aparato del Estado. Ahora bien, es claro que adems de estudiar este siste-
ma de relaciones, la Ciencia de la Administracin tiene un aspecto normativo, que se
refiere a cmo se administra adecuadamente.
En torno al Estado existen diversos sistemas de relaciones sociales, pero uno de
estos sistemas, el poltico-administrativo, tiene un papel vertebrador o directivo. Este
papel se establece a travs de un conjunto de conexiones del sistema poltico-
administrativo con los dems subsistemas sociales, a saber: econmico, ideolgico o de
creencias, de comunicacin o informacin y tcnico. Este conjunto de conexiones o
relaciones que mantiene el subsistema poltico-administrativo con los dems subsiste-
mas sociales es denominado por Baena (2005, 29) la cpula organizacional. Baena
presupone aqu no solamente la relativa autonoma del Estado como actor social, sino
que afirma el carcter directivo del Estado frente a los otros actores sociales. La cpula
organizacional constituye una red de relaciones informales que coordina a los distintos
subsistemas entre s (o bien, al menos, intenta coordinarlos). Este problema no es me-
nor, pues los subsistemas sociales, como veremos, desarrollan principios de operacin
4 Un estudio crtico de la Nueva Gerencia Pblica se presenta abajo, en la seccin II.2.
-
10
muy diferentes, de modo que su coordinacin recproca, o hasta su misma comunica-
cin, puede resultar problemtica en ocasiones.
La aplicacin de la teora de los sistemas a las ciencias sociales, desarrollada
originariamente por Talcott Parsons y Niklas Luhmann, ha permitido elaborar una serie
de instrumentos analticos de gran poder explicativo en diversas disciplinas, sin excluir,
por cierto, a la Ciencia de la Administracin. La caracterstica ms distintiva de las so-
ciedades modernas es, precisamente, la diferenciacin funcional de mbitos de accin
especializados, que pueden concebirse como subsistemas. Mayntz (1996, 474) hace
notar que esta misma tesis haba sido ya defendida por Weber, al analizar el proceso de
diferenciacin institucional entre la religin, la poltica, el derecho y la economa, que
considera definitorio de la modernizacin. Para Mayntz, este conjunto de subsistemas
funcionales se caracterizan por tener una determinada frontera que los separa de su en-
torno, una identidad y una medida determinada de autonoma.5
La nocin de cpula organizacional alude a la instancia de coordinacin entre
los diferentes subsistemas y se vincula con una tesis especfica, pues esta estructura
consiste fundamentalmente, para Baena, en relaciones entre personas, es decir, entre las
lites de los distintos subsistemas. Pero el dato decisivo no son aqu las personas mis-
mas, relativamente contingentes, sino las relaciones en s mismas, que son estables en el
tiempo. Esta tesis fue objeto de una extensa y sistemtica investigacin emprica para el
caso espaol, por parte de Baena y un grupo de colaboradores (Baena 1999). Baena es-
tablece aqu patrones o configuraciones de redes, las que comenzaron a ser utilizadas
como instrumental de anlisis en la Ciencia de la Administracin durante la dcada de
1980 y constituyen, hoy en da, uno de los enfoques metodolgicamente ms importan-
tes en el estudio de los procesos de elaboracin e implementacin de polticas pblicas.
El sistema poltico-administrativo, tambin denominado por Baena sistema insti-
tucional, es un subsistema del sistema poltico general. Cumple una funcin de gran
importancia, en su opinin, pues mantiene el equilibrio y la integracin de los dems
sistemas. Ahora bien, solamente una parte del sistema institucional adopta las decisio-
nes y mantiene el equilibrio de la cpula organizacional (y con esto, de los dems sub-
5 El concepto y los tipos de subsistemas sociales de accin se desarrollan en el pargrafo I.1.5 abajo.
-
11
sistemas), mientras que otra parte asegura la ejecucin de esas decisiones y, al hacerlo,
efecta la integracin de los diferentes subsistemas. Esta segunda parte interviene en la
adopcin de la decisin, para prever los recursos necesarios, pero no la adopta por s
misma. Se trata, claro est, de la administracin pblica, que Baena caracteriza como
una serie o un conjunto de relaciones que se dan en la cpula organizacional (Baena
2005, 30).
La zona superior de la administracin, que es un segmento de la cpula organi-
zacional, se prolonga en una pluralidad de organizaciones concretas, numerosas y frag-
mentadas. Aquella zona superior es un centro decisor, que aborda problemas polticos y
que por lo tanto tiene una lgica de funcionamiento pblica, mientras que, en las orga-
nizaciones concretas, Baena admite que podran aplicarse (siempre con matices) solu-
ciones tcnicas tomadas de las organizaciones privadas. En cualquier caso, la buena
gestin depende, en definitiva, de que el centro decisor prevea y obtenga los recursos
adecuados y mantenga correctamente las relaciones con las organizaciones concretas
que han de ejecutar la decisin poltica.
Finalmente, Baena (2005, 32) define a la Ciencia de la Administracin como
una rama o parte especializada de la Ciencia Poltica que estudia el subsistema admi-
nistrativo, con el enfoque peculiar de ste, analizando sus relaciones con los dems ele-
mentos del sistema poltico. Ahora bien, Baena sigue sosteniendo la relativa autono-
ma de la Ciencia de la Administracin. En su opinin, cada una de ambas disciplinas
tiene sus tradiciones tericas distintas, que confieren a los estudios administrativos un
enfoque peculiar.
Como se mencionaba arriba, la refundacin de la Ciencia de la Administracin
corresponde, en Alemania, a Renate Mayntz. Esta autora parte de una tradicin terica
distinta a la de Baena, pero existen entre ambos muchas perspectivas y conclusiones
similares, particularmente en el abordaje de las relaciones entre la administracin y el
sistema poltico. La obra de Mayntz, especialmente su clsico Sociologa de la adminis-
tracin pblica (Mayntz 1978a) se inscribe dentro de la citada corriente de autores eu-
ropeos que proponen abandonar el punto de vista exclusivamente jurdico que haba
venido a dominar los estudios de la administracin pblica en el continente, esto es, el
punto de vista del derecho administrativo. A diferencia de Garca de Enterra, Debbasch
-
12
o Giannini, sin embargo, Mayntz nunca form parte de los expertos en derecho adminis-
trativo, sino que su formacin corresponde a la sociologa y su propuesta metodolgica
se basa en la perspectiva de la sociologa aplicada.
Para Mayntz, sin embargo, una perspectiva sociolgica no se diferencia de ma-
nera sistemtica de los enfoques de la Ciencia de la Administracin o de la Ciencia Pol-
tica, en tanto y en cuanto se entienda a estas dos disciplinas como ciencias sociales
empricamente fundadas. Para esto, es necesario separar a la Ciencia de la Administra-
cin (Verwaltungswissenschaft) de la Doctrina Administrativa (Verwaltungslehre) con
la que muchas veces se la confunde. La doctrina administrativa tiene un inters cogniti-
vo fundamentalmente prctico, procede de manera prescriptiva y se ocupa de aspectos
ms bien formales, como por ejemplo los procedimientos para asignar tareas y metas,
los organigramas oficialmente aceptados, las reglas de seleccin de personal, etc.
(Mayntz 1978a, 2). La Ciencia de la Administracin puede considerarse, en cambio,
como una sociologa de la administracin (Verwaltungssoziologie), cuyo objetivo
principal es obtener conocimiento sobre procesos sociales. Ahora bien, esta Ciencia de
la Administracin no ignora la organizacin formal de la administracin pblica, sino
que la considera como un factor entre otros que influyen sobre los procesos sociales en
la realidad.
Definido de esta manera, el enfoque especfico de una Ciencia de la Administra-
cin es necesario, pues ni la Ciencia Poltica ni la Sociologa han prestado suficiente
atencin a la administracin pblica. Para Mayntz (1978a, 6), la Ciencia Poltica se ha
ocupado hasta ahora preferentemente con el proceso y las instituciones de la formacin
poltica de la voluntad colectiva y mucho menos con la administracin estatal, mientras
que la Sociologa, de la misma manera, se ha concentrado mucho ms en investigar a
los partidos polticos o los movimientos sociales, pero muy poco a las organizaciones
administrativas.
A partir de un enfoque basado en la sociologa de las organizaciones, Mayntz va
a realizar un aporte decisivo a la teora de las redes de polticas en Europa continental.
Sin dejar de lado el plano formal, como queda dicho, pero entendiendo a dichas redes
como vinculaciones informales estables, que se producen entre las lites o los represen-
tantes de los subsistemas sociales. Desde sus primeros trabajos en este sentido, Mayntz
-
13
(1978b; 1983) destaca la necesidad de abordar el estudio de las redes informales, para
que stas puedan ser tenidas en cuenta y empleadas como un instrumento eficaz en la
implementacin de polticas pblicas. La funcin de coordinacin que Baena atribuye al
subsistema poltico-administrativo depende, para Mayntz, de circunstancias empricas
que no pueden definirse con independencia de los estudios de casos. Las organizaciones
pblicas, si se proponen cooperar con organizaciones de la sociedad civil para llevar a
cabo polticas pblicas, deben ser conscientes de que entran en espacios de negociacin
en los que no existen relaciones jerrquicas de dependencia (Mayntz 1983). Ahora bien,
en la poca actual, la falta de voluntad o la falta de capacidad, tcnica y analtica, para
establecer relaciones de comunicacin y cooperacin con este tipo de estructuras infor-
males, representa una prdida considerable de capacidad operativa para las administra-
ciones pblicas.
Es claro que un concepto de relaciones interorganizacionales exista en la socio-
loga de las organizaciones desde principios de la dcada de 1970. Como observa
Mayntz, era bien sabido que el entorno de las organizaciones consiste, en buena medida,
de otras organizaciones, de modo que stas y no un supuesto pblico representan sus
interlocutores ms relevantes. Con todo, el concepto de redes interorganizacionales co-
mienza a desarrollarse y difundirse, verdaderamente, a partir de su incorporacin al an-
lisis del proceso de polticas pblicas (Mayntz 1996). A partir de entonces, una serie de
investigaciones empricas sobre los actores que intervienen en el proceso de polticas
pblicas llevaron a establecer la existencia de redes de polticas (policy-networks) en
reas como la salud pblica, industria, telecomunicaciones, relaciones laborales, poltica
cientfica, etc. Estas redes incluyen tanto actores pblicos como privados (organizacio-
nes), se distinguen por su extensin y estabilidad, y varan segn las reas de poltica
pblica, los pases o incluso en el transcurso temporal (Marin y Mayntz 1991).
Ahora bien, quizs el principal aporte de Mayntz a la teora de las redes, que
lleva a convertir a esta perspectiva en un instrumento indispensable para la estrategia de
poltica pblica en nuestros das, es haber mostrado que las organizaciones del sector
privado no persiguen, en todos los casos, un auto-inters entendido de manera egosta.
Esta presuposicin del autointers de los actores sociales es ms bien un prejuicio o un
supuesto terico a priori, que no deja de tener matices ideolgicos, asociado tanto a la
Nueva Gerencia Pblica en la teora de la administracin, como a la teora de la eleccin
-
14
pblica o eleccin racional en el campo de la Economa y la Ciencia Poltica.6 Para mu-
chos directivos pblicos, la suposicin del auto-inters de sus interlocutores, las organi-
zaciones del sector privado, puede constituir un obstculo en el proceso de interaccin y
en las condiciones para establecer marcos de negociacin y deliberacin. En efecto, la
presuposicin del auto-inters de los actores lleva a preferir una lgica de puro inter-
cambio, que limita de entrada los posibles acuerdos. Ahora bien, la investigacin emp-
rica en el marco de la teora de las organizaciones ha mostrado la necesidad de diferen-
ciar los niveles estructurales de las corporaciones, antes de hacer presuposiciones sobre
los motivos de la accin en relaciones interorganizacionales. As por ejemplo, incluso
las empresas trasnacionales de telecomunicacin han podido llegar a acuerdos estables,
en el mbito de la estandarizacin y compatibilizacin de sistemas, basados en la bs-
queda de la solucin ptima desde un punto de vista tcnico y con consideracin secun-
daria a los intereses de cada corporacin. Estas soluciones son posibles por la formacin
de mbitos de negociacin donde las empresas son representadas por expertos, que se
identifican principalmente con la profesin y desarrollan as una identidad cosmopolita,
a diferencia de los miembros de la jerarqua gerencial, cuya identidad es local y se iden-
tifica fundamentalmente con los intereses de su propia organizacin. Esta evidencia
emprica permite llegar a una conclusin normativa muy importante: como mxima de
accin, la mejor forma de abordar las interacciones de redes consiste en una tica de la
responsabilidad, en el sentido de Max Weber, que se preocupe de los intereses diver-
gentes de los otros participantes y de las consecuencias que sobre ellos tienen las pro-
pias acciones (Mayntz 1996, 488-499). De este modo, la perspectiva de la teora de las
redes se convierte en un componente destacado de la corriente neo-weberiana en la
Ciencia de la Administracin, que tiende a configurarse como la principal alternativa
ante la Nueva Gestin Pblica, un enfoque que ha dominado las reformas de la Admi-
nistracin Pblica desde la dcada de 1990, pero cuyos efectos, como veremos, distan
de ser recomendables en todos los casos.
En sntesis, una perspectiva de la Administracin con especial atencin a las
redes de polticas, as como a la necesidad de recuperar (renovados) los principios nor-
mativos de una burocracia racional expuestos por Max Weber, estar a la base del pre-
sente trabajo. Desde esta perspectiva bsica, vamos a considerar, en el captulo primero,
6 Sobre la teora de la eleccin pblica o eleccin racional, ver abajo el pargrafo I.1.2.
-
15
el objeto de la Ciencia de la Administracin, es decir, el Estado administrativo o buro-
crtico que se desarrolla durante el siglo XX, prestando especial atencin a la relacin
del subsistema poltico-administrativo con el subsistema econmico y las consecuencias
de los procesos de burocratizacin para la sociedad (I.1). La relacin del Estado con la
economa llevar a considerar, en un segundo nivel de anlisis dentro de este captulo, el
aporte de las instituciones pblicas al desarrollo econmico, una discusin que se desa-
rrolla recientemente, bajo el concepto de gobernanza propuesto por el Banco Mundial
(I.2). Una vez as definido su objeto de estudio, vamos a abordar a la Ciencia de la Ad-
ministracin, en el captulo segundo, desde el inters normativo o prctico de orientar el
proceso de gobierno. Es necesario para esto formular una metodologa aplicada que
presupone, claro est, la perspectiva interdisciplinaria para el anlisis de los mecanis-
mos (formales e informales) por los cuales las decisiones del gobierno y de los actores
sociales se formulan e implementan, es decir, el anlisis de polticas pblicas (II.1). La
cuestin del mtodo de la Ciencia de la Administracin, en el plano de las recomenda-
ciones y orientaciones prcticas de reforma administrativa, ha estado sujeta a un intenso
debate, recientemente, a partir de la aparicin de la corriente denominada Nueva Geren-
cia Pblica, que cuestiona la mayor parte de los supuestos tradicionales de la disciplina.
Como se mencionaba arriba, sus recomendaciones de reforma no han llevado siempre a
los mejores resultados (particularmente en Amrica Latina) de modo que la necesidad
de revisar sus supuestos metodolgicos inspira el retorno a una visin de la administra-
cin que rescata diversos elementos clsicos y se denomina, por esto, neo-weberianismo
(II.2). Finalmente, por tratarse de una disciplina con la orientacin prctica mencionada,
la comparacin de modelos de polticas y diseos administrativos, en distintos pases,
representa la fuente principal de la Ciencia de la Administracin. Dentro de las polticas
pblicas comparadas, las polticas de bienestar que conforman el Estado social han teni-
do un rol constitutivo para la Ciencia de la Administracin, como ya hemos mencionado
arriba y como se discutir en la primera seccin del captulo tercero (III.1). La clave
ms decisiva para el funcionamiento eficaz de los sistemas administrativos, por ltimo,
est en esa cpula organizacional a que aluda Baena, es decir, el sistema de relacio-
nes informales entre las lites polticas y administrativas. Aqu las asambleas legislati-
vas juegan un papel verdaderamente decisivo, del que no se tiene demasiada conscien-
cia en la opinin pblica o incluso en mbitos especializados, pero que un estudio com-
parado permite constatar. Se trata, segn la hiptesis que presentaremos en la ltima
seccin del presente trabajo, del factor crucial para explicar el mal rendimiento de las
-
16
administraciones pblicas y, como consecuencia de esto, el subdesarrollo y la pobreza
que sufren muchos pases iberoamericanos.
-
17
-
18
CAPTULO I
FUNDAMENTOS TERICOS DE LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACIN
I.1. El Estado: procesos de secularizacin y racionalizacin.
Lo que ms sorprende al europeo que recorre los Estados Unidos es la
ausencia de lo que, entre nosotros, llamamos el gobierno o la administracin.
Alexis de Tocqueville, De la democracia en Amrica
I.1.1. El Estado y la ciencia de la administracin.
Uno de los problemas metodolgicos que han generado dificultades para la rela-
cin de la Ciencia de la Administracin con la Ciencia Poltica es la falta de nfasis
prestado por sta al estudio del Estado, desde su misma fundacin como disciplina cien-
tfica emprica a travs de la corriente de investigacin conocida como Escuela de Chi-
cago entre 1920 y 1940 (Almond 1996, 65), y por un largo perodo de tiempo poste-
rior. Como observa Poggi (1978, 5), despus de la segunda guerra mundial, los cientis-
tas polticos de los EE.UU. hicieron esfuerzos enormes para olvidar el Estado en sus
anlisis de los procesos polticos. Y es claro que las formas del desarrollo de la ciencia
poltica, en los EE.UU., tuvieron una gran influencia en todo el mbito acadmico inter-
nacional, de modo que las dificultades para abordar el tema del Estado caracterizaron a
la Ciencia Poltica en muchas otras regiones.
Blas y Garca (1988, 54) atribuyen la tendencia de la Ciencia Poltica a pasar por
alto la cuestin del Estado a la influencia del conductismo y el funcionalismo, dos co-
rrientes de gran importancia en esta disciplina entre 1950 y 1980, que proponan un
abordaje rigurosamente emprico de los fenmenos polticos. Y la realidad del Estado
no es directamente observable, sino que este concepto tiene, inevitablemente, presu-
puestos normativos, de modo que su descripcin implica tambin una interpretacin de
los fenmenos sociales. Skocpol (1985, 4) considera, por su lado, que el funcionalismo-
estructural haba desarrollado una perspectiva de la poltica enteramente centrada en la
sociedad y de aqu resulta, asimismo, la tendencia a conceder poca atencin al estudio
del Estado. El funcionalismo-estructural admite a lo sumo un concepto de gobierno, al
que considera, con todo, meramente una arena dentro de la cual grupos econmicos o
-
19
movimientos sociales se enfrentan entre s y forman alianzas, las que determinan el con-
tenido de las decisiones de poltica pblica. El gobierno mismo no es tomado muy en
serio, como actor independiente.
Todava en fecha reciente, Hay y Lister (2006) continan reclamando un retor-
no al Estado como objeto de estudio para la Ciencia Poltica. En su diagnstico, sin
embargo, ya no consideran a la metodologa como la principal responsable de que el
Estado contine siendo relativamente poco discutido en la literatura. Se trata ahora ms
bien de la creencia en que, debido a la globalizacin, el Estado ha perdido relevancia.
Esta tesis es influyente, pero errnea, observan Hay y Lister (2006, 2). En efecto, si
consideramos tanto los gastos como los ingresos estatales, como porcentaje del Produc-
to Bruto Interno, ambos han continuado una tendencia creciente que solamente se des-
acelera a principios de la dcada de 1990, pero con una cada mucho menos pronuncia-
da de lo que muchos analistas haban sugerido. En vez de hablar de un descenso de la
relacin proporcional entre gasto o ingresos pblicos y Producto Bruto Interno, debe
afirmarse ms bien que la tasa de incremento se ha reducido, pero que la tendencia cre-
ciente ha continuado. Ahora bien, aqu se presenta una paradoja, pues el Estado atrae
hoy todava menos atencin que hace veinte o cuarenta aos, cuando su porcentaje de
participacin en el Producto Bruto Interno era considerablemente menor (Hay y Lister,
2006, 3).
Es claro que la relativa falta de entusiasmo para abordar el problema del Estado,
desde la perspectiva de la Ciencia Poltica, genera problemas para su relacin con la
Ciencia de la Administracin. Pues, para esta ltima, ignorar la cuestin del Estado es
prcticamente imposible. No es casual, en este sentido, que la nica obra que, por varias
dcadas, se decidi a abordar la cuestin del Estado e incluso a mencionarlo en su mis-
mo ttulo (algo muy poco comn en esa poca) fuera un trabajo de Dwight Waldo
(1948), que iba a adquirir muy pronto la estatura de un clsico: El Estado administrati-
vo. Un estudio de la teora poltica de la administracin pblica americana. La apari-
cin de esta obra vino a confirmar un principio metodolgico muy importante. La Cien-
cia Poltica ha preferido, durante dcadas, estudiar los procesos polticos con relativa
prescindencia del Estado, e incluso, hasta cierto punto, esto poda resultar productivo y
hasta necesario para su desarrollo como disciplina cientfica. Pero esto mismo, para la
Ciencia de la Administracin, era completamente imposible, pues su objeto de estudio
-
20
(la administracin) ha venido a convertirse en el motor principal para el tipo de Estado
moderno ms reciente, cuyo funcionamiento se corresponde, prcticamente por entero,
con el mecanismo de la administracin burocrtica. A decir verdad, es difcil decir si
puede existir un tipo de Estado no burocrtico. Como veremos, la opinin ms extendi-
da, en la Ciencia de la Administracin americana, sigue a Tocqueville, para quien prc-
ticamente no exista un Estado en Amrica al momento de su famoso viaje de estudio a
aquel pas en 1831, debido a la ausencia de una administracin.
Un problema relativamente similar se presenta en Amrica Latina hasta nuestros
das, donde no se termina de consolidar una administracin profesional y los puestos de
gestin del Estado, en gran cantidad, son asignados de acuerdo con criterios polticos.
Un socilogo contemporneo, Peter Waldmann (2002), heredero de la tradicin webe-
riana clsica, caracteriza as al modelo de Estado latinoamericano como un Estado
anmico, con clara consciencia de que esta expresin es autocontradictoria desde la
perspectiva del concepto de Estado en Europa. La idea de un estado sin normas, es de-
cir, un estado sin derecho y sin costumbres jurdicas, prcticamente contradice al con-
cepto de Estado (sobre el cual volveremos).
El concepto de Estado administrativo, que Waldo (1948) presenta en la obra
clsica citada, corresponde as a la primera forma de Estado que se desarrolla en los
Estados Unidos de Amrica. Hasta entonces, como Tocqueville haba notado con una
mezcla de estupor y fascinacin, los Estados Unidos haban podido prescindir de admi-
nistracin, es decir, de la primera manifestacin del Estado para la perspectiva europea
que resultaba intuitiva para Tocqueville. Hasta entonces, los sistemas de frenos y con-
trapesos en la Constitucin de los EE.UU. haban sido utilizados y dirigidos, precisa-
mente, a impedir la formacin de una administracin pblica con estas caractersticas.
Como seala Richard Stillman (uno de los ms destacados discpulos de Waldo), en los
debates que llevaron a aprobar la primera constitucin de los Estados Unidos, tanto los
federalistas como los anti-federalistas compartan la presuposicin de que, si se inserta-
ban en la constitucin de los EE.UU. suficiente participacin y representacin polticas,
la maquinara del Estado resultara innecesaria. (Stillman 1990, 159)
La primera impresin de Tocqueville, ya citada parcialmente en el epgrafe de
esta seccin, merece ser reproducida in extenso: Lo que ms sorprende al europeo que
-
21
recorre los Estados Unidos es la ausencia de lo que llamamos, entre nosotros, el gobier-
no y la administracin. En Amrica, se ven leyes escritas; se percibe su ejecucin diaria;
todo se mueve en torno de uno y no se descubre en ningn lado el motor. La mano que
dirige la mquina social se escapa a cada instante. (Tocqueville 1835, 126) Sin duda
por cortesa, Tocqueville omite aqu mencionar que las cosas tampoco funcionaban
siempre de manera tan correcta: durante todo el siglo XIX, los gobiernos de los Estados
Unidos (a nivel nacional o local) estn plagados de clientelismo y corrupcin, dando
origen a la expresin spoils system (sistema del botn) para referirse al procedimiento
para ocupar puestos en el gobierno y en las oficinas pblicas. Esto recin cambiara con
la reforma de fines del siglo XIX, que crea una administracin profesional en el nivel
federal.
Este proceso de creacin de un Estado, es decir de una administracin pblica,
comienza en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, como queda dicho,
a travs del empuje del movimiento progresista, representado intelectual y polticamente
en la figura de Woodrow Wilson. La creacin del Estado administrativo es una tarea
consciente que se haban propuesto ciertos sectores de las lites polticas y empresarias
de este pas y que Wilson termina de lanzar a la vida pblica con su famoso ensayo El
estudio de la administracin, publicado en 1887. Con este trabajo, la primera obra de-
dicada al tema por parte de un autor americano, Wilson define con relativa precisin,
para los ambientes acadmicos y la vida pblica de los Estados Unidos, la necesidad y
el camino a seguir para construir una administracin pblica en el sentido europeo e
insertarla en el sistema poltico, de modo que ste pueda ejercer su direccin o, even-
tualmente, supervisarla (pues cierto grado de autonoma administrativa es, no solamente
inevitable, sino tambin deseable).
La construccin de un Estado administrativo responde a la necesidad de que el
gobierno y la administracin (hasta entonces inexistentes, segn el irnico comentario
de Tocqueville) adquieran un papel mucho ms amplio en la sociedad americana, para
poder enfrentarse a una serie de peligros que comenzaban a aparecer en la poca, como
la veloz urbanizacin, el desarrollo industrial, los conflictos entre organizaciones sindi-
cales y patronales y una situacin internacional cada vez ms inestable (Stillman 1997,
333).
-
22
Las herramientas intelectuales que Wilson despliega en su famoso artculo, as
como su programa para la creacin de un Estado administrativo, se derivan de manera
directa de uno de los tericos ms relevantes de la Ciencia del Estado (Staatswissens-
chaft) alemana del siglo XIX, Lorenz von Stein, a quien ya hemos mencionado en la
Introduccin de este trabajo.7 Wilson haba comenzado sus estudios de gobierno y ad-
ministracin en la Universidad John Hopkins en 1883, cuyos dos profesores de ciencias
sociales, Herbert B. Adams y Richard T. Ely, haban obtenido sus doctorados en la Uni-
versidad de Heidelberg en 1876 y 1879, respectivamente (Stillman 1973, 583). Wilson
no lleg a estudiar en Alemania, como tena planeado, pero en la poca en que escribi
su famoso ensayo declaraba su adhesin a fuentes alemanas, aunque todava lamentaba
no poder prescindir del uso del diccionario para la lectura (1886, 410).
En uno de los pasajes ms fundamentales de su ensayo El estudio de la admi-
nistracin, Wilson detalla las nuevas tareas que el Estado deber asumir en su pas y
que ya lleva a cabo en Europa, tal como establecer, por ejemplo, controles administrati-
vos (comisiones nacionales) que puedan regular y planificar el desarrollo del telgrafo,
del ferrocarril y otros servicios pblicos. Y entonces agrega Wilson que la idea del Es-
tado y de las tareas que debe cumplir estn sufriendo un cambio notable y que la idea
del Estado es la consciencia de la administracin, una famosa definicin de Stein, que
le permite a Wilson postular la necesidad de planificar y estudiar un diseo de adminis-
tracin que se corresponda con esas nuevas responsabilidades del Estado: Viendo to-
dos los das las nuevas cosas que el Estado debera hacer, el paso siguiente es ver con
claridad cmo debe hacerlas. (Wilson 1887, 201).
Lorenz von Stein es el autor que culmina y tambin supera la tradicin de estu-
dios cameralistas alemanes y los estudios franceses de polica desarrollados durante
los siglos XVII y XVIII. Este tipo de estudios, al servicio de las monarquas ilustradas
7 El concepto de ciencia del Estado (Staatswissenschaft) solamente se consolida como denominacin para una disciplina cientfica independiente en Alemania, donde tuvo sus primeros antecedentes en la obra de Christian Wolff en el siglo XVII y es fundada por Lorenz von Stein a mediados del siglo XIX (Drechsler 2001, 106). En otros pases e idiomas europeos (espaol, ingls, francs) la denominacin ms corriente es la de Teora del Estado (Thorie de l'tat, State Theory), que no se considera una disciplina cientfi-ca autnoma, sino una subdivisin o bien de la teora poltica o bien de la filosofa del derecho. Stein propone una Ciencia de la Administracin (Verwaltungswissenschaft) que identifica con la Ciencia del Estado. Esta postura de Stein es muy razonable en el contexto de los Estados modernos. Basta considerar, en este sentido, que el Estado moderno, segn la acertada definicin de Waldo, es un Estado administrati-vo. Tambin Max Weber (1921, 815) defina al Estado moderno como un Estado burocrtico. Una Cien-cia del Estado, en este sentido, no podra sino ser una Ciencia de la Administracin.
-
23
en ambos pases, consistan en un conjunto relativamente poco sistemtico de conoci-
mientos principalmente prcticos y con algunas reflexiones tericas, que iban desde la
economa a la agricultura, pasando por el derecho y la minera. En otras palabras, todo
lo que pudiera resultar relevante para la administracin de una monarqua centralizada.
Stein toma esta tradicin de estudios como punto de partida, pero se propone
conscientemente fundar una Ciencia de la Administracin que definiera las tareas del
Estado sobre la base de la ciencia social. En su obra sobre el socialismo en Francia, pu-
blicada en 1842, Stein ya haba desarrollado una teora sobre la evolucin de la sociedad
industrial, por la cual es considerado el fundador de la sociologa alemana (Rutgers
1994, 397). Miembro del partido socialista y diputado por el parlamento de Schleswig-
Holstein, el propsito fundamental de la Ciencia de la Administracin deba ser, para
Stein, el desarrollo de un Estado que pudiera enfrentar la cuestin social segn las ideas
de sus maestros en Francia, Saint Simon y Fourier (los as llamados socialistas utpi-
cos).
La base del pensamiento de Stein sobre la administracin pblica son sus ideas
filosficas sobre el Estado, que se inspiran principalmente en Hegel. Para Hegel, el Es-
tado ideal debe ser una esfera autnoma, relativamente por encima del conflicto social y
poltico. Estas ideas sobre la neutralidad del Estado, que para Hegel representa algo
bueno en s mismo, iban a ser desacreditadas por Marx poco tiempo despus, para quien
el Estado es una maquinaria de opresin de clase. La visin actual del Estado, por lo
menos en el marco de las teoras polticas democrticas, parece haber reivindicado, fi-
nalmente, a Hegel. Pues las opiniones mayoritarias admiten, hoy en da, que el Estado
pueda actuar en favor del conjunto de la sociedad. Sobre esto volveremos al analizar las
teoras sobre el Estado en el prximo pargrafo.
Stein admita que la burocracia pblica puede convertirse fcilmente en el ins-
trumento de una clase, pero justamente por esto planteaba la necesidad de una tica p-
blica para funcionarios, que los llevase a concentrarse en la verdadera finalidad del Es-
tado: la libertad y la autorrealizacin de todos (Rutgers 1994, 399; Stein 1870, 10). Es-
tos valores deban lograrse reconciliando dos aspiraciones sociales aparentemente
opuestas: la estabilidad social y la libertad individual. Para Stein, el Estado tiene que
garantizar la libertad del individuo no solamente contra las amenazas de otros indivi-
-
24
duos o de los propios agentes pblicos, sino tambin contra la arbitrariedad de los de-
sarrollos socioeconmicos. En este sentido, la Ciencia del Estado es definida por von
Stein como el estudio de la manera en que el Estado realiza sus fines (libertad y autor-
realizacin de los individuos) por medio de la administracin. La base de la Ciencia de
la Administracin, por tanto, es la idea del Estado.
I.1.2. Teoras sobre el Estado.
El concepto de Estado tiene un carcter muy controvertido y las discusiones en
torno al Estado son uno de los rasgos principales del moderno debate poltico. Esto es
independiente de la mayor o menor atencin que le haya sido prestada al Estado por la
Ciencia Poltica. Como ya mencionamos antes, para muchos autores esta disciplina ha
concedido demasiado poco espacio al estudio del Estado. Ahora bien, no cabe duda de
que, en torno a este concepto, se manifiestan las principales diferencias entre las distin-
tas ideologas polticas. Existen as varias teoras rivales sobre el Estado, que presentan
muy distintas explicaciones sobre sus orgenes, su desarrollo y sus consecuencias. Esta
influencia de las perspectivas ideolgicas en las ciencias sociales es un hecho innegable,
que debe ser estudiado y expuesto, con un sentido crtico, antes que negado a priori, con
un positivismo que podra resultar ingenuo. Pero independientemente de este factor
epistemolgico, que justifica atender a las teoras sobre el Estado y sus presupuestos
ideolgicos, hay que sealar tambin que ideologas como el liberalismo y el socialismo
han dado origen a realidades tangibles e inmediatas en la forma de organizacin del
Estado (Blas y Garca 1988, 56). En otras palabras, estas ideologas se convirtieron,
durante todo el siglo XX, en principios constitutivos de formas del Estado. Esto no so-
lamente concierne a la confrontacin entre modelos de Estado en el marco de la guerra
fra, si bien est claro que los dos bloques tenan concepciones radicalmente diferentes
sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad. Pues dentro del mismo bloque occi-
dental o capitalista, la confrontacin entre un modelo de Estado social propuesto por los
partidos socialdemcratas y un modelo de Estado neoliberal, defendido por los partidos
neoconservadores, ha constituido quizs el aspecto principal de la agenda de discusin
poltica desde principios de la dcada de 1980. Muchos aos despus de terminada la
guerra fra, este debate contina teniendo una gran importancia para la agenda poltica
en buena parte de los pases del mundo.
-
25
Vamos a considerar, en primer lugar, a la Teora Liberal del Estado, que es la
heredera de algunas de las principales corrientes del pensamiento poltico occidental y
tiene como punto de partida la idea de que el poder poltico constituye un mal menor
(Blas y Garca 1988, 56). Otra manera de decir lo mismo es que el principio fundamen-
tal del liberalismo consiste en considerar al individuo como la sede de lo que es moral-
mente valioso (Hall y Ikenberry 1989, 3). El Estado no es algo bueno ni malo en s
mismo, por tanto, sino solamente justificable en la medida en que protege a los indivi-
duos de cualquier amenaza a sus vidas, sus libertades y su propiedad.
La visin liberal del Estado surge de los escritos clsicos de los tericos del con-
trato social como Hobbes y Locke. Estos pensadores sostenan que el Estado resulta de
un acuerdo voluntario, o contrato social, hecho por individuos que reconocen que sola-
mente el establecimiento de un poder soberano poda preservarlos de la inseguridad, el
desorden y la brutalidad del estado de naturaleza (la situacin donde no existe un Esta-
do). En la teora liberal, por lo tanto, el Estado es un rbitro neutral entre los grupos e
individuos que rivalizan entre s en la sociedad, que tiene la capacidad de proteger a
cada ciudadano de los abusos y violencia que otros ciudadanos intentan ejercer en su
contra. El Estado es, para esta perspectiva, una entidad moralmente neutral, como se
mencionaba antes, que acta en inters de todos y representa as lo que puede llamarse
el inters pblico.
La neutralidad del Estado no significa, con todo, que ste deje de representar al-
go potencialmente malo, por su tendencia a interferir con la libertad y con los derechos
de los individuos, aunque la alternativa, el estado de naturaleza, sea todava peor. Por
esto es que la teora liberal del Estado exhorta siempre a una intensa actividad de con-
trol sobre el poder, para prevenir las amenazas a la libertad y a los derechos del indivi-
duo que surgen de esa instancia de coaccin (Blas y Garca 1988, 57).
La concepcin liberal del Estado forma las bases para el desarrollo ms reciente
de la segunda teora que vamos a considerar, que se conoce como Teora Pluralista del
Estado (Smith 2006, 21). El pluralismo es, fundamentalmente, la teora que sostiene que
el poder poltico est disperso entre una amplia variedad de grupos sociales, antes que
en manos de una lite o clase dominante. Se relaciona as estrechamente con lo que el
-
26
politlogo americano Robert Dahl (1971) denomin poliarqua, esto es, el gobierno de
muchos. Aunque diferente de la concepcin clsica de la democracia como auto-
gobierno popular, esta perspectiva acepta que los procesos democrticos operan eficaz-
mente en el Estado moderno: el mecanismo de las elecciones garantiza que el gobierno
deba atender a la opinin pblica y los grupos de inters se organizan de modo que to-
dos los ciudadanos puedan tener una participacin en la vida poltica. Se complementa
esto con la creencia de los pluralistas en que existe una relativa igualdad (de hecho)
entre dichos grupos de inters en la sociedad, vale decir que cada uno de estos grupos
tiene cierto grado de acceso al gobierno y el gobierno est dispuesto a atender ms o
menos imparcialmente a todos. Una visin ms crtica de las democracias contempor-
neas, en cambio, ha sido presentada a partir de esta misma perspectiva por los neo-
pluralistas, que destacan la mucha mayor influencia (ejercida de forma ilegtima) por
las empresas sobre cualquier gobierno, sin importar la orientacin ideolgica de ste.
Los neo-pluralistas no consideran que los empresarios sean una lite en el sentido clsi-
co, capaz de manipular el gobierno en todas las reas, ni mucho menos que sean una
clase dominante, pero reconocen con todo que las democracias liberales contempor-
neas son poliarquas imperfectas, en las que los empresarios ejercen una influencia pre-
dominante, sobre todo respecto a las decisiones de gobierno ligadas con la economa.
Las dos figuras ms importantes del pluralismo, en su etapa fundadora anterior a
la segunda guerra mundial, son Harold Laski y John Dewey. La diferencia entre libera-
lismo y pluralismo es que, para esta ltima escuela, el individuo no es tan importante, ya
sea desde un punto de vista valorativo o en lo que hace a los fundamentos de las cien-
cias sociales, como lo son los grupos. Laski, clebre cientista poltico, economista y
lder del partido laborista britnico, crea que era necesario establecer restricciones al
Estado para que ste no llegase a dominar a la sociedad civil, es decir, a grupos volunta-
rios como las organizaciones sindicales. Laski era partidario, inclusive, de que la provi-
sin de servicios pblicos (como los beneficios sociales) quedase en manos de asocia-
ciones voluntarias de la sociedad civil, en vez de ser asumida por el Estado. En el pero-
do posterior a la segunda guerra mundial, el pluralismo, particularmente la orientacin
del pluralismo que se concentra en los grupos de inters, se vuelve el paradigma do-
minante en la ciencia poltica de los Estados Unidos. La teora pluralista se transform
en este proceso de una teora normativa, que seala como las cosas deben ser, en una
teora emprica y descriptiva, esto es, una teora que solamente presenta un anlisis de la
-
27
realidad. Ahora bien, algunos autores han sealado que, en su concepcin de una socie-
dad plural en donde distintos grupos tienen ocasin de competir por el poder, la teora
pluralista est presentando una visin idealizada de la sociedad americana, cuya reali-
dad es mucho menos plural de lo que esta concepcin pretende (Smith 2006, 25).
Una tercera perspectiva o teora sobre el Estado que vamos a considerar es la
teora socialista, que podemos denominar tambin teora marxista (o marxiana) del Es-
tado. El marxismo es una construccin terica que no solamente intentaba interpretar el
mundo, segn la famosa frase de su creador, sino tambin transformarlo. De acuerdo
con este propsito, est claro que la teora marxista del Estado ha resultado un fracaso
en trminos histricos, pues los sistemas de gobierno de inspiracin marxista han des-
aparecido. Sin embargo, sera un grave error considerar que la teora del Estado inspira-
da por el marxismo ya solamente podra tener a lo sumo un inters histrico, sin ningu-
na relevancia para la actualidad. En efecto, como observa Hay, las teoras marxistas del
Estado ofrecen una serie de poderosas y profundas perspectivas en las relaciones com-
plejas y dinmicas entre el Estado, la economa y la sociedad en democracias capitalis-
tas, de las cuales otras teoras del Estado podran aprender mucho (Hay 2006, 59).
Uno de los enfoques principales sostenidos por la teora marxista del Estado se
denomina instrumentalista. Dicho de manera simplificada, para esta perspectiva el Es-
tado es un instrumento de la clase dominante, para imponer y garantizar la estabilidad
de la misma estructura de clases. Ahora bien, esta lnea terica entiende al funciona-
miento del Estado en trminos del ejercicio instrumental del poder por parte de personas
que estn en posiciones estratgicas, sea directamente a travs de la manipulacin de
polticas estatales, o indirectamente, mediante el ejercicio de presin sobre el Estado.
De este modo, los instrumentalistas han desarrollado lneas de investigacin que se
ocupan de los patrones y redes de enlaces personales y sociales entre individuos que
ocupan posiciones de poder, en la lnea de estudios denominada investigaciones de
estructura de poder (Hay 2006, 61). En esta perspectiva, los estudios que resultan de la
teora marxista del Estado han contribuido a configurar una de las lneas de trabajo ms
productivas en la Ciencia de la Administracin actual, a saber: los enfoques de investi-
gacin que se concentran sobre los conceptos de redes y de gobernanza informal.
Como veamos en la Introduccin de este trabajo, se trata de un enfoque relativamente
reciente, que ha permitido avances importantes para consolidar a la Ciencia de la Admi-
-
28
nistracin como una disciplina emprica, de acuerdo con los mtodos de las ciencias
sociales. En este sentido, entonces, la teora marxista del Estado ha contribuido al desa-
rrollo de instrumentos tericos y de investigacin que exceden su perspectiva ideolgica
y se convierten en herramientas tiles para otras perspectivas, as como para la investi-
gacin emprica en general.
Corresponde considerar, por ltimo, una perspectiva sobre el Estado que se ha
vuelto muy influyente desde la dcada de 1970, en mbitos tanto acadmicos como pol-
ticos de Occidente, a saber, la teora de la eleccin pblica (public choice) o eleccin
racional (rational choice), que comienza siendo desarrollada por economistas nortea-
mericanos en la dcada de 1960 y forma una de las bases principales de la perspectiva
neoconservadora del Estado o nueva derecha. La nueva derecha se convierte en una
orientacin poltica de gran importancia a partir de las victorias electorales de Ronald
Reagan y Margaret Thatcher, que constituyeron sus ms clebres pioneros. Junto con la
teora de la eleccin pblica, la nueva derecha tiene como fundamentos intelectuales la
teora econmica monetarista desarrollada por Milton Friedman, el liberalismo econ-
mico de Friedrich Hayek y el conservadurismo social defendido por escritores como
Irving Kristol (Hindmoor 2006, 79).
Esta perspectiva se desarrolla, en un principio, a partir de fundamentos liberales
clsicos, del mismo modo que el neoliberalismo en la economa, con el cual est direc-
tamente relacionada, como mencionamos antes. Al da de hoy, la visin neoconservado-
ra del Estado se ha convertido, sin embargo, en la principal rival del liberalismo poltico
y de la teora pluralista, que es la principal heredera de aqul. La nueva derecha se ca-
racteriza por una gran antipata frente a la intervencin del gobierno en la vida econ-
mica y social, basada en la suposicin de que el Estado es un ente parasitario, que ame-
naza tanto la libertad individual como la seguridad econmica. El Estado no es conside-
rado aqu un rbitro imparcial, sino una especie de presencia invasiva, un Estado nie-
ra, que pretende interferir con todos los aspectos de la vida.
Los tericos de la nueva derecha consideran que un exceso de Estado tiende a
generarse, desde adentro de la propia maquinaria estatal, por un problema de sobre-
oferta burocrtica. La presin para expandir el Estado viene de los funcionarios y otros
empleados pblicos, quienes buscan as seguridad laboral, salarios ms altos y mejores
-
29
perspectivas de carrera. Este inters de la burocracia pblica en su propia expansin se
asocia con presiones, que vienen de algunas empresas y particularmente de los sindica-
tos, en orden a obtener subsidios y aumentos de salarios y beneficios sociales.
El Estado, entonces, no acta para defender el inters pblico, segn esta visin,
sino para maximizar los beneficios de los propios empleados estatales o de determina-
dos grupos sociales. Se trata aqu de una presuposicin terica, no de una observacin e
interpretacin del comportamiento efectivamente observable de estos agentes. La teora
de la eleccin pblica, en efecto, propone la aplicacin de mtodos de la economa al
estudio de la poltica. Por esto es que los partidarios de dicha escuela presuponen que
todas las personas son auto-interesadas y actan de forma racional de acuerdo a ese inte-
rs, es decir, eligiendo el comportamiento que tiende a maximizar su propio benefi-
cio. Detrs de la crtica al Estado se encuentra esta suposicin metodolgica.
Ahora bien, es claro que la suposicin de que todas las personas actan de mane-
ra egosta y auto-interesada puede ser puesta en duda. Se ha sostenido, por ejemplo, que
resulta perfectamente observable que muchas personas actan siguiendo un sentido del
deber, de la solidaridad o del afecto, y realizan as acciones que no constituiran su pri-
mera preferencia en el sentido de maximizar su propio beneficio (Hindmoor 2006, 93).
Resulta cotidianamente observable que muchas personas visitan a parientes ancianos,
cuando preferiran ir al cine, o que se preparan comidas sanas, cuando les gustara mu-
cho ms ir a un restaurante de comidas rpidas. La teora de la eleccin pblica o elec-
cin racional, al eliminar la posibilidad de comportamientos altruistas de su sistema
terico, no solamente puede estar ignorando un aspecto de la realidad, sino contribu-
yendo a que los servidores pblicos, por ejemplo, acten verdaderamente de acuerdo a
su propio inters entendido de manera egosta (Hindmoor 2006, 92). Como veremos en
la seccin II.2 abajo, las reformas de la Nueva Gestin Pblica, que parten de los presu-
puestos tericos de la escuela de la eleccin pblica, han tenido precisamente ese efecto
en el pas que las aplic en primer lugar: una cada de los estndares ticos en el servi-
cio pblico, que se ha convertido en un verdadero problema y que lleva, entre otros mo-
tivos, a revisar toda la estrategia de reformas.
-
30
I.1.3. Secularizacin: orgenes del Estado.
El concepto de Estado no tiene un contenido general, que pueda aplicarse a cual-
quier poca histrica. Se trata, por el contrario, de un tipo particular de organizacin
poltica, cuyos primeros antecedentes tienen lugar en Europa durante el siglo XIII y que
se consolida hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. La organizacin poltica
que asume la forma del Estado tuvo presupuestos y determinantes propios de la historia
europea, pero desde el siglo XIX se separa de estas circunstancias concretas y se extien-
de progresivamente al resto del mundo, con mayor o menor xito.
Antes de entrar en el breve panorama de los orgenes del Estado que contempla
esta seccin, vamos a completar la definicin esbozada arriba, que est principalmente
inspirada en el pensamiento de Max Weber. Para este autor (Weber 1921, 29):
Estado se denominar a una organizacin poltica (politischer Anstaltsbe-
trieb), en la medida en que su personal administrativo (Verwaltungsstab) re-
clame de manera exitosa el monopolio de la fuerza legtima para la imple-
mentacin de sus ordenamientos normativos (Ordnungen).
Esta definicin contiene algunos trminos cuyo empleo por Weber es tcnico y
que generan muchas discusiones sobre su traduccin, por esto se indican entre parnte-
sis en original. En primer lugar, corresponde aclarar que una organizacin poltica apli-
ca sus reglas u ordenamientos normativos dentro de un territorio determinado, un espa-
cio geogrfico, de acuerdo con Weber. Por esto es que el elemento del territorio, que
ha sido siempre considerado un rasgo definitorio del Estado (Blas 1990, 95), no se en-
cuentra de manera explcita en la definicin apuntada, pero est ciertamente contenido
en la idea de organizacin poltica. La definicin de Weber incluye tambin la idea de
un conjunto de personas (personal) al servicio del Estado, que logran reclamar el mono-
polio de la fuerza legtima. Esto significa que, en un espacio territorial definido, se con-
sidera que nicamente estas personas o las que ellas designen pueden aplicar la fuerza
con el sentido de un acto jurdico. No se trata del monopolio de la fuerza sin ms, pues-
to que los Estados no pueden evitar que personas o grupos de personas acten en contra
de su ordenamiento de normas (ningn Estado puede impedir que se cometan crmenes).
Pero, en la medida en que este tipo de comportamientos sean interpretados como trans-
-
31
gresiones, entonces el Estado sigue manteniendo el monopolio de la fuerza legtima,
sigue siendo considerado como la nica organizacin que puede aplicar la fuerza de
manera aceptada y justificada. Ahora bien, existe por cierto un determinado lmite al
margen de transgresiones ante las que un Estado puede fracasar (es decir, no poder evi-
tarlas ni sancionarlas) sin comenzar a perder tambin la legitimidad poltica de su mo-
nopolio sobre la fuerza. Pasado cierto lmite de transgresiones impunes, nos encontra-
mos o bien ante una situacin revolucionaria o bien ante un Estado fallido. (Carment
2003)
El consenso en las ciencias sociales sobre el carcter particular e histrico de la
organizacin estatal es relativamente reciente. Uno de los ms prestigiosos tericos con-
temporneos alemanes sobre el Estado, Bckenfrde (1991), considera que un consenso
tal solamente viene a quedar asegurado en la segunda mitad del siglo XX. En el siglo
XIX era muy comn, en cambio, referirse todava (de modo que hoy tiende a conside-
rarse errneo) al Estado en la Edad Media tanto como al Estado Azteca o Incaico, as
como al concepto de Estado en Platn, Aristteles o Toms de Aquino. Para las ciencias
sociales en la actualidad, en cambio, el nico modelo de Estado propiamente dicho es el
Estado moderno y sus antecedentes histricos en Europa.
El desarrollo del Estado se vincula con dos procesos sociales caractersticos de
la historia de Europa, el proceso de secularizacin y el proceso de racionalizacin. Va-
mos a considerar el primero de estos procesos, cuya naturaleza es fundamentalmente
poltica, en el presente pargrafo. En el siguiente pargrafo pasaremos a discutir el pro-
ceso de racionalizacin, que est ligado directamente con la burocracia y que tiene ca-
ractersticas ms tcnicas.
La expresin secularizacin viene del latn eclesistico, donde saeculum se re-
fiere a lo mundano, lo terrestre, en oposicin a lo divino. El primer sentido en que se
habla de secularizacin corresponde, generalmente, a la declaracin de neutralidad de
los Estados respecto a la cuestin de la verdad de la religin. La neutralidad religiosa
del Estado fue afirmada en distintos lugares de Europa como modo de poner un lmite a
las largas guerras de religin en los siglos XVI y XVII. Es famosa en este sentido la
expresin del Canciller de Francia, Michel de LHopital, quien afirm en 1562 durante
una reunin del Consejo Real que no se trata de saber cul es la verdadera religin,
-
32
sino de cmo podemos vivir juntos (cit. en Bckenfrde 1991, 94). Se trata de la pri-
mera declaracin en favor de la tolerancia religiosa por parte de una de las mximas
autoridades de un Estado europeo.
Ahora bien, la separacin de religin y poltica, que tiene por resultado final la
neutralidad religiosa del Estado, no fue el comienzo del proceso de secularizacin, sino
ms bien una de sus etapas. Los estudios sobre el Estado han llevado la teora sobre el
origen de esta organizacin poltica mucho ms atrs, especficamente hasta la Querella
de las Investiduras (1057-1122) en la que se enfrentan el Papa Gregorio VII y el Empe-
rador Enrique IV Hohenstauften, sobre el derecho de este ltimo al nombramiento de
autoridades religiosas, es decir el acto llamado, precisamente, investidura. Para defender
su reclamo a realizar dichos nombramientos, el Papa postula una distincin entre autori-
dad temporal y autoridad religiosa, que rompe con la unidad del mundo cristiano ante-
rior, en el que ambas esferas se consideraban unidas. El Emperador y el Papa no eran,
hasta entonces, representantes de dos esferas o mundos separados (terrenal y eterno),
sino que ambos detentaban la autoridad sobre diferentes oficios dentro de una misma
comunidad u organizacin, que era a la vez temporal y espiritual; en un caso, la protec-
cin militar, y en el otro, la oracin. En ese entonces, la nocin de comunidad cultural o
religiosa que ahora conocemos como la cristiandad equivala tambin a la organiza-
cin poltica. El imperio y la iglesia, es decir la cristiandad, formaban una nica organi-
zacin (Rubio 1997, 80).
La Querella de las Investiduras se soluciona con un compromiso en el Concorda-
to de Worms de 1122, en la que la doctrina de la separacin del mbito religioso y el
mbito temporal, tal como haba sido formulada por el famoso canonista Ivo de Char-
tres, se convierte en un principio jurdico (Mirgeler 1961, 112). En aplicacin de la nue-
va doctrina, el Imperio pierde la denominacin de santo, que solamente se aplica desde
entonces a la Iglesia. El Imperio Germnico queda en cambio reducido a la condicin de
sacro.8
8 En latn eclesistico, santo (sanctum) es un atributo de lo divino, de modo que la Iglesia puede conside-rarse como parte de lo divino. Sacro (sacrum), en cambio, es aquello que suscita reverencia por parte de los hombres, es decir que ha sido consagrado, como por ejemplo la msica sacra, pero sin formar parte de lo divino. El imperio, al ser solamente sacro, queda reducido a la esfera temporal.
-
33
En la medida en que el papado, desde la Querella de las Investiduras, durante
siglos intenta imponer la supremaca de la Iglesia, los portadores del imperio secular
comienzan a sostener la peculiaridad del mbito de la poltica y a intentar igualar la ven-
taja en institucionalizacin que tena la Iglesia mediante la conformacin de instrumen-
tos legales e institucionales de dominio estatal. Los primeros antecedentes de la idea de
la soberana y de la delimitacin territorial de un espacio de dominio se forman, como
muestran el ejemplo de los Hohenstaufen y de los reyes de Francia, justamente en la
confrontacin con las pretensiones de supremaca papal.
Por cierto, la Querella de las Investiduras tuvo consecuencias que no se percibie-
ron de inmediato. En esta primera etapa de la secularizacin, las estructuras de poder
son separadas del mbito de lo sagrado, pero no se separan de la fundamentacin reli-
giosa como tal. Todava se sigue percibiendo por muchos siglos una esfera temporal, la
cristiandad, que constituye un resabio de la unidad poltica y religiosa presente en el
Imperio antes de la Querella de las Investiduras. Para Mirgeler, en el momento decisivo,
casi nicamente los Hohenstaufen tuvieron en claro que la reduccin de la Iglesia a una
esfera determinada abra toda una serie de posibilidades nuevas de desarrollo institu-
cional fuera de su marco. Como habra de manifestarse en el Imperio de Federico II
Barbarroja, este nuevo desarrollo institucional iba a generar una serie de fricciones con
la pretensin de la Iglesia a la supremaca sobre la cristiandad. Esta lnea de desarrollo
institucional y poltico de los Hohenstaufen sera retomada a partir de fines del siglo
XIII por los reyes de Francia y conduce, finalmente, a la formacin del Estado moderno
(Mirgeler 1961, 129).
La segunda etapa de secularizacin se produce a consecuencia de las guerras de
religin en los siglos XVI y XVII. Debido a la significacin de la religin cristiana para
la justificacin de las estructuras de poder temporal, el conflicto entre las dos confesio-
nes religiosas (catlica y protestante) no era solamente religioso, sino tambin poltico.
La separacin de lo espiritual y lo secular, postulada por el Papado para fundamentar la
supremaca de la Iglesia sobre la cristiandad, desarroll ahora su potencial, paradjica-
mente, en direccin a la supremaca de la poltica (Bckenfrde 1991, 101).
Cuando la poltica se pone por encima de las fracciones religiosas enfrentadas y
se emancipa de ellas, se logra restablecer un orden poltico relativamente seguro y se
-
34
alcanza una cierta pacificacin en Europa. Esta problemtica tiene que tenerse presente,
tanto para interpretar la formacin de una posicin de poder monrquica en Francia, el
principio del cuius regio, eius religio (es decir, que la religin exclusiva de un territorio
sera la misma que practica el monarca), como incluso para entender en su contexto la
teologa poltica de la doctrina del Estado de Thomas Hobbes. Pues el principio de acep-
tar como religin exclusiva de un territorio la particular confesin del monarca estable-
ce, en contra de lo que muchas veces se piensa de manera superficial, el primado de la
solucin poltica por sobre la verdad religiosa de las confesiones.
Un grupo de opinin conformado por catlicos y protestantes moderados, llama-
dos Politiques, de entre los cuales el ms destacado es el ya mencionado Canciller de
Francia Michel de L'Hopital (1505-1573), desarrollan un concepto formal de la paz, que
no se deriva de una vida en la verdad religiosa, sino de la mera contraposicin con la
guerra civil. Este tipo de pacificacin, para los Politiques, solamente es posible median-
te la unidad del territorio, que se logra a partir del reconocimiento de la voluntad del
rey como ley suprema. Estos autores proponen al rey como una instancia neutral, que se
encuentra por encima de los partidos rivales y que puede lograr y conservar la paz. La
pregunta sobre la verdad de la religin es, en cambio, una cuestin de la Iglesia, sobre la
que el rey no puede decidir. La conversin de Enrique IV al catolicismo,9 en este senti-
do, se funda en consideraciones de prudencia poltica y no en el reconocimiento de la
verdad de una de las confesiones (Schnur 1962, 16-20).
Si bien en todos los pases de Europa, incluso en la propia Francia, el principio
de la religin de Estado seguira teniendo plena vigencia durante mucho tiempo (Luis
XIV habra de revocar el Edicto de Nantes en 1685), la contradiccin con la supremaca
de la poltica es slo aparente. Como observa Bckenfrde (1991, 104), la decisin en
favor de una determinada religin de Estado no era una cuestin de la realizacin e
imposicin de la verdad religiosa, sino una cuestin poltica de seguridad (a Luis XIV le
preocupaba mucho ms imponer su autoridad de modo absoluto que la verdad de la reli-
gin catlica). Esta solucin encuentra su expresin ms clara en la doctrina del Estado 9 Enrique IV, pretendiente del trono de Francia, perteneca a la confesin protestante (hugonote) pero debi convertirse al catolicismo en 1593 para poner fin al estado de guerra civil en Francia y ser aceptado por los catlicos como monarca. La frase que (correctamente) se le atribuye Pars bien vale una misa (la ciudad estaba en manos de los catlicos, que le negaban entrada) muestra que su conversin se basaba en razones polticas. En 1598 promulga el edicto de Nantes, que reconoce la tolerancia oficial de la reli-gin protestante. Esto representa el pleno triunfo de la supremaca de la poltica sobre la religin.
-
35
de Thomas Hobbes. Hobbes justifica el Estado como una instancia de decisin sobera-
na, que asegura la paz. El punto de partida, para este autor, es la preservacin de los
bienes bsicos ligados con el mantenimiento de la vida. La determinacin religiosa del
hombre, la religin como bien vital, no se cuenta entre estos bienes fundamentales. La
finalidad del Estado es, por lo tanto, puramente secular. Para lograr esta finalidad, el
Estado es provisto del summum imperium, esto es, de la fuerza soberana en ltima ins-
tancia, el monopolio legtimo de la fuerza, como dir Weber (1921, 29). Hobbes es el
primer autor que se plantea con total claridad el fundamento desacralizado del Estado
(Blas y Garca 1988, 77), que l considera dado en la seguridad que ofrece, a cambio de
que todos acepten que el Estado es el encargado de esta tarea y renuncien a su derecho a
gobernarse a s mismos (de modo que colaboren con el Estado, cumpliendo sus rde-
nes). En el mismo sentido, Hobbes es el primero en plantear como fundamento del Es-
tado la idea de un pacto, pues todos los hombres estaran dispuestos, en funcin de su
propio inters, a aceptar y colaborar con una autoridad de esta clase, que se vuelva as
irresistible como el Leviatn (animal mtico mencionado en distintos pasajes de la Bi-
blia). Ese pacto no es un hecho histrico, evidentemente, sino una suposicin. Si todos
los hombres t