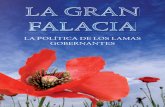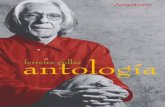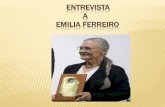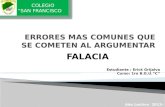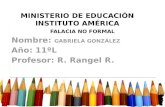Ferreira 2012 - La falacia neoliberal.pdf
Transcript of Ferreira 2012 - La falacia neoliberal.pdf
-
ISSN 1887 3898
Vol. 6 (1) 2012
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico http://www.intersticios.es
pg. 7
LA FALACIA NEOLIBERAL: APUNTES REFLEXIVOS SOBRE EL FIN DEL CAPITALISMO
Miguel A. V. Ferreira
Universidad Complutense de Madrid
No podemos soslayar el hecho fundamental de que los problemas que estamos viviendo son en realidad un momento de una crisis que va mucho ms all de lo puramente financiero o econmico. Los acontecimientos que se han producido, la quiebra de instituciones gigantescas; el sometimiento del planeta, de cientos de mi-llones de personas ante los designios de unos pocos inversores ocultos ante la mscara de "los mercados", como si en realidad no fueran nada ni nadie, sino una especie de fuerza impersonal y asptica; la ignominia que supone que entidades bancarias (tambin personas normales y corrientes sabiendo o no lo que hacen) inviertan para lograr que suban los precios de los productos alimenticios (como antes hacan con las vivien-das), lo que da lugar a que mueran de hambre docenas de millones de personas; el engao civil que supone la puesta en marcha de reformas laborales, de las pensiones o de los servicios pblicos a sabiendas de que lo que van a conseguir no es lo que se le dice a la poblacin sino el mayor beneficio de unos pocos; la des-truccin del planeta, la indiferencia ante su degradacin o ante la generalizacin de un modo de producir que genera ms desechos que bienes; la generalizacin de situaciones de exclusin y de discriminacin que son realmente las que permiten la sumisin necesaria para que todo esto pueda darse... Todo ello, la mitificacin del dinero, la universalizacin de lo mercantil que lleva a que todas las dimensiones de nuestra vida humana se hayan puesto en venta, la avaricia descontrolada, el cultivo del egosmo y el fomento de la desinformacin o la constante manipulacin de las conciencias, nos indica que si todo lo que hemos comentado se ha podido producir es porque alguien con demasiado poder ha logrado poner el mundo "patas arriba", invertir los valores y las prioridades y llevarnos a los seres humanos por un camino que no es el que nos permite alcanzar plenitud como tales
(Navarro, V; Torres, J.; Garzn, A. 2011: 81-82; subr. ntro.)
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
8 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
Prolegmeno
Asistimos, a fecha actual, a la ltima fase de un proceso de conjunto que comenz a gestarse en los aos 70 del siglo pasado, y que lo hizo por la confluencia de diversos procesos especficos no conectados causalmen-te entre si (Castells, 1996). Emergieron nuevos movimientos sociales los principales, el feminismo y el eco-logismo que se enfrentaban a valores culturales que haban sido sostn del proyecto de la modernidad; se inici un proceso de re-estructuracin organizacional en el mbito econmico que implicaba, tanto un reorde-namiento de las estructuras empresariales como una nueva modalidad de interaccin de las mismas entre ellas, con sus consumidores y con sus trabajadores; y en el terreno poltico, se iniciaba el giro hacia la radica-lizacin neoliberal en la gestin pblica.
Alimentando estos procesos y estableciendo las condiciones para su ulterior desarrollo, comenzaba el des-punte tecnolgico que nos acabara instalando en el universo multimedia a travs de las nuevas tecnologa de la informacin. stas acabaran dando soporte comunicacional a esos nuevos valores culturales incremen-tando exponencialmente su difusin, facilitando los mtodos de gestin intraorganizacional de las empresas y transmutando la lgica de la inversin financiera en las bolsas internacionales; y, como efecto de ello, estipu-lando directrices, criterios, constricciones en la gestin poltica de los Estados-nacin.
Se desestabiliz un ideario comn y consensuado respecto a los marcos normativos que haban tenido vigen-cia hasta ese momento: la divisin de gneros se revel como una arbitrariedad cultural que no tena que ver prioritariamente con diferencias de sexo, sino con dominacin y sometimiento; los roles tradicionales adscritos a esa divisin en trminos laborales quedaron en suspenso; y el papel del Estado en cuantas cuestiones eran tomadas en consideracin haba de modificarse significativamente, pues ya no iba a ser su funcin proteger socialmente a la ciudadana, sino facilitar las condiciones para que de su gestin se derivaran datos ma-croeconmicos positivos (se suprimi la ciudadana social Alonso, 1999 como modelo poltico-econmico de integracin y consenso social).1
Se reconfigur el escenario prctico de intervencin. Surgieron nuevos imperativos: haba que prestar aten-cin a la mujer y al planeta, haba que flexibilizar las enquistadas estructuras empresariales tradicionales y los mercados laborales, haba que adaptarse a los dictmenes de los emergentes flujos financieros de capital, haba que asumir (finalmente, ya, en los noventa) que las polticas estatales, con independencia del signo ideolgico de cada gobierno particular, deban plegarse a los dictmenes incuestionables del ideario neolibe-ral en auge.
En los 70 se acabaron las alternativas; se acab, entre ellas, la de pensar que un mundo distinto al vigente sera factible y deseable; se acab la posibilidad de creer que la desigualdad, social, econmica, cultural y
1 La ciudadana social, segn Alonso, implicaba agregar a la simple condicin poltica de la ciudadana un soporte material, econ-mico, vinculado a la actividad laboral. Fue el modelo que se desarroll tras la II Guerra Mundial mediante las polticas econmicas keynesianas y los Estados de Bienestar. El objetivo prioritario era el pleno empleo, puesto que ello implicara capacidad de ahorro de la clase trabajadora y, con l, una demanda solvente que garantizara el empuje econmico (polticas de demanda). Para ello, haba que dotar de estabilidad y seguridad a la condicin laboral, lo cual se lograba mediante coberturas pblicas, subsidios, garan-tas frente al despido, servicios de salud pblica, etc. De este modo, disponer de un salario implicaba mucho ms que simplemente obtener una remuneracin econmica en forma de salario; implicaba seguridad, estabilidad y todo tipo de prestaciones pblcias no propiamente econmicas. Supona, en consecuencia, la va fundamental para la integracin social y un reconocimiento, a travs del trabajo, de la condicin (poltica) de ciudadana. De ah el concepto de ciudadana social (no estrictamente poltica). El concepto tiene su origen en la tesis de Robert Castel sobre la sociedad salarial y el salariado, como modelo, la una, y grupo o colectivo social, el otro, que garantizaban a travs de la actividad asalariada una integracin social amplia que restringa los mrgenes de la vulnerabilidad social (el riesgo de exclusin social) (Castel, 1997).
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 9
puramente existencial (en trminos de supervivencia) era algo que poda ser tratado drsticamente con el objetivo de su erradicacin. Con el derrumbe de los regmenes polticos estatalistas, por primera vez en la Historia el conjunto del planeta se regulara por los principios econmicos capitalistas2. Por muy pernicioso que hubiera sido para muchas personas la puesta en prctica efectiva de modelos polticos comunistas y socialistas (y, de hecho, lo fue, pues los modelos que realmente se pusieron en prctica distaron mucho, sino infinitamente, de las propuestas marxianas que, supuestamente, los alimentaban), lo cierto es que con su existencia expresaban la posibilidad efectiva de una alternativa al sistema capitalista, una alternativa cuyo principio, al menos terico, era la consecucin de sociedades igualitarias no basadas en su estructuracin social en la competencia econmica de sus miembros.
En todo este conglomerado de transformaciones de conjunto, el dato fundamental a tomar en consideracin, por lo tanto, es que la economa capitalista logr de hecho lo que de derecho reclamaba Adam Smith en el s. XVIII, liberar su funcionamiento de todo tipo de traba o control, operando a escala planetaria. Ahora bien; no va a ser el conjunto de la economa el que se sustraiga a todo tipo de regulacin, sino ese sector central de la inversin financiera que moviliza las mayores cantidades de capital en intercambios que recorren las bolsas del planeta. Los grandes capitales van a abandonar su funcin originaria de financiar la produccin de bienes y servicios y van a emprender el juego especulativo de las apuestas de riesgo; es el dinero que circula sin soporte material, tangible, alguno el que produce ms rentabilidad, ms dinero (Castells, 1996).
Paradjicamente, de la circulacin de ese dinero voltil e intangible va a acabar dependiendo el conjunto de la economa del planeta, invirtindose la lgica propia del sistema capitalista; hasta entonces, el xito en el sec-tor financiero dependa de la buena marcha de la produccin en la que se inverta; ahora, del discurrir de la especulacin financiera depende la buena marcha en el terreno productivo. Ya no importa que una empresa obtenga buenos o malos resultados de ventas, pues de lo que se trata es de que sus apuestas especulativas de riesgo proporcionen los beneficios que garanticen su viabilidad con independencia de las ventas.
No es de extraar que en este mundo al revs surja el concepto de la economa real, por oposicin a esa otra, virtual, de la cual, ahora, aqulla depende. Ya no importa la realdiad econmica, la de los tradicionales mercados de intercambio, circunscritos en el espacio-tiempo y dotados de la materialidad propia de las mer-cancas y de la accin concreta que supone la prestacin de servicios. La realidad econmica de esos mer-cados va a quedar supeditada a la de los nuevos mercados de capitales financieros, sin circunscripcin espa-cio temporal pues circulan mediante operaciones electrnicas (instantneas) a lo largo de todo el planeta, intangibles e invisibles, ya que no hay fabricacin de mercancas ni prestacin de servicios en juego. Y lo ms problemtico es que en ellos ya no se respeta el principio de la libre competencia, dado que al especular so-bre la evolucin futura de sus propios movimientos, las decisiones de inversin se toman a partir de pronsti-cos informticos producidos por programas diseados al efecto, que se actualizan permanentemente y slo estn al alcance de unos pocos inversores (Castells,1996).3
2 Todava Corea del Norte, Cuba o, sobre todo, China, se supone que se regulan polticamente por regmenes comunistas, revolu-cionarios. Sin embargo, en un mundo econmicamente globalizado en el que los Estados-nacin han perdido prcticamente toda capacidad de gestin autnoma, es evidente que sobre dichos regmenes recaen, igual que sobre todos los dems, los imperativos de ese capitalismo global. No es de desdear que la nominalmente comunista China, operando desde hace aos un giro econmico hacia el capitalismo, sea a fecha actual un agente poltico-econmico que el mundo occidental ya no puede dejar de tener en consi-deracin. 3 Lo cual es ejemplo paradigmtico de lo que Merton (1970) denominara profecas autocumplidas, definiciones de la realidad que son tomadas en consideracin por los agentes sociales y condicionan sus acciones generando como resul-tado que dichas definiciones, por efecto de esa prctica por ellas condicionada, se conviertan en verdaderas. Esos pronsticos informticos de la evolucin de los mercados financieros son definiciones de la realidad futura que son credas por los inversores, condicionan sus acciones especulativas y tienen como efecto el cumplimiento del pronstico. Dicho de otro modo; el pronstico incorpora una previsin de acciones de inversin y dichas acciones se cumplirn,
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
10 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
Los grandes capitales ya no se invierten esperando que de tal inversin resulte un beneficio; los grandes capi-tales anticipan el beneficio que motiva la inversin. El beneficio anticipado produce la inversin. Lo cual supo-ne la inversin del principio fundamental que regula un rgimen econmico capitalista, principio psicolgico, de motivacin, para la inversin de capital (vase supra nota 13); si la motivacin originaria para invertir capi-tal comporta un riesgo (pues la inversin puede no lograr el objetivo perseguido del beneficio), ahora, fruto de la anticipacin del beneficio, la inversin se basa en la seguridad, en la garanta de xito previamente calcula-da. Es de esta inversin de la que se alimenta la especulacin financiera que mueve la economa global en la actualidad (las agencias de calificacin y las primas de riesgo son los ms altos exponentes de ello4).
Esos capitales especulativos ya no tienen patria ni bandera, no son portadores de nacionalidad alguna ni hay fronteras para ellos; por lo cual, no estn sujetos a tasas ni a obligaciones tributarias. Lo que significa que ese mbito en el que se dan las ms voluminosas operaciones de inversin y que generan las mayores cantida-des de beneficio no est sujeto a redistribucin alguna. Lo cual propicia que los Estados-nacin vean severa-mente restringida su capacidad de financiacin. Ha habido un proceso progresivo de reduccin de los ingre-sos fiscales provenientes de los beneficios del capital por parte de los Estados-nacin que ha implicado un correlativo incremento de las aportaciones obtenidas de los rendimientos del trabajo (Beck, 1998).
Es decir; mientras los especuladores financieros no reparten nada con nadie y no tienen que rendir cuentas ante nadie, sin dejar de incrementar sus cuantiosos beneficios, la gran mayora de trabajadores/as del plane-ta, que no obtienen beneficio alguno y cuya existencia en la economa real depende de esos movimientos especulativos, son quienes se ven obligados/as a aportar los recursos econmicos para el mantenimiento de los Estados-nacin.
El Estado-nacin, como institucin, ha pedido toda capacidad de maniobra. La mayor parte del endeudamien-to pblico no proviene de deuda real, derivada de la prestacin de servicios o de la inversin productiva, sino que ha sido adquirida a partir de participaciones en las operaciones especulativas de esos capitales aptri-das. Esa deuda es la que supedita las decisiones, polticas, de los Estados-nacin, a las demandas, requeri-mientos y necesidades, econmicas, de los capitales financieros. Es la especulacin financiera la que regula las decisiones polticas y no a la inversa.5
precisamente, porque los inversores se creen de antemano el pronstico y actan de acuerdo al mismo. Cabe imaginar el catastrfico efecto que sobre esas acciones podra producir un informtico perverso que tomara en consideracin este efecto de autocumplimiento para producir un pronstico suicida, un pronstico deliberadamente errneo que generara unas acciones que, presupuestas como adecuadas por sus ejecutores, condujeran en realidad a su ruina (el concepto de teora suicida, la versin opuesta a la profeca autocumplida, tambin procede de Merton). 4 No se puede dejar de observar que ese clculo, esa anticipacin, involucra a personas concretas con intereses particulares, de modo que los clculos que conducen a la calificacin de un determinando producto o inversin econmica y a la determinacin del riesgo de quiebra de una economa nacional pueden ser efectuados, no para determinar objetivamente la calificacin (ms o menos buena) o el riesgo (ms o menos alto), sino para condicionar las acciones de los agentes implicados en beneficio de los intereses de quien calcula. Y ha sido precisamente esto lo que ha constituido uno de los factores que nos han conducido a la situa-cin de crisis actual, al calificarse como absolutamente seguras, solventes y limpias operaciones y productos absolutamente arriesgados, escasamente solventes y sucios. Como seala Lizcano (2009), una de las operaciones que encubren esta causali-dad concreta e interesada fruto de determinadas acciones de personas especficas ha sido la nomenclatura metafrica que se ha aplicado a la crisis, presentndola como un fenmeno natural amenazante: una tormenta sacude al mundo. La crisis financiera cruza el Atlntico, las bolsas sufren brutales sacudidas, la fuerza del huracn financiero obliga a los gobiernos a tomar medidas (Lizcano, 2009: 92); las tormentas, sacudidas y huracanes no obedecen a causalidad humana alguna y por tanto no cabe concebir que clculos interesados estn detrs de tales fenmenos... 5 El documental Inside Job, que relata el proceso que ha conducido a la crisis actual, poniendo nombre y apellidos a quienes la han provocado, comienza con el relato del hundimiento de un Estado-nacin, Islandia, a manos de los espe-culadores financieros: en apenas cinco aos, toda una economa nacional fue arruinada por dicha especulacin.
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 11
Y esto ha sido posible porque la dinmica efectiva de esta nueva economa anti-econmica6 ha estado nece-sariamente acompaada por la imposicin hegemnica de un discurso legitimador, el discurso neoliberal. Todo sistema econmico exige un conjunto de reglas, una ideologa para justificarlas, y una conciencia en el individuo que le haga esforzarse por cumplirlas (Robbins, 1964: 18; cit. en Montoro, 1985: 82). Efectivamen-te, esta nueva economa neoliberal se ha llevado a la prctica gracias a una justificacin ideolgica que ha logrado imponer en las personas una conciencia proclive a su sostenimiento. He ah la falacia neoliberal, una falacia ideolgica.
Mitos y ficciones: el neoliberalismo prometeico
Ante todo, hemos de recalcar lo indicado al inicio. No nos hallamos, a fecha actual, en la situacin en la que estamos como consecuencia de un nico proceso de causalidad sencilla de rastrear; la situacin es el resul-tado de diversos procesos de transformacin que han trastocado los parmetros econmicos, polticos y cul-turales que se haban alcanzado en los aos 70 del siglo pasado.
Habra que tener en cuenta, por ejemplo, que el movimiento feminista, un proyecto poltico y cultural, ha teni-do una significativa implicacin econmica al propiciar una incorporacin masiva de las mujeres al mercado laboral en los pases occidentales. Como bien es sabido (Torns, 1999; Prieto y Gmez, 1998), esta feminiza-cin de los mercados laborales ha sido uno de los factores que han hecho factible la flexibilizacin, parcializa-cin y temporalizacin de dichos mercados7. Como tambin es evidente el impacto que las nuevas tecnolog-as de la informacin han tenido en el desarrollo de nuevas estrategias de organizacin laboral, de intercam-bio, de organizacin empresarial y su fundamental importancia para el sostenimiento material de la especula-cin financiera. Y, asimismo, la extensin de dichas tecnologas en el uso cotidiano ha marcado un significati-vo cambio cultural en las sociedades occidentales.
Por lo tanto, de entre todo el entramado de procesos interconectados que podran tomarse en consideracin, nos centramos exclusivamente en la constitucin de un nuevo modelo hegemnico de ideologa que, si bien cumple la funcin prioritaria de legitimar y justificar el funcionamiento actual de la economa neoliberal-global, extiende sus ramificaciones a todas las esferas de nuestra existencia.
Como punto de partida, tomar dos ejemplos concretos cuyos actores principales son parte de esa minora de inversores especulativos que se llevan sus magros beneficios financieros sin dar cuentas de ellos a nadie. Se trata de la publicidad de una gran entidad bancaria y de una multinacional de la energa.
6 Si atendemos a la definicin clsica de Samuelson, La economa es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con dinero o sin l, el empleo de unos recursos productivos escasos que podran tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diversas perso-nas y grupos que componen la sociedad (1976: 5; cit. en Montoro, 1985: 71-72), la economa actual ya no se basa en recursos productivos escasos ni tiene por objeto producir y distribuir bienes, sino que depende de inversiones financie-ras especulativas sin soporte productivo alguno y sin redistribucin de ningn tipo; por lo tanto, es anti-econmica. 7 La supuesta liberacin de la mujer del dominio machista y patriarcal implicaba, entre otras cosas, la consecucin de una independencia econmica. Sin embargo, dado que las mujeres que acceden a dicha independencia no abandonan su condicin de esposas/ parejas y de madres, se ven sometidas a la llamada doble jornada, compuesta de la pro-piamente laboral y remunerada y de la domstica propia de su rol tradicional. En estas condiciones, los trabajos a tiem-po parcial con horarios flexibles sera para ellas una opcin deseable. Lejos de ponerse en prctica medidas laborales especficas al respecto, la ideologa neoliberal no ha desaprovechado este argumento para propiciar una flexibilizacin generalizada de los mercados laborales que se ha extendido a todos/as los/as trabajadores/as (Bilbao, 1999).
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
12 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
La entidad bancaria nos dice que hemos de des-aprender a ahorrar para aprender el nuevo estilo de ahorro que nos propone. Ese nuevo ahorro se basa en una total ausencia de comisiones y en una rentabilidad aso-ciada a la domiciliacin de recibos. Es decir, el banco no nos cobra nada por ninguna operacin que hagamos con nuestra cuenta (lo cual, ciertamente, es radicalmente novedoso) y premia nuestros gastos regulares con el reintegro de una parte proporcional de los mismos (tambin novedoso, a su vez).
La multinacional energtica, rizando el rizo de lo imposible, nos informa de que una parte importante de sus actividades est destinada al reciclado de neumticos usados para hacer carreteras ecolgicas, de modo que su actividad, basada fundamentalmente en la extraccin de petrleo, lejos de contribuir a la degradacin medioambiental y a la destruccin de recursos naturales, es una actividad ecolgica, o sea, lo contrario de lo podramos haber presupuesto.
Excursus
Al revisar la publicidad a la que se alude8, hemos comprobado que el supuesto ahorro-empresarial y el supuesto ecologismo propio del consumo energtico se apoyan en la virtud creativa e imaginativa: in-ventar el futuro, reinventarlo todo, desinventar las comisiones. Es decir, dicha publicidad no se apoya en la realidad efectiva, vigente y actual de las empresas (beneficio derivado de la inversin fi-nanciera o de la extraccin y venta de recursos energticos), sino en un futuro a construir, colectiva-mente (la primera persona del plural es la ms usada en dicha publicidad), mediante nuestra imagina-cin y nuestra capacidad creativa, que se entiende, entonces, que es la principal funcin a la que, co-mo empresas, estn contribuyendo. Si nos creemos que nos dicen la verdad.
La entidad bancaria X parte del slogan El da que desaprendes a ahorrar, aprendes la nueva forma de ahorrar, que da soporte al llamado Manifiesto del Fresh Banking, que se organiza en torno a diez mandamientos (http://www.manifiestodelfreshbanking.com/). Es decir, la entidad bancaria est en po-sesin de las tablas de Moiss y nos ofrece, nada ms y nada menos, que una versin contempornea del camino de la salvacin. El segundo mandamiento reza yo reduzco costes, t ganas ms; el terce-ro, doy ms, pido menos; el quinto, olvdate de negociar, aqu no hace falta; el sptimo es el que incluye la incitacin a la imaginacin, desinventamos las comisiones (las comisiones son el lucro sis-temtico y habitual que las entidades bancarias han aplicado a todos sus clientes por el mero hecho de usar sus servicios; el sptimo mandamiento, curiosamente, es el de no robars, de tal modo que, en-tonces, la entidad nos est prometiendo no robar(nos), reconociendo, con ello, que el robo ha sido par-te sistemtica de la prctica bancaria....); y el noveno mandamiento reza tenemos que ganar... todos. Es evidente la retrica de la causa comn y del compromiso colectivo: nadie pierde, todos ganan, re-aprender, desinventar... advenid al mundo empresarial como cobijo seguro de vuestro futuro, se es el camino de salvacin, las Tablas de la Ley, que os ofrecemos.
La empresa energtica Y pone en boca de los hijos de sus clientes y empleados es tiempo de que nos sentemos a hablar del mundo que queremos para ellos [los hijos de esos hijos] quiero que [mi hijo] viva con la naturaleza vamos a tener que reinventarlo todo, para culminar con el texto escrito 30.000 empleados, millones de clientes, pensando en los hijos de tus hijos. Hacia una nueva concien-cia. Es decir, la empresa no se nutre de los beneficios derivados de su actividad empresarial, actual, sino de estar forjando esa nueva conciencia que habr de ser necesaria dentro de dos generaciones; construye un futuro para todos/as a largo plazo, un futuro colectivo y comprometido con y desde la in-
8 Agradezco a Margaret Milena Mora Martnez su ayuda en el proceso de revisin de dicha publicidad y en la seleccin de las citas que a continuacin se incluyen.
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 13
fancia (con nios/as quienes esto nos relatan, cmo dudar de su palabra, que es la palabra de la em-presa?).
La empresa energtica Z, procede a una larga enumeracin de logros cientficos, artsticos, culturales, tecnolgicos, enumerados bajo la etiqueta hemos inventado, para concluir si hemos sido capaces de todo eso, cmo no vamos a ser capaces de proteger lo que ms nos importa: [Z], inventemos el fu-turo. En otro anuncio, la misma empresa nos dice no hay que poner barreras a la imaginacin la capacidad de imaginar es el mayor recurso del ser humano. Si tras todos esos logros de la Humani-dad estamos aqu, pues seguramente seremos [nosotros siempre una apelacin colectiva, la em-presa] uno ms de ellos, y no vamos a desmerecer nuestra labor como tal; lo que no se dice es lo que ms nos importa, pero que cualquier observador comprometido, sabiendo qu es la empresa y cul es la problemtica ecolgica actual, entender que es el planeta. Cmo dudar de que uno de esos grandiosos logros derivados del progreso de la humanidad va a atentar contra la integridad del planeta en un momento en el que la degradacin ecolgica es uno de los riesgos ms graves a los que nos enfrentamos? Imposible, pues nos habla uno de los ltimos eslabones de la capacidad de inven-cin humana, que adems nos impulsa a ser, seguir siendo, imaginativos. Nuevamente se nos ofrece un mundo futuro a construir a inventar, un futuro colectivo y comprometido con lo que ms nos impor-ta.
La trampa ideolgica (la falacia) queda desvelada en la parodia de esta publicidad de la empresa Z que se puede ver en http://www.youtube.com/watch?v=G0Og1NQQc_o&feature=related: destruimos la tie-rra, arrasamos su suelo, generamos hambrunas, prohibimos el pan y la sal inventamos las guerras el petrleo, los coches, los atascos y la polucin esclavizamos a la frica triste y desnuda extermi-namos humanos, ballenas Si hemos sido capaces de todo eso, cmo no vamos a ser capaces de destruir lo que nada nos importa: [Z], destruyamos el planeta.
De este modo, invencin, reinvencin e imaginacin, desaprendizaje, futuro, nueva conciencia son los valores empresariales que nos incitan a adherirnos como clientes; no estaremos contribuyendo con ello a incrementar los beneficios de tales empresas, sino a forjar un futuro colectivo mediante nuestra capa-cidad creativa, innovadora, emprendedora. Seremos empresarios de ficcin en la ficcin empresarial que se nos vende. Pero el transfondo, claro, que rezuma todo ello, es que, en el fondo, seremos feli-ces. en ese futuro utpico, claro est (y as podemos desentendernos del presente y sus precarie-dades para concentrarnos en lo por venir; no se asemeja esto a una modalidad empresarial-publicitaria de un credo religioso que promete el paraso y la salvacin eterna? La Palabra del Dios-Beneficio).
Por tanto, al hacernos socios del banco nos convertiremos en empresarios (ahorrar es invertir para obtener un beneficio), y al consumir los productos de la multinacional de la energa estaremos contribuyendo al cuidado del planeta. Queda as negado el hecho de que el banco, como todo banco, destinar el ahorro de sus clien-tes (ahora empresarios) a sus operaciones habituales, las de todo banco, que son, claro est, las de prsta-mo de dinero a crdito y de inversin financiera; como tambin que el producto energtico bsico de la multi-nacional (ahora ecolgica) es el petrleo, que seguir extrayendo en plataformas por todo el mundo contribu-yendo con ello y con su consumo a la degradacin medioambiental.
Podemos plantearnos por qu ni el banco ni la multinacional basan su publicidad en los resultados econmi-cos obtenidos; es decir, por qu no hacen valer la razn de ser de su existencia en tanto que empresas, por qu no nos muestran, en la publicidad, sus balances econmicos anuales, cuntos miles de millones de euros de clientes ha utilizado el uno para obtener cuntos miles de millones de beneficios, o cuntos cientos de miles de barriles ha extrado la otra para obtener cuntos miles de millones, igualmente, de beneficios... po-
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
14 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
demos, realmente, planternoslo? La gran mayora de la gente no puede; ni se plantea siquiera la pertinencia de dicho planteamiento porque la ideologa, la falacia neoliberal ha socavado tal posibilidad.
Cmo ha sido posible llegar a un mundo en el que quepa hacer creer que el depsito de la nmina en un banco sea una actividad empresarial y la extraccin de petrleo una actividad ecolgica? Slo cabe entender-lo a partir de un sistemtico proceso de domesticacin ideolgica que haya logrado que lo inverosmil sea perfectamente creble por un nmero suficiente de personas.
Ese proceso tiene sus antecedentes, segn Foucault (2008), en el proceso de reconstruccin de la Alemania de postguerra (por lo tanto, estamos hablando de seis dcadas de gestacin de la criatura). La Alemania nazi era el antecedente poltico vigente en la memoria de toda Europa, por lo que un proyecto de reconstruc-cin nacional no poda apelar a la poltica para llevarse a cabo; de este modo, los encargados de elaborar dicho proyecto entendieron que la economa deba ser el fundamento. La escuela ordoliberal (as llamada por la revista que los aglutinaba), o escuela de Friburgo (por ser sa la universidad en la que principalmente des-arrollaban sus actividades), en la que participaban economistas, juristas y filsofos fue el rgano poltico en-cargado del proyecto. Se trataba de legitimar el Estado por su funcin como protector y garante de una ade-cuada organizacin econmica. Los principios de dicha organizacin haban de ser los del liberalismo clsico de Smith, pero eran necesarios ciertos reajustes. De entre ellos, Foucault destaca fundamentalmente dos. En primer lugar, el mercado, el espacio del juego econmico, ya no poda ser pensado como algo natural, algo que surge espontneamente y se perpeta por su lgica interna si no se interfiere en su dinmica. Ese postulado originario del liberalismo no daba cabida a ninguna fundamentacin de la labor del Estado, cuya funcin poltica sera, simplemente, inhibirse. El mercado iba a ser definido como un principio formal dotado de una lgica interna que haba que procurar que se constituyese adecuadamente, de acuerdo a esa lgica y cuyo adecuado funcionamiento haba que garantizar en todo momento, mediante medidas que, si bien no deban afectar directamente a lo econmico, deban garantizar que se diesen todas las condiciones me-dioambientales, extraeconmicas, que hacan posible dicho funcionamiento.
Pero, adems, ese mercado ya no poda ser entendido como el de intercambio entre iguales, un mercado de compra-venta. En un mercado as tan slo actan calculadores egostas con intenciones individuales. Era necesario constituir un mercado en el que la iniciativa, el carcter emprendedor fueran los elementos claves, si es que se quera que el proyecto de reconstruccin nacional tuviera sentido. Por tanto, en el ncleo de la lgica de ese principio formal que era el mercado ya no se situaba el intercambio, sino la competencia, la competencia entre desiguales pugnando por adquirir el mximo poder posible. Un mercado de inversores, un mercado de empresarios. Ese era el mercado que el Estado estaba llamado a constituir y del que tendra, como labor poltica fundamental, garantizar un adecuado funcionamiento.
Por lo tanto, el futuro estado alemn encontrara su legitimidad poltica por un intervencionismo permanente que garantizase que se cumpliesen todas las condiciones necesarias para la constitucin y buen funciona-miento de un mercado de competidores; y para ello, era necesario que el principio empresarial fuese el eje de articulacin social; haba que conformar un tejido social en el que la empresa fuese la unidad constitutiva fun-damental. Todo alemn deba aspirar, de algn modo, a ser parte de ese principio empresarial.
Estos precedentes (competencia, empresa y poltica puesta al servicio de la economa) son la base del neoli-beralismo que finalmente emerge en los aos 70; el neoliberalismo que acabar imponindose de modo hegemnico en el plazo de dos dcadas. Ser el neoliberalismo estadounidense. Las bases ordoliberales alemanas sern afianzadas con las propuestas de la teora del Capital Humano9.
9 Aunque dicha escuela pronto demostr sus limitaciones en la prctica y fue rpidamente abandonada en cuanto tal, sembr las semillas ideolgicas a partir de las cuales germin el neoliberalismo que ha acabado imponindose.
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 15
La idea central de dicha escuela parte de la disolucin de la dicotoma marxiana entre capital y trabajo, elimi-nando el segundo trmino: todo agente econmico es un capitalista, es portador de un capital que puede invertir para obtener un beneficio. Era la manera ms radical de concretar el proyecto ordoliberal de constituir un tejido social basado en el principio empresarial. El capitalista posee un capital econmico en sentido estric-to, mientras que el trabajador posee un capital que reside en su persona, en el conjunto de sus capacidades, disposiciones, habilidades y recursos; l es su propio capital. Desde el afecto materno en los primeros aos hasta la formacin laboral especfica en sus ltimos aos educativos, todo contribuye a dicho capital. Cuando ingresa al mercado laboral como trabajador, no va a prestar su fuerza de trabajo a cambio de una remunera-cin, va a hacer una inversin de la cual su salario ser el beneficio; cuanto ms capital humano acumulado, tanto ms beneficio; cuanto ms capital humano acumulado, tantas ms opciones de promocin laboral y de incremento de dicho beneficio. La ecuacin no es un trabajo un salario, sino un capital humano un flujo sucesivo de remuneraciones que son el beneficio obtenido por la inversin de dicho capital.
As pues, todos/as somos empresarios/as; en concreto, los/as trabajadores/as son empresarios de s mismos, ellos/as son su propia empresa (por eso es factible creer que des-aprender a ahorrar se convierte en una actividad empresarial, el ahorro es inversin, si una entidad bancaria te lo dice).
Evidentemente, esto no se sostiene sin todo un conjunto de operaciones asociadas que garantizan y dan vigencia a esa empresarializacin generalizada de la sociedad. Como dice Tony Watson (1995), uno de los ejes estructurales que garantizan que el conflicto constitutivo del sistema econmico capitalista pueda provo-car perturbaciones, es la distancia que se da entre los principios (culturales) que lo amparan libertad, inde-pendencia, igualdad de oportunidades, y los resultados (materiales) que produce sometimiento, depen-dencia, desigualdad. Es decir; de algn modo, hay que hacer creer, pese a la realidad cotidiana vivida, que la existencia es/ puede ser mejor y que conduce al xito si asumimos, aceptamos, acatamos y practicamos eso que se supone que nos conduce a l.
En este aspecto, la teora funcionalista ha sido de indudable vala al aportar una visin del orden social en la que la desigualdad es una condicin necesaria del mismo y que la trayectoria y posicin de cada persona en la estructura social depende exclusivamente de su talento y esfuerzo individual, puesto que se presupone la igualdad de oportunidades como marco de referencia. En un mundo constitutivamente igualitario la des-igualdad slo puede ser consecuencia de los actos particulares de cada cual pues, se entiende, no hay cons-tricciones estructurales y de antemano que impidan a nadie llegar a dnde, a ttulo individual, se merezca.
A partir de los aos 70 la economa acab constituyndose como algo que funcionaba si la inversin la ali-mentaba. Si se dan las condiciones necesarias para que los empresarios quieran invertir, todo ir bien; ellos obtendrn beneficios y gracias a ello crearn puestos de trabajo, se incrementar la riqueza colectiva y todos saldremos ganando. De modo que la funcin poltica fundamental pasa a ser la de garantizar las condiciones que facilitan el beneficio empresarial. Ello pone fin a toda una poca en que las polticas econmicas trataban de asegurar que los trabajadores, que constituyen la mayora mayoritaria de las ciudadanas, por el hecho de serlo, tuvieran todo tipo de coberturas frente al riesgo. Garantizar una cobertura pblica de los riesgos de la clase trabajadora significaba garantizar el ahorro y por tanto una demanda solvente y capacidad de consumo. Pero eso era cuando la economa real era la nica economa. Cuando dicha economa qued atrapada por la especulacin financiera, los trabajadores se hicieron prescindibles: empresarios incompetentes.
En la nueva lgica, las desigualdades no dejan de crecer exponencialmente, pero ya no cabe hablar de injus-ticia, sino de ineficiencia. Aqu es dnde interviene el funcionalismo. Segn sus presupuestos, la desigualdad, lejos de ser algo que debera ser erradicado, es una condicin necesaria de nuestra existencia colectiva. Por qu? Porque, efectivamente, pese al principio de la igualdad de oportunidades, de hecho, no todos/as somos iguales. Las funciones a cumplir en el mundo en el que vivimos, dicen, no son de igual importancia, y no todo el mundo est preparado para desempear cualquier funcin. Hace falta talento y esfuerzo para escalar en la jerarqua social. Son atributos individuales, de modo que quien se encuentre desfavorecido habr de asumir
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
16 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
que la culpa es suya, que no tiene el talento suficiente o que no se ha esforzado todo lo que debera. El sis-tema est bien tal cual, slo fallan las personas singulares. Si no he logrado el xito, si no he podido rentabi-lizar adecuadamente mi capital humano, si mi empresa personal fracasa... la culpa es ma... todo lo dems est bien, es cmo debe de ser.
Y as, por un lado, esa empresarializacin del tejido social y la disolucin de la dicotoma y oposicin entre capital y trabajo hace factible la publicidad que nos muestra el ahorro como una inversin; por el otro, la indi-vidualizacin de la responsabilidad en un mundo en el que la mecnica y la lgica de conjunto son las mejo-res posibles, son buenas por definicin, hace verosmil asumir que mi consumo de derivados del petrleo puede ser entendido como una actividad ecolgica que contribuye al mantenimiento del planeta y no a su degradacin. Lo increble se torna verosmil y lo imposible perfectamente viable. Prometeo se ha apropiado del fuego de los dioses: el capitalismo neoliberal-global ha adquirido la condicin prometeica y, con ella, y frente a nuestra limitacin y precariedad como seres humanos, nos ilumina con su Verdad, que es incuestio-nable y hemos de acatar sumisa y dcilmente. La verdad prometeica transmuta el ahorro en inversin y el consumo de petrleo en ecologismo.
Cabe reconstruir una verdad alternativa, menos prometeca, menos omnmoda y ms propiamente humana, sencilla y... anti-capitalista? Quiz llegado sea el momento de intentarlo...
Realidades y prcticas: el neoliberalismo genocida
En La era de la informacin Manuel Castells nos ofrece la radiografa de nuestro tiempo10 y en ella resalta un dato aterrador en el que, por cierto, se detiene con especial detalle: ese capitalismo neoliberal-global pro-meteico se alimenta del asesinato de nios.
Los flujos desterritorializados de especulacin financiera han propiciado otros flujos globales de actividad econmica. En lo tocante a los nios, fundamentalmente dos: la economa de la pornografa y la prostitucin y la economa de la guerra.
La pornografa y prostitucin infantil son actividades lucrativas en todo el planeta. Nios/as de familias pobres son crecientemente condenados/as a ser la mercanca de la que se benefician unos cuantos especuladores y consumen, en general, ejecutivos aburridos11. Se convierten en mercanca secundaria de los flujos finan-
10 Es de resear que la informacin utilizada por Castells, a fecha actual, es obsoleta pues utiliza indicadores de lo que suceda hasta hace dos dcadas. Teniendo en cuenta el aceleramiento de todos los procesos en los que estamos inmersos, todos los datos deberan ser revisados y actualizados. Pero, paradjicamente, dicha actualizacin no invalida su visin, pues cuantas tendencias apunta en su obra no han hecho ms que agudizarse: su pronstico es, hoy, todava ms vigente. Si el ndice de pobreza medio en los pases del primer mundo se situaba en torno al 20% a principios de los 90 (es decir, los pases ricos lo eran a costa de que uno de cada cinco de sus ciudadanos fueran pobres), a fecha actual ha subido al 25%. Este ndice le serva a Castells para ilustrar que la exclusin social ya no implicaba la au-sencia de recursos econmicos, de un trabajo, sino que incorporaba la precariedad laboral (cerca de un tercio de los asalariados estadounidenses, en ese momento, perciban sueldos inferiores al nivel de ingresos estimado como de pobreza). Pues bien, siendo esos datos hoy obsoletos, esta nueva modalidad de exclusin social, el argumento, no ha dejado de incrementarse. Y en Espaa las nuevas medidas de regulacin laboral recientemente aprobadas van a acele-rar incluso ms dicha tendencia. 11 muchos nios se han convertido en artculos sexuales a gran escala aprovechando la globalizacin del turis-mo y las imgenes; esos/as nios/as son objeto de inters entre los segmentos adinerados de los profesionales abu-rridos. Y As, la sociedad red se devora a s misma, a medida que consume/destruye un nmero suficiente de sus propios nios como para perder el sentido de la continuidad de la vida a travs de las generaciones, negando de este
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 17
cieros. Y adems, alimentan, como materia prima, la economa blica cuyos mercados de consumo estn en el cuarto mundo y cuyas empresas beneficiarias radican en el primer mundo. La industria armamentstica (con EEUU a la cabeza) se sostiene gracias al mantenimiento de un mercado de consumo regular de sus produc-tos fuera de las fronteras donde stos son producidos.
Este genocidio infantil no es un aspecto marginal y tangencial del mundo que habitamos: matar nios es la consecuencia necesaria del ltimo gran impulso que ha llevado al sistema capitalista a sus cotas actuales. Siguiendo el argumento de Lamo de Espinosa (2010), tras el empuje experimentado por la Europa Occidental con el proceso de modernizacin, un segundo y decisivo proceso de transformacin radical se dio, entre los aos 70 y 90 del siglo pasado, con la impregnacin del conocimiento cientfico-tcnico al conjunto del tejido social. La ciencia, como modalidad culturalmente hegemnica de conocimiento, alcanz su cota definitiva, tanto por definir, como modelo, los procesos de pensamiento de las ciudadanas (y, en consecuencia, la base de sus decisiones prcticas), como por condicionar prcticamente su existencia mediante toda la tecnologa producida a partir de ella. Ahora bien; hablamos de un salto econmico en el que la ciencia (de laboratorio) se combina con la empresa (de inversin). Y el principal empuje para ese salto es lo que Lamo denomina el complejo militar industrial (CMI).12 Se constituy una
triple alianza durante la Guerra Fra de: 1) los intereses militares y del Pentgono, amparados por congre-sistas que defienden los puestos de trabajo de sus Estados; 2) alianzas con las grandes empresas de arma-mento y tecnologa; y 3) en ntima conexin con las research universities y sus laboratorios. Todo ello orien-tado a la produccin de ciencia y tecnologa en gran escala (Lamo, 2010: 28).
La bomba atmica fue resultado de un proyecto militar-industrial, el Proyecto Manhattan, que lleg a involu-crar a ms de 130.000 personas en 30 sedes distintas (Ibd. 29). Segn Lamo, esto supuso una novedosa, y productiva, vinculacin entre conocimiento (universidad) y economa (empresa) que marcara el punto de arranque de una revolucin de la cual somos, a fecha actual, partcipes: la eclosin del conocimiento (cientfi-co) como eje vertebrador de nuestra existencia, con la financiacin, soporte y apoyo del capital privado. A nuestro entender, tiene un significado adicional: la industria blica fue, al amparo y con la cobertura de la ciencia producida en la Universidad, el principal baluarte del despegue econmico neoliberal en Occidente y, por lo tanto, soporte fundamental de la transicin hacia el neoliberalismo global. La especulacin financiera actual se afianza inicialmente en el desarrollo cientfico-tcnico de la industria militar. La economa, para prosperar hasta dnde ha llegado, ha necesitado producir sistemticamente muerte con sus productos. Los/as nios/as han sido, entonces, materia prima, barata, necesaria.
Sin embargo, y aunque pueda parecer inverosmil, sa no ha sido la principal operacin genocida del capi-talismo neoliberal-global. S lo ha sido, sin duda, en trminos prcticos y materiales. Sin duda. Sin embargo, en un plano menos visible, ms sutil, nada material, se ha procedido a un exterminio sistemtico de nuestra capacidad humana. Ese capitalismo nos ha expropiado de nuestra condicin de personas, ha operado una discapacitacin generalizada de nuestra existencia. Si la industria armamentstica asesina nios/as selecti-
modo el futuro de los humanos como especie humana. el capitalismo informacional es una estructura social espe-cfica, con sus reglas y su dinmica, que se relaciona sistemticamente con la sobreexplotacin y el abuso de los nios, a menos que unas polticas y estrategias deliberadas combatan esas tendencias. cuando son posibles los mercados globales de todo de cualquier lugar a cualquier otro, el ltimo impulso a convertirlo todo en mercanca, el que afecta a nuestra propia especie, no parece contradecir la regla ms estricta: que la lgica de mercado sea la nica gua de las relaciones entre la gente, soslayando los valores y las instituciones de la sociedad (Castells, 1996: 154-163). 12 la advertencia sobre el riesgo que supone una alianza de intereses militar-industrial fue expuesta por primera vez por el anarquista francs Daniel Guerin en 1936 en su libro Fascismo y grandes negocios en el que examinaba las relaciones entre los grandes empresarios alemanes e italianos (especialmente de la industria pesada) y los gobiernos, en detrimento de la industria de bienes de consumo (o ligeros) (Lamo, 2010: 26).
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
18 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
vamente para garantizar un mercado solvente, la economa neoliberal-global elimina seres humanos masiva e indiscriminadamente. Mientras los/as nios/as son el efecto genocida especfico de un pilar de la economa actual, todos/as somos el efecto genrico de su dinmica de fondo.
Cuando des-aprender a ahorrar significa ser empresario/a, consumir gasolina ser ecolgico y matar nios un beneficio lucrativo, algo, de fondo, se ha quebrado en nuestra existencia.
El genocidio inmaterial, profundo, que ha propiciado este sistema econmico nos condena a no poder decidir, autnomamente, lo que somos, lo queremos y deseamos ser. Es, por decirlo poticamente, un genocidio del Alma Humana, de esa interioridad solitaria que, segn Mara Zambrano (1988), nos otorga nuestra es-pecfica condicin humana, ms all de nuestras determinaciones biolgicas y de nuestras constricciones sociales, histricas y culturales.
Y no se trata de un planteamiento transcendente, metafsico, abstracto. Se trata de la experiencia cotidiana, rutinaria, de la gran mayora de seres humanos que poblamos este territorio terrqueo: por qu y para qu hago, cada da, lo que hago?? La lista de imperativos presupuestos, innombrados, supuestamente aproble-mticos que llevan a la imposibilidad de esa pregunta cotidiana para la gran mayora de nosotros/as es el problema. El problema no es la pregunta, sino la imposibilidad prctica de plantersela para la gran mayora de las personas.
Se trate de la mera subsistencia en las zonas ms desfavorecidas del planeta (lo que suma las tres cuartas partes de la especie humana), se trate de la rutina laboral diaria, regulada por la mtrica repetitiva del reloj y del calendario, se trate de la puesta en suspenso de dicha rutina para quienes no han accedido a un puesto laboral o lo han perdido, se trate de los privilegios derivados de un puesto de direccin o gestin, sea cual sea ese escenario cotidiano, los imperativos vienen impuestos, con un poderoso efecto de homogeinizacin, por la maquinaria ideolgica que sustenta la lgica prctica del capitalismo neoliberal-global, al amparo de una racionalidad formal que justifica y legitima la prosecucin del ideario ilustrado en torno a la nocin de progre-so; la lgica sacrificial (Zambrano, 1988) que edifica la Historia que, predicndose humana, es en reali-dad la historia de la cultura occidental, una historia particular que ha terminado por imponerse hegemnica-mente. Y el sacrificio, que con los inicios de la modernidad lo era del individuo al Estado, de los intereses particulares al colectivo, hoy lo es de la integridad de la persona humana, en su constitucin como tal, a la lgica global de la especulacin financiera, de la persona a lo empresarial y sus imperativos como principio de regulacin generalizada de nuestra existencia.
Nuestra existencia cotidiana se justifica y hace relevante si aceptamos y acatamos los presupuestos del xi-to social inscritos en esa cultura actualmente hegemnica y que pasa, necesariamente, por el xito econ-mico, que, a su vez, slo puede ser logrado si ajustamos nuestra conducta a las demandas del mecanismo que lo propicia: clculo, egosmo, maximizacin, instrumentalidad, competencia. Presupuesta formalmente la igualdad de oportunidades, as como la universalidad de derechos, todos remamos en un mismo barco que hay que procurar que no se hunda. Y, de hecho, todos remamos, an no sabiendo muy bien por qu ni hacia dnde.
En la escuela se nos inculcan los esquemas de pensamiento que hacen factible la imposicin ideolgica de los principios de regulacin de nuestra conducta. La extensin generalizada de los principios de racionalidad cientfica, el empirismo como prueba de verdad, la causalidad formal como camino hacia la misma y la oposi-cin dicotmica de categoras analticas como base y soporte de toda argumentacin legtima sedimentan como principios fundamentales que estructuran y modelan nuestros procesos de pensamiento.
El origen mtico de este ideario es el Logos, en su versin platnica, el conocimiento como va de acceso al bien supremo, como principio de unificacin entre conocimiento, belleza y bondad. Con la tradicin cristia-na, el logos, potestad divina, le fue expropiado al ser humano: el pecado original fue su intento de reapropia-
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 19
cin; y el castigo, la condena a trabajar para poder vivir (ganars el pan con el sudor de tu frente, como reza en el Gnesis). El camino hacia el bien supremo a travs del conocimiento, en consecuencia, adquiere una dimensin econmica. Finalmente, la Ilustracin dot al logos de sus procedimientos adecuados, raciona-lidad y causalidad; al bien supremo de su principio estructurador, el progreso; y, finalmente, a su condicionali-dad econmica de su lgica funcional, la lgica capitalista: el capital13 como principio regulador de un merca-do que funciona bajo la alquimia de la mano invisible de Smith, generando, a partir del inters particular, ri-queza colectiva. El logos originario adquiere entonces la entidad de un conocimiento que conduce al progreso al amparo del beneficio capitalista. Ese logos ser potestad de un sujeto, sujeto de conocimiento, transcen-dente e intercambiable que ha de ser, a la par que racional, progresista y egosta, es decir, un individuo, y, por lo tanto, portador de entidad poltica, ciudadano portador de los derechos y deberes propios de los princi-pios democrticos (la reapropiacin humana del logos es, pues, tambin una operacin poltica que supone la supresin de los principios aristocrticos tradicionales para el ejercicio del poder).
Ser ese logos ilustrado, transmutacin del logos mtico originario, el que informe el impulso de la ciencia moderna, que habr de ser un soporte fundamental, gracias a los avances tecnolgicos, del desarrollo de la economa capitalista, el logos que propicie la extensin de los principios de racionalidad de dicha ciencia al conjunto de las poblaciones occidentales a travs de los aparatos escolares:
la ciencia es, progresivamente, no un aprendizaje minoritario, sino un modo usual de pensar utilizado es-pontneamente por una gran masa de ciudadanos; no una prctica esotrica de algunos nativos (los llama-dos cientficos), sino un comportamiento, un hbito de pensar, exotrico, de mayoras. La ciencia es ya cul-tura y, en muchos sitios, cultura popular de masas. () los ciudadanos han hecho suya la lgica de la ciencia como hbito fundamental de pensar (Lamo, 2010).
Y el looos que conducir al CMI, al complejo militar industrial; hbito de pensamiento mundano a la par que principio fundamental de la industria blica. El logos que propicia el CMI propicia ese genocidio, especfico y concreto, econmico, que asesina nios/as para la obtencin de un beneficio. El logos que se ha instaurado como cultura y hbito mundano y mayoritario es el que propicia el genocidio extensivo y genrico que nos expropia de nuestra condicin propiamente humana. Sumidos en ese hbito, constreidos por sus principios de racionalidad e instrumentalidad, somos terreno abonado para la ideologa neoliberal-global.
El fin del capitalismo
Quiz sea necesario clarificar de modo ms expreso cmo ese logos transmutado en hbito de masas es el basamento sobre el que se edifica la dominacin ideolgica del capitalismo neoliberal global.
Los principios de racionalidad exacerbados por la modernidad se traducen en la famosa expresin escolar el hombre es un ser racional14, y todo aquello que no forma parte de esa racionalidad no es propiamente
13 Cabe enfatizar, por si, pese a lo evidente, se nos escapa, ponemos en suspenso o simplemente no tomamos en con-sideracin, que capital es dinero invertido en la actividad econmica con la intencin de obtener de dicha inversin un beneficio. Como bien nos recuerda Marx (1984: 197-214), el mercado, como espacio de intercambio econmico, ha existido mucho antes del surgimiento de la economa capitalista, y que el mercado propiamente capitalista slo existe a partir del momento en que la bsqueda del beneficio, el capital, es lo que moviliza su intercambio. Y, obviamente, si el sistema capitalista se llama as, capitalista, es precisamente porque lo especfico de l es el capital, esto es, el objetivo del beneficio como motivacin para la inversin de dinero en ese mercado. 14 Y esa frase, que todos/as hemos odo y ledo en el aula, habla del hombre, y no del ser humano; nada dice de la mujer. No cabe aqu extenderse en esa omisin, pero es significativo anotarla, pues denota 1) que de su uso se deri-va esa asuncin, propia del hbito racionalista inculcado como cultura mayoritaria, que lo masculino nombra en genri-
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
20 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
humano, es inferior, y ha de ser refrenado, sometido, domesticado... eliminado. La razn somete a la pasin, el pensamiento al sentimiento y la mente al cuerpo15. Estos esquemas dicotmicos en torno a nuestra condi-cin como personas se nos inculcan y forman parte de lo evidente desde que tenemos conciencia. Se trata de una gran operacin de naturalizacin de lo arbitrario que contiene esa particular, concreta e histrica-mente datada forma de concebir lo que sea el ser humano que surge, a partir de la herencia del logos de la Grecia Clsica, con el racionalismo ilustrado de la modernidad.
Esas formulaciones acaban conformando nuestra existencia cotidiana; en nuestro quehacer diario hemos de buscar siempre el mximo ajuste a tales criterios que nos definen, supuestamente, como personas, anulando todo cuanto, de hecho, realmente somos y no encaja en ellas. Hemos de actuar con tino y mesura, no de-jndonos llevar por impulsos irracionales, o por debilidades sentimentales; hemos de evaluar objetivamente y delimitar causalmente las situaciones para actuar de la manera ms conforme a esas condiciones objetivas, tratando de obtener, siempre, el mayor beneficio instrumental; hemos de ser tenaces y firmes, sacrificados en el perfeccionamiento permanente de esas aptitudes. Siguiendo esas directrices, nuestra condicin humana ser la mejor posible y, con ello, nuestra existencia ser, a su vez, la mejor posible.
Dichas aptitudes son, precisamente, las que se supone que hay que aplicar en nuestras acciones econmi-cas: esfuerzo, aprendizaje, profesionalidad, empeo, clculo estratgico, objetividad, tenacidad, perfectibili-dad, maximizacin instrumental: racionalidad puesta al servicio del beneficio econmico. El empresario de xito lo es porque ha logrado el mximo desarrollo y optimizacin de esas aptitudes definitorias de su condi-cin humana; el trabajador descualificado y desempleado lo es porque no ha logrado tal optimizacin y desa-rrollo; el uno ha de perseverar en su camino; el otro ha de esforzarse mucho ms.
Como es evidente, el contexto, las constricciones estructurales, las condiciones de posibilidad, los recursos de partida, etc. no forman parte de aquello que nos define como personas. Tampoco nuestras limitaciones, precariedad y finitud como miembros, cuerpos, de una especie biolgica. Tampoco la emocin, los sentimien-tos, los sueos o los deseos. Queda fuera de nuestra conformacin como personas, tanto lo extrnseco como lo intrnseco de nuestra efectiva constitucin que no se amolda a su definicin como racional.
En el proceso que va desde, aproximadamente, el s. XVI hasta la actualidad, el mundo Occidental (que en principio era slo europeo y que a partir de finales del XVIII incorpor a los EEUU, que han acabo constitu-yndose como la mxima expresin de la occidentalidad) ha atravesado numerosos episodios de inflexin y retroceso en lo cultural, lo econmico y lo poltico: confrontaciones blicas (uno de los ejes estructurales de la conformacin del Estado-nacin Ramos, 1995), ciclos de auge y de declive econmico, fluctuaciones demogrficas, cambiantes modelos de organizacin poltica, mltiples escuelas y estilos artsticos. Sin em-bargo, al amparo de la nocin de progreso, todo ese discurrir, en su conjunto, implica un avance positivo que
co a lo masculino y lo femenino, ocultando el hecho de que 2) en realidad expresa una desvalorizacin de lo femenino y unos esquemas de pensamiento, percepcin y accin profundamente machistas de dicha cultura, que es la cultura occidental; y, asimismo, 3) nos sirve como indicacin de por qu lo femenino ha sido considerado por dicha cultura lo impuro, lo no dotado plenamente de racionalidad, lo emocional y afectivo, lo no propiamente humano y ms prximo a la irracionalidad animal, a la impureza del cuerpo procreativo carente de mente propiamente racional. 15 Por eso, todo cuanto remite inexcusablemente al cuerpo resulta tan problemtico para dicha cultura, como lo es la sexualidad, y de ah la incomodidad que supone enfrentarse a las preguntas que nuestros/as hijos/as hacen al respecto en el momento, que siempre llega, en el que las hacen. Incomodidad derivada de que el cuerpo ha sido suprimido por los discursos de racionalidad que se han instalado en el ncleo de nuestra cultura, definindonos como personas al margen del cuerpo; as, cuando el cuerpo se erige en primer plano, no sabemos muy bien cmo abordarlo, hacerlo explcito, reconocerlo como parte de nuestra condicin humana; es parte del malestar de la cultura que anunciaba Freud (1995): cuerpo, corporalidad, sexualidad, pulsiones, relegados a un inconsciente del que la conciencia racional se desentiende.
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 21
nos ha llevado al momento actual; el camino lo ha sido siempre del logos, del conocimiento en pos del bien supremo. Y la definicin actual del bien supremo, que es la empresa colectiva que se supone que emprendi el mundo occidental, es una economa global movilizada por los flujos de la especulacin financiera. Si hemos llegado hasta aqu es porque haba que llegar hasta aqu. Ha sido el camino necesario para el desarrollo prometeico de esa persona humana reducida a sujeto racional e individuo calculador e instrumental, que es, se entiende, la mejor condicin que puede tener la persona humana.
Luego es evidente, se supone, que pese a que la situacin estructural de una crisis econmica planetaria propiciada por los excesos desmedidos de unos cuantos especuladores financieros, cualquier persona huma-na responsable (responsable de su condicin de tal), ha de acatar las imposiciones del momento. Ha de des-aprender a ahorrar, hacer ecologismo consumiendo petrleo, sacrificar su puesto de trabajo y las garan-tas sociales asociadas antao al mismo, vender sus hijos al mercado global de la prostitucin infantil o man-darlos a morir a la guerra. Su condicin racional de persona humana le ha de hacer entender, evidentemente, que ese es el sacrificio demandado por un proyecto colectivo que camina hacia el progreso, hacia el bien supremo.
Porque la persona humana conformada a partir de la racionalidad moderna no tiene la potestad, como tal, de plantearse alternativas al proyecto en el que ha sido involucrada; cualquier alternativa nos desva del camino del progreso; cualquier alternativa es mala.
Hasta los aos 70 del siglo pasado, esta ltima afirmacin era dbil, pues la experiencia reciente de las polticas econmicas keynesianas (bastante anti-liberales) y la realidad efectiva de regmenes polticos anti-capitalistas (no necesariamente buenos, o mejores que los pro-capitalistas; simplemente existentes y por ello, distintos), as como los movimientos anti-culturales, la emergencia del feminismo y del ecologismo, seala-ban, prctica o discursivamente, que las alternativas eran factibles y, quiz, deseables.
Pero a partir de los 70 se dio un proceso de homogeinizacin planetaria en el que toda alternativa dej de tener vigencia, radicalizndose, en el proceso, la condicin racional-instrumental de la persona humana pro-tagonista, supuestamente, del mismo. En el trnsito de apenas dos dcadas, y con el determinante papel de la revolucin tecnolgica de la microelectrnica, advino el, nico y hegemnico, escenario de un capitalismo neoliberal global. Y entonces, la afirmacin se hizo fuerte. La radicalizacin de nuestra condicin racional-instrumental como personas se ha ido llevando al extremo; el marco moderno de socializacin primaria que haba constituido la familia burguesa se fue desmoronando; los aparatos escolares fueron fortaleciendo el principio de la formacin puramente tcnica y el de la especializacin funcional (dejando a un lado la dimen-sin moral y los valores; el humanismo); los Estados-nacin fueron siendo vaciados progresivamente de su funcin poltica tradicional.
Qu es lo que se ha pedido fundamentalmente en este camino y qu puede indicar reflexivamente la posibi-lidad de recuperar alternativas?
Lo que se ha perdido es la capacidad propiamente humana de pensar; de pensar creativa y autnomamente, de ser capaz de formular realidades, posibilidades o proyectos distintos a los que se derivan de la racionali-dad instrumental que alimenta este punto de llegada que hemos alcanzado con el capitalismo neoliberal glo-bal. La capacidad de darnos cuenta de que la publicidad de un banco o de una empresa de la energa tiene por objetivo obtener de nosotros un beneficio y nada ms, no hacernos empresarios o ecologistas. La capaci-dad de desembarazarnos del tecnocratismo especializado que inunda nuestra existencia hacindonos creer que esta crisis actual es algo en lo que todos tenemos parte y, por ello, responsabilidad cuando de hecho es la consecuencia de la especulacin financiera que mueve y se beneficia de este capitalismo neoliberal global y sus responsables pueden ser identificados. Hemos perdido la capacidad revolucionaria, en el pensamien-to y en la prctica, la capacidad de ir a la raz, de desenmaraar los discursos interesados que nos venden las bondades de un mundo que se hunde y sealar culpables.
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
22 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
Con nuestras acciones, cotidianas, alteramos el mundo que habitamos; de dicha accin y alteracin resulta un mundo, cambiante, que pensar y repensar permanentemente para desarrollar en l una accin propiamen-te humana; de nuestra accin, cotidiana, resultan las condiciones prcticas a partir de las que desarrollar y aplicar nuestro pensamiento; de nuestro pensamiento, cotidiano, resultan las acciones que modifican ese mundo que pensamos, y que pensamos para actuar en l, y para hacerlo de acuerdo con principios subjetivos de los que no debera apropiarse nadie. Si condicionan nuestra capacidad de pensamiento hacindola circular por esquemas que obedecen a intereses ajenos, nos expropian de nuestra capacidad de accin, propiamente humana y creativa:
Aquellos universos en que la coincidencia casi perfecta de las tendencias objetivas y las expectativas con-verta la experiencia del mundo en una contnua concatenacin de anticipaciones confirmadas se han acaba-do para siempre. La falta de porvenir es una experiencia cada vez ms extendida () el poder simblico puede abrir un espacio de libertad por medio del planteamiento, ms o menos voluntarista, de posibles ms o menos improbables que la mera lgica de las probabilidades inducira a considerar prcticamente excludos. [] la fuerza de la accin pedaggica, hace que las acciones simblicas, incluso las ms sub-versivas, tengan que contar con las disposiciones y, por lo tanto, con las limitaciones que stas imponen a la imaginacin y la accin innovadoras () la creencia de que tal o cual porvenir, deseado o temido, es posi-ble puede, en determinadas coyunturas, movilizar a todo un grupo y contribuir de este modo a propiciar o impedir el advenimiento de ese porvenir. (Bourdieu, 1999: 309-310)
Es necesario, en consecuencia, recuperar la capacidad creativa, de pensamiento de alternativas y de movili-zacin colectiva. Y esto no es nuevo. Es tan antiguo como el dictamen de Marx: la revolucin requiere de un sujeto colectivo dotado de conciencia autnoma como tal, un sujeto colectivo des-ideologizado. Pese a todo el camino recorrido, las condiciones para la supresin de la desigualdad y de la explotacin sobre la que se asienta el sistema capitalista siguen siendo las mismas. Lo que ha variado, claro est, son los instrumen-tos que pueden ponerse al servicio de dichas condiciones. Pero el instrumento fundamental, primario, es esa persona humana que ha sido desmantelada por el racionalismo ilustrado y el instrumentalismo capitalista. Para encontrar alternativas hemos, en primer lugar, de re-encontrarnos como personas humanas, ntegras, creativas y, profundamente, emocionadas (con una emocin enconada que desee pensar y fabricar dicha alternativa). De la intimidad singular que requiere esa reapropiacin personal, y slo de ella, surgirn las con-diciones estructurales que pueden hacer plausible una movilizacin colectiva. Con voluntarismo y racionalidad seguiremos, irremediablemente, siendo los sometidos frente a los que realmente estn en posesin del poder, y que son, precisamente y por ello, los menos interesados en la promocin de alternativas.
Y as, entonces, en lo que a la intencin se refiere, retrocedemos siglo y medio (lo cual no es mucho si aten-demos al tiempo transcurrido desde la invencin del logos mtico originario que nos ha conducido hasta aqu) para recuperar la propuesta revolucionaria de Marx: el objetivo a perseguir es la supresin de la economa capitalista; hoy cabe decirlo, sin duda. Y la tarea para su cumplimiento ha de ser una tarea colectiva, por lo que el problema de partida es determinar qu sujeto o sujetos colectivos han de protagonizar, y cmo, el pro-ceso de transformacin.
Ese sujeto colectivo debe constituirse a partir de personas y no en base a la versin racional-instrumental de la persona que se nos ha inculcado. Si algo hemos de des-aprender es esa definicin obtusa y limitada de nuestra condicin humana que nos reduce a individuos. Contra la presunta autonoma del individuo, hemos de constituirnos, reflexivamente, como personas interdependientes, precarias en sa su condicin pero, pese a ello, o ms bien debido a ello, capaces, creativamente, de formular y llevar a la prctica un proyecto pro-piamente humano.
Nuestra sumisin prctica a la ideologa neoliberal global, adems de derivada de los discursos de racionali-dad que legitiman y justifican la lgica econmica actual, proviene adems, si damos crdito a las formulacio-nes de Bourdieu, del proceso de familiarizacin constante con las estructuras objetivas de dicho marco eco-nmico, que nos hace, sin necesidad de raciocinio ni reflexin, agentes prcticamente competentes para ac-
-
Vol. 6 (1) 2012 [ ISSN 1887 3898 ]
Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es 23
tuar en ese marco objetivo, portadores de un habitus neoliberal que nos permite de manera prctica realizar anticipaciones conformes a la regularidad de la economa en la que hemos de desenvolvernos, generando, por as decirlo, esquematismos y automatismos prcticos conformes a los requerimientos objetivos del mundo econmico. Pero en una situacin de crisis global como la actual ese habitus deja de ser eficiente, se pone en suspenso ese conocimiento prctico, in-corporado en nuestra condicin de agentes sociales, de cuerpos efi-cientes para la accin: La falta de porvenir es una experiencia cada vez ms extendida. Y frente a esa falta de porvenir, o nos creemos las ilusiones prometeicas sobre el futuro de la publicidad empresarial, y con ello continuamos, adormecidos o sonmbulos, sometidos al disciplinamiento de quienes producen esas fic-ciones, o recuperamos aquello que nos fue expropiado, un logos propiamente humano, des-mitificado y des-racionalizado: el poder simblico puede abrir un espacio de libertad por medio del planteamiento, ms o menos voluntarista, de posibles ms o menos improbables. Cuando la eficiencia prctica ya no se puede actualizar y cuando los discursos de racionalidad ya no sirven para alentar el sacrificio, hace falta recupe-rar la imaginacin creativa. Pero para ello se requiere la edificacin de unas bases materiales adecuadas.
Para construir un futuro humano que el capitalismo no nos puede ofrecer hace falta ponerse a pensar, pero para ello son necesarias las condiciones adecuadas, las condiciones que propicien la emergencia de sujetos colectivos dotados de capacidad de accin autnoma, reflexivos y creativos. Cules? Sinceramente, no lo s, y parte de la tarea de pensamiento que se avecina es encontrarlos, constituirlos y promoverlos. Un primer paso sera (y ello requerira investigacin independiente y anlisis crtico) desvelar qu podra movilizar, co-lectivamente, a esos porcentajes en torno al 40% de los electorados que al no votar sistemticaamete hecen evidente las deslegitimidad de hecho del principio de representacin democrtico. Otra tarea urgente es la de la revisin de los programas pedaggicos de los aparatos escolares. Tambin, intuyo, recuperar a nuestros mayores (cuando la vejez, en las sociedades avanzadas, va conformando progresivamente la franja etrea de las poblaciones).
Slo puedo asumir un imperativo en lo concreto. Que la funcin de la Sociologa no puede ser la de suminis-trar herramientas a los dominantes para que puedan perpetuar su dominacin, sino desarrollar investigacin y pensamiento crticos que suministren herramientas a los dominados para que se liberen de esa dominacin. Y a partir de ah, en lo genrico, creo que cada cual, en la medida de sus posibilidades, ha de ser capaz de desarrollar estrategias prcticas de liberacin (con la ayuda de esa labor crtica de la ciencia sociolgica, puesta al servicio del ser humano y de la persona, y no del poder y de los dominantes). Un primer aglutinante, en cualquier caso, es reunir a cuantos quieran asumir que, efectivamente, el camino a emprender es la trans-formacin, la supresin de las condiciones estructurales actuales (el neoliberalismo global y la crisis a la que nos ha conducido). Y a partir de ese aglutinamiento proceder a la discusin y formulacin, colectivas, de al-ternativas a este estril panorama planetario que hemos alcanzado. Quiz, parafraseando a Marx, ser nece-sario que dejemos de ser, los seres humanos, los protagonistas inconscientes de la Historia y pasemos a decidir la historia futura en la que queremos empear nuestras acciones.
Bibliografa
Alonso, L. E. (1999): El trabajo ms all del empleo: la transformacin del modo de vida laboral y la recons-truccin de la cuestin social, en L. E. Alonso: Trabajo y ciudadana, Madrid, Trotta.
Beck, U. (1998): Qu es la globalizacin? falacias del globalismo, respuestas a la globalizacin, Barcelona, Paids.
Bilbao, A. (1999): La posicin del trabajo y la reforma del mercado de trabajo, en C. Prieto y F. Mgueles: Las relaciones de empleo en Espaa, Madrid, s. XXI; pp. 305-321
-
[ ISSN 1887 3898 ] Vol. 6 (1) 2012
24 Intersticios: Revista Sociolgica de Pensamiento Crtico: http://www.intersticios.es
Bourdieu, P. (1999): Meditaciones pascalianas, Madrid, Anagrama.
Castel, R. (1997): Las metamorfosis de la cuestin social: una crnica del salariado, Buenos Aires, Paids.
Castells, M. (1996): La Era de la Informacin (Volumen 3), Madrid, Alianza.
Foucault, M. (2008): Nacimiento de la biopoltica, Buenos Aires, FCE.
Freud, S. (1995): El malestar de la cutura, Madrid, Alianza.
Lamo de Espinosa, E. (2010): La sociedad del conocimiento: informacin, ciencia, sabidura, Real Academia de Ciencias Morales y Polticas (discurso de recepcin como Real Acadmico de Nmero, 26 de octubre de 2010).
Lizcano, E. (2009): La economa como ideologa, Revista de Ciencias Sociales, 2 poca, 1, Universidad de Quilmes; pp. 85-102.
Marx, K. (1984): La transformacin de dinero en capital (El capital, seccin segunda, libro primero), Madrid, s. XXI; Vol. 1, pp. 197-214.
Merton, R. K. (1970): La profeca que se cumple a s misma; en: Merton, R. K.: Teora y estructura sociales, Mxico, F.C.E.; pp. 419-434.
Montoro, R. (1985): Escasez, necesidad y bienestar: apuntes para una sociologa de la economa, REIS 30, pp. 69-92.
Navarro, V; Torres, J.; Garzn, A. (2011): Hay alterativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en Espaa, Sequitur Attac Espaa: http://www.sequitur.es/wp-content/uploads/2011/10/hay_alternativas.pdf
Prieto, C. y Gmez, C. (1998): Testigas de cargo: mujeres y relacin salarial hoy, Cuadernos de Relaciones Laborales 12, pp. 147-167.
Ramos Torre, R. (1995): La formacin histrica del Estado nacional, en M. L. Morn y J. B. Benedicto (eds.): Sociedad y Poltica. Temas de sociologa poltica, Madrid, Alianza; pp. 35-67.
Robbins, J. (1964): Economic Philosophy, Harmondsworth, Pelican Books.
Samuelson, P. A. (1976): Curso de economa moderna, Madrid, Aguilar.
Torns, T. (1999): Las asalariadas, un mercado con gnero, en F. Migulez y C. Prieto (eds.): Las relaciones de empleo en Espaa, Madrid, siglo XXI.; pp 151-166.
Watson, T. (1995): Trabajo y sociedad, Barcelona, Hacer.
Zambrano, M. (1988): Persona y democracia, Barcelona, Anthropos.