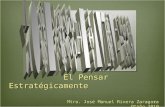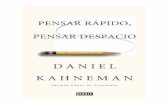Final Pensar 1
-
Upload
api-3729516 -
Category
Documents
-
view
782 -
download
6
Transcript of Final Pensar 1



CUADERNOSPENSAR EN PÚBLICO
NÚMERO 1
LA TRAS ESCENA DEL MUSEO
NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO
NACIONAL DE COLOMBIA

Final pensar_2.p65 26/04/2006, 11:055

CUADERNOSPENSAR EN PÚBLICO
NÚMERO 1
LA TRAS ESCENA DEL MUSEO
NACIONAL DE COLOMBIA
EDITOR ACADÉMICO
EZ
NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO
GABRIEL ANDRÉS ELJAIEK RODRÍGU

Reservados todos los derechosPontificia Universidad Javeriana
Gabriel Andrés Eljaiek Rodríguez, ed.,
Fernando Esquivel, Natalia Montejo,Juan Darío Restrepo
© Barton LidiceBeneš © Smithsonian National Museum
Editorial Pontificia Universidad JaverianaTransversal 4a N.° 42-00, primer piso,
edificio Rafael Arboleda, S.J.Bogotá, D.C.
Dirección:Selma Marken Farley
Coordinación editorial:Alfredo Duplat Ayala
Coordinación de autoedición:Fernando Serna Jurado
Corrección de estilo:Herly Torres
Diagramación:Sonia Montaño Bermúdez
Primera edición 2006
Número de ejemplares: 500Fotomecánica e impresión: Javegraf
of American Hist ro y
Carmen Millán de Benavides, Mónica Cantillo,

Contenido
PRESENTACIÓN ......................................................................... 9
GABRIEL ANDRÉS ELJAIEK RODRÍGUEZ
INTRODUCCIÓN ....................................................................... 13
CARMEN MILLÁN DE BENAVIDES
SOBRE CÓMO SACARLE PELOS A UNA CALAVERA ........................ 27
GABRIEL ANDRÉS ELJAIEK RODRÍGUEZ
EL NACIONALISMO EN ÁTOMOS VOLANDO ................................. 75
MÓNICA CANTILLO QUIROGA, FERNANDO ESQUIVEL
SUÁREZ, NATALIA MONTEJO VÉLEZ
MISS MUSEO ....................................................................... 101
JUAN DARÍO RESTREPO FIGUEROA
SECCIÓN DE AUTORES ............................................................ 125
ÍNDICE TEMÁTICO ................................................................. 129


PRESENTACIÓN*
ENCUENTROS CERCANOS (CON) EN EL MUSEO
Tantas cosas que empiezan y acasoacaban como un juego,
supongo que te hizo gracia encontrar el dibujoal lado del tuyo,
lo atribuiste a una casualidad o a un caprichoy sólo la segunda vez
te diste cuenta de que era intencionadoy entonces lo miraste despacio,
incluso volviste más tarde para mirarlode nuevo.
Julio CortázarGraffiti
Este es un libro de encuentros. Encuentros de investigadores
con objetos y de objetos con investigadores. De historias y na-
rraciones que giran en torno a artefactos que pudieron pasar des-
apercibidos en un momento, pero que fueron hallados, interveni-
dos (casi de manera plástica) y cambiados de lugar. Paralelamente,
los investigadores fuimos encontrados por los objetos, puestos
en escena en el museo y también, movilizados de nuestros luga-
res de enunciación.
* Gabriel Andrés Eljaiek Rodríguez. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales yCulturales PENSAR. Jóvenes Investigadores 2004.

10 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
El espacio para algunos de estos encuentros –en cierta medi-
da azarosos– fue generado y estuvo motivado por el interés de
crear espacios investigativos para el semillero de Jóvenes Inves-
tigadores por parte del Instituto de Estudios Sociales y Culturales
PENSAR, que desde el 2003 viene desarrollando un trabajo conjun-
to con el Museo Nacional de Colombia. Así, esta publicación es
producto del trabajo de Jóvenes Investigadores del Instituto PEN-
SAR galardonados por Colciencias e investigadores y curadores
del Museo Nacional de Colombia, agrupados bajo el interés co-
mún de abrir el museo a miradas críticas. Esta aproximación ha
permitido preguntarle al museo por puntos centrales de su es-
tructura y su función: la forma en que se colecciona, la adquisi-
ción de los objetos, la organización de los guiones museográficos
y la construcción de una narrativa nacional.
Aunque estas interpelaciones al museo no son nuevas, su for-
mulación es particular en las investigaciones presentadas en este
libro: en ellas los objetos son los detonantes, si se quiere, las vías
de entrada para pensar el coleccionismo, la adquisición, la con-
servación, y sobre todo, las implicaciones políticas, sociales y
culturales del lugar que ocupa una pieza en un determinado mo-
mento. Estas preguntas, que partieron de la ubicación de algunos
artefactos, abrieron posibilidades de pensar nuevos discursos his-
tóricos y nuevas formas de leer y de aproximarse al museo.
El libro recoge experiencias de trabajo con objetos que, te-
niendo un lugar en el Museo Nacional de Colombia, cargan con
un estatuto ambiguo, que parte de la dificultad de leerlos fácil-
mente como fragmentos de la narrativa nacional. Agrupamos ar-
tefactos tan dispares como el cráneo de un asesino del siglo XIX,
la partitura de la música del Himno Nacional y el trofeo de Luz
Marina Zuluaga como Miss Universo, para mostrar cómo éstos
comparten la anfibología de una ubicación que los hace parte de
la colección del museo (algunos en la reserva), al tiempo que los
excluye como rarezas dentro de la historia de la nación, la cual es
narrada a través de una puesta en escena de artefactos “significa-

11LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
tivos”. De esta manera, el cráneo “desmemoriado” de un asesino
convive (con unos pisos de intermedio) con los prohombres de
la patria; la música del Himno Nacional se pasea por entre las
representaciones y letras de Rafael Núñez, y el trofeo de la única
Miss Universo colombiana comparte espacio con un Grammy
“Aterciopelado” y dos premios “Tolimenses”.
Pensar sobre objetos que están guardados en el museo más
antiguo del país, en el cual se supone que se guarda la memoria
nacional de manera “objetiva” (en dos sentidos), hizo posible re-
flexionar sobre la forma en que hemos representado y en la que
seguimos representando al país, y la manera como hemos cons-
truido, y seguimos construyendo una memoria que se llama a sí
misma “nacional” (que incluye y excluye). Además, permitió pen-
sar la utilidad del museo en la contemporaneidad y elaborar pro-
puestas para narrar el presente, con una mirada crítica dirigida al
bicentenario de la independencia en el 2010.
En esta iniciativa compartida, la Pontificia Universidad
Javeriana se aproximó al Museo Nacional de Colombia y a algu-
nos de sus artefactos con una mirada que, a la manera de los
binoculares, aproxima y aleja: aproxima en la medida en que
trata de mantener la cercanía con los objetos, como si estuvié-
ramos frente a ellos: las investigaciones parten de ellos y no los
pierden de vista por un tiempo; aleja, cuando se reconocen las
piezas como excusas para pensar temas que en primera instan-
cia no tendrían una relación directa con ellas: las colecciones, la
memoria, la participación femenina en la política, el nacionalis-
mo, entre otros. El Museo a su vez también se aproximó, en
principio y fundamentalmente, como espacio abierto a la re-
flexión académica y a la “presentación en sociedad” de los ob-
jetos y de los jóvenes investigadores. Además, sirvió como es-
pacio para una puesta en escena inclusiva de las investigaciones:
el cráneo del asesino como pieza del mes, la partitura del himno
convertida en concierto y el trofeo como centro de una re-
flexión visual sobre el voto femenino.

12 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Este cuaderno hace parte de la iniciativa Cuadernos Pensar en
público del Instituto PENSAR, que ha buscado y busca construir
ciudadanía a través de un ejercicio incluyente dirigido a un público
diverso que pretende hacer visibles discusiones que se generan en
un espacio académico y que tienen que ver con artefactos de uso
público, y con temáticas que, se espera, trasciendan dicho ámbito.
En este Cuaderno Pensar en Público Número 1: La tras esce-
na del museo. Nación y objetos en el Museo Nacional de Colom-
bia presentamos a ustedes una manera alternativa de construir
mapas alrededor de piezas museográficas y de tender puentes
entre instituciones culturales y académicas. Además, comparti-
mos con ustedes el asombro que la presencia de estos objetos en
el Museo Nacional nos produjo y la riqueza de reflexiones que
pueden derivarse de esa pregunta inicial ¿qué hacen ahí?, que
luego se transformó en ¿qué se hizo y qué se puede hacer con
esos artefactos en los lugares donde se encuentran?
Los autores y autoras queremos agradecer el constante apo-
yo de quienes siguieron el proceso de formulación, investigación
y escritura de estos textos: en el Instituto PENSAR al profesor
Guillermo Hoyos, director del mismo; a Carmelita Millán de
Benavides, tutora, “madre adoptiva” y guía de jóvenes investiga-
dores; a Ana María Gómez, gestora de ideas y proyectos; a Mer-
cedes López, amiga dispuesta a volver a ver y escuchar; al equi-
po de Jóvenes Investigadores del Instituto PENSAR, Camila Aschner
y Nicolás Gualteros, público constante y comprometido, además
de lectores de múltiples versiones, y a Santiago Castro-Gómez.
En el Museo Nacional, a Cristina Lleras, apoyo durante y des-
pués de las investigaciones; a Nancy Alayón y a la maestra Bea-
triz González. También a Francisco Ortega y Jaime Borja, lecto-
res y críticos disponibles para leer cuantas versiones aparecieran
y a Catalina Castillo, Dra. Russi.

INTRODUCCIÓN
OBJETO BUSCA INVESTIGADOR(A)*
PASANTÍA EN WASHINGTON: PRIMER MOMENTOMUSEOGRÁFICO
¡azúcar! Un gran estandarte, muy colorido, ondea en el Mu-
seo Nacional de Historia de los Estados Unidos.1 Es sábado 24 de
septiembre, 2005 y el Mall, ese corredor enorme que conecta el
monumento a Lincoln con el edificio de Congreso en Washing-
ton, bulle en actividad.
Ese sábado, quienes se bajan en la estación Smithsonian del
metro, encuentran flechas indicando la dirección de dos activida-
des que se cumplen ese día en el más público de los espacios de
la capital de Estados Unidos. A la izquierda, la Feria del Libro. A la
derecha, la marcha. Mientras la primera sorprende por la ausen-
cia de libros y la masiva presencia de escritores y programas
para incentivar la lectura, la segunda es la protesta contra la gue-
rra de Iraq, citada bajo la consigna Bring them Home! Las dos
actividades son un éxito, cada una a su manera.
* Carmen Millán de Benavides. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto PENSAR.

14 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
¡azúcar! Ondea el estandarte y ya cerca veo la foto de Celia
Cruz, peinada con moña trenzada, enormes candongas, cantan-
do micrófono en mano. Esta es Celia en sus años mozos. Más
cerca el estandarte se deja leer por entero.
No estaba en mi programa para esa mañana, pero cómo no
entrar a ver una exposición dedicada a la guarachera cubana. Allá,
en el ala oeste, al lado de las leyendas del jazz y sus instrumentos,
se abre la exposición ¡azúcar! y para mi sorpresa, todos los textos
están en español –sin errores gramaticales u ortográficos– e in-
glés. Otra sorpresa: está repleta y hay gente sentada viendo los
videos, gente parada bailando al lado de las pantallas en las que se
proyectan fragmentos de conciertos, personas señalando how clever
de Celia mandar a hacer los tacones ocultos para quedar como
Carlos Rodil
¡azúcar! The life and music of Celia CruzSmithsonian National Museum of AmericanHistory

15LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
flotando, how crazy de Celia mandar a hacer pelucas de todos los
colores, how thoughtful de Celia luciendo un elegantísimo vestido
gris de alta costura para su concierto de despedida.
Vestidos, pelucas, zapatos, la reproducción del camerino de
Celia. Se le informa a los asistentes que dondequiera ella llegaba,
personalizaba el espacio poniendo todos las efigies de sus santos,
vírgenes y deidades menores (José Gregorio Hernández). Celia
siempre llevaba consigo un juego de finas copas para tomar vino
con Pedrito Knight, su esposo, y tenía un juego de café en porce-
lana de Bavaria para ejercer la hospitalidad desde esa casa transi-
toria que ella organizaba con estilo.
Estilo… estilo Celia. A escasos dos años de su fallecimiento,2
Celia ya está en el museo –de historia de los Estados Unidos. Ha
sido monumentalizada, canonizada. Sus zapatos, pelucas, vesti-
dos, untujos y santicos son las reliquias que los fieles pueden ver
en esta muestra patrocinada por Morgan Stanley, banca de inver-
sión establecida en 1935 y cuya divisa es One Client at a Time.
Y así de uno, en uno, también sus patronazgos: además de la
exposición de Celia –uno por uno sus clientes latinos–, Morgan
Stanley patrocina simultáneamente: la temporada y gira 2003-
2004 de la compañía de Alvin Alley –emblema de la cultura
afroamericana–, la exposición dedicada a Isabel I de Inglaterra
que realiza el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, la exposi-
ción de los dibujos de Leonardo da Vinci en el Museo Metropoli-
tano de Arte de Nueva York y el teatro Old Vic, una joya arquitec-
tónica de Londres cuya compañía es ahora dirigida por Kevin
Spacey. El portafolio cultural de Morgan Stanley incluye
patronazgos al Louvre, al Tate y a la Nactional Gallery: París,
Londres, Nueva York y Washington, apenas unas de las muchas
ciudades que reciben eventos parcial o totalmente financiados
por una compañía privada.
Las lecturas de este portafolio serían un asunto de mercadeo
y filantropía bastante interesante de analizar, pero en este mo-
mento quisiera relacionar esta forma de intervenir en lo que mi-

16 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
llones de personas estarán viendo, con las definiciones de museo
porque entre 1946 y estas fechas el núcleo de lo que se considera
un museo ha cambiado.
El International Council of Museums (ICOM) definía en los
estatutos de 1946, año de su creación, lo que debía entenderse
como museo así:
La palabra museo incluye todas las colecciones abiertas al pú-
blico, de carácter artístico, técnico, científico, histórico o ar-
queológico, incluyendo zoológicos y jardines botánicos, exclu-
yendo bibliotecas, salvo aquellas que mantengan salas
permanentes para exposiciones (Artículo II –Sección 2).3
Cincuenta años más tarde, los estatutos del ICOM, aproba-
dos en 2001, definieron la palabra museo de la siguiente manera:
Un museo es una institución permanente, sin ánimo de lucro,
abierta al público y al servicio de la sociedad y de su desarrollo.
Los museos adquieren, conservan, investigan, comunican y
exponen evidencia material de las gentes y su ambiente, con
fines de estudio, educación y esparcimiento (Art. 2).
En el curso de cincuenta años, la definición de museo ha cam-
biado su centro semántico: de las colecciones ha pasado a definirse
desde la institución misma. De la existencia de un acervo-presen-
cia, ha pasado a la gestión, esa que hace posible conseguir fon-
dos de Morgan Stanley para poner a Celia Cruz en el Mall en
Washington.
Pero la gestión no es solamente de carácter económico, aun-
que este aspecto sea la angustia de cada día. Los museos, objeto
de escrutinio por parte de la crítica cultural, se reinventan para
atraer nuevas audiencias, se examinan para generar políticas de
inclusión e intervenir en la creación de nuevas mitologías de lo
nacional, abren sus puertas a exposiciones que cuestionan el mis-
mo ánimo de coleccionar y ponen en la superficie el cambio de
paradigmas que se ha operado entre el gabinete de curiosidades
de la Ilustración y el museo actual.
La expresión “de museo” no implicaría ya vejez u obsoles-
cencia, si tenemos en cuenta las ideas propuestas por Barton

17LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Lidice Beneš, quien reflexiona sobre la duración de la fama en
Curiosa y nos propone reliquias de ayer y antes-de-ayer en sus
museos en miniatura.
En sus gabinetes pueden encontrarse piezas tan diversas como
una servilleta usada por Monica Lewinsky, un pájaro disecado
cuyo paso a la eternidad ocurrió al chocar contra una ventana en
la casa de Elizabeth Taylor y un mechón de cabello de Václav
Havel. Fama y celebridad son sometidas a discusión aquí para
cuestionar la idea de colección y poner en evidencia lo arbitrario
de la misma, sin que tengamos que acudir a la cita clasificatoria
de Borges en la enciclopedia china, que sirve de pretexto a Foucault
para comenzar Las palabras y las cosas.
Barton Lidice Beneš
Celebrity MuseumCuriosa. Celebrity Relics, Historical Fossils, & Other Metamorphic Rubbish

18 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Dejo la exposición ¡azúcar! con sus zapatos y lentejuelas.
Durante la misma temporada, Otoño 2005, pudo verse Revising
Himself. Walt Whitman, muestra con la cual la Biblioteca del
Congreso de los Estados Unidos conmemoraba los ciento cin-
cuenta años de la publicación de Hojas de
hierba.
Walt Whitman, poeta del cuerpo, es en
las vitrinas que conforman la exposición,
mechón de cabellos, gafas. Walt Whitman
amigo, amante y consuelo de soldados que
combaten en la Guerra Civil. Walt Whitman
pluma-fuente, lacre, correspondencia con
Oscar Wilde, Ralph Waldo Emerson.
Barton Lidice Beneš
Rumming bird that was killed when it flew into Elizabeth Taylor’spicture window.Palm springs 1988Curiosa. Celebrity Relics, Historical Fossils, & Other Metamorphic Rubbish

19LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Revising Himself. Walt Whitman muestra de objetos, bric-à-brac
del poeta quien al cantarse y celebrarse a sí mismo fue dejando
además otras evidencias materiales de su paso por la vida. Gra-
cias a Stonewall hoy se encuentra en el guión museográfico una
ficha sobre la relación entre Walt Whitman y Peter Doyle y la
primera fotografía conocida de Whitman con otra persona: los
amantes se miran y el gesto invita la sonrisa.4
EL TESORO QUIMBAYA: SEGUNDO MOMENTOMUSEOGRÁFICO
En 1941 abrió sus puertas el Museo de América en Madrid,
recogiendo las colecciones del Museo Biblioteca de Ultramar y
del Museo Arqueóoloógico de Indias, junto con colecciones de
arqueología y etnografía americana del Museo Arqueológico Na-
cional, antes exhibidas en el Museo de Ciencias Naturales. Surti-
do de objetos prometedor, me digo.
Sin embargo, mi peregrinación a ese museo tiene como fina-
lidad ir al propio lugar donde está el Tesoro Quimbaya (o ¿El
Tesoro de los Quimbayas?), sobre el cual hemos leído y oído
versiones que van desde el arrodillamiento de un presidente co-
lombiano en las conmemoraciones del Cuarto Centenario del des-
cubrimiento de América5 con la acusación de disposición frau-
dulenta del patrimonio nacional, hasta reclamaciones muy al uso
de los tiempos, cuando los expoliados piden de regreso los
expolios, tal el caso de Grecia y su litigio con el British Museum
por los frisos del Partenón.
En la ficha 4.23 del Museo de América se lee:
El Tesoro de los Quimbayas.
Este ajuar funerario, realizado entre el 500 y el 1000 d. C. y
donado al estado español por la República de Colombia en
1893, supone el conjunto de objetos de oro más importante de
la América prehispánica.

20 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
La ficha es un dechado de propiedad jurídica y política:
Tesoro Quimbaya: así, con mayúsculas, nombre propio pre-
cedido por artículo definido y definitorio
donado al estado español: regalo hecho a España, sin impor-
tar el régimen político –monarquía, dictadura, monarquía parla-
mentaria bajo el cual se encontrase la Madre Patria
por la República de Colombia: regalo de un país democráti-
co, libre, soberano y organizado centralmente
supone (Del lat. supponçre] tr. Dar por sentada y existente
una cosa. 2. Fingir, dar existencia ideal a lo que realmente no la
tiene. 3. Traer consigo, importar. La nueva adquisición que ha
hecho SUPONE desmedidos gastos de conservación. 4. Conjetu-
rar, calcular algo a través de los indicios que se poseen. 5. intr.
Tener representación o autoridad en una república o comunidad.
¡Qué banquete polisémico en este suponer conjugado! Que los
lectores –y quizá luego los abogados– escojan de entre el menú
del Diccionario de la Real Lengua Española (DRAE) el sentido que
permita enriquecer su propio comentario
América prehispánica: la que estaba antes de España, no de
Inglaterra, o Francia o cualquiera de las metrópolis coloniales.
Con ficha tan precisa quedan despachadas 125 piezas
guaqueadas en 1890 en La Soledad (Quindío), adquiridas por el
gobierno y escogidas por el Presidente de la República de
Colombia(e) Carlos Holguín, para que fuesen exhibidas en Ma-
drid con ocasión de la conmemoración del Cuarto Centenario del
Descubrimiento de América.6
Después, por un acto de liberalidad con lo ajeno, el lote de
piezas fue entregado a la reina Regente María Cristina de
Habsburgo-Lorena, a manera de agradecido regalo. Se habla de
amistades, de intervención de la viuda regente en un pleito limí-
trofe con Venezuela, de acercamientos diplomáticos ya que Co-
lombia fue la última ex-colonia en establecer lazos diplomáticos
con el antiguo poder metropolitano.

21LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Pongo los apuntes y fotografías oficiales del El Tesoro
Quimbaya, junto con el recorte de prensa del museo que están
haciendo los griegos para cuando les devuelvan los frisos del
Partenón que aún se exhiben en el Museo Británico.
Repaso el inventario que hizo Clemencia Plazas en 1973, se-
gún el cual en España habría 1.012 “objetos arqueológicos y
etnográficos de oro, cobre, hueso, concha, madera y piedra.”
Paso por Inglaterra, llego a Estados Unidos y busco en la lista
Dumbarton Oaks.7 No está. El inventario es de 1973 pienso y
comienzo una pequeña búsqueda, ésta motivada en una exposi-
ción fallida.8 La diáspora del patrimonio cultural colombiano es
enorme; tanta como ese inventario de hace treinta años, con todo
y sus ausencias. ¿Cuánto más habrá?, ¿cuánto más habrá salido
entre 1973 y ahora?
Los recortes de prensa que tengo, incluyen más expolios: las
tablillas cuneiformes y todas las cosas saqueadas en los museos
de Bagdad y otras ciudades de la antigua Mesopotamia. Algún día
aparecerán en colecciones privadas y en museos. Habrá quienes
recordaremos que son evidencia material del paso de la muerte
por Irak. Celia Cruz e Iraq, ¡azúcar! y la marcha de protesta
ahora entrelazadas de manera seductora.

22 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
UNA CALAVERA, UNAS PÁGINAS PENTAGRAMADAS,UN TROFEO Y EL VOTO FEMENINO: TERCER MOMENTO
MUSEOGRÁFICO
No amo mi Patria. Su fulgorabstracto es inasible.
Pero (aunque suene mal) daría la vidapor diez lugares suyos, cierta gente,
puertos, bosques de pinos, fortalezas,una ciudad deshecha, gris, monstruosa,
varias figuras de su historia,montañas (y tres o cuatro ríos).
Alta traiciónJosé Emilio Pacheco
En 1998 iniciamos en PENSAR el programa Semillero de Jóve-
nes Investigadores. En un primer acercamiento a repositorios
buscamos juguetes investigativos en la Pontificia Universidad
Javeriana. Quizá no debería escribir juguete pues ya de por sí la
estigmatización de los Estudios Culturales en ciertos círculos
académicos me debería alertar. Resuelvo dejarlo así, pues si algo
conserva del 98 para acá el Semillero, es el gozo de la búsqueda
in vestigium, tras la huella, para caracterizar los ejercicios que
implica la etapa de formación básica que hacemos.
Uno de esos repositorios es el Archivo Histórico Javeriano,
donde se encuentra desde correspondencia de Camilo Torres
(1766-1816), hasta el archivo de Luis Carlos Galán (1943-1989),
cartografía, papeles personales de gentes que hacen parte de la
historia nacional y de la de la Compañía de Jesús en nuestro país.
La directora del Archivo, la historiadora Myriam Marín, hizo la
presentación del Archivo para los jóvenes del Semillero y expuso
la estrategia el archivo busca al investigador. La aproximación
de ella y de su equipo ha servido al programa de Jóvenes investi-
gadores para idear una estrategia que compartimos con ustedes
en esta publicación: el objeto busca al investigador.
El Semillero ha aprovechado los programas ya existentes en
el Museo Nacional y en el Museo de Arte Colonial, entre otros,

23LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
para solicitar una presentación del portafolio de objetos a nues-
tros estudiantes. Otros repositorios han respondido positivamen-
te a nuestra solicitud de objetos, la Fundación Patrimonio Fílmico
Colombiano y la Biblioteca Nacional de Colombia, dos de ellos.
Los trabajos que se encuentran a continuación parten de obje-
tos que se encuentran en el Museo Nacional de Colombia. Uno
está exhibido y otro no. Uno es un artefacto, el otro un resto
humano. Los dos son del siglo XIX: uno es parte de la historia
letrada y remite a la adopción de uno de los símbolos de esa
comunidad imaginada que llamaríamos República de Colombia.
El otro es, tal vez, la reliquia de un abogado de pobres, chivo
expiatorio de una sociedad que necesitaba sacrificar a quien se
hubiese puesto del lado de los artesanos. Expuesta, la partitura
del Himno Nacional, autógrafa del italiano Oreste Sindici, se en-
cuentra en la Sala República del Museo. En bodega, el cráneo del
doctor Russi, sale de vez en cuando como Pieza del mes. En La
Candelaria dicen que José Raimundo Russi, de cuerpo presente,
acompaña las noches de quienes se aventuran por su calle, la del
Molino del Cubo.
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El objeto busca al/la investigador(a) propuesta que mediante
la oferta de micro-escenarios de investigación permite a PEN-
SAR entrenar a quienes integran el Semillero, sería imposible sin
la cooperación de los museos de Bogotá. Como testimonio de
esa hermandad, el presente Cuaderno incluye Miss Museo. Mu-
jer, nación, identidad y ciudadanía. Visitamos la sala después
de ver la calavera del doctor Russi y de escuchar a Gabriel
Eljaiek presentar los principales resultados de su investigación.
La sala cuyo guión es bilingüe, nos pone frente al trofeo de Luz
Marina Zuluaga y a las fotografías y memorabilia de las
sufraguistas. El nombre de la pequeña sala es retador. Sala con
perspectiva de género, el miss escenifica algo chocante para

24 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
quienes vemos con poca simpatía los reinados de belleza. El
miss aplicado a mujeres como Esmeralda Arboleda y Josefina
Valencia de Hubach me incomoda. Luego, al leer el trabajo de
Juan Darío Restrepo con el cual cerramos este Cuaderno com-
prendo la voluntad de estilo que busca el título asignado a la sala
del Museo Nacional.
Espero que los ejercicios investigativos que presentamos a
continuación sirvan para modelar experimentos similares dentro
de la comunidad académica de las Ciencias Sociales. PENSAR brin-
da espacios de diálogo para la puesta en común de los aprendiza-
jes que, compartidos, cobran mayor sentido.
NOTAS
1 Traduzco así el nombre oficial Smithsonian National Museum of American History
2 El 16 de julio de 2003.
3 http://icom.museum/hist_def_eng.html
4 http://www.loc.gov/exhibits/treasures/whitman-goodgraypoet.html
5 No comparto la nomenclatura asignada al evento, pero esa fue la designación oficial de la conme-moración en 1892.
6 Sigo aquí los relatos de Pablo Gamboa y María Elvira Bonilla
7 La colección Robert Woods Bliss de Dumbarton Oaks, museo y biblioteca de Washington es famosa ysostiene por sí sola toda una línea de investigación. La orfebrería precolombina incluye piezas deColombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Perú. Entre 1947 y 1962 estuvo en exhibiciónpermanente en la National Gallery of Art. Traduzco de la página de Dumbarton Oaks: http://www.doaks.org/PCWebSite/history.html
8 En 1995 comenzamos los preparativos del Congreso de la Asociación de Colombianistas que sellevaría a cabo en The Pennsylvania State University, en el recinto de University Park. Un generoso apoyotanto de la universidad como del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, nos hizo pensaren la posibilidad de mostrar, en el marco del Festival de Artes de Pennsylvania, una selección depiezas del Museo del Oro. Esperanzada en esa posilidad, Mary Linda (q.e.p.d.), curadora del Palmer
Museum de Penn State viajó a Bogotá, seleccionó piezas y escribió el proyecto, pero al indagar por losseguros el presupuesto resultó tan elevado, que ella misma señaló la economía que haríamos alsolicitar piezas de la colección del Dumbarton Oaks en Washington. El Palmer tiene una importantecolección y ha albergado exposiciones de Rembrandt, Picasso, etc. Su trayectoria es importante yaunque Dumbarton accedió al préstamo, entre el intento fallido con Bogotá y los trabajos delcongreso, más mi tesis doctoral, la exposición quedó en planes. Desafortunadamente la muerte deMary, curadora entusiasta, nos privó de llevar la muestra de Dumbarton Oaks al Museo de Florida enel cual comenzó a trabajar en 1998.

25LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
OBRAS CITADAS
Bonilla, María Elvira. Oro colombiano en manos extranjeras. http://
www.banrep.gov.co/blaavirtual/boleti3/bol3/oro.htm
Gamboa Hinestrosa, Pablo: El Tesoro de los Quimbayas. Bogotá:
Editorial Planeta, 2002.
Lidice Beneš, Barton. Curiosa: Celebrity Relics, Historical Fossils,
and Other Metamorphic Rubbish. New York: Harry N. Abrams,
2002.


SOBRE CÓMO SACARLE PELOSA UNA CALAVERA*
En un lejano país existió hace muchos añosuna oveja negra.
Fue fusilada.Un siglo después, el rebaño arrepentido le le-
vantó una estatua ecuestre que quedó muy bienen el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ove-jas negras eran rápidamente pasadas por las ar-mas para que las futuras generaciones de ovejascomunes y corrientes pudieran ejercitarse en la
escultura.Augusto Monterroso
El presente ensayo es el producto de la investigación ¿Cómo
convertir un cráneo en artefacto político?, realizada a partir deun objeto del Museo Nacional de Colombia y llevada a cabo conla financiación de Colciencias, en el marco de las becas-pasantíadel programa de Jóvenes Investigadores.
Este texto se divide en cuatro partes: en la primera se trabajael objeto, el cráneo del doctor Russi, su ingreso en el Museo ylas implicaciones políticas de esta ubicación; en la segunda seanalizan algunos discursos construidos alrededor del doctor Russi
* Gabriel Andrés Eljaiek Rodríguez. Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales yCulturales PENSAR. Joven Investigador 2004.

28 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
y las prácticas que estos han generado; en el tercer apartado sedesarrolla el paso del criminal al enemigo político; y en el cuartose enuncian algunas prácticas que se ubican como resistentesfrente a la objetivación del objeto y del personaje. Para finalizarse enuncian las conclusiones y los posibles desarrollos de lainvestigación.
EL CRÁNEO DE UN ASESINO EN UN MUSEODE ÍCONOS NACIONALES
¡Cuán reducida cosa queda de la imponentemollera que tanto inquietó a sus contemporáneos!
Alberto Miramón
EL CRÁNEO
En el catálogo del Museo Nacional de Colombia de 1951 apa-rece referenciado un objeto particular: un cráneo humano, archi-vado con el nombre del «cráneo del asesino». Dicha pieza seguarda en la reserva del Museo junto con tres cráneos más, per-tenecientes a tres ladrones que murieron fusilados a mediados delsiglo XIX. Lo particular de este objeto, además de la denomina-ción con la cual es reconocido por la institución, es que presentaun orificio de bala en el hueso parietal y tiene además, una ins-cripción en tinta en el hueso frontal en donde se lee «R. Russi».

29LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Cráneos de tres ladrones pertenecientes a la Banda del Molino
del Cubo
Siglo XIXCa. 1851 (año del fusilamiento)Material óseo943
Cráneo del asesino conocido como “el Dr. Russi”
Siglo XIXCa. 1851 (año del fusilamiento)Material óseo942

30 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
A pesar de ser el inventario de 1951, el primero en el queaparece catalogado este objeto, no fue en dicho año en que elcráneo entró a la colección del Museo; la fecha de ingreso, asícomo los datos acerca de su procedencia nunca se recogieron yaún son desconocidos.
La inscripción “R. Russi” invita a pensar que el cráneo perte-neció a José Raimundo Russi, misterioso personaje que vivió enSantafé de Bogotá en la primera mitad del siglo XIX. Según lamayoría de sus biógrafos, Russi nació en Villa de Leyva en elvalle de Santo Ecce Homo, hacia 1815. Poco se conoce sobre suinfancia y su adolescencia; sólo se sabe que se recibió de aboga-do de alguno de los claustros que podían otorgar ese título en laciudad (la Universidad Central, el Colegio de San Bartolomé o elColegio Mayor del Rosario). Por esta razón se le conocía, y se leconoce aún, como el “doctor Russi”.
Este personaje empezó a hacerse conocido en la ciudad en1838, año en el que abrió una casa de estudios en compañía deun profesor suizo. Dicho proyecto fracasó, por lo cual el doctorRussi optó por ejercer su profesión como abogado de pobres,acogiendo como clientes a sujetos de dudosa reputación. Des-empeñó varias labores públicas como juez parroquial y fue ade-más, secretario de la Sociedad de Artesanos, ala popular del Par-tido Liberal. En este cargo fue uno de los gestores del ascenso alpoder del general José Hilario López en 1849, de quién se convir-tió luego en detractor cuando el Presidente apoyó las reformaslibrecambistas. Por esta razón, principalmente, se enemistó conel gobierno y en 1851, época de gran revuelo en la ciudad por losrobos perpetrados por la Banda del Molino del Cubo, “especiali-zada” en hurtos a la burguesía bogotana, fue acusado de ser ellíder del grupo de ladrones y de haber asesinado a un herrero.Luego de un agitado proceso penal fue fusilado.
Teniendo en cuenta que el cráneo aún se encuentra en la re-serva del Museo, esta investigación tuvo como objetivo inicial,indagar de qué forma entró este objeto a la institución. Esta bús-

31LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
queda llevó a explorar dos asuntos más: un trabajo sobre el per-sonaje y una pregunta por la función política que cumple el crá-neo de un asesino en un museo de íconos nacionales.
Pensar esto implicó preguntar a los museos por su función decoleccionar y su intención de representar, que se hacen posiblespor la capacidad de estas instituciones de incluir y excluir objetosde acuerdo con la narrativa que quieran enunciar. A su vez impli-có, con respecto al objeto, situar al doctor Russi en la historia dela ciudad, exponer la forma cómo a partir de la narración de sucaso se construyó una memoria sobre determinados personajesy explicitar la estrategia a partir de la cual se convirtió el cráneo,de alguien considerado un asesino y un ladrón, en una reliquia demuseo.
EL MUSEO
Según Fernando López, el museo tiene cinco funciones pri-mordiales: coleccionar, investigar, conservar, comunicar y exhi-bir (30). La función de coleccionar es la espina dorsal sobre laque se estructura el museo; a partir de ella se origina y se susten-ta, y gracias a ella se constituye en una institución permanentepor la constante adquisición de piezas.
Se colecciona objetos, artefactos que pueden ser leídos des-de múltiples puntos de vista, pero que en el museo se entiendencomo piezas artísticas (con un significado estético) o como pie-zas científicas (con un estatus documental), que dan cuenta delpaso del tiempo, de los lugares, la gente, el espíritu o las menta-lidades (Preziosi-Farago 4). Como afirma Luis Gerardo Morales,una colección “presupone una organización subjetiva de aquelloselementos considerados significativos para un saber y una co-munidad científica. La colección se comunica como una solaunidad discursiva” (153).
En el museo y en sus colecciones, la memoria toma formacomo una construcción a partir de objetos, que sirven para la

32 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
generación de narrativas de origen y descendencia, y que permi-ten fabricar y sostener sistemas de creencias que contribuyen aconstruir la comunidad imaginada de la nación (Anderson 228).Para esta construcción los museos nacionales han sido de granimportancia como depositarios de parte de la memoria nacional.
El Museo Nacional de Colombia se constituyó, desde sus ini-cios, en un espacio «privilegiado para concentrar la iconografíaparadigmática de la nación” (Pardo 141), esto es, un lugar en elque se buscó y se busca aun hoy, representar el ideal de la nacióny de lo nacional a través de objetos que encarnan la historia patria.La escogencia de qué objetos son representativos de esta historia ycuáles no lo son, ha estado determinada en el caso de éste museo,por una historiografía que exalta héroes y prohombres, que reco-noce a las sociedades indígenas y negras como una herencia na-cional, como parte del folclor (en el mejor de los casos), y que lamayoría de la veces narra una historia unilateral, épica, llena devencedores y rara vez de vencidos. En este sentido “no se exhibecualquier cosa; en otras palabras, no cualquier suceso es museable.Las colecciones se exhiben conforme a los consensos ideológicosy espirituales que regulan la visibilidad” (Morales 155).
Teniendo en cuenta que la exhibición de los objetos dependede la narrativa histórica que se quiera enunciar en un determinadomomento, los museos tienen reservas en las que reposan objetosque no han sido incluidos en la colección a la cual tiene acceso elpúblico. Algunos de estos objetos pueden llegar a ser extrañospara la institución misma, como es el caso del cráneo al cual sehizo referencia. Así, que un museo nacional, depositario de obje-tos que encarnan el espíritu de la nación, incluya en su colecciónel cráneo de un asesino, se constituye en una rareza.
EL DOCTOR RUSSI EN EL MUSEO
Preguntarse cómo llega el cráneo de un asesino a un museode íconos nacionales implica, en primera instancia, preguntarse

33LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
por la utilidad de guardar restos del cuerpo de un personaje comoel doctor Russi.
Con respecto a su cadáver, José María Cordovez Moure,célebre cronista de la ciudad afirma que: «se les dio sepultura [aldoctor Russi y los ladrones] en el cementerio circular, en el mis-mo orden que ocupaban en el banquillo, hacia la mitad, a la iz-quierda de la calle central que conduce a la capilla.» (Reminiscen-
cias 171-72). Por su parte Pedro María Ibáñez, otro importantecronista, afirma que:
Los cadáveres de los ajusticiados fueron sepultados en la tie-
rra, a las espaldas del undécimo monumento que se levanta al
oriente de la gran alameda que corta el elipse del antiguo
cementerio, contando desde el inmediato hasta la puerta, des-
pués de haber permanecido en los banquillos más de tres ho-
ras. (Crónicas de Bogotá 499-500)1
Fuera de esto, no se han encontrado más referencias sobre lainhumación y ninguna sobre la exhumación, que en la época sehacía cada diez años. Sin estos datos, y sin ningún conocimientosobre las aventuras del cráneo durante más o menos un siglo, esposible enunciar algunas aproximaciones discursivas del porquées útil este objeto dentro y fuera del museo.
Una primera aproximación se enfoca desde la utilidad científi-ca de un cráneo en el momento cuando fue fusilado el doctorRussi (1851) y en el momento de su posible exhumación (1861,aproximadamente). En esta época estaba en auge el interés porlos cráneos en los medios científicos, sobre todo en Norteaméri-ca y Europa. Los cráneos eran utilizados para estudios craneomé-tricos y frenológicos2. En Colombia existe un dato contemporá-neo al fusilamiento del doctor Russi sobre un estudio de estaclase: en 1851, Josefa Acevedo de Gómez, poetisa y escritoracolombiana, pidió el cráneo de su amigo Juan Francisco Arganil(el “doctor Arganil”, extravagante personaje que participó en elatentado contra Bolívar, y quien había muerto en 1841) para es-tudiarlo con el mapa frenológico de Gall.

34 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Aunque sobre el cráneo del doctor Russi no está dibujado elmapa frenológico, es posible que haya sido utilizado para realizarestudios craneométricos. Para un estudioso de esta doctrina, ana-lizar el cráneo de alguien acusado de ser el “cerebro” de unaorganización criminal se podría haber constituido en una fuentede datos sobre características intelectuales de los criminalesneogranadinos, estudio que presagiaría los trabajos de antropolo-gía criminal de Lombroso.3
Una segunda aproximación pregunta por los usosrepresentacionales y educativos de un objeto de esta clase. Esusual encontrar en la pintura, dentro del tema del bodegón, ungrupo especial denominado Vanitas4 (literalmente, vacío). Estegrupo temático hace referencia a la vanidad no en el sentido de lapresunción o el engreimiento, sino de la fugacidad o vacío de lasposesiones terrenas. La característica primordial de este tipo depintura es la presencia de una calavera que recuerda la muerte yla brevedad de la vida. Pueden encontrarse también en este tipode cuadros, un reloj de arena o un cirio que hacen alusión al pasodel tiempo.
Esta forma de representar la muerte y a la vez la futilidad dela vida haciendo uso de una calavera, es un recurso utilizado enuna amplia gama de medios, desde la pintura hasta el trabajo conlos cráneos como tal. En la edición de junio de 1912 del periódicoEl Gráfico, Luis Augusto Cuervo dedica una reseña al cráneo delVirrey Solís, el cual fue encontrado a finales del siglo XIX en lasacristía del templo de San Francisco por el historiador PedroMaría Ibáñez. Este cráneo, al que le faltan todos los huesos de lacara, tiene en el frontal la siguiente inscripción: “Solís, entre laspompas viví: del mundo que al fin dexé solo el sayal que vestí mequeda, y las galas que a Christo en sus pobres di” (8).
El cráneo del Virrey constituye un ejemplo de cómo se utili-zaron este tipo de objetos para propiciar en el observador unareflexión con respecto a la propia vida y a la muerte, más tenien-do en cuenta la importancia política y religiosa del personaje.5

35LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Siguiendo este orden de ideas, una calavera que perteneció aun personaje catalogado como ladrón y asesino, y que ademáspresenta las marcas de la operación de la justicia (la escritura y elorificio de la bala), se pudo constituir en un artefacto con un granpotencia representacional. Su introducción en el museo podríahaber respondido a un interés ejemplarizante, ya que a través delobjeto (que se supone representa al doctor Russi) se mostraríacómo termina la vida de un ladrón y asesino. Su fuerza de repre-sentación (que es performativa, casi teatral) sería mayor que lade otros objetos (un cuadro o una prenda), ya que se trata de unresto humano marcado y con una evidencia física del castigo.
La tercera aproximación se relaciona con el impacto políticodel personaje, la capacidad de afectación del objeto y los meca-nismos de captura del museo.
El doctor Russi fue un actor relevante en los movimientospolíticos y sociales de mediados del siglo XIX, actividades que legranjearon enemigos políticos y posteriormente la muerte. Suinfluencia se hizo evidente en algunos momentos: en el ascenso alpoder del general López en 1849; en su actividad como secreta-rio de la Sociedad de Artesanos; y en su juicio, seguido por lamayoría de los habitantes de la pequeña ciudad de Santafe. Tex-tos como La razón a las conciencias,6 publicado antes del fusila-miento y El Doctor Temis, novela sobre el caso publicada endiciembre de 1851, revelan que este personaje no pasó desaper-cibido en su época. Tampoco pasó desapercibido en la historia yla literatura nacional, ya que existen numerosas novelas, artícu-los históricos, artículos periodísticos, crónicas, entre otros, pu-blicados a lo largo de 150 años, en los que se narra su historia;también hay relatos orales que hacen parte de las leyendas urba-nas de Bogotá.
Esto implica que quien “construyó” el cráneo, esto es, quien loexhumó y lo marcó (presumiendo que fue una sola persona, y sindudar de que pertenezca al doctor Russi)7 tenía una determinadaintención política al hacerlo; esta intención, podría suponerse, ten-

36 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
dría que ver con la transformación del objeto en una reliquia histó-rica, en un objeto fetiche directamente relacionado con el persona-je, que recibiría un poco de la carga política del doctor Russi.
Este objeto ingresó en algún momento al Museo Nacional yfue guardado en la reserva. ¿Cómo puede leerse este acto? Po-dría pensarse en una captura del objeto en el interior del Museo.Annie Coombes afirma que la dinámica de las exhibiciones co-loniales, sucedidas en Inglaterra entre 1900 y 1910, implicabala captura de las subjetividades potencialmente peligrosas parareproducirlas en el interior de la exhibición, en un entorno ino-cuo (281).
De una manera similar, el cráneo del doctor Russi fue absor-bido por la institución, que al incluirlo en su colección disminuyóy amainó su capacidad de afectación política: lo convirtió en unobjeto de museo, del Museo Nacional; un artefacto susceptiblede hacer parte de la narrativa de la nación, y en su defecto, depermanecer tranquilamente en la reserva. Cabe aclarar, que estono implica que esté completamente neutralizado, razón por la queesta investigación entra a interrogar al Museo por este objeto, encierta forma perturbador.
El acto de interrogación se dirigió también hacia los discursosenunciados sobre el personaje, los que constituyen una gran fuentedocumental sobre el mismo, y matizan la investigación.

37LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
DIME QUÉ ESCRIBIERON DE TI Y TE DIRÉ CÓMOTE RECORDARÁN
Russi de pie, envuelto en su negra capa española, rígido–ni implorante ni desesperado– aduerme la pupila
sobre el crucifijo y parece meditar,más que en su propio fatal destino, en el misterio del más allá,
que le aguarda a pocos pasos de la negra puertaque cierra el fondo.
Alberto Miramón
José María Espinosa
El Dr. Russi en CapillaSiglo XIXAcuarela31.5 x 23.8 cm.647Donado por Mercedes Laignelet (ca. 1920)
El cráneo del doctor Russi pretende no dejar dudas acerca desu procedencia como resto humano: el orificio en el hueso tem-poral izquierdo, por donde afirman los cronistas entró una de las

38 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
balas mortales, y la escritura en el hueso frontal, enfrentan alobservador con el cráneo del doctor Russi. Este personaje, pocoestudiado por los historiadores de la ciudad (Alberto Miramónfue quien más estudios le dedicó), despertó el mayor interés en-tre cronistas y escritores. Muestra de esto es el gran número detextos que narran la historia del doctor, escritos a lo largo de 150años.8
Estos textos enuncian discursos que generan formas de posi-cionamiento frente al caso y formas de aproximación al persona-je, esto es, prácticas con relación al doctor Russi. El discurso eneste caso se entiende según lo plantea Foucault, es decir, comoun régimen de enunciación del lenguaje que tiene una historicidadpropia y produce unos determinados efectos. Es un saber conuna pretensión de verdad específica, que, ligado al ejercicio deun poder, produce formas históricas de aproximación a la reali-dad. Esto implica que tiene una determinada función política de-pendiendo del lugar de enunciación del cual surja. Teniendo estoen cuenta, luego de la lectura de los textos se propusieron tresimágenes discursivas que permiten tres formas diferentes deaproximación al personaje: la imagen del asesino, la imagen deldoctor Russi romántico y la imagen del doctor Russi histórico.La enunciación de estas imágenes se hizo a partir de los textosque se consideraron más representativos.
EL ASESINO
Esta imagen se enuncia a partir de los discursos en donde eldoctor Russi es presentado como el líder de la temible “Banda delMolino del Cubo”, que sembró el terror en Bogotá en el año de1850, asaltando a personajes pertenecientes a la Iglesia y a la altasociedad capitalina y asesinando, por último, a Manuel Ferro unode los integrantes de dicha banda; por estos delitos, se afirma,fue acusado y sentenciado el doctor Russi al fusilamiento que seejecutó el 17 de julio de 1851.

39LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
El texto a partir del cual se construye esta categoría, y uno delos primeros que cuenta la historia del doctor Russi, es la primeraparte de los “Crímenes Célebres” de las Reminiscencias de Santafé
y Bogotá del escritor payanés José María Cordovez Moure (1835-1918), quien presenció el fusilamiento de Russi a los dieciséisaños. Este episodio fue decisivo para el autor, quien lo redactóprimero en forma de crónica para el periódico El Telegrama deBogotá (por pedido de Jerónimo Argáez, director del diario) pu-blicado en julio de 1891, cuarenta años después del ajusticia-miento de Russi.
En el recorrido narrativo que enuncia Cordovez en esta pri-mera sección de las Reminiscencias, puede verse la forma quevan a tomar para la historia los hechos ocurridos en torno aldoctor Russi, y que luego van a retomar (con inclusiones o ex-clusiones) los escritores e historiadores que han trabajado el caso.Este ordenamiento además, demuestra el interés del escritor porvincular (en el discurso) a dicho personaje con la banda primeroy luego con el asesinato, situaciones que desembocan en el fusi-lamiento del cual fue testigo. El vínculo se manifiesta claramentecuando introduce al doctor Russi en la narración, primero a par-tir de una descripción física que lo hace familiar para los ladronesy para los lectores, y más adelante nombrándolo directamente:
Entrada la noche, llegó otro personaje vestido de bayetón,
sombrero de fieltro y varita en la mano, y al aproximarse a los
expresados disputadores, fue saludado con señales de respeto
y estimación, llamándole «doctor»; éste tomó parte en el asun-
to en que se ocupaban los que parecían inferiores, y de cuando
en cuando se le oían las palabras “arreglo, Manuelito, pacífica-
mente en mi casa” (Reminiscencias 84-5).
Ya hemos visto que, simulando un hecho casual, llegó el doc-
tor Russi y tomó parte en la discusión, hasta que logró conven-
cer a Ferro de que fuera a su casa a terminar amigablemente el
asunto (87).
El interés está claro en Cordovez, quien abiertamente demuestrasu posición frente al doctor Russi, a quien consideraba un ladrón

40 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
y un asesino. Describe los hechos que narra, no solamente losque vivió directamente (el fusilamiento) sino otros, como el itine-rario de Russi antes y después de matar a Manuel Ferro y las 36horas que los reos pasaron en capilla antes de ser fusilados contantos detalles, que algunos de los historiadores que han escritosobre Cordovez no se explican cómo éste logró tener acceso adicha información (a no ser que hubiera estado con los presos enla capilla, como intuye Elisa Mújica). En la descripción del reco-rrido del doctor luego del asesinato, por ejemplo, Cordovez hacepatente su certeza frente a la culpabilidad de Russi, al señalarlocomo partícipe y detallar el trayecto que siguió:
Seguros los asesinos de que Ferro quedaba in extremis, se dis-
persaron y se dirigieron: Castillo, Carranza y Alarcón, hacia el
“Molino del Cubo”; el doctor Russi entró en su casa y cambió
el traje que llevaba por el de capa española con cuello de piel
de perro y sombrero de felpa grises, y salió a la calle por la
puerta excusada; llegó a la tienda de la señora Natividad Cheyne,
debajo de la casa que fue del doctor José Ignacio de Márquez,
en la esquina occidental que da frente a la iglesia de la Cande-
laria, y pidió medio real de tabaco, que no se esperó a recibir;
siguió hasta la esquina de la Casa de la Moneda, y de allí cruzó
hacia el Norte, a fin de bajar por la calle de la “Rosa
Blanca”(Calle 12) (89).
Como se expone en el libro, este relato sería una “prueba”para considerar al doctor Russi como autor del crimen, ya queCordovez se ubica y enuncia como un testigo presencial (casiaéreo) del hecho, que recuerda y narra. No obstante, nada brindauna certeza frente a estos “recuerdos” que requerían una claracercanía con el personaje.
Puede afirmarse entonces que la forma de escritura de lasReminiscencias articula los recuerdos vividos y actualizados porla memoria del autor con ficciones narrativas creadas por él mis-mo. Este ejercicio discursivo de memoria y creación, asegura lapretensión histórica del relato. Así, Cordovez introduce todas lasnarraciones con una contextualización en un escenario determi-nado, en donde ambienta y ubica casi visualmente los hechos que

41LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
va a narrar. De la misma manera ubica temporalmente los suce-sos haciendo referencia a detalles como la fecha exacta, el día yla hora, e incluso nombra personalidades del momento que, ade-más de hacer parte de la narración, dan veracidad a la misma(Acosta Peñalosa 23).
Este carácter de la narración le da a Cordovez una posibilidadde enunciación muy fuerte, ya que si su discurso es validadocomo histórico, su autoridad como escritor y su capacidad deafectación en el público lector son mayores, más si se tiene encuenta que su narración tiene un valor testimonial.
Cordovez sabe a quién le está escribiendo, qué tiene que deciry cómo lo tiene que decir para que sea recibido como veraz yacorde con los hechos, sobre todo para sus contemporáneos. Deesta manera genera un discurso que los lectores modelo, los queentienden los códigos de su escritura, reciben y asimilan,generándose unos efectos específicos en ellos, que derivan enprácticas relacionadas con el relato. En el caso de la narración delos “Crímenes Célebres”, el autor legó a sus lectores un discursoque presenta al doctor Russi como el jefe de la Banda del Molinodel Cubo y como el asesino del artesano Manuel Ferro. Este dis-curso generó (y sigue generando) formas de aproximación alpersonaje como ladrón y asesino, y estructuró los discursos pos-teriores (literarios e históricos) sobre el doctor Russi.
Las Reminiscencias de Santafé y Bogotá es el primer texto quenarra la historia del doctor Russi de manera documental, en formade crónica histórica, tratando de ser fiel a los hechos y a los perso-najes. No obstante, no es el primer texto en el cual aparece eldoctor Russi como personaje literario. En diciembre de 1851, cin-co meses después del fusilamiento del doctor Russi, se publicó enBogotá en la imprenta El Imparcial, la novela por entregas El Doc-
tor Temis del abogado José María Ángel Gaitán (1819-1851), quienhabía muerto unos días antes de la publicación.
En esta obra Ángel Gaitán construyó una narración, que a lamanera de las novelas de Eugenio Sue,9 puso en escena la lucha

42 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
entre el mal, encarnado por Monterilla, un tinterillo corrupto, y elbien, personificado por un abogado recto: el doctor Temis. Por laépoca en que se escribe y por la forma como trabaja el tema,puede afirmarse que es una transformación literaria de los he-chos ocurridos en julio de 1851; así lo afirma Isidoro LaverdeAmaya en una noticia publicada en la edición del Doctor Temis de1897: “El doctor Temis es, en efecto, una novela de costumbresbogotanas, y el principal asunto o motivo del argumento estátomado de la célebre compañía de ladrones que encabezó en lacapital de Colombia el doctor Russi, quien duró mucho tiempoburlándose de la justicia” (VII).
La novela empezó a circular de manera anónima, hecho queMaldonado Castro, amigo del autor y prologuista de la primeraedición del Doctor Temis,10 considera como muestra de la virtudmoral de Ángel Gaitán. Maldonado afirma que los acontecimien-tos narrados en la novela son creaciones literarias que respondenal contexto de la época:
El argumento nacido del lamentable estado de nuestro foro,
que el autor frecuentó con suceso, no puede ser más interesan-
te ni más oportuno: ese argumento hábilmente desenvuelto, se
encamina a hacer palpar la notable superioridad que tiene un
verdadero abogado, hermosamente descrito i dibujado por el
autor [...] sobre un tinterillo inmoral i por lo mismo astucioso,
como Monterilla [...]: el triunfo del doctor Temis sobre su
inicuo adversario i sus secuaces, es el triunfo de la virtud sobre
el vicio: del bien sobre el mal (VII).
Probablemente el ambiente político de diciembre de 1851,cuando estaba vigente el descontento de los artesanos por lasmedidas tomadas por el gobierno (la aprobación del librecambio,el fusilamiento del doctor Russi, entre otros) y en donde se gestabauna revuelta que estallaría unos meses después, pudo haber sidolo que persuadió a Ángel Gaitán a declararse neutral frente a loshechos ocurridos y a no relacionar directamente su obra con elcaso del doctor Russi.

43LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
En la obra, Monterilla, el corrupto abogado, representa aldoctor Russi y a lo largo de la obra comete todo tipo de accio-nes inescrupulosas, que son traslaciones literarias de las accio-nes que se le imputaron al doctor Russi, hasta que es detenido ydesenmascarado por el doctor Temis, su antagonista en todosaspectos.
No se han encontrado datos que evalúen el impacto de la obraen el momento de su publicación, pero como en el caso del textode Cordovez, esta novela presenta una imagen del doctor Russi(vía Monterilla) a partir de la que se estructuran prácticas deexclusión hacia el personaje. Puede decirse incluso que, las prác-ticas son más radicales que las producidas por Cordovez, ya quela narración de Ángel Gaitán polariza a los dos personajes: enMonterilla todo es negativo y dañino y en el doctor Temis brillanlas virtudes. Lo esperado entonces es un rechazo de Monterilla, ypor ende del doctor Russi, y una identificación con el doctorTemis.
EL DOCTOR RUSSI ROMÁNTICO
La segunda imagen surge como el revés de la primera, esdecir, a la figura del asesino se contrapone la del personaje ro-mántico, la cual se construye desde discursos literarios que pre-sentan al doctor Russi como abanderado de la Sociedad de Arte-sanos, abogado de pobres y convencido de la eficacia de la justiciay las leyes. Además se nutre de imágenes visuales, principalmen-te los dibujos de José María Espinosa, y de las descripcionesdocumentales que lo caracterizan como un personaje oscuro,misterioso, taciturno y altivo.
Esta categoría está enunciada, en primera instancia, desde eltexto “Una cabeza” de José Joaquín Vargas Valdés, abogadoboyacense contemporáneo del doctor Russi, nacido en 1830 enTunja y muerto en la misma ciudad en 1899.11

44 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
“Una cabeza” es un capítulo del libro A mi paso por la tierra,
y en él, el autor cuenta cómo conoció al doctor Russi, siendoéste funcionario judicial de la ciudad, en una discusión sobre unproceso penal. Aclara que antes de conocerlo, ya era un persona-je que llamaba su atención por su misteriosa figura y sobre todo,por la posición altiva de su cabeza; esta impresión se refuerza enVargas Valdés el día que conoce al doctor Russi, cuando sobreuna pared se refleja la cabeza, que no puede dejar de mirar, con-virtiéndose en una obsesión del joven abogado (hasta el punto deacercarse al cuerpo fusilado para observar cómo había quedadoluego del balazo).
La importancia que tiene para el autor del relato haber vividolos hechos que narra, y haber conocido al doctor Russi, se explicitadesde el primer párrafo del escrito:
Voy a contar un recuerdo de mi vida que acaso puede tener
alguna relación con los fenómenos psicológicos, psíquicos o
como se llamen las cosas de esto que, distinto de nuestro
cuerpo, distinción que me parece innegable, sentimos dentro
de nosotros (Vargas Valdés, 267).
Los hechos narrados trascienden lo puramente anecdótico, yse convierten para Vargas Valdés en un recuerdo fuertemente re-lacionado con sus sensaciones y pensamientos. El doctor Russiy la percepción que tiene Vargas Valdés de él se constituyen enlos ejes del relato, primero en forma de una exhaustiva descrip-ción del doctor y del encuentro que tuvieron; y luego en la narra-ción, también detallada, del juicio y la ejecución.
El autor de “Una cabeza” se aproxima al doctor Russi desdeun lugar narrativo en donde se mezcla una especial admiraciónpor tan particular personaje con un interés reiterativo y mórbidopor su cabeza:
Entre los paseantes que aquella tarde vi desfilar, llamóme la
atención, lo recuerdo tanto! un hombre de alta y erguida talla,
paso lento, medido casi, y pudiera bien decirse, con designio de
hacerlo majestuoso; cabeza no sólo majestuosa sino ya
orgullosamente plantada sobre los hombros, de modo que más

45LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
bien se echaba un tanto desairadamente hacia atrás. (...) Pero
lo que sobre todo me impresionó fue lo que ya he anotado,
aquello de dar a su cabeza y cuello una airosa postura, cual si se
ejercitara, así exactamente se me ocurrió entonces, en el des-
empeño de un ostentoso papel que luego hubiera de represen-
tar. Vestía una capa larga de paño azul con cuello de motosa
piel blanca, y sombrero de pelo negro. El resto de su vestido
era insignificante, y todo él indicaba más bien que el acomodo,
la vecindad de la pobreza, llevada, eso sí, con la altivez que el
aire de la persona prometía (269).
Este interés deriva en una manera particular de describir aldoctor Russi que dista mucho de la forma de descripción deCordovez: para Vargas Valdés es un personaje interesante, podríadecirse incluso fascinante, que resulta llamativo por su indumenta-ria y por su inteligencia. En su texto se refiere al doctor Russi casisiempre con adjetivos superlativos: el “majestuoso funcionario ju-dicial del Distrito Oriental de la Catedral”, “el hombre de la cabezay porte tan altivos”, o como un sujeto al “que le daban cierta famade abogado inteligente”. De la misma forma es presentado comoun sujeto que resiste con mucha fortaleza y una gran capacidaddiscursiva (elocuencia) al ataque de quienes quieren condenarlo.
En su texto Vargas Valdés no acusa al doctor Russi, sino queinvolucra en la narración el movimiento que se generó a raíz delcaso, tal vez por el matiz anecdótico que tiene el relato: “No tardóen decirse que el doctor Russi era, en efecto, el misterioso granJefe de la cuadrilla, el alma terrible de tanto crimen, la fuente deespanto que tenía sobrecogida a la ciudad” (273). A partir de ahí,describe con lujo de detalles lo ocurrido durante el proceso, lacondena y el fusilamiento haciendo énfasis en las actitudes deldoctor y sus impresiones con respecto a ellas:
Pero la ansiedad pública esperaba a ver asomar al grande hom-
bre de la situación, el doctor Russi, y puedo asegurar que entre
todos los que esperaban, ninguno lo esperaba como yo. Detrás,
el último de todos, por fin, y visto hasta por sus demás compa-
ñeros que se volvieron hacia él al sentir la emoción universal
que lo anunciaba [...] (275).

46 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
El escrito de Vargas Valdés, más que una crónica de los he-chos ocurridos en Bogotá en 1851, o una historia de los “robosde Russi”, es una aproximación al personaje desde los recuerdosdel joven abogado, en donde existe una intención de reivindicar, apartir del relato, la memoria sobre el doctor Russi.
En el texto hace clara su convicción de la inocencia del mis-mo; llega a afirmar incluso que los hechos que narró hacían partede una conjura en contra del personaje. Lo más sorprendente essu aseveración, ubicada al final del artículo, sobre el fingimientode la muerte del doctor Russi, que no desarrolla por temor aposibles represalias:
Tiempo después vi esta especie afirmada magistralmente: A
Russi no lo mataron, porque era inocente; pero se necesitaba
un ejemplar; hicieron la apariencia de una ejecución y por esto
retiraron pronto el cuerpo del patíbulo.
No sé si lo retirarían pronto, como se afirmaba con aires de la
convicción más sincera, esas convicciones que del error tanto
calan en el pueblo.
Yo no contradije la especie de no haber matado de veras al que
era objeto de consejas populares: más que nadie sabía a qué
atenerme (287).
Otro lugar discursivo desde donde se construye esta catego-ría es el libro Los ojos del Basilisco del escritor cartagenero GermánEspinosa (1938). Este texto fue publicado por Altamir Editoresen 1992 y narra, en forma de novela, los hechos ocurridos en1851.
La relación con el caso no es enunciada directamente, esdecir, el autor no afirma que sea una novela sobre el doctorRussi, pero sí enuncia que «cualquier semejanza entre ciertoshechos y personajes de este libro y hechos y personajes de loque alguna vez fue vida real, no será mero azar ni coincidencia»(Espinosa 11).
El tratamiento del tema es intencional, pero, afirma Espinosa,no lleva a «tomar partido por ninguno de sus encontrados perso-najes» ya que no se trata de «una novela ideológica» (11). No

47LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
obstante, en la forma de contar la historia y de definir al protago-nista se advierte un interés por generar una duda sobre la culpa-bilidad del mismo, hecho que posibilita una lectura diferente delcaso del doctor Russi.
La novela, desde lo ficcional, crea una versión de los hechosen donde el doctor Baccellieri (el doctor Russi) es conducido aun trágico final como parte de una conjura política, por la defen-sa de sus ideales. Esta versión novelesca permite además, llenarlos espacios que había dejado la crónica o la investigación histó-rica sobre el caso, con construcciones en el lenguaje que dibujanal personaje como un sujeto romántico y acercan la narración a laforma de escritura del siglo XIX.
Espinosa utiliza como fuentes principales las Reminiscencias
de Santafé y Bogotá de Cordovez Moure y el libro Tres persona-
jes históricos de Alberto Miramón; estos textos son el entramadointertextual de la novela.
El autor construye al personaje del doctor Baccellieri de for-ma paralela a la imagen del doctor Russi que brindan Cordovez yMiramón, haciendo especial énfasis en rasgos que lo acercan aun personaje romántico, con características oscuras y misterio-sas. Esta construcción se va perfilando a lo largo de la noveladesde diferentes puntos que van a definir la totalidad del persona-je; un primer punto hace referencia a su fisonomía y a su manerade vestir:
El primero en hablar fue un hombre que, a pesar de su aspecto
lúgubre, era el menos astroso de los presentes. Conservaba
sobre la cabeza un decrépito sombrero de copa, de felpa gris, y
sobre los hombros una raída capa española de cuello de piel de
perro. Calzaba unos burdos zapatos herrados y las uñas de sus
manos, que movía con cierta lentitud declamatoria, se adver-
tían ribeteadas de negro. La indumentaria le imprimía un aire
como de murciélago, o de pájaro agorero, o de empleado de
funeraria (20).
Un segundo punto lo constituyen los ideales y la forma depensar del doctor Baccellieri, los cuales dan fuerza al personaje

48 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
físicamente perfilado; no sólo tiene aspecto de romántico sinoideales románticos: se interesa por la antigüedad clásica, cree enla posibilidad de crear un mundo diferente por medio de las leyesy la justicia, y aboga por una moral práctica:
Fumando y apurando a breves sorbos una taza de café, allí
estaba el doctor Baccellieri, el bueno, soberbio y arruinado
doctor Baccellieri, con su chistera cómica, imbuido de una
importancia que pocos le otorgaban, repleto de griegos y de
latines que de nada le servían, a pique ya su vida por tantos
servicios prestados a los artesanos (25).
Ya saben ustedes lo que pienso, señores; que para no tener que
hacer que lo fuerte sea lo justo, hay que hacer que lo justo sea
fuerte (72).
Un tercer punto está dado por el lugar de residencia del perso-naje, cuya descripción da más fuerza a la imagen siniestra delmismo, y lo emparenta con los protagonistas de las novelas góti-cas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX:
Las alcobas daban todas acceso a un minúsculo comedor, abier-
to a su vez sobre un patiecillo de diosmes. De éste arrancaba
una húmeda y negra escalera que conducía a la buhardilla,
habitada por el abogado. Y en ella, una segunda escalera per-
fectamente absurda era, bajo una trampa, la única comunica-
ción con el sótano, lleno de enormes ratas, donde en el suelo de
piedra rezumante almacenaba un montón deteriorado y caóti-
co de libros. Cualquiera, sin mayor suspicacia, hubiese podido
pensar en ese sótano a medio encubrir como refugio de un
conspirador; pero había sido construido más de un siglo atrás
y sus propósitos resultaban ya ciertamente ignotos» (23).
Un último punto hace referencia al quehacer del personaje,relacionándolo aun más con el doctor Russi: “Dígaselo usted,Baccellieri, que ha fungido toda la vida como abogado demalvivientes” (22), y construyendo ficciones sobre Baccellierique completan datos inexistentes sobre el doctor Russi:
Se recibió como abogado merced a esfuerzos incontables, es-
tudiando y trabajando como dependiente y hasta como man-
dadero al mismo tiempo, en un sórdido juzgado municipal.
Pero la carrera de leyes no podía resultar fructuosa a quién

49LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
carecía de apellidos rumbosos y de antecedentes familiares
(126).
Como se afirmó al principio, la imagen del doctor Russi quese construye vía Baccellieri, es la de un personaje romántico quees víctima de quienes ejercen el poder. Esta formación en el dis-curso genera en el lector una manera de aproximación que, demanera similar a lo que ocurre a partir de la lectura de “Unacabeza”, reivindica en el discurso al doctor Russi como la vícti-ma de una lucha política.
EL DOCTOR RUSSI HISTÓRICO
La tercera imagen hace referencia al doctor Russi histórico yestá construida a partir de los discursos posteriores a su muerte;surge desde una posición crítica sobre el personaje y su historia.Dicha construcción discursiva desemboca en un doctor Russiinocuo, que no es figura importante de la historia, pero que tam-poco es un delincuente y asesino que hay que olvidar; por eso suhistoria hace parte de un anexo de la Historia Extensa de Colom-
bia y se encuentra en varios documentos que buscan narrar loque había permanecido al margen de la historia para entrar en lacategoría de «lo que se puede narrar como historia oficial» por-que ya no hace daño, pues se ha objetivado.
Uno de los textos fundamentales para la construcción de estacategoría, por su claridad y documentación, y por el soporteinstitucional que lo respalda (la Academia Colombiana de Histo-ria) es el libro Tres Personajes Históricos: Arganil, Russi y Oyón
del historiador colombiano Alberto Miramón (1912-1981), quienintroduce nuevas formas de hacer y de escribir la historia. Comoafirma Enrique Otero D’Costa en el prolegómeno al libro deMiramón, el “doctor Sangre”:
[Miramón] despliega su ejemplar actividad por sendas distin-
tas, más paralelas a la vez. Ya discurre con mucho donaire
sobre algún tema rígidamente historial, ya entreverá sus

50 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
disquisiciones con pespuntes novelescos que introduce no a
humo de pajas, pero sí sobre el lomo de hipótesis ingeniosas. Y
de aquí su reconocida amenidad como escritor (8).
Al indagar sobre la producción escrita por Miramón, se en-cuentra gran variedad de textos, que van desde estudios sobrepróceres y poesía patriótica (“Bolívar”, “Bolívar en el pensamientoEuropeo de su época”, “Nariño una conciencia criolla contra latiranía”, “La Poesía Patriótica en la época del terror”), hasta es-critos sobre personajes que podrían considerarse, en unahistoriografía decimonónica, poco importantes. Sobre este pun-to es relevante hacer énfasis, ya que se ve un marcado interés deeste historiador por personajes clasificados por el discurso histó-rico como infames: Don Francisco de Sande (El doctor. Sangre),los conspiradores septembrinos, Agualongo (“el guerrillero quese enfrentó a Bolívar”), Pedro Fermín de Vargas, Luis VargasTejada, el doctor Arganil, el doctor Russi, entre otros.
Dicho interés lo lleva a realizar trabajos investigativos pro-fundos, en donde recoge gran cantidad de información sobrecada uno de los personajes. Este es el caso del capítulo que escri-be sobre el doctor Russi. En él hace uso de la mayoría de fuentesdisponibles sobre el caso en el momento en que escribió, cons-truyendo de esta manera un panorama muy amplio con respectoal personaje, y haciendo énfasis en lo que él denomina la “espe-cial psicología de Russi” (133).
Desde el título del capítulo, “Russi, un personaje enigmáti-co”, se prevé la posición que va a adoptar Miramón con respectoal doctor. Mientras Cordovez, a partir de sus vivencias yelucidaciones, condena al doctor Russi como un asesino, y VargasValdés, también desde su experiencia, lo exalta y lo exonera,Miramón lo considera un enigma: “Raro y misterioso es el casode los crímenes del doctor José Raimundo Russi, interroganteque desde hace una centuria se agita en el claroscuro de la delin-cuencia” (Tres personajes 133). Por esta razón se remite a lostextos, y a partir de ellos reconstruye al doctor Russi como per-

51LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
sonaje y a su caso, exponiéndolos, sin tomar partido ante ningu-no de ellos.
El lector de este texto se encuentra con un gran acervo docu-mental, impecablemente recopilado, que narra el caso y presentaa un doctor Russi historiado, limpio, que no tiene la fuerza delcalculador asesino ni del orador romántico, que tiene la mismaposibilidad de ser inocente como de ser culpable. La opción dedecidirlo está en el lector.
Como puede verse, la historia del doctor Russi es un aconte-cimiento alrededor del cual se organizaron discursos de diversaíndole (históricos, literarios, políticos, esotéricos, etc.) quegeneraron(an) prácticas relacionadas con él. Algunos de estos seenunciaron en el momento de la condena y ejecución (discursosjurídicos), y otros, la mayor cantidad, se presentaron cuando elhecho entró a formar parte de una memoria colectiva de Bogotá.No obstante, Russi no es un personaje reconocido históricamen-te. Cabe preguntarse entonces, ¿qué memoria se construyó(ye)sobre este personaje? y ¿qué implicaciones tiene esa determinadaforma de recordar?
DE LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA
La construcción de memoria se trabaja desde los discursosque se enuncian en diferentes épocas y en diferentes lugares deexposición (referentes al caso), y que posibilitan el paso de unsuceso a un recuerdo.
El proceso que transforma al hecho en memoria, se retomade un mecanismo descrito por Foucault en el análisis del casodel parricida Pierre Rivière; el hecho (el doctor Russi es acusa-do de asesinar a Manuel Ferro, de ser el cabecilla de la Bandadel Molino del Cubo, y es fusilado en 1851) pasa a ser propie-dad de la justicia, que obra como organismo operante de la cul-tura y lo convierte en texto, introduciéndolo en la memoria co-lectiva. En este sistema codificado, hecho-texto-memoria

52 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
(Foucault, Yo 10), se busca que la verdad del texto se preserveen la transformación del hecho en memoria, y se constituya enun referente obligatorio para recordar y narrar el suceso; ade-más se busca que el hecho, en este caso el delito (el de Rivièrey el de Russi), sirva a la sociedad como ejemplo del mecanismocriminal y como ejemplo del funcionamiento de la justicia en laaplicación de un castigo ejemplar. La memoria sobre el hechose construye primero desde un discurso jurídico que juzga,condena y transforma en texto al acontecimiento, y luego, des-de múltiples discursos que retoman el suceso y lo narran (ac-tualizándolo) desde diferentes perspectivas.
El caso del doctor Russi, que para esta investigación englobalos discursos de diversa índole enunciados sobre la causa de eje-cución del doctor y los devenires de su cráneo durante más deciento cincuenta años, se trabaja como un problema de cons-trucción de memoria a partir del discurso, teniendo en cuentaque ésta se construye siempre desde un lugar de enunciaciónespecífico. La pregunta, en primera instancia se refiriere a lamemoria que se quiere construir al introducir el cráneo de unsujeto reconocido como un asesino en un museo de íconos na-cionales. Con respecto al personaje se enuncia una segunda pre-gunta sobre las memorias que se construyen desde los diferentestextos que narran la historia. En los dos casos, esta construcciónes discursiva, ya sea en forma de relatos institucionales como enel caso del museo, o a través de formaciones jurídicas, históricasy literarias. En los dos casos también, los discursos enunciadosgeneran unas determinadas prácticas, adoptadas por quienes seconstituyen como observadores o lectores.
Estas prácticas, producto de una memoria discursiva especí-fica, posibilitan una relación con el personaje, quien sufre variastransformaciones: un discurso jurídico e histórico lo enuncia comoun asesino y un ladrón y lo excluye de la historia oficial; un dis-curso literario lo presenta como un personaje romántico y lo rei-
vindica como chivo expiatorio; y un discurso histórico, en la

53LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
medida en que documenta el caso y el personaje, lo objetiva con-virtiéndolo en una figura sobre la cual se puede hablar.
Se enuncia en este punto un mecanismo que pretende darcuenta de la forma como el doctor Russi pasó de ser un asesinoa ser un sujeto histórico, y su cráneo un objeto museográfico.Este mecanismo, denominado de exclusión-reivindicación-
objetivación, se desarrolla por medio de los discursos y posibilitala conversión de sujetos (o situaciones), con una gran carga po-lítica, en figuras inocuas. En este caso, el peligro que acarreabael doctor Russi misterioso y atemorizante, jefe de una banda deladrones inteligentes y refinados del discurso de Cordovez, sefiltró por la figura idealista y un poco anodina del escrito de VargasValdés y la novela de Espinosa, y se redujo al doctor Russi histo-riado de Miramón, que tiene la misma posibilidad de ser inocentecomo de ser culpable, y sobre el cual se puede discutir e inclusoconsiderar como un personaje de la historia de la ciudad. Estemecanismo opera primordialmente a partir de discursos y, eneste caso, se complementa con una actividad museográfica, quecon la inclusión del cráneo en el museo, refuerza la objetivacióndel personaje.
Así, el doctor Russi perdió su capacidad de impacto políticoal ser objetivado, y se convirtió en un personaje cultural, en unaatracción del panteón de figurines bogotanos que “reviven” di-versas compañías recreativas y turísticas en los recorridos por elCentro Histórico de la ciudad.
Cabe anotar que este mecanismo no es lineal ni se ajusta di-rectamente a los tiempos de escritura de los textos analizados. Esuna forma de leer un proceso de enunciación de discursos que searticulan sobre un hecho determinado y crean una memoria so-bre él y sobre los personajes que hicieron parte del mismo.

54 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
PARA EJERCITARSE EN LA ESCULTURA
Por fin asomó el último también aquí, esto esel más meritorio.
Era una alta y garbosa figura, y que parecíamás alta
y garbosa con su túnica blanca manchada desangre.
José Joaquín Vargas Valdés
A pesar de no ser un personaje ampliamente reconocido por lahistoria, el doctor Russi tuvo una gran importancia a mediadosdel siglo XIX; por esta razón se enunció la operación de un me-canismo en la escritura y en la memoria para aliviar la carga po-lítica que representaba.
El considerarlo un personaje importante llevó a analizar laparafernalia que se desarrolló para condenarlo, teniendo en cuen-ta que el mecanismo de exclusión fue ejercido en forma violen-ta, a la manera de un sacrificio. Según René Girard (1923),antropólogo e historiador francés, el sacrificio es el origen detodo lo religioso y una forma privilegiada de «mantener la vio-lencia por fuera de la comunidad» (La violencia y lo sagrado
100). Tiene una función catártica para el cuerpo social, para lacomunidad, en donde la violencia unánime se desencadena con-tra una víctima propiciatoria que debe poner término a la crisispor la cual fue necesario recurrir al sacrificio. La víctimapropiciatoria (también llamada «chivo expiatorio”), que es elfundamento unánime de todos los sacrificios (104), es presen-tada al grupo social como una mancha que contamina el entor-no, cuya muerte puede llegar a purgar y limpiar a la comunidaddesviando hacia ella la violencia que iba destinada a los sujetosen el interior del grupo. En esta medida la víctima sustituye atodos los miembros de la comunidad y los protege de sus res-pectivas violencias.
Aunque los análisis girardianos de los ritos sacrificiales y laviolencia están contextualizados en un trabajo sobre los mitos y

55LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
los rituales, algunas formas de exclusión política operan de unamanera similar.
Analizando el caso del doctor Russi desde esta óptica puedeverse que este personaje fue utilizado como un chivo expiatoriocon el cual se trató de conjurar la violencia que estaba a puntode desencadenarse en 1851. El doctor Russi fue la bisagra quearticuló la racionalidad política de la élite dirigente (tanto liberalcomo conservadora), que abogaba por el libre cambio y lasreformas económicas, con la sociedad artesanal que pedía elmantenimiento de la racionalidad proteccionista y cristalizabasus demandas en la conformación de bandas de ladrones. Eneste contexto político, en donde en cualquier momento podíaestallar un enfrentamiento entre los artesanos y el gobierno (comolos que ya existían en el sur del país), la elección de una víctimapropiciatoria era fundamental para desviar la violencia que seveía venir. Así, al doctor Russi se le acusó de un delito quecongregó en su contra a los sectores enfrentados: ser el jefe deuna banda de ladrones que robaba principalmente a la burgue-sía, y haber asesinado a un herrero miembro del artesanado dela ciudad. Su muerte se presentó como necesaria para hacerjusticia a los dos sectores y neutralizar las violencias que seestaban gestando en la comunidad, y se organizó como un ritoque englobaba una serie de símbolos y signos (la túnica man-chada de sangre, la procesión con el crucifijo, etc.), en el cualparticipó el grupo social. La idea entonces fue hacer morir aunos pocos (o a uno en este caso) para salvar a los vivos (El
chivo expiatorio 152).En esta tónica, Joaquín Tamayo afirmó que:
La prisión de Russi alegró a los más acaudalados vecinos deBogotá; al miedo sucedió la ira. Cesaron las críticas contra elgobierno de López, y liberales y conservadores estuvieron deacuerdo en hacer un escarmiento en la persona delabogado...Russi estaba condenado: por fin había una víctima ynadie quiso faltar al proceso de venganza. A petición del Go-bierno, el Congreso aprobó una ley que facilitó el camino de la

56 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
justicia. Se impuso la pena de muerte con carácter retroactivo(1942 –Citado por Miramón).
Julio Vives-Guerra también afirmó en 1932 que a Russi lecayó “la china de ser la víctima propiciatoria, sacrificada en arasde ese anhelo de escarmiento, o quizá en aras de la ciega justicia,que muchas veces parece una como diosa Kaly que se alimentacon sangre” (1914).
El doctor Russi fue convertido en un chivo expiatorio, enuna víctima propiciatoria que controló con su muerte la violenciaque estaba a punto de desencadenarse. Su historia debería haberquedado ahí. Diferentes factores influyeron para que esto no su-cediera: su juicio fue el primero que se llevó a cabo bajo la ley dejurados, que fue propuesta por Florentino González, aprobada el4 de junio de 1851 y aplicada con retroactividad el 25 del mismomes (Miramón, Tres personajes históricos 202). Además de esto,desde antes de su muerte, el doctor ya era reconocido como unpersonaje infame: se hizo visible por su encuentro con el poder ypor la atención de éste sobre él. Probablemente si Russi no sehubiera enfrentado con el poder del gobierno hubiera seguidosiendo un personaje oscuro y anodino, invisible para la historia.Por esto puede afirmarse que su existencia estuvo ligada a lo quede él se dice en los discursos jurídicos e históricos.
Los personajes infames afirma Foucault: «existen graciasexclusivamente a las concisas y terribles palabras que estabandestinadas a convertirlos para siempre en seres indignos de lamemoria de los hombres.» (La vida 185) En este caso el doctorRussi existe, en principio y directamente, por los documentosjudiciales y por el texto de Cordovez Moure, e indirectamente porla novela de Ángel Gaitán El Doctor Temis. En éstos se presentacomo un asesino, como un personaje infame.
Foucault define la infamia estricta como aquella que “por noestar mezclada ni con el escándalo ambiguo ni con una sordaadmiración, no se compone de ningún tipo de gloria» (185). Estadefinición no podría aplicarse estrictamente a la imagen del doc-

57LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
tor Russi que nos llega a través de sus primeros cronistas; en lanarración de Cordovez, por ejemplo, el autor demuestra un inte-rés por el personaje que va más allá de la simple descripción delos hechos que llevan a su fusilamiento y deja en claro, además,que el doctor Russi y su caso no pasaron desapercibidos en laBogotá de la época. Muestra de esto es el gran interés que tuvoJosé Joaquín Vargas Valdés por el caso y específicamente por elpersonaje, interés que deja claro en su texto.
El análisis de este caso lleva entonces a observar cómo seconvierte a un sujeto enunciado como un criminal en un enemigopolítico, que debe ser destituido a toda costa para conjurar lasviolencias que se ciernen sobre la comunidad. Esto destruye depaso cualquier conato de oposición. Se construye así una idea deun criminal que es peligroso no sólo por sus acciones sino por lafuerza de su discurso, y por esta razón debe ser depuesto comoposible lugar de enunciación de lo diferente frente a lo instituido.
No obstante la conversión del personaje del doctor Russi enenemigo político y la presentación del mismo como infame eindigno de perdurar en la memoria, posteriormente es tratadodesde discursos reivindicatorios que tratan de exonerarlo, o porlo menos pretenden dar otras versiones del caso.

58 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
LADRONES REFINADOS, FANTASMAS Y APARECIDOS
Sonó la descarga. Baccellieri rodócon un balazo en el cráneo,
en ese su inocente y eximio cráneo que,después,
había de ser exhibido como un despojode guerra,
como un trofeo de jíbaros, en un museo, con superfecta perforación.
Germán Espinosa
El cráneo de doctor Russi resulta un objeto ominoso, no sólopor su carácter de resto humano sino por haber pertenecido aalguien considerado como asesino y ladrón; está a primera vistacapturado en la reserva del Museo, la cual tiene como función,en este caso, conjurar el poder simbólico que puede llegar a te-ner, y demostrar la exclusión de este personaje de “La” historia.
La ubicación en el Museo es un reflejo del lugar del doctorRussi en la historia oficial de la ciudad y del país: es un personajeliminar, exterior a la narrativa dominante; su existencia secircunscribe a una serie de textos, que narran su historia y creandiferentes formas discursivas de aproximación al personaje. Puedeafirmarse entonces, usando la ubicación del cráneo como metá-fora, que el doctor Russi se encuentra en la reserva de la historiaoficial de la ciudad y de la nación. No obstante, de manera para-lela al discurso histórico oficial, existen registros diferentes, na-rraciones que pueden propiciar otras interpretaciones.
El doctor Russi resulta poco reconocible entre el común delos bogotanos, ya que la difusión institucional de su caso ha sidomuy restringida; sin embargo, su ubicación en los discursos so-bre personajes de la ciudad está a medio camino entre el recono-cimiento de las figuras canónicas de la historia de la nación (pró-ceres, héroes) y las figuras propias del acervo folclórico de laciudad (la Loca Margarita, el Bobo del Tranvía, etc.). No se lereconoce como parte de la construcción de la nación, con unsujeto que enuncia un discurso patriótico específico o que enarbola

59LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
un programa político, pero su registro no es tampoco el de lasinrazón o la completa espontaneidad.
El doctor Russi es un sujeto histórico y político, que preten-de tener en el discurso una existencia material; es también unpersonaje literario, de folletín, que transgrede el dato verificable;a su vez es personaje cultural, cuyo fantasma recorre las callesde la Candelaria y es capaz de comunicar su inocencia a través deun médium. Esta multiplicidad de narrativas en torno al persona-je, que lo construyen y le dan materialidad (ya que las representa-ciones plásticas que existen son pocas), posibilitaron dos proce-sos de lectura y análisis profundamente relacionados: en el primerose leyó con asombro la proliferación de discursos que hablan deldoctor Russi: crónicas periodísticas, crónicas históricas, anéc-dotas, novelas, documentos jurídicos, relatos orales, entre mu-chos otros, y se construyó un mapa en el cual son posibles mu-chos relatos más; en el segundo se indagó por las funcionespolíticas de cada uno de los discursos y se formuló el mecanis-mo de exclusión – reivindicación – objetivación.
La interrelación de estos dos procesos de lectura hizo posibleun interpretación en un sentido doble: se observaron las funcio-nes políticas de los discursos, que en últimas llevan a que el crá-neo y el personaje estén capturados en el interior del Museo, peroal tiempo se reconocieron tácticas que se han generado desdeotros discursos, que se han ubicado en un lugar diferente al de laescritura histórica o con interés historiográfico e incluso hantransgredido el documento escrito, y que posiblemente permitenvolver a narrar, o narrar de otro modo lo que la historia académi-ca dio como cerrado. Esta segunda interpretación permitió enun-ciar un proceso adicional en el mecanismo de exclusión-reivindi-
cación-objetivación: este proceso está compuesto por diferentesformas de resistencia que corren de manera paralela al mecanis-mo, y constantemente se complementan. Dichas formas de re-sistencia están construidas como tácticas, entendiendo este tér-mino como lo plantea Michel de Certeau (1925-1986), es decir,

60 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
como un «cálculo que no puede contar con un lugar propio, nipor tanto con una frontera que distinga al otro como una totali-dad visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro» (L). Así,las tácticas utilizadas para construir resistencias alrededor del casoparten del hecho del fusilamiento del doctor Russi, y de este acon-tecimiento (que es una fuerza que resulta ajena) derivan actos ydiscursos-actos que reivindican al personaje, o simplemente «ha-cen hablar de él», restaurando por momentos una memoria quese trató de borrar con la ejecución y luego con la objetivaciónhistórica.
Estas formas de resistencia empezaron a enunciarse desdeantes del fusilamiento: en un texto que circuló en Santafé en elmes de julio de 1851, llamado La razón a las conciencias, seinvitaba al público de la ciudad a reflexionar sobre la utilidad po-lítica del asesinato del doctor Russi y se pedía al gobierno lacondonación de la pena de muerte. Luego del ajusticiamiento, enel año de 1852 (según cuenta el mismo Cordovez Moure) el se-ñor Andrés Caicedo Bastida, una de las víctimas de los robos dela banda del Molino del Cubo, afirmó haber visto a Russi en laciudad de Granada (España). En las crónicas de Cordovez y deIbáñez se encuentra también una afirmación según la cual, vein-tiún años después de la muerte del doctor y los ladrones de labanda, en 1872, apareció en el municipio de Tocaima un sujetoque afirmaba ser la persona que había asesinado al artesano Ma-nuel Ferro, en virtud de lo cual, el fusilamiento de Russi habíasido un asesinato oficial. Estos dos discursos, referidos por loscronistas como “chismes mal intencionados”, reflejan el interésde hacer perdurar la figura del doctor Russi, que para algunosfue un símbolo de la resistencia de los artesanos frente a la bur-guesía. Afirmar que fue víctima de una conjura política permitía«limpiar» su nombre y retomar su imagen; por otro lado, afirmarque había sido visto en España lo convertía en un prófugo quehabía logrado escapar de la ejecución.

61LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Un tiempo después de la ejecución se empezaron a registrarrelatos orales, que hablaban de cómo por las calles de la Candela-ria, y especialmente cerca de la casa del doctor Russi (carrera 2entre calles 10 y 9) aparecía su fantasma, el cual presentaba elaspecto del momento de la ejecución. Aún hoy se sigue afirman-do que el fantasma ronda el centro histórico, asustando a lostranseúntes del barrio Egipto. Este fantasma, aparezca o no apa-rezca, asuste o no asuste, hace pensar, a quienes caminan por laCandelaria en la noche, en las conjuras políticas e indirectamenteen los enemigos políticos. Su enunciación en el discurso en for-ma oral rompe con una narrativa histórica y posibilita nuevosdiscursos orales o escritos; es el caso de la anécdota presentadaen El Gráfico en 1932, titulada Una máxima de Russi, en ella elautor12 relata lo ocurrido en una sesión espiritista en la cual seinvocó al espíritu del doctor Russi, quien expresó de una maneramuy elocuente y lógica su inocencia:
Se me fusiló por error. Yo conocía suficientemente las leyesdel país, y podía, por ende, eludirlas al cometer un delito. Si yohubiera asesinado a Manuel Ferro, lo habría hecho en cual-quier sitio recóndito o despoblado de Bogotá, que en esostiempos tenía verdaderas encrucijadas, escondites y vericuetos,y no lo habría asesinado en la puerta de mi casa. El mismohecho de haberse cometido ese asesinato en la puerta de micasa es una prueba tácita de que no fui yo el asesino (1914).
Afirmar que el fantasma del doctor Russi recorría –y reco-rre– las calles de Bogotá se constituye en una táctica muy prove-chosa, ya que por medio de ella se le da a la muerte (el hecho) unsignificado diferente, y se introduce al personaje en unacotidianidad de la ciudad que trasciende el tiempo y el espacio: unbogotano del siglo XXI puede encontrarse con el fantasma de Russide la misma forma que lo hacía un bogotano del siglo XIX, y deesta manera recordar el fusilamiento como una represalia políti-ca. El doctor, gracias a esta táctica, es ahora más peligroso quecuando estaba vivo, ya que ahora puede declarar su inocencia encualquier momento; se desliza en un no-lugar, que, como afirma

62 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
de Certeau, permite la movilidad y el aprovechamiento de las opor-tunidades.
La “táctica fantasmagórica”, que paradójicamente visibilizóun poco más a este personaje, se terminó de perfilar, al tiempoque derivó en otra cosa, en los últimos años del siglo XX y princi-pios del XXI, cuando el doctor Russi se convirtió en un personajecultural que es «revivido» por una compañía de entretenimientoque realiza recorridos por la Candelaria: en el momento en que los«turistas» (bogotanos o extranjeros) pasan por la casa del doc-tor, un actor que lo personifica, aparece para asustarlos. De nue-vo el doctor Russi tiene un cuerpo propio y un espacio; es denuevo capturado en una estrategia.
No obstante quienes trabajan en estos recorridos afirman ha-ber visto al fantasma por las calles aledañas a su casa. Esto mis-mo afirman algunos habitantes del barrio Egipto para quienes Russisigue siendo un personaje terrible, cuyo origen debe situarse enRusia y cuyas hazañas no se reducen a un asesinato y unos cuan-tos robos. Como si se tratara de un personaje salido de un cuentode Edgar Allan Poe, afirman que el doctor embalsamaba mujeresy las tenía a modo de trofeos en su cuarto, que sigue las sinies-tras descripciones en cuanto a la decoración dadas por los cro-nistas del siglo XIX:
No, todavía sale. Russi el loco que tuvo en terror hace un sigloa Colombia (...) la guarida era en el Chorro Padilla y él tenía susalida por debajo, un túnel, por ahí fue por donde se les fugó.¿A él lo mataron, no? Y después siguió siendo fantasma y... Élsalía por la noche, pero cuando vivía; su capa, su sombrero…Capa española (...) carrera séptima (…) Aguapanelerías al frentede la Puerta Falsa (...), él entraba ahí. Y él veía una muchachay la conquistaba, y la llevaba ahí a la carrera segunda. Despuésque la conquistaba la [trozaba], (...) inyección ya estaba muer-ta, y la disecaba y la exponía ahí en (...) Él fue un abogado, fueuna eminencia.13
Estas variaciones inusitadas (y nunca antes vistas, ni siquieraen el texto de Cordovez Moure) demuestran cómo un públicoreceptor de discursos genera unas prácticas-tácticas que devuel-

63LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
ven parte del impacto del personaje en la memoria (es más difícilolvidar a un sujeto que mata y embalsama mujeres que a uno quetiene la misma posibilidad de ser un asesino que de ser inocente)y lo salvan de la objetivación completa.
Cabe aclarar en este punto que no se trata de recuperar lapotencia discursiva de un personaje y lo que éste puede represen-tar simplemente inventado ficciones sobre él; se trata más biende mostrar cómo en discursos cotidianos, que están alejados delos discursos históricos y jurídicos, se generan tácticas que cons-truyen formas de resistencia frente al olvido o a la memoria petri-ficada, que pretende haber dicho todo sobre un personaje o sobreun hecho. En este caso la imagen del asesino, construida en prin-cipio como una forma de excluir al doctor Russi del discursohistórico decimonónico, sirve, a través de una táctica de intro-ducción en el orden y con variaciones de la figura, como unamanera de restablecer la capacidad enunciativa de este personajey lo que puede llegar a representar: la lucha de los artesanos y encierta forma de los desposeídos. No hay que olvidar que en mu-chos textos que trabajan el caso, entre ellos la anécdota anterior-mente referida, se recuerda la máxima atribuida al doctor Russi:«Si no a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios es obrameritoria robar lo superfluo a los ricos para dar lo necesario a lospobres» (1914).
Esto ubica al personaje como una especie de «Robin Hood»neogranadino, para el cual no habría constituido un problema serel jefe de una banda de ladrones.
La imagen del ladrón refinado y misterioso, que se encuentraprimero en Cordovez, es completada de manera dramática enuna crónica periodística realizada en 1946 por el novelista y dra-maturgo Pedro Gómez Corena para el periódico bogotano Cla-
rín.14 En ella, el autor presenta al doctor Russi como «el máscélebre bandido de Bogotá». Afirma además que «mantuvo elterror hace un siglo» y que «robaba con frases galantes y buenaeducación». Corena completa sus descripciones con ilustracio-

64 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
nes realizadas por dibujantes del periódico, en las que el doctorRussi es mostrado como una especie de conde Drácula, que diri-gía presencialmente todos los robos de la banda del Molino delCubo, afirmación que ningún cronista se había atrevido a hacer,causando el terror en Bogotá.
La aproximación a otros textos, a otros discursos que dancuenta del doctor Russi desde lugares diferentes a los del discur-so histórico dominante, permite, como se espera haber mostradoen este escrito, detectar tácticas de resistencia en niveles habi-tualmente ignorados por la historiografía. Enunciar estas tácti-cas, a su vez, permite hacer visibles discursos orales y escritos,los cuales generan nuevas formas de aproximación (prácticas) alpersonaje y al caso, y dan pie a nuevas lecturas, ya noespecíficamente del tema, sino del movimiento del mecanismoexclusión-reivindicación-objetivación, atravesado por múltiplesresistencias, en la construcción de memoria sobre personajespolíticos.
Una lectura de este tipo permite observar las formas de su-jeción propias de los discursos al tiempo que registrar las resis-tencias ejercidas en la cotidianidad, en sus discursos y en susprácticas.
LARGA CABELLERA DE LA CALAVERA
En el presente artículo se ha tratado de mostrar cómo unobjeto, que no provee mayor información sobre sí mismo o so-bre su entorno, puede abrir caminos de análisis relacionados conproblemáticas como la construcción de memoria y los procesosde exclusión. El cráneo en la investigación, de la misma maneraque la calavera en la Vanitas, invitó a reflexionar sobre diferentesproblemáticas.
Su ubicación en el Museo Nacional, posibilitó acercarse a esteobjeto como un artefacto político que, ya fuera por razones cien-tíficas, educativas o museográficas, o por las tres, ocupó(a) un

65LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
espacio determinado en (por) la institución: un espacio de exclu-sión. La pregunta ¿por qué ocupa ese lugar y no otro?, en prime-ra instancia y el posterior estudio de los discursos en torno alpersonaje, permitió un análisis sobre la forma como se construyeuna memoria discursiva sobre determinados personajes, que serevela en prácticas relacionadas con los mismos (en este casoubicar el cráneo del doctor Russi en la reserva de un museo).Estas prácticas son en últimas, formas de posicionarse frente alpersonaje.
Se partió de este personaje que hace parte de la «otra histo-ria», de la historia no oficial y por tanto no difundida, para enun-ciar el mecanismo de exclusión – objetivación – reivindicación,
con el que se pretendió explicar cómo se construyó (e) memoriasobre personajes que se visibilizan como «Otros políticos» (nonecesariamente personajes desconocidos o poco importantes parael discurso histórico). Este término hace referencia a los sujetosque, estando dentro del marco de la política, en un determinadomomento son identificados por quienes ejercen un poder estatalcomo peligrosos para el mantenimiento de un status quo y sonexcluidos de manera violenta.15 Este mecanismo posibilita que,como en el caso del doctor Russi, luego de ser excluidos y rei-vindicados en el discurso sean transformados en personajesinocuos de la historia. Cabría, como continuación de esta inves-tigación, indagar por otros personajes de la historia nacional encuya construcción de memoria pueda enunciarse el funciona-miento del mecanismo anteriormente descrito.
Dicho dispositivo captura a los personajes y a los objetos através de los discursos y las prácticas que de ellos se derivan; noobstante, se observó cómo desde discursos liminares, enuncia-dos también en diferentes épocas y que pueden ser orales o es-critos, es posible generar formas novedosas de aproximación alpersonaje que restituyen su capacidad de afectar políticamente.Estos otros discursos son formas de resistencia del objeto y delpersonaje, maneras de agenciar relatos en los cuales el doctor

66 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Russi no fue fusilado, o sigue manteniendo su faceta oscura yatemorizante, ya sea como un recordado asesino o como un fan-tasma que deambula por la Candelaria, y que es capaz de formu-lar cuestionamientos con respecto a las formas de exclusión po-lítica. La calavera tiene una larga cabellera.
El interés de hablar de este objeto, y por consiguiente del per-sonaje, en este momento, responde a un cuestionamiento por loslugares desde donde se construye una memoria que deja de ladoalgunos sujetos y objetos, y privilegia otros en la enunciación deuna idea de nación. El Museo Nacional (gracias al que, en granparte, es posible realizar la investigación) es el que define qué serepresenta en su interior, y cómo es la puesta en escena de cadaobjeto: el cráneo del doctor Russi ya pudo “salir” de la reserva ypudo hacerse visible en la institución como pieza del mes de oc-tubre de 200516 . Queda abierta la posibilidad de preguntarle a lainstitución por otros objetos que pueden llegar a hacer parte deun “otro museo”, un museo construido a partir de objetos de lareserva (excluidos) que hacen posible un análisis de los movi-mientos por los cuales están en ese lugar y con los cuales sepuede pensar sobre los procesos de construcción de memoriahistórica.

67LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Cráneo del Dr. Russi como pieza del mes en el Museo Nacional
de Colombia. Octubre de 2005.
Cráneo del Dr. Russi como pieza del mes en el Museo Nacional
de Colombia. Octubre de 2005.

68 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Se espera entonces que el fantasma del doctor Russi sigadeambulando por las calles de la Candelaria, contando su historiaa cuanto transeúnte encuentre, y que su cráneo siga siendo unobjeto ominoso en la reserva del Museo Nacional.
NOTAS
1 Lo más probable es que los dos cronistas se refrieran al Cementerio Central, que empezó a funcionaren 1836 y se abrió al público en 1839 (Calvo Isaza 10). La elipse era parte del Cementerio de los pobresy se enterraba en tierra.
2 La Frenología fue una doctrina científica que se estructuró a finales del siglo XVIII y comienzos delXIX. Fue enunciada inicialmente por Franz Joseph Gall (1758-1828), médico innovador en la ana-tomía cerebral, y retomada posteriormente por Johann Gaspar Spurzheim (1776 - 1832). Según suspostulados existen en el cerebro áreas específicas que coordinan las diferentes funciones físicas ypsíquicas del ser humano, las cuales pueden reconocerse sobre el cráneo utilizando un mapa freno-lógico. A través de este mapa se pueden identificar patologías o anomalías en el comportamientosegún el lugar donde se presente una lesión. La Craneometría fue una doctrina científica enunciadaa principios del siglo XIX, según la cual, el tamaño y la forma del cerebro determinan las capacidadesmentales de los sujetos. Los craneómetras realizaban las mediciones sobre cráneos humanos queluego eran sometidos a análisis comparativos. Dos de sus precursores fueron Louis Agassiz (1807 –1873) y Samuel George Morton (1819- 1851). Este último era un médico que comenzó a formar unacolección de cráneos humanos en la década de 1820 y alcanzó a reunir para 1851, año en que murió,más de un millar. Su interés era probar que se podía establecer una jerarquía objetiva “entre las razasbasándose en las características físicas del cerebro, sobre todo en su tamaño”. Sthepen Jay Gould,La falsa medida del hombre (Barcelona: Crítica, 1997.Pág 71). Morton realizó mediciones paraestablecer el tamaño del cerebro de sus cráneos, rellenándolos con semillas de mostaza tamizadas,primero, y luego con perdigones de plomo. Francis Galton (1822 - 1911) y Paul Broca (1824 - 1880)fueron también destacados craneómetras.
3 Cessare Lombroso (1835 – 1909): médico piamontés. Se incorporó al ejército piamontés y ejerció suprofesión hasta 1863. En 1864 empezó a trabajar en un hospital de enfermos mentales. En 1871,mientras observaba el cráneo del bandolero Villella, observó una serie de anomalías que le hicieronpensar que el criminal lo es por ciertas deformidades craneales, y por su similitud con ciertas especiesanimales.
Lombroso no buscó una teoría criminogenética; buscaba encontrar un criterio diferencial entre unenfermo mental y un delincuente; al toparse con este descubrimiento, comenzó a elaborar lo queél mismo llamó: Antropología criminal. A finales de 1871 fue nombrado Director del manicomio dePesaro y en 1872, publicó el libro: ‘Memorias sobre los manicomios criminales’, en donde expuso ladiferencia que hay entre el delincuente y el loco, y sus ideas respecto a que el delincuente es unenfermo con malformaciones muy claras. En 1876 publica el Tratado antropológico experimental delhombre delincuente, texto inicial de la ciencia criminológica.
4 Esta temática tuvo un gran desarrollo en los siglos XVI y XVII, principalmente en la pintura flamencay austriaca. Pintores como Bartholomäus Bruyn (1493 – 1555), Hendrik Goltzius (1558 – 1617), JanSaenredam (1565 – 1607), David Bailly (1584 – 1657) y Harmen Steenwyck (1612 –1659) cultivaroneste género. En la actualidad, artistas como Chris Peter, Plinio Martelli (1945) y Adam Forfang (1978)han retomado este tópico introduciendo variaciones.
5 José de Solís Folch de Cardona, fue virrey del Nuevo Reino de Granada de 1753 a 1761. Luego determinar su administración ingresó al convento de San Francisco con el nombre de Fray José de JesúsMaría.
6 Este texto apareció en la ciudad luego de conocida la condena del doctor Russi y los ladrones delMolino del Cubo; en él se pedía al “ciudadano presidente” la condonación de la pena de muerte.Como se sabe, fue ignorado por López.

69LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
7 La Asociación Colombiana de Antropología Forense realizó una investigación dirigida por elantropólogo Cesar Sanabria, sobre el supuesto cráneo del doctor Russi. A partir de esta investiga-ción se pudo determinar que el cráneo perteneció a un hombre, cuya edad oscilaba entre lo 40 y los60 años; además se pudo construir una imagen en segunda dimensión de la fisonomía de estapersona. No obstante los datos no son concluyentes, ya que el cráneo no brinda toda la informaciónnecesaria. Actualmente se está cotejando la información antropológica obtenida con referenciastextuales y visuales que dan razón de la apariencia de Russi, para así poder construir un retrato máspreciso.
8 Novelas : El doctor Temis de José María Ángel Gaitan (1851) y Los ojos del basilisco de Germán Espinosa(1992); crónicas históricas: Sombras y misterios o los embozados de Bernardino Torres Torrente (1859), laprimera parte de los Crímenes célebres de José María Cordovez Moure (1891), Causa y ejecución de JoséRaimundo Russi de Pedro María Ibáñez (1894) y Una cabeza de José Joaquín Vargas Valdés (1938);crónicas periodísticas: Bogotá bajo el terror de Russi de Pedro Gómez Corena (1946), textos históricosy jurídicos: La casa del bandido de Elisa Mújica (1974), Tres personajes históricos: Arganil, Russi y Oyón deAlberto Miramón (1983), El abogado del pueblo de José Arteaga (1997), Sociabilidad política popular, abo-gados, guerra y bandismo en Nueva Granada: 1830 – 1850 de Víctor Uribe – Urán (año); relatos esotéricos:Una máxima de Russi de Julio Vives-Guerra (1932), entre otros.
9 Novelista y escritor francés. Nació en París en 1804 y murió en Annecy en 1857. Estudió pintura ymedicina, y sirvió como cirujano en el ejército y la armada de su país. Sus novelas alcanzaron unaextraordinaria popularidad en su tiempo. Entre las más destacadas están: Plick y Plock (1831), La
salamandra (1832), Los misterios de París (1843) , el Judío errante (1844 - 45) y Los siete pecados capitales (1849).http://eugene.sue.free.fr/biographie_lachatre.html.
10 José María Maldonado Castro fue el jefe político con quien, según afirma Ibáñez, Manuel Ferrodenunció a sus compañeros de la banda.
11 Este “escritor, pensador y gran patriota colombiano” (Vargas Barón, VII) de ideas liberales, com-binó su labor en la política con la escritura periodística, publicando sus artículos en varios periódicosbogotanos (como El Neogranadino) y en los cinco periódicos que fundó y los cuatro que dirigió enBoyacá (XVI). Nunca hizo una compilación de sus escritos, la mayoría muy cortos. Sus hijos, por suparte, compilaron y publicaron póstumamente algunos de sus escritos en el libro “A mi paso por latierra” en 1938, y sus nietos reunieron otros textos en el libro “Escritos y ensayos” en 1963.
12 El autor de este relato es Julio Vives-Guerra.
13 Entrevista a un adulto mayor del barrio Egipto. Proyecto Museos Cotidianos, Museo Nacional deColombia.
14 Esta crónica ocupó ocho números del semanario: del 7 de noviembre al 26 de diciembre de1946.
15 Su peligrosidad radica en la posición discursiva que adoptan frente a un determinado poder y losefectos que la enunciación de los discursos pueda tener sobre un público que los reconoce. Estosactores históricos no son personajes excluidos desde un principio; tienen voz y la utilizan, precisa-mente por eso es que son excluidos.
16 “El cráneo del asesino” fue la pieza del mes de octubre del 2005. Se expuso en la sala Federalismo yCentralismo en el segundo piso del Museo Nacional de Colombia muy cerca de donde se encuentrala pintura y algunas pertenencias de José Hilario López.
OBRAS CITADAS
Abensour, Liliane y Charras, Françoise. Romantisme noir. L¨Herne.París : L¨Herne.
Acosta, Carmen Elisa. Invocación del lector bogotano de finales del
siglo XIX: lectura de Reminiscencias de Santafe y Bogotá de
José María Cordovéz Moure. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo,1993.

70 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Aguirre, Alberto. „Sin sentido común no hay virtud“ Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico. Vol. XXX. No. 32, 1993.Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. México: Fondo de
Cultura Económica, 1993.Ángel Gaitán, José María. El Doctor Temis. Bogotá: Imprenta Impar-
cial, 1851.Arcilla, Emma y Lotero, Amparo. Del crepé y la muselina a las accio-
nes heroicas. Crónicas de José María Cordovéz Moure. Boletín
Cultural y Bibliográfico. Vol. XXIV, No 11, 1987.Beguin, Albert. El alma romántica y el sueño: ensayo sobre el ro-
manticismo alemán y la poesía francesa. México: Fondo deCultura Económica, 1978.
Castro Benítez, Daniel. “La educación en el Museo Nacional. Apun-tes para una historia (más) extensa”. La educación en el museo.
Memorias del coloquio nacional. Bogotá: Museo Nacional deColombia, 2001.
Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano. México: Universi-dad Iberoamericana, 2000.
Coombes, Annie. Museums and the Formation of National and cultu-ral Identities. Grasping the World. The Idea of the Museum.England: Ashgate. 2004. 278 – 297.
Cordovéz, José María. Reminiscencias de Santafe y Bogotá. Cali:CICA, 2000.
Cuervo, Luis Enrique. “Russi: delincuente o caudillo?”. Revista
Javeriana. Vol. 100, No 496. Julio de 1983. 35 – 39.Cuervo, Luis Augusto. El cráneo del Virrey Solís. El Gráfico. Serie IX.
No 8. Junio de 1912. 8.Duarte French, Jaime. Florentino González. Razón y sinrazón de una
lucha política. Bogotá: Banco de La República, 1971.Esguerra, Manuel José. Procesos célebres. Bogotá: ABC, 1947.Espinosa, Germán. Los ojos del Basilisco. Bogotá; Altamir Edicio-
nes,1992.Foucault, Michel. Defender la sociedad. Argentina: Fondo de Cultu-
ra Económica, 2001——. El orden del discurso. Barcelona: TusQuets,1999.——. La vida de los hombres infames. Madrid: La Piqueta, 1990.

71LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
——. Las tecnologías del Yo. Barcelona: Paidós, 1991.——. Yo, Pierre Riviere, habiendo degollado a mi madre, a mi her-
mana y a mi hermano... Barcelona: TusQuets, 2001.Girard, René. El chivo expiatorio. Barcelona: Anagrama, 1986.——. La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama, 1995.Gómez Corena, Pedro. “Bogotá bajo el terror de Russi”. Clarín. Se-
manario Popular Ilustrado. No 33 – 40. Nov 7 – Dic 26 de 1946.Gould, Stephen Jay. La falsa medida del hombre. Barcelona: Crítica,
1997.Ibañez, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Tomo IV. Bogotá: Acade-
mia de Historia de Bogotá, 1989Lavater, Gall & Spurzheim. Traite du phrenologie d’apres les
methodes de Lavater. Paris: Delarue, 19—?.Laverde Amaya, Isidoro. Noticia. El Doctor Temis. París: Garnier Her-
manos, 1897.López Barbosa, Fernando. “Funciones, misiones y gestión de la enti-
dad “museo”. La arqueología, la etnografía, la historia y el
arte en el Museo. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2001.Miramón, Alberto. Complemento a la historia extensa de Colombia.
Tres personajes históricos: Arganil, Russi Y Oyón. Bogotá: Plaza& Janés, 1983.
——. Dos vidas no ejemplares: Pedro Fermín de Vargas, Manuel
Mallo. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1962.——. El Doctor Sangre. Bogotá: ABC, 1954.Monterroso, Augusto. La oveja negra y demás fábulas. México: Al-
faguara, 1998.Morales, Luis Gerardo. La invención de la colección museográfica en
la producción de significado. Historia y grafía. UIA. No.15. 2000.151 – 180.
Mújica, Elisa. Apuntes a propósito de una relectura de las Reminis-cencias. Selección y prólogo de las Reminiscencias de Santafe
y Bogotá. México: Aguilar, 1978.——. La Candelaria. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974.Museo Nacional de Colombia. Catálogos. Bogotá, 1951 y 1960.Pardo, Mauricio. ¿Cuál es el país que queremos representar? La Ar-
queología, la Etnografía, la Historia y el Arte en el Museo.Museo Nacional de Colombia. Bogotá: 2001. 141- 144.

72 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Potter, Jonathan y Margaret Wetherell. Discourse And Social
Psychology. London: Sage, 1996.Prada, Antonio. “Célebres procesos de prensa del siglo XIX”. Sende-
ros. Bogotá. Diciembre 1994. Vol 7. 29 – 30.Preziosi, Donald y Claire Farago. General Introduction: What are
Museums For? Grasping the World. The Idea of the Museum.England: Ashgate, 2004. 1 – 9.
Puyo, Fabio. Historia de Bogotá. Villegas Editores. Tomo II: “SigloXIX”. Bogotá, 1988.
Quintero, Tiberio. El Asesinato de Gaitán y otros procesos famosos.Bogotá: Editorial ABC, 1988.
Rincón, Carlos. Cátedra Michel De Certeau. Cuadernos Pensar en
público No 0. La irrupción de lo impensado. Bogotá: EditorialUniversidad Javeriana, 2004.
Rosero, Evelio. “Afirmar el vitalismo del arte”. Boletín Cultural y
Bibliográfico. Vol. XXVII. No 24-25, 1990.Rubiano, Martha Lucía. “La reescritura de la Historia en la Nueva
Novela Histórica” Cuadernos de literatura. Vol 7 No. 13-14.Ene - Dic. 2001. 136-42.
Russi, José Raimundo. Defensa ante el jurado. Bogotá, 1851.——. La razón a las conciencias. Bogotá, 1851.——. Testamento. Bogotá, 1851.Sánchez Gómez, Gonzalo. “Memoria, museo y nación”. Museo, me-
moria y nación. Memorias del Simposio Internacional y IV
Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Bogo-tá: Museo Nacional de Colombia, 2000.
Santos, Eduardo. El corazón del poeta. Bogotá; Planeta, 1990.Schenk, H. G. El espíritu de los románticos europeos. México: Fondo
de Cultura Económica, 1983.Todorov, Tzvetan. Nosotros y los otros. México: Siglo XXI, 1991.Torres Torrente, B. Sombras y misterios o los embozados. Bogotá:
Francisco Torres Amaya, 1859.Torres, Oscar. “Un escritor anacrónico”. Boletín Cultural y Biblio-
gráfico. Vol. XXVII. No 24-25, 1990Uribe – Urán, Victor. “Sociabilidad política popular, abogados, guerra
y bandismo en Nueva Granada 1830 – 1850: respuestas subal-ternas y reacciones elitistas”.

73LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Vargas Valdés, José Joaquín. A mi paso por la tierra. Bogotá: Tipo-grafía Colón, 1938.
——. Artículos y ensayos. Oregon: University of Oregon, 1963.Vives - Guerra, Julio. “Anecdotario colombiano. Una máxima de Russi”.
El Gráfico. Vol. 22, No 1090, 1932. 1914.Williams, Raymond y Giraldo, Luz Mery. “Literatura colombiana siglo
XX”. Cuadernos de Literatura. Vol. 2 No. 3. Ene – Jun, 1996.
Periódicos de la época:
La Gaceta Oficial. 5 Julio 1851. 1246.“La seguridad”. La Civilización. 10 Abril 1851. 85.“El estado actual”. La Civilización. 1 de Mayo 1851. 88.“Las sociedades democráticas”. La Civilización. 15 de Mayo 1851. 90.La Civilización. 18 de julio 1851. 98.


EL NACIONALISMO EN ÁTOMOS VOLANDO
LAS FUNCIONES POLÍTICAS DEL HIMNO NACIONALDE COLOMBIA*
La música patriótica es una impronta infantil.Provoca una suerte de sobresalto perturbador,un repeluzno que eriza la espalda y colma de
emoción, de sorprendente adhesiónPascal Quignard
Este texto nace de la investigación “Himno Nacional: in tempodi marcia”, elaborada a partir de las partituras del Himno Nacio-nal que se encuentran en el Museo Nacional de Colombia y gra-cias a la financiación del Instituto Colombiano para el Desarrollode la Ciencia y la Tecnología (Colciencias), en el marco de lasbecas pasantías del programa de Jóvenes Investigadores, para elperiodo de marzo 2004-2005.
Esta investigación parte del Himno Nacional como un arte-facto cultural que permite la expresión del nacionalismo. Nuestropropósito es examinar las condiciones de formación y las distin-tas funciones que ha teniendo el nacionalismo –en determinadosmomentos históricos– a través del Himno Nacional. A partir de la
* Mónica Cantillo Quiroga, Fernando Esquivel Suárez, Natalia Montejo Vélez, Pontificia UniversidadJaveriana. Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR. Jóvenes Investigadores 2004.

76 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
exposición de dichas funciones pretendemos hacer un aporte enel análisis del papel que cumple el nacionalismo en el proceso deconstrucción de la nación colombiana.1
Lo anterior es realizado a través de una exploración docu-mental en diferentes fondos, por medio de la metodología delanálisis del discurso por repertorios interpretativos propuestospor Potter y Wetherell y de una búsqueda de los enunciadosdiscursivos derivada de los planteamientos de Michel Foucault.
El artículo está compuesto de cuatro apartes: el primero dacuenta de la construcción de los Estados-nación y la función delos himnos nacionales en la misma; el segundo aparte es unaintroducción al Himno Nacional de Colombia donde se hace unanálisis del poema; en el tercero hacemos un trabajo crítico sobrela historia del Himno Nacional de Colombia; por último, decidi-mos mostrar de manera pragmática cuál ha sido la función polí-tica del Himno Nacional de Colombia en cuatro momentos im-portantes: la guerra con el Perú (1933), la entrega de armas delM-19 (1990), el inicio de los diálogos con las AUC y la final de laCopa Libertadores de América (2004).
LA EMERGENCIA DE LOS HIMNOS NACIONALESY LA IMPORTANCIA DE ESTOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS ESTADOS NACIÓN
Desde su aparición en Grecia los himnos han sido compues-tos para armonizar ceremonias colmadas de simbolismos espiri-tuales. Surgían en ocasiones acompañados de una solemne me-lodía o simplemente ataviados de una elocuente lírica; una y otraforma de representación era elegida teniendo en cuenta las prefe-rencias de la divinidad alabada. Cada sujeto de la época que par-ticipaba de las ceremonias, destinaba este momento para expre-sar su fervor y sus deseos más profundos a la deidad exaltada.Honrar e incitar, alabar y persuadir, éste era el uso que se les

77LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
destinaba2 y se convirtió en el lugar de anclaje de los himnosmodernos.
Durante la Revolución Francesa, momento crucial en el desa-rrollo de la modernidad europea, el espíritu de los himnos griegosfue resucitado a través de los himnos nacionales. Símbolos comolos escudos, banderas y, por supuesto, los himnos, infundíanvigor y coraje a los soldados que participaban activamente en losprocesos revolucionarios y enaltecían de emoción el espíritu delos demás sujetos pertenecientes al pueblo, procurándoles un sen-timiento de inclusión en la lucha.3
En este sentido, cumplen una función similar a los himnosgriegos, ya que se emplean para sacralizar los emergentes Esta-dos-nación. Surgen así eventos actuales que emplean himnos comosímbolos colectivos para establecer la presencia de un conglo-merado de ciudadanos, aquellos que forman parte de un país, ypermiten vislumbrar un conjunto de valores e ideas comunes aellos.
Las canciones con contenidos nacionales están relacionadascon lo espiritual y lo sagrado; la nación ocupa el lugar de un dios,siendo ésta una entidad intangible se transforma en una institu-ción de la cual no se duda, una institución “natural” a la cual sedebe rendir culto, manifestarle admiración e incluso congregarsepara morir por ella. Los himnos nacionales permiten construir untipo específico de identidad nacional, puesto que recuerdan, pormedio de la repetición de los acordes que los componen, la ideaabstracta de nación. Esta idea se relaciona con las concepcionesde bondad, libertad, igualdad, orden, honor, territorio, entre otrosvalores culturales, normas y reglas.
Para reforzar la idea de nación es necesario, entonces, incitary persuadir a los ciudadanos para que se conviertan en devotosrepresentantes del grupo social al cual creen pertenecer. De estemodo, el pueblo se reúne alrededor de unas maneras específicasde vivir que con el ideal de nación se hacen legítimas. Sin embar-go, en la gran mayoría de los casos, estas ideas representan unos

78 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
intereses particulares que privilegian a una parte de los habitantesdel territorio. En el caso latinoamericano, las élites criollas ilus-tradas propiciaron definiciones de lo nacional que excluían al res-to de la población y mantenían su posición favorable.
En particular, el Himno Nacional colombiano permite, comoartefacto que construye nación, unas prácticas, relaciones in-ventadas, que forman la “tradición”. Es decir, que aquellas prác-ticas en relación con un determinado periodo histórico se esta-blecen como “tradicionales” y de esta manera se insertan en lacomunidad “naturalmente”. Estas prácticas están dadas por lainvención, lo que implica que lo que se cree proveniente de unproceso “natural”, es una “tradición inventada”.4
Aquellas están relacionadas con rituales o simbologías queles permiten un estatuto de invariabilidad, de permanencia a tra-vés del tiempo y tienen implícitas reglas que inculcan valores onormas de comportamiento por medio de su repetición. Todoesto hace a la tradición inventada una atractiva forma de controly de sujeción que posibilita introducir una serie de valores, mode-los de conducta, normas y prácticas sin ninguna tensión, puestoque la sugerencia de “tradición” permite un ejercicio de poderimperceptible. Entonces, el Himno Nacional colombiano alengranarse en algunos usos tradicionales de los himnos a travésde la historia, pasa a ser parte de la cotidianidad de la nación, parala cual es imprescindible tener una canción nacional que repre-sente el sentir popular y que al mismo tiempo una a los co-nacio-nales en un mismo fervor patrio.
Aunque pasen de moda las palabras que componen la lírica yse hagan poco inteligibles, vez tras vez, periodo tras periodo, elHimno se actualiza y reactualiza dentro de la “tradición” que seha construido y sigue convocando a la guerra, al estadio, etc.

79LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
POEMA PATRIÓTICO: EL HIMNO NACIONALDE COLOMBIA
En este aparte haremos un análisis de cada una de las onceestrofas y el coro que componen el Himno Nacional, esto con elfin de establecer las relaciones que hay entre el poema y las fun-ciones que éste pudo cumplir en el momento de su emergencia.5
Dentro del poema aparecen una serie de alusiones mitológicas,metáforas, comparaciones, hipérboles y exclamaciones, entre otrostropos literarios. En el texto se subrayan algunos acontecimien-tos y se despliegan una serie de elementos retóricos que permitenhacer enunciaciones relacionadas con un proyecto político. Así,podemos construir una lectura que expone una concepción delmundo. Por medio de imágenes relacionadas con los cuatro ele-mentos se configura una narración fundacional de la nación, lacual se enmarca en el tránsito del caos al orden.
El poema se inicia con la exclamación ¡Oh!, interjección queseñala un sentimiento profundo, esto le otorga una función emotiva.Las ¡Oh! están presentes en la lírica de Occidente, en el caso de laliteratura anterior al siglo XIX se concibe al “¡Oh!” como esa “nopalabra” que marca el inicio del Romanticismo literario. El ¡Oh! esun espacio-suspiro que se constituye como el lugar de un senti-miento particular: lo sublime.6 Una vez abierto este espacio es po-sible desplegar en él un espectáculo con diferentes tipos de imáge-nes, las cuales profundizaremos a continuación.
La afirmación: “Cesó la horrible noche” nos pone frente a unanarración de un caos que está en el pasado representado por laoscuridad, y que permite una proyección a la luz, “derrama lasauroras/ de su invencible luz”. El régimen colonial es el caos quenecesita un ordenamiento. El develamiento de la victoria y de laindependencia, los primeros rastros de luz, son la fuerza primerapara la constitución de una patria que deberá estar regida por unconjunto de normas.

80 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Según Gernot y Hartmut Böhme, en la Metamorfosis deOvidio, “el caos natural es al orden natural como la guerra civil ala pax augusta” (50). Esta confusión semántica del caos con laguerra/anarquía y el orden natural con el orden jurídico/ordenestatal se encuentra, igualmente, presente en el poema del HimnoNacional, en ambos se halla la analogía de la creación con elproceso de pacificación y de moralización. Entonces, encontra-mos que la primera parte del poema, que comprende desde laprimera estrofa hasta la sexta, es la narración de un momento detransición que potencializa un momento posterior, la consolida-ción de un ideal de nación.
No obstante, la primera estrofa no sólo narra el proceso detransición hacia el orden, además comienza a describir cómo debeser éste. Así, inserta valores cristianos propios de una visión con-servadora: “La humanidad entera/ que entre cadenas gime/ com-prende las palabras/ del que murió en la cruz”. Esta estrofa afir-ma la afiliación hispanizante de la voz poética, al apelar a losvalores cristianos centrales al proyecto político y cultural espa-ñol. Estos valores, que el poema supone universales, fueron adop-tados como parte de una concepción conservadora del Estado-nación colombiano.7
La iglesia católica tuvo un poder aglutinante en el siglo XIX, yaque era una institución sólida que no fue percibida por la pobla-ción como una amenaza para el equilibrio social. El gobierno deRafael Núñez (1823-1894), consolidó la influencia de la iglesia,puesto que necesitó de ella para llegar al poder y mantenerse. Deesta manera, mencionar los valores cristianos en el Himno sirvepara fortalecer la influencia de la iglesia católica.8 Además, laimagen de Cristo hace referencia directamente al sacrificio, estevalor atraviesa todo el poema, con el fin de ponerlo en la base delnuevo orden.
Ahora bien, el surgimiento de la luz hace visible el territorio, elpoema comienza a referenciar el lugar en el que todo surge, latierra donde va a germinar la nación: “En surcos de dolores/ el

81LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
bien germina ya”. En la segunda estrofa se hace explícita la de-signación del espacio geográfico, ésta es “la tierra de Colón”.Denominarlo de esta forma marca la hispanización del territorio yofrece los lineamientos del orden que será instituido, el cual ten-drá como principio rector a la cultura española. Por medio deeste verso se expresa una exclusión a indígenas y afrocolombianosy se legitima el programa de la colonia.
Sin embargo, paradójicamente se afirma, en la misma estrofa,que “el rey no es soberano”, lo cual implica que en el nuevoorden se dará un abandono de la forma de gobierno colonial yque el pueblo se erigirá como gobernante, idea central para laconstrucción de los Estados-nación.
Esta tierra para posibilitar el surgimiento de la nación debe serfecundada, para eso “se baña en sangre de héroes”. Entonces, elsufrimiento de la lucha por la libertad enfatizará la figura de latierra trabajada con sacrificio para el nacimiento de la patria. Delmismo modo, en la tercera estrofa del poema se hace referenciaal río como purificador del espacio, puesto que la simbología delagua nos señala que ésta permite el nacimiento, de la misma for-ma que en la interpretación del diluvio de Deucalión, en la cual losdioses provocaron la inundación para purificar la tierra. Así, elrío Orinoco, aunque constituido de despojos, prepara la tierracon su desplazamiento.
Desde la tercera estrofa se profundiza la delimitación del es-pacio geográfico; se señala particularmente el Orinoco, la locali-dad de Bárbulas, en Venezuela, el Caribe, los campos de Boyacá ylos llanos, para llegar, finalmente, en la sexta estrofa a la configu-ración de Colombia con la imagen “el Ande/ que riega dos océa-nos”. Ésta es la tierra en la que se establecerá el orden institucionalde la nación, el cual, dentro del poema, se señalará desde la sép-tima estrofa.
Además, estas cuatro estrofas narran, por un lado, episodiosrelevantes en la lucha libertaria: el sitio de Cartagena por parte dePablo Morillo y las batallas de Boyacá y Junín. Los héroes que

82 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
combatieron en estas batallas, entre ellos Bolívar como el másrelevante, podemos interpretarlos como Prometeos portadoresdel fuego, aquel que, como en el mito griego, hace posible lacivilización, por eso sus “espadas cual centellas/ fulguran enJunín”. Por otro lado, en la descripción de esta lucha épica parti-cipan “soldados sin coraza”, los cuales son magnificados hasta elestatus de semidioses, son “centauros indomables”.
Todas estas imágenes forman un ámbito que representa laepopeya, el culmen de la narración fundacional que dará comoresultado la instauración de un nuevo orden. A partir de aquí seda una ruptura en el poema, las imágenes guerreras, sangrientasy dolorosas se hacen menos frecuentes. En su lugar se observanalusiones al orden jurídico y estatal.
La séptima estrofa anuncia el fin de la etapa de transición, dela guerra de independencia con la libertad que se estrena, éste esuno de los valores importantes para el nuevo estadio que seráconstituido. En esta estrofa, además, se produce el toque de “Latrompa victoriosa”, la cual propaga por el aire su sonido. El aire,al ser el elemento de índole anímica, va a reforzar la idea del pasodel caos al orden. El aire aquí, sin embargo va a tener un carácterambiguo: el “varonil aliento” de los soldados que “de escudo lessirvió”, va a ser el hálito de la vida y el pneûma que representa lafuerza vital. No obstante, el aire es, asimismo, temporal y tor-menta que puede provocar el cataclismo, como en la novena es-trofa: “La flor estremecida/ mortal el viento hallando/ debajo loslaureles/ seguridad buscó”. Esto último implica que lo más pre-cioso del nuevo régimen es frágil como una flor y que debe serprotegido de la destrucción por medio de laureles. Estos eranotorgados a los ganadores de las guerras en la antigua Greciapara simbolizar la gloria y el honor. Posteriormente, esta imagenhace referencia a los ejércitos. Por tanto, el nuevo orden cambiala guerra por las leyes, pero aún las armas deben servir paraproteger este nuevo Status quo.

83LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
En la décima estrofa el paso del caos/anarquía al orden estatalserá más claro. La gloria completa no viene con el triunfo en laguerra, pues éste es sólo una transición a un estado más elevado.Por esto, la libertad no es el único valor del nuevo régimen, “Laindependencia sola/ el gran clamor no acalla”. Ésta sola llevaría alos hombres a un estado de naturaleza hobbesiano, se requierenla justicia y la democracia, simbolizados en el sol que alumbra atodos. En el caos ningún sol alumbra al mundo, pero con el adve-nimiento del nuevo orden las leyes harán a todos partícipes, in-cluso a todos lo que el poema excluye.
La última estrofa del poema concreta la idea del paso de lasarmas solas a las leyes protegidas por las armas y el sacrificio. Elobjetivo que se pretendía alcanzar con la confrontación era elreconocimiento de los Derechos del Hombre, característicos delos Estados-nación e inexistentes en el periodo colonial. No obs-tante, el poema se cierra nuevamente con una imagen guerrera ysangrienta, carne que vuela por el aire. La inmolación de Ricaurtepor amor a su patria marca la obligación del ciudadano que haceparte del nuevo orden, “deber antes que vida”. El ciudadano, en-tonces, deber ser capaz de dar su vida por defender las leyes, lajusticia, la libertad, los derechos y la democracia, valores quecimentan el nuevo orden, la naciente república de Colombia.
De esta forma, el poema en su conjunto describe la instaura-ción de un nuevo régimen, en el cual los valores de una naciónestán presentes, a saber, la democracia, la libertad y la justicia.Sin embargo, no es una ruptura total con el periodo colonial, yaque, el cristianismo va a ser uno de los parámetros que regirá a lanaciente república. Del mismo modo, el poema excluye a indíge-nas y afrocolombianos, pues narra la epopeya del origen de lanación a partir de los españoles; además, las vírgenes son de“alba tez”, no negras ni indígenas, y el territorio es “la tierra deColón”.

84 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Otras características del nuevo régimen que narra el poema,pueden ser vistas a través de la limitada pero estratégica cantidadde próceres a los que Núñez apela.9 Cada uno de ellos es admira-do y venerado por el pueblo colombiano, pues su participaciónfue trascendental para la emancipación, pero deja de lado a otros.10
Esto evidencia el programa de espíritu conservador y centralistaque se afilió a las ideas de Bolívar, Nariño y Ricaurte. Franciscode Paula Santander, por ejemplo, no es nombrado dentro del poe-ma, aunque es un personaje de relevancia en la historia de Co-lombia. Esto nos hace pensar que por sus inclinaciones liberales–en contradicción con la doctrina regeneradora–, no fue incluidodentro de esta selección. Las propuestas de los tres héroes pa-trios nombrados en el poema, fueron trascendentales para la cons-trucción de la ideología regeneradora.
HISTORIA CRÍTICA DEL HIMNO NACIONAL
Este aparte se enfoca en los escritos que hacen referencia a lahistoria tradicional del Himno Nacional con la intención de ver enestos un proceso por medio del cual el discurso y la práctica delHimno se convierten en “naturales”.
En el siglo XIX nace la intención de crear un himno nacional.Este periodo está marcado por las divisiones políticas y regiona-les que se dieron en el sistema federal. Las guerras civiles fomen-taban las diferencias, posibilitando las condiciones para un presi-dente que deseara un gobierno centralista. Rafael Núñez, autorde la letra del Himno, presidente de la época y líder de la consti-tución de 1886, conoce estas fragmentaciones y desea llegar alpoder con sus ideas centralistas.
Para cambiar la política federalista que perduraba hasta elmomento y que además era legítima gracias a la constitución de1863, fundó un movimiento y propuso reformas económicas,jurídicas, políticas e ideológicas. El pueblo pertenecía a gruposliberales o conservadores con distintos matices como los libera-

85LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
les radicales o independientes; cada gremio, por ejemplo los co-merciantes, decidían pertenecer a tal o cual sector de acuerdocon sus conveniencias.
Núñez necesitaba garantizar el desvanecimiento de la disiden-cia para desarrollar su política regeneradora. Los métodos parabuscar la unidad nacional eran diversos: contaba, por ejemplo,con la constitución que él mismo impulsó, la constitución de 1886.
Es en este momento donde el Himno Nacional surge, puespermite introducir y cimentar los valores y las ideologías del pro-ceso regenerador. Núñez conoce la influencia de los himnos enlos sujetos sociales; él ha tenido contacto con la cultura europeay está al tanto de la necesidad que se le presenta a los Estados-nación de tener un himno que entre a jugar en el proceso deconstrucción de las repúblicas.
El modelo de estos himnos decimonónicos fue La Marsellesa,Himno Nacional de Francia, compuesto en 1792 y adoptado comocanto nacional el 14 de Julio de 1795. Como éste, los himnosnacionales deben ser originados por el patriotismo, haber inspira-do a los próceres de la independencia en los campos de batalla,tener relación directa con la epopeya de la libertad, poseer oríge-nes populares y, por añadidura, llegar a ser la canción nacionalsin ser escrita con ese propósito.
Núñez conocía muy bien la historia del Himno Nacional deFrancia, sabía que era tan querido por su influencia en las gue-rras revolucionarias y su origen popular. Al Himno Nacional deColombia le era muy difícil cumplir con estos requisitos, porquese escribió varias décadas después del grito de independenciadefinitivo y de puño y letra de un presidente en el ejercicio delpoder. No obstante, por medio de la invención de una tradición,el Himno Nacional pudo cumplir con las condiciones que lo ase-mejaban a La Marsellesa y, por tanto, lo legitimaban.
Como antecedentes del texto finalmente adoptado como Him-no Nacional de Colombia aparecen otros dos poemas ambos de-nominados Himno Patriótico, escritos por Rafael Núñez. El pri-

86 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
mero es el Himno Patriótico elaborado para la conmemoraciónde la Independencia de Cartagena en 1850,11 el cual fue leído eldía 10 de noviembre en el salón de grados literarios de esta ciu-dad; éste presenta un contenido regional12. El segundo Himno
Patriótico se publica en 1883, 30 años más tarde, cuando Núñezdecidió lanzarse para la presidencia. Éste tiene algunas similitu-des con el primero, pero ya la letra poseía un contenido nacionale incluía los principios de la Regeneración. El poema de 1883 esadoptado como letra del Himno Nacional de Colombia.
Ahora bien, la tradición se inventa en cuanto a la música delHimno, a partir del italiano Oreste Sindici (1828-1904), quien lecompone melodía al poema escrito por Rafael Núñez y, en cuan-to a su origen popular, a través de José Domingo Torres, unfuncionario público que organizaba eventos en la ciudad de Bo-gotá, por este motivo era conocido por los ciudadanos.
Según la historia oficial José Domingo Torres era un humildeportero del Ministerio de Hacienda, que por su patriotismo y suadmiración hacia la figura de Rafael Núñez, decidió hacerle a ésteun homenaje a propósito del aniversario de la independencia deCartagena en 1887. Con esta intención, José Domingo le solicitóa Oreste Sindici la composición de una marcha para el poemaque Núñez había escrito en 1850.
Sindici acepta –después de mucha insistencia– esta tarea yretorna el poema a José Domingo, ya que éste necesitaba algunoscambios para ser musicalizado. Entonces, José Domingo realizóla mediación entre Núñez y Sindici; Núñez accedió a transformarel poema, y Sindici la marcha. Por ese motivo la historia oficial lodenominó el “intermediario casual”.13 El origen popular del Him-no Nacional proviene, entonces, de la imagen de José Domingo,puesto que, según la historia oficial, fue este humilde hombrequien forjó la idea de su existencia.
Sin embargo, ponemos en duda la casualidad de la media-ción, puesto que esta historia no concuerda con la fecha de 1883cuando el poema ya tiene las transformaciones que se dice sólo

87LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
se realizan en 1887 y por petición de José Domingo Torres. Así,esta mediación no se da de una manera natural y espontánea, sinoque al contrario, es una versión fabricada por la historia oficial,con el fin de construir una interpretación que legitime el discursoy la práctica del Himno.
Por otro lado, el aporte de Oreste Sindici en la elaboración delHimno fue crucial para consolidar la invención de la tradición. Asu llegada a América, Sindici era un joven que defendía las ideasgaribaldinas, las cuales propugnaban por la unidad nacional deItalia y su conformación como república. Su imagen fortalecía laintención de aglutinar a la población bajo una sola idea de nación,propósito para el cual el Himno fue empleado.
Además de esto, Sindici, pese a no ser reconocido como unmúsico brillante en la historia oficial, mantenía unas buenas rela-ciones con la élite bogotana, se desempeñaba como un maestrode piano para los jóvenes de la clase dominante capitalina, sevinculaba con la política y tenía una estrecha relación con el cle-ro. Esto permitió que el Himno fuera adoptado en primer lugarpor esta clase y, a partir de ahí, permeara a las demás capas de lapoblación.
Asimismo, Sindici era maestro de escuelas públicas en Bogo-tá, por lo cual le fue posible incentivar el aprendizaje del Himno ygarantizar su aceptación en las generaciones futuras. Para reali-zar esta misma labor en el resto del país, la imprenta La luz difun-dió partituras del Himno compuesto por Sindici. Incluso hoy existengran cantidad de versiones y formas de introducir esta canciónentre los colombianos, un temprano ejemplo es la Cartilla Pa-
triótica, un escrito dedicado a enseñar los símbolos patrios a losniños y al pueblo en general, impresa desde 1910 –año en el quese celebró el centenario de la Independencia– hasta 1918. La la-bor de educación que se realizó con el Himno permitió el totaléxito de la invención.

88 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
FUNCIONES POLÍTICAS DEL HIMNO NACIONALDE COLOMBIA: LA GUERRA Y EL ESTADIO
El Himno Nacional de Colombia es empleado de distintas ma-neras en el transcurso del tiempo; se mueve entre momentos demayor utilización, los cuales llamaremos “momentos pico”, ymomentos donde su empleo es menos evidente pero no por esomenos útil, a estos los denominaremos “momentos valle”. Lospicos están relacionados con acontecimientos donde se deseainvocar rápida e intensamente sentimientos de comunidad con elfin de promover valores, comportamientos, normas o reglas deacuerdo con diferentes intereses. Los “momento pico” de em-pleo del Himno se relacionan con acontecimientos de conscien-cia de lo nacional como eventos deportivos, fiestas patrias, crisisdiplomáticas, conflictos bélicos, entre otros. Los valles se carac-terizan por ser la condición de posibilidad de los “momentos pico”,son una forma sutil de introducir el nacionalismo en épocas detranquilidad y preparar a la población para los momentos de ma-yor despliegue del discurso nacionalista.
Hemos escogido cuatro “momentos pico” donde es posiblever la forma como funciona el Himno Nacional de Colombia,estos son: la guerra con el Perú en 1933, la entrega de las armasdel M-19 en 1990 y más recientemente, el inicio del proceso depaz con las autodefensas AUC, y la victoria conseguida por elOnce Caldas en la Copa Libertadores de América, estos dos últi-mos acontecieron en un mismo día: el 1 de julio de 2004.
La guerra con el Perú tuvo una corta duración y para algunosfue apenas una escaramuza. Sin embargo, es necesario recordar-la dentro de la invención de lo nacional por ser el último conflictobélico fronterizo de la historia de Colombia. Es por esta razónque escogimos preguntarnos por el funcionamiento del Himno enesta instancia.

89LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
El ataque de los peruanos a Leticia tomó por sorpresa al go-bierno de Enrique Olaya Herrera. Un Estado sin ánimoexpansionista y dedicado a afrontar la encarnizada lucha entre lospartidos, debía improvisarlo todo para enfrentar la guerra: losrecursos, el ejército y los caminos hacia la Amazonia.
En la guerra con el Perú, como en toda guerra, fue necesa-rio emplear el nacionalismo para convocar a la población. Porese motivo, la gente llegó a entregar enormes cantidades de oroa las arcas del Estado, las cuales sirvieron para cubrir el altogasto que implicaba la guerra y, una vez ésta terminó, permitióincluso restaurar las finanzas públicas y sacar a la economía dela depresión.
El Himno Nacional contribuyó con la movilización del nacio-nalismo, pues tiene el poder de evocar historias comunes ymitologías nacionales, lo cual le da una gran fuerza sobre la po-blación. Por eso, la interpretación del Himno durante la guerracon el Perú, fue uno de los factores que generó el incondicionalapoyo de la población al gobierno y al ejército.14
Cabe entonces preguntarse, ¿de dónde viene este poder deconvocatoria que muestran los himnos nacionales, aquellos queposeen como forma musical una marcha? Ésta es una caracte-rística de la música en general, ya que la música traspasa el cuer-po humano, fascina los ritmos corporales, pone a la gente de pie,la música penetra al interior del cuerpo y se apodera del alma.Platón jamás pensó en distinguir la disciplina y la música, la gue-rra y la música, la jerarquía social y la música. Específicamente,la esencia de las marchas es vincular el oído con la obediencia, elsonido de éstas nos agrupa, nos rige, nos organiza.15
Por otro lado, en un artículo del diario El Tiempo fechado el 25de Junio de 1933, momento en el cual se firma el acta de entregade Leticia, se describe la realización de un acto que tuvo dentro desu protocolo la interpretación de los Himnos de Perú, Colombia ylos demás países pertenecientes a la Liga de Naciones.

90 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Después de esto, las banderas de Colombia y la de la Liga deNaciones fueron izadas en Leticia. La de Perú, el país que pierdela guerra, es retirada el día anterior y ubicada en un puerto cerca-no. Esta fue una guerra que tuvo como objetivo la recuperaciónde los territorios colombianos que fueron ocupados. Al conse-guirlo, fue importante para el gobierno mostrar la soberanía na-cional y los símbolos patrios fueron el mejor vehículo para expo-nerla, pues hicieron explícito hasta donde va el territorio, quienesestán incluidos dentro de él y quienes excluidos.
El segundo momento es la entrega de las armas del Movi-miento 19 de abril. El periódico El Tiempo publica el 9 de Mayode 1990 un artículo dedicado a narrar el proceso de entrega dearmas que hace el movimiento revolucionario a la comisión de laInternacional Socialista con presencia del Estado. El artículo alreferirse a la ejecución del Himno dice así: “Hacia el atardecer serealizó la última parada militar. Los actos se iniciaron a las 4:10,cuando sonaron las notas del Himno Nacional y del Himno de laPaz, tema del M-19”. Vemos pues que el acto empezó con lainterpretación del Himno Nacional de Colombia y del Himno de laPaz. El empleo del Himno en este espacio representa al pueblocolombiano, no al grupo guerrillero. En el acto se hace una claradiferenciación de quienes pertenecen a un grupo y quienes alotro. Nuevamente aparece la intención de incluir y de excluir ados grupos, pero ahora dentro del mismo territorio nacional.
El tercer y cuarto momento los narraremos en contrapuntopara mostrar la función del Himno en dos acontecimientos total-mente diferentes que ocurrieron el mismo día.
El 1 de julio de 2004, se inició el proceso de paz con lasAutodefensas Unidas de Colombia (AUC), se dio apertura al actopor medio del Himno Nacional de Colombia. La revista Semana
narró el suceso cuestionando los intereses de las AUC e hizo unacrítica hacia la actitud emotiva que quiso implantarse en la pobla-ción, pues en los medios de comunicación fueron mostradasimágenes de combatientes que entregaban sus armas y de niños

91LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
desplazados que imprimían las huellas de sus manos en una pa-red. Además, por medio del Himno Nacional se manifestó el sen-timiento de igualdad y de pertenencia a una misma nación. Elempleo del Himno en este caso, parece introducir sentimientosnacionalistas para apoyar un proceso que ha generado múltiplesdudas.
Este acontecimiento que se produjo a las 8:00 a.m. en SantaFe de Ralito (Córdoba), contrasta con otro que ocurrió unas ho-ras más tarde: la final de la Copa Libertadores de América. ElOnce Caldas, se enfrentaba al Boca Juniors, un club mítico enAmérica Latina. Este partido se realizó en Manizales y al términodel encuentro, cuando el Once era el campeón, se escuchó elHimno Nacional. Los medios de comunicación decían que laemoción fluía por las venas de todos los colombianos; un equipode “provincia” se convertía en selección nacional.
Pero, ¿cómo llega el fútbol a ser un espacio a través del cualse moviliza el discurso del nacionalismo? ¿Qué representa la in-terpretación del Himno Nacional al concretarse la victoria depor-tiva? La ideología del nacionalismo integra prácticas sociales quegeneran una imagen común en la que se reconocen los individuospertenecientes a una nación.
Varios son los motivos por los cuales el fútbol es un lugarprivilegiado para que se dé la reinvención y la reconstrucción dela nación como comunidad imaginada. En primer lugar, SegúnEduardo Archetti en The Spectacle of Identities. Football in Latin
America, el fútbol es una expresión del poder masculino y, comomuestran algunos casos, ciertas prácticas corporales estáninvolucradas en la formación de imaginarios nacionales. Por tan-to, el fútbol se transforma en un espacio de las potencialidades ycapacidades nacionales; en un escenario simbólico y práctico parael orgullo o la vergüenza nacional.
En segundo lugar, en el fútbol como juego está presente elagôn o contienda. Los equipos se enfrentan en condiciones deigualdad y el más hábil es recompensado con la victoria. El

92 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
agôn marca cohesión al mismo tiempo que marca rivalidad ydiferencia.
Igualmente, el fútbol es un espacio ideal para la mimesis. Es larepresentación de una batalla en la que el triunfo o la derrotatienen un valor simbólico. Sin embargo, no sólo se da la mimesisde la batalla, sino que se pueden reflejar otras actividades indivi-duales y sociales, como el anhelo de ascender socialmente. Enlos equipos y los jugadores se delega la ilusión del éxito, así, losindividuos y la sociedad en general comparten el éxito deportivode estos. Además, las naciones necesitan héroes aún en tiemposde paz y los deportes pueden proveerlos. El culto a los héroesdeportivos reúne la admiración por su desempeño con el impactomoral y social de sus vidas.
Por todas estas características, el fútbol ha llegado a ser uncondensador de adhesiones con las cuales se sostiene el senti-miento nacionalista. En el caso latinoamericano, el fútbol se aso-cia con la construcción de una identidad nacional por medio deldesempeño de los equipos en el ámbito internacional y de la ex-portación de jugadores talentosos a Europa. Esto último explicaque se dedique una parte de la sección de deportes de los noticie-ros a los futbolistas colombianos en el exterior.
En Colombia, ante la falta de instituciones que movilicen lasidentidades colectivas y que fundamenten la construcción de lanación, existen formas de identificación producidas por prácti-cas culturales en los diversos sectores sociales. En un país sinreferentes colectivos, sumido en la violencia, el fútbol se convir-tió en la única instancia aglutinante.16
Días antes del partido final de la Copa Libertadores, la prensadefinía el apoyo al equipo casi como un deber nacional, comouna misión patriótica. El partido fue narrado como una batalla enla cual se defendía “lo nuestro”. En el diario El Tiempo al díasiguiente se afirmó que la gente en el estadio “cantaba el HimnoNacional como si quisiera hacer reventar las cuerdas vocales ynos ponía la piel de gallina”. De este modo, el momento de la

93LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
victoria se describe como una epopeya nacional y la interpreta-ción del Himno lo confirma.
Ahora bien, el discurso de la nación se construye, además,sobre lo que no se quiere ser. Un triunfo deportivo de gran mag-nitud permite que se expresen los anhelos de tener una nación de“vanguardia”, como lo expresó el presidente Álvaro Uribe ante elúltimo triunfo futbolístico colombiano, el campeonato Surameri-cano Sub.20.17
Vemos, así, la capacidad del Himno para convocar, para evo-car sentimientos nacionales, para ritualizar actos públicos. Per-mite, en cada “momento pico”, hacer tangible la idea inasible denación por medio de las ocasiones en las que se presenta y repre-senta.
Ahora bien, si solamente se ejecutara el Himno en estos mo-mentos, su capacidad de transmitir los sentimientos nacionalistasno sería tan efectiva, pero existen “momentos valles” donde demanera mesurada se exponen los símbolos patrios. Muchas ve-ces ni siquiera percibimos la interpretación del Himno, esto per-mite que sea “naturalizado”. En nuestro caso, la emisión del Him-no a las 6 a.m. y 6 p.m., por disposición legal 198 de 1995, y elcanto en los colegios son ejemplos de este hecho. La identidadnacional –construida a través de estos artilugios– es la única queexige hasta la vida.
CONCLUSIÓN
En el presente ensayo hemos hecho un recorrido a través dealgunas de las funciones políticas del Himno Nacional de Colom-bia. Ahondamos en la relación que tiene el poema del Himno conla invención de una tradición durante el siglo XIX. El Himno per-mitió inculcar valores o normas de comportamiento sin ningunatensión, apelando a tópicos de invención comunes a todos loshimnos, como es el caso del supuesto origen popular del Himnoa lo cual sirve la figura de José Domingo Torres. Esto facilitó el

94 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
surgimiento de una tradición inventada, una forma de controlpara introducir valores, modelos de conducta, normas y prácti-cas, ya que la sugerencia de “tradición” posibilita un ejercicio depoder imperceptible. El Himno pasa a ser parte de la cotidianidadde la nación, donde es necesario para representar el sentir delpueblo y ligarlo en un mismo fervor patrio.
Luego de esto profundizamos en el complejo trabajo de “inge-niería identitaria” dentro del alma del colombiano realizado porRafael Núñez. Según el poema, el alma es presentada como ellugar de aparición de lo nacional colombiano del siglo XIX, puestoque es allí donde se introyectan la historia y la patria. La descrip-ción de la guerra de independencia como un estado de transiciónentre el caos colonial y la formación del nuevo orden estatal,como una narración fundacional con el sacrificio como valorprimario, permiten construir en el alma del colombiano la inten-ción de morir por la patria.
De esta manera llegamos a encontrarnos con la capacidad delHimno para convocar y evocar sentimientos nacionales y parahacer perceptible la idea abstracta de nación. Aunque el texto delHimno se convierta en una anacronía, el Himno se actualiza yreactualiza en cada época y hace un llamado a la guerra o a sumimesis, el estadio.
Podemos concluir que:- El Himno Nacional de Colombia se inserta en la sociedad
colombiana, por medio de una serie de procesos que le permitenser considerado parte de la tradición. Esto posibilita inculcar va-lores, reglas y normas de comportamiento: ayudar a la consolida-ción del “Yo” nacional colombiano.
- El Himno Nacional de Colombia surgió de un interés de laélite colombiana por introducir los principios regeneradores paracrear un tipo de nación.
- El funcionamiento político del Himno Nacional de Colombiacambia de acuerdo con el periodo histórico.

95LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
- El Himno Nacional sirve para convocar sentimientos nacio-nales y hacer perceptible la idea de nación, animando a los ciuda-danos a la guerra, al estadio y a acciones colectivas con sentidode pertenencia a la comunidad imaginada.
Éste es un primer acercamiento al funcionamiento del Himno,restan por investigar varios espacios en los cuales puede serempleado; por ejemplo, el papel del Himno frente al fenómeno dela diáspora, cómo el Himno evoca los sentimientos nacionales delos colombianos en el exterior, en qué ocasiones estos lo escu-chan y qué reacciones les produce. Igualmente, es necesario de-sarrollar un trabajo de campo sobre el Himno en los actos públi-cos, ver el fervor en el estadio, en las filas de los batallones, enlas formaciones de los colegios, incluso, en el trasporte masivo.
Por último, creemos que aportaría a esta investigación el aná-lisis de las imágenes presentes en el actual video clip generadopor el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que incluyeuna serie de figuras como los deportistas y artistas que han teni-do éxito internacional, al igual que algunas minorías étnicas conlas que creemos se da un proceso de inclusión abstracta y exclu-sión concreta.
Oreste Sindici
Partitura del Himno Nacional de ColombiaCa. 1900Manuscrito1087Adquirido a Emilia Sindici por la Universidad Nacionalde Colombia con destino al Museo Nacional (24.9.1936)

96 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
NOTAS
1 En su obra En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la nación de la NuevaGranada, Hans König muestra cómo el nacionalismo ha sido objeto de múltiples definiciones, seasocia con la libertad, la represión, el progreso, la reacción y el mantenimiento de privilegios. Estemismo texto ofrece el ejemplo de Kalman H. Silvert quien expone tres categorías para caracterizarel nacionalismo: en primer lugar, como patriotismo, como concepto simbólico que manejó la clasealta criolla ilustrada del siglo XIX. En segundo lugar, como valor social, norma que fija la lealtad delciudadano al Estado. Finalmente, como ideología que instrumentaliza los símbolos nacionales,convirtiéndolos en acción política para el enaltecimiento de la nación. Del mismo modo, la obra deKönig expresa la distinción que realiza Hans Jürgen Puhle entre un nacionalismo latinoamericanotradicional con motivaciones políticas originado en el siglo XIX, y uno antiimperialista con motiva-ciones económicas propio del siglo XX. Partiendo de esta dificultad para tomar el nacionalismocomo un concepto unívoco, en este trabajo nos basamos en la definición funcional-instrumental deéste.
2 Todas las ceremonias y las palabras usadas en ellas mostraban una relación mutua entre el dios y losadoradores; los himnos que forman parte de éstas presentan una sección mítica que debe ser vistacomo un elemento de adoración, para asegurar un favor divino y la orientación en una direcciónbenéfica para el adorador. Furley, William D. Praise and Persuasion in Greek Hymns.
3 El trabajo de Maria Isabel Mayo-Harp: National Anthems and Identities: The Role of National Anthems in
the Formation Process of National Identities, hace un aporte en la comprensión del empleo de los HimnosNacionales en el momento de construcción de los estados-nación.
4 La expresión es tomada de Eric Hobsbawm en su obra La invención de la tradición.
5 Las palabras o frases que es encuentran entre comillas dentro de la explicación de cada estrofa, hacenreferencia a aquellas palabras o frases citadas literalmente del poema.
6 Seminario construcción cultural de la nación: seminario interno Jóvenes Investigadores Instituto deEstudios Sociales y Culturales PENSAR. Carlos Rincón.
7 El texto del Himno del partido Conservador Colombiano es el siguiente:
I. Caroy Ospina escribieronLa justicia contra al opresiónIgualdad sin privilegiosComo principio y razón.
II. Mi partido gloriososMi partido azul ConservadorSu bandera victoriosaCon Bolívar el Libertador.
III.Orgulloso y feliz me sientode ser un buen ConservadorDios y Patria ese es mi lemaQue defiendo con valor.
IV. Ya se escuchan clarinesPor la causa de la libertadY el redoble de tamboresnos incita por ella a luchar.
V. Paladines de la justiciaPor Colombia y por la pazA la lucha siempre dispuestosPor guardar la Cristiandad.
8 Ver Beatriz González-Stephan Fundaciones: canon, historia y cultura nacional.
9 Simón Bolívar (1783-1830), Antonio Nariño (1765-1823) y Antonio Ricaurte (1786-1814)
10 Francisco de Paula Santander (1792-1840), Policarpa Salavarrieta (1795-1817), José Hilario López(1798-1869) entre otros.
VI. Mejor vida reclamaCon angustia el trabajadorMadres, hijos y esposasTodos lloran el mismo dolor.
VII. Obtendremos ya la bonanzaun nuevo sol alumbrarála doctrina conservadoraal pueblo redimirá.
VIII. Venceremos unidose impondremos ya nuestro idealadelante compañerossiempre unidos vamos a triunfarEl derecho es nuestro gritoDe doctrina universalDefendemos la democraciaTiranías jamás, jamás!

97LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
11 Periódico La Democracia. Número 50 de 1850.
12 El texto del Himno Patriótico es el siguiente:
Coro:
Del once de noviembre
Mañana brilla el sol:
Salud al gran suceso
De nuestra redención.
I. Cayeron las cadenas:
La libertad sublime
Derrama en todo el orbe
Su bendecida luz
La humanidad entera
Que esclavizada gime
Comprende las doctrinas
Del que murió en la cruz.
13 Ver Aguilera, Miguel. Historia del Himno Nacional de Colombia. Bogotá: Boletín de Historia y antigüe-dades. Vol. 28, # 323-324.Bogotá sep –oct. de 1941.
14 En América Latina los himnos nacionales han sido útiles durante las crisis de la última centuria. Porejemplo, en 1982 durante los pocos meses que duró la guerra de Inglaterra con Argentina por las islasMalvinas, el himno nacional argentino fue frecuentemente emitido. A pesar del repudio de la ma-yoría a la dictadura militar, en un principio el gobierno recibió el apoyo general de la población porlos sentimientos nacionalistas que se motivaron mediante diversos mecanismos.
15 Pascal Quignard en su obra El Odio a la música, hace un recuento de la influencia de la música en elser humano.
16 La relación entre fútbol y construcción de la nación en el caso colombiano es desarrollada en elensayo La nación bajo un uniforme. Fútbol e identidad nacional en Colombia, 1985-2000, escrito por AndrésDávila y Catalina Londoño.
17 “Nos sentimos hoy orgullosos de ustedes. Esto demuestra que Colombia puede ser un país devanguardia”El Tiempo Febrero 7 de 2005 http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/sursub20/sursub20_not/noticias/ARTICULO-WEB-INTERNA_SECCION_PROY_2005-1964790.html
OBRAS CITADAS
Aguilera, Miguel. Historia del Himno Nacional de Colombia. Bogo-
tá: Boletín de Historia y antigüedades. Vol. 28, # 323-324.Bogo-
tá sep –oct. de 1941.
Anales de la cámara de representantes # 19. Proyecto de ley sobre la
adopción del himno nacional de Colombia. Bogotá Agosto
11 de 1920.
Anales de la cámara de representantes # 73. Segundo debate sobre la
adopción del himno nacional de Colombia. Bogotá Agosto
28 de 1920.
II. ¡Independencia¡ grita
El pueblo americano,
Aniégese en su sangre
Las hijas de Colón.
Pero este gran principio
“El pueblo es soberano”
Resuena más vibrante
Que el eco del cañón

98 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Anderson, Bennedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre
el origen y la difusión del nacionalismo Madrid: Fondo de
Cultura Económica, 1993.
Arizmendi, Ignacio. Enciclopedia Nueva Historia de Colombia, Pre-
sidentes de Colombia de 1810 a 1990. Bogotá: Planeta, 1989.
Bermúdez, Egberto. Historia de la música en Santa fe y Bogotá 1538-
1938. Bogotá: Fundación de Música y Alcaldía Mayor, 2000.
Böhme, Gernot; et. al. Fuego, agua, tierra, aire. Una historia de la
cultura de los elementos. Barcelona: Herder, 1998.
Cacua Prada, Antonio. Sindici o la música de la libertad. Bogotá:
Instituto Colombiano de Estudios Latinoamericanos y del Cari-
be (ICELAC), 1987.
—. Los símbolos patrios. Bogotá: Academia Colombiana de Historia,
1999.
Dávila, Andrés; et al. La nación bajo un uniforme. Fútbol e identi-
dad nacional en Colombia 1985-2000. Futbologías. Comp.
Alabarces, Pablo. Buenos Aires: CLACSO, 2003.
“De espaldas a las armas”. El Tiempo Mayo 9 de 1990: 15ª.
Diario Oficial. L. 33. Octubre 20 de 1920.
Fajardo, Manuel Maria. Himno Nacional: datos históricos sobre su
origen. Bogotá: Boletín de Historia y Antigüedades # 5. Enero
de 1908.
Furley, William D. Praise and Persuasion in Greek Hymns The journal
of Hellenic Studies vol. 115 1995.
Foucault, Michel. Estrategias de Poder. Barcelona: Paidós, 1999.
—. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1970.
—.La Arqueología del saber. México: Siglo veintiuno, 1969.
González Stephan, Beatriz. Fundaciones: canon, historia, cultura
nacional. La historiografía literaria del liberalismo hispano-
americano del siglo XIX. Vervuert: Iberoamericana, 2002.
Guarín, David. Tres Semanas. Bogotá: A.B.C., 1942.
Hermano, Justo Ramón,: Entorno al Himno Nacional en el
sesquicentenario de Núñez. Revista de las Fuerzas armadas V.
28. Bogotá 1976.
Hobsbawm, Eric. La Invención de la tradición. Barcelona: Crítica,
2002.

99LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Iriarte, Alfredo. Lo que la lengua mortal decir no pudo. Bogotá:
Instituto Colombiano de Cultura, 1979.
Jauregui, Manuel. Reminiscencias griegas en el Himno Nacional.
Boletín de historia y antigüedades. Agosto 6, 1976: 175-183.
König, Hans. En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el
proceso de formación del Estado y de la Nación de la Nueva
Granada, 1750 a 1856. Bogotá: Banco de la República, 1994.
Latorre, Mario. 1930-1934. “Olaya Herrera: un nuevo régimen”. Nue-
va historia de Colombia. 2ª ed. 1989.
Liévano Aguirre, Indalecio. Rafael Núñez. Bogotá: Librería siglo XX,
1944.
Mayo-Harp, Maria Isabel. National anthems and identities: The role
of national anthems in the formation process of national
identities. Canadá: Simon Fraser University, 2001.
Melo, Jorge Orlando. “Del Federalismo a la Constitución de 1886”.
Nueva
historia de Colombia. 2ª ed. 1989.
Núñez, Rafael. Himno Patriótico. Revista Hebdomadaria. Número 3 y
4, Bogotá 1883.
Perdomo, José Ignacio. Historia de la música en Colombia. Bogotá:
A.B.C., 1963.
Piñeros Corpas, Joaquín. Historia del Himno y la Bandera de Co-
lombia. Colecciones HJCK serie literaria Volumen especial con
suplemento musical LP 106.Bogotá 1962.
Potter, J y M. Wetherell, Psicologías, discurso y poder: El análisis
del discurso y la identificación de los repertorios
interpretativos. Madrid: Visor, 1996.
Quignard, Pascal. El odio a la música. Barcelona: Andrés Bello, 1998.
Rojas del Ferro, Maria Cristina. La formación de la identidad nacio-
nal en la Colombia de mediados del siglo XIX. Revista
Universitas Humanística # 46. Bogotá 1997.
Román de Pombo, Marcela. A Rafael Núñez y Soledad Román.
Cartagena: Fondo rotatorio, 2000.
“Será izada hoy en Leticia la bandera de Colombia por la comisión de
la liga”. El Tiempo Junio 25 de 1933:1 y 13.

100 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Viana, Jaime. “Opinó y celebró la Selección Colombia el título del
Suramericano Sub-20”. El Tiempo Febrero de 2005. Febrero 7 de
2005 http://eltiempo.terra.com.co/proy_2005/sursub20/
sursub20_not/noticias/ARTICULO
-WEB-INTERNA_SECCION_PROY_2005-1964790.html
Villegas, Camilo. Cartilla patriótica. Historia y filosofía del Himno
Nacional.
Bogotá: Eléctrica, 1910.

MISS MUSEO
MUJER, NACIÓN, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA*
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este texto es cuestionar la forma en que el Mu-
seo Nacional de Colombia representa a la mujer en sus salas de
exposición tomando como estudio de caso la contextualización y
exposición del trofeo que le fue otorgado a Luz Marina Zuluaga
(1938) como Señorita Universo 1959. Dicho planteamiento pone
sobre la mesa elementos que provocarán discusiones más am-
plias en torno a la representación de una historia social con equi-
dad de género y a la polisemia de los objetos y los conceptos que
sobre el tema integran los acervos del Museo Nacional.
* Juan Darío Restrepo Figueroa. Asistente de Curaduría de Arte e Historia del Museo Nacional. Curadorde la exposición Miss Museo a solicitud de Cristina Lleras, Curadora de las colecciones de Arte eHistoria.

102 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
El Museo Nacional de Colombia aboga por la inclusión de la
“construcción de las múltiples narrativas de la historia de los pro-
cesos culturales en Colombia y el enriquecimiento de las colec-
ciones representativas de la diversidad cultural de la nación”.1
Tales enunciados misionales replantean y motivan el estudio y
evaluación periódica de las dinámicas de adquisición, conserva-
ción, comunicación y exhibición de la institución museal más
antigua del país. ¿Cómo hacer del Museo Nacional de Colombia
un museo contemporáneo que pueda asumir los retos de la histo-
ria de nuestro tiempo?:
El museo contemporáneo se despliega en el espacio teórico ya no como un
medio de control y legitimación sino de contienda. La contienda debe ser
Fabricación norteamericana
Trofeo otorgado a Luz Marina Zuluaga como Miss Universo 19591958Fundición (cobre y baño de oro, madera)116 x 39 x 39 cm.Reg. 5276Donada al Museo Nacional de Colombia por Luz Marina Zuluaga (13.8.2003)

103LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
entendida como potencialmente capaz de ocurrir en cualquier punto del
proceso museo, desde la producción al consumo. Los museos son un campo
de fuerzas, un lugar de encuentros, negociaciones y asociaciones antes
insospechadas: producción y consumo cultural, conocimientos expertos y
profanos, prácticas y tecnología, lo sagrado y lo secular (Salgado 76).
Dentro de esta reflexión, este texto propone los siguientes
ejes de contienda o reflexión para estudiar el trofeo y la polisemia
del mismo: De curiosidad a documento social; El testimonio del
objeto; Nación; Mujer; Identidad y Miss Polisemia. Dichas con-
tiendas por lo general se libran entre los modelos seculares y
religiosos de representación femenina que presenta el Museo en
sus salas de exposición permanente y algunos modelos emergen-
tes que a través de exposiciones temporales buscan resignificar
la presencia femenina en la construcción contemporánea de una
narración histórica, artística y social con equidad de género.
Ya ha sido suficiente ver al Museo con afán coleccionista y
conservacionista, como el lugar en el que se aparta de la vida
activa a objetos que fueron pensados y construidos para funcio-
nes determinadas y para lugares específicos, y que por su extra-
ñamiento han sido convertidos en una suerte de sarcófago que
sólo interesa a los eruditos, a los estetas o a los cultores de ideas
y creencias un tanto esotéricas (Peruga y Ramos 27). El Museo
Nacional de Colombia, sin lugar a ninguna duda, debe convertir-
se en el centro de enconadas polémicas, objeto de visiones, de
revisiones, de controversias y de las más variadas críticas de la
nación que pretende representar.
Dentro de dicho marco de trabajo, ¿Cuál ha sido el espacio
teórico que despliega el Museo para representar a las mujeres?
¿Cuáles son los procesos de encuentro, negociación y asociación
de las mujeres que construye el Museo en la actualidad? ¿Puede
generar una exposición temporal –como Miss Museo– encona-
das polémicas, controversias y críticas de representación?

104 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
DE CURIOSIDAD A DOCUMENTO SOCIAL
El número de registro 5276 de las colecciones de arte e histo-
ria identifica al trofeo otorgado a Luz Marina Zuluaga como ‘Se-
ñorita Universo’.2 El trofeo entregado a la representante de Co-
lombia la noche del 21 de julio de 1958 en Long Beach, California,
EE.UU. fue parte del grupo de premios que la acreditaron como la
“Señorita Universo” o Miss Universe, dentro del marco del Con-
curso de Baño Catalina –firma internacional de trajes de baño:
Harry Merrick
Luz Marina Zuluaga la noche de coronación como Miss Universo 1959
27.7.1958Copia en gelatina (emulsión fotográfica sobre papel)50.5 x 30.6 cm.Reg. 5277Donada al Museo Nacional de Colombia por Luz Marina Zuluaga(13.8.2003)

105LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Además del trofeo recibí muchos regalos. Entre los que más recuerdo,
medieron una piel de zorro blanco, bellísima, que tienen el efecto
maravilloso de hacerlo sentir a uno Miss Universo, me regalaron un
collar de perlas muy fino y Max Factor me obsequió maquillaje por 25
años, que aun después de casada seguí recibiendo y el premio mayor del
concurso fue un convertible Impala blanco con cojinería roja, último
modelo, precioso. En Colombia estaba prohibida la importación de
carros, pero a mí me dieron permiso especial y, a los veinte días, tenía
mi convertible en Manizales. Lo usé mucho tiempo y me arrepiento de
haber salido de él. Ahora quisiera saber quién lo tiene para recuperarlo
y guardarlo en el garaje de mi casa, como un trofeo, porque en verdad,
fue un trofeo (Galvis 225).
Luz Marina Zuluaga pudo haber perdido el rastro de su Impala,
pero el 13 de agosto de 2003 donó al Museo Nacional de Colom-
bia el tradicional trofeo dorado que consistía en un copón fabri-
cado en cobre, con baño de oro, con una tapa esférica que repre-
senta un mapamundi sobre el cual se posa una figura femenina
sedente en vestido de baño; el copón se distingue por tener labio
curvo, borde recto, cuello hiperboloide ancho, dos asas vertica-
les curvas con voluta a cada extremo, cuerpo globular con una
inscripción que rezaba Catalina Swimming Suit Contest, base
cóncava, soporte circular escalonado y pedestal cuadrado de
madera con placa rectangular metálica con la inscripción won by/
Luz Marina Zuluaga/ Miss Universe Beauty Pageant/ Long Beach
California/ July 17-27, 19583 . El trofeo de fabricación norte-
americana fue el símbolo de victoria que la organización ‘Señori-
ta Universo’ entregó a las concursantes ganadoras; hasta la fecha
ha sido imposible esclarecer los datos correspondientes del
diseñador y fabricante de la tradicional insignia.
El trofeo ha cambiado de forma sustancial desde 1958 hasta
la fecha, al haber sido robado de la casa de su propietaria en
Manizales en la década de 1960. Catorce años después, rememora
Luz Marina Zuluaga4:
Unos estudiantes de medicina que se reunían a estudiar lo vieron a
través de la ventana en una casa de Manizales –estaba siendo utilizado
como florero y tenía flores de papel. Los muchachos me dieron la

106 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
dirección exacta de la casa y yo lo recuperé. La señora que lo custodió
me dijo que quien se lo había dado lo encontró en un basurero
El móvil del robo al parecer fue la creencia de que el trofeo
era elaborado en oro puro. Durante el extravío el trofeo perdió la
figura sedente en vestido de baño, las dos asas verticales curvas,
el pedestal cuadrado de madera y el recubrimiento en oro. Gra-
cias a un proceso de restauración, el trofeo recuperó sus inscrip-
ciones, el orbe y el resplandor dorado; sin embargo, las asas y la
figura femenina sedente, no fueron reintegradas para recordar
los años de hurto y extravío.
EL TESTIMONIO DEL OBJETO
El trofeo, en su origen primario, fue un símbolo de victoria
militar del arte romano circunscrito al campo de batalla donde se
libró el combate y se acabó con el enemigo, conformado por un
poste de madera donde se colgaban las armas del derrotado. Se
deben al Renacimiento las alegorías simbólicas de otras victorias:
amor, letras, artes, etc. En el caso particular del trofeo otorgado
a Luz Marina Zuluaga, en 1958, se trata indudablemente del sím-
bolo de la belleza. Cabe recordar que Luz Marina Zuluaga gana el
concurso en representación de un país, se trata de Miss Colom-
bia, así esa representación se inicie en una elección realizada por
un jurado de Bogotá, catapultada por una serie de triunfos que
parten de su respectiva elección como Reina del Club Campestre
de Manizales.
Desde ese momento hasta la actualidad, para los colombia-
nos, el Concurso Nacional de Belleza interviene en la construc-
ción de la nación. Es un evento para el encuentro entre élites
regionales, que por 70 años ha transformado el concepto de be-
lleza y ha configurado una geografía nacional con claras formas
de diferenciación social y regional.
A diferencia de fenómenos de masas como el ciclismo o el
fútbol, a partir de la década de 1950 los reinados de belleza han

107LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
tenido pocos altibajos en su capacidad para atraer la atención del
país. En un año en Colombia, se elige un promedio de 500 a 700
reinas en pueblos, colegios, municipios, clubes sociales, departa-
mentos y parroquias, certámenes en que los elementos simbólicos
de designación han sustituido un trofeo por otros signos de realeza
y poder: una corona, un cetro y una banda que evoca, sin lugar a
dudas, el emblema presidencial con su respectiva inscripción.
El máximo galardón para esta realeza es el título de “Señorita
Universo”. Hasta la fecha la única colombiana merecedora del
título ha sido Luz Marina Zuluaga. La elección de esta colombia-
na como la mujer más bella del universo es un hecho histórico
que proyectó en el ámbito internacional la participación activa de
las colombianas en los procesos políticos y económicos y redefinió
su papel en la sociedad. Dentro de este contexto se enmarca el
titular de la revista Cromos (25.8.1958): Dos buenos signos: cua-
tro años de Lleras. Un año de Luz Marina
Para dimensionar el significado político del reconocimiento de
una colombiana como “la mujer más hermosa del universo”, es
preciso recordar algunos eventos que antecedieron al objeto, más
allá de las anécdotas “históricas” de la solicitud expresa de la Igle-
sia Católica, en 1957, de prohibir el desfile en traje de baño.
Las mujeres colombianas pudieron ser elegidas a cuerpos
colegiados de representación política por primera vez en 1958.
Entre 1958 y 1974, el promedio general de participación femeni-
na en las corporaciones públicas fue de 6.79 mujeres por cada
100 hombres. Dentro de un marco de mayor participación y
empoderamiento generacional las reinas de belleza comenzaron a
ser reconocidas como embajadoras del mundo cuyas únicas cre-
denciales son la elegancia, la belleza y el encanto. La belleza de la
mujer “más hermosa del universo”, en la que el cuerpo de la
mujer designada se convierte en emblema de un canon de belleza,
para el caso de Luz Marina Zuluaga se materializa en el trofeo.
Una vez otorgado, el trofeo será entonces representación de na-
ción, vehículo de la patria.

108 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
NACIÓN
Alan Knight propone entender la nación en términos de cul-
tura política y no en términos de raza ni de sicología colectiva
(123). El historiador cuestiona la homogeneización del concep-
to nación esgrimiendo lo que él mismo califica como un argu-
mento muy sencillo: “entre más grande sea la unidad de análi-
sis, más difícil resulta generalizar su carácter o identidad” (130).
Dentro de dicho marco de trabajo vale la pena preguntarse por
la unidad de análisis que estamos tratando. ¿Cuál fue el papel
desempeñado por las colombianas en la conformación de la cul-
tura política?
De acuerdo con las representaciones tradicionales del Museo
Nacional de Colombia, la cultura política de la mujer se concen-
tra en una sola mujer, la heroína, “Policarpa Salavarrieta Sacrifi-
cada pr. Los Españoles en esta plza el el 14 de Nove. De 1817. su
memoria eternice entre nozotros y qe. Su fama rresuene de polo
á polo!!!”, reza la inscripción de un óleo anónimo (Reg. 555) que
presenta a esta figura emblemática de la nación marchando al
patíbulo. “La Pola” es de las pocas figuras femeninas reconoci-
das por la historiografía oficial, imagen de la mujer civil sacrifi-
cada por seguir sus convicciones, de acuerdo con la descripción
de José María Caballero: “(...) Era esta una muchacha muy
despercudida, arrogante y de bellos procederes, y sobre todo
muy patriota; buena moza, bien parecida y de buenas prendas”
(Cit. González 7)
Dentro de esos modelos de empoderamiento femenino y
potenciando las lecturas transversales, el Museo pasa de la re-
presentación heroica de la mujer que participa en procesos po-
líticos –La Pola– a modelos donde el empecinamiento por la
lucha civil y la decidida participación de la mujer provinciana en
los escenarios políticos busca reivindicar su mismo derecho a
la participación: Esmeralda Arboleda Cadavid y Josefina Valen-
cia de Hubach.

109LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Esmeralda Arboleda Cadavid nace en el año de1921 y muere
en 1997. En la década de 1930, su madre, Rosita Cadavid de
Arboleda, logró por las vías de hecho y tras la amenaza pública
de excomunión, la educación mixta en Palmira para que sus hijas
pudieran acceder al bachillerato. Esmeralda fue la primera aboga-
da del Valle del Cauca. Hacia 1950 incursionó en el mundo de la
política con una meta: conquistar la ciudadanía plena de las mu-
jeres. En 1953 creó la Unión de Mujeres de Colombia. Gracias a
esta organización la abogada fue elegida en la Asamblea Nacional
Constituyente (ANAC) del general Gustavo Rojas Pinilla.
Hernán Díaz
Esmeralda Arboleda Cadavid
1961Copia en gelatina40 x 50 cm.Reg. en procesoDonado por Sergio Uribe Arboleda (2005)

110 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Esmeralda fue una elocuente oradora y una ferviente escritora;
dentro de su producción literaria se destaca un ejercicio de partici-
pación ciudadana denominada Guía del Ciudadano (1958). A tra-
vés de esta guía Esmeralda Arboleda logró despojar el lenguaje de
la Constitución de su rigor técnico para hacer accesible a la mujer,
y en general a cualquier nuevo ciudadano, la organización funda-
mental de la república. Las mujeres pudieron así examinar con más
cuidado el sentido de cada voto que dieron en las elecciones, a
partir de su primer ejercicio electoral de 1957 a favor del plebiscito
popular, plebiscito que refrendó la alternancia entre liberales y con-
servadores por cuatro periodos presidenciales.
Esmeralda Arboleda Cadavid
Guía del ciudadano
Bogotá, 1958Impreso19.4 x 12 cm.Reg. en procesoColección Sergio Uribe, Bogotá

111LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
En 1958 Esmeralda Arboleda Cadavid llegó al Congreso; en
1961 hizo parte del gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo
como ministra de Comunicaciones; en 1966 fue nombrada em-
bajadora de Colombia en Austria y posteriormente en Yugoslavia.
Junto a la figura de Esmeralda, se encuentra Josefina Valencia
de Hubach (1913-1991). Esta payanesa inauguró la presencia
femenina en una constituyente que, a pesar de ser bastante con-
servadora, avanzó en materia de derechos políticos para las mu-
jeres y la posibilidad del sufragio. Josefina fue designada en 1955
gobernadora del Cauca, y se convirtió en la primera mujer al
frente de una gobernación.
Anónimo
Josefina Valencia de Hubach
Ca. 1956Copia en gelatina30.2 x 20.2 cm.Material de apoyo donado al Museo Nacional de Colombia por Martha deHubach (2005)

112 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
¿Por qué La Pola, Esmeralda, Josefina y Luz Marina se con-
virtieron en emblemas de la nación? ¿Cuál es la vigencia o nivel
de identificación de estas figuras femeninas como vehículos de
la patria dentro del Museo? La nación es femenina, o por lo me-
nos sus representaciones alegóricas y humorísticas5 reiteran el
imaginario femenino que le otorgamos. Ahora bien, en la cons-
trucción de lo que se considera nacional, vale la pena preguntarse
cuál es el papel desempeñado por mujeres como Policarpa, Es-
meralda, Josefina y por la monarquía imperante que ostenta, año
tras año, el título de Soberana Nacional de la Belleza.
Hernando Turriago Riaño
Deberes femeninos
Ca. 1964Dibujo (tinta / papel)28.8 x 26.6 cm.Reg. 5066Donado al Museo Nacional de Colombia por Blanca Posada de Turriagoy Teresita Turriago Posada (5.5.2003)

113LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Hernando Turriago Riaño
Cartagena
1975Dibujo (tinta / papel)24.4 x 22.3 cm.Reg. 5220Donado al Museo Nacional de Colombia por Blanca Posada de Turriagoy Teresita Turriago Posada (5.5.2003)
MUJER
Durante el siglo XX en los países de latinoamérica, prevalecie-
ron patrones culturales que negaron a las mujeres la oportunidad
de compartir con los hombres el ejercicio del poder, con todas
las limitaciones que para el desarrollo de la democracia y el bien-
estar social implicó esa exclusión. Esto ocurrió quizás en forma
más acentuada en Colombia (ver cuadro anexo) que en otros
países latinoamericanos.
Esa misma negación se extendió a los códigos de representa-
ción museal, donde a la mujer parece haberle sido negado el dere-
cho de compartir espacio con los primeros pobladores del territo-

114 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
rio, los conquistadores, los héroes míticos de las guerras de la In-
dependencia o los mandatarios elegidos por régimen democrático.
La menguada representación en la narración que se desarrolla
a lo largo de las 17 salas de exposición permanente del Museo de
todos los colombianos, encasilla a la mujer dentro de la visión
decimonónica de “ángel de la casa”, blanca, católica, heterosexual,
puntal de la familia y base de la vida social. El rol de Mercedes
Cabal de Mallarino (Reg. 2697), Rita Rueda (Reg. 4519), María
Antonia Buendía de Lombana (Reg. 2697), Carmen Rodríguez
de Gaitán (Reg. 477) y Marcelina Vásquez de Márquez (Reg.
2592), está enmarcado en tres tiempos de dependencia de una
figura masculina: hija de, esposa de y madre de. Su lugar: el ho-
gar, espacio moral resguardado, donde se practicaban las virtu-
des domésticas. “Mujer, en el hogar es donde tienes tu trono y tu
corona. Corona que unas veces es de espinas y otras de flores,
pero que siempre es corona sublime” (Alarcón 160-61).
El cambio del paradigma en el tratamiento de las colombia-
nas, en las primeras décadas del siglo XX, lo resumen en 1961
con un par de líneas, Flor Romero de Nohra y Gloria Pachón
Castro, en su libro Mujeres en Colombia:
Sin pretender elevar a alturas convencionales la contribución
femenina a la solución de los problemas nacionales, hay algo que
no se puede desconocer: el esfuerzo realizado por un puñado de
mujeres que desafió el tradicionalismo y abandonó el encaje de
bolillo para colaborar en forma decidida en las tareas de progre-
so y el de aquellas que más tarde irrumpieron en la universidad
ante la mirada asombrada y escéptica de sus compañeros para
incidir en los destinos de Colombia. Naturalmente en esta obra
al seleccionar sólo los nombres femeninos que han logrado so-
bresalir en las diferentes actividades no pretendemos descono-
cer la contribución que las mujeres desde su hogar han prestado
a la sociedad y a la patria. Pero siempre hemos creído que quie-
nes sin descuidar, sus tareas de esposas, madres e hijas señaladas
desde siempre, han procurado estudiar y laborar en otros secto-
res merece estímulo y que sus realizaciones se destaquen para
ejemplo de las nuevas generaciones (5-6).

115LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
El contrapunto entre el modelo de representación expuesto y
el sucinto análisis de las labores femeninas en 1961 en los cam-
pos profesional, político, económico, intelectual, artístico, cívi-
co, social, científico, educativo y deportivo, ha permitido identi-
ficar un par de generaciones de colombianas que durante la primera
mitad del siglo XX subvirtieron los cánones angelicales; un claro
ejemplo de ello lo constituyó María Currea de Aya.
AnónimoChocolate santafereño ofrecido por María Currea de Aya en honor de lassocias del Club de Jardinería, con motivo de haber sido nombrada BeatrizAya de Cárdenas, presidenta del Club.Bogotá, 5.10.1961Copia en gelatina20.7 x 25.4 cm.Reg. en procesoDonado al Museo Nacional de Colombia por Alfredo Gamonal Aya enmemoria de Beatriz Aya de Cárdenas (2005)
María Currea de Aya (1888-1985) hizo sus primeros estudios
con profesores particulares para viajar luego a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Sorbona. En la Universidad de Columbia ade-

116 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
lantó un curso de Higiene y Enfermería, que terminó en 1918 en el
Hospital Presbiteriano de Nueva York. Doña María se las ingenió
para tener conocimientos de Derecho Civil, razones por las cuales
fue delegada titular, nombrada por el Gobierno, ante la Comisión
Interamericana de Mujeres en Washington (1938 a 1948); delega-
da a los congresos del Niño (1940) en Washington y Feminista en
Filadelfia (1944). Fue presidenta honoraria de la Unión Femenina
de Colombia; presidenta honoraria de la Unión de Mujeres Ameri-
canas (desde 1944); miembro de la Sociedad del Mandato de los
Pueblos y de la Sociedad de Mujeres Universitarias.
Perteneciente al Club de Jardinería y a la Sociedad de Mejo-
ras y Ornato, las aficiones de la señora Currea de Aya eran –para
mediados del siglo xx– bastante decimonónicas: las flores, la
música y la lectura. Sin embargo, la matrona católica, liberal, que
hablaba correctamente el francés y el inglés, también consideró
que el hecho más importante de su vida fue “haberme casado
con un General de la Revolución de los Mil Días que continuó la
tradición de su padre” y su máxima aspiración fue “el mejora-
miento del pueblo colombiano” (Romero y Pachón 9).
Mercedes Cabal de Mallarino, Rita Rueda, María Antonia
Buendía de Lombana y María Currea de Aya fueron señoras de
familias acomodadas que se desempeñaron como hijas, esposas
y madres. Las tres primeras aportaron la dote, o conjunto de
bienes que la familia entregaba al esposo para ayudarlo a llevar las
cargas del matrimonio. Eran los espacios y los roles propicios
para su acción. La señora Currea de Aya, de acuerdo con el mo-
mento histórico que vivió, combinó su papel de hija, esposa y
madre con su desempeño de profesional calificada, representan-
te del gobierno y agitadora femenina. Pero, ¿continúa el Museo
reivindicando los personajes de la élite, las mujeres letradas, que
habitan las urbes?, ¿continúa un espacio como el Concurso Na-
cional de Belleza premiando a las mujeres con “sangre real” o ha
abierto su espectro al reconocimiento de otro tipo de cánones de
belleza de la identidad regional?

117LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
IDENTIDAD
La valía artística o testimonial del objeto ha sido fundamental
al momento de fijar su ingreso a las colecciones de un Museo. Lo
que en el sentido estricto de la palabra une a los objetos es un
wittgensteiniano aire de familia, “parentelas” que favorecen in-
tercambios entre las cosas, su pedigrí, la historia de aquellas co-
sas (Guidieri 35-36). Dentro de dicho contexto, el incremento de
las colecciones del Museo Nacional de Colombia se apoya en el
Plan de Colecciones 2005 – 2010, que propende por el creci-
miento sostenido de mediano y largo plazo.
Desde clasificaciones alternativas a las tradicionales, el museo
contemporáneo lleva a revisar paradigmas totalizadores, co-
nocimientos acumulados y grandes narrativas, así como ciertas
asunciones sobre la modernidad, la nacionalidad, los consu-
mos culturales, las estructuras y el papel de la agencia. Su
trabajo gira en torno a preguntas sobre la identidad y la dife-
rencia, la relación entre la ‘alta cultura’ y la ‘cultura popular’.
Si tradicionalmente sus colecciones pertenecían al mundo de la ‘alta
cultura’ –al que contribuían a definir y limitar–, hoy están exhibiendo
colecciones que previamente no hubieran sido consideradas dignas de un
museo. El museo empieza a ser apropiado por otros códigos culturales.
Y es que entre otras cosas, el concepto mismo de cultura, a partir del
cual el museo contemporáneo trabaja, ha variado, aunque muchos de
quienes manejan políticas y centros culturales en nuestras ciudades no
se hayan percatado del cambio. (Salgado 74)
Aunque la donación del trofeo otorgado a Luz Marina Zuluaga,
fue recibida antes de estructurar una Política de Colecciones y
un Plan Quinquenal de Colecciones que propendieran por la in-
clusión consciente y prospectiva de múltiples narrativas, su in-
greso a las colecciones del Museo ha motivado el planteamiento
de retos comunicativos diferentes; ha cuestionado la identidad
cultural y ha invitado a redescubrir el carácter polisémico de los
objetos. Tres campos de tensión fundamentales para responder
al crecimiento conceptual y físico del Museo Nacional de Co-
lombia, de cara al siglo XXI.

118 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Entonces conviene reafirmar en la práctica del Museo y sus
representaciones que:
(…) la emergencia de la nación como comunidad política
implica el surgimiento de formas nuevas de autocategorización
e identificación social. En este punto se acogen los señalamientos
del historiador colombiano Jorge Orlando Melo para quien la
identidad nacional, o en términos amplios, la identidad “es esen-
cialmente un discurso: sus unidades formativas son las imáge-
nes, los términos y palabras que recibimos en la infancia, en la
escuela, en los periódicos, en todas las formas de comunicación.
Los discursos sobre la identidad se configuran con símbolos,
frases, mitos, estereotipos, nociones vagas. Imágenes colectivas.
Las descripciones de ella son elementos en su formación misma”
(Bolívar, Arias y Vásquez 47).
A partir de la afirmación anterior, tendría la institución museal
la obligación de formularse un interrogante: ¿Qué identidades fe-
meninas presenta y representa el Museo Nacional de Colombia?,
para luego estudiar sus símbolos, frases, mitos y estereotipos
que puedan enriquecer las narraciones que exhibe.
MISS POLISEMIA
Combinar el estudio de un objeto –el trofeo– con un conjunto
de aspectos de un proceso histórico –los movimientos de agita-
ción femenina en Colombia en la década de 1950–, fue el ejerci-
cio curatorial que planteó la exposición Miss Museo. Mujer, na-
ción, identidad y ciudadanía. La exposición tuvo un objetivo claro:
demostrar que es posible incorporar la modificación periódica de
puntos de vista, multiplicar las vías de acceso a las obras y abrir
los objetos en su carácter complejo, a través de sus articulacio-
nes y contextos.

119LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
En el texto introductorio para los visitantes se planteó una
relación histórica entre los derechos legislativos alcanzados por
las colombianas y algunos ejemplos de representación. La ficha
correspondiente dice:
Con la promulgación de la ley 28 de 1932, durante el gobierno
del presidente Enrique Olaya Herrera, las colombianas tuvieron
la oportunidad de ser reconocidas como ciudadanas —antes
eran consideradas menores de edad y constitucionalmente no
tenían el derecho de comparecer ante los jueces, ni de manejar
sus propios bienes—. La promulgación de esta ley supuso la
adquisición de una serie de derechos civiles. Esta ley dio lugar a
muchas actividades y manifestaciones: en 1932, por ejemplo, se
autorizó que las mujeres cursaran secundaria y al año siguiente
las universidades abrieron sus puertas para ellas. En 1944 se
fundaron en Bogotá la Unión Femenina de Colombia y la Alian-
za Femenina de Colombia y se le confirió por primera vez a una
mujer el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas.
Vista general de la exposición temporal Miss Museo. Mujer, nación, identidad y
ciudadanía presentada en la Sala de Adquisiciones Recientes del MuseoNacional de Colombia entre el 27 de septiembre de 2005 y el 22 de enerode 2006.

120 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
En 1954, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla,
mediante el Acto Legislativo no 3 del 27 de agosto, se le otorgó
a las mujeres el derecho de elegir y ser elegidas. El 1 de diciembre
de 1957 las colombianas pudieron ejercer por primera vez este
derecho en el plebiscito que dio origen al Frente Nacional.
El 7 de agosto de 1958 se posesionó el primer presidente del
Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo; una semana des-
pués el mandatario dio la bienvenida a Luz Marina Zuluaga,
elegida como la mujer más bella del universo. El aconteci-
miento conmocionó al país y proyectó internacionalmente la
imagen de las colombianas –gracias a sugerentes titulares de
prensa: “Miss Universo golpea a Colombia como la Revolu-
ción” (Los Angeles Times)– y reafirmó el Concurso Nacional
de la Belleza como escenario identitario de rango, poder y
prestigio.
La reflexión sobre el proceso de adquisición de los derechos
civiles y políticos de las mujeres en Colombia trae a la memoria
el trabajo que mujeres de diferentes intereses y ámbitos socia-
les han hecho para contribuir a la construcción de la Colombia
del presente. Con el fin de reforzar la presencia y relevancia de
la mujer en el país, el Museo Nacional de Colombia se ha
puesto en la tarea de seleccionar objetos que incrementen sus
acervos patrimoniales y permitan narrar una historia social
con equidad de género.
Más allá de una agrupación simbólica conformada por los
trofeos en la colección del Museo Nacional de Colombia, una
propuesta viable para estudiar la resemantización del concepto
trofeo, la propuesta del ejercicio curatorial de Miss Museo plan-
teó un segundo nivel de lectura que estudia el contexto en que se
creó, otorgó y exhibió un trofeo de la colección. ¿En qué medida
las colecciones del Museo son capaces de asociarse a intereses
contemporáneos? Más allá del fetichismo por poseer los objetos
testimoniales originales, ¿Qué ideas, personas, grupos, movimien-
tos o etnias han quedado relegados en la pretendida representa-
ción de lo nacional?
Obsesionarse con el objeto tridimensional es una forma de
entender las dificultades para conocer el verdadero propósito de
los museos. El objeto coleccionado, investigado, expuesto e in-

121LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
terpretado, no es un producto final de un museo en continuo
trabajo. Si la eternidad era la posibilidad, su apropiación no se
logra con sobrevivencia infinita y la mera sustancia física. La
cultura material puede resultar instructiva, pero sólo como un
medio para entender la cultura no material (Sola 254):
En realidad nadie está explícitamente contra la polisemia; se la
reconoce, se la propicia mientras no destruya los ejes evoluti-
vos de la cultura (...) occidental; se felicita, en fin, a los ‘usua-
rios’ cada vez que ejercitan el don de la interpretación. Por-
que, hablando con propiedad, la polisemia [museal] no es nada
material o evidente contra lo cual se puedan ejercer correctivos
drásticos, excepto proponiendo y promoviendo aquellas in-
terpretaciones que ocurren entre los límites de lo que se supo-
ne son las condiciones originarias de recepción de la obra (al-
tura adecuada, información competente, referencias
cronológicas, etc.). Lo incontrolable por estos medios –las
expectativas subjetivas de las audiencias, el gusto, las evoca-
ciones extramuseísticas, es decir, –lo que sobra– es el espacio
de la polisemia (Suazo 35).
¿Sobran las formas de aproximación –mujer, nación, identi-
dad y ciudadanía– a partir del trofeo otorgado a Luz Marina? ¿Se
está proponiendo y promoviendo un libertinaje interpretativo de
las colecciones del Museo Nacional? ¿Está permitido cuestionar
las taxonomías académicas del Museo más antiguo del país como
lugar donde se ordena la tradición? Asimismo, resulta pertinente
cuestionar el servicio de la posteridad y las significaciones en-
causadas e inamovibles que van tomando los objetos dentro de
las colecciones. ¿Con qué fin Luz Marina Zuluaga donó el trofeo
al Museo? ¿Con qué fin el Museo aceptó el trofeo? ¿En qué medi-
da el ejercicio curatorial de Miss Museo. Mujer, nación, identi-
dad y ciudadanía propicia la polisemia?
Para concluir esta reflexión y para seguir provocando exce-
dentes semánticos en los acervos del Museo, una campaña publi-
citaria, inédita, que promocionaba “iconos de la nacionalidad”
que forman parte de las colecciones del Museo Nacional, en su
etapa inicial le apostó a la popularidad y al posicionamiento de los

122 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
reinados para difundir la corona. La frase era contundente y arries-
gada: “En el primer reinado de Colombia la corona se la llevó un
hombre. Conozca como eran las cosas en épocas del Liberta-
dor”. Por descabellada que pueda parecer para algunos, una
aproximación publicitaria anacrónica entre una fina pieza de or-
febrería elaborada hacia 1825, la Corona ofrendada por el pue-
blo de Cuzco al Libertador Simón Bolívar (Reg 2552) y un rei-
nado de belleza, son símbolos de identidad nacional.
AnónimoCorona ofrendada en el Cuzco al Libertador1825Oro americano y piedras preciosas (47 hojas de laurel en oro, 49 perlasbarrocas, 283 diamantes y 10 cuentas de oro)7.5 x 22 cm.762 gr.Reg. 2552Destinada al Museo Nacional de Colombia mediante decretoexpedido por el Congreso de la República (13.2.1826)
La estrategia publicitaria discute con la perplejidad que recla-
ma tal anacronismo y pone a dialogar el afecto del público por el
héroe decimonónico y los afectos por las heroínas contemporá-

123LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
neas. Dos momentos que sirven para criticar la lógica arcaica
que busca abrochar las esperanzas de un país a los símbolos de
triunfo sacralizado del prócer de la Independencia. Validación de
las ‘misses’ como intermediarias entre dios –el caudillo– y el pue-
blo llano. Confirmación de que una mujer puede ser política sin
dejar de ser deseable, pero sobre todo, es preferible que sea de-
seable a que se tome en serio la política.
NOTAS
1 Plan Estratégico 2001-2010. Bases para el Museo Nacional del futuro. Bogotá: Museo Nacional, 2002.
2 La pieza ubicada dentro del área objetos testimoniales, grupo trofeos, comparte anaquel con dostrofeos otorgados al grupo musical ‘Los Tolimenses’ y un Grammy latino de los ‘Aterciopelados’ (verrecuadro).
3 La descripción de la pieza en su estado original se realizó a partir de la fotografía (reg. 5277) donadapor Luz Marina Zuluaga al Museo Nacional de Colombia (13.08.2003), fotografía firmada por HarryMerrick y fechada 25.7.1958.
4 Zuluaga, Luz Marina. Entrevista personal. 22 Sept. 2004
5 Dentro de la exposición Miss Museo. Mujer, nación, identidad y ciudadanía, se seleccionaron siete caricaturaselaboradas por Hernando Turriago Riaño ‘Chapete’ que muestran alegorías de la nación colombia-na y los procesos políticos y sociales entre 1958 y 1975.
OBRAS CITADAS
Alarcón, Mariano. Recuerdos de amor o consejos a mis hijas. Quito:
Tipografía y Encuadernación Salesiana, 1926.
Bolívar, Ingrid; et.al. “Estetizar la política: lo nacional de la belleza y
la geografía del turismo, 1947-1970” Eds. Ingrid Bolívar, Germán
Ferro, Andrés Dávila. Cuadernos de Nación. Bogotá: Ministe-
rio de Cultura, 2002.
Galvis, Silvia. Vida mía. Historias de mujeres que amaron, crearon,
enfrentaron al país y… ¡viven! Bogotá: Planeta, 1993.
González, Beatriz. “La iconografía de Policarpa Salavarrieta.” Cua-
dernos Iconográficos. Bogotá: Museo Nacional de Colombia,
1996.
Guidieri, Remo. El museo y sus fetiches. Madrid: Tecnos, 1997.
Knight, Alan. “La identidad nacional: ¿mito, rasgo o molde?” Museo,
memoria y nación. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1999.

124 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Peruga, Iris y María Elena Ramos. “El sentido de los museos”. Temas
de Museología. Caracas: Fundación Museo de Bellas
Artes, 1997.
Plan Estratégico 2001-2010. Bases para el Museo Nacional del
futuro. Bogotá: Museo Nacional, 2002.
Romero de Nohra, Flor y Gloria Pachón Castro. Mujeres en Colom-
bia. Bogotá: Andes, 1961.
Salgado, Nireya. “Museos y patrimonio: fracturando la estabilidad y
la clausura.” Iconos 20(2005) 76.
Sola, Tomislav. “Redefining collecting.” Museums and the Future of
Collecting. Leicester: University of Leicester. 2004.
Suazo, Félix. “El museo contra la polisemia: Nota crítica”. Imagen.
Jun. 1997. 30.2+
Zuluaga, Luz Marina. Entrevista personal. 22 Sept. 2004
ANEXOS
Años en los que fue otorgado el derecho al voto a las mujeres latinoamericanas
1929 Ecuador
1931 Chile
1932 Uruguay
1934 Brasil, Cuba
1938 Bolivia
1939 El Salvador
1941 Panamá
1942 República Dominicana
1946 Guatemala, Panamá
1947 Argentina, México
1949 Costa Rica
1954 Colombia
1961 Paraguay
Trofeos en la colección del Museo Nacional de Colombia
Reg. Título/nombre Fecha2552 Corona ofrendada por el pueblo de Cuzco al Libertador Simón Bolívar ca. 18254770 Nemqueteba otorgado al dueto ‘Los Tolimenses’ 19554771 Palma de Oro otorgada al dueto de ‘Los Tolimenses’ ca. 19665276 Trofeo otorgado a Luz Marina Zuluaga como Miss Universo en 1959 1958En proceso Grammy Latino de los ‘Aterciopelados’ 2001

SECCIÓN DE AUTORES
CARMEN MILLÁN DE BENAVIDES
Profesora asociada de la Pontificia Universidad Javeriana eInvestigadora del Instituto de Estudios Sociales y Culturales PEN-SAR. Dirige el Grupo PENSAR (en) Género, reconocido porColciencias y el programa de formación Semillero de JóvenesInvestigadores. Abogada egresada de la Universidad Javeriana,cuenta con una Maestría en Administración Pública y Maestríay Doctorado en Literatura por The Pennsylvania State University.Ha sido Visiting Fellow en Colby College (Maine, Estados Uni-dos) y Lecturer en Penn State University. Entre sus publicacio-nes recientes se encuentran “Encariñados con el engendro:Américo Castro y sus lecturas del Quijote.” Lectores del Quijo-
te. Eds. Sarah de Mojica, Carlos Rincón (2005), “Galería departes. Cuerpos globales, presas locales.” Colombia Interna-cional. 59 Enero-Junio 2004 (126-41), “Nuda vida en clave degénero.” Género, Justicia y Derecho. Memorias del Primer Con-
greso Internacional. Bogotá: Procuraduría General de la Na-ción-Instituto de Estudios del Ministerio Público (2004) 259-64, “Para no cerrar la ventana. Nuda vida y desplazamiento.”Revista Javeriana 699 (2003) 48-52 y los libros Epítome de la
Conquista del Nuevo Reino de Granada. La cosmografía espa-
ñola del siglo XVI y el conocimiento por cuestionario (2001),Pensar (en) Género. Teoría y práctica para nuevas cartografías

126 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
del cuerpo (editado con Ángela María Estrada 2003), Los retos
de las transdisciplinariedad (editado con Alberto Florez-Malagón2002) y Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica de la
crítica poscolonial (editado con Santiago Castro-Gómez y OscarGuardiola 1999).
GABRIEL ANDRÉS ELJAIEK RODRÍGUEZ
Psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Joven inves-tigador galardonado por Colciencias 2004 -2005. Hace parte delgrupo de investigación Prácticas culturales, imaginarios y repre-
sentaciones de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universi-dad Nacional de Colombia, en donde adelanta una investigacióncon el Museo Nacional de Colombia y del grupo Genealogías de
la colombianidad, del Instituto PENSAR. La investigación ¿Cómo
convertir un cráneo en artefacto político? Aproximación a los
discursos enunciados sobre el Dr. José Raimundo Russi, cuyosresultados se presentan aquí, ganó el premio a la calidad acadé-mica investigativa en el área de ciencias sociales y humanas en elVII Encuentro Nacional y II Internacional de Semilleros de inves-tigación en Pasto, 2005.
MÓNICA LILIAN CANTILLO QUIROGA
Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Joven inves-tigadora galardonada por Colciencias 2004-2005. Actualmenteparticipa en la investigación titulada: “La celebración del primercentenario de la independencia de Colombia: fiesta patria y me-moria” avalada por la Vicerrectoría de la Pontificia UniversidadJaveriana 2006. Realiza monitorías en el semillero de jóvenes in-vestigadores del Instituto PENSAR. Hace parte del grupo Genealo-
gías de la colombianidad reconocido por Colciencias y del gru-po Migración, subjetividad y género registrado en esta mismainstitución.

127LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
NATALIA MONTEJO VÉLEZ
Profesional en estudios literarios de la Pontificia UniversidadJaveriana. Joven investigadora galardonada por el Instituto PENSAR2004-2005. Actualmente participa en la investigación titulada: “Lacelebración del primer centenario de la independencia de Colom-bia: fiesta patria y memoria” avalada por la Vicerrectoría de laPontificia Universidad Javeriana 2006.Hace parte del grupo Ge-
nealogías de la colombianidad reconocido por Colciencias. Ade-lanta estudios de Maestría en Filosofía en la misma universidad.
FERNANDO ENRIQUE ESQUIVEL SUÁREZ
Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana. Joven investi-gador galardonado por el Instituto PENSAR, 2004-2005. Actual-mente lidera la investigación titulada: “La celebración del primercentenario de la independencia de Colombia: fiesta patria y me-moria” avalada por la Vicerrectoría de la Pontificia UniversidadJaveriana 2006. Adelanta monitorías en el semillero de jóvenesinvestigadores del Instituto PENSAR. Hace parte del grupo Genea-
logías de la colombianidad reconocido por Colciencias.
JUAN DARÍO RESTREPO FIGUEROA
Comunicador social-organizacional de la Universidad Autó-noma de Bucaramanga. Trabajó como asistente de dirección delMuseo de Arte Moderno de Bucaramanga y como coordinadordel Magazín Dominical del periódico Vanguardia Liberal. Actual-mente es asistente de la Curaduría de Arte e Historia del MuseoNacional de Colombia.


ÍNDICE TEMÁTICO
Acevedo de Gómez, Josefa 33Acosta Peñalosa, Carmen Elisa 41Agualongo 50Alarcón, Mariano 114Alianza Femenina de Colombia 119Amazonia 89América Latina 91, 97Anderson, Benedict 32Ángel Gaitán, José María 41, 42, 43, 56, 69Arboleda Cadavid, Esmeralda 24, 108, 109, 110, 111Archetti, Eduardo 91Argáez, Jerónimo 39Arganil, Juan Francisco 33, 49, 50, 69Asamblea Nacional Constituyente (Anac) 109Austria 111Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 90
Baccellieri. Véase: Russi, José Raimundo.Banda del Molino del Cubo 30, 38, 41, 51Bárbulas 81barrio Egipto 61, 62, 69Biblioteca Nacional de Colombia 23Boca Juniors 91Bogotá 23, 24, 30, 35, 38, 46, 51, 55, 57, 61, 63, 69, 86, 87, 97, 106, 119,
123Böhme, Gernot 80Böhme, Hartmut 80Bolívar 50, 96Bolívar, Simón 33, 50, 82, 84, 122

130 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Boyacá 69, 81Buendía de Lombana, María Antonia 114, 116
Cabal de Mallarino, Mercedes 114, 116Caballero, José María 108Cadavid de Arboleda, Rosita 109Caicedo Bastida, Andrés 60Caribe 81Cartagena 81, 86Casa de la Moneda 40Catalina Swimming Suit Contest. Véase: Concurso de Baño Catalina.Cauca 111Certeau, Michel de 59, 62Club Campestre de Manizales 106Colombia 19, 20, 24, 33, 42, 49, 62, 69, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 92, 96,
97, 104, 105, 106, 107, 111, 113, 114, 120, 122, 123Colón, Cristóbal 97Concurso de Baño Catalina 104Concurso Nacional de Belleza 106, 116Coombes, Annie 36Copa Libertadores de América 76, 88, 91Cordovez Moure, José María
33, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 56, 60, 62, 63, 69
122Cristo 80Cromos 107Crónicas de Bogotá 33Cuervo, Luis Augusto 34Currea de Aya, María 115, 116
doctor Baccellieri. Véase: Russi, José Raimundodoctor Russi. ‘doctor Sangre’ 50El chivo expiatorio 55El Doctor Temis 41El Gráfico 34, 61El Imparcial 41El Telegrama 39
Corona ofrendada por el pueblo de Cuzco al Libertador Simón Bolívar

131LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
España 20, 21, 60Espinosa, Germán 46, 47, 53, 58Europa 33, 92
Farago, Claire 31Ferro, Manuel 38, 39, 40, 41, 51, 60, 61Filadelfia 116Foucault, Michel 17, 38, 51, 56, 76
Galvis, Silvia 105Gall, Joseph 33, 68Girard, René 54Gómez Corena, Pedro 63, 69González, Beatriz 12, 96González, Florentino 56Granada (España) 60Grecia 19, 76, 82Guía del Ciudadano 110Guidieri, Remo 117
Himno Nacional de Colombia 76, 85, 88, 90, 93, 94, 97
Ibáñez, Pedro María 33, 34, 60, 69Italia 87
Junín 81
Knight, Alan 108La Candelaria 23La Marsellesa 85La razón a las conciencias 35, 60La violencia y lo sagrado 54Laverde Amaya, Isidoro 42Leticia 89, 90Lombroso, Cessare 34, 68Long Beach, California, EE.UU. 104, 105López, Fernando 31López, José Hilario 30, 35, 55, 68, 69, 96Los ojos del Basilisco 46, 69

132 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Lleras Camargo, Alberto 111, 120
Maldonado Castro, José María 42, 69Manizales 91, 105, 106Max Factor 105Melo, Jorge Orlando 118Miramón, Alberto 28, 37, 47, 49, 50, 53, 56, 69Miss Universe. Véase: Señorita UniversoMonterilla 42, 43Monterroso, Augusto 27Morales, Luis Gerardo 31, 32Morillo, Pablo 81Mújica, Elisa 40, 69Museo Nacional de Colombia 10, 11, 12, 23, 27, 28, 32, 69, 75, 101,
102, 103, 105, 108, 117, 118, 120, 123
Nariño 96Nariño, Antonio 50, 84Nueva York 15, 116Núñez, Rafael 11, 80, 84, 85, 86, 94
Olaya Herrera, Enrique 89, 119Once Caldas 88, 91Orinoco 81Otero DCosta, Enrique 49
Pachón Castro, Gloria 114Palmira 109Pardo, Mauricio 32Perú 24, 76, 88, 89, 90Peruga, Iris 103Poe, Edgar Allan 62Preziosi, Donald 31
Quignard, Pascal 75, 97
Ramos, María Helena 103Reminiscencias de Santafé y Bogotá 33, 39, 40, 41, 47Revolución Francesa 77

133LA TRAS ESCENA DEL MUSEO: NACIÓN Y OBJETOS EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA
Ricaurte, Antonio 83, 84, 96Rivière, Pierre 51, 52Robin Hood 63Rodríguez de Gaitán, Carmen 114Rojas Pinilla, Gustavo 109, 120Romero de Nohra, Flor 114, 116Rueda, Rita 114, 116Russi, José Raimundo 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 68
Salavarrieta, Policarpa 96, 108Salgado, Nireya 103, 117Sande, Francisco de. Véase: doctor Sangre.
Santa Fe de Ralito (Córdoba) 90, 91Santafé de Bogotá. Véase: BogotáSantander, Francisco de Paula 84, 96Señorita Universo 101, 104 Véase
Sindici, Oreste 23, 86, 87Sociedad de Artesanos 30, 35, 43Sola, Tomislav 121Suazo, Félix 121Sue, Eugenio 41
tierra de Colón. Véase: América; Colón, Cristóbal
Tocaima 60Torres, José Domingo 86, 87, 93Tres personajes históricos: Arganil, Russi y Oyón 47, 50, 56, 69Tunja 43
Una cabeza 43, 44, 49, 69Una máxima de Russi 61, 69Unión de Mujeres de Colombia 109Unión Femenina de Colombia 116, 119Uribe Vélez, Álvaro 93, 95
Valle del Cauca 109Valencia de Hubach, Josefina 24, 108, 111

134 CUADERNOS PENSAR EN PÚBLICO NÚMERO. 1
Vargas, Pedro Fermín de 50Vargas Tejada, Luis 50Vargas Valdés, José Joaquín 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57Vásquez de Márquez, Marcelina 114Venezuela 20, 81Virrey Solís 34Vives-Guerra, Julio 56, 69
Washington 13, 15, 16, 24, 116
Yugoslavia 111
Zuluaga, Luz Marina 10, 23, 101, 104, 105, 106, 107, 117, 121


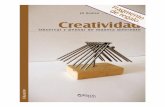

![Para pensar y seguir haciendo [autoguardado] final](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55caf921bb61ebae2b8b4737/para-pensar-y-seguir-haciendo-autoguardado-final-55cc1564e2185.jpg)



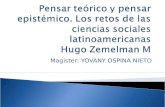


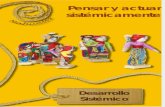

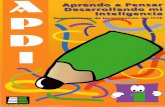


![Para pensar-y-seguir-haciendo-[autoguardado]-final (1)](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/55bdcbcfbb61eb753b8b474f/para-pensar-y-seguir-haciendo-autoguardado-final-1.jpg)