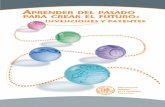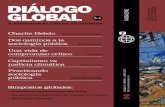Fisicaro ScardamagliaDe Relaciones, Lugares e Invenciones
-
Upload
elida-farina -
Category
Documents
-
view
14 -
download
2
Transcript of Fisicaro ScardamagliaDe Relaciones, Lugares e Invenciones

El rol del adulto educador: intervenciones en situaciones de consumo.De relaciones, lugares e invenciones Lic. Irene Fisicaro Lic. Verónica Scardamaglia
Escena I: Durante una de las tomas de escuelas del GCBA del año 2005 por reclamos de seguridad edilicia post Cromañón, en una reunión entre autoridades y centro de estudiantes, el rector pide a los alumnos sugerencias para mejorar la situación, ante lo que uno de ellos responde: “¿Y a mí me pregunta qué es lo que hay que hacer? Esto le corresponde a usted, que es el director”
Escena II: Escuela media pública, turno mañana. Dos preceptoras comentan muy preocupadas la sospecha de que dos alumnas, hermanas, venden droga en la escuela. Las han visto fumando marihuana en los alrededores. Cada una de las preceptoras ha hablado con su respectiva alumna (de 2º y 3º año) quienes reconocieron el consumo, no así la venta. Asombradas ante la naturalidad con que las chicas consideraban el consumo de marihuana, pidieron al Jefe de Piso que interviniera y citara a la madre. Durante la entrevista se sorprendió con que la madre no sólo sabía de los hábitos de consumo de sus hijas sino que no los cuestionaba.
Escena III ¡Anímese a construir esta escena Ud. misma/o!
Estas son solo algunas escenas que dibujan una trama posible de relaciones cotidianas. Escenas en las que ser joven ya no es lo que era. Ser adulto tampoco.
Nuestra época nos piensa, nos habla, nos sueña. Al mismo tiempo, algunas veces, nos hace pensar, nos hace hablar, nos permite soñar. Muchas otras, temer…
Nuestra época levanta y diluye fronteras, construye y altera funciones, desdibuja y dibuja lugares. Desafía a inventar. Muchas veces, a inventarnos.
¿Cómo decir esta época? ¿Cómo pensarnos? Podríamos decir que vivimos en una época que puede desconcertarnos y admirarnos al mismo tiempo. ¿Cómo situarnos hoy, entonces? ¿Cómo pensarnos como adultos? ¿Qué es funcionar como adultos en la trama de relaciones actuales?
Así como la modernidad constituyó niñez, adolescencia, adultez, entre otros, como entidades conceptuales, los invitamos a acompañarnos en una travesía que quizás nos lleve hacia la posibilidad de pensar de otro modo la categoría de adultez. Para ello tomamos la idea de cartografiar de Suely Rolnik, “cartografiar es acompañar la construcción y deconstrucción de mundos que se crean para expresar afectos contemporáneos, con relación a los cuales, los universos vigentes (dados, instituidos) se tornaron obsoletos"1. En este sentido, la noción adulto supone una notoria incorporación de cuestiones socioculturales en su carga semántica. ¿Qué es un adulto? Esta es una pregunta con inscripción histórica: cambia según las sociedades y cambia también el modo de formularse esta pregunta. Intentaremos situar la necesidad de reconstruir esta noción y de dejarnos interpelar por ella.
Cabe considerar que uno de los interrogantes centrales a la hora de ejercitar la deconstrucción de esta categoría es interrogarnos CÓMO SUCEDE LO QUE SUCEDE. Es decir, cuidarnos de no alinearnos en la interminable cadena causal que se inicia con la pregunta sobre el por qué y sostener la posibilidad de abrir el análisis a las consideraciones de lo histórico, lo social, lo político, lo económico, lo inconsciente, lo cultural que tensionan y se hacen visibles en cada situación, en cada acontecimiento. Ha sido hacia fines de los años 60, que Jacques Derrida (pensador francés nacido en 1930 en El-Biar, Argelia y fallecido en Paris en 2004) utilizó el término «deconstrucción» en “De la grammatologie”. ¿A qué se refiere este concepto? La deconstrucción implica el ejercicio de interrogar la construcción de hechos, conceptos, acontecimientos, prácticas para desarmarlos y poder pensarlos de otro modo. Se refiere al mismo ejercicio que propone la «elucidación crítica» planteada por Cornelius Castoriadis (Estambul 1922- Paris 1997, filósofo y psicoanalista) quien sitúa: “Elucidar es el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan”2
DECONSTRUCCIÓN
Nos preguntamos, por lo tanto, qué es un adulto en la Argentina del Bicentenario. ¿Qué se le demanda? ¿Qué no se le demanda? ¿Quién demanda? ¿Qué se le atribuye? ¿Qué se naturaliza? ¿Qué se le disculpa? ¿Qué no se le disculpa?
En el territorio escolar, aparece vinculado a figuras obvias como “la maestra”, “el profesor”, “la tutora”, “el director”, “el preceptor”, “la psicóloga” pero también a otras como “el portero”, “el kiosquero”, los compañeros y, a veces, el propio alumno. Las formas de ocupar este lugar varían situacionalmente.
En el campo de la Educación, lo adulto se supone ligado a ciertas intervenciones destinadas a posibilitar el surgimiento de responsabilidad y autonomía. Es decir, acompañar a que el chico pueda andar solo, reconociendo sus propios deseos, a fin de romper una relación inicial de dependencia (mutua), evitando quedar atrapado en el vínculo.
1 Rolnik S. Cartografia Sentimental. Porto Alegre: Editora da UFRGS; 2006.2 Fernández, A.: (1985) El campo grupal. Notas para una genealogía. Buenos Aires, Editorial Nueva Visión.

Para pensar tanto la categoría adulto educador como sus posibilidades de intervención, necesitamos situar algunas especificaciones. Consideramos a la Educación en tanto institución. Esto significa trabajar con el concepto de institución en términos dialécticos tal como fuera analizado por Renè Lourau en “El análisis institucional”. En este sentido, se la considera no como organización sino como instancia productora de símbolos sociales y dimensión constitutiva de lo humano. Así, la institución Educación es invisible, furtiva, inaprensible y se materializa en prácticas discursivas (pedagógicas, sociales, docentes, clínicas) que trascienden los límites de lo escolar. En esta trama están en juego cuestiones de poder, concebido en términos de relaciones de fuerzas, de micropolítica y no como ligado a un centro o desde una concepción jurídico- represiva. La complejidad del campo de la Educación sitúa, a la vez, una multiplicidad de dimensiones que hacen tanto a la singularidad de los escuelas como a la de las in(ter)venciones posibles. “Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican.”3
A partir de estas prácticas, en la Modernidad, empiezan a configurarse ciertas cuestiones prescriptivas respecto de la adultez. Como dice Miguel Morey, “entre saber y poder, la institución constituirá el inevitable factor de integración, donde las relaciones de fuerza se articulan en formas: formas de visibilidad, como aparatos institucionales, y formas de enunciabilidad, como sus reglas. En tanto que figura intersticial, la institución será el lugar eminente donde el ejercicio del poder es condición de posibilidad de un saber, y donde el ejercicio del saber se convierte en instrumento del poder. La institución […], es el lugar de encuentro entre estratos y estrategias, donde archivo de saber y diagrama de poder se mezclan e interpenetran, sin confundirse”4. (Miguel Morey)
Estamos habituados a entender el concepto de adulto dentro de la concepción moderna de “hacerse cargo de”. Lo que aparece en las escuelas son situaciones donde alguien oficia o trabaja de adulto, en un proceso que tiene que ver más con la construcción de responsabilidad que de hacerse cargo. Nos interesa la distinción de Ignacio Lewkowicz, historiador argentino abocado al estudio de la subjetividad contemporánea, fallecido en 2005, quien diferencia entre “hacerse cargo” o soportar las consecuencias, y “hacerse responsable” o el conjunto de operaciones que inventan al sujeto y lo van configurando como tal.
Las concepciones de adulto moderno han entrado en crisis. Para poder pensarlas creemos necesario desarmar argumentos, situar algunos puntos en tensión, en discusión. Si tomamos los límites que nos presta la historia, es posible ubicar hacia los años ’80 un quiebre en cuanto a la lógica que configuraba el mundo, sus prácticas sociales, sus discursos y quienes las encarnamos.
En este sentido, cabe considerar que las prácticas sociales propias de cada cultura en cada momento histórico, producen modos de existencia, modos de relación, maneras de ser, de estar, de pensar. Esto significa que las actuales condiciones sociohistóricas están produciendo otros modos de vivir y de relacionarse que configuran nuestra realidad psíquica y social. Discursos, cargas semánticas, Es por ello que tanto para pensar las escuelas, las prácticas docentes, las intervenciones, las familias como los modos de ser alumno, de ser adulto hoy, será de suma importancia considerar las condiciones sociohistóricas que las hacen posibles. En este sentido, considerar los efectos de estas transformaciones sociohistóricas nos permite posicionarnos e interpretar de otro modo las prácticas sociales, los modos de relación cotidianos ya que, debido a estas transformaciones, las teorías y prácticas modernas ya no producen los mismos efectos. Tengamos en cuenta que viejas recetas en nuevos suelos causan imprevistos y nos dejan desubicados.
En función de esto, pensemos que la lógica que organizaba las sociedades modernas ha entrado en crisis. Quienes trabajamos en Educación sabemos que los mandatos fundacionales de la escuela moderna ya no logran operar de la misma manera. También sabemos, por nuestras prácticas cotidianas, que los jóvenes de hoy ya no se mueven cómo aquellos adolescentes modernos. Muchos adultos y muchas familias tampoco. Es así que, considerando que la realidad actual y las prácticas sociales han sido producidas y se encuentran constantemente atravesadas por las dimensiones sociohistóricas, vemos necesario trascender las propias sujeciones y pensar el posicionamiento del adulto actual, no sólo teniendo en cuenta las transformaciones de época sino también el efecto que éstas han producido en las nuevas configuraciones juveniles y en función de ello, las posibilidades de intervención.
Podemos situar en estos tiempos otros modos de funcionamiento en muchos adultos, quienes parecieran regirse exclusivamente por la categoría biológica del envejecimiento y ya no por el principio de la responsabilidad. Adultos que funcionan como jóvenes, que se mueven jóvenes y buscan vestir como tales, que funcionan como hermanos o hijos de sus hijos, como pares de sus alumnas/os.
Jóvenes que se ubican en el lugar de sus padres y se ven compelidos a remplazarlos. Jóvenes expulsados y forzados a ensayar modos de existencia, inventando nuevos soportes de los que sostenerse. Jóvenes sueltos de amarras que derivan por la vida haciendo pie donde pueden y cómo pueden (los que pueden).
Adultos que vociferan “Ya no sé que hacer con mi hija”, “el problema son los jóvenes de hoy”, “si el árbol vino torcido, yo no voy a enderezarlo”, “este chico es un caso perdido”. Adultos que declinan su lucha, que ceden su lugar (o quizás nunca lo ocupan), que entregan a sus hijos a jueces de menores, que expulsan a sus alumnos a la universidad de la calle. Adultos que, muchas veces, no logran operar como tales.
Ignacio Lewkowicz plantea que en aún tiempos de fluidez, como los que nos toca vivir, es posible configurar fuerzas cohesivas. Pensamos la cohesión como la posibilidad de que fuerzas de atracción mutua pueden consolidarse y
3 Foucault, M.: (1992) El orden del discurso. Buenos Aires, Tusquets. 4 Deleuze, G.: (1987) Foucault. Buenos Aires, Paidós. Prefacio por Miguel Morey

evitar la dispersión que opera como “fragmentación, inconsistencia, secuencia enloquecida sin ligadura” . En este sentido, cabe considerar cómo las relaciones humanas hoy son fuertemente electivas, están basadas en encuentros y desencuentros ya no necesariamente en los lazos sanguíneos o relaciones estructurales de parentesco. Los lugares adultos parentales poco garantizan respecto del ejercicio de los mismos. Lo mismo sucede con los lugares de responsabilidad docente.
Al no encontrarnos situados en suelo moderno, los modos de relación que se configuran ya no son aquellos. En este sentido, la familia ya no opera desde la llamada socialización primaria y lo mismo sucede con la escuela. Hoy, la formulación posible de la pregunta es cómo se construye el adulto, en qué modo de relación, qué acciones hacen que uno se convierta en adulto.
Por las formas de organización que asumían las prácticas sociales modernas, y por la idea de progreso indefinido y superador propia de la modernidad, la posibilidad de recorrer los diferentes espacios sociales se encontraba sostenida y garantizada en haber logrado transitar por el espacio inmediatamente anterior. Espacio que configuraba ciertos modos de relación y ciertos parámetros que permitían sujetarse del mismo. Espacio que otorgaban ciertos registros que aseguraban la entrada al espacio siguiente. Esto es, de la familia al jardín de infantes, de allí a la escuela primaria y luego a la secundaria. De ella al trabajo o a la universidad. ¿Qué nos garantizaba cada espacio? La posibilidad de ingresar al siguiente con ciertos saberes sobre el uso de los espacios, de los tiempos y de nuestros cuerpos. Es decir, la escuela garantizaba la posibilidad de imprimir en niños y niñas los ritmos diferenciales entre trabajo y juego, entre tiempo de clase y tiempo de recreo, el respeto por ciertas normas, cuándo moverse y cuando no, cuándo cómo y con quién hablar, entre muchas otras cuestiones.
Consumos hoy: pensar las situaciones
“Puesto que el hombre es el producto de las situaciones que atraviesa, le conviene crear situaciones humanas.
Aunque el individuo está definido por la situación tiene el poder de crear situaciones dignas de su deseo.”
Internacional Situacionista
Hasta aquí lo que puede decirse sobre una deconstrucción de la noción de adulto. Ahora, ¿cómo pensamos las intervenciones en situaciones de consumo? ¿Cómo entendemos las intervenciones? ¿Cómo podemos pensar hoy los consumos?
Algunos anclajes conceptuales que proponemos buscan ubicar los consumos en el neoliberalismo, los consumos en el territorio escolar y no reducirlos a las sustancias tóxicas, a las adicciones ni generalizarlo en términos de iguales usos en diferentes épocas.
En este sentido, esta es una época que produce consumidores. Es así que se considera que cuanto más se consuma más adaptado se estará a los mandatos socioculturales.
Suely Rolnik plantea en el texto “Dictadura del paraíso” cómo aquellas redes de consumos que buscan fragilizar las relaciones humanas y al humano mismo son las mismas redes de consumos que coaccionan hacia la reorganización de las prácticas subjetivas. Leemos a la psicoanalista y artista brasileña: “Entonces, si yo estoy totalmente fragilizada, si nada de lo que hago funciona, si mis relaciones amorosas son una mierda porque tengo referencias que no funcionan para nada, entonces todo el tiempo sufro un asedio, que no es sexual pero es de imagen. Y soy muy vulnerable a esa promesa, a ese mensaje: si falla esa promesa me siento totalmente fracasada, incapaz, impotente, loca. Estos mundos que el capital nos ofrece a través de la publicidad prometen una solución inmediata que consiste en re-mapearme para salir del agujero. Pero para hacerlo -y ahí entra la otra punta de la producción capitalista-, voy a tener que consumir en mi cotidiano todos los servicios y mercancías posibles, voy a comprar ropas para mi cuerpo y diseños para mi casa.”5
En la dinámica social que nos configura hoy, algunos adultos dicen de los jóvenes: “vienen sin saber leer ni escribir”, “escupen”, “no se quedan quietos”, “contestan mal y te insultan”, “no les interesa lo que digo”, “no me miran”, “yo no fui preparado para esto”, “son todas falencias de la primaria”, “no saben nada”, “se drogan”, “no tienen límite”, “se emborrachan todos los fines de semana”, “que querés, con los padres que tienen”, “yo sola no la entrevisto a esta mamá, porque dicen que son punteros del barrio”, “venden droga en la escuela”, “es drogadicto”, “vienen dados vuelta” .
Desde estas enunciaciones, no sólo se arman relaciones que instalan distancias reales y morales sino que se deja a los jóvenes atrapados en una serie de sentidos que los sitúa al mismo tiempo como violentos-drogadictos-delincuentes-peligrosos. Es así que en lo imaginario social, los jóvenes quedan ubicados como aquellos responsables, más bien culpables, de que exista y se consuma droga en nuestra sociedad. Esa serie de sentidos se desplaza y se hace visible en las formas de relacionarse con los jóvenes así como también en los modos de intervenir como adultos en situaciones de consumos.
Pensamos las intervenciones en términos de crear espacios de libertad con la potencia de explorar cierta tendencia a “abrir al máximo la capacidad para ser afectado” (Spinoza) para intentar ir más allá de los poderes y saberes establecidos. Marcelo Percia, pensador contemporáneo argentino, propone pensar la intervención como la invención de modos permanentes para alojar el dolor, como insistencia de alojar lo inalojable. Dice: “El asunto en cuestión no es soportar una carga o un peso, sino la posibilidad de soportar una pregunta. (…) La pregunta insoportable de escuchar, decía Sartre, es ésta: ¿quién sabe si yo, en su lugar, no hubiera hecho lo mismo? Pensar lo insoportable como cuestión política de la
5 Rolnik, S. (2006) Dictadura del paraíso

subjetividad supone situar el punto en el que un sujeto adviene como un interrogante sin respuesta. Interrogación que es un llamado. Existir, cuando sortea las distintas formas de negación, es alojar el llamado de lo insoportable“6
En este sentido, pensar in(ter)venciones no significa responder a una urgencia sino tomar la urgencia como posibilidad para que algunos interrogantes puedan circular, para producir descentramientos del hecho mismo del consumo que permitan que algo de la invención colectiva acontezca. Cabe considerar cómo desde estas condiciones de posibilidad político económicas, son posibles operaciones por las cuales se constituyan in(ter)venciones posibles. Es decir, en esta época de fluidez, fragmentación, sin sentido, consideraremos operaciones de intervenir, todo aquello que posibilite, en función de cada situación, la posibilidad de producir cohesión, de ligar, de conectar, esto es, de inventar sentidos que nos sostengan en forma colectiva. Sabemos que la maquinaria neoliberal de la llamada calidad educativa apuesta a producir intervenciones exitosas que erradiquen los flagelos contra los que pelea. La guerra enarbolada en nombre de la resolución de conflictos ya viene produciendo un amplio mercado de profesionales, diagnósticos y recetas. Pareciera que la lucha contra las drogas fuera uno de los grandes males de nuestros tiempos...
En función de lo planteado, creemos que las intervenciones de quien se posicionen como adulto estarían centradas en los siguientes aspectos: Juegos de tensiones entre distintos, asimetría como posible resultante de este juego. Tiene que ver con lo posible de cuidar a, con responsabilidades que en un punto se redistribuyen, también con soportar el límite del otro a querer y poder ser cuidado y albergado, con la posibilidad de dejarse sostener. Confiabilidad de ese sostén, tanto por parte del que consiente en ser guiado y sostenido, como por parte del resto de la sociedad que ha “delegado” la tarea de formar, educar, acompañar, guiar, tutorear, lo que pueda decirse. El desafío es el abordaje colectivo de las preguntas ¿cómo y quién y qué define la confiabilidad? Transitoriedad de esta función, que se ejerce sólo en situación. Deslocalización o desterritorialización de esta función, las carnaduras pueden ser una o múltiples. A veces parece no haber ninguna, pero siempre hay alguna figura para el que puede buscar. Deberíamos buscar, no decir “este chico no tiene un adulto”, a fin de que no se produzca o reinstale una situación de verdadero desampara, cuya expresión gráfica es “no hay de donde agarrarse”. No es raro ver jóvenes que encarnan actitudes protectoras, de maternaje con sus padres, actitudes que no revisten, aunque así sea en apariencia, connotaciones de adultez pues los jóvenes quedan capturados en situaciones sin salida, dado que aquél a quien cuidan rara vez emprende viaje por sí solo. Tener en cuenta que si bien se trata de un juego de tensiones difuso, impreciso, variable, transitorio, que forma parte de modos de subjetivación de una época y del sistema de creencias de una cultura, su puesta en escena siempre encarna en personas concretas. Su puesta en práctica siempre toma formas personales/ singulares, aunque integre paquetes de políticas sociales hacia la niñez y adolescencia, aunque esté plasmada en Leyes (114, protección integral de niña/os y adolescentes, disposiciones sobre alumnas madres y alumnos padres, etc.) Riesgos de deslizamiento hacia las funciones materna y paterna, frecuentemente se aproxima la posición de adulto a estas funciones.
Creemos en la posibilidad de situar lo institucional de la intervención del adulto educador alrededor de ciertas preguntas: ¿quién sostiene a este adulto? ¿En qué se sostiene? ¿Cuáles son los referentes a los que puede acudir? ¿en qué/quiénes se reconoce? Interrogantes que sólo podrían ser formulados y abordados en una trama colectiva que funcione como suelo en el que enraiza su praxis, en un red colectiva de significantes que dé sentido a lo que hace. Por último, estos pensamientos surgen de la experiencia concreta: la escuela sola no puede, el padre solo no puede, el chico solo no puede, el estado solo no puede, etc. En fin, no se puede ser adulto en soledad, sólo surge este posicionamiento en la construcción de redes colectivas que den sustento a acciones de amparo y sostén.
LA PALABRA QUE SANA Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje,
alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar,
ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
Alejandra Pizarnik 1971
Bibliografía
Emmanuele, Elsa.: (1998) Educación, Salud, Discurso Pedagógico. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas.Lewkowicz, Ignacio. (2004) Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez. Buenos Aires, Paidos Lourau, René: (1970) El análisis institucional. Amorrortu editores. Buenos Aires, Paidós.Morey, Miguel (1991) Prefacio a la edición española. En: Deleuze, G. Foucault. Paidós.Percia, Marcelo: (2004) Deliberar las psicosis. Buenos Aires, Lugar Editorial Rolnik Suely (2006) Cartografia Sentimental. Porto Alegre: Editora da UFRGS.Rolnik, Suely (2006): “Dictadura del paraíso”. Reportaje del Colectivo Situacionesen www.situaciones.org.
6 Percia, M. (2008) Políticas de la desmentida: crítica de las conciencias buenas. En Pensamiento de los Confines Nº 22. Julio de 2008. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.