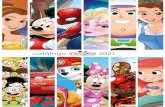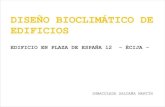Flores Saldaña, Antonio (coord), Interpretación y Ponderación D, Fund, Edo, Constitucional...
-
Upload
antonio-flores -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
Transcript of Flores Saldaña, Antonio (coord), Interpretación y Ponderación D, Fund, Edo, Constitucional...
INTERPRETACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL
CoordinadorAntonio Flores sAldAñA
CAMPUS GUADALAJARAFACULTAD DE DERECHO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
México D.F., 2013
Copyright ® 2013
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de infor-mación y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autores y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publi-cará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com (http://www.tirant.com).
© Antonio Flores Saldaña y otros
© TIRANT LO BLANCH MÉXICO EDITA: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Avda. General Mariano Escobedo, 568 y Herschel, 12 Colonia Nueva Anzures Delegación Miguel Hidalgo CP 11590 MÉXICO D.F. Telf.: (55) 5000 5000 Email:[email protected] http://www.tirant.com Librería virtual: http://www.tirant.es I.S.B.N.: 978-84-9033- IMPRIME: Guada Impresores, S.L. MAQUETA: PMc Media
Si tiene alguna queja o sugerencia envíenos un mail a: [email protected]. En caso de no ser atendida su sugerencia por favor lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.
Índice
Presentación: Interpretación y ponderación de los Derechos Funda-mentales en el Estado Constitucional ....................................... 9Antonio Flores sAldAñA
Agradecimientos .................................................................... 41
Prólogo ................................................................................ 45
En busca de la razón histórica en el constitucionalismo mexicano y la interpretación de los derechos fundamentales ............................ 49José BArrAgán
La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fun-damentales ........................................................................ 91CArlos BernAl Pulido
Del argumento moral al argumento retórico ................................ 115MAríA del CArMen PlAtAs PACheCo
Los fundamentos de la exigencia de razonabilidad ........................ 133JuAn CiAnCiArdo
La interpretación constitucional en el derecho electoral mexicano .... 157José de Jesús CovArruBiAs dueñAs
El paradigma de la Constitución. ¿Neoconstitucionalismo procedimen-tal o sustancial? .................................................................. 195Antonio Flores sAldAñA
Matrimonio entre personas del mismo sexo en california: un caso de control de la constitucionalidad local ....................................... 399MAnuel gonzález oroPezA
CArlos Báez silvA
8 Índice
La objetividad en la interpretación jurídica. La objetividad jurídica modesta y sus problemas ....................................................... 415CArlos i. MAssini CorreAs
La distinción entre “justificación” y “fundamentación” en el contexto de la interpretación constitucional .......................................... 441gABriel MorA restrePo
Aspectos a considerar en la interpretación constitucional de los dere-chos fundamentales ............................................................. 481MArCos del rosArio rodríguez
Las Leyes orgánicas constitucionales y su contribución a la protección de los derechos fundamentales................................................ 493riCArdo J. sePúlvedA i.
La imposibilidad de las colisiones entre derechos: aplicaciones del principio de no contradicción a la hermenéutica constitucional ..... 525FernAndo M. toller
Del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho Constitucional .... 583rodolFo luis vigo
Nota biográfica de los autores ................................................... 615
Presentación: Interpretación y ponderación de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional
SUMARIO: I. EL CAMBIO DE PARADIGMA CONSTITUCIONAL. II. EL PARADIG-MA PRINCIPIALISTA DEL CONSTITUCIONALISMO Y LA PONDERACIÓN. III. PAR-TICIPACIONES.
Antonio Flores sAldAñA
I. EL CAMBIO DE PARADIGMA CONSTITUCIONAL
La obra colectiva que el lector tiene en sus manos pretende ser revolucionaria en cuanto a la tendencia actual de vislumbrar al de-recho como argumentación y como paradigma de la Constitución, con las visiones tan actuales y precisas de los juristas que en ella escriben; en el que la interpretación de las normas fundamentales relativas a los derechos, encierran un contenido moral que es ne-cesario concretar a nuestra realidad constitucional: los principios jurídicos.
De igual forma, no es menor la motivación que inspira el pre-sente trabajo, para el análisis y estudio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en México en junio de 2011, a la luz de los nuevos métodos y herramientas hermenéuti-cas de interpretación jurídica de los derechos fundamentales. Dicha reforma implica un cambio sustantivo para la interpretación, pro-
10 Antonio Flores Saldaña
tección y respeto de los derechos humanos, así como el inicio de un nuevo paradigma en la relación de las instituciones del poder pú-blico y los titulares de los derechos fundamentales. No es un tema intrascendente, ni tampoco un simple cambio de imagen, el hecho de que las modificaciones a diversas disposiciones constitucionales, hayan introducido figuras jurídicas de protección de los derecho humanos; en primer término como un reconocimiento pre-jurídico y sustancial de esos derechos —y no su otorgamiento desde una postura positivista—, la incorporación de la interpretación con-forme a la Constitución, los principios pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; las nuevas reglas para la suspensión constitucionalizada de los derechos; las reglas para garantizar el respeto de los derechos humanos en la práctica del sistema penitenciario; los cambios en el diseño y facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en general, el reto que supone la armonización de los derechos constitucionales con los tratados internacionales, en una expresa inclusión del con-trol directo de convencionalidad ex officio por parte de los jueces nacionales1.
Bajo esa perspectiva, los juzgadores, legisladores y operadores jurídicos en general —como los abogados—, así como cualquier persona que se pregunte como debe ser interpretado un derecho fundamental, se presenta ante la difícil tarea de dilucidar las so-luciones adecuadas a los casos que se plantean, que además de ser difíciles, trágicos, complejos, en ocasiones se perciben irresolubles bajo la visión formalista y petrificada de la ley o de los métodos
1 Para una visión muy actual del nuevo paradigma de la reforma de los dere-chos humanos en México Véase CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: nuevo paradigma, UNAM, 2011; GARCÍA RAMÍREZ, Sergio y MORALES SÁNCHEZ, Julieta, La refor-ma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011), 2ª ed., PORRÚA-UNAM, MÉXICO, 2012; ROSARIO RODRÍGUEZ, Marcos del, Universalidad y prima-cía de los derechos humanos como factores supremos en el sistema constitucional mexi-cano, UBIJUS, México, 2012; ROJAS CABALLERO, Ariel Alberto, Los derechos humanos en México, Porrúa, México, 2012.
11Presentación
clásicos de interpretación jurídica como el gramatical, lógico, his-tórico o sistemático. En esa difícil tarea, no se logra encontrar una respuesta plausible a la luz del “espíritu del legislador” que solucio-ne un problema jurídico, lo que hace impostergable la participación de la comunidad científica para tratar de vislumbrar el paradigma del Estado constitucional de derecho, como teoría, método y, por que no, como filosofía, para la adecuada concreción de los derechos fundamentales en los casos constitucionales.
En la convergencia de las diversas disciplinas jurídicas y a la luz de la rehabilitación de la razón práctica que pregona la filosofía del derecho contemporánea, se desarrolla una tendencia consistente y aceptable tanto de la metodología y la teoría del derecho, a tra-vés del neoconstitucionalismo; entendida como una doctrina que pugna por la materialización del ordenamiento jurídico, conlleva la prevalencia de los derechos fundamentales como límites infran-queables al poder público. El ordenamiento jurídico, cargado de principios y valores que trascienden desde la Constitución a todas la normas del ordenamiento jurídico, bajo la forma de derechos fun-damentales, lo que hace que se unan en un mismo objeto de estudio “filósofos del derecho con vocación de constitucionalistas” como, por ejemplo, Robert Alexy, Ronald Dworkin o Carlos S. Niño y por “constitucionalistas con vocación de filósofos del derecho”, como Zagrebelsky2.
Cabe traer a colación, cuando hace más de 40 años (en 1965 para ser mas precisos), el famoso filósofo político y jurídico italiano Norberto Bobbio publicaba en la Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto su conocido artículo “Sui fondamento dei diritto del’uomo”, donde planteaba que “a esta altura de los acontecimientos, con la positivización de los derechos humanos a través de las declaraciones y los tratados internacionales, el problema del fundamento ha per-
2 GARCÍA FIGUEROA, Alfonso “Constitucionalismo y positivismo”, en Revis-ta Española de Derecho Constitucional, año 18, núm. 54, septiembre-diciembre, 1998.
12 Antonio Flores Saldaña
dido gran parte de su interés.” Según su opinión, “ya no se trata de buscar otras razones o, como pretenden los iusnaturalistas, la razón de las razones, más bien, el problema de fondo actual es no tanto justificarlos, sino el de su garantía y protección.”3
En aquella época se respiraba una atmósfera en la que primaba incertidumbre en las bases sobre las que se sustentaba el positivismo jurídico, pues a pesar de ello, en Italia, el positivismo estructuralista y formalista de raíz kelseniana tuvo su apogeo entre 1949 y 1965. Tal y como, se manifiesta por ejemplo, en el Colloquio sul positivismo giuridico de Belaggio en 1960 organizado por Bobbio y D’Entréves, al que concurrieron la mayoría de los positivistas italianos entre los que se encontraban Scarpelli, Cattaneo, Gavazzi, entre otros, y al que también asistieron Hart y Ross como extranjeros. En el Colo-quio se ratificaron las fuentes sociales del Derecho, su separación de la moral y la negación del Derecho natural4. Esta posición entró en una profunda crisis a partir de 1966 como lo refleja la Tavola Rotonda sul positivismo giuridico celebrada ese año en Pavía, de la que parti-ciparon Leoni (quien la convocó), Bobbio, Scarpelli y Fasó, entre otros. Como muestra de la crisis podemos citar las palabras finales de Norberto Bobbio:
Tomo nota de que el positivismo jurídico está en crisis, no sólo como ideología y como teoría, como lo demás yo mismo ya había admitido, sino también como modo de aproximación al estudio del Derecho. He comenzado diciendo que el positivismo jurídico nació como elección científica, pero me sea permitido reconocer ahora que detrás de la elec-ción científica había una exigencia política. Políticamente, el positivismo es la aceptación del status quo. En cuanto tal, es buena o mala según se considere buena o mala la situación a conservar […] ¿Queréis una conclusión? Habiendo venido con la idea de concluir: el positivismo ha
3 Cfr. BOBBIO, Norberto “Sui fondamento dei diritto del’uomo”, en Rivista In-ternazionale di Filosofía del Diritto, fasc. II, (1965), pp. 308-309, cit. por HERRE-RA, Daniel Alejandro, “Falacias y verdades en las justificaciones actuales de los derechos fundamentales”, en Díkaion, Año 24, Vol. 19, núm. 2, pp. 349-372, Chía, Colombia, diciembre 2010, p. 352.
4 HERRERA, Daniel Alejandro, op. cit., pp. 356 y 357.
13Presentación
muerto, viva el positivismo. Me parece en cambio, que nos iremos excla-mando: el positivismo ha muerto, viva el iusnaturalismo5.
Atendiendo a las razones que bajo el espíritu del Colloquio de Be-laggio y su posterior desilusión en Tavola Rotonda de Pavía, la comuni-dad científica del derecho, se percata de la existencia de una anoma-lía en la ciencia del positivismo jurídico, que a pesar de los esfuerzos repetidos para solucionar los problemas surgidos en las sociedades modernas, “no responden a las esperanzas profesionales”6. En esas y en otras formas, la ciencia del derecho se extravía repetidamente y por ende, ya no puede pasar por alto las anomalías que subvierten la tradición existente de prácticas científicas de los juristas, para lo cual se ve forzada a iniciar las investigaciones extraordinarias que con-ducen por fin a los expertos a un nuevo conjunto de compromisos, una nueva base para la práctica de la ciencia7. Thomas Kuhn llama a esos esfuerzos que representan los episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos profesionales, las revolu-ciones científicas, cuyos complementos rompen la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal8; en este caso la práctica normal de resolver los problemas bajo la tabula raza de la ley.
En la ciencia del derecho, pasa algo semejante como en la ciencia en general, si se considera que ocurrió ineludiblemente un cambio revolucionario en la forma de decir lo que es y lo que debe ser el derecho tras la Segunda Guerra Mundial; a partir de entonces que-dó evidenciado en el panorama mundial de la teoría y filosofía del derecho, que el contenido normativo de la Constitución condensa ciertos principios e ideales morales, que se han ido materializaron en las nuevas cartas fundamentales que se han promulgado en los
5 Norberto Bobbio en su Discurso final en la tavola rotonda sul positivismo giuri-dico, cit. por. VIGO, Rodolfo, Perspectivas filosóficas contemporáneas, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, p. 126.
6 KUHN, Thomas S., La estructura de las revoluciones científicas, 3ª ed., 1ª reimp., Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 63.
7 Idem.8 Idem.
14 Antonio Flores Saldaña
últimos cincuenta años. Ejemplos como las constituciones de Ita-lia (1947), Alemania (1949), Portugal (1976) y España (1978), han abierto la caja de pandora hacia un cambio de paradigma en el que los esquemas constitucionales de derecho que rigen la sociedad mo-derna, han renunciado al antiguo parámetro de la ley como última palabra contenida en un conjunto de reglas en calidad de “verdades incuestionables”.
Así, los principios jurídicos, definieron al nuevo paradigma en el que la ciencia del derecho y la filosofía, en donde encontraron respuestas plausibles y racionales, ante el extravío e imposibilidad de dar solución a los cambios que implicaron la transformación del Estado constitucional contemporáneo a lo que en la actualidad los teóricos se han encargado de sistematizar gran parte de los modos de ser de esta variante; en su aspecto sustantivo-teórico constituye el neoconstitucionalismo9, como en su desarrollo adjetivo-práctico, es el Derecho Procesal Constitucional10, que se encarga de conceptua-
9 Miguel Carbonell ha sido el más importante doctrinista que ha promovido la conformación y desarrollo del neoconstitucionalismo al acumular en su haber, como editor y coautor de la obra, a tres colecciones de ensayos que dan cuen-ta de tan actual tendencia. CARBONELL, Miguel y GARCÍA JARAMILLO, Leonardo (eds.) El canon neoconstitucional, Instituto de Investigaciones Jurídi-cas, UNAM-Trotta, Madrid, 2010 (existe una versión de la Universidad Ex-ternado de Colombia, Bogotá, 2010); CARBONELL, Miguel (ed.), Teoría del neoconstitucionalismo, Ensayos escogidos, Trotta, Madrid, 2007 y CARBONELL, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 2º ed., Trotta, Madrid, 2005. Para una visión actual del paradigma constitucional y sus variantes como el neoconstitu-cionalismo sustancial y procedimental, en la presente obra se pueden consultar mi artículo “El paradigma de la constitución ¿Neoconstitucionalismo procedi-mental o sustancial?”
10 En cuanto al Derecho Procesal Constitucional se puede reconocer como el máximo impulsor de dicha ciencia, a Eduardo Ferrer Mc-Gregor, en su calidad de primer discípulo de Héctor Fix-Zamudio. Basta con mencionar, entre otras obras relativas al Derecho Procesal Constitucional, sus monumentales compi-laciones como coordinador y autor: FERRER MC-GREGOR, Derecho procesal constitucional, 4 tomos, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., México, 2007 y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo (coords.), La ciencia del
15Presentación
lizar, sistematizar y orientar la evolución de los medios de control constitucional. El análisis del neoconstitucionalismo como discipli-na dogmática del derecho constitucional contemporáneo, así como del derecho procesal constitucional en su aspecto eminentemente procedimental, demuestran que existe entre ambas ciencias, una relación simbiótica que se ha seguido a la par de una evolución que comprueba el nacimiento de una nueva etapa en el desarrollo de la ciencia del Derecho constitucional11.
Es pues tarea de filósofos del derecho, constitucionalistas, así co-mo de cualquier jurista interesado por desarrollar una doctrina que modifique los parámetros clásicos bajo los cuales se había diseñado la teoría general del derecho, para traducir el lenguaje de los dere-chos fundamentales12 según cada rama del derecho en particular. En ese sentido el modelo jurídico y político del Estado de derecho constitucional, es donde tiene lugar tan encumbrada labor, para lo cual Robert Alexy vislumbra de mejor manera el contraste exis-tente con las propiedades opuestas del Estado legal de derecho, en cuyo nuevo modelo que supone la irrupción o el predominio de los primeros miembros de los siguientes pares de elementos: (1) Valor en vez de norma; (2) Ponderación en vez de subsunción; (3) Omni-presencia de la Constitución en vez de la independencia del derecho ordinario; (4) Omnipotencia judicial apoyada en la Constitución, sobre todo del Tribunal Constitucional en lugar de la autonomía del legislador democrático dentro del marco de la Constitución13.
Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del Derecho, México, Marcial Pons-UNAM, 12 tomos, 2008.
11 FERRER MC-GREGOR, Eduardo, Derecho procesal constitucional. Origen cientí-fico (1928-1956), Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 56.
12 CRUZ PARCERO, Juan Antonio, El lenguaje de los derechos, Ensayo para una teoría estructural de los derechos, Trotta, Madrid, 2007.
13 Cfr. ALEXY, Robert, El concepto y la validez del derecho, trad. Jorge Malem Seña, Gedisa, Barcelona, 2004, pp. 160 y ss. Se hace una modificación a la compara-tiva de Alexy a efecto de dilucidar de manera inversa a la sostenida, para adver-tir de una manera mas clara las diferencias que se quieren evidenciar entre el
16 Antonio Flores Saldaña
Estos fenómenos expresan consecuencias del proceso de “rema-terialización” o “sustancialización” del derecho que ha supuesto la incorporación a las modernas constituciones de numerosos princi-pios de la “ética de la modernidad”. Esto significa que el derecho ha-bría asumido como propia la moral crítica, lo que viene a terminar con el postulado positivista de la separación de derecho y moral. Es bajo ese cariz que se plantea una visión renovada de los derechos fundamentales en general, en el que la Constitución aplica de ma-nera directa sin la necesidad de desarrollo legislativo, entendiendo por ello, la necesidad de que las normas constitucionales bajen al nivel de las normas ordinarias para tener la eficacia jurídica que le corresponde. El cambio de paradigma implica que los derechos fundamentales ya no sean concebidos como garantías programáticas cuya implementación no puede ser inmediata, con lo cual se estaría postergando el cumplimiento de las normas constitucionales a un segundo momento: la concreción legislativa14.
Es por ello que se plantea la necesidad de actualizar las formas y los contenidos de nuestro derecho; necesitamos un cambio en la cultura jurídica y moral nacional que acompañe el proceso de transición a la democracia a través de la participación de la socie-dad en la toma de decisiones15 que le perjudica y que sobre todo le atañe en el ámbito de los derechos fundamentales. Es absurdo que la transición democrática se plantee sólo como cambio en las reglas del juego político que tienen que ver con el acceso y el ejercicio del poder público, sin que se tome seriamente el cambio en la manera de concebir y entender el derecho y la convivencia social por par-
actual Estado de derecho constitucional y el Estado de derecho legal o liberal de corte burgués.
14 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el tribunal constitucional, Madrid Civitas, 2006, pp. 69 y ss.
15 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Diez tesis sobre nuestro atraso jurídico”, en TORRES, Pedro (coord.), Neoconstitucionalismo y Estado de Derecho, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Limusa, México, 2006, p. 41; CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Remover dogmas” en Cuestiones constitucio-nales, núm. 6, enero-junio, 2002, pp. 17-48.
17Presentación
te de las autoridades de todos los ordenes y niveles de gobierno, tendientes a hacer mas efectivas las garantías constitucionales en beneficio de la sociedad.
Podríamos diseñar y acordar los mejores procedimientos juris-diccionales y administrativos, para lograr un óptimo control cons-titucional de los actos de autoridad, así como las mejores reglas e instituciones bajo ideales a veces inalcanzables para el común de la sociedad, pero esto poco serviría si tal proceso no se acompaña con maneras diversas de entender lo jurídico y su recepción moral en la sociedad16, así como las potencialidades que esa nueva comprensión genera para mejor proteger y garantizar los derechos fundamenta-les y los principios democráticos.
Un cambio en la cultura jurídica, ética y moral de la sociedad, potenciaría los avances institucionales que daría una profundidad y alcance que hoy no se tienen, pues entre otras razones, nuestro atraso en el desarrollo jurídico, es causado por las visiones tradicio-nales acerca de lo que es el derecho, principalmente los límites que incorporan las escuelas tradicionales de la interpretación y la argu-mentación17, como el formalismo jurídico, producto de una educa-ción cerrada, preocupada mas por los procedimientos y formas que por los contenidos materiales que engloba nuestra Constitución en los derechos fundamentales. Comúnmente conocido como positi-vismo jurídico, es el método que por décadas han enseñado en las escuelas de derecho, bajo la postura de que “la ley es la ley” o dura lex sed lex (ley dura pero ley); el derecho se circunscribe a esta, no se hace más que levantar edificios huecos, llenos de falaces concep-ciones de lo que en realidad encumbra el derecho en toda su com-plejidad. En su momento, funcionó muy bien el cliché, aceptado por todos los intérpretes del derecho, que había que buscar en la ley el espíritu del legislador; la voluntad popular expresada en su máxima
16 CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Diez tesis sobre nuestro atraso jurídico”, en op. cit., ibidem, pp. 41-42.
17 Ibidem, 42-44.
18 Antonio Flores Saldaña
representación soberana en los supuestos axiomáticos y lógicos, de cuya esencia había que desentrañar, para traducir el sentido mismo de lo que encerraba la formula sacramental emitida conforme a las formas predeterminadas, por el único competente para determinar el contenido real de los derechos.
También es verdad, que el impulso a la cultura de la participa-ción ciudadana no ha dado los frutos esperados, pues para denomi-nar a un país como democrático, es necesario vivirlo y ejercerlo. Además de constituir un derecho, es una obligación como ciuda-danos responsables en el quehacer político: la libertad expresada y ejercida en el marco la democracia participativa y deliberativa18. Derecho que en su ejecución, logre trazar en la formación de los planes y proyectos de gobierno que como nación queremos y de-seamos, un rumbo fijo y definido, adaptable a las necesidades mas apremiantes de la sociedad que en ocasiones se deja llevar por el conformismo y apatía, sin saber que con una actitud pasiva ante las cosas públicas, deviene en opacidad y discrecionalidad por parte de las autoridades, tanto en la configuración del ordenamiento jurídi-co, como en su traducción por parte de los Tribunales Constitucio-nales en la delimitación de los contenidos esenciales de los derechos fundamentales.
Hoy debemos entender al derecho y la moral pública, como una amalgama indisoluble, con alcances muy diferentes a las percep-ciones del pasado, considerando las taras que venimos arrastrando y que por mucho tiempo no ha dado a la sociedad esas condiciones de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida a las que aspira, sino que —parece obvio decirlo—, el cambio de actitud hacia los problemas que nos constriñen bajo una denominación de país subdesarrollado, ha mostrado que el problema puede ser parte de la solución; debemos remover dogmas y obstáculos para que el Estado de Derecho, no sea más un elemento de neutralidad y de
18 NINO, Carlos S., La constitución de la democracia deliberativa, 1ª reimp., 2003, Gedisa, Barcelona, 2003.
19Presentación
asepsia social, entendiendo por esta actitud una postura escéptica de la naturaleza misma y del concepto de lo que es el derecho, co-mo de lo que debe o debería ser, para brindar así un paradigma de cambio conformador de una sociedad mas justa y mas democrática.
Esto es que, parte de nuestro atraso jurídico deriva en nuestra concepción del derecho se limite a los parámetros de la legalidad conforme al ordenamiento, así como el de la eficacia social de las normas jurídicas en tanto sean de observancia por los destinatarios de las mismas, sino que es el elemento de la corrección material19 co-mo la forma de concreción real de los derechos; como postura no positivista que conciba al derecho como vinculación necesaria con la moral. Es pues el derecho, un concepto vivo, crítico y extrasiste-mático del ordenamiento jurídico positivo, en el que no solamente se atienda a la letra de la ley como único parámetro resolutor de los problemas entre derechos, si no que sirva a los ciudadanos como un factor importante de cohesión social. Es decir, un Estado de de-recho que respete los derechos fundamentales en la mayor medida posible, con la mayor fuerza jurídica y con un alcance expansivo que irradie al ordenamiento jurídico20; como un todo homologado al bloque de constitucionalidad, en cuyo carácter de Constitución in-vasiva y acaparadora de la normatividad material y efectiva de los derechos fundamentales, haga realizable la justicia desde todos sus parámetros, pero en lo particular, la que se propone, que sea pon-derativa, prudencial, con una visión de equidad.
19 ALEXY, Robert, El concepto y validez del derecho, op. cit., pp. 21 y ss.20 En concordancia con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal
Alemán, Robert Alexy formula la tesis del “efecto irradiación” de los dere-chos fundamentales, que genera un “orden valorativo objetivo que, en tanto decisión básica de derecho constitucional, es válida para todos los ámbitos del derecho y proporcionan directrices e impulsos para la legislación, la adminis-tración y la jurisdicción”. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª ed. en español, 1ª reimp., trad. y estudio introductorio Carlos Bernal Pulido, Madrid, 2008, pp. 465 y ss.; id. “Derechos fundamentales y Estado constitucional democrático”, en Carbonell, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo(s), op. cit., p. 34.
20 Antonio Flores Saldaña
El contenido del derecho, expresado en el ordenamiento jurí-dico, así como en todo el bloque de constitucionalidad, debe estar comprometido con los fines y principios democráticos y constitu-cionales expresados en los derechos fundamentales, pero sin duda también con la realidad a través de su correcta interpretación, en el que la argumentación es ese elemento necesario para traducir las razones que justifiquen y motiven dichos contenidos, no solo en la forma, sino en el fondo mismo de las decisiones del poder público.
El derecho no puede ser el obstáculo al desarrollo de la sociedad, sino el promotor del mismo, la palanca fundamental para nuestra realización en sociedad, como un todo orgánico que se desenvuelva en las entrañas de nuestras leyes para darle efectividad plena y afian-ce a un verdadero Estado de Derecho que pugne por la realización de las metas y fines que la Constitución establece. Que sea un factor de cambio para una sociedad tan desintegrada y desigual como la nuestra, en el que se logré por fin los objetivos trazados desde la vida independiente del país, pasando por la Revolución, a un país mas justo y equitativo, en el que la igualdad formal no sea mas el pa-rámetro, que petrificado en la ley, no hace mas que soslayar la rea-lidad. Esa igualdad material cuyo anhelo del pueblo, consagrado en las garantías sociales, no sean solo tareas o promesas para el futuro, sino realidades, dotadas de los medios y mecanismos que procuren la observancia efectiva de los derechos de los menos favorecidos, en cuya tarea el aspecto económico y fiscal, constituyen los ejes funda-mentales del progreso nacional.
Así pues, en el camino por alcanzar un Estado más justo, tanto autoridades como tribunales, se ven implicados en la necesaria tarea de dilucidar conflictos cada vez más difíciles y complejos, originados por ese hecho de pluralidad, o bien, por la descomposición social que se ha venido presentado por diversas causas económicas, socia-les y morales. Son la carencia de valores y principios de la sociedad y su repercusión en el ordenamiento jurídico, parte de la razón por la que quedaron excluidos de la formación de la conciencia social, tanto en la educación en general, como en la integración específica de la ética profesional de cada sector de la sociedad en lo particular.
21Presentación
II. EL PARADIGMA PRINCIPIALISTA DEL CONSTITUCIONALISMO Y LA PONDERACIÓNEl lograr que la Constitución sea, en sentido material un docu-
mento normativo, es tarea de todos los operadores jurídicos: tan-to autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, como académicos, abogados y demás profesionistas que intervienen en la concreción, observancia y aplicación del derecho, de manera di-recta o indirecta, con prevalencia en los derechos fundamentales; la aplicación de las leyes, la jurisprudencia, los principios jurídi-cos y en general cualquier fuente de derecho, son los mecanismos por los cuales se logra la vigencia del núcleo de la sociedad como un derecho viviente, un derecho positivo en el aspecto sociológico menos formalista del término. El lograr que esos principios nutran al ordenamiento jurídico sean la máxima expresión de la moralidad pública de los ciudadanos, corresponde a la realización democrática de los fines y objetivos que debe perseguir la ley, para que los indi-viduos que conforman una sociedad justa y cohesionada al unísono de la balanza que pondera la realización de los derechos y liberta-des fundamentales individuales y sociales más imprescindibles de una comunidad, logren tanto los planes de vida en lo individual así como el proyecto de sociedad que necesitamos. Esa ponderación requiere de un Estado vigilante del conflicto que pueda ocasionarse al encontrarse en colisión dos derechos o mejor dicho, pretensiones de derecho —que bajo concepciones distintas de su naturaleza—, entran en conflicto al resultar incompatibles, o simplemente uno de ellos no prevalece al advertirse que su alcance no protege el dere-cho supuestamente vulnerado.
El derecho contemporáneo, ha llamado a esta modalidad o cir-cunstancia del conflicto entre derechos fundamentales, como con-flictos entre principios, en el que uno deba prevalecer sobre el otro; su tratamiento jurídico no es como el de las reglas que no admiten excepción en su cumplimiento, con la consecuente invalidez de una regla, en cuyo caso es el método de la subsunción. Esto es, bajo el parámetro legalista de la interpretación, basta con identificar que el
22 Antonio Flores Saldaña
hecho fáctico encuadra en la hipótesis normativa y subsumirla para deducir la consecuencia jurídica que contempla y se actualiza.
Sin embargo, la visión principialista de los derechos ha permiti-do que las normas constitucionales se adecuen a las circunstancias actuales de la sociedad pluralista, que cuando una norma constitu-cional, entra en colisión con otra —cuyo contenido es un derecho fundamental—, no sean declarados inválidos ninguno de los dos, sino que, bajo la idea de que cada principio se cumple en la mayor medida posible —cuando entra en conflicto con otro principio que contiene un derecho—, uno de ellos tiene que ceder, para que uno prevalezca, y sean precisamente las buenas razones las que justi-fiquen la primacía de un derecho sobre otro21 (conflictivismo), o bien se llegue a la conclusión que la cobertura de garantía de un de-recho tiene un alcance delimitado (no conflictivista), dependiendo la teoría sobre la cual se sustente la interpretación constitucional.
En ese intrincado debate, es donde se encuentra actualmente el paradigma constitucional. Los problemas argumentativos con los principios contenidos en las normas constitucionales que establecen derechos fundamentales, consiste en desentrañar el problema de coli-sión entre ellos. Al no poder resolver las antinomias entre principios, por los métodos clásicos de jerarquía, temporalidad, especialidad y competencia, en tanto que constituyen parámetros inaplicables a la naturaleza de las normas constitucionales, la teoría contemporánea del derecho se ha provisto de diversas vías argumentativas que di-fieren con mucho en cuanto a su mecanismo hermenéutico para la resolución de las antinomias entre principios. Tales como la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales22 o la aplicación del
21 ALEXY, Robert, Derecho y razón práctica, 3ª reimp., trad. Manuel Atienza, Fon-tamara, México, 2006, p. 10 y ss.
22 MARTÍNEZ-PLUJALTE, Antonio-Luis, y DE DOMINGO, Tomas, Los derechos fundamentales en el sistema constitucional, Teoría e implicaciones prácticas, Palestra, Lima, 2010, pp. 46 y ss.; MARTÍNEZ-PLUJALTE, Antonio-Luis, La garantía del contenido esencial de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Políticos, Madrid, 1997.
23Presentación
principio de proporcionalidad23 o razonabilidad24, constituyen pro-puestas hermenéuticas de interpretación de los derechos fundamen-tales bajo un aspecto eminentemente práctico, que se ciernen en el ahora basto panorama doctrinario del neoconstitucionalismo, o bien paradigma del Estado constitucional de derecho.
Así pues, se advierte la existencia, de básicamente dos posturas contrapuestas. La primera, la conflictivista de la ponderación, en la que se pueden concebir a los derechos como principios tendencial-mente contradictorios, por lo cual queda latente la posibilidad de que un derecho incompatible colisione con otro se da de manera natural por el hecho del pluralismo, considerando que por la im-portancia de un derecho, deba ceder el derecho contrapuesto. Bajo tal paradigma es menester tomar en consideración las condiciones relevantes del caso en concreto, lo que implica que uno prime so-bre otro, en cuya injerencia deba considerarse de menor relevan-cia el derecho intervenido. El método que advierte el peso relativo
23 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 91 y ss., 350 y ss., 511 y ss.; ALEXY, Robert, “On balancing and Subsumption. A Structural Comparison”, en Ratio Iuris, vol. 16, núm. 4, art. 1, diciembre de 2003, pp. 433 y 449; ALEXY, Robert, “The Construction of Constitutional Rights” en Law & Ethics of Human Rights, vol. 4, núm. 1, art. 2, abril de 2010,http://www.bepress.com/lehr/vol4/iss1/art2; BERNAL PULIDO, El principio de proporciona-lidad y los derechos fundamentales, 3ª ed., Centro de Estudios Políticos y Cons-titucionales, Madrid, 2007 y SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcio-nalidad, UNAM, México, 2007. El principio de proporcionalidad cumple con una función argumentativa en la interpretación de los derechos fundamentales afectados en un caso concreto, para determinar el significado preciso de las disposiciones constitucionales que contienen a través del test de proporcio-nalidad en el cual se aplican los tres sub-principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
24 CIANCIARDO, Juan, El principio de razonabilidad, Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Ábaco de Rodolfo de Palma, Buenos Aires, 2009. El autor utiliza indistintamente el nombre de “razonabilidad” y “pro-porcionalidad”, pues las diferencias entre dichos vocablos no son relevantes: “razonabilidad” tiene su origen en el derecho anglosajón, y “proporcionalidad” en el derecho europeo continental, por lo que corresponden sustancialmente sus elementos. Ibidem, p. 25.
24 Antonio Flores Saldaña
de cada principio conforme al caso concreto en la ponderación de principios es el principio de proporcionalidad25. Considerando que con la intervención del derecho con menor peso no causa mayores perjuicios, que con la adopción de una solución del caso en sentido inverso. Es decir, la ponderación adopta la prevalencia del menor daño posible en razón de la importancia de un derecho. Un derecho debe prevalecer sobre otro, en la medida de su importancia y en proporción de su intervención en contra del derecho intervenido. El derecho en cuya intervención tuvo que soportar, se delimita den-tro del contexto de las propiedades divergentes que en cada caso difícil se presente, tomando en cuenta que en ulteriores ocasiones no deba prevalecer la misma solución, pues, al considerar los dere-chos como principios, mandatos de optimización para su realización en la mayor medida posible, no quedan invalidados al haber cedido a favor de un derecho mas importante en el caso paradigmático26.
Por otra parte, la visión contrapuesta que denominamos teoría armónica, es que los derechos no pueden colisionar, en tanto que, una correcta delimitación de los mismos en la medida de que la correcta concepción de un derecho que abarque determinada co-bertura constitucional. En ese sentido se habla de una teoría que
25 ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2ª ed., 3ª reimp., trad. Ma-nuel Atienza e Isabel Espejo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008, pp. 349 y ss.; ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2ª ed. en español, 1ª reimp., trad. y estudio introductorio Carlos Bernal Pulido, Madrid, 2008, pp. 511 y ss.; BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2007.
26 Por ejemplo, en el caso de que colisione el derecho del honor de un funciona-rio público que incurrió en desvío de recursos, con el derecho a la informa-ción pública, prevalece este último al ser de interés de la sociedad el enterarse de situaciones de corrupción que atañen a la vida pública del país, por lo que el derecho a la intimidad debe ceder en este caso en particular; es decir al tratar-se de un funcionario público por asuntos que tenga que ver precisamente con dineros públicos, su función es ineludiblemente de interés de la sociedad y por ende la noticia debe darse a conocer, mencionando el nombre del funcionario que incurrió en dicha conducta delictiva.
25Presentación
niega los postulados del conflictivismo, de reconocer que exista una colisión de derechos, pues no es necesario que se tenga que interfe-rir en la esfera jurídica de otro derecho sino buscar su realización de manera armónica, dado que simple y sencillamente, la delimitación de los derechos, en el momento que convergen dos derechos en un mismo punto de intersección, sea analizado el caso en concreto y no a través de la ponderación. Es bajo ese prisma que se pueda advertir cuales de los dos derechos prevalece en el caso en particular, no para anularlo, ni limitarlo, pues en realidad la delimitación27 no im-plica una restricción, en tanto que alguno de esos derechos no tiene la cobertura constitucional que se pretendía28, de tal suerte que resulta necesario encontrar entre las normas prima facie aquella que se acomoda mejor a la situación de aplicación, descrita de la forma mas exhaustiva posible desde todos los puntos de vista relevantes29.
Finalmente se propone una visión coherentista30, en la cual queda redefinida la estructura ponderativa a través del paradigma pruden-cial31 de interpretación de los derechos fundamentales, en el que la
27 Limitar implica restringir, sin embargo delimitar refiere a que ese derecho llega hasta cierta cobertura, pues al traspasar su delimitación, ya no se trata de ese derecho que se pretende ejercer. Esta es una de las formas no conflictivis-tas de considerar las colisiones entre principios.
28 En el mismo caso que el anterior del derecho al honor contra el derecho a la información, solo que se consideraría bajo el enfoque armónico que el dere-cho al honor de un funcionario público, no alcanza a tener cobertura constitu-cional cuando las acciones que realiza contravienen el derecho, y por ende el derecho a la información adquiere la delimitación de prevalencia ante la acción delictiva del funcionario público.
29 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez, trad. Manuel Jiménez Redondo, 5ª ed., Trotta, Madrid, 2008, pp. 326 y ss.; JIMÉNEZ CAMPO, Javier, Derechos fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999, pp. 36 y ss.
30 Siguiendo con el caso del funcionario público, la teoría coherentista propondría una hermenéutica prudencial en la cual el derecho al honor del funcionario prevalecerá, dependiendo del tipo de información que se quiera dar a conocer y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que precise el derecho a la in-formación; por ejemplo, no puede prevalecer el derecho a la información en perjuicio del derecho al honor del funcionario público, si se le da publicidad al delito que cometió cuando el funcionario ya compurgó la pena y lo único que
26 Antonio Flores Saldaña
atemperación de las circunstancias particulares del caso, haga me-nos estricta la aplicación de la ley, y no se siga dando el tratamiento a las normas que contienen derechos fundamentales como reglas32. En ese sentido y como parece proponerlo el mecanismo de la pon-deración al hablar siempre de colisión de principios y de injerencia del derecho más importante sobre el otro a través del principio de proporcionalidad, se infiere que lo que en realidad colisionan son los derechos fundamentales expresados como normas, siendo que, la norma fundamental lo que pretende proteger es el derecho que lo contiene.3132
Así pues, al señalar los mecanismos de ponderación que un dere-cho colisiona sobre otro, y que necesariamente uno debe ceder, para que prevalezca el mas idóneo, necesario y benéfico en la medida de la injerencia del derecho contrario, denota que se sigue atendiendo, al aspecto formal del derecho en cuanto reglas como mandatos defini-tivos, y no como mandatos de optimización en la mayor medida posible de su realización, cuando el principal postulado del neoconstitucio-nalismo es que las normas constitucionales iusfundamentales con-tienen principios, que requieren de esa estructura deóntica flexible para su aplicación.
Si bien es cierto que la ponderación constituye una visión no formalista de la ley, como lo es la argumentación procedimental
se busca es estigmatizarlo. Lo cual no tendría ningún beneficio para la sociedad en cuanto su derecho a la información.
31 VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Ai-res, 2004, pp. 228 y ss. Id., De la ley al derecho, Porrúa, México, 2003, pp. 135 y ss., MASSINI CORREAS, Carlos I., Objetividad jurídica e interpretación del derecho, Porrúa, México, 2008, pp. 77 y ss., CIANCIARDO, Juan, El conflicti-vismo en los derechos fundamentales, Eunsa, Navarra, 2000, pp. 249 y ss. y SER-NA, Pedro y TÓLLER, Fernando, La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000 y PACHECO PLATAS, María del Carmen, Filosofía del derecho. Analogía de proporcionalidad. Porrúa, México, 2005.
32 De manera particular en cuanto a esta importante prevención Véase CIAN-CIARDO, Juan, El conflictivismo en los derechos fundamentales, op. cit., pp. 249 y ss.
27Presentación
dentro de las fórmulas de la proporcionalidad, se puede llevar a excesos, al omitir un estudio prudencial para establecer y prescribir lo que es recto en el obrar propiamente humano; se llega a la con-clusión que no solo se deben atender las reglas formales del razo-namiento práctico para llegar a una solución del caso lo más lógica posible, como si se tratase de operaciones matemáticas, cuando lo que se está analizando son los derechos humanos33. En ese orden de ideas, es que las valoraciones de tipo moral, implica, no solo atender a los paradigmas, formales, materiales y pragmáticos34, sino que el elemento de carácter prudencial que dicta a la razón práctica en la ponderación de los conflictos constitucionales entre principios jurídicos, como las normas adscriptas que contienen derechos fun-damentales, en cuyo razonamiento a la hora de ponderar, exige de esa luz de entendimiento inmanente y evidente en la valoración de los bienes humanos35 sujetos a protección, con implicancia jurídica que atañen a la pretensión de corrección del juzgador constitucio-nal. Corrección tanto formal como material en el sentido de la ne-
33 Sin restarle importancia a las formulas diseñadas por Alexy y en general a los positivistas metodológicos y analíticos para advertir el peso que cada derecho tiene en un caso en particular, bien sea en abstracto o en concreto, así como la seguridad en las premisas fácticas, tales formulaciones de la lógica proposi-cional son una herramienta imprescindible, mas no la única para resolver los conflictos constitucionales; el mismo Alexy alude a que tales formulaciones no son dogmas que de manera definitiva dan una única respuesta correcta al caso específico. Para analizar las refutaciones de Alexy a las objeciones a los principios y a su ponderación Véase ALEXY, Robert, Teoría de los derechos funda-mentales, op. cit., pp. 126 y ss.
34 Para analizar los aspectos en mención Véase ATIENZA, Manuel, El derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006. Consideramos que si bien, el derecho como argumentación engloba los aspectos formal, material y pragmático, no se puede soslayar que en la interpretación constitucional en su carácter de in-terpretación prudencial irradiante de todo el ordenamiento jurídico, el objeto de la interpretación son los derechos humanos como prerrogativas no sujetas a negociación, sin menoscabo que los intereses de los particulares puedan ar-monizarse sin dañar el contenido esencial de un derecho.
35 Véase FINNIS, John, Ley natural y derechos naturales, trad. y estudio preliminar Cristóbal Orrego Sánchez, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 131.
28 Antonio Flores Saldaña
cesidad de búsqueda del elemento de analogía en la unidad interna de los bienes humanos y de la naturaleza humana. Esto es, más que buscar el respeto de una norma jurídica como tal, contemplada en un ordenamiento de carácter superior, tratar de encontrar la mayor realización de los derechos —que si bien contenidos en normas fundamentales—, estas, no sean mas que instrumentos que ayuden a su armonización con los demás derechos a través de su observan-cia conjunta.
Es por ello, que una adecuada delimitación del contenido de un derecho, como la ponderación de las pretensiones de los titulares cuando entran en conflicto, son objeto de valoración; implicancia que deja de manifiesta la necesariedad de corrección no solo en la observancia de las reglas lógicas y constitutivas de las expresiones lingüísticas como razones para la acción, sino desde el punto de vista del buen obrar, de lo justo concreto al momento de decidir y prescribir. Lo justo circunstanciado al momento de ponderar a la luz del derecho en su totalidad, no solo las normas jurídicas sino los principios y valores adecuados y atemperados en razón de la equidad, una vez aplicado lo justo legal, conmutativo, distributivo y social. En suma, una justicia ponderativa.
No obstante a las teorías antes reseñadas de una manera bastante elemental, cada una de ellas aporta al paradigma constitucional un bloque mas para estructurar un nuevo edificio que se viene edifican-do sobre las ruinas del positivismo jurídico. Esto es que, el neocons-titucionalismo, o paradigma del Estado constitucional si se prefiere, ya desde un punto de vista conflictivista, armónico o prudencial, busca encontrar la materia prima del andamiaje argumentativo que hasta hoy se a diseñado en forma de métodos de soluciones de conflictos como las herramientas hermenéuticas de los princi-pios de razonabilidad o proporcionalidad y contenido esencial de los derechos fundamentales. La rehabilitación de la razón práctica, ha desempolvado las antiguas teorías aristotélico-tomistas como la equidad y la prudencia en el juzgador en consonancia con teorías ar-gumentativas de corte kantiano, buscando siempre la actualización
29Presentación
de las teorías interpretativas clásicas36 que no dan respuesta a las necesidades actuales de solución de controversias constitucionales, tanto normativas como materiales37.
Es pues bajo esta visión en general, que se plantea una revalo-ración de los postulados que configuran la visión conflictivista de los derechos, así como las teorías que niegan el conflictivismo y optan por una adecuada delimitación del alcance de cada derecho, por llamarle así, la teoría armónica. Pues es claro que cuando se ejerce un derecho y se encuentra en entredicho con otro, desde el ordenamiento jurídico fundamental en el que las normas sustentan una misma jerarquía, no puede obtenerse una solución plausible aplicando los viejos sistemas de resolución de antinomias para de-terminar si uno prevalece sobre otro, o bien, se dilucida, que sim-plemente el ejercicio de un derecho no alcanzaba la cobertura cons-titucional que se pensaba al entrar en colisión con otro derecho38.
Es en nuestro derecho de relevante importancia, advertir la exis-tencia de un parámetro válido para aplicar la ponderación en los conflictos constitucionales. La correcta interpretación de la garan-tía de motivación material39 de los actos de autoridad contenida en el
36 Los métodos de interpretación jurídica clásicos son el literal, gramatical, siste-mático e histórico, esto es de la escuela histórica de Savigny.
37 Resulta provechoso analizar las distintas variantes que se pueden advertir de un neoconstitucionalismo de carácter procedimental, cuya inserción en la tra-dición kantiana hace de la ética discursiva su base fundamental, como para el neoconstitucionalismo de carácter sustancial, se basa en la tradición aristotéli-co-tomista, con énfasis en el paradigma prudencial. Véase en esta obra mi artí-culo. El paradigma de la constitución ¿Neoconstitucionalismo procedimental o sustancial?
38 Hechas las precisiones a la posición conflictivista, aún y cuando se considere que los derechos no pueden entrar en conflicto por anularse su estructura ontológica, el conflictivismo entre derechos es en realidad una colisión de pretensiones e intereses; no hay un conflicto sino un inadecuado ejercicio o desbordamiento de un derecho.
39 La forma en que se cumple con el principio de legalidad en la tradición inter-pretativa y argumentativa mexicana es de carácter instrumental, pues basta con argumentar que en un acto de autoridad se cita el dispositivo y se dan
30 Antonio Flores Saldaña
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, implica una rehabilitación de la razón práctica, en contrapo-sición de la razón formalista del derecho, en el que la argumenta-ción jurídica adquiere una importancia estructural en el del Estado constitucional de derecho contemporáneo; no concibe al derecho exclusivamente como conjunto de reglas, sino también de princi-pios jurídicos expresos e implícitos que subordinan al derecho in-fraconstitucional al constitucional, pero que debido a la indetermi-nación de la fuerza expansiva de los principios es imprescindible la argumentación de todo el ordenamiento y en el caso particular su adecuada justificación material y no solamente formal.
Del mismo modo, es necesario entender que la obligatoriedad de las autoridades de razonar o motivar sus resoluciones, incluye de que esos razonamientos estén justificados, esto es que es necesa-rio establecer el derecho de todo ciudadano cuando una autoridad emite un acto de autoridad que le depare un perjuicio, que los razo-namientos aducidos por dichas autoridades encuentren justificación no solo en el imperio de la ley sino el imperio del derecho, esto es, de la Constitución, de los principios, cuya labor es tarea de intér-pretes y argumentadores bajo el paradigma del Estado constitucio-nal de derecho.
Es realmente sorprendente que en la actualidad sean los métodos de interpretación decimonónicos, los mismos que normalmente se enseñan en la mayoría las escuelas de derecho por los académicos, pero que en la práctica se apliquen de manera diferente por parte
razones para sostener que el hecho se encuadra en la hipótesis normativa y por ende dicho acto se encuentra debidamente fundamentado y motivado; se sos-laya la motivación material —a diferencia de la fundamentación— de los actos del poder público, mediante el cual se deben aducir razones que justifican las premisas normativas y fácticas en las que se sustenta el silogismo judicial. Es decir, no sólo se mencionan las razones, sino que se justifican de forma razona-ble. Véase FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, común, tesis 802, p. 544.
31Presentación
de los operadores jurídicos. Tales métodos conforman al dogma po-sitivista, de buscar a toda costa el “espíritu del legislador” ínsito en la letra de la ley, por la seguridad jurídica que proporciona, so pena que de no aplicarlos, se entienda que tal interpretación se aparta del texto expreso de la ley, con las consecuencias legales que ello im-plica de estar “traicionando la letra y el espíritu de la ley”. Rodolfo Vigo llama a esta incongruencia, como una especie de esquizofrenia al momento de aplicar u operar el derecho, cuando en realidad se piensa y se entiende en las aulas universitarias algo totalmente di-ferente; así es necesario volver al sentido mismo del derecho, no es posible encasillar toda su extensión y contenido en la ley: es nece-sario regresar De la ley al derecho40.
Es pues tarea de todos la promoción de una cultura renovada de la legalidad, por la cultura de la constitucionalidad, pero sin duda, de manera particular del jurista comprometido con su país en tiem-pos de tempestades y conflictos internos, con un panorama de la vida nacional tan complicado de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado, contra la pobreza, así como la reforma educa-tiva. La cultura de la legalidad y del Estado de derecho, debe tor-narse ya en la cultura de la moralidad y del Estado Constitucional, pues, no es posible que el lastre de simulación y corrupción que ha permeado en la sociedad sea una costumbre que se haya vuelto la regla, cuando la excepción sea una realidad inalcanzable y nos des-pertemos con que este país tuvo lo oportunidad de realizarse como lo que es, una gran nación.
III. PARTICIPACIONESBajo las perspectivas antes delimitadas, los participantes en la
presente obra, adoptan en la interpretación y ponderación de los derechos fundamentales en el Estado constitucional, una proyec-ción del paradigma de la Constitución y su desarrollo práctico al
40 VIGO, Rodolfo L., De la ley al derecho, 2ª ed., Porrúa, México, 2005, p. 3 y ss.
32 Antonio Flores Saldaña
unirse en un mismo fin: la traducción de la fuerza normativa directa de la Constitución como un documento operativo en relación con el poder público y los particulares. Los participantes colaboran en traducir esa fuerza vinculante como norma suprema de validez for-mal, así como un criterio de corrección material de las decisiones de autoridad, y a la vez una nueva forma de representación de la le-gitimidad de la autoridad por medio del derecho desde las distintas perspectivas que se ofrecen por los participantes. En otras palabras, adoptan un concepto de derecho y su carácter vinculante en rela-ción con la moral desde distintas perspectivas, para su proyección al ordenamiento jurídico, en un auténtico diálogo entre “filósofos del derecho con vocación de constitucionalistas” y “constitucionalistas con vocación de filósofos del derecho”.
José Barragán en su participación propone realizar una búsqueda en la genealogía del constitucionalismo mexicano, si existe o exis-tió una razón histórica, en la cual se establecieron paradigmas in-terpretativos y argumentativos de los derechos fundamentales, en las constituciones que tuvo nuestro país. La razón histórica queda representada así —en palabras del autor—, como los hechos his-tóricos de la vida de un pueblo, que por un lado encuentran eco y expresión en dicho constitucionalismo y que por otro lado se prac-tican y se reafirman a diario, como el mejor ideal de la convivencia social y política.
Por su parte, Carlos Bernal Pulido, en un artículo fundamental para entender el método de la ponderación, lo concibe como un procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. Para tal proeza, se encarga de sistematizar la distinción entre los princi-pios y las reglas, en cuanto a su forma de aplicarlos. Sin duda, Carlos Bernal Pulido, como discípulo de Robert Alexy, ha desarrollado si bien una teoría de los derechos fundamentales con base en los prin-cipios de derecho fundamental, ha contribuido a sistematizar y or-denar de forma muy original las leyes de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. Fiel a la teoría alexyana, propone al método de la ponderación, no como un procedimiento algorítmico que garantice una respuesta correcta en todos los casos.
33Presentación
Por el contrario, la ponderación representa un procedimiento claro que establece de forma racional los límites a dicha ponderación, la graduación de la afectación de los principios, la determinación de su peso abstracto en la certeza de las premisas empíricas y la elección de la carga de la argumentación, todo ello encaminado a conformar el margen de acción en el que se mueve la subjetividad del operador jurídico.
María del Carmen Platas Pacheco en “Del argumento moral al argumento retórico”, propone que los jueces, los académicos y los estudiosos del derecho han de tender los puentes para el diálogo y comprensión que exigen, en el momento presente, la ciencia del derecho y la impartición de justicia. El problema de la conciencia moral en el ámbito de la argumentación jurídica, se ha convertido, en los últimos años, en un punto medular de la deontología, prin-cipalmente en cuanto a conceptos como el de libertad y norma, autonomía y heteronomía, justicia y legalidad, moral y derecho. Ante esa problemática fundamental, se dilucida la fragilidad del ar-gumento retórico, frente a la exigencia de verdad. Para la autora, la actual crisis social se debe a la ausencia de ella “la importancia del concepto de conciencia moral está unida a la excelencia del con-cepto de verdad y se ha de entender exclusivamente a partir de esta vinculación, es decir, no hay una verdad de la conciencia ciudadana y otra del orden jurídico que necesariamente entren en conflicto.”
Juan Cianciardo expone los fundamentos de la exigencia de razo-nabilidad en cuanto a la regulación e interpretación de los derechos fundamentales. El carácter razonable de cada una de las soluciones de los conflictos entre derechos fundamentales, se deduce en la me-dida en que puedan darse razones que las sostengan, razones que residirán en última instancia en determinados valores intangibles o en acuerdos. Esas razones son de igual forma materiales normativos que sirven como puntos de partida para la resolución de múltiples conflictos de pretensiones sustanciales, que se basa en la propia di-námica de las acciones humanas, en la que el hombre, además, com-parece como un fin en sí mismo que posee una naturaleza racional. Frente a cualquier conflicto, la solución será verdaderamente tal si
34 Antonio Flores Saldaña
es razonable y por tanto se tendrá como norma de conducta confor-me a la cual se arreglarán conflictos similares al resuelto.
José de Jesús Covarrubias Dueñas en “La interpretación consti-tucional en el Derecho Electoral Mexicano” advierte el desarrollo que nuestro país se ha venido perfeccionando en cuanto a los con-troles constitucionales y los sistemas de interpretación de nuestra Constitución. En cuanto a la interpretación en la materia consti-tucional electoral, propone los métodos gramatical, sistemático y funcional, al cual se le adiciona de forma subsidiaria con interpreta-ción histórica, y sobre todo, con una conciencia clara de los valores, principios e intereses que se tratan de preservar. Interpretación y argumentación, constituyen dos caras de una misma moneda y que deben estudiarse dentro de todo un sistema jurídico cuya tarea está reservada en última instancia en el Tribunal Constitucional, como el único intérprete, con controles a priori et a posteriori.
Antonio Flores Saldaña (coordinador) en “El paradigma de la constitución ¿neoconstitucionalismo procedimental o sustancial?” hace del concepto paradigma, una forma flexible de la filosofía de la ciencia para interpretar el derecho de principios que se dedu-ce del neoconstitucionalismo. El derecho principialista del Estado constitucional de derecho, así como su método de la ponderación, han encargado a los operadores jurídicos, la imprescindible tarea de deducir sus contenidos práctico-materiales a través del discurso jurídico de justificación de las decisiones del poder público. Además de exponer a los distintos autores de la doctrina jurídica contempo-ránea como Robert Alexy y Gustavo Zagrebelsky, que dilucidan la transición del Estado de derecho legal al Estado de derecho cons-titucional, advierte las grandes diferencias que con el neoconsti-tucionalismo procedimental y sustancial se configura el esquema hermenéutico-filosófico de fundamentación moral, principalmente de las resoluciones judiciales: la confrontación de la razón práctica y la pretensión de corrección en el concepto mismo de derecho. En su-ma, se trata de dilucidar desde un aspecto sustancial, la corrección de los criterios con los que se juzgan la razonabilidad de las normas y en general de las decisiones autoritativas del poder del Estado, lo
35Presentación
que se traduce en la advertencia que nos ha dejado la historia en los regímenes totalitarios que se centran en el imperio del consenso y que soslayan las intervenciones a la dignidad humana.
Manuel González Oropeza y Carlos Báez Silva por su parte ex-ponen “El matrimonio entre personas del mismo sexo en Califor-nia: un caso de control de la constitucionalidad local”. Como caso paradigmático de la ponderación entre principios, advierte sobre la conveniencia en el funcionamiento de tribunales de constituciona-lidad estatales, quienes cuentan con la facultad de que las normas locales puedan ser interpretadas, aún dentro de nuestra tradición jurídica, de manera novedosa, creando soluciones jurídicas dife-rentes a los casos tradicionales. De esta forma, la promoción y el funcionamiento de los tribunales de constitucionalidad local no só-lo permite que los problemas estatales de constitucionalidad local se resuelvan en las propias entidades federativas, sino que además, permite que dichos problemas, aunque muy parecidos a los federa-les, puedan obtener soluciones innovadoras. Un buen ejemplo del funcionamiento de la justicia constitucional en las entidades fede-rativas de otros países es lo que ha sucedido en los últimos nueve años en el Estado de la unión americana, California, en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso en análisis, se evidencia la trascendencia de la interpretación jurídica en tanto que se plantea la importancia en el uso de conceptos e instituciones jurídicas como el matrimonio en su acepción tradicionalmente uti-lizada como “la unión de un hombre con una mujer”. En el caso, el tribunal californiano se plantea, si dicho concepto tradicional, sirve como fundamento racional suficiente para limitar el derecho de las personas a contraer matrimonio, y si esa delimitación conceptual no incluye que éste ampare el derecho de contraerlo con perso-nas del mismo sexo, con la misma denominación conceptual y con identidad de derechos y obligaciones.
Carlos I. Massini Correas, en la objetividad en la interpretación jurídica realiza una crítica de la propuesta elaborada por Coleman y Leiter de una objetividad jurídica modesta, distinta de los mo-dos de objetividad conocidos. La exigencia de objetividad es cons-
36 Antonio Flores Saldaña
titutiva de las proposiciones jurídico-interpretativas, como de todas las proposiciones éticas y jurídicas, ya que sólo una referencialidad objetiva es capaz de dar respuesta a varias de las cuestiones más fundamentales. La necesidad de una referencia objetiva de las pro-posiciones jurídicas, precisa de una discriminación y valoración de las diversas doctrinas objetivistas que se han propuesto en el debate contemporáneo como las antes señaladas; como contrapartida el autor esgrime unas pinceladas de su propuesta de una objetividad práctico-realista que, a la vez que reúne las ventajas de la objetividad fuerte sin las objeciones a las versiones débiles o mínimas de la ob-jetividad jurídica.
En “La distinción entre ‘justificación’ y ‘fundamentación’ en el contexto de la interpretación constitucional”, Gabriel Mora Res-trepo busca demostrar la importancia de la “fundamentación” de las decisiones judiciales, como componente o elemento diferenciado de la que usualmente se denomina “justificación” racional del pro-ceso de decisión jurídica. Por “justificación” se puede entender los motivos, estándares o razones por las cuales una decisión judicial se pretende aceptable, plausible, correcta, verdadera o justa. Por “fundamentación” se alude a los supuestos en que descansan o se apoyan aquellos motivos, estándares o razones en el marco de una justificación. La cuestión cobra una principal relevancia en el marco de la interpretación constitucional sobre derechos fundamentales, por la clase o tipo de bienes jurídicos en discusión y por tratarse de un ámbito especialmente propenso para la manipulación ideológica de los jueces.
Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, señala diversos aspec-tos a considerar en la interpretación constitucional de los derechos fundamentales. El autor, empieza por definir dos posturas encon-tradas; la que afirma que los derechos fundamentales tienen valor por sí mismos, y que por tanto, su regulación en la ley fundamental, así como en los medios de protección, son complementarios para su eficacia, pero no elementales en su validez intrínseca. La otra postura, mas en la vertiente de la garantía existente, señala que solo si los derechos fundamentales se encuentran positivizados, será la
37Presentación
única forma de considerarlos validos y efectivos, pues en caso de no tener dicho estatus, se entenderán como simples postulados pro-gramáticos y no vinculatorios. Señala diversas desventajas al aplicar el método ponderativo, en tanto que este “no se consigue lograr armonizar y realizar valoraciones objetivas, sino que se jerarquiza entre los diversos valores”. El autor prefiere la metodología de la conservación del contenido esencia del derecho fundamental, co-mo forma de contextualización en la cual se efectuó la violación al derecho para advertir las circunstancias del agraviado, pero sobre todo la afectación a su dignidad.
Ricardo Sepúlveda Iguíniz en “Las leyes orgánicas constituciona-les y su contribución a la protección de los derechos fundamentales” da cuenta de la transformación semántica del Estado de Derecho hacia el Estado de Derechos, no es un simple cambio de imagen sino se trata de la necesidad de remarcar la verdadera finalidad tan-to del Estado como de la Constitución, para brindar una efectiva protección de los derechos humanos, mismos que deberán sujetar a los actos del poder público al control de constitucionalidad, incluso cuando se traten de actos del poder constituyente. La propuesta de Sepúlveda Iguíniz, se centra en la formulación de leyes orgánicas constitucionales que existen, como primer caso, desde 1958 (Fran-cia) y que han proliferado en muchos sistemas constitucionales; “si bien estas disposiciones no se han visto siempre como un medio para la mayor defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución, es claro que por su estructura formal y material sig-nifican un medio idóneo para el desarrollo constitucional de estos derechos”. La razón de fondo en la adopción de las leyes interme-dias entre la Constitución y las leyes ordinarias, es la forma en que estas leyes contribuyen a la mayor protección de los derechos hu-manos, es a través de la simplificación constitucional que se consi-gue como uno de sus efectos principales, en tanto que permiten que la Constitución desahogue parte de su contenido reglamentario y se concentre en definir los elementos sustanciales de los derechos.
Fernando M. Toller, propone una nueva metodología de inter-pretación constitucional, alternativa a la jerarquización y al balan-
38 Antonio Flores Saldaña
cing test. Para Toller, la interpretación constitucional y el control de razonabilidad, en especial sobre los derechos y libertades, son en buena medida el “drama y la gloria del Derecho Constitucional.” El drama, porque la tarea es compleja y ciclópea, y se corren serios riesgos de activismo judicial a ultranza, de sustituir las exigencias constitucionales y del bien común por el personal criterio del de-cisor, para sostener cualquier cosa desde la Constitución. Por otro lado, la gloria del Derecho Constitucional, en palabras de juez Mar-shall, es esencial a una Constitución el ser superior a las leyes, y esta interpretación y control constitucionales garantizan su supremacía, pues “el Derecho no sería ya la lucha por la justicia, sino la tiranía de las normas emanadas de ocasionales mayorías parlamentarias”. La compleja problemática para determinar la consistencia o incon-sistencia lógica de la doctrina que admite que los derechos funda-mentales de la persona están o pueden estar en verdadero y propio conflicto u oposición será refutada por el autor, al demostrar cómo la misma violenta las reglas de la Lógica y, por tanto, debe ser des-echada, al no pasar por esta prueba necesaria y, de alguna manera, primordial.
Rodolfo Luis Vigo deja muy en claro la transición del Estado de derecho legal, al Estado de derecho constitucional. Vigo propone una metodología de análisis apropiada y que han impulsado autores como Luigi Ferrajoli, que es la de recurrir a distinguir tres grandes paradigmas en la historia jurídica y política de occidente: Estado de Derecho pre-moderno; Estado de Derecho legal y Estado de Derecho constitucional. En esos estadios, se formulan diferentes concepciones acerca del derecho, del Estado y del perfil del jurista funcional a los mismos; ese carácter abarcativo habilita para que cualquier tema de teoría jurídica resulte útil contrastarlos en aque-llos tres matrices. El análisis del Estado de Derecho Legal en con-traposición al Estado de Derecho Constitucional, busca encontrar diferencias, no con un tema particular, sino dejar en claro que este último modelo implicó superar muchos de los vicios implícitos de aquel, que llegaban a delinear un derecho formalista, individualista, estatista, juridicista, abstracto, cientificista y dogmático que poco
39Presentación
tiene que ver con lo que se avizora en la realidad y que reclama la sociedad; la filosofía del derecho y el derecho constitucional tienen mucho que decir en orden al referido reclamo de cambios, pero por supuesto que no se agota en esos ámbitos la tarea de pensarlos y proponerlos, dado que finalmente es un cambio de matriz o pa-radigma.
El lector tiene ante su mirada crítica, una compilación de artícu-los cuyo horizonte de comprensión se encuentra el actual paradigma de la Constitución como norma jurídica operativa. Sus contenidos cargados de valores y principios, son materia de las más disímbolas interpretaciones tanto desde el punto de vista formal a través de la lógica jurídica, como desde una filosofía moral, centrada en una racionalidad práctica que logre deducir de sus principios, los bienes humanos incardinados en los derechos fundamentales.
El neoconstitucionalismo, el garantismo, la rehabilitación de la razón práctica, el orden de valores en la Constitución, la teoría de los principios, el constructivismo jurídico, así como la impronta de la retórica y argumentación jurídica, han sido algunos de los temas en los que se ha centrado la filosofía jurídica para adecuar a los sig-nos de los tiempos las distintas transformaciones por las que han transitado los ordenamientos fundamentales del Estado moderno.
Ríos de tina han corrido, desde que obras como Los derechos en se-rio de Ronald Dworkin, Teoría de los derechos fundamentales y Teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy o El derecho dúctil de Gusta-vo Zagrebelsky, salieron a la luz para cambiar la forma de entender, describir y prescribir lo que es el derecho y lo que debe ser, desde el prisma de los derechos fundamentales incorporados en una Consti-tución como norma jurídica operativa. Las consecuencias jurídicas y sus alcances, están por verse. Sin embargo dicha tarea no sólo le compete al derecho, sino a la filosofía aplicada a la materia jurídica.
Es por ello, que el jurista contemporáneo, ya no sólo describe las normas jurídicas, para decir o describir en cada disciplina lo que es todo el derecho. La necesariedad de que la ley reconozca al derecho como su medida y límite inmanente, de manera primordial en los
40 Antonio Flores Saldaña
derechos fundamentales, requiere de traducción y justificación ra-cional. En esa justificación racional, se ciñe de manera coyuntural, el actual paradigma de la Constitución, como la implicancia nece-saria en la adopción de una posición racional, no sólo desde aspec-tos formales o deductivos de las consecuencias lógicas del derecho. El neoconstitucionalismo sustancial, adquiere relevancia normativa y práctica en la concreción de los derechos fundamentales, con la adopción de un concepto de derecho y su carácter vinculante en re-lación con la moral desde distintas perspectivas, como las sostenidas por los juristas que en esta obra escriben.
Ahora podemos decir que nos encontramos en un debate sustan-cial, en el que los derechos valen, porque cuentan y su proyección a todo el ordenamiento jurídico así como a los particulares, en un diálogo fructífero; “entre filósofos y constitucionalistas, que se unen en un solo objeto de conocimiento: el derecho de principios”.
Guadalajara Jalisco, a 31 de enero de 2013
Agradecimientos
En primer término agradezco la amable colaboración del Dr. Juan Cianciardo de la Universidad Austral de Buenos Aires Argen-tina, para permitir la inclusión de su artículo en la presente obra, primeramente publicado en La interpretación jurídica en la era del neo-constitucionalismo1, así como su generosidad y buena disposición para conseguir la participación por parte de sus colegas el Dr. Carlos I. Massini Correas y el Dr. Fernando M. Toller. Es un buen augu-rio que la comunidad académica latinoamericana como la argentina muestre en esta como en otras ocasiones, un gran interés por com-partir con México la experiencia y riqueza en temas como el que nos ocupa. Para los juristas, la ciencia del derecho no puede quedar estática, requiere de esfuerzos mutuos para empeñar su perfeccio-namiento; así la comunidad académica se une en un “abrazo latino-americano, como símbolo fraternal de la universalidad de ideas, un abrazo intelectual.”2
Un agradecimiento al Dr. Pedro Salazar Ugarte (en su carácter de Secretario Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), por quien ha sido posible la publicación del valioso artículo del Dr. Carlos Bernal Pulido3, a quien le agradezco su par-ticipación y su amable autorización para publicar su artículo. Sin duda resultaba imprescindible para la presente la participación del Dr. Carlos Bernal Pulido, a quien consideramos el primer discípulo
1 CIANCIARDO, Juan (coord.), “Los fundamentos de la exigencia de razona-bilidad” en La interpretación en la era del neoconstitucionalismo, Una aproximación interdisciplinaria, Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2006.
2 Poema de Nicomades Santa Cruz en “Presentación”, FERRER MC-GREGOR, Derecho procesal constitucional, t. I, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., México, 2007, p. XXXVIII.
3 El artículo del Dr. Carlos Bernal Pulido, “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales” ya había sido publicado en CÁCERES, Enrique, FLORES, Imer, SALDAÑA, Javier, VILLANUEVA, Enrique (coords.), Problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, UNAM, México, 2005.
42 Antonio Flores Saldaña
de Robert Alexy, y de quien hemos recibido una excelente traduc-ción de su Teoría de los Derechos Fundamentales4 y una serie de libros y artículos publicados por la Universidad de Externado de Colombia y Marcial Pons de España —entre otras—, relacionadas con te-mas relativos a la obra de Alexy, al principio de proporcionalidad, la ponderación y el neoconstitucionalismo.
Es para mí una satisfacción compartir ahora como colabora-dor de la obra, con mi entonces colega universitario (Universidad Panamericana sede Guadalajara, gen. 1996-2001), el Dr. Marcos Francisco del Rosario Rodríguez. Ambos compartimos la agradable experiencia de conocer a un profesor excepcional; a uno de esos profesores que imparten su cátedra con firmeza, carácter, sapiencia y estilo; de la materia que por antonomasia combina el poder y el derecho; al Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, maestro de Derecho Constitucional en esa época en dicha Universidad y participante en la presente obra.
Ya entreverando la cercanía entre los autores de la presente obra, quisiera agradecer la participación a mis maestros de la Especialidad en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Paname-ricana, sede Guadalajara (2010); al Dr. Jose Barragán Barragán, la Dra. María del Carmen Platas Pacheco, el Dr. José de Jesús Cova-rrubias Dueñas y el Dr. Manuel González Oropeza, de quienes he aprendido mucho tanto en las aulas, como de sus enseñanzas que por este medio tengo el honor de transmitir.
Asimismo, a los directivos de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, agradezco el apoyo para publicar la presente obra. Por haberme dado la oportunidad de ingresar al Doctorado en Derecho y al Máster en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona España; concretamente al Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, el Dr.
4 ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, 2ª ed. en español, 1ª reimp., trad. y estudio introductorio Carlos Bernal Pulido, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008.
43Agradecimientos
Isaías Rivera Rodríguez, así como al Coordinador de dicho Docto-rado y del recién creado Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha Universidad, el Dr. Edmundo Romero Martínez.
Finalmente, un agradecimiento especial a mi Maestro, el Dr. Ro-dolfo Luis Vigo, con quien he compartido agradables charlas, en las que he aprendido no solamente el verdadero sentido del derecho, sino también la integridad de ser una persona comprometida con su país, con la comunidad científica que integra la academia jurídica, con sus amigos, y sobre todo, con la verdad; muchas de las ideas plasmadas en mi artículo han sido fruto del desarrollo de sus valio-sas enseñanzas, de viva voz o por escrito. La invitación a participar en la presente obra a Gabriel Mora Restrepo, por parte del Dr. Rodolfo Vigo, confirma que más que un trabajo descriptivo sobre la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, es más un diálogo de ideas y convicciones que denota el compromiso moral de los juristas que participan, con la defensa y protección de la persona humana desde el ordenamiento fundamental del Estado y su hermenéutica jurisprudencial.
Antonio Flores sAldAñA
Guadalajara Jalisco, a 31 de enero de 2013
Prólogo
El libro que tengo el honor de prologar, coordinado por Anto-nio Flores Saldaña, tiene por objeto genérico al Estado de Derecho Constitucional (EDC) y al neoconstitucionalismo, y frente a la ava-lancha de producción bibliográfica respecto a ese tema, correspon-de preguntarse inicialmente, acerca de cuáles serían los aportes o las características que el mismo presenta como para justificar su edición. Lo primero que me gustaría destacar, es la diversidad de nacionalidades de los autores que escriben, en tanto reflejan inser-ciones o tradiciones culturales e institucionales diferenciadas, y así se logra una pluralidad enriquecedora de miradas sobre el mismo tema. Es que está claro que no hay una sola versión de EDC, y el rol que despliega —por ejemplo— la Corte Constitucional colombia-na, no es la misma que la asumida por la Corte Suprema argentina o la mexicana. Pero el fenómeno de la constitucionalización de los derechos, si bien exhibe características diferenciadas en los distintos Estados, también hay elementos comunes y una experiencia que finalmente resulta trasladable o aprovechable, por lo que se impone la necesidad de que esas lecturas dialoguen en aras de las mejores respuestas. El derecho comparado en materia de constitucionaliza-ción y el respectivo control jurisdiccional, resulta hoy ser un medio ineludible para cualquiera que pretenda estudiar o alentar propues-tas en ese terreno. Sería empobrecedora una metodología doctri-naria que opte por un autismo nacional jurídico, y el presente libro no corre ese riesgo, dado que efectivamente incorpora lecturas de autores provenientes de culturas y ordenamientos distintos.
El segundo rasgo a subrayar, es el abordaje de la cuestión ba-jo análisis desde diferentes estatutos noéticos. En efecto, el lector encontrará trabajos estrictamente iusfilosóficos, otros más ligados a las perspectivas científicas jurídicas, y también aquellos que tran-sitan el análisis y la valoración prudencial de realidades concretas o circunstanciadas. Esa pluralidad de lecturas también es un plus para cualquier trabajo vinculado al neoconstitucionalismo contemporá-
46 Rodolfo Luis Vigo
neo, ya que éste requiere de soportes teóricos que sólo puede sumi-nistrar la filosofía moral o la antropología, o cierta filosofía jurídica alimentada apropiadamente por esos saberes. Al respecto, corres-ponde advertir que el problema de los derechos humanos, encierra relevantes y fundantes preguntas cuyas respuestas comprometen la visión que se tenga del hombre en general; pues la clave de bóveda de cualquier teoría jurídica está, en última instancia, en la definición de la persona humana y su dignidad. Así como es desacertado incu-rrir en “filosofismos”, también lo son los “cientificismos” jurídicos o los “casuismos”; lo que se requiere es la unidad y pluralidad del sa-ber jurídico. La lectura de la Constitución o los derechos humanos es, efectivamente, una “lectura moral” (Dworkin); pero no es sólo ello, sino que se abre a lecturas institucionales y científicas, como también a otras más vinculadas a lo determinado prudencialmente en tiempo y espacio. La matriz disciplinar centrada en las ramas tradicionales del derecho, está en profunda crisis, e incluso, como reclaman neoconstitucionalistas o iusnaturalistas, se torna necesa-rio recuperar la unidad del saber práctico evitando los juridicismos, politicismos o moralismos. El lector seguramente, podrá corrobo-rar fácilmente las ventajas que reportan los abordajes gnoseológicos integralmente diversos.
El tercer argumento que esgrimiría a favor de esta obra, se co-necta con el carácter rigurosamente desapasionado que debe acom-pañar al trabajo del teórico jurídico. Es que conspira decididamente a la búsqueda de la verdad práctica, una actitud ofuscada ideoló-gicamente o inclinada prejuiciosamente a favor de algunas de las alternativas que se juzgan. Alimenta —en términos genéricos— a la presente obra una tendencia favorable al EDC en tanto él es el mejor ámbito de la defensa de los derechos humanos, pero no se incurre en una defensa irracional del mismo o a cualquier precio. Por el contrario, hay artículos que hablan también de los riesgos y prevenciones que corresponde adoptar frente a dicho paradigma o matriz; pues como cualquier realidad humana, ella no está exenta de peligros, desajustes o excesos. La tarea del intelectual es man-tenerse como un “tábano” socrático, alertando y molestando sobre
47Prólogo
los errores actuales o potenciales y demandando lo que falta por hacer. Y es evidente que el EDC conlleva una inercia que puede desembocar en un Estado de Derecho Judicial; peor aún, el control de ese movimiento está encomendado a los mismos jueces constitu-cionales. Por ende, sin perjuicio de reclamarles self restraint, corres-ponde a la doctrina controlarlos y sugerirles los mejores caminos para que aquel desenlace no se produzca. La historia es demasiado contundente en enseñar los peligros y desgracias de cualquier po-der desmedido o no controlado. La república sigue demandando un equilibrio de poderes y una democracia real, en donde la ciudadanía tenga la posibilidad de entablar diálogos igualitarios y racionales, en orden a que sus requerimientos sean escuchados.
Si bien es cierto que hay abundante y creciente interés doctrina-rio sobre el EDC, los derechos humanos y la constitucionalización del derecho, me parece que ello está justificado atento a la cantidad y complejidad de los problemas implicados en ese proceso. Por otro lado, en nuestros países de tradición continental europea, es muy fuerte la inercia que acompaña a nuestras Facultades de Derecho en el nivel del grado o licenciatura, en seguir replicando y enseñando el paradigma del Estado de Derecho Legal con las teorías y apa-ratos conceptuales que le son funcionales. Aquel nuevo paradigma requiere una enorme atención teórica y práctica, e incluso ya revela cambios en sus notas típicas, que profundizan la distancia con el precedente paradigma legalista. Así hoy, frente a algunos nostálgicos que quieren volver atrás, están ciertos doctrinarios que se atreven a entrever un nuevo paradigma que podría llamarse “humanista”, en tanto el eje y norte del mismo ya no es ni la ley, ni el Estado, ni siquiera la Constitución, sino la persona humana y sus derechos. Por supuesto que este modelo consolida características del cons-titucionalismo vigente, pero también ahonda sus requerimientos y riesgos; sólo uno de ellos —aunque central— es el problema de la definición de persona humana. Las respuestas que se avizoran a éste problema antropológico y ético, oscilan entre definiciones que ha-cen coincidir el carácter de persona humana a todo miembro de la especie, de modo que ahí donde hay un individuo de la misma bioló-
48 Rodolfo Luis Vigo
gicamente reconocido y más allá de su desarrollo, fortaleza, salud, inteligencia, libertad o edad cuenta con todos los mismos derechos fundamentales que conlleva su intrínseca dignidad. También están las definiciones más vinculadas a planteos constructivistas de raíz kantiana, que identifican a la persona humana con la capacidad de desarrollar ciertas funciones o desplegar ciertos tipos de compor-tamientos, de modo que aquella condición es graduable y podemos llegar a negarla respecto a miembros de la especie que no puedan cumplir con las funciones o comportamientos característicos. No ignoro que junto a esas propuestas, se escuchan voces radicales que siguen desconfiando de cualquier definición antropológica y prefie-ren denunciar la muerte del sujeto humano, e incluso denuncian y rechazan las apelaciones a la dignidad humana por sus implicancias metafísicas o teológicas. Una vez más, los problemas jurídicos cen-trales o fundamentales se resuelven en el terreno antropológico y ético, pero los juristas no podemos ignorar esas respuestas y las consecuencias que conlleva su adhesión. En última instancia pare-ciera, que el desafío filosófico insoslayable para los juristas, se redu-ce a optar entre Aristóteles, Kant o Nietzsche.
Finalmente también querría, en relación al coordinador consig-nar, no solo que ha cumplido un excelente trabajo al concretar este libro, sino a alentarlo a perseverar en su ya destacable trayectoria profesional. Fácilmente se constata su compromiso con la vida aca-démica, como su energía, inteligencia y seriedad para llevarla a ca-bo. Yo también he disfrutado y enriquecido de los encuentros que hemos tenido en torno a cuestiones de actualidad e interés doc-trinario. Por eso va un entusiasmado aval, no sólo a esta obra en general, sino en especial al profesor Antonio Flores Saldaña, con la convicción que seguramente seguirán muchos otros proyectos académicos que fructificarán en aportes para la doctrina jurídica contemporánea.
rodolFo luis Vigo