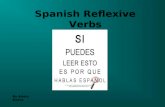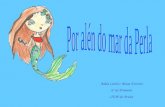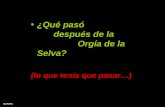Franzé Adela - Antropología, educación y escuela.
-
Upload
francisco-javier-larrain-sanchez -
Category
Documents
-
view
30 -
download
0
Transcript of Franzé Adela - Antropología, educación y escuela.
-
Revista de Antropologa Social 7 ISSN: 1139-93682007, 16 7-20
Antropologa, educacin y escuela.Presentacin1
Anthropology, education and school.Presentation
Adela FRANZDepartamento de Antropologa Social. Universidad Complutense de Madrid
SUMARIO: 1.Transmisin/adquisicin de la cultura como objeto. 2. Re-conceptualizaciones y persis-tencias. 3. Contribuciones. 4. Referencias bibliogrficas.
1. Transmisin/adquisicin de la cultura como objetoLa temtica de este monogrfico, aunque parezca novedosa, designa un
campo de trabajo transitado desde los inicios mismos de la disciplina. Sea tan-gencial o sistemticamente, y desde luego con desiguales nfasis, la preocupa-cin por la relacin entre el individuo y el medio sociocultural al que pertenece,o ha de pertenecer y en el que se constituye, o ha de constituirse, como tal- atra-jo el inters de los antroplogos confrontados con las diversidad transcultural.Los trabajos de Mead (1967) documentaban monogrficamente este inters cru-cial, bajo la tesis de que patrones culturales diferentes, a travs de modos decrianza peculiares, conforman adolescencias rotundamente dispares. Las revi-siones tempranas de la literatura antropolgica sobre el tema constatan la pro-duccin en la materia: promediando los pasados aos 40 varias monografas sededicaron a este campo (Henry, 1960). A mediados de los 50 tuvo lugar enStandford, bajo la direccin de Spindler, el Congreso de Antropologa y Educa-cin, frecuentemente evocado como momento fundacional de este subcampo.
Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. Mas no se trata aqude recorrer exhaustivamente los controvertidos caminos de la antropologa dela educacin, en cuyas diversas apuestas analticas, prioridades, focos de aten-cin y, sin duda, sus polmicas a lo largo del tiempo pueden reconocerse los
1 Agradezco a Maribel Jociles y Marie Jos Devillard su revisin y comentarios al texto.
-
8 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
del conjunto de la tradicin antropolgica, as como las discusiones que hannutrido el pensamiento social contemporneo. Pretendo, simplemente, esbozarunos breves apuntes para situar a las autoras y autores reunidos en este mono-grfico retomando contribuciones anteriores en el marco de algunos de los pro-blemas que han trazado las demarcaciones dentro de las cuales y contra las cua-les la subdisciplina ha construido sus saberes.
Aun cuando en cierto modo volver sobre esta salvedad la perspectiva puedaconsiderarse suficientemente discutida, conviene retornar sobre las contribu-ciones nucleares de aquellos trabajos de los fundadores. Spindler por citar unclsico entre los clsicos- pona en evidencia en su texto La transmisin de lacultura (1993) la potencialidad crtica de la perspectiva antropolgica clsicacuando, en su labor de escudriar otros mundos, despleg la amplitud ycomplejidad de los procesos educativos: los diferentes medios de los que sevale, las variadas situaciones, dominios en los que se realiza, los diversos agen-tes sociales que intervienen, las mltiples interacciones en las que tiene lugar yla naturaleza variopinta de lo que circula, proponiendo, a un tiempo, la interro-gacin de lo obvio arraigado en nosotros. La experiencia con la alteridadcomport, por lo dems, una va de acceso a la reflexin sobre el carcter pecu-liar de la accin educativa escolar, deliberadamente abstrada de la rutina coti-diana de la vida: Al nio se le aparta de la rutina cotidiana de la vida de lacomunidad y de la observacin de las reglas de trabajo de los adultos(Spindler, 1993: 236). En consecuencia plante, de una parte, la distincinentre los procesos socioculturales generales y los que acontecen en la escuela:... un ambiente artificial, aislado, irreal y ritualizado un lugar de cuatro pare-des en el que maestro y alumnos se hallan confinados todos los das y regula-dos por un rgido programa de actividades aprendizaje ... (Spindler, 1993:238). Y, de otra, ciment el camino de la preocupacin por las continuidades ydiscontinuidades entre ambos
No obstante los interrogantes abiertos y las rupturas que facilita, como sea-la Jociles en su contribucin, la estrecha conceptualizacin de la educacincomo transmisin/adquisicin de cultura, la funcin de reclutamiento ymantenimiento cultural que le fue atribuida, los supuestos del consenso cultu-ral y de consonancia entre transmisin y adquisicin el ajuste de los sujetos alas normas sociales suponen la puesta en juego de un entramado de categorasde apreciacin y recorte de lo real que, a la larga, conforman autnticos obst-culos al operar variadas reducciones sociolgicas. La concepcin misma detransmisin de cultura, apunta Jociles, contribuye a fijarse en los conteni-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 92007, 16 7-20
dos de la educacin, (pre)constituyndolos como foco privilegiado de aten-cin. Ello, en ltimo trmino, conlleva a menudo una reduccin de lo culturala una versin repertorial acotada, al fin y al cabo, a la forma en que la escue-la entre otras instituciones- define la cultura (Daz de Rada, 2007). As pues,el riesgo derivado consiste en sustituir los procesos culturales por objetivacio-nes metafricas y en ocultar(se), en suma, como subraya Rockwell en su con-tribucin, la naturaleza inherentemente prctica de esos procesos.
Es sabido que el pensamiento antropolgico no resulta ajeno a la difusin ylegitimacin cientfica de la nocin de totalidad sociocultural comunidad,grupo y sus equivalentes, entendida como unidad demarcada e integrada(Keesing, 1994). Desde el punto de vista educativo, el nfasis puesto en la encul-turacin, en tanto acondicionamiento de los sujetos a los patrones sancionadospor una comunidad dada, cierra el crculo de un proceder sociolgico sustenta-do en la ilusin de la unicidad del actor y de la cultura, que consagra una iden-tidad casi indistinguible entre sujeto y unidad social (Franz, 2005), y cuyasamplias consecuencias tericas han sido analizadas por Lahire (2004). La pers-pectiva fuertemente normativista que subyace a estas perspectivas sobre la edu-cacin est en el origen, entre otros factores, de la desatencin a las propiedadessociales de las situaciones concretas y a los efectos de la observacin sobre ellas;consecuentemente en la gnesis de la doble distraccin de la necesidad de obje-tivar la relacin de las conductas con los contextos particulares y de la relacinmisma de investigacin. As, el investigador se ve inclinado a inscribir esas pro-piedades sociales en los sujetos, en los grupos, en calidad de propiedades cuasisustanciales: la cultura popular, la cultura de las bandas, la cultura infan-til; y, segn sugieren algunos autores reunidos en este monogrfico, la cultu-ra escolar (Rockwell), la cultura juvenil (Lahire), las culturas de las mino-ras (Jociles, 2003) o las culturas originarias (Batalln y Campanini).
He tomado los prrafos de Spindler como punto de arranque para perfilaralgunos obstculos en los cuales nos vemos insistentemente atrapados quienespretendemos hacer antropologa/etnografa de la educacin, agudamente plan-teados ya, entre otros, por Wolcott (1993b), Woods (1987), Bertely (2000a),Lahire (2005) y Daz de Rada (2007). En este sentido, podra pensarse queaquella conceptualizacin transmisin/ adquisicin de cultura resulta, en buenamedida, de una transferencia ilcita: esto es, de una proyeccin del modo deproduccin escolar, sobre el modelo terico forjado para dar cuenta de los pro-cesos educativos. Se trata de una proyeccin de su cara pblica, para el exte-rior (Daz de Rada, 2007), aquella que no slo no nos deja ver sino, y he aqu
-
10 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
la cuestin crucial, que configura nuestra mirada, orientando la obtencin einterpretacin del dato.
2. Re-conceptualizaciones y persistenciasUna honda revisin de las categoras analticas, los postulados indiscutidos
y los lmites terico-metodolgicos de la perspectiva clsica deriva de cuaren-ta aos de controversias intelectuales e intercambios disciplinarios. Este vastoitinerario crtico donde intervinieron distintas disciplinas, en especial la socio-loga, y circunstancias socio-histricas es tan difcil de resear en este breveespacio como los autores que lo protagonizaron (Garca Castao y Pulido,1994; Levinson y Holland, 1996).
Pero, en lo fundamental, la comprensin de las formas de dominacin y ejer-cicio del poder, de las estructuras no igualitarias en el seno de las cuales se pro-duce la incorporacin de lo social y la distribucin jerarquizada de los recursoslegtimos, que plantearan inicialmente los tericos de la reproduccin, proble-matiz la simplista y asctica frmula transmisin/adquisicin del modeloclsico. No obstante este aporte sustancial para la reconceptualizacin y contex-tualizacin de los fenmenos educativos, el excesivo nfasis en las estructurasinstitucionales en la escuela en particular y el anlisis de las funciones que ellascumplen, hermana paradjicamente al reproductivismo con las teoras funcio-nalistas. Funcionalismo y reproductivismo comparten la reduccin de los suje-tos a objeto y representar a las instituciones como el lado activo de los proce-sos (Fernndez Enguita, 1988). Asimismo, al desatender las prcticas actua-les y concretas, los sistemas vividos de valores y sentidos de los grupos socia-les que participan en la escuela y en una formacin social histrico concretacarecen de toda referencia a la produccin cultural (Willis, 1993). A ello sesuma el engao estructuralista (Willis, 1986) extensible al funcionalismoconsistente en presentar las estructuras econmicas o sociales conformadas porlugares vacos, previamente dados, ocupados luego por agentes equipadoscon la ideologa o los aprendizajes adecuados.
La reconsideracin de la naturaleza de los procesos comunicativos (Bern-stein, 1988), el desplazamiento desde formulaciones deterministas culturalis-tas, estructuralistas o reproductivistas hacia los procesos de produccin cultu-ral (Willlis, 1993), restituir al sujeto la condicin de agente constituyente y elinters se orientar a las prcticas socio-culturales, a las estrategias puestas enjuego, a las temporalidades inscritas en la accin, a la elaboracin de la expe-riencia (Dubet y Martuccelli, 1997). Entendida la educacin como un entra-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 112007, 16 7-20
mado de procesos de transmisin, reproduccin, apropiacin y transformacinde objetos, saberes y prcticas culturales en contextos diversos, segn nosrecuerda Rockwell, nos situamos lejos de la representacin de los sujetos comomateria de modelaje social y ms cerca de la comprensin de los flujos,influencias, tensiones y contradicciones entre los procesos socioculturalesgenerales y los escolares.
De igual manera, el cuestionamiento de los esencialismos y sus siemprerenovadas inercias sea en relacin a la cultura, las identidades las posicionesestructurales o las subjetividades, as como la consideracin de las constriccio-nes mltiples y de los contextos amplios locales y globales, que afectan varia-blemente las trayectorias y experiencias de grupos y sujetos (Ogbu, 1993), handesafiado muchas de las prenociones subyacentes a las frmulas clsicas deinterrogacin de los fenmenos educativos. Son cambios que, por ejemplo, hanpropiciado la transformacin de las perspectivas basadas en categoras y rolesescolares alumno, docente hacia la comprensin del modo en el cual entanto individuos construyen y dan sentido a la experiencia escolar (Dubet,2000). Abren el anlisis hacia las formas de construccin de los saberes do-centes o discentes, la apropiacin de recursos educativos (Bertely, 2000b;Rockwell, 2005; Rockwell y Mercado, 1986) o su uso estratgico (Jociles,2005). O promueven el estudio de las relaciones de los cambios educativos glo-bales y las micropolticas en realidades locales (Zanten, 2002).
Incuestionablemente la adopcin de una perspectiva etnogrfica ha juga-do un importante papel en la complejizacin de la investigacin educativa,aunque tambin ha propiciado, como insiste desde hace tiempo Rockwell(1986), una diversa trama de usos, prcticas y concepciones. Subordinada aciertos marcos epistemolgicos habitualmente de la mano de las disciplinasdominantes en el campo educativo, como la pedagoga o la psicologa, hasido sometida a las exigencias empiristas y positivistas de validez y confiabi-lidad aunque, al mismo tiempo, a sus renuncias y tentaciones, una de cuyasconsecuencias es la reduccin instrumental del hacer etnogrfico (Bertely,2000a; Jociles, 1999; Velasco y Daz de Rada, 1997; Wolcott, 1993b).
El refinamiento interdisciplinar de la perspectiva etnogrfica ha permiti-do abordar la vida interna de las instituciones en particular de la escolar, lasmodalidades concretas que asumen los procesos culturales y el examen delas formas sociales en las que acontecen. En este sentido, las etnografasproducidas dentro del marco conocido como de las continuidades/disconti-nuidades familia-escuela han ofrecido sugerentes anlisis de las discrepan-
-
12 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
cias o concordancias entre los saberes vernculos y los escolares, desde elpunto de vista de los estilos cognitivos, los formatos de las interacciones eincluso de los contenidos, en el seno mismo de las interacciones concre-tas en las que tienen lugar (Carrasco, 2002, 2004; Jociles, 2006; Mehan,1992; Poveda, 2001). Dichas microetnografas, derivadas de los proyectosinteraccionista y etnometodolgico, han contribuido a contrarrestar slida-mente las teoras del dficit: aquellas que se contentaban se contentanan! con explicaciones que reenvan los rendimientos escolares de los gru-pos sociales subalternos a las privaciones culturales heredadas de los con-textos primarios, pensados stos en trminos carenciales cognitivos, lings-ticos y culturales; en suma, como sistemas deficitarios (Bernstein, 1999). Deotra parte, contribuyeron a abrir la caja negra en que las teoras repro-ductivistas haban convertido a las instituciones, cuyo enfoque exclusiva-mente macrosociolgico se orientaba a mostrar que la relacin pedaggicatransmite modelos de dominacin o relaciones de poder exteriores a ella(Bernstein, 1990). Dicho de otro modo, se centraron en el qu hace la insti-tucin, en detrimento del estudio del modo mediante el cual esos efectoseran creados en y por ella (Apple, 1986).
Pero, al privilegiar la observacin de las situaciones, los encuentros cara acara en los marcos inmediatos de la accin, como si fuesen autosuficientes,las perspectivas microsociolgicas han pecado a menudo de un tipo de re-duccin inverso al de la perspectiva macrosociolgica. Por efecto de una sub-teorizacin de los factores sociopolticos y econmicos que los contextuali-zan, tienden a escencializar los repertorios culturales y a desocializar a lossujetos, en tanto abstrados de las constricciones ms amplias en las que losencuentros y desencuentros se producen, (Bertely, 2000a; Carrasco, 2004;Jociles, 2006; Lahire, 2005; Ogbu, 1993; Wolcott, 1993a). En definitiva, para-fraseando a Bertely (2000a), no basta con adoptar tcnicas e instrumentosantropolgicos, si se desconocen las viejas discusiones en torno a lo cultu-ral y los debates epistemolgicos que encierra el quehacer antropolgico,puesto que aquello que define la intencin etnogrfica... no se encuentra encualquier intento de investigacin descriptiva (Wolcott, 1993b: 131).
As pues, la investigacin educativa se ha visto confrontada con variadosobstculos esbozados aqu genricamente, que han dificultado la interrogacinde las lgicas y modalidades concretas de los procesos educativos generales yescolares, incardinndolos a la vez en el entramado de fuerzas sociales queexplican su gnesis y transformacin. Puede advertirse, y tal vez ste sea el
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 132007, 16 7-20
mayor de los obstculos, que tras los planteamientos aqu reseados se atrin-cheran las clsicas y ficticias oposiciones que han dominado el pensamientosocial contemporneo. Son aquellas que nos inclinan a ver el mundo social demodo dicotmico lo colectivo contra la individual, lo objetivo contra lo subje-tivo, lo material contra lo ideacional, lo externo contra lo interno, los hechosmacrosociolgicos contra los microsociolgicos... y a posicionarnos de uno uotro lado (Bourdieu, 1991). Con todo, la tradicin transcultural, comparativa yholstica de la antropologa social la dota de un capital terico-metodolgicoprivilegiado quizs su principal virtud- que permite articular el anlisis de lasmodalidades educativas concretas y locales, en acto y en su discurrir, en susdimensiones formales e informales..., con los procesos histrico-sociales dondese inscriben. Y por tanto permite una mirada capaz de superar esos obstculos.Los aportes crticos que refiero intentan superar esas oposiciones y las autorasy autores reunidos aqu, aun cuando responden a diversos espacios disciplina-res e intereses, contribuyen a consolidar esa sagaz mirada antropolgica sobrelos procesos educativos.
Se preguntara el lector para qu retornar sobre marcos de anlisis y losatolladeros que de ellos derivan que han sido ampliamente contestados desdehace al menos cuatro dcadas de investigacin socio-antropolgica? Hacien-do cmplices involuntarios de mis cavilaciones a las autoras y autores aqureunidos, me animo a decir que en sus textos el lector puede adivinar justifi-caciones a tal insistencia. Con todo, la obstinacin resulta conveniente entanto, al menos en Espaa y no creo equivocarme demasiado, si generalizo,los discursos oficiales y las prcticas dominantes en relacin a lo educativosiguen apresados en aquellas trampas. Constituyen unas trampas que, entien-do, derivan en buena medida de la asuncin acrtica del modo propio de lainstitucin escolar de procesamiento y definicin de lo que son la cultura y laeducacin, que logran convertirse a menudo en el modelo implcito de cate-gorizacin, demarcacin y comprensin de todo proceso educativo. Son defi-niciones pedagogizantes, prximas a las del modelo transmisin/ adquisicinde cultura aunque despojadas del importante matiz alusivo a la multiplicidadde formas que asumen, que extraen su fuerza, no lo olvidemos, de aquellafuente de poder simblico consagrador de las credenciales y discursos edu-cativos que es el Estado (Bourdieu, 1989). Constituyen modos de procesa-miento que reaparecen sin cesar en los discursos polticos y expertos educa-cin en valores, intercultural (Daz de Rada; Batalln y Campanini y en elpropio mbito de la investigacin educativa (Franz, 2005).
-
14 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
Si, como seala Jociles en su contribucin, la antropologa de la educacinha tendido a convertirse en una antropologa de la escuela, al igual que laetnografa educativa acaba por ser una etnografa escolar, habr que ver enello un indicio de cmo la disciplina misma puede sucumbir a las seduccio-nes de las definiciones institucionales de la realidad social, aunque tambin,como sugieren Lahire y Jociles en sus textos, a los tcitos consensos cient-ficos. Todo ello invita a no olvidar la amenaza que supone cargar a la inves-tigacin de aquellas (pre)nociones indiscutidas y de los problemas obligadosque las persuasiones clandestinas intelectuales e institucionales proponen:menos fcilmente criticados como precientficos, que las formulacionespopulares de los mismos lugares comunes (Bourdieu, Passeron y Chambo-redon, 1984: 105) Son visiones sustentadas tambin por saberes expertos quepropician cierres prematuros o falsos, algunas de cuyas derivas de indudableactualidad funden escolarizacin y educacin, inducen a producir transferen-cias equvocas de una lgica prctica a la otra, a conceptualizar los procesosde socializacin generales sobre todo la cultura segn los parmetrosrestringidos del procesamiento escolar, o a olvidar que las cuatro paredesdonde maestros y alumnos se hallan confinados no definen un objeto, comono lo hace tampoco el acontecimiento que tiene lugar en la casa... o en elrea donde se juega (Ogbu, 1993:151, el nfasis es mo).
3. ContribucionesEl artculo de Lahire que abre este monogrfico retoma desde una pers-
pectiva terica bien diferente la aportacin fundacional de la antropologa de laeducacin, para afirmar la importancia de abordar la multiplicidad de marcosde socializacin infantil y adolescente. Hoy, ms que nunca, los individuos seven confrontados a normas socializadoras y constricciones mltiples: con unapluralidad de mundos que, en combinada y contradictoria accin, ejercen suinfluencia sobre la configuracin heterognea de las disposiciones. Contra laimagen del monopolio socializador de ciertas instituciones la familia, la escue-la...-, de su carcter homogenizador y, contra la suposicin del carcter inalte-rable de la socializacin primaria, incita a no obviar la capacidad de los pro-ductos de la socializacin pasada para inducir nuevas disposiciones. Invita, as,a cuestionar la linealidad de las trayectorias, la secuencialidad atribuida a losprocesos de socializacin, el cierre de las categoras analticas los jvenes ola infancia y propone la indagacin de las trayectorias, considerando el tra-bajo de socializacin y re-socializacin como proceso continuado. Se trata de
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 152007, 16 7-20
una tarea obstaculizada, advierte, por recortes ficticios, impuestos por las mira-das disciplinares excesivamente especializadas, a partir de los contornos pre-trazados de los respectivos subcampos.
Aunque desde puntos de observacin diferentes, los planteamientos deLahire y Dubet convergen en la puesta en juego analtica de la pluralidad expe-riencial contempornea y sus efectos. La contribucin de Dubet se centra en lainstitucin escolar observndola, antes que como mero marco organizativo,desde su capacidad de inscribir un orden simblico y una cultura en la subjeti-vidad: un trabajo sobre el otro. Es una composicin simblico-prctica quepromueve una socializacin paradjica. A travs de la reconstruccin de losprincipios que componen el programa institucional moderno de la educacinescolar, se analiza la crisis en la que hoy aqul parece atrapado. Se trata de undeclive que constituye un proceso endgeno, ligado a las transformacionesde la modernidad y que afecta a la naturaleza misma del trabajo sobre el otro:el trabajo de socializacin se ha desplazado desde las instituciones a los acto-res, los roles se fraccionan... Son mutaciones cuyos efectos y desafos poltico-institucionales se sitan tambin, por el autor, bajo consideracin sociolgica.
En su texto Jociles rehace la historia de la antropologa de la educacin enEspaa mediante el examen de un amplio abanico de estudios. Su trabajo cons-tituye un esfuerzo de identificacin y localizacin del material existente, norealizado hasta el presente en nuestro contexto. Pero, sobre todo, conforma uninstrumento que incita a la reflexin sobre las categoras analticas puestas enjuego por la tradicin local, partiendo de la reconstruccin de las representacio-nes que se desprenden acerca de lo que la antropologa de la educacin es, atravs de la prctica terica e investigadora. Las concepciones programticascompartidas por los antroplogos para definir su objeto procesos de transmi-sin/adquisicin de cultura son el punto partida para resaltar las inercias quearrastran sus usos histricos; y, a un tiempo, para confrontarlas con el desarro-llo de facto de la sub-disciplina, cuya focalizacin preferente en el estudio delas minoras etno-nacionales y en la institucin escolar conduce a la autora asealar los cierres operados por la investigacin, as como a delinear los retosplanteados a la antropologa de la educacin espaola actual.
Los artculos de Daz de Rada, Batalln y Campanini, comparten la preocu-pacin por el campo de los valores y sus usos reducciones- pedaggicos. Dazde Rada exhuma de la tradicin socio-antropolgica el tratamiento holsticodado al valor, en tanto relacin diferencial entre sujetos sociales concretos ylocalizados. A propsito de la educacin para la ciudadana, contrasta aquel
-
16 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
tratamiento con su uso pedaggico, que opera una reduccin de lo que se da enestado prctico a expresin declarativa. Al tiempo que analiza la modalidadespecfica del procesamiento escolar de los valores, pone de manifiesto cmoesta misma accin disimula la propia puesta en prctica escolar de relacionesdiferenciales/asimtricas. El autor invita a tomar en consideracin la indetermi-nacin e irreductibilidad de las prcticas sociales de valuacin, as como a con-templar la simultaneidad de las diversas dimensiones que componen los mode-los de valor.
Batalln y Campanini, examinan los sentidos que emergen del uso del pre-cepto del respeto a la diversidad, incorporado a los textos curriculares y nor-mativos del sistema educativo argentino. La exploracin de la amalgama deprincipios, de corte funcionalista, en los diseos curriculares donde aquel pre-cepto se funde, junto al examen de las prcticas educativas documentadas porla etnografa, desvela la reduccin del postulado a un plano meramente moraly normativo. As, esta reduccin consigue obturar la potencialidad crtica delrelativismo para comprender y elaborar los conflictos inherentes a las prcticaseducativas. No obstante, las autoras proponen resituar la capacidad del relati-vismo como herramienta anti-etnocntrica, de modo que posibilite la discusinde tales conflictos en el mbito escolar y la elaboracin de una crtica culturalorientada a la democratizacin escolar.
El anlisis de Rockwell, en lnea con los dos anteriores, examina las apro-piaciones de diversos recursos culturales en el marco de las prcticas escolares,abordando la relacin entre la experiencia escolar y el entorno social en unaregin mexicana de fuerte presencia nahua. Frente al tipo de anlisis habitualrealizado por otras disciplinas interesadas en las interacciones, adopta una pers-pectiva que considera la cultura en su dinmica histrica, como dimensininherente a las prcticas antes que como atributo de contexto, de los conte-nidos o de los educandos e inscrita en juegos de legitimacin, resistencia ycoercin. El anlisis de los registros empricos muestra la influencia de sucesi-vas reformas educativas y libros de texto en las aulas, al tiempo que la incorpo-racin de recursos discursivos y saberes locales. El punto de vista histrico ycomparado permite cuestionar, entre otras cosas, la existencia de una culturaescolar, uniforme y estable.
En su artculo Bertely expone los resultados de un proyecto interculturalbilinge desarrollado en Chiapas, Mxico, y fundado en el interaprendizaje yla colaboracin entre educadores indgenas y especialistas no indgenas. Frentea las formulaciones abstractas y genricas de las propuestas sobre los derechos
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 172007, 16 7-20
diferenciados de ciudadana, culturales y lingsticos de los pueblos indgenas,el proyecto habla de una educacin tica, bilinge y ciudadana intercultural apartir de la produccin de un locus de enunciacin nativo y localmente cons-truido. La autora expone el contexto donde se desarroll el proyecto, su filo-sofa poltica y los resultados de la etapa experimental y de la dedicada a la pro-duccin de materiales educativos.
Van Zanten explora un problema de actualidad social y poltica: el procesode eleccin de escuela por los padres. Tomando el caso de los progenitores declase media en Francia, analiza su puesta en juego de instrumentos de recogi-da de datos y anlisis, de criterios mediante los que se componen una idea delos problemas de la escuela y de sus causas, as como de argumentos cientfi-co-polticos a travs de los que examinan las consecuencias de su eleccin.Para comprender estos procesos, la autora adopta un ngulo peculiar: explorarlas bases y efectos de la reflexividad de los padres y su uso del conocimientocientfico en la evaluacin y eleccin de centro escolar, a fin de entender susimplicaciones cientfico-polticas.
Cierra el monogrfico quien puede considerarse uno de los modelos de lainvestigacin etnogrfica educativa. Pero esta vez, Harry Wolcott, observaretrospectivamente el trabajo realizado a lo largo de 40 aos, con el objetivo deanalizar las consecuencias imprevistas, los efectos alejados de sus intenciones,los errores cometidos y las responsabilidades consecuentes. Sus reflexionesnos llevan ms all del mero recorrido autobiogrfico, para ofrecernos un con-junto de consideraciones en relacin a cmo intentar hacer etnografa sin remor-dimientos.
4. Referencias bibliogrficasAPPLE, M.W.1986 Ideologa y currculo. Madrid: Akal.
BERNSTEIN B. 1988 Clases, cdigos, control. Madrid: Akal. 1999 Una crtica de la educacin compensatoria, en M. Fernndez Enguita (ed.),
Sociologa de la educacin. Barcelona: Ariel, 457-467.
BERTELY, M. 2000a Conociendo nuestras escuelas: un acercamiento etnogrfico a la cultura
escolar Mxico: Paids. 2000b Familias y nios mazahuas en una escuela primaria mexiquense: etnografa
para maestros. Mxico: ISCE de Mxico.
-
18 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
BOURDIEU, P.1989 La noblesse dtat: grandes coles et esprit de corps. Paris: Minuit.1991 El sentido prctico. Madrid: Taurus.
BOURDIEU, P.; PASSERON, J-C.; CHAMBOREDON, J-C.1984 El oficio del socilogo. Buenos Aires: Siglo XXI. CARRASCO, S. 2002 Antropologa de la Educacin y Antropologa para la Educacin, en A.
Gonzlez y J. L. Molina (eds.), Abriendo surcos sobre la tierra. Homenaje aRamn Valds. Barcelona: Universidad Autnoma de Barcelona.
2004 Inmigracin, minoras y educacin en Espaa. Ensayar algunas respuestas ymejorar algunas preguntas a partir del modelo de John Ogbu. Ofrim/Su-plementos, 11: 38-68.
DAZ DE RADA, A. 2007 School Bureaucracy, Ethnography and Culture: Conceptual Obstacles to
Doing Ethnography in Schools. Social Anthropology, 15, 2: 1-18.
DUBET, F. 2000 The sociology of pupils. Journal of educational policy, 15, 1: 93-104.DUBET, F.; MARTUCCELLI, D. 1997 En la escuela. Sociologa de la experiencia escolar. Buenos Aires: Losada.
FERNNDEZ ENGUITA, M. 1988 El rechazo escolar alternativa o trampa social?. Poltica y Sociedad, 1:23-35.
FRANZ, A. 2005 Discurso experto, educacin intercultural y patrimonializacin de la cultu-
ra de origen, en G. Carrera y G. Dietz (coords.), Patrimonio Inmaterial y ges-tin de la diversidad. Granada: IAPH/Junta de Andaluca, 297-315.
GARCA CASTAO, J.; PULIDO, R. 1994 Antropologa de la educacin. Madrid: Eudema.
HENRY, J. 1960 A cross-cultural Outline of Education. Current Anthropology, 1, 4: 267-305.
JOCILES, M. I. 1999 Las tcnicas de investigacin en antropologa: mirada antropolgica y pro-
ceso etnogrfico. Gazeta de Antropologa, 15: s/p. http://www.ugr.es/~pwlac/Welcome.html.
2003 Escuela, etnias y cultura: crtica de algunos maridajes terico-metodolgi-cos, en D. Poveda (coord.), Entre la Diferencia y el conflicto. Miradas etno-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
-
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin
Revista de Antropologa Social 192007, 16 7-20
grficas a la diversidad cultural en educacin. Cuenca: Universidad deCastilla-La Mancha, 185-209.
2005 Familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad: Es laFP reglada una alternativa a la Universidad, o un camino alternativo haciaella?. Revista de Educacin, 336: 267-291.
2006 Diferencias culturales en la educacin. Apuntes para la investigacin y laintervencin. Gazeta de Antropologa, 22; s/p. http://www.ugr.es/~pwlac/Welcome.html.
KEESING, R. 1994 Theories of culture revisited, en Borofsky (ed.), Assessing cultural anthro-
pology. New York: McGraw-Hill, 301-312.
LAHIRE, B. 2004 El hombre plural. Los resortes de la accin. Barcelona: Bellaterra. 2005 Un socilogo en el aula: objetos en juego y modalidades, en A. Franz, M.
I. Jociles, M. Martn et al. (eds.), Actas de la I Reunin Cientfica internacio-nal sobre Etnografa y Educacin. Valencia: Germania, 53-68.
LEVINSON, B.; HOLLAND, D.1996. The cultural production of the educated person. An Introduction, en B.
Levinson, D. Foley y D. Holland (eds.), The cultural production of the edu-cated person. Critical ethnographies on schooling and local practice. Albany:State University of New York Press, 1-54.
MEAD, M. 1967 [1928] Adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Buenos Aires: Paids.MEHAN, H. 1992 Understanding Inequality in Schools: The Contribution of Interpretive Stu-
dies. Sociology of Education, 65, 1: 1-20.OGBU, J.1993 Etnografa escolar: una aproximacin a nivel mltiple, en H. Velasco, F. J.
Garca Castao y A. Daz de Rada (eds.), Lecturas de antropologa para edu-cadores: el mbito de la antropologa de la educacin y de la etnografa esco-lar . Madrid: Trotta, 145-174.
POVEDA, D. 2001 La educacin de las minoras tnicas desde el marco de las continuidades-
discontinuidades familia-escuela. Gazeta de Antropologa, 17: s/p. http://www.ugr.es/~pwlac/Welcome.html.
ROCKWELL, E. 1986 Etnografa y teora en la investigacin educativa. Enfoques. Bogot: Centro
de Investigaciones de la Universidad Pedaggica, 29-56.
-
20 Revista de Antropologa Social2007, 16 7-20
2005 Indigenous accounts of dealing with writing, en T. McCarty (ed.), Language,Literacy and Power in Schooling. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 5-27.
ROCKWELL, E.; MERCADO, R. 1986 La escuela, lugar del trabajo docente: descripciones y debates. Mxico:
Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav-IPN.
SPINDLER, G. D.1993 La transmisin de la cultura, en H. Velasco, F. J. Garca Castao y A. Daz
de Rada (eds.), Lecturas de antropologa para educadores: el mbito de laantropologa de la educacin y de la etnografa escolar. Madrid: Trotta, 205-241.
VELASCO, H.; DAZ DE RADA, A.1997 La lgica de la investigacin etnogrfica: un modelo para etngrafos de la
escuela. Madrid: Trotta.
WILLIS, P. 1986 Produccin cultural y teoras de la reproduccin. Educacin y Sociedad, 5:
7-34.1993 Produccin cultural no es lo mismo que reproduccin cultural, que a su vez
no es lo mismo que reproduccin social, que tampoco es lo mismo que repro-duccin, en H. Velasco, F. J. Garca Castao y A. Daz de Rada (eds.),Lecturas de antropologa para educadores: el mbito de la antropologa dela educacin y de la etnografa escolar. Madrid: Trotta, 431-461.
WOLCOTT, H.1993a El maestro como enemigo, en H. Velasco, F. J. Garca Castao y A. Daz de
Rada (eds.), Lecturas de antropologa para educadores: el mbito de la antro-pologa de la educacin y de la etnografa escolar. Madrid: Trotta, 243-258.
1993b Sobre la intencin etnogrfica, en H. Velasco, F. J. Garca Castao y A.Daz de Rada (eds.), Lecturas de antropologa para educadores: el mbito dela antropologa de la educacin y de la etnografa escolar. Madrid: Trotta,127-144.
WOODS, P. 1987 La escuela por dentro. La etnografa en la investigacin educativa. Barcelo-
na: Paids.
ZANTEN, A. Van2002 Educational change and new clivages between head teachers, teachers and
parents: global and local perspectivas on the French case pupils. Journal ofeducational policy, 17, 3: 289-304.
Adela Franz Antropologa, educacin y escuela. Presentacin