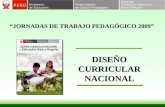G matteri ponce
Click here to load reader
-
Upload
sandy-vicga -
Category
Food
-
view
17 -
download
2
Transcript of G matteri ponce

Capítulo 6
Las relaciones institucionales y su devenir en
convenios de prácticas
Autoras MATTERI, Marisa
PONCE, Geraldine

Introducción
El presente trabajo pretende tomar algunas discusiones y planteos que se
trabajaron en el Seminario “Trabajo Social: lecturas teóricas y perspectivas”,
dictado por la Prof. Susana Cazzaniga en 2010, situando tales discusiones en las
particularidades del área de trabajo propia de las autoras.
En esta línea comenzaremos por describir a grandes rasgos el ámbito específico del
Área de Relaciones Institucionales, para luego poder centrarnos en el análisis de
dos aspectos claves: los criterios de selección de los centros de prácticas y la
propuesta académica.
Se pretende que el presente trabajo pueda significar un aporte al interior de la
unidad académica, en el marco del proceso de discusión del plan de estudios.
Área de trabajo de las autoras
Las autoras del presente trabajo nos desempeñamos en el Área de Relaciones
Institucionales, del Área de Prácticas Pre-profesionales de la Carrera de Trabajo
Social.
Esta Área está actualmente conformada por un equipo de cuatro docentes y tiene
por función:
1. establecer vínculos con instituciones y organizaciones con el fin de
posibilitar el desarrollo de las prácticas pre-profesionales,
2. acreditar las condiciones necesarias para desarrollar el proceso de
formación en terreno
3. realizar consensos sobre los lineamientos generales sobre los que
girará el desarrollo de las prácticas
4. gestionar los convenios bilaterales
5. garantizar la oferta de vacantes necesaria para cubrir la matricula
estudiantil
6. participar del proceso de inscripción de los/as estudiantes a los
centros de práctica
7. intervenir frente a dificultades institucionales que obturen la vigencia
de las condiciones de aprendizaje acreditadas al inicio del proceso por
parte del centro de prácticas
8. definir respecto a la continuidad de cada centro de prácticas, a través
de la sistematización crítica de las evaluaciones que estudiantes,
docentes y referentes institucionales realizan en relación a las
prácticas desarrolladas
9. sistematizar información diversa respecto a los centros de prácticas

Escenarios y actores en el proceso de construcción de
convenios de prácticas pre-profesionales
Para poder repensar los contenidos del Seminario, desde el área de intervención
especifica de las autoras del presente trabajo, es necesario partir de entender las
lógicas presentes en el proceso de construcción de los convenios de prácticas pre
profesionales, entendiendo a los convenios como productos de relaciones
institucionales específicas, complejas e históricas.
Los actores presentes en este entramado son: los estudiantes, los docentes, las
instituciones – centros de prácticas, el equipo del Área de Relaciones
Institucionales, agrupaciones de la política universitaria y actores vinculados a la
gestión académica.
Un análisis exhaustivo de estos actores, que de cuenta de sus configuraciones
históricas, sus marcos interpretativos y sus apuestas propositivas, resultaría un
valioso aporte para pensar el marco de las relaciones institucionales y la
caracterización de los escenarios donde efectivamente se materializan las prácticas
pre-profesionales, pero un análisis de tal envergadura excede -por lejos- los límites
del presente trabajo. Solo nos interesa dejar mencionado:
que el campo en el que estos actores se desempeñan, tiene determinadas
reglas de juego que son definidas histórica y coyunturalmente. Algunas de
estas reglas de juego, están plasmadas formalmente (por ejemplo los
requisitos para postularse como centro de prácticas), otras “vienen dadas”
por usos y costumbres (por ejemplo el “derecho de piso” que debe “pasar”
cada docente a la hora de distribución de centros de práctica) y otras se
definen por la constitución del escenario en una determinada coyuntura.
que algunas de estas reglas de juego definen la magnitud de la arena de
participación, es decir, definen quienes quedan dentro del juego y quienes
no disponen de la capacidad para constituirse en actores significativos
dentro de este campo,
que cada uno de los actores detenta distintos tipos de poderes,
construye una significación respecto a los otros actores y a las reglas de
juego,
elabora -conciente o no- una estrategia de juego
y establece distintas articulaciones al interior y exterior del campo.
A continuación, vamos a profundizar la descripción y análisis respecto a dos reglas
de juego, presentes en el proceso de construcción de convenios de prácticas pre-
profesionales, a saber: los criterios de selección de centros de prácticas y la
propuesta académica.

Criterios de selección de centros de prácticas
Formalmente, los criterios de selección de centros de prácticas, quedan
establecidos en el “Documento de Lineamientos para Centros de Prácticas”, del
Area de Prácticas pre profesionales, en donde se explicita:
“Pueden constituirse en centro de Prácticas, previa
evaluación de la Cátedra, Instituciones estatales, ONGs,
Organizaciones Sociales, Movimientos Sociales, que
presenten un proyecto definido como propuesta de trabajo
para los estudiantes y cuenten con un profesional del Área
Social.
Una vez realizados los acuerdos institucionales, el Centro de
Prácticas debe nombrar un referente institucional,
Trabajador Social, encargado de supervisar en campo la
tarea de los alumnos, y al que le solicitamos estar presente
en el momento de la práctica guiando y supervisando las
actividades de campo. Los estudiantes se insertarán en un
área, programa o proyecto de trabajo definido previamente
por la institución y consensuado en el acuerdo inicial con la
Cátedra.
En ese acuerdo inicial se establecerá qué Nivel de la práctica
(nivel II, III ó IV) se corresponde con la propuesta
Institucional.”54
Y mas adelante menciona,
“Referente y docente deben concertar el plan de trabajo y
explicitarlo a los alumnos. Este plan debe conciliar los
objetivos académicos con los objetivos institucionales.” 55
De acuerdo a estos criterios, pueden constituirse en Centro de Prácticas, aquellos
actores que
10. presenten un proyecto de trabajo definido como propuesta de trabajo
para los estudiantes
11. Y cuenten con un profesional de trabajo social capaz de supervisar,
guiar y presenciar las actividades de campo.
Ahora bien, los contactos iniciales entre el equipo de Relaciones Institucionales y
los potenciales centros de prácticas, se establecen por búsqueda activa del equipo,
por presentación espontánea de referentes institucionales o por derivación de
54 Universidad de Buenos Aires. Carrera de Trabajo Social. Area de Talleres de Práctica Preprofesional. “Lineamientos
para Centros de Prácticas”. Mineo. Buenos Aires. 2009, pág 2 55 Idem.

algunos de los otros actores (esto es, estudiantes, docentes, agrupaciones de la
política universitaria y/o actores vinculados a la gestión académica). Y en este
entramado, complementariamente a los criterios formales de selección operan otros
criterios, con diversos grados de explicitación.
Cabe destacar que esta acreditación y primera selección de centros, desarrollarse
con anterioridad al comienzo del proceso de inscripciones. Es decir, en todo este
proceso de acreditación y selección, el factor tiempo se constituye en una variable
de relevancia.
Luego de la primera evaluación, realizada por el equipo de relaciones
institucionales, en donde se acredita a la institución como centro de prácticas, las
distintas propuestas pasan por dos instancias de selección:
12. en primer lugar, los docentes de nivel seleccionan aquellos centros que
conformarán sus respectivas comisiones (exceptuándose de esta selección
los centros que representan una continuidad de estudiantes y proyecto
llevado a cabo el año anterior por el nivel precedente56)
13. en segundo lugar, cada estudiante selecciona una vacante durante el
proceso de inscripción
Ahora bien, en cada una de estas instancias operan, también, criterios formales y
no formales de selección. Tanto para docentes como para estudiantes, la variable
“distancia geográfica” ocupa un lugar predominante en la gama de criterios de
selección. En segundo término, para los docentes, es de alta significancia la
“cantidad de vacantes ofertadas por el centro”, de manera tal de conformar la
comisión con un bajo número de centros; y en tercer lugar, importa la
“consistencia de la propuesta de trabajo”, en términos de armado de las actividades
por parte de la institución receptora.
Por su parte, los estudiantes, complementariamente a la variable “distancia
geográfica”, ponderan la combinación del encuadre de la propuesta de las prácticas,
con la cursada de materias teóricas y los horarios laborales.
Como en todo juego de actores, donde las acciones de uno son significadas de
alguna manera por el resto de los actores, que adecuan sus propias acciones
teniendo en cuenta el movimiento de los otros; al operar estos criterios informales
tanto en docentes como en no docentes, esto implica que también el equipo de
Relaciones Institucionales incorpore estas apreciaciones direccionando la búsqueda
de manera tal de satisfacer las demandas de los dos, por un lado, y por el otro, no
generar expectativas de prácticas en instituciones u organizaciones (con todo el
esfuerzo de gestiones que ello implica), que luego -de hecho- no serán
seleccionadas por docentes o estudiantes.
En síntesis, toda esta gama de criterios no formales, requeriría un análisis que
pudiera dar cuenta de las acciones, omisiones, resistencias y estrategias de los
distintos actores, en el marco de los procesos de emergencia, validación, y
56 En estos casos, la asignación a una comisión la realiza la Jefa de Trabajos Prácticos del nivel correspondiente.

naturalización de tales criterios. Sin embargo, a los fines del presente trabajo solo
dejaremos enunciados tales criterios, con el fin de identificarlos, para luego dar
lugar a la problematización y propuesta, tomando a los autores trabajados durante
el seminario.
En esta línea, llevaremos algunas ideas que Zelmenman plantea respecto al campo
o los procesos de construcción de conocimiento, y trataremos de plantearlas en
relación al campo o procesos de relaciones institucionales en el marco de los
convenios de prácticas preprofesionales.
En este sentido, tomaremos centralmente tres nudos planteados por este autor:
la importancia de evaluar la pertinencia histórica del conocimiento,
la necesidad de construir conocimiento desde las exigencias de la
coyuntura, por ser estas los espacios de la construcción de los sujetos
la lectura de los desacuerdos, divergencias, contradicciones, no como
obstáculos, sino como condiciones de existencia
Desde esta perspectiva, planteamos repensar los acuerdos institucionales, y por
ende, las experiencias de prácticas pre-profesionales, como apuestas estratégicas a
procesos de acumulación de poder desde el campo popular. Es en este sentido que
planteamos la importancia de evaluar la pertinencia histórica de las relaciones
institucionales, ponderando esta evaluación por sobre los diversos criterios de
selección de centros, mencionados anteriormente.
Y en el marco de esta evaluación de la pertinencia histórica de las relaciones
institucionales, considerar la responsabilidad histórica de la academia en
relación a la generación de condiciones para la constitución de actores capaces
de generar secuencias de coyunturas. Y desde esta responsabilidad histórica,
considerar la necesidad de construir conocimiento desde las exigencias de la
coyuntura.
A partir de este planteo, consideramos relevante repreguntarnos sobre uno de los
criterios utilizados para evaluar las condiciones de factibilidad para la continuidad
de una experiencia, a saber: usualmente, se considera el criterio de que si en una
institución u organización “hay mucho conflicto”, o si “no pasa nada”, se tiende a no
desarrollar prácticas en esa situación. Frente a este criterio nos preguntamos: es
pensable, tomar esas condiciones como escenario, como condiciones de existencia,
a partir de las cuales pensar y diseñar estrategias que a su vez se constituyan
como insumos de formación para los futuros profesionales? Y de esta manera,
siguiendo a Zelmenman considerar a los desacuerdos, divergencias,
contradicciones, no como obstáculos, sino condiciones de existencia, y a menudo,
“garantías de progreso”.
Vinculado a esta idea de la relectura de aquello considerado obstáculo, nos interesa
profundizar dos ejes.

El primero, tiene que ver con la necesidad de ejercitar premanentemente el
análisis de coyuntura, es decir, poder leer los fenómenos sociales en términos de
una coyuntura histórico-social como proceso, y particularmente los fenómenos
sociales implicados o vinculados a las práctica pre-profesionales, de manera tal de
fomentar la construcción del conocimiento a partir de entender lo acontecido en las
prácticas en el entramado de procesos históricos que atraviesan las
instituciones/centros de prácticas. Es importante visualizar la tensión que existe
entre “la parte/el todo”. Es decir, la tensión entre un fragmento de la realidad
institucional/comunitaria/social susceptible de vivenciarse en el encuadre de una
práctica y los procesos histórico- sociales en los cuales ese fragmento cobra
sentido.
El segundo eje, mas allá de que podríamos problematizar la categoría de “garantías
de progreso”, nos interesa remarcar fuertemente la existencia de conflicto como
una premisa de realidad. Hemos observado que, en el marco del juego de
actores que se desarrollan en los procesos de relacionamientos institucionales para
el desarrollo de las practicas pre-profesionales, en ocasiones se apela a la
posibilidad de anular el conflicto, en la búsqueda de gobernabilidad de algún
proceso o aspecto del campo. Resulta necesario desmantelar el mito “la buena
práctica es aquella en la que no se suscitan conflictos”. Mito que opera
intermitentemente en los distintos actores, y que en ocasiones da sustento a
demandas implícitas de “prácticas sin conflicto”, demanda que -por otra parte- es
depositada al equipo de relaciones institucionales. Frente al que es importante dejar
en claro dos puntos centrales:
que la idea de un campo problemático de trabajo social, y por ende una
práctica pre-profesional, con ausencia de conflicto, es una falacia
inconcebible.
Y que, por ende, no existe un actor capaz de “crear” una propuesta de
prácticas pre-profesionales, como un producto acabado, estático, susceptible
de ser “ofertado” a los otros actores, en tanto consumidores de ese
producto.
La propuesta académica
En el presente trabajo venimos planteando que el logro de un convenio de prácticas
pre-profesionales es el producto de una serie de procesos que se desarrollan en un
escenario en donde están presentes distintos actores. Planteamos también que este
campo de actuación de los actores, presenta una serie de reglas de juego. En el
apartado anterior nos centramos en describir y problematizar una de las reglas de
juego vigentes, esto es, los criterios de selección de centros de prácticas.
Ahora nos interesa hacer lo propio con otra de las reglas de juego: la propuesta
académica.
Comencemos por identificar, siguiendo el Cuadro 1, en qué consiste la propuesta
incluida en el actual plan de estudios.

CUADRO 1: ESPECIFICACIONES DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS BÁSICOS, SEGUN
NIVEL DE PRÁCTICAS.
Nivel de
prácticas
Objetivos Contenidos básicos
NIVEL II
Q Que el alumno logre delimitar el
objeto de intervención del T.S. en una
realidad micro social concreta, con el
fin de que entrene procedimientos
vinculados al abordaje comunitario de
los problemas sociales.
En Entrenar habilidades para la
investigación a través del diseño y
ejecución de diagnósticos y el
ejercicio de habilidades de
observación y registro sistemático.
Objeto de intervención del T.S. en el
abordaje comunitario. Procedimientos
de abordaje comunitario. Investigación
diagnóstica. Ejecución de programas y
proyectos de tipo comunitario.
Procedimientos de recolección de
información y registro (observación y
entrevista). Documentación de las
intervenciones planificadas (crónicas,
documentos diagnósticos,
planificaciones, evaluaciones, informas
de gestión, etc)
NIVEL III
Que el alumno se inserte en
un Proyecto de trabajo con grupos a
fin de que identifiquen el valor
articulador de este nivel de abordaje
en cuanto vinculación los programas
institucionales y las necesidades
particulares de diferentes sectores de
la comunidad.
Aproximarse conceptual y
metodológicamente al tema de
sistematización: a) identificando ejes
problematizadores b) ampliando su
base de datos c) estableciendo
relaciones teórico -prácticas de
complejidad creciente.
Técnicas de Intervención Social.
Delimitación del objeto de intervención.
El proyecto como unidad de
planificación. Diseño de proyecto.
Gestión de proyectos. Monitoreo y
evaluación de proyectos Análisis
institucional. Procedimientos de
registro.
Políticas Sociales, política del Sector.
Objeto de intervención en el trabajo
con grupos. Programas institucionales y
necesidades de sector. Diagnóstico,
planificación y ejecución de estrategias
de trabajo grupal. Técnicas de dinámica
grupal. Técnicas de dinámica grupal.
Procedimientos de registro.
Documentación de las intervenciones
planificadas (crónicas de reunión,
planificaciones, evaluaciones, informes
de gestión, etc)
NIVEL IV
Que el alumno aprenda a
través del trabajo directo con familias
a reconocer la expresión que
adquieren los problemas sociales en
esta dimensión a fin de que pueda
ejercer acciones de asistencia y
promoción en este nivel de abordaje.
Definir y ejecutar un proyecto
de sistematización que tome su
práctica pre-profesional y objeto de
conocimiento
Objeto de intervención de trabajo con
familias. Diagnóstico y tratamiento y/
o derivación de situaciones sociales.
Procedimiento de registro y
documentación de las intervenciones.
Crónica de entrevista, informe social,
informe de gestión, etc.

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información
recolectada del documento “Lineamientos para Centros de
Prácticas” Área de Talleres Pre-profesionales. Carrera de
Trabajo Social. UBA. 2009. (mimeo)
Esta propuesta está siendo discutida, en el marco del proceso de discusión del Plan
de Estudios, en distintos ámbitos, por distintos actores y desde distintos marcos
interpretativos y propositivos. Varios de estos actores aportan desde una gran
capacidad analítica y desde un recorrido que no se puede desmerecer. Ergo, lejos
de querer agotar la discusión o de pretender realizar planteos inéditos, a los fines
del presente trabajo, nos interesa dar cuenta de que pasa en la arena de las
relaciones institucionales, cuando desde la academia llevamos esta propuesta de
prácticas a distintos actores.
Claramente, en el proceso de discusión y negociación respecto a los lineamientos
que guiarán la actividad de los/as estudiantes, y a las posibilidades y límites
respecto a las incumbencias que estos/as tendrán, queda al desnudo la
inconsistencia de la propuesta, o, dicho de otro modo, el carácter artificial de
“armar” procesos anuales conforme a etapas metodológicas mutuamente
excluyentes.
Esto se ve claramente cuando los/as interlocutores/as son actores que no están
embebidos en lógicas de pensamiento particulares de nuestra disciplina, por
ejemplo, cuando el/a interlocutor/a es un decisor político, funcionario/a,
profesional de otra disciplina o referente de un movimiento social. La presencia de
este tipo de interlocutores/as es frecuente en instancias iniciales de acercamiento
interinstitucional, donde se discuten los lineamientos generales de los acuerdos, y
por ende, se ponen sobre la mesa qué pretende cada actor del otro (al menos
desde su intencionalidad explícita)
En esos procesos de discusión y negociación, se va recortando la realidad de
manera tal que pueda traducirse en un plan académico que contemple la
producción de productos específicos en un tiempo determinado.
En este punto, nos interesa remarcar la identificación de la lógica de este tipo de
pensamientos, basada en la racionalidad instrumental, que está presente no solo en
este escenario particular de las relaciones institucionales para las prácticas pre-
profesionales, sino tambien en otros campos del quehacer profesional. Se trata de
una lógica vinculada a la planificación normativa, esto es, la posibilidad de que un
actor -en este caso la academia- fije los objetivos y las trayectorias para
alcanzarlos –esto es, el programa académico-, en un escenario donde, por
definición, no controla todas las variables -esto es, los escenarios institucionales o
territoriales donde se desarrollarán las prácticas pre-profesionales.
Esta lógica de pensamiento, no solo ha sido fuertemente discutida por diversos
autores (desde Matus en adelante), sino que es refutada por la evidencia empírica
cotidiana. Cabe resaltar, que incluso, desde la formación teórica que contempla el
plan de estudios de la carrera de trabajo social, esta discusión está presente y se
forma a los estudiantes (desde la teoría) introduciendo el pensamiento estratégico
(que ha sido desarrollado por diversos autores, en contraposición a la racionalidad

que venimos problematizando)57. Entonces, cabe preguntarnos, porque desde la
propuesta de las prácticas pre-profesionales, seguimos insistiendo con esta falacia
de la separación de niveles anuales según etapas del método de intervención?
Sabemos, como expresamos mas arriba, que no estamos planteando nada inédito,
y que la necesidad urgente de revisar esta propuesta ya constituye una realidad
que ninguno de los actores implicados desconoce. En esta línea, retomamos el
aporte de Cazzaniga cuando propone pensar la metodología como estrategia, como
combinación de movimientos bajo la lógica de la complejidad. Y desde esta
posición reafirmamos la propuesta de las prácticas integradas, planteando la
posibilidad de que los/as estudiantes realicen la totalidad de su proceso formativo a
partir de una práctica pre-profesional constituida en un escenario determinado, en
donde el recorte de este escenario estaría dado por el criterio priorizado al interior
del mismo, es decir, el criterio que estructura el campo, ya sea este la temática o
el territorio. De esta manera, el/la estudiante, o mejor dicho el grupo de
estudiantes, podría ir trabajando los contenidos básico, a lo largo de todo el
proceso, conforme a las exigencias de las coyunturas, es decir, con un criterio de
realidad.
Para desarrollar esta propuesta, sería necesario pensar, entre otras cuestiones,
¿cuales son las capacidades y habilidades que con las que el/la docente debería
contar para poder acompañar este tipo de procesos de formación? Desde ya,
debería contar con una fuerte formación propia y ejercicio del pensamiento
estratégico, para ser capaz de poder “captar” la complejidad del escenario y de los
diversos procesos que en él se desarrollan.
Por último, nos interesa bosquejar algo vinculado a la diferencia entre pensamiento
teórico y pensamiento epistémico, que plantean tanto Zelmenman como Cazzaniga.
Estamos pensando en la posibilidad de constituir al pensamiento epistémico
como una lógica de entrada al campo. Y en este sentido, nos preguntamos ¿qué
procesos podrían fomentar la capacidad del pensamiento epistémico en los/as
estudiantes?
Conclusiones
A lo largo del presente trabajo, hemos intentado visualizar, analizar y problematizar
algunos aspectos claves presentes en nuestro ámbito de intervención específica
dentro del Área de Talleres, esto es los procesos de relaciones institucionales que
conllevan a la concreción de los convenios de prácticas pre-profesionales.
Nos hemos centrado fuertemente en dos aspectos, a saber: los criterios de
selección de los centros de prácticas y la propuesta académica.
En el marco del análisis presentado, hemos intentado dar cuenta de algunos nudos,
a nuestro entender, sumamente significativos en estos procesos, como ser:
identificar los actores presentes en estas relaciones institucionales, sus
57 Véase, por ejemplo Matus C. Política, Planificación y Gobierno. Caracas: Fundación Altadir; 1992.

lógicas, sus posicionamientos, sus acciones, tipo de relaciones, etc.
las implicancias que este juego de actores imprime en los criterios formales,
pero sobre todo informales, a través de los cuales se seleccionan los centros
de prácticas
la problematización de estos criterios, introduciendo la noción de evaluación
de la pertinencia histórica de las relaciones institucionales y ponderando la
necesidad de análisis, praxis y propuestas formativas, desde la exigencia de
las coyunturas
la presencia irremediable del conflicto, en todos estos procesos
la necesidad de una propuesta académica que supere la lógica etapista y
normativa y que contemple la posibilidad de prácticas integradas a partir de
campos, la cuestiones metodológicas como insumos dentro de una lógica
estratégica y al pensamiento epistémico como una premisa de entrada al
campo.
Sin duda, estas reflexiones no agotan el debate respecto a la propuesta de
prácticas pre-porfesionales, pero pretende ser un insumo para las discusiones y
avances que se están generando en relación a la redefinición del Plan de Estudios
de la Carrera de Trabajo Social en la UBA.

Bibliografía
Bourdieu P., Wacquant L. (2008) Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos
Aires, Siglo XXI Editores.
Cazzaniga, S. (2009) “Sobre la imposibilidad de la intervención profesional:
reflexiones para “poder” repensar” Ponencia presentada en las Jornadas de
Investigación en Trabajo Social UNER, Paraná. (mimeo)
Cazzaniga, S. (2006) ”Reflexiones sobre la ideología, la ética y la política en
Trabajo Social” Documento para la discusión presentado a la Mesa Ejecutiva de la
FAPSS (Federación Argentina de Profesionales de Servicio Social), Posadas.
(mimeo)
Karsz, S. (2006) “Pero ¿qué es el Trabajo Social? En La investigación en Trabajo
Social Volumen V. Publicación pos jornadas. Paraná, Facultad de Trabajo Social
UNER.
Matus C. (1992) Política, Planificación y Gobierno. Caracas, Fundación Altadir.
Zemelman, H (2003) “Hacia una estrategia de análisis coyuntural”. En publicación:
Movimientos sociales y conflictos en América Latina. Buenos Aires,CLACSO, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 288p.
Zemelman, H (2001) “Pensar teórico y pensar epistémico. Los retos de las ciencias
sociales latinoamericanas” Posgrado Pensamiento y Cultura en América Latina,
México, Universidad de la ciudad de México.