Gómez Carrillo Miseria de Madrid Christian Ricci Esperpento Bohemia
-
Upload
lynda-riley -
Category
Documents
-
view
17 -
download
1
description
Transcript of Gómez Carrillo Miseria de Madrid Christian Ricci Esperpento Bohemia
-
71
La miseria de Madrid del guatemalteco Enrique Gmez Carrillo: esperpento,
dandismo y bohemia*
Cristin H. Ricci. University of California, Merced.
En su obra pasada prevalecen, junto con un inesperado
sentimentalismo que se dira romntico, mucha modernidad, la euritmia, las elegancias femeninas, la danza, los personajes de la comedia italiana, la ancdota maliciosa, la conversacin con sus amigos clebres, la irona, el halago, la perversidad, el goce, todo lleno de una sutileza francesa, de modo que se dira escrito, o por lo menos pensado, en francs, en parisiense.
Rubn Daro, Enrique Gmez Carrillo (Cabezas 995-6)
Considero necesario recuperar del olvido de la crtica literaria espaola e
hispanoamericana a La miseria de Madrid (1921). En principio porque es el primer
testimonio novelesco de un hispanoamericano acerca de la vida literaria finisecular
madrilea. Luego, porque creo oportuno contrastar el texto con otras expresiones
literarias espaolas e hispanoamericanas que recrean aquel absurdo Madrid de la
Restauracin previo, al momento o inmediatamente posterior al desastre del 98, y cuya
representacin suele estar monopolizada (en los claustros universitarios y por la crtica)
por Espaa contempornea de Daro, las novelas madrileas y las Memorias de Po
Baroja, La voluntad y Madrid de Azorn, el teatro de Arniches y el de Benavente,
Troteras y danzaderas de Prez de Ayala y, principalmente, Luces de bohemia de Valle-
Incln109.
La miseria de Madrid es una novela autobiogrfica (Garca Martn 40, Mndez de
Penedo II, Schaefer 72) escrita veintinueve aos tras la primera visita del escritor
109 El primer paso lo ha dado Jos Luis Garca Martn al preparar muy bien documentadas ediciones crticas de La miseria de Madrid y En plena bohemia en el centenario del 98. Ms all del trabajo de Garca Martn, y si bien casi todos los bigrafos de Gmez Carrillo mencionan La Miseria de Madrid, no hay ningn estudio crtico hecho sobre la misma.
-
72
guatemalteco a tierras espaolas. En 1891 el entonces presidente de Guatemala, Rafael
Barillas, le haba concedido una beca para estudiar en Madrid al joven Gmez Carrillo,
pero ste, desoyendo las indicaciones del primer mandatario de su pas y a instancias de
Rubn Daro (Cabezas 994), se traslada a Pars. Enterado Barillas del desacato de Gmez
Carrillo, le cancela la beca y le obliga a trasladarse a su destino original, la capital
espaola. El choque entre la cultura parisina, especficamente la vida bohemia-literaria de
la ciudad luz, y la madrilea ser tremendo para nuestro autor, que ya desde el ttulo de la
novela evidencia una clara animosidad hacia la Corte-villa. En este artculo propongo
contextualizar e indagar sobre los motivos que llevan a Gmez Carrillo a esta anacrnica
reinvencin de Madrid a travs de recursos esperpnticos. En la introduccin sealar en
qu contexto histrico se escribe el relato: qu otras manifestaciones literarias le preceden
y cules se estn gestando al momento de la publicacin de La miseria de Madrid;
analizar la situacin de Gmez Carrillo dentro del campo de la produccin cultural en la
segunda dcada del siglo XX y de qu manera se construye a s mismo como personaje
literario. Ms adelante, contrastar con otros textos modernistas los motivos cronotpicos
donde se desarrolla la actividad cultural de la poca. Analizar, posteriormente, la
evolucin del concepto de bohemia que se forma nuestro autor desde su experiencia
primigenia en el Pars de Verlaine, su paso por la Espaa previa a la derrota del 98, hasta
arribar al momento de la concepcin de la novela. Finalmente, se observar cmo el
autor-personaje logra amalgamar el esperpento con el modernismo.
Introduccin
En 1900 Gmez Carrillo publica el libro de crnicas Sensaciones de Pars y Madrid, texto en el que se describen lugares y personajes que luego formarn el corpus histrico-literario de La miseria de Madrid. Para entonces nueve de sus libros (incluidas tres novelas: Del amor, del ocio y del vicio, Maravillas y Bohemia
-
73
sentimental) ya circulaban por el ambiente literario espaol e hispanoamericano. En ellos se evidencian las innovaciones estticas y temticas que luego haran propias algunos de los modernistas espaoles, quienes desde 1901 comienzan a escribir una serie de novelas (autobiogrficas en su mayora) que retratan las gestas del proletariado de levita en el seno de la ciudad letrada modernista: Silvestre Paradox (1901) y Aurora Roja (1904) de Po Baroja, La voluntad (1902) de Azorn, La horda (1905) de Blasco Ibez, Iluminaciones en la sombra (1909) de Alejandro Sawa, y Troteras y danzaderas (1912) de Ramn Prez de Ayala. Dichas innovaciones se podran resumir en: antipreceptivismo, literatura impresionista, decandentismo, utilizacin de lo grotesco y lo absurdo, explotacin comercial del arte y del trabajo intelectual y, fundamentalmente, la concepcin de la bohemia artstica como una etapa de transicin entre el mpetu juvenil del artista y su madurez profesional. En 1920, slo dos meses antes de la publicacin de La miseria de Madrid, el Madrid absurdo, brillante y hambriento de Luces de bohemia se convierte tambin en correlato de aquellas novelas modernistas urbanas. Los ltimos peldaos del va crucis de la Santa Bohemia madrilea, grotescamente entronizados en la figura de Max Estrella (doble de Alejandro Sawa y a su vez epgono de nuestro Gmez Carrillo), rememoran en forma tragicmica la vida literaria finisecular (1890-1909) y toda la vida miserable de Espaa (Valle-Incln 163). Por su parte, tambin en esta segunda dcada, el Modernism posterior a la Guerra Europea deja de reconocer las categoras de lo trgico y de lo cmico para representar la vida tragicmica tanto en el teatro como en la novela (Villanueva, El modernismo novelstico 22).
La Miseria de Madrid responde a este fenmeno poligentico (la cita de Daro en el epgrafe apoya en gran parte el hecho) y la narracin va del vituperio a la irona, de la irona a lo absurdo, de lo absurdo a lo grotesco tragicmico y de ste a lo caricaturesco. Pero Gmez Carrillo no se detiene all. En su biografa novelada aborda sin tapujos el tema del sensualismo homosexual y bisexual, el mismo que salvo en algunos textos de Ciges Aparicio, de Joaqun Belda o de Antonio de Hoyos y Vinent- es mencionado en las novelas modernistas y post-modernistas espaolas muchas veces con una retrica angustiosa, radical y trgica (George Bataille 42-3). La novela del guatemalteco, en la que l mismo expresa su experiencia amorosa con un hermafrodita, es otro indicador de sugerencias para la educacin tica y esttica del escritor que siente la necesidad de saberse inmune a modas corrientes, tendencias, usos y costumbres, distinto entre gentes uniformes. Este tipo de narracin, que no era nueva para Gmez Carrillo110, fustiga muchas hipocresas y prejuicios de la sociedad espaola finisecular. Ese hombre Otro, que cuestiona, a veces tan slo con su mera presencia, cualquier situacin o circunstancia vulgar, es la esencia del desdeoso dandismo la Brummel de Gmez Carrillo.
110 Todos estos temas ya los celebraba Gmez Carrillo en las pginas de Notas sobre las enfermedades de la sensacin desde el punto de vista de la literatura (1898) y en su primera novela Del amor, del dolor y del vicio (1898), luego de haber ledo, entre otras cosas, La degeneracin de Max Nordeau y Los Bisexuados de Laurent: Lo que en literatura se llama amor sano no existe en la Naturaleza por lo menos no existe como tal amor [. . .]. El amor-pasin, en cambio, ha inspirado las ms bellas pginas de la literatura contempornea (Notas 328). En 1920 cuando publica Primeros estudios cosmopolitas examina el sadismo, el masoquismo, la inversin sexual y el asesinato en calidad de una forma posible de las bellas artes (Demetriou 231).
-
74
Ahora bien, asumiendo que La miseria de Madrid responde a las coordenadas
literarias que he enunciado, queda todava por delinear el motivo que lleva a Gmez
Carrillo a parodiar una poca (entre Galds, Alas, Pardo Bazn y Azorn, Benavente,
Valle, Prez de Ayala) que ya haba sido superada por la esttica regeneracionista. En
esta vena, en los aos veinte del siglo pasado era ahora el modernismo el que daba sus
ltimos estertores y la produccin literaria de Gmez Carrillo, si bien era todava
respetada, empezaba a resultar demod con la llegada de las vanguardias. El guatemalteco
no quera atacar al movimiento literario que haba ayudado a crear y, por otro lado, tena
la necesidad de seguir formando parte del establishment literario en lengua castellana.
Como consecuencia de esta situacin, se podra decir que en La miseria de Madrid
Gmez Carrillo hace un ltimo auto de fe del modernismo (el texto pon[e] fin a [sus]
memorias, nos dice en el prlogo a La miseria de Madrid 91) y, al mismo tiempo, se
erige como el profeta primigenio que divulg en Madrid tanto el dogma simbolista y
parnasiano como el estilo de vida epicreo y desenfadado allende los Pirineos111. En este
proceso, gracias a la distancia cronolgica y a la gloria literaria que lo haban llevado a
ser, entre otras cosas, director de un peridico de gran tirada como El Liberal entre 1916
y 1917 (y corresponsal exclusivo en Pars desde 1899), Gmez Carrillo se recrea a s
mismo como personaje literario, se construye, se ornamenta y se posiciona por encima de
otros personajes y situaciones vividas en su etapa de forjamiento como escritor. El autor
hace de s mismo una obra de arte de un narcisismo desbordante, muy acorde a su gusto
del cartel y el escndalo publicitario, como lo recuerda Antonio Espina en Las tertulias
111 Si bien Azul ya se lea en Espaa desde 1888, Daro llega a Madrid por primera vez en octubre de 1892. Gmez Carrillo llega a la capital espaola en diciembre de 1891.
-
75
de Madrid (180). En La miseria de Madrid el dandi (Gmez Carrillo) realiza un
constante trabajo sobre su yo, una manipulacin un tanto caprichosa y fabuladora.
El reflejo del ambiente
La clave del texto que da origen a la parodia esperpntica de la vida literaria
madrilea finisecular est en un monlogo que Gmez Carrillo pone en boca de Clarn:
La vida de la mayor parte de los madrileos es de una monotona viciosa que les
horrorizara a ellos mismos si pudieran verla en un espejo (La miseria de Madrid 167).
El escritor asturiano se refiere a la procesin de intelectuales que acuden a las tertulias en
torno a la Plaza del Sol y la calle de Alcal. Al mismo tiempo, Clarn recuerda al
personaje Mr. Parent de Guy de Maupassant (Las veladas de Mdan) que en un caf, un
da se mira en el espejo, delante del cual se sienta desde hace veinte aos, y ve que el
cristal le devuelve una imagen de la muerte prxima, un rostro descompuesto, un pellejo
arrugado de color de pergamino (La miseria de Madrid 167). Gmez Carrillo, que glosa
al escritor puertorriqueo Luis Bonafoux (otro de los modernistas olvidados por la crtica
que tambin residi y escribi en y sobre la capital espaola) cuando dice que los
literatos, pintores, polticos y bohemios madrileos son horribles (En plena bohemia
228, Sensaciones 73), aade que en Madrid la gente se la pasa en el caf esperando la
regeneracin del pas como lo hara Cyrano de Bergerac: gesticulando con ademanes
grotescos su decamern de vaciedades, de fanfarroneras e inocencias (Sensaciones
118,128). En La miseria de Madrid el escritor guatemalteco hace referencia al perenne
vituperio de Daro contra la literatura espaola ramplona, apolillada y grosera (115).
En sintona con las tres citas mencionadas, Valle-Incln en Luces le coloca el
epitafio a la bohemia modernista utilizando el recurso especular, coincidentemente,
-
76
tambin, en un caf madrileo. Mientras el escritor gallego invita a los hroes clsicos a
verse reflejados en los espejos cncavos, determina que el sentido trgico de la vida
espaola slo puede darse con una esttica sistemticamente deformada (162). En este
sentido, cabe constatar que es exactamente esto ltimo lo que hace Gmez Carrillo
cuando recurre a la exageracin y a la crtica cida contra la ramplonera instituida en
los polticos y literatos espaoles de fin de siglo; los mismos que se obstinaban en
desatender las razones que causaran el desastre del 98, se empecinaban en darle la
espalda a Europa y crean estar viviendo en el mejor de los mundos. La frase de Max
Estrella en 1920: Espaa es una deformacin grotesca de la civilizacin europea (Luces
162), es afn al estado de mdiocrit honorable de las letras espaolas, ligadas a la
poltica, al comercio, en decadencia con relacin al siglo XVI, y al asilamiento
voluntario del espaol, encerrado en s mismo de todo lo francs, como ya lo vea
Gmez Carrillo en vsperas del 98 (Almas y Cerebros 262-3). Para Valle la apelacin al
absurdo en Luces radica tambin en la necesidad de escindirse de la literatura preciosista
de los seguidores de Verlaine, Mallarm y Daro en pos de un horizonte donde no se
poda relegar la cuestin social, tal como lo marcaban la finalizacin de la Primera
Guerra Mundial y las revoluciones rusa y mexicana. En cambio, y si bien se compadece
de las muertes y hambrunas que dej como secuelas la Guerra del 14 en la que particip
como enviado especial de El Liberal- Gmez Carrillo se ocupa predominantemente de
contrastar en el texto las novedades parisinas con los valores filisteos y la preferencia
burguesa arraigada en el naturalismo agarbanzado de los espaoles; sobre esta
disparidad elabora su esperpento.
La miseria de Madrid estremece a Gmez Carrillo simple y sencillamente porque es antiesttica; por lo tanto, lo feo y ridculo que encuentra tanto en la arquitectura
-
77
edilicia de la Corte-villa como en la vida literaria lo canaliza primero a travs de una esttica de denuncia expresionista y grotesca, al igual que Valle, para luego reemplazar el conflicto agnico con una narracin netamente modernista donde el guatemalteco armoniza la plasticidad cromtica y subjetiva (impresionismo) de su prosa con el sensualismo homoertico; resumen sincrtico, por otro lado, entre lo esperpntico y el decadentismo que ya evidenciaba en Sensaciones de Pars y Madrid :
Ver las mscaras como las vea Goncourt, como las ve Lorrain, como las ven los artistas del alma, en fin, manchando el espacio gris con sus notas de color [. . .] ondulando bajo los andrajos luminosos, representando la locura y la ingenuidad del corazn humano (318).
En esta cita, que no refiere especficamente al contenido homoertico (aunque lo puede incluir ya que apela a pintar el aspecto dionisiaco del ser humano), sino en concreto a la representacin artstica, se puede hallar un cierto parentesco entre Gmez Carrillo y aquellos modernistas espaoles que se decantan por una potica de la miseria. Potica cuyo parmetro en las letras lo constituiran el Azorn de La voluntad (vase el captulo VII en el Rastro) o el Baroja de la Triloga de la lucha por la vida, y en las artes lo encarnaran el Pablo Picasso de la poca azul madrilea (cuando diriga la revista Arte Joven) y, ms tarde, Gutirrez Solana, ya sea con el pincel o con la pluma. En cambio, la falta de profundizacin en la miseria y en el dolor de la condicin humana (Mndez de Penedo VI), en sntesis, su frivolidad, alejara definitivamente al guatemalteco de sus pares espaoles. Quizs esta ltima sea tambin la causa que hoy su nombre se encuentre en una segunda lnea, detrs de figuras del modernismo hispano-americano que supieron armonizar tica y esttica y mostrar las contradicciones socioeconmicas de un capitalismo en ciernes; vayan los ejemplos de Mart y del mismo Daro.
Los personajes y la parodia
Dejando de lado la preconcebida aversin a lo castizo (Ospina 9), para Gmez Carrillo darse de bruces con la realidad decadente de un pas donde todava se discuta si la descripcin de un parto en la ltima novela de Pardo Bazn cuajaba con la moral catlica era desistir de su inicial proyecto del arte por el arte y de gozar de la voluptuosidad: nos sentimos de pronto cual si despertsemos de un sueo tibio y voluptuoso para caer en la ms horrible de las realidades (La miseria de Madrid 124)112. Consecuentemente, el antdoto para dichas vivencias, absurdas para nuestro autor, radica en apelar a la parodia, degradando a los personajes madrileos que aparecen en La Miseria de Madrid y de esta forma hacer blanco en el tema de la
112 La crtica a la hipocresa flotante del ambiente literario madrileo ya aparece en Sensaciones (106-10). La novela de la Pardo Bazn es La tribuna, publicada en 1881. Gmez Carrillo se refiere a la censura que recibi el captulo donde se narra el parto. En ese captulo de Sensaciones el escritor guatemalteco insta a los jvenes literatos a ser atrevidos [. . . .] Dadnos una descripcin completa de los misterios de la carne [. . .]. Llenad ese vaco, y estad seguros de que al hacer lo que nadie ha hecho hasta hoy, no habris sido inmorales, sino simplemente artistas... (109-10).
-
78
prdida del honor, tan presente en las tragedias y comedias de figurones de Lope de Vega como en la arrogante Espaa previa al desastre del 98.
En el desfile de personajes encontramos a un maletero con aire de eclesistico (93); un cnsul de Espaa convertido en modesto empleado de hotel, un ntegro caballero venido a menos su honra (95) que tima a Gmez Carrillo; el marqus de Rubiniano (96) que, al tiempo que habla de sus riquezas, su linaje, sus conquistas y su bravura, introduce al escritor guatemalteco y a su amante francesa, Alice, en lo ms srdido del arroyo madrileo (97-8); el mismo personaje nobiliario trata de seducir a la francesa siguiendo los anacrnicos (para finales del siglo XIX) cdigos de procedimiento dramtico y lenguaje del Siglo de Oro, recibiendo en retribucin por su insolencia una soberbia bofetada de la muchacha (100); personajes grotescos e ignorantes de la Prensa, de la Universidad y del Parlamento, que habitaban la casa de huspedes de la calle Arenal, y que peroraban discursos pedantes, vacos y vulgares, y al unsono reclamaban la necesidad de no ser modestos y darnos un poco de pisto (107). En este punto en la narracin surge la necesidad de matizar y contrastar con otros textos la dura personificacin-estereotipo que hace el escritor guatemalteco de los personajes que encuentra en su arribo a la Corte. Por una parte, la misma acritud con la que Gmez Carrillo se refiere a los polticos y periodistas de la poca finisecular se puede corroborar en textos como La voluntad (195) y Silvestre Paradox (131). La impericia de polticos y la prdida de prestigio de la aristocracia se evidencian en Espaa contempornea de Daro y en casi todos los textos de la primera dcada del XX de Maeztu, Ganivet, Sawa y Blasco Ibez. Por otro lado, curiosamente, Gmez Carrillo acabara felizmente acomodado como director de El Liberal por lo que la agria crtica del autor a veintinueve aos de la experiencia narrada vuelve a suscitar sospechas: se trata de algn ajuste de cuentas con alguno de los muchos enemigos que se haba ganado en Madrid o simplemente la actitud narcisista de un escritor que crey haber salvado del naufragio al periodismo y contribuido sustancialmente a la renovacin de las letras espaolas? El nmero de artculos publicados (ms de 3.500 en El Liberal, La Campaa, El Imparcial y ABC y en revistas como Cosmpolis, La novela corta, Blanco y Negro y Parisina, entre otras) avala su constante y brillante (Daro, Cabezas 995) intervencin en los medios de prensa espaoles. En la misma vena, su rol como divulgador de las noticias literarias, sociales y polticas internacionales es apoyado por escritores de la talla de ngel Guerra, Cansinos Assens, Rufino Blanco Fombona, Manuel Machado y la misma Pardo Bazn. En 1898 Azorn hablaba sobre la temprana influencia esttica del guatemalteco en Madrid: Nadie entre toda la gente intelectual de Espaa que mejor conozca la literatura modernsima, que ms a fondo haya penetrado la mentalidad de ciertos escritores, si famosos en el extranjero, desconocidos por completo en esta tierra (cit. en Kronik 56). Su primer libro, Esquisses (1892), una previa en miniatura de Los raros de Daro segn Kronik (55), llama la atencin de Clarn, el crtico ms ilustre de la poca, quien le dedica un palique en Madrid Cmico. De la publicacin de este libro (y de la venta de su edicin completa en quince das, como veremos ms adelante) se vale el autor, y opino que con justicia, para lucirse y decir que la primera vez que de [Verlaine] se habl en espaol fue cuando se public en
-
79
Madrid mi folleto titulado Esquisses (Almas y cerebros 183)113. Por otro lado, el ajuste de cuentas podra haber sido causado por su definitiva ruptura con El liberal en 1920 y con el hecho, como narra Antonio Machado, que Gmez Carrillo nunca pudo soportar ser opacado por ningn escritor espaol fuera de Espaa (1308, cit. en Garca Martn 36), en momentos que en Pars sonaban con estridencia los nombres del propio Machado, Po Baroja y Unamuno.
Con el corolario de aquellos crculos de farisesmo mencionados en La miseria de Madrid, donde brillaban los literatos y artistas de las tertulias del caf Fornos, el Ateneo y de la librera de Fernando Fe, la nostalgia del ideal de arte, de belleza y de originalidad del Barrio Latino parisino se trocaba subrepticiamente en los siniestros antros en que los noveladores picarescos hacen vivir a sus bachilleres famlicos (134); los mismos espacios, vaya coincidencia, en los que Gmez Carrillo hace vivir a sus famlicos estereotipos madrileos. En esta vena, la parodia, mezcla heteroglsica del exquisito lenguaje potico modernista con las frases y poses chocarreras y azarzueladas de los personajes, corrobora lo que Daro Villanueva denomina la degradacin o vulgarizacin de la literatura del siglo XX (Valle-Incln and James Joyce 53,6). El resultado de estas descripciones, que no tratan tanto de los sucesos histricos de Espaa como de las interpretaciones histricas de esos sucesos, sita, de nueva cuenta, al texto de Gmez Carrillo dentro de la caracterizacin esperpntica enunciada por Cardona y Zahareas, convirtiendo la narracin no en una tragedia nacional sino en una grotesca trgica mojiganga (168).
Gmez Carrillo le dedica todo un captulo de Sensaciones de Pars y Madrid a la Espaa negra y all incorpora a literatos y pintores, desde Quevedo y Goya, pasando por los franceses Gautier, Lorrein y Barrs, hasta llegar a Verhaeren, la ms negra de todas (226-30, 295). En el mismo texto se refiere a Velzquez como el artista de los rostros de cera, de las carnes descompuestas [. . .] de las dinastas en descomposicin [. . .]. [Velzquez] es el representante de un fin de raza real y de un ocaso de omnipotencia (182-3). En La Miseria de Madrid es la fra y cerebral sonrisa irnica de Quevedo, sumada a la deformacin de los lienzos del insuperable Goya (inventor del esperpento, segn Valle Incln, Luces 162) y del genio de la decadencia de Velzquez, las que se contraponen al idealismo trasnochado de Cervantes (213) en la descripcin de lo ms encomiado de la vida literaria de la ltima dcada del siglo XIX. Nez de Arce es un viejecito menudo, de aspecto seco, friolento, un pesetero que haba confundido a nuestro autor con un diplomtico americano, rico, igualito a cualquier burgus de la villa (117). Echegaray, un viejecito, no slo de aspecto vulgar, sino hasta algo grotesco (172), de una vanidad contenta de s misma [. . .] [un] ilustre fantoche que mova la cabeza como un mueco polichinesco (173), un enano de Velzquez (174). Castelar, bajo, rechoncho, apopltico [. . .] con ojos redondos cual los de un bho [. . . .] [Una] especie de Sancho Panza con chistera, que hablaba cual un arriero, que grua como un cerdo (175-6). Al cabo de estas grotescas descripciones y en trminos psicolgicos, el autor-personaje supera cualquier resabio de complejo
113 P. Baroja en sus Memorias dice que Sawa fue el primero en hablar de Verlaine en Madrid. Sawa vuelve a Madrid desde Pars en 1896 (luego de seis aos de ausencia ininterrumpida) y Esquisses se publica en 1892.
-
80
edpico heredado de la Colonia y se coloca en una posicin de distanciamiento y superioridad respecto al objeto representado; por un lado, no dejndose engaar por los mitos propagados por la historia espaola; por el otro, confirmando que el arte puro de distanciamiento y la realidad grotesca de la historia espaola son mutuamente necesarios y complementarios en el esperpento, no opuestos. Ratifica esta tesitura el mismo Gmez Carrillo cuando dice: [A] nadie le diriga la palabra en aquella libre repblica, donde los boticarios de provincia trataban familiarmente a los grandes seores de las letras madrileas (216). Esta ltima cita vuelve a contradecir el hecho de que l mismo acabara muy bien aposentado en aquella repblica de las letras madrileas, tanto o mejor que el desprestigiado Nez de Arce, que amaba el comercio de las musas y se haba beneficiado de la palanca poderosa [de la prensa] (208). A su vez, por otro lado, el ataque de Gmez Carrillo hacia lo plebeyo de la literatura espaola coincide con las crticas que hace Valle en Luces cuando se refiere a la literatura burguesa de Don Benito el garbancero (79), y al espanto que le causa a Daro el atraso general del pueblo espaol, atrado por la vida chulesca del gnero chico y afectado, en gran parte, por la vulgarmente corrompida aristocracia (Espaa Contempornea 44-46, 63). De esta forma, cobra sentido en La miseria de Madrid aquella cita en la que Clarn fustiga el patriotismo madrileo [de] cuernos, chulos y cante (167) y que le sirve literariamente a Gmez Carrillo para elaborar su simbiosis entre el desprestigio de la literatura finisecular y el apogeo de lo ms grotesco de la encanallada vida madrilea (Prez de Ayala 411) reflejada en los tablados. Este irnico smbolo delicado y perfecto de las relaciones que existen entre la poesa y la vida (Baroja, Silvestre Paradox 217) ya lo haban expuesto en sus novelas madrileas los jvenes que surgen en torno al 98, Daro, como acabo de observar, y el mismo Gmez Carrillo en Sensaciones de Pars y Madrid; textos precursores, como expuse al principio, de aquel Madrid absurdo, brillante y hambriento que luego, tambin, hara famoso Valle-Incln114.
Bohemia
Como apunta Aznar Soler: la vida bohemia es el precio que social que el escritor
ha de pagar por [. . . ] practicar valores antiburgueses y anticapitalistas [ . . . ] [L]a
bohemia es una manera espiritual de ser artista que en la sociedad filistea se paga con [. .
. ] malestar socialmente (53). Si bien para Gmez Carrillo [l]a bohemia es
sencillamente la juventud pobre, que se consagra a las artes y lleva su miseria con
orgullo (En plena bohemia 80, 89, 139), no es lo mismo vivirla en los parasos
artificiales de sus reledas Escenas de la vida bohemia de Mrger y codearse con
114 Cabe sealar, en este sentido, que la animadversin de Gmez Carrillo por la literatura realista espaola y el desprecio por el gnero chico de Alas y los modernistas (analizados por Jo Labanyi en su estudio sobre
-
81
Verlaine y la trouppe parnasiana y simbolista parisina que sufrirla en el puritano,
srdido, y contradictoriamente arrogante (La miseria de Madrid 104) ambiente
madrileo. Por lo tanto, no es curioso que a slo seis aos de su primera estancia en la
corte escriba que a los principescos Rubn Daro y Valle-Incln la bohemia
conformista les repugna, y aada: La bohemia de casi todos, es la liga de los cuellos
sucios y de las copas de mal vino. La otra, la ma, la que no representa sino una gran
libertad de alma artstica dentro de la severa forma, slo existe en Pars (Almas y
cerebros 291). En este punto cabra empezar a delinear qu tipo de bohemia era la que
profesaba Gmez Carrillo. Por un lado, en su juventud, es una bohemia libresca-
mrgueriana, como podemos constatar En plena bohemia cuando dice que todo lo que
representaba vestigios del Pars antiguo lo transportaba hacia parasos artificiales,
inspirndole himnos de amor novelesco (140). Es, por otra parte, una bohemia propia
de un Rey Burgus, subvencionada por la pensin que regularmente reciba primero de
Rafael Barillas y luego de Estrada Cabrera (El seor presidente de Miguel Asturias); una
bohemia que le permita vivir como un dandi y frecuentar al terrible y clownesco
Verlaine o a los funambulescos Banville y Gautier, pero nunca llevar el tipo de vida
desordenada y miserable [d]el Dios de la poesa (En plena bohemia 91-101)115. De esta
forma, el trptico Miseria, Madrid y Bohemia se comprueba en una de las digresiones de
la novela en la que el autor-personaje propone no alejarse de la narracin del Madrid de
[su] bohemia y de [su] miseria (La miseria de Madrid 214). Con este antecedente, queda
claro que la verdadera bohemia de aquel pas letal de la Miseria (Sawa 184) que le
el realismo) conjugan con el desencanto liberal por la democracia y las masas que en 1930 desembocar en La rebelin de las masas de Ortega y Gasset.
-
82
toc vivir a Gmez Carrillo la de los Joaqun Dicenta, Antonio Palomero, Rafael
Delorme, Ernesto Bark, los hermanos Miguel y Alejandro Sawa y Manuel Paso, entre
otros- solo dur unos pocos meses hasta que le lleg el dinero de Guatemala; por otro
lado, la otra bohemia de nuestro autor, la que vivi hasta su muerte la del jersey
deportivo, el tabaco norteamericano, los hoteles suntuosos, las damas caras y los viajes
por Oriente- no es ms que una suerte de magia dionisaca, como dira Nietzsche, unida
al deseo de belleza y al dinero116.
Con diecinueve aos a cuestas, Gmez Carrillo es forzado a vivir el amargo exilio
madrileo (La miseria de Madrid 93) y a aceptar a regaadientes el se acab la
bohemia (94) de su compaera. Mientras le azora la nostalgia de su Pars, la capital de
Espaa le pareca una de las ciudades menos confortables y ms sin carcter que hay
en el mundo (104). Sus calles de una vulgaridad gris [. . .] sin estilo, sin facha, sin
abolengo (104). Madrid era inferior a Pars porque acusaba la falta de un smbolo
arquitectnico moderno que haba marcado una poca artstica y literaria (llmese
parnasianismo y simbolismo): las galeras del Louvre, alczar de elegancias y
esplendores, poblado de princesas de ensueo [. . .]. Pars ligero, voluptuoso,
froufroutante, oloroso a polvos de arroz, risueo, murmurador, coqueto refinado, con los
prpados algo azulados por las malas noches (En plena bohemia 65). En cambio, en
1891, cuando Gmez Carrillo narra un callejeo diurno por el centro de Madrid slo
115 Gmez Carrillo en Treinta aos de mi vida (Vol. II) confiesa que entre los bohemios parisinos l pareca un millonario, casi como un personaje de cuento de hadas que se alojaba en el segundo piso de un hotel del bulevar San Germn, coma en el restaurante Polydor y tomaba su ajenjo en el caf dHarcourt. 116 La bohemia de Gmez Carrillo est definitivamente ligada al dandismo. Como apunta Arnold Hauser en Historia social de la literatura y el arte, el dandi comparte con el bohemio la misma protesta contra la trivialidad de la vida burguesa (242, cit. Aznar Soler 55), pero el dandi es el intelectual burgus que pasa de su propia clase a otra superior, mientras el bohemio es el artista que ha cado en el proletariado (55).
-
83
encuentra pereza y mugre en las multitudes y antros estudiantiles en torno a la Puerta
del Sol.
Si ya Gmez Carrillo anuncia al comienzo de la novela su condicin de exil (La
miseria de Madrid 93), las vanidades y envidias de los literatos madrileos (108) lo
confinan a un segundo y voluntario ostracismo. De all surge Esquisses (1892), el
primero de sus libros y primer triunfo, tal como reza el ttulo del captulo de la novela,
en la Corte-villa. Ms all de la ambivalente (simptica para nuestro autor) acogida de
su obrita por parte de Clarn, lo que rescato es la necesidad de Gmez Carrillo de hacer
su aparicin en el popular caf Fornos para recibir las congratulaciones de sus
contertulios. De esta forma, el reconocimiento de sus pares, primer peldao de la
escalinata que lo llevara a dar el salto olmpico hacia el profesionalismo en la Repblica
de las letras, estara asegurado. Sin embargo, lejos de felicitar[le], aquellos compaeros
[del Fornos] parecan tener[le] lstima. Y agrega: En Pars [. . .] los bohemios no tienen
estas caras hostiles cuando un compaero refiere uno de sus triunfos (114). Una serie de
tropiezos y desavenencias en el camino de Damasco, algunos de ellos sealados en la
caracterizacin grotesca de los popes literarios e intelectuales del momento, provoca un
nuevo aislamiento, ahora en El refugio de la calle de las Veneras (129). Si bien Gmez
Carrillo compara las vanidades y las bajas envidias de los literatos madrileos con el
noble ideal del arte, de belleza, de originalidad que cultivaban los bohemios de Pars
(108, 114), no se puede pasar por alto que no fue en Pars, sino en Espaa, y ms
precisamente en Madrid, donde se le da difusin a su obra. Constata esta afirmacin, en
primer lugar, la publicacin de sus libros que hacen editoriales como Mundo Latino
(public hasta 1921 diecisiete de sus libros) y Sucesores de Hernando (Esquisses y siete
-
84
libros ms). Luego, sus libros publicados por la editorial parisina Garnier Hermanos (en
la que tambin colabor como editor en la ltima dcada del XIX) no eran para consumo
local; por el contrario, y como apunta Kronik, era en Madrid donde tenan mayor
distribucin (51). En la misma vena, no era el mundo literario parisino tan benvolo
como lo pinta el escritor guatemalteco en 1921, sino que tambin existan las mismas
vanidades y miserias que en Madrid, como se puede cotejar en las pginas de su propia
novela Bohemia sentimental y en artculos como La bohemia eterna del Primer libro de
crnicas, La bohemia de En el reino de la frivolidad, y El infierno de los millones de
Vanidad de vanidades117.
Sin un duro y a punto del desahucio, ahora es Alice, su compaera, la que en La
miseria de Madrid insta a Gmez Carrillo a disfrutar de la (verdadera?) vida bohemia
(120). El autor, haciendo alusin a su libro En plena bohemia, titula el captulo En plena
miseria (121), sin dudas el que marca el punto de inflexin en la narracin: si bien
contina la representacin de personajes de la vida literaria madrilea con pinceladas
expresionistas y grotescas, predomina ahora una narracin modernista, donde resaltan la
descripcin impresionista de los espacios, la referencia a proyectos literarios que recrean
lugares y hechos histricos exticos, donde se da rienda suelta a la voluptuosidad en las
relaciones entre los personajes y donde, por primera vez, Gmez Carrillo acepta que un
artista, cuando no tiene un duro, no vale veinte reales, como dira el personaje Elas de
El frac azul de Prez Escrich (137). Si hace unos instantes hice referencia a la apata que
expresa Gmez Carrillo de vivir en la miseria, como un verdadero bohemio, el hecho
117 Esta misma incongruencia la encuentra Gutirrez Girardot en el Daro de Peregrinaciones (1901) y La caravana pasa (1903), cuya hmnica admiracin a Pars se mezcla con la crticas mordaces y hasta burlonas, no menores a las que manifiesta por Madrid en Espaa contempornea (155). En este texto
-
85
que en esta parte de la novela el autor-personaje se represente con ms voluntad de
realizar proyectos que antes muestra uno de los aspectos ms creativos de su propia
reinvencin como personaje novelesco. A veintinueve aos de su experiencia madrilea,
Gmez Carrillo reconstruye una imagen de s mismo siguiendo estrictamente los cdigos
mrguerianos. El motivo estimo que hay que buscarlo en la necesidad de mostrarle a su
pblico lector que l tambin, como los personajes de Escenas de la vida bohemia, supo
llevar con herosmo su miseria y consagrarse final y felizmente como un escritor de
talento. Este hecho, tambin, tendra la intencin de desmentir las crticas de sus
enemigos que lo tildaban de vividor, vanidoso, falto de escrpulos y mantenido de
Estrada Cabrera (P. Baroja, Silvestre Paradox 714, 760, Zamacois 145-6, Machado 1308,
Cansinos Assens, 63, 165-6). Para que esto ltimo no ocurra, Gmez Carrillo deja bien
claro en La miseria de Madrid que nunca quiso parecerse a los jvenes bohemios
madrileos, que entonces (1892) se pasaban la vida esperando que la fortuna les cayese
del cielo en forma de man (205). Es muy factible que al momento de escribir la novela
(1921), Gmez Carrillo tampoco quisiera identificarse con los bohemios madrileos de la
tercera generacin que surge sobre el tercer lustro del XX, reducidos al papel de
hampones literarios o golfemios por los escritores profesionales (Po Baroja el
primero)118.
En su deambular por las labernticas callejuelas madrileas hacia el centro,
Gmez Carrillo conoce a un antiguo profesor de latn, don Jess Miura y Renjifo,
expulsado de los claustros universitarios por la ternura excesiva que a sus ms bonitos
Daro habla del estado constante de celos y de envidias y de pequeeces que se respira en el ambiente literario madrileo (Espaa Contempornea 64). 118 Esta tercera generacin conformada por Pedro Luis de Glvez, Alfonso Vidal y Planas, Armando Buscarini y Dorio de Gdex.
-
86
discpulos les manifestaba (122). Consecuentemente, resulta paradjico, aunque
congruente con el proyecto esperpntico antes enunciado, que el veterano e insultado
latinista sea uno de los pocos personajes (el nico con nombre y apellido) que posea el
mote de bohemio en toda la novela. Este hecho, por un lado, cuestiona por primera vez lo
que P. Baroja (Memorias), Julio Camba (Sobre casi todo), Melchor de Almagro
(Biografa del 1900) y Cansinos Assens (La novela de un literato) haran despus:
existi realmente una bohemia madrilea o fue simplemente una romantizacin/
idealizacin de las Escenas de la vida bohemia de Mrger?119 Por otro lado, nos remite,
de nueva cuenta, al monlogo de Clarn sobre la decrepitud de la literatura madrilea y a
la propia aseveracin del guatemalteco acerca del periodo transitorio y juvenil asociado a
la bohemia.
Sin dinero, el smbolo vivo de la crueldad madrilea le produce al autor-
personaje sensaciones de aniquilamiento, desesperanza y voluptuosidad. Pensar en que
[su] vida tuviese arreglo, pareca[le] absurdo. Resignado a todas las miserias, slo vea,
en un fondo oscuro, como puerta de refugio, la de la muerte [. . .] [e]l suicidio (127). Al
unir el suicidio topoi recurrente en la literatura bohemia- con el fracaso econmico,
Gmez Carrillo revitaliza la evolucin programtica de la vida bohemia hacia la
profesionalizacin que hacen los personajes desde la primera novela bohemia espaola,
El frac azul (1864), hasta Iluminaciones de Sawa, Troteras y danzaderas de Prez de
Ayala y Luces de Valle. Aquellos personajes que no se adecuan a las demandas del
mercado naufragan en la ignominia o mueren a causa del alcohol y las drogas. En
119 Es mi parecer (expresado en mi tesis Madrid en el discurso narrativo de los modernistas espaoles (1901-1912), junto a una plyade de crticos (V. Fuentes, A. Phillips, Prez de la Dehesa, Litvak, C. Lida, A. Zahareas, Aznar Soler, entre otros) que han escrito decenas de libros y artculos al respecto, que s
-
87
cambio, Po Baroja, Azorn y Ramiro de Maeztu, que en sus primeros aos en la
Repblica de las Letras fueron rebeldes y anarquistas, entendieron que para
consagrarse como escritores profesionales deban conciliar gustos y estrategias con los
entonces poseedores del capital cultural; as lo hicieron y trocaron sus posiciones
radicales primigenias por poses decididamente pequeo burguesas, sin por ello tener que
renegar de su esttica modernista. En el captulo de La miseria La fortuna inesperada el
autor-personaje logra vender la edicin completa de Esquisses. All se cierra la alegora
moral que atesora Escenas que reside en instar al artista a abandonar la mala vida una
vez que se consagra como profesional. Gmez Carrillo se siente vigorizado por la
inaudita lluvia de oro que acaba de recibir y suea con la gloria, el amor y el dinero que
le va a proporcionar la vida de escritor profesional (165)120.
Motivado por el xito literario de Esquisses, el autor-personaje siente la necesidad de abandonar el Refugio de la calle Veneras para retornar a los cafs y La tertulia de los grandes literatos en la librera de Fernando Fe. As todo, el desprecio de Gmez Carrillo hacia la vida literaria madrilea no mengua sino, al contrario, se hace ms agrio. La figura del espejo vuelve a referirse en ocasin de escuchar las peroraciones literarias del escritor-bohemio y ahora poltico Jos Mara Rivero: espejo de eruditos (La miseria de Madrid 205) era el gaditano en torno a 1892, ms preocupado por el azcar de Cuba, el tabaco de Filipinas y el caf de Puerto Rico que por el goce de hacer versos, como dira el Ministro de Gobernacin (Julio Burell) de Luces. El nombre de Rivero al momento de la escritura de la Miseria de Madrid, comenta Gmez Carrillo, yaca en la fosa comn del olvido. Esta vez el espejo ni siquiera devuelve la imagen deformada, sino ms bien la nada, la muerte artstica de todo un pas. Comenta al respecto nuestro autor:
As se escriba entonces en aquel Madrid, donde no figuraba an Valle Incln, ni Azorn, ni Benavente, ni Prez de Ayala, ni ninguno, en suma, de los que pocos aos ms tarde, haban de reaccionar artsticamente
existi dicha bohemia madrilea. Incluso, se puede leer un declogo de la bohemia madrilea en las pginas de La Santa Bohemia (1913) de Ernesto Bark. 120 La necesidad del escritor de llevar una vida burguesa ya la haba expresado Rubn Daro en el prlogo a Iluminaciones en la sombra (1909) de Alejandro Sawa (de all que Valle en Luces le haga decir al personaje Rubn: Max, es preciso huir de la bohemia [135]). Segn Gmez Carrillo, tanto Verlaine como Sawa tambin hallaron en el curso de sus tortuosas existencias la oportunidad de salir del desorden para entrar en el cause del trabajo tranquilo y del bienestar burgus, pero en ellos haba una maldicin que los obligaba a continuar eternamente, cual los judos errantes del ideal y la miseria, sus caminos de ilusiones (En el reino de la frivolidad 66).
-
88
contra la prosa fcil, natural y mal criada... La mismsima doa Emilia Pardo Bazn, que en teora declarbase discpula de los Goncourt, en la prctica no pareca tener ni la ms vaga idea de lo que era la artificiosa y expresiva ecriture dart de los maestros de Neuilly. (213)
En definitiva, la actitud y los comentarios de Gmez Carrillo se pueden entender en trminos hegelianos: lo absurdo y risible de la intelectualidad espaola (e hispanoamericana, como lo hace constar En Plena Bohemia 72, 125) que sume en el olvido a Rivero y ridiculiza la labor artstica de la condesa es el resultado de las contradicciones que los mismos escritores e intelectuales espaoles ostentaban, que haban ayudado a crear y que defendan estoicamente; haciendo vlida, de nueva cuenta, la grotesca trgica mojiganga narrativa, eptome del esperpento, que promueve el autor.
Molire sostena que lo ridculo era la forma externa y perceptible que la Providencia aada a toda sinrazn, forzando al individuo primero a percibir el melindre y luego a evadirlo (Pavis 68, la traduccin es ma). Hasta este punto en la novela, Gmez Carrillo ha cumplido con la primera parte de la cita del comediante francs: ha tratado el asunto, lo ha esperpentizado, y cuando comprueba que no hay forma que los artistas e intelectuales espaoles comprendan lo absurdo entre su exagerada vanagloria, la decadencia del pas y su alejamiento de Europa, se asla definitivamente de ellos. De esta manera, en el ltimo captulo de la novela que lleva como ttulo El beso maldito no hay ninguna referencia a la vida socio-poltica y literaria madrilea.
Final modernista y esperpntico
Este postrer captulo es definitivamente la parte ms novelesca del texto autobiogrfico y podra ser analizado como un relato independiente; es un derroche de facundia, de pederastia sentimental, de deseo loco, original, cruel, sublime y suntuoso. El latinista-bohemio Renjifo consigue rescatar a un antiguo discpulo hermafrodita con un dinero que le presta Gmez Carrillo (que por entonces ya haba regularizado su situacin con el presidente de su pas y volva a recibir su dieta) y lo lleva a vivir a la pensin de la calle de la Veneras. Entre los versos de Baudelaire, Verlaine, Musset, Banville y Moreas, Gmez Carrillo descubre que el joven efebo hermafrodita lo senta todo a travs de sus poetas favoritos (230). La orga potica (231) y la indescifrable ambigedad sexual del andrgino endiablado y adorable (232, 6) atraan tanto a Gmez Carrillo como a su amante, Alice. El encierro y la imposibilidad de sacar a la calle al efebo temiendo ser descubierto les haca proyectar paseos nocturnos por los barrios bajos, expediciones a los ms recnditos jardines; todo voluptuosidad y nada de la mediocridad del ambiente madrileo: Gracias a Dios nos hallbamos muy lejos de la miseria (244), apunta el autor-personaje; testimonio coherente, por otro lado, con la reflexin que hace Gmez Carrillo al momento de la muerte de Verlaine: el poeta es feliz porque viviendo en el mundo luminoso de sus visiones desconoce la vulgaridad del mundo exterior (Almas y cerebros 190).
-
89
La idea del retorno a Pars de pronto ilumina el amable reclusorio de la calle de las Veneras: Da y noche suspirbamos pensando en l [. . .] de nuestro regreso a su lares, cual los israelitas a la tierra prometida [. . .] Pars! ... Pars!... Y ah que, de pronto, al llegar al fin de nuestro destierro, no parecamos experimentar ninguna alegra (246). El edn parisino no era tal, el paraso estaba en las epicreas tertulias que los personajes celebraban en la casa de huspedes. Cuando finalmente se disponen a partir hacia Francia, Ramoncito es travestido para que pase desapercibido. El espejo en el que se mira el efebo hermafrodita no devuelve, esta vez, la imagen burlesca con la que el autor-personaje ha pintado grotescamente a las figuras de la vida literaria madrilea: Ve a buscarlo t, le dice Alice, porque si no, es capaz de no venir... A ti es al que te tiene miedo, por lo que te burlas de todo (248). El detalle es que esta vez el espejo deformante del esperpento, que es resultado intelectual de una visin interior del artista y mulo de la paradoja del deseo lacaniana, le devuelve una belleza alucinante, casi fantasmal [. . .]. No era l. Era ella. Una ella misteriosa, una ella irresistible, una ella demonaca... Me qued tambin mudo y quieto ante su imagen reflejada en la luna (249).
El beso final que se dan Gmez Carrillo y Ramoncito/a marca el final destierro de nuestro Dionisos modernista. El autor-personaje es vctima de toda clase de improperios por parte de su amante y de su amigo latinista; por ende, se ve obligado a huir de la casa. Las calles madrileas, oscuras y desiertas (250) invitaran a un personaje trgico, ya sea a travs del castigo o la muerte, a reconciliarse con la ley moral que ha violado. Por el contrario, y este hecho afirma la naturaleza pardica de un texto que se revela contra todo lo instituido, Gmez Carrillo se tambalea, pierde la razn, balbucea frases incoherentes y se pregunta sobre la causa de su desvaro: Era acaso el filtro de aquel beso maldito? ... O era la vergenza de haber tenido que huir as, perseguido por las injurias de aquellos seres animalizados por los celos? (250). Segn mi criterio son ambas cosas. La huda trae a colacin una frase de Oscar Wilde que reproduce Gmez Carrillo: Yo huyo de lo que es moral como de lo que es pobre (En plena bohemia 198). Reafirma, en consecuencia, la libertad (anarqua sexual dira Showalter, Toute licence pour lamour La Miseria de Madrid 234- segn el mismo Gmez Carrillo) que promulga el escritor modernista y que da por tierra con la tradicin moral y cristiana del pas que lo aloja: rechazo a la monotona del amor convencional (por lo de la infidelidad hacia su pareja y el homosexualismo) y, otra vez, burla al honor (la referencia a los celos). En trminos foucauldianos la trasgresin deliberada propiciada por el discurso ilcito (Historia de la sexualidad) invita a deformar la realidad [. . .] transformar con matemtica de espejo cncavo las normas clsicas, tal como lo anuncia Valle-Incln en Luces (163). Trasladados a nuestro autor, dichos testimonios consignan una clara afirmacin de la voluntad de estilo, sustentada, a su vez, por la sublimacin concupiscente, lo demonaco y lo prohibido (desborde del alma por las cosas y acciones bellas, raras y embrujadas dice en La bohemia eterna, Primer libro de crnicas 201). Factores, en definitiva, que le permitirn al guatemalteco evadirse de aquel Madrid de la/su miseria (volvera ya establecido en 1916-7 como director de El Liberal), seguir soando en azul, emborracharse de ajenjo y volver a recorrer los parasos artificiales de Musset y Verlaine; que le proveer la oportunidad de vivir errando como los gitanos centroeuropeos (los originales bohemios) a travs de ciudades nunca antes
-
90
recorridas por ningn escritor modernista hispanoamericano y cuyas memorias deposit en sus exticas, coloridas y voluptuosas crnicas, novelas y en los tres tomos de su autobiografa novelada.
Muchas veces la figura de un autor suscita ms importancia que su propia obra. Gmez Carrillo no fue la excepcin; su personalidad singular y sus excentricidades han sido retratadas en varios textos de sus contemporneos: Alejandro Sawa (Iluminaciones), Rubn Daro (Cabezas), P. Baroja (Memorias), Federico Garca Sanchiz (Barrio Latino), Alberto Insa (El negro que tena el alma blanca), Antonio Espina (Las tertulias de Madrid), Prez de Ayala (Troteras y danzaderas). A 76 aos de la publicacin de La miseria de Madrid, Juan Manuel de Prada vuelve a recrear en Las mscaras del hroe (1997) la decoracin urbana y el atrezzo de los bohemios dentro de las coordenadas del pastiche y la parodia de fin de siglo XX. En la novela de Prada aparece la figura de Gmez Carrillo, tan arrogante, vividor, fanfarrn, envidioso y mujeriego como lo haban pintado sus contemporneos. Lo cierto es que, a pesar los ataques personales que todava gozando, la figura del escritor guatemalteco en aquel Madrid finisecular y de principios de siglo alcanz la cspide en el momento de ser nombrado director de El Liberal, y tanto los escritores modernistas como sus antecesores (Valera, Pardo Bazn, Clarn y Galds, entre ellos) advertan ya en 1898 su influencia esttica y su rol divulgador acerca de las novedades literarias mundiales. En el transcurso de La miseria de Madrid se marca una evolucin en la vida y obra de Gmez Carrillo. El autor rememora y contrasta su primera estancia en la corte con su situacin al momento de escribir la novela. El narcisismo del autor lo lleva a colocarse en una posicin de superioridad respecto a los dems personajes, muchas veces recreando de manera exagerada las incongruencias y el atraso de la vida literaria madrilea finisecular respecto a la literatura y bohemia parisina. De esta forma, manipul esperpnticamente un pasado social y literario obstinado en perpetuar la tradicin realista-naturalista. Se construy a s mismo como personaje mrgueriano para recordarle al lector que fue su magia literaria, y no la pensin guatemalteca, la que lo hizo sobrevivir en un ambiente tan hostil como el de aquel Madrid miserable; aprovech, de esta forma, para dejar en claro que su bohemia aristocrtica no conjugaba con la de los vasos de mal vino de los que beban los santos bohemios madrileos. Coron su novela acentuando los valores estticos modernistas en los que crey hasta el momento de su muerte y le agreg el toque distintivo de una experiencia homoertica que le alcanz en su momento para escandalizar y estar en boca de todo el mundo literario, tal y como a l le gustaba. No slo La miseria de Madrid, sino toda su obra de ficcin necesita ahora estar en boca de la crtica literaria ya que su nombre en la poca que le toc vivir lleg a sonar con ms intensidad que el de algunos modernistas hoy canonizados.
Bibliografa
Aznar Soler, Manuel. Modernismo y bohemia. Bohemia y literatura: de Bcquer al modernismo. Ed. Pedro Piero y Rogelio Reyes. Sevilla: U de Sevilla, 1993. 51-88. Baroja, Po. Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox. 1901. Ed. Inman Fox.
-
91
Madrid: Espasa Calpe, 1989. ---. Final del siglo XIX y principios del XX. Obras completas. Barcelona: Crculo de lectores, 1997.
Barrientos, Alfonso Enrique. Enrique Gmez Carrillo. Guatemala: Pineda Ibarra, 1973.
Bataille, Georges. L'rotisme. Pars: Minuit, 1957. Benjamin, Walter. The Arcades Project. Londres: Duke U P, 2003.
Blasco Ibez, Vicente. La horda. Madrid: Sampere, 1905.
Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Gnesis y estructura del campo literario. Trad. Thomas Kauf. Barcelona: Anagrama, 1995. Cansinos Assens, Rafael. La novela de un literato. Vol II. Madrid: Alianza, 1985. Cardona, Rodolfo. El esperpento como gnero. nsula 46 (1991): 20-22.
Cardona, Rodolfo y Anthony Zahareas. El esperpento valleinclanesco.
La funcin
histrica del espectculo. Suma valleinclaniana. Barcelona: Anthropos, 1992. 151-74.
Daro, Rubn. Prlogo. Iluminaciones en la sombra. Por Alejandro Sawa. 1910. Prlogo y
edicin de Iris Zavala. Madrid: Alhambra, 1977. 69-75.
---. Enrique Gmez Carrillo. Cabezas. Obras Completas. Vol 2. Madrid: Aguado, 1950. 994-7.
---. Espaa Contempornea. Obras Completas. Vol 3. Madrid: Aguado, 1950. 13-366.
Demetriou, Sophia. La decadencia y el escritor modernista: Enrique Gmez Carrillo. Estudios
crticos sobre la prosa modernista hispano-americana. Ed. Jos O. Jimnez. Nueva
York: Eliseo Torres, 1975. 223-236.
Espina, Antonio. Las tertulias de Madrid. Madrid: Alianza, 1995.
Foucault, Michel. The History of Sexuality. Nueva York: Pantheon, 1978.
Fuentes, Vctor. "El Madrid de los bohemios1854-1936." Claves 85 (1998): 77-80. Garca Martn, Jos Luis. Prlogo, introduccin y notas. La miseria de Madrid. Por Enrique
Gmez Carrillo. Gijn: Llibros del Pexe, 1998. 9-90.
Gmez Carrillo, Enrique. Almas y cerebros. Prlogo de Clarn. Pars: Garnier Hnos., 1898.
---. Notas sobre las enfermedades de la sensacin desde el punto de vista de la literatura.
-
92
Almas y cerebros. Prlogo de Clarn. Pars: Garnier Hnos., 1898. 325-92.
---. Bohemia sentimental. Pars: Garnier Hnos., 1900.
---. Desfile de visiones. Valencia: Sampere, 1907.
---. El primer libro de las crnicas. Madrid: Mundo Latino, 1919.
---. El tercer libro de las crnicas. Madrid: Mundo Latino, 1921.
---. En el reino de la frivolidad. Madrid: Renacimiento, 1923.
---. En plena bohemia. 1era ed. 1898. Edicin y prlogo de J. L. Garca Martn. Gijn: Llibros
del Pexe, 1999.
---. La miseria de Madrid. 1era ed. 1921. Edicin y Prlogo de J. L. Garca Martn. Gijn:
Llibros del Pexe, 1998.
---. La nueva literatura francesa (Poesa, novela, teatro, prensa). Madrid: Mundo Latino, 1927.
---. Literatura extranjera. Estudios cosmopolitas. 1ra. ed. 1894. Madrid: Mundo Latino, 1919.
---. Literaturas exticas. Madrid: Mundo Latino, 1920.
---. Sensaciones de Pars y Madrid. Pars: Garnier Hnos., 1900.
---. Treinta aos de mi vida. Libro segundo. En plena bohemia. Madrid: Mundo Latino, 1920.
---. Tres novelas inmorales. Prlogo de Jos Ma. Martnez Cachero. Madrid: Ediciones de
Cultura Hispnica, 1995.
---. Vanidad de vanidades. Ed. Eduardo de Ory. Pars: Garnier Hnos., 1909.
Gutirrez Girardot, Rafael. Rubn Daro y Madrid. Anales de la literatura hispanoamericana
22 (1992): 151-64.
Kronik, John W. Enrique Gmez Carrillo, Francophile Propagandist. Symposium 21 (1969):
50-60.
Labanyi, Jo. Gender and Modernization in Spanish Realist Novel. New York: Oxford UP, 2000.
Machado, Antonio. Los complementarios. Poesa y prosa. Madrid: Espasa Calpe, 1988. 1308-
9.
Martnez Ruiz, Jos (Azorn). La voluntad. 5ta. ed. Madrid: Castalia, 1989.
-
93
Mndez de Penedo, Lucrecia. Lo mejor de Enrique Gmez Carrillo. Crnicas. Guatemala: Piedra Santa, 1982. I-IX. Mrger, Henry. Vie de Bohme. Trad. Norman Cameron. Londres: The Folio Society,
1960.
Nietzsche, Friedrich. El origen de la tragedia. 1871. Buenos Aires: Andrmeda, 2003.
Ospina, Wyld. Prlogo. Enrique Gmez Carrillo. El cronista errante. Por Edelberto Torres. Guatemala: Escolar, 1956. 13-23.
Pavis, Patrice. Dictionary of Theatre. Terms, Concepts, and Analysis. Toronto: U de
Toronto, 1998.
Prez Escrich, Enrique. El frac azul. Madrid: Manini, 1864. Prada, Juan Manuel. Las mscaras del hroe. Madrid: Valdemar, 1997. Ricci, Cristin H. Madrid en el discurso narrativo de los modernistas espaoles. Tesis. U de California, Santa Brbara. Ann Arbor: UMI, 2003. 3103463 Rubia Barcia, Jos. El esperpento. Su signo universal. Suma valleinclaniana. Barcelona: Anthropos, 1992. 127-50. Schaefer, Claudia. La liberacin de la prosa?: erotismo y discurso excntrico en las crnicas de Gmez Carrillo. Texto Crtico 14.38 (1988): 67-76. Torres, Edelberto. Enrique Gmez Carrillo. El cronista errante. Prlogo de Wyld Ospina. Guatemala: Escolar, 1956. Valle-Incln, Ramn del. Luces de Bohemia: esperpento. 1924. 2da ed. Madrid: Espasa Calpe, 1961. Villanueva, Daro. El modernismo novelstico de Ramn del Valle-Incln. nsula 46 (1991): 22-23. ---. Valle-Incln and James Joyce: From Ulysses to Luces de Bohemia. Revue de littrature
compare 65 (1991): 45-59.
Zahareas, Anthony. El esperpento como proyecto esttico. nsula 46 (1991): 20-22.
Zamora Vicente, Alonso. La realidad esperpntica. Aproximacin a Luces de bohemia.
Madrid: Gredos, 1969.
*Este artculo fue publicado originalmente: La miseria de Madrid del guatemalteco Enrique Gmez Carrillo: esperpento, dandismo y bohemia. Chasqui 34.2 (2005): 62-77.






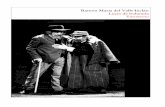



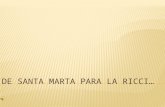




![RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN Y LUCES DE BOHEMIA · 2012. 10. 24. · Valle-Inclán, el esperpento y Luces de bohemia [2] Juan Ramón Cervera Se ha difundido una imagen estereotipada del](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5fcb52a27224157d656f3f5a/ramn-del-valle-incln-y-luces-de-bohemia-2012-10-24-valle-incln-el-esperpento.jpg)




