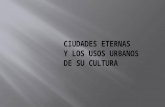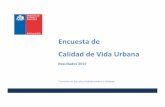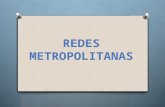Ciudades Puerto: El Futuro de los Puertos Urbanos - Ing. Civil Jorge E. Abramian
Grandes Proyectos Urbanos Públicos: su impacto en las ciudades y áreas metropolitanas del Ecuador
-
Upload
maria-susana-grijalva -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of Grandes Proyectos Urbanos Públicos: su impacto en las ciudades y áreas metropolitanas del Ecuador

María Susana GrijalvaMaestrante Estudios Urbanos FLACSO - URBANA [email protected]
Grandes Proyectos Urbanos Públicos: su impacto en las ciudades y áreas metropolitanas del Ecuador
Resumen
El presente ensayo1 busca analizar el impacto urbano, en términos cualitativos, de los proyectos estratégicos nacionales. Este análisis parte de lo establecido en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, en el que se identifica las intervenciones de carácter estratégico que responden a una planificación nacional que por primera vez incorpora una visión desde los territorios. En un primer apartado se define al proyecto estratégico en el marco de lo que llamaremos GPUP (Grandes Proyectos Urbanos Públicos), debido a la envergadura, dimensión y alcances los mismos. A través de una exploración de las Agendas Zonales, se puede obtener un acercamiento a los efectos producidos por los proyectos estratégicos en las áreas metropolitanas de Quito y Guayaquil, así como en las ciudades intermedias y pequeñas de todo el país, desde una perspectiva que toma en cuenta tanto la inversión material como el componente social y simbólico de cada proyecto.
1 "Trabajo preparado para discusión en el Taller sobre Urbanización y Desarrollo Geográfico Desigual, organizado por el Centro por la Estrategia Nacional para el Derecho al Territorio, CENEDET, Quito, 05 de Marzo de 2015.”

Los territorios: equidad territorial y justicia espacial
Los proyectos estratégicos que el gobierno nacional viene implementado desde el año 2006 en todo el país han tenido un impacto importante en el territorio en el que se inscriben específicamente. De acuerdo con el Plan Nacional para Buen Vivir 2013-2017, dentro de la Estrategia Territorial Nacional:
(…) el territorio es considerado como una construcción social de carácter multidimensional y dinámico, por lo que se deber articular la política pública nacional con las condiciones propias del territorio. A partir de la identificación de las necesidades territoriales, permite también desarrollar estrategias para cambiar las condiciones dadas y alcanzar el Buen Vivir en las distintas localidades del país.
La Estrategia Territorial Nacional tiene lineamientos sobre el ordenamiento físico del territorio y sus recursos naturales, las grandes infraestructuras, el desarrollo territorial, as actividades económicas, los equipamientos, y la protección y conservación del patrimonio natural y cultural. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)
Los proyectos estratégicos comprenden la creación e implementación de infraestructura vial, el cambio de matriz energética, equipamiento de salud, educación, justicia, seguridad entre otros. El presente trabajo busca analizar el impacto social, económico, político y simbólico de estos proyectos específicamente en las áreas urbanas.
En Ecuador han existido varios intentos dirigidos a planificar y ordenar el territorio. Sin embargo, estos empeños han fracasado debido a la desconexión entre objetivos y metas, las condiciones del territorio y la escasa participación de las poblaciones que se asientan en los mismos. Por otra parte, tampoco ha existido una articulación entre los diferentes niveles de gobierno, entendiéndose por autonomía una total desconexión del contexto general, sectorial y local.
A partir del año 2008, con la Constitución de Montecristi, se incorpora el primer Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, en el que se identifica las primeras intervenciones de carácter estratégico que responden a una planificación nacional que incorpore una visión desde los territorios. Se formulan las Agendas Zonales2, con el objetivo de identificar por un lado, las necesidades de la población, y por otro lado, las fortalezas y las debilidades de cada unidad territorial. Este primer esfuerzo intentó profundizar en el establecimiento de una visión que articulara de manera integral y sistémica los diversos niveles de gestión territorial, y al mismo tiempo promoviera la desconcentración y la descentralización.
La desconcentración es un proceso que busca modificar modelo bicéfalo tradicional que concentra en las dos ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil, tanto las funciones administrativas, como la mayoría de la infraestructura, el equipamiento y los servicios de mejor calidad. Se busca generar una estructura policéntrica y jerarquizada, en la que se configuren y reconfiguren nuevas relaciones sociales, económicas y políticas, a través de lo que se podría llamar equidad territorial.
Así como la justicia social es una idea, un objetivo, una utopía más que un hecho, la equidad territorial es un concepto y un principio de ordenamiento que permite entender las
2 En aquel momento se delimitaron 7 zonas.
1

situaciones reales caracterizadas por la injusticia espacial3. (Bernard Brett, citado por Alain Musset, 2011)
La política implementada por el Gobierno Nacional desde 2008, se enmarcaría dentro de esta idea de justicia espacial, puesto que se busca garantizar los derechos ciudadanos por medio de la prestación de servicios públicos eficientes y de alta calidad, a través de una distribución de las entidades desconcentradas del Ejecutivo en los territorios para garantizar su ubicación equitativa.
Para que el estado policéntrico, así como la redistribución del poder en el territorio puedan materializarse, es necesario desconcentrar el nivel central para reforzar los niveles subsiguientes, tanto regionales como locales. Esto implica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) asuman las competencias que les permitan acercarse al territorio y a la ciudadanía con el objetivo de que los derechos individuales y colectivos, especialmente aquellos relacionados con el espacio4 sean vividos a plenitud. Para lograr la igualdad y la justicia espacial es indispensable salvar las brechas territoriales y los desequilibrios sociales existentes entre lo urbano y lo rural.
Desde esta perspectiva, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) se convertirían en socios estratégicos para el desarrollo de las diferentes unidades territoriales. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son una estructura multiescalar5 de organización político administrativa, la misma que busca entre otras cosas, el fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de los niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, para impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de manera indiscriminada, así como una organización territorial equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre circunscripciones territoriales. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)
Las áreas urbanas corresponden a los GAD ubicados en la base de esta escala, y se conforman a través de las unidades espaciales más pequeñas, es decir las juntas parroquiales y los cantones – es decir las ciudades, en la amplitud de su repertorio-, pero al mismo tiempo soportan la mayor concentración demográfica. La Constitución del Ecuador establece en la Sección sexta, Hábitat y vivienda, en los artículos 30:“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” y en el artículo 31: ”Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.”
Tradicionalmente, a la hora de evaluar los impactos de un proyecto, de cualquier tipo, se recurre a indicadores de tipo cuantitativo, dejando de lado aspectos cualitativos que dan cuenta de una realidad mucho más rica y compleja. En el caso de los GPUP, los datos cuantitativos nos muestran que la inversión pública realizada en los últimos 8 años no tiene antecedentes en la historia reciente del país, pasando de 829 millones de dólares en el año 2006 a 8.538 dólares en el
3 Desigualdad social, equidad territorial y justicia espacial: el regreso de la ciudad. Conferencia de Alain Musset / EHESSEl Colegio de la Frontera.4 Hábitat, medio ambiente, pero también economía y cultura.5 Los GAD son instituciones que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, están regidos por los principios de solidaridad, subsidariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana y sustentabilidad. Están organizados de acuerdo a los siguientes niveles: GAD regionales, GAD provinciales, GAD cantonales y GAD parroquiales.
2

año 2013, es decir 10 veces más en siete años. De igual manera, se ha priorizado esta inversión en las áreas de desarrollo humano y talento (educación, salud, vivienda) con un 33,4%, seguridad y justicia con un 7,4% y patrimonio, política y política económica con un 9,8%, asegurando una inversión social superior al 50% de la inversión pública total. Al momento de hacer un análisis más profundo, es imprescindible tomar en cuenta la calidad de esta inversión y los resultados que en términos cualitativos se han podido conseguir.
Grandes Proyectos Urbanos Públicos (GPUP)
Dentro de las intervenciones realizadas y planificadas por el Gobierno Nacional, existen algunas que tanto por su dimensión cuanto por su repercusión pueden ser considerados como Grandes Proyectos Urbanos (GPU). Los GPU se definen como instrumentos de planificación urbana a partir de los años 70 en Europa y Estados Unidos, cuando se pasa de una planificación urbana rígida a una flexibilización de la normativa debido al proceso de globalización financiera que se consolida a través de la liberalización y desregulación de los mercados, especialmente el financiero, lo que permite el flujo de capitales a través de las fronteras nacionales cada vez más permeables (De Mattos, 2008). Los GPU son en principio, operaciones privadas o público – privadas de gran envergadura de muy diversa índole y dimensión, pero que al encontrarse dentro de la visión neoliberal de la gestión urbana, mantiene como cuestión clave el valor del suelo urbano y la estructuración del mercado de tierra como una de sus principales vías de acción (Lungo, 2005).
Los Grandes Proyectos Urbanos Públicos serían intervenciones con las mismas características en cuanto a dimensión e impacto – especialmente sobre la renta del suelo y la plusvalía generada, cuyos beneficios tienden a ser capturados por los privados en el entorno inmediato-, a pesar de que sus finalidades y metas sean completamente distintos. El objetivo final de los GPU es la acumulación del capital en manos privadas, mientras que los GPUP buscan por una parte intervenir en el territorio para equilibrarlo – creando nuevas centralidades, nuevos polos de desarrollo urbanístico, etc.- en el marco de la equidad territorial y de la justicia espacial, y generar empleo a través del sector de la construcción –que absorbe una gran cantidad de mano de obra no especializada y especializada, en el sector industrial así como en el área de los servicios-, por lo tanto mejorando las condiciones de vida de amplios sectores de la población, redistribuyendo los recursos como mecanismo de implementación de justicia social. Al mismo tiempo, se busca reposicionar de manera simbólica la presencia del Estado, que durante los últimos 40 años ha estado casi totalmente ausente del espacio urbano y por lo tanto de la vida cotidiana de los habitantes. Sin embargo, como la lógica de la intervención estatal es similar a la lógica del mercado los resultados hasta el momento no han sido los esperados, sobre todo en cuanto a equidad dentro del territorio urbano.
Estos GPUP no se localizan de manera homogénea en todo el territorio nacional, la mayoría se concentran en las dos grandes metrópolis: Quito y Guayaquil6. Las grandes ciudades deben dar respuesta a las necesidades de una mayor cantidad de población con soluciones tecnológicas acorde a la problemática y a las condiciones reales de estas aglomeraciones metropolitanas. Estas ciudades, debido a su posición en la jerarquía urbana, concentran actividades muy especializadas, que principalmente con aquellas de carácter simbólico tienen que ver con los niveles de decisión: las sedes de todos los poderes del Estado, de los organismos regionales e internacionales, de los ministerios y secretarías siguen estando en la capital nacional, así como todo lo relacionado con el comercio internacional, en el puerto principal.
6 Es por eso que a cada una de estas ciudades le corresponde una zona específica.
3

Sin embargo, el Estado ha propulsado otro tipo de GPUP en territorios tradicionalmente excluidos. La creación de 4 universidades, 3 de las cuales se encuentran en áreas periféricas de ciudades intermedias y menores: la Universidad Nacional de Educación, con sede en Azogues provincia de Cañar, la Universidad Regional Amazónica Ikiam, con sede en Tena provincia de Napo y la Universidad de Investigación en Tecnología Experimental, Yachay, con sede en Urcuquí provincia de Imbabura. Estos proyectos tendrán un impacto importante en las ciudades intermedias y menores, pues requieren de bienes y servicios de todo tipo, pero en especial, servicios especializados. En este contexto, la creación de “ciudades del conocimiento” tendería a democratizar el acceso a educación superior de calidad no solo en estos territorios sino a nivel nacional.
Dentro de lo planificado por el Estado, y de acuerdo a la zonificación7 establecida en la Estrategia Territorial Nacional, cada zona debe ser atendida con la infraestructura básica y el equipamiento adecuado para solventar las necesidades de cada una de estas divisiones administrativas. En ese contexto, cabe destacar la implementación de equipamiento educativo -Unidades Educativas del Milenio e Institutos Tecnológicos Superiores-, de salud –Hospitales, Centros y Subcentros de Salud-, de seguridad –Unidades de Vigilancia Comunitaria, ECU 911-, y de justicia – Centros de Rehabilitación y Detención Provisional, Unidades Judiciales, Unidades de Flagrancia- (El Telégrafo, 2013). Esta forma de intervención en el territorio garantiza el acceso a servicios estatales de calidad, siempre y cuando sean sustentables en el tiempo, es decir que cuenten con todos los recursos (humanos, tecnológicos, etc.) adecuados para maximizar los beneficios sociales y territoriales.
Esta visibilización del Estado a lo largo y ancho de las ciudades y territorios del país es altamente simbólica. La presencia de la institucionalidad en el espacio genera en la población un sentido de pertenencia, de participación en un proyecto común, al mismo tiempo que se incrementa la sensación de seguridad y amparo. Las brechas entre los territorios metropolitanos y las ciudades intermedias y medianas se acortan. La población se afirma en su propio territorio y ya no siente la necesidad de migrar a las grandes ciudades en busca de servicios de calidad y de oportunidades.
Los proyectos estratégicos nacionales han impactado las áreas urbanas de distinta forma, dependiendo del tipo de ciudad en la que han sido desarrollado: uno es el caso de las dos grandes áreas metropolitanas del país, Quito y Guayaquil, áreas urbanas con mayor concentración demográfica, desigualdad social interna e inequidad intraterritorial. El otro caso corresponde a las ciudades intermedias y menores, con menor densidad poblacional y relaciones de inequidad interterritorial. El análisis de estos casos permitirá una mejor compresión del alcance y profundidad del impacto de estos proyectos.
El Distrito Metropolitano de Quito
Los principales proyectos emblemáticos en ejecución o ejecutados por el gobierno nacional y que se enmarcan en el Plan para el Buen Vivir, tienen 3 ejes fundamentales: vialidad y transporte, patrimonio y turismo, administración y servicios públicos. En el primer eje podemos citar por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, así como la vialidad que lo conecta tanto con la ciudad como con la región, así como el Metro de Quito, que pese a los cuestionamientos, sigue en pie y avanzando. En el segundo eje está el Proyecto de Revitalización del Centro Histórico de Quito y el plan de marketing turístico para Quito, propuestas que han generado también reacciones adversas. Finalmente, en el tercer eje tenemos las intervenciones
7 Se han establecido 9 zonas administrativas.
4

realizadas en la Asamblea Nacional y su área de influencia inmediata, así como la construcción de la Sede Permanente de UNASUR en el sector de la Mitad del Mundo.
Estos GPUP han sido implementados a lo largo de 2 administraciones municipales, una afín al gobierno central y otra de oposición. En el primer caso, se trató de articular las políticas de intervención en el territorio desde el gobierno central con la anuencia del gobierno local, sin embargo, existía una creciente percepción ciudadana de que no se trataba de una coordinación de esfuerzos, sino una subordinación del gobierno municipal frente al gobierno central, que anteponía los intereses del proyecto político nacional a las aspiraciones y deseos locales. Esto se hizo evidente en las elecciones de febrero de 2014, donde el candidato de oposición venció en las urnas al alcalde en funciones.
El problema de la movilidad y del transporte en el Distrito Metropolitano de Quito es actualmente, la principal preocupación de los habitantes de la ciudad. La reubicación del Aeropuerto Mariscal Sucre fuera del área urbana era una demanda de más de dos décadas. Finalmente, cuando esta se dio, detonó al mismo tiempo el problema relacionado con la ausencia de vías adecuadas para llegar hasta esta nueva infraestructura. El caos inicial fue superado con la construcción del puente sobre el Río Chiche así como con la construcción de la Vía Collas y de la Ruta Viva. En cuanto al Metro de Quito, es evidente que un proyecto tan costoso no solucionará el drama cotidiano que representa para la población de la ciudad movilizarse dentro de la urbe, sino se cambia de una vez por todas, el modelo de organización y manejo del transporte colectivo, hoy en manos de privados.
El caso del Distrito Metropolitano de Quito está indeleblemente marcado por la condición de capitalidad de la urbe andina. La ciudad se ve condicionada por el carácter simbólico de sus espacios públicos edificados o abiertos. La centralidad histórica es un referente de carácter local y nacional al mismo tiempo, por lo tanto las intervenciones que se dan en este territorio no están exentas de conflictos. El plan de Revitalización del Centro Histórico de Quito es un proyecto que sigue la lógica de las intervenciones en otros centros históricos de América Latina, basados en las recetas del BID. Según Fernando Carrión “el financiamiento es un elemento crucial en la definición del tipo de centralidad urbana”, pues la relación entre financiamiento y centros históricos no puede ser dejada de lado ya que se trata de un elemento determinante y constitutivo de la centralidad, o por lo menos de la orientación que se le intenta dar. El financiamiento no solo permite concretar su construcción y desarrollo, sino definir el tipo de centralidad que se aspira tener (Carrión, 2013). Sin embargo en el caso del CHQ, a pesar de que la inversión es pública, la idea que se tiene de la centralidad histórica es completamente privada y privatizadora.
Debido a la naturaleza de los intereses que están en juego en el CHQ, los proyectos tienden a privilegiar los componentes comerciales y turísticos, más que las acciones de recomposición social que persiguen las políticas públicas.
Los centros históricos también pierden centralidad cuando se homogenizan, por ejemplo, al inclinar la balanza de la contradicción estructural entre riqueza histórico cultural y pobreza social económica a través del turismo o la pobreza. En el primer caso, la prioridad de la actividad turística, justificada como mecanismo de internacionalización, desarrollo económico y no contaminante (industria sin chimeneas), se ha revelado como todo lo contrario: es un sector altamente contaminante de la cultura, la economía, la política, la arquitectura y el urbanismo (…). Pero también uniformiza bajo la forma de la gentrificación de actividades (no solo residencial), sin reducir la pobreza y más bien, expulsándola. (Carrión, 2005)
5

El city marketing provoca la pérdida del carácter propio de las ciudades cuando las políticas urbanas se encaminan hacia la priorización de la rehabilitación del patrimonio físico, teniendo como fin la recuperación material del espacio monumental esencialmente dirigida a la industria turística, sin tomar en cuenta el capital social existente, o por el contrario cuando posicionándose desde una perspectiva desarrollista se arrasa con el pasado exterminando formas propias de producción, intercambio y socialización, privilegiando al visitante sobre el habitante. Este ha sido y sigue siendo el principal escollo que deben sortear las políticas nacionales de intervención en el CHQ.
Finalmente, el DMQ es un territorio en el que lo simbólico es una constante. La ciudad es la sede del poder político y por lo tanto la presencia de un Estado renovado se materializa a través de la recuperación de espacios como la Asamblea Nacional, representación de la participación ciudadana y de la democracia, o como la edificación de la Sede Permanente de UNASUR en la mitad del mundo. En el primer caso, lo que se busca es recuperar una zona de amortiguamiento, socialmente deteriorada para brindarle al ciudadano espacios públicos de calidad, en la medida de que se trata de un lugar que ya forma parte del imaginario urbano, con una gran carga simbólica. En el segundo caso, se intenta generar una nueva centralidad, que giraría en torno a una edificación que simboliza la nueva posición del Ecuador dentro del contexto internacional de la región sudamericana, posicionándolo como líder de este nuevo orden regional. En estos dos casos se trata de procesos de acupuntura urbana, que finalmente terminan revalorizando el suelo circundante para beneficio de los especuladores inmobiliarios, si no se actúa de forma integral en el sector, por ejemplo a través de la incorporación de distintos usos de suelo.
Guayaquil y su área de influencia
El puerto principal y la ciudad más poblada del país también ha sido objeto de intervenciones específicas, distintas a las llevadas a cabo en Quito y otras ciudades menores. El escenario político también marca la pauta del tipo de proyectos que se llevan a cabo, sus objetivos y alcances. El estado central ha jugado aquí un importantísimo papel como contrapeso a la política de la administración social cristiana de corte abiertamente neoliberal. Los proyectos emblemáticos en Guayaquil se encaminan hacia la dotación de vivienda digna, espacio público, salud y educación superior. Como se puede constatar la estrategia en este territorio es propia y particularizada, pues se dirige a atender los problemas sociales más acuciantes de una ciudad que presenta un modelo de desarrollo completamente mercantil.
|El problema del tráfico de tierras y de informalidad ha sido enfrentado desde la producción
de vivienda fiscal. Se han desarrollado planes masivos desde el MIDUVI en los que se ha reubicado a la población más vulnerable, no solo desde el punto de vista socio económico, sino desde una perspectiva de control de riesgos. Muchos de los barrios ilegales se asientan sobre zonas de peligro como esteros y áreas inundables, de ahí la dificultad y en algunos casos hasta la imposibilidad de dotar de infraestructura básica a estas zonas, lo que significa perpetuar condiciones de vida insostenibles. Sin embargo relocalizar a la población es un proceso doloroso, que en muchos casos no toma en cuenta las redes de solidaridad y vecindad que son fundamentales en el tejido social de estos asentamientos. Por otra parte, existe una abierta competencia entre el Estado central y la Municipalidad por dotar de vivienda digna a la población de menores recursos, pero las políticas para acceder a este derecho siguen siendo restrictivas. (Neumane, 2012)
El derecho a un hábitat digno no pasa solo por el tema de la vivienda. El espacio público también es una cuestión disputada por los dos niveles de gobierno. Por una parte, los proyectos de revitalización urbana implementados por la empresa privada y la banca con el aval municipal, como
6

es el Malecón 2000, muestran claramente el proyecto de ciudad que se quiere construir, desde la visión de empresarios y banqueros: una ciudad competitiva, eficiente, global, en definitiva neo liberal. Para la gestión municipal lo importante es poder incrementar el valor de suelo en ciertas áreas, para permitir una recuperación del capital con un importante plusvalor. Por lo tanto, no se trata de mejorar las condiciones de vida para los habitantes de la ciudad, sino más bien de incrementar las ganancias de quienes invierten en estos sectores. Es por eso que la regeneración urbana se asemeja más a un proceso de maquillaje que a una verdadera recuperación del espacio público.
Para contrarrestar esta visión mercantilista de la ciudad, el gobierno central ha fortalecido las políticas de intervención sobre el espacio público y de manera más directa sobre las áreas ecológicas, creando e incorporando parques y bosques al área urbana. Guayaquil ha mantenido a lo largo del tiempo un importante déficit de espacios verdes de ocio y recreación. Actualmente, con la creación de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, cuya matriz se encuentra en Guayaquil, se estaría tratando de dar respuesta a esta demanda. Es importante notar que de los 9 parques que la empresa ha implementado, 6 se encuentran en Guayaquil y su entorno. Es evidente que la política gubernamental busca rescatar el valor de uso – de ocio y recreación- del espacio público.
El sector de la salud también ha sido históricamente deficitario en la ciudad de Guayaquil primordialmente, lo que ha sido suplido en parte por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, una organización no gubernamental, que como institución privada sin fines de lucro ha manejado los servicios sanitarios, sobre la base del voluntariado y las donaciones. Esto se enmarca claramente en la visión ideologizada de que la salud es un servicio y no un derecho constitucionalmente establecido. Es por ello que la implementación de infraestructura hospitalaria y de salud preventiva tiene implicaciones no solo relacionadas con el acceso y la cobertura del servicio de salud, sino con el cumplimiento de los derechos ciudadanos básicos.
La creación de la Universidad de las Artes, entidad académica que se propone articular -en su área- la construcción de lo público a través de la inclusión social, temática largamente olvidada en ciudades como Guayaquil, es uno de los proyectos que podría modificar el escenario de la cultura urbana en una ciudad donde la oferta académica relativa a las áreas creativas y de innovación ha sido casi inexistente. La UniArtes es un espacio que busca promover una visión distinta en relación a las actividades creativas y primordialmente a los creadores, actores sociales desvalorizados por la perpetuación del arquetipo que asocia al artista con prácticas desvinculadas del entorno social e histórico que le rodea, convirtiéndolo en un sujeto estigmatizado. La incorporación de una institucionalidad que respalde estas actividades legitima su derecho a existir.(Ministrio de Cultura del Ecuador, 2013)
Ciudades intermedias y menores
El caso de las ciudades intermedias y menores presenta características distintas. La ausencia del Estado en estos territorios ha sido una constante histórica. La gran inversión pública siempre se ha concentrado en las ciudades más grandes, sus áreas de influencia inmediata así como en el área de extracción petrolera y generación energética, aunque siempre por debajo de la demanda nacional. A partir de la Constitución de Montecristi, se da un giro sustancial a la política pública, priorizando la equidad territorial como base para una verdadera justicia social. En este contexto, las ciudades intermedias y menores comienzan a jugar un rol importantísimo en la consecución de este objetivo.
7

Los GPUP implementados en estas ciudades generan un impacto social proporcionalmente mayor en el territorio que aquellos ejecutados en Quito o Guayaquil, pues la oferta de servicios es mucho más limitada en estos territorios. En cierto modo, en las grandes ciudades, si el Estado no proveía los servicios, estos podían ser ofertados por los privados, debido a la existencia de una demanda importante, cuantos más posibles consumidores hay en un lugar, más cantidad y variedad de servicios se ofrecen. En las ciudades menores o muy pequeñas es difícil alcanzar la masa crítica que permita sostener estas actividades, con estándares similares a los que se encuentran en las áreas metropolitanas. Al incorporar GPUP en ciudades intermedias y pequeñas, estas se convierten centros de servicios tanto para su propia población como para la de las zonas aledañas o de influencia8. Así se revierte las relaciones de jerarquía urbana convencionales y se promueve una mayor equidad dentro de la región como tal. De este modo, las ciudades más pequeñas dejan de ser dependientes de las intermedias, y estas a su vez de las metrópolis.
Esta relativa independencia, permite que las ciudades sean complementarias, subsidiarias y sinérgicas entre sí, potencializando y maximizando sus capacidades, y minimizando las desventajas particulares de cada una. Cada GPUP no solo resuelve una demanda específica del asentamiento humano pequeño o mediano, sino que desde la comprensión del territorio como una red de interacciones, puede dar respuesta a la problemática a nivel de región o distrito. Los GPUP en estas ciudades son, en su gran mayoría, proyectos relacionados con las áreas de educación, salud, seguridad, justicia, espacio público y patrimonio.
El impacto en el imaginario urbano y en la representación que los habitantes hacen de sus propias ciudades, a partir de estas intervenciones, también constituye un testimonio importante del sentido que los ciudadanos comienzan a darle al espacio urbano. Tradicionalmente, el estado latinoamericano ha sido un estado lejano, poco democrático, sometido a intereses elitistas, con una limitada capacidad de redistribución de la riqueza. En la actualidad, la percepción ciudadana, en especial de aquellas zonas fuera de Quito y Guayaquil, es totalmente distinta. Hasta las comunidades más alejadas y pequeñas se sienten por primera vez parte de un proyecto de nación, del que durante siglos se vieron excluidas.
Conclusiones
Los GPUP son una modalidad de intervención en el territorio, que permite al Estado posicionarse como ente dinamizador de la economía y ordenador del territorio nacional. El Plan Nacional para el Buen Vivir contempla en su Estrategia Territorial Nacional los lineamientos para la implementación de los proyectos estratégicos en cada zona. El mismo plan establece un tratamiento especial para las zonas de las áreas metropolitanas de Quito y Guayaquil, por sus características diferenciadoras. En el análisis del impacto de los proyectos emblemáticos en estas zonas metropolitanas se evidenciaron las razones por las cuales son objeto de un enfoque particular. El impacto urbano de los proyectos estratégicos o GPUP, depende del tipo de área urbana que se analice. Las áreas metropolitanas, como entidades multiterritoriales, mantienen tensiones dentro del espacio, que son difíciles de resolver, por sus mismas condiciones de segregación y fragmentación, mientras que las ciudades intermedias y menores pueden establecer un mayor equilibrio interterritorial, gracias a sus condiciones de complementariedad e interdependencia.
Las condiciones de capitalidad del Distrito Metropolitano de Quito son determinantes a la hora de intervenir en la ciudad. Los GPUP más relevantes implementados en esta urbe responden a esta cualidad de espacio político que tiene la capital. Sin embargo, el hecho de ser al mismo tiempo
8 Entrevistas con el Lcdo. Ramón Saltos, vice alcalde de Chimbo, provincia de Bolívar, agosto 2014.
8

espacio de concentración de actividades directamente relacionadas con el poder central y sede del poder local, ha generado una serie de conflictos entre los dos niveles de gobierno. La intervención del gobierno central en asuntos locales ha sido vista como una intromisión, generando una resistencia frente a ciertas propuestas. Por otra parte, la afinidad de la alcaldía con el proyecto gubernamental fue interpretada como una subordinación a los lineamientos del ejecutivo, que no tomaba en cuenta los deseos y aspiraciones de la población, que sigue enfrentando los mismos problemas de segregación social y fragmentación espacial que no han podido ser resueltos con estos proyectos de acupuntura urbana. La ausencia de un verdadero proyecto de ciudad, que encuadre todos los esfuerzos, tanto de las políticas nacionales como de las locales, también influye en el éxito relativo de los GPUP.
De igual manera, en Guayaquil, la abierta confrontación entre el gobierno municipal y el gobierno central en relación al modelo de ciudad que se promueve desde la alcaldía ha limitado el impacto de los proyectos emblemáticos previstos para la urbe. Los ciudadanos se ven constantemente polarizados en relación al sentido que la ciudad tiene para ellos: por un lado, la misma es concebida como un espacio de competencia económica y de acumulación capitalista; mientras por otro lado se la vive como un territorio de constante exclusión. Sin embargo, es innegable que el esfuerzo del gobierno central por reducir las desigualdades socio espaciales y territoriales de esta gran urbe han puesto en cuestionamiento el modelo neoliberal y por lo tanto, ha impulsado una nueva visión de la ciudad como producto social.
Los resultados en las ciudades intermedias y pequeñas son mucho más alentadores. Los GPUP tienen un impacto tremendamente positivo en términos sociales y económicos, pero también políticos y simbólicos. Estas áreas urbanas ven en los GPUP la posibilidad concreta de mejorar en términos muy amplios. Es en estos territorios donde los GAD se han convertido en verdaderos socios estratégicos, más allá de las diferencias políticas. El proyecto local se alinea con el proyecto nacional, principalmente porque la búsqueda de justicia espacial a través de la equidad territorial se articula de mejor manera. Las necesidades de la población han sido mejor comprendidas y la respuesta dada desde el gobierno central parece mucho más consensuada.
Es importante tomar en cuenta la escala de los GPUP. Implementar un hospital de 400 camas en una ciudad intermedia o pequeña, no solamente puede carecer de sentido, sino que puede traer consecuencias nefastas para el territorio, pues estaría desequilibrando a la región. Lo mismo suceda al interior de las áreas urbanas metropolitanas. Es importante pensar en que las intervenciones en áreas consolidadas tienen impactos muy importantes sobre la infraestructura instalada (vías, alcantarillado, provisión de energía, etc.), los mismos que no suelen ser consideradas en su verdadera magnitud. Si lo importante es acercar los servicios a los ciudadanos, lo más probable es que se requieran Proyectos Urbanos de menor envergadura, es decir proyectos con mayor especialización, a través de la incorporación de tecnología de punta, pero cuya inversión física sea menor, y con un valor social y simbólico que representen un verdadero cambio cualitativo para el territorio.
9

Bibliografía
Carrión, F. (2013). Dime quien financia el Centro Histórico y te diré que centro histórico es. Carajillo de la ciudad (N° 16).
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. (s.f.). Obtenido de http://www.lexis.com.ec
De Mattos, C. (2008). Globalización, negocios inmobiliarios y mercantilización del desarrollo urbano. En c. Marco Córdova, En lo urbano y su complejidad. Una lectura desde América Latina. Quito: FLACSO Ecuador, Ministerio de Cultura.
El Telégrafo. (28 de agosto de 2013). Ecuador contará con 491 unidades jurídicas. El Telégrafo .
Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimbo. (2013). Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Chimbo. Chimbo, Provincia de Bolívar.
Grijalva, M. S. (2014). “CONSULTORIA INTEGRAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO “APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA UNION DE NACIONES SURAMERICANAS””. SECOB, Quito.
Grijalva, M. S. (2014). “ESTUDIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS EN CHIMBO, PROVINCIA DE BOLÍVAR”. SECOB, Quito.
Lungo, M. (2005). Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana. Urbano , Vol. 8 (N° 11), pp. 49-58.
Ministrio de Cultura del Ecuador. (2013). Universidad de las Artes. Un proyecto de la revolución cultural. Quito.
Neumane, S. (13 de agosto de 2012). Vivir en situaciones precarias ante la falta de vivienda. El otro Guayaquil .
Saltos, R. (08 de 2014). ESTUDIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS EN CHIMBO, PROVINCIA DE BOLÍVAR. (M. S. Grijalva, Entrevistador) Chimbo, Bolívar.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para Buen Vivir 2013-2017. Quito: Senplades.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (s.f.). Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Recuperado el 31 de 01 de 2015, de http://www.planificacion.gob.ec
10