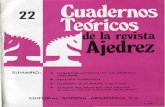Guia de Teoricos
Transcript of Guia de Teoricos
1
GUA DE TERICOS DE HISTORIA MEDIEVAL (Profesor Carlos Astarita)
ESTUDIOS DE CONJUNTO. Sobre la historia poltica, en el sentido tradicional, los manuales hasta hoy estn atados a una minuciosidad fctica muy poco organizada. Esto justifica que sea recomendable H. PIRENNE, Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI, Mxico 1981, a pesar de los aos transcurridos desde su redaccin durante la Primera Guerra. Para una introduccin a los mtodos, documentacin y bibliografa de la Edad Media, J. I. RUIZ de la PEA, Introduccin al estudio de la Edad Media, Madrid 1984. En cuanto a las obras generales, sigue vigente el volumen 3 de la Historia General de las Civilizaciones dirigida por M. Crouzet, a cargo de E. PERROY et al., La Edad Media. La expansin del oriente y el nacimiento de la civilizacin occidental, Barcelona 1961. Con visin cultural y excelente material grfico explicado histricamente, J. LE GOFF, La civilizacin del occidente medieval, Barcelona 1969. Un nuevo resultado de un esfuerzo colectivo, R. FOSSIER, La Edad Media, v. 1 La formacin del mundo medieval, 350-950, v. 2, El despertar de Europa 950-1250, v. 3, El tiempo de las crisis 1250-1520, Barcelona 1988, obra de historia econmico-social que avanza decididamente sobre los primeros veinte aos del siglo XVI legitimando una perodo que de hecho ya estaba en los medievalistas. La demografa tendr mucha influencia en el desarrollo social de la Edad Media. Sobre el tema, los resultados de J. C. RUSSELL, "La poblacin en Europa del ao 500 al 1500", en C. M. Cipolla, Historia econmica de Europa (1). La Edad Media, Barcelona 1979. Conceptos claves del perodo en, P. BONNASSIE, Vocabulario bsico de la historia medieval, Barcelona 1983, aunque defiende tesis no compartidas por el conjunto de los historiadores. Como historias econmicas, N. J. POUNDS, Historia econmica de la Europa medieval, Barcelona 1981; G. A. J. HODGETT, Historia social y econmica de la Europa medieval, Madrid 1974; C. CIPOLLA, Historia econmica de la Europa preindustrial, Madrid 1976. En las historias rurales, la primera mencin es para M. BLOCH, La historia rural francesa: caracteres originales, con suplementos compilados por R. Dauvergne segn los trabajos de Bloch de 1931 a 1944, Barcelona 1978. Adems, G. DUBY, Economa rural y vida campesina en el occidente medieval, Barcelona 1973, y, B. H. SLICHER van BATH, Historia agraria de Europa Occidental. 500-1850, Barcelona 1974. Sobre la historia general de la moneda, P. SPUFFORD, Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcelona 1991. Otro tipo de historias generales, son las que se realizaron por pases, como G. DUBY (dir.), Histoire de la France. Naissance d'une nation des origines 1348, IDEM: (II) Dynasties et rvolutions de 1348 a 1852 (de este ltimo volumen los dos primeros captulos que abarca hasta 1515), Pars 1986, excelente obra a cargo de reconocidos especialistas. Sobre Espaa, J. A. GARCA de CORTAZAR, La poca medieval. Historia de Espaa Alfaguara, Madrid 1979, pionera en planteos renovadores en su momento, y muy recomendable por su actualizacin es la de P. IRADIEL; S. MORETA Y E. SARASA, Historia medieval de la Espaa cristiana, Madrid 1989. Otras abarcan largos perodos en visin de conjunto como la de P. BROWN, El primer milenio de la cristiandad occidental, Barcelona 1997, articulada sobre cuestiones culturales en un complejo recorrido por el Oriente y el Occidente. En historia de la cultura, H. MARTIN, Mentalits mdivales. XIe - XVe sicle, Pars 1996.
Unidad 1. PERIODO ROMANO-BRBARO. COMIENZOS DEL SIGLO V A FINES DEL VII.1
El estudio ms completo y actual sobre la crisis del sistema estatal romano en una perspectiva comparada entre Europa occidental y el cercano oriente, incluyendo reas no romanizadas, es C. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and Mediterranean, 400-800, Oxford, 2005. Su tesis central es que la imposicin fiscal fue dejando lugar a ejrcitos instalados en tierras en el occidente mientras continuaba ese rgimen en el Cercano Oriente. Resuelve tambin el perodo post imperial hasta el surgimiento de los carolingios. Pero mas all de su propuesta, el libro otorga un balance de estudios de historiadores y de arqueologa. Veamos de manera detallada los anlisis. Durante mucho tiempo los historiadores se concentraron en la llamada crisis del siglo III para dar cuenta de la cada del sistema esclavista y los inicios del la Edad Media. Se elaboraron distintos modelos para explicar esta declinacin del esclavismo: economista sostuvo que el colapso del esclavismo se debi a la falta de rentabilidad, posicin sostenida por F. LOT, El fin del mundo antiguo y los comienzos de la Edad Media, Mxico 1956 y DUBY, citado; por su parte, C. PARAIN, "El desarrollo de las fuerzas productivas en la Galia del Norte y los comienzos del feudalismo", en AAVV, El modo de produccin feudal, Madrid 1979, daba una versin propia de la tesis economista: por paralizacin de las fuerzas productivas en el esclavismo. Estas posiciones fueron criticadas por P. DOCKES, La liberacin medieval, Mxico 1984. P. KOLCHIN, "Some controversial questions concerning nineteenth-century emancipation from slavery and serfdon", en N. L. Bush, Serfdom and Slavery, Nueva York 1996, dice que el argumento de la esclavitud como forma poco productiva o como estadio que lleg a una crisis ha sido agudo en la literatura sobre el siglo XIX; hoy se piensa que el esclavismo no estaba moribundo ni tampoco era improductivo. M. WEBER, "La decadencia de la cultura antigua. Sus causas sociales", en AAVV, La transicin del esclavismo al feudalismo, Madrid 1980, sostuvo la tesis del desequilibrio demogrfico en las familias de esclavos, organizacin conceptual de tipo estructural funcionalista que fue retomada parcialmente por P. ANDERSON, Transiciones de la Antigedad al feudalismo, Madrid 1980. Para la crtica a estas posturas, M. FINLEY, La economa de la Antigedad, Mxico 1982 e IDEM, "La decadencia de la esclavitud antigua", en Esclavitud antigua e ideologa moderna, Barcelona 1982. Otros autores dieron importancia a la lucha de clases. En un trabajo que combina esta lnea interpretativa con otra serie de matices, en un planteo marxista clsico, M. STAERMAN, "La cada del rgimen esclavista", en AAVV, La transicin del esclavismo al feudalismo, Madrid 1980. Sin embargo, se ha cuestionado la cada de la esclavitud en el siglo IV. Para C. WICKHAM, "The other transition: from the ancient world to feudalism", Past & Present 103, 1984, el punto de partida est en limitar la esclavitud y tomar en cuenta la fiscalidad centralizada del siglo IV. Desde comienzos de la centuria siguiente, la poca est marcada por los pueblos invasores, L. MUSSET, Las invasiones. Las oleadas germnicas, Barcelona 1967, que comprende un anlisis tradicional de los germanos. Como tratamiento general, los estudios de F. LOT, El fin del mundo antiguo, citado; R. LATOUCHE, Orgenes de la economa occidental (siglos IV-XI), Mjico 1957; F. MAIER, Las transformaciones del mundo mediterrneo. Siglos III-VIII, Mxico 1972; R. DOEHAERD, Occidente durante la Alta Edad Media. Economas y sociedades, Barcelona 1978; M. ROUCHE, "La fragmentacin de las civilizaciones antiguas (finales del siglo IV-finales del siglo VII)" en R. Fossier: La Edad Media, I, citado. Un esquema muy claro de las sociedades basadas en un modo de produccin nmade pastoril en, ANDERSON, Transiciones, citado, Plantea las trabas de su evolucin. Tambin, A. M. KHAZANOV, Nomads and theoutside world, Wisconsin, 1994, estudio que, no obstante su utilidad, peca de un empirismo que podra haber sido corregido con alguna oportuna dosis de materialismo histrico. Actualiza elementos dados por Anderson, aunque mientras ste centraba la expansin de este modo de produccin en su crecimento espacial y cuantitativo, este autor sostiene que los
nmades no podan prescindir de las sociedades urbanas, y su vida quedaba sujeta a sus cambiantes relaciones con el outside world. Aplica el criterio de que una especializacin ganadera no poda dar una sociedad autosuficiente, C. WICKHAM, Pastoralism andunderdevelopment in the early middle ages, Settimane di Studio dei Centro Italiano di Studi SullAlto Medioevo, No. 31, Spoleto, 1983
En cuanto a los estudios de la estructura de comunidad germnica, A. DOPSCH, Fundamentos econmicos y sociales de la cultura europea (de Csar a Carlomagno), Mxico 1986, libro que abarca hasta los orgenes del sistema dominial. La crtica a la teora del Urkomunismus como en su momento haba expuesto por ejemplo el historiador social constitucional H. BRUNNER, Historia del derecho germnico,
1
(segn la edicin de von Schewerin), Barcelona 1963, es una cuestin que se debe aceptar. Los viejos trabajos deben revalorizarse: J. BENEYTO PREZ, "Notas sobre el origen de los usos comunales", Anuario de Historia del Derecho Espaol IX, 1932; L. DOMNGUEZ GUILARTE, "Notas sobre la adquisicin de tierras y de frutos en nuestro derecho medieval", Anuario de Historia del Derecho Espaol X, 1933; y ms actual, R. SCHMIDT-WIEGAND, "Marca. Zu den Begriffen `Mark' und `Gemarkung' in den Leges barbarorum", Untersuchungen zur einsenzeitlichen und frhmittelatterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung, I, Gttingen 1979. Esta era la posicin de K. MARX, Formaciones econmicas precapitalistas, Buenos Aires 1973. La comunidad germnica combinaba propiedad privada y comunal. Esta perspectiva debe ser complementada con los procesos de etnognesis y formacin de aristocracias militares, para lo cual es recomendable H. WOLFRAM, History of the Goths, California, 1990. Ver tambin, C. Azzara, Las invasiones brbaras, Granada, 2004, y el dossier de H. ZURUTUZA y H. BOTALLA, "Historia y arqueologa alto medieval: en torno a la problemtica lombarda", en, Anales de Historia Antigua Medieval y Moderna, 37-38, 2004-2005. La reformulacin del concepto de pueblos atae a las visiones nacionales que sobre la Edad Media se han desarrollado en cada pas. En la base de los pueblos que habrn de constituir el feudalismo se encuentran las comitivas domsticas como expone S. KERNEIS, "Les premiers vassaux", en, E. Bournazel y J-P. Poly, Les fodalits. Histoire gnrale des systmes politiques, Pars 1998. Para la organizacin social en los primeros tiempos de la instalacin, D. PREZ SNCHEZ, "El ejrcito y el pueblo visigodo desde su instalacin en el Imperio hasta el reinado visigodo de Tolosa", Studia Historica Historia Antigua, 1, 1984-1985. Para comprender la instalacin germnica se deben recordar circunstancias que derivaban del siglo IV, como las insurrecciones de los bacaudae, que alcanzaron un clmax en la primera mitad del siglo V, estudiadas por E. A. THOMPSON, "Las revueltas campesinas en la Galia e Hispania Bajo Imperial", en A. Garca Bellido et al., Conflictos y estructuras sociales en la Hispania Antigua, Madrid 1977 y P. DOCKES, "Revoltes bagaudes et ensauvagement ou la guerre sociales en Gaule", en Sauvages et ensavages, Lyon 1980. Ello explicara la complicidad de las clases dominadas imperiales, como expone G. E. M. de Ste. CROIX, The class struggle in the ancient Greek world. From the archaic age to the Arab conquests, Nueva York, 1981, obra de ttulo engaoso, ya que supera los marcos de la historia griega, comprendiendo la primera etapa de la historia medieval occidental. Por otra parte, la importancia de los bagaudas se comprende teniendo en cuenta ciertas referencias comparativas sobre la lucha social de los esclavos en otras reas. Un aspecto de importancia relacionado con esto es el renacimiento de un fondo indgena a principios del siglo V, estudiado por M. VIGIL, "Romanizacin y permanencia de estructuras sociales indgenas en la Espaa Septentrional", en Conflictos, citado. Para muchos autores la primera constitucin de relaciones feudales comienza desde las invasiones, por ejemplo, A. BARBERO y M. VIGIL, La formacin del feudalismo en la Pennsula Ibrica, Barcelona 1978; para otros slo aparecan relaciones entre la calse de poder, por ejemplo, para L. GARCA MORENO, "El estado proto-feudal visigodo: precedente y modelo para la Europa carolingia", en Colloque Intern. du CNRS, Paris 14-16 Mayo 1990, L'Europe hritire de l'Espagne wisigothique, Collection de la Casa de Velzquez, Madrid 1992. La opinin de un proceso de dependencia campesina temprano es compartida por los ya citados como MAIER o LOT. Pero entre el dominio merovingio y el carolingio hubo grandes diferencias, marcadas por G. FOURQUIN, "Le premier Moyen Age", en G. Duby y A. Wallon, Histoire de la France rurale, Tours 1987, estudio que se favoreci de la arqueologa. Para Espaa, por el contrario, con un uso de fuentes escritas, P. de la CRUZ, Formas econmicas y sociales en el monacato visigodo, Salamanca 1987, reivindica un sistema econmico feudal temprano. Esta forma de explotacin impone la pregunta acerca de si hubo continuidad con la villa bajo imperial. Hoy se admite en general la tesis de la ruptura. Sin embargo para S. SATO, "Les implantations monastiques dans la Gaule du Nord: un facteur de la croissance agricole au VIIe sicle? Quelques lments d'hypothse concernant les rgions de Rouen et de Beauvais", en La croissance agricole du haut Moyen Age, Flaran, 10, 1988, nota a pesar de las destrucciones, ciertas continuidades. En3
otras regiones, la continuidad de la clase propietaria bajo imperial se ha reconstruido hasta fines del siglo VI, luego viene la oscuridad, vid. P. LEVEEL, "Avant la seigneurie: familles arvernes de rang snatorial et sige piscopal de Tours", en Seigneurs et seigneuries au Moyen Age, Paris 1993. Teniendo en cuenta las evoluciones desde el bajo imperio, revaloriza la vigencia de las relaciones esclavistas en la Alta Edad Media, P. BONNASSIE, "Supervivencia y extincin del rgimen esclavista en el Occidente de la Alta Edad Media (Siglos IV-XI)", en Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental, Barcelona 1993. Sobre el esclavismo, con mucha informacin y pocas interpretaciones e indiferenciando sus distintos tipos, C. VERLINDEN, L'esclavage dans l'Europe mdivale. Pninsule Iberique-France, Blgica 1955. La revalorizacin de la importancia del esclavismo se opone a M. BLOCH, "Cmo y por qu termin la esclavitud antigua", en AAVV, La transicin del esclavismo al feudalismo, Madrid 1976, quien vea su lenta extincin por transformacin en servi casati. Hay que tener en cuenta que un factor de continuidad de la esclavitud fue la mujer, ya que la ancilla permaneci como elemento de trabajo domstico, al respecto S. MOSHER STUARD, "Ancillary Evidence for the Decline of Medieval Slavery", Past and Present 149, 1995. Otra perspectiva de anlisis que en su momento concentr la atencin de los historiadores, que tiende a balancear las vas germanas y esclavistas, es la que denominamos gentico-estructural, cuya primera formulacin fue de Z. B. UDALTZOVA y E. V. GUTNOVA, "La gnesis del feudalismo en los pases de Europa", en AAVV, La transicin del esclavismo al feudalismo, Madrid 1976. Este patrn terico ha sido desplegado hasta el extremo por P. ANDERSON, citado. Actualmente se impuso entre algunos autores la tesis fiscal, impulsada principalmente por J. DURLIAT, "Le polyptyque d'Irminon et l'impt pour l'arme", Bibliot. de l'Ecole des Chartes, 141, 1983 y W. GOFFART, "Old and new in merovigian taxation", Past and Present 96, 1982, tambin apoyada en gran medida por H. WOLFRAM, citado, para la estructura del reino tolosano de los visigodos. Una visin de esta tesis en J. M. SALRACH, "Del estado romano a los reinos germnicos. En torno a las bases materiales del poder del estado en la antigedad tarda y la alta edad media", en II Congreso de Estudios Medievales, De la Antigedad al Medioevo. Siglos IV-VIII, Fundacin Snchez Albornoz 1993. Esta postura es criticada de manera convincente por C. WICKHAM, "La chute de Rome n'aura pas lieu", en Le Moyen Age, 1, 1993; en especial, debera tenerse en cuenta de esta tesis la crtica a la teora de T. Gaupp sobre un reparto de tierras y tomarse en cuenta las objeciones respecto a la continuidad fiscal hasta la poca carolingia. La cada de los tributos y servicios estatales estara relacionada con las luchas sociales desarrolladas a partir de mediados del siglo VI, aspecto destacado por ROUCHE, citado, aunque en algunas reas como Galicia, poco afectadas por las convulsiones polticas, permaneci una tarda fiscalidad de origen imperial. Sin embargo no creo que pueda ser extendida esta continuidad hasta el siglo X, segn puso de manifiesto C. SNCHEZ ALBORNOZ, "Homines mandationis", Cuadernos de Historia de Espaa, 1971. Ha criticado esta tesis, en mi criterio con razones atendibles, A. ISLA FREZ, La sociedad gallega en la alta Edad Media, Madrid 1992. Esto se relaciona con la crisis ms general de los siglos VI y VII, cuestin tratada por M. ROUCHE, "La crise de l'Europe au cours de la deuxime moiti du VIIe et la naissance des rgionalismes", Annales ESC, 2, 1986; los datos de la arqueologa merovingia y condiciones de vida material de la Galia, en G. FOURQUIN, citado; la situacin deplorable del campesinado a travs del relato en J. LE GOFF, "Les paysans et le monde rural dans la littrature du haut Moyen Age (Ve-VIe) sicle)", en Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais, Pars, 1977. Hay que considerar una crisis de dominacin con cada del rgimen de curiales, como lo trat C. SNCHEZ ALBORNOZ, Ruina y extincin del municipio romano en Espaa e instituciones que le reemplazan, Buenos Aires 1943. La tesis sobre una crisis de dominacin se diferencia de otras basadas en la sobre dimensin del estado y la fiscalidad onerosa, por ejemplo, A. BERNARDI, "Los problemas econmicos del imperio romano en la poca de su decadencia", en C. Cipolla et al., La decadencia econmica de los imperios, Madrid 1979. Teniendo en cuenta las transformaciones indicadas, se cuestiona la imagen de una continuidad de las relaciones sociales, ya sea por la va de un progreso de los lazos de dependencia personal (MAIER, LOT, BARBERO Y VIGIL), ya sea por la creencia en la continuidad de las relaciones esclavistas (BONNASSIE). Por el contrario, se observan cambios en la clase dirigente, y globalmente la debilidad de las relaciones de explotacin, interpretacin que en gran parte coincide con C.
1
WICKHAM, Land and power. Studies in Italian and European social history, 400-1200, Londres 1994 e IDEM, "Problemas de comparacin de sociedades rurales en la Europa occidental de la temprana Edad Media", Anales de Historia Antigua Medieval y Moderna 29, 1996, y en muchas partes de, IDEM, Framing, citado. Con esto, adquiere importancia la perspectiva antropolgica del sistema relacional de los pueblos antes del feudalismo. DUBY, Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economa europea (500-1200), Mxico 1976, que comprende una visin general que excede el tratamiento de este perodo. El problema de las relaciones entre el poder poltico y las comunidades, que Duby ha tratado, tiene un inters central en la medida en que resuelve cuestiones atinentes no slo a las estructuras polticas generales, sino tambin a las estructuras sociales de las comunidades. La teora del don y la reciprocidad son claves. Para esto es imprescindible A. GURIEVICH, Las categoras de la cultura medieval, Madrid 1990; IDEM, "Wealth and gift-bestowal among the ancient Scandinavians", en Historical Anthropology of the Middle Ages, Polity Press 1992. Este aspecto plantea el empleo de conceptos que exceden los marcos de lo econmico, por ejemplo, sobre la moneda vid. P. GRIERSON, "La fonction sociale de la monnaie en Angleterre au VII-VIII sicles", Settimane di Studio, Spoleto 1961. En las regiones no romanizadas de Irlanda y Gales, con inferiores grados de diferenciacin social, se intensificaba el recurso de la reciprocidad, ver, CHARLES-EDWARDS, "Kinship, status and the origins of the hide", Past & Present 52, 1972 ; J. GIVEN, State and society in medieval Europe. Gwynedd and Languedoc under outside rule, ITHACA & Londres 1990. Para la evolucin desde la reciprocidad al tributo, L. da GRACA, "Problemas interpretativos sobre behetras", Anales de Historia Antigua Medieval y Moderna 29, 1996. Sobre el hecho de que hay una relacin estrecha entre el hombre y el objeto en el rgimen del don, a partir de la cual el objeto aparece animado, ver, J. BAZELMANS, "Beyond power ceremonial exchanges in Beowulf, en, F. Theuws y J. L. Nelson, Rituals of power from late antiquity to the early middle ages, Leiden, Boston, Kln, 2000. Los condes representan una de las vertientes de formacin de la nueva clase de poder. Otra es la transformacin de la clase senatorial que busca en la carrera eclesistica la conservacin de su status, L. PIETRI, "Lordine senatorio in Gallia dal 476 alla fine del VI secolo", en A. Giardini (ed.), Societ romana e imperio tardoantico, I, Istituzioni, ceti, economie, Roma-Bari 1986. El crecimiento de los dominios se conecta con las donaciones pro anima, aspecto que nos introduce en la religiosidad popular de la alta edad media, para lo que contamos con A. GUREVIC, Medieval popular culture. Problems of belief and perception, Cambridge 1990. A este trabajo fundamental, se agregan, R. KUNZEL, "Paganisme, syncrtisme et culture religieuse populaire au haut moyen age. Rflexions de mthode", Annales ESC, 4-5, 1992 y O. GIORDANO, Religiosidad popular en la alta edad media, Madrid 1983. Tambin, M. J. DA MOTTA BASTOS, La religin en la transicin de la antigedad a la edad media : una nueva mirada, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, No. 37-38, 2004-2005. Esa religiosidad popular se diferenciaba de las razones que llevaron a los jefes brbaro a adoptar el cristianismo. Sobre esto, M. DE JONG, 2001, "Religion", en, McKitterick (ed.) The early middle ages. Europe 400-800, Oxford, 2001. Por otra parte, estamos aqu ante una cuestin de muy larga duracin, una verdadera mentalidad en permanencia, mal que les pese a los postmodernos; esto se ve en el erudito e inteligente estudio de, F. A. CAMPAGNE, Homo Catholicus. Homo Superstitiosus. El discurso antisupersticioso en la Espaa de los siglos XV a XVIII, Madrid, 2002; IDEM, Strix hispnica. Demonologa cristiana y cultura folklrica en la Espaa moderna, Buenos Aires, 2009. Estos dos libros citados contienen, por otra parte, muchas consideraciones sobre la cuestin en la edad media. Surge desde el siglo IV una nueva identificacin, el parentesco artificial a partir del bautismo, A. GUERREAU-JALABERT, "Spiritus et caritas. Le baptme dans la socit mdivale", en F. Hritier-Aug y E. Copet-Rougier, La parent spirituelle, Ed. des Archives Contemporaines
5
Unidad 2. CIVILIZACIN RABE Y FORMACIONES TRIBUTARIAS. El mundo islmico tuvo una base de circulacin monetaria y mercantil; sobre esto en especial es vlido el esquema de S. AMIN, Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales, Barcelona 1976. La validez de la tesis de Amin fue defendida por F. MALLO SALGADO, "De la formacin social tributaria y mercantil? Andalus, Anales de Historia Antigua Medieval y Moderna, 35-36, 2003. El nacimiento de una formacin tributario mercantil desde los lmites del desierto es considerado por M. RODINSON, Mahoma, Barcelona 1973. La historia general en R. MANTRAN, La expansin musulmana (siglos VII al XI), Barcelona 1973; C. CAHEN, El Islam. Desde los orgenes hasta el comienzo del imperio otomano, Madrid 1970; H. BRESC Y P. GUICHARD, "La construccin de los nuevos mundos en Oriente (Siglo VII-finales del siglo X)", en R. Fossier: La Edad Media, I, citado. Adems, F. MALLO SALGADO, Vocabulario bsico de historia del Islam, Madrid 1988. En todos estos estudios se encuentran indicaciones sobre la diferencia entre el iqta' y el feudo occidental. Especficamente sobre esto, C. CAHEN, "L'evolution de l'iqta'", Annales ESC, 1953. La situacin es similar en Bizancio, como muestran los estudios de E. PATLAGEAN, "Economie paysanne et ", Annales ESC, 6, 1975 e Y. ROTMAN, "Formes de la non-libert dans la campagne bizantine aux VIIe-XIe sicles", Mlanges de l'Ecole Franaise de Rome. Moyen Age, 112, 2000. Sobre Bizancio, el estudio clsico de G. OSTROGORSKY, Historia del estado bizantino, Madrid 1984. La no feudalidad islmica se relaciona con las comunidades agrcolas de base, en P. GUICHARD, "El problema de las estructuras de tipo feudal en la sociedad de al-Andalus. (El ejemplo de la regin valenciana)", en AAVV, Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterrneo, siglos X-XIII, Barcelona 1984 e IDEM: "Las comunidades rurales en el pas valenciano (siglos XI-XIV)", en Estudios sobre historia medieval, Valencia 1987. Se opone a la concepcin de formacin tributaria islmica revalorizando la feudalidad, BURNS, Muslins, christians and jews in the crusader kingdom of Valencia, Cambridge 1984. Un nuevo desafo ha sido presentado por J. F. HALDON, The state and the tributary mode of profuction, Londres-Nueva York, 1993, que plantea una identidad entre el sistema oriental y el feudalismo reivindicando el concepto de modo de produccin tributario. Es una interpretacin que ya estaba en AMIN. La sintetiza en HALDON, "El modo de produccin tributario: concepto, alcance y explicacin", IDEM, "La estructura de las relaciones de produccin tributaruas: estado y sociedad en Bizancio y el islam primitivo", ambos en Hispania, 200, 1998, IDEM, "Bizancio y el temprano Islam: anlisis comparativo de dos formaciones sociales tributarias medievales", Anales de Historia Antigua Medieval y Moderna 35-36, 2003, artculo seguido de una extensa discusin que editaron conjuntamente J. HALDON Y C. GARCA MAC GAW. En el volumen 200 de Hispania, discutieron el concepto, M. ACIN ALMANSA, "Sobre el papel de la ideologa en la caracterizacin de las formaciones sociales. La formacin social islmica", y E. MANZANO MORENO, "Relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una crtica al concepto de modo de produccin tributario". Un resumen de las dos posiciones sobre esta sociedad, feudal o tributaria, en P. GUICHARD, "Les estructures sociales du `Shark Al-Andalus' travers la documentation chrtienne des `Repartimientos'", en AAVV, De Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajo medievales, Barcelona 1990. Un problema clave en la comprensin del mundo rabe es el del parentesco, diferenciado del sistema occidental, en, P. GUICHARD, Al-Andalus, estructura antropolgica de una sociedad islmica en Occidente, Barcelona 1977. En los fundamentos estructurales, la comparacin con sistemas de parentesco diferentes es un aspecto clave para comprender la distinta funcionalidad de los beneficios. Por ejemplo, L. VAMDERSMEERSCH, "La fodalit chinoise", en Bournazel y Poly, citado, y J. GOODY, Production and Reproduction. A Comparative Study of the Domestic Domain, Cambridge 1976. La conquista en sistemas tributarios plantea una clara diferencia con el surgimiento del feudalismo. Al respecto, R. COLLINS, La conquista rabe, 710-797. Historia de Espaa III, Barcelona 1991. Con la conquista se impona un sistema central y fiscal, P. CHALMETA, "Introduccin al estudio de la economa andalus (siglos VIII-XI)", en Mallo Salgado, F. (ed.), Espaa. al-Andalus. Sefarad. Sntesis y nuevas perspectivas, Salamanca 1990. Esto provoca la resistencia de las fuerzas protofeudales, estudiada por M. ACIN ALMANSA, Entre el feudalismo y el Islam. Umar Ibn Hafsun en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Jan 1981. El sistema fiscal se manifiesta aun en tiempos de fragmentacin poltica, al respecto, D. WASSERSTEIN, The
1
rise and fall of the party-kings. Politics and society in Islamic Spain, 1002-1086, Princeton 1985
Unidad 3. CONFIGURACIN DEL SISTEMA FEUDAL. SIGLOS VIII-X. Visiones generales en J. DHONDT, La Alta Edad Media, Mxico 1972, autor que junto a R. DOERHAERD, citado, valoriz muy tempranamente el rol del esclavismo alto medieval; los libros de DUBY, citado, dan una visin general del dominio clsico y sus matices regionales; R. BOUTRUCHE, Seoro y feudalismo: Los vnculos de dependencia: primera poca, Buenos Aires 1973, que tiene la virtud de observar regiones habitualmente olvidadas en muchas de las obras generales; y con perspectivas ms actualizadas, M. ROUCHE, "Los primeros estremecimientos de Europa (siglo VII - mediados del siglo X)" en R. Fossier, La Edad Media, I, citado. Estudios sobre el imperio carolingio, L. HALPHEN, Carlomagno y el imperio carolingio, Mxico 1957, tradicional, y J. BOUSSARD, La civilizacin carolingia, Madrid 1968, que entre otras bondades resume las investigaciones alemanas sobre el origen de la capa magnaticia carolingia. R. Le JAN, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe sicle). Essai d'anthropologie sociale, Pars 1995. Sobre Espaa, BARBERO y VIGIL, citado, que discuten la postura tradicional sobre los orgenes sociales de la Reconquista. Sobre la alta Edad Media espaola es obligatorio mencionar a C. SNCHEZ ALBORNOZ, La Espaa cristiana de los siglos VIII al XII, (I). El reino asturleons (722-1037). Sociedad, economa, gobierno, cultura y vida, tomo XII de J. M. Jover Zamora, Historia de Espaa (fundada por R. Menndez Pidal), Madrid 1980, volumen donde se condensan sus aportes. Sobre la economa alto medieval, en especial las relaciones sociales, siguen teniendo vigencia las elaboraciones de M. BLOCH, Mlanges Historiques (2 v.), Paris 1963. Actualmente, a partir de la tesis de G. DUBY, La socit aux XIe. et XIIe sicles dans la rgion mconnaise, Paris, 1988, se desarroll una interpretacin que niega el feudalismo de la Alta Edad Media sosteniendo una continuidad de las estructuras antiguas. En realidad, Duby no haba situado las cuestiones en esos extremos, aunque con l se iniciaba la primera objecin al feudalismo pleno que se supona anterior al ano mil. Las posiciones se radicalizaron, y muchos plantearon la permanencia del mundo antiguo: estado regido por los condes, esclavismo, hombres libres. Esta posicin que hoy est en el centro de las polmicas. Puede verse en P. BONNASSIE, Catalua mil aos atrs (Siglos X-XI), Barcelona 1988; J-P. POLY, La Provence et la socit fodale. 879-1166. Contribution a l'tude des structures dites fodales dans le Midi, Poitiers 1976. Todos estos autores enfatizan los rasgos prefeudales de la estructura social, como despus se detalla en la parte del siglo XI. Aplic este esquema al norte espaol con una argumentacin inteligente, E. PASTOR DAZ GARAYO, Castilla en el trnsito de la Antigedad al feudalismo. Poblamiento, poder poltico y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII-XI), Junta de Castilla y Len 1996, que adems revisa las tesis de A. BARBERO y M. VIGIL. A estos autores se oponen los dominicalistas. Las bases del conocimiento actual del "dominio clsico" fueron descriptas por A. VERHULST, "La gense du rgime dominial classique en France au haut Moyen Age", en Agricoltura e mundo rurale in Occidente nell' alto Medioevo, Settimane di Studio, XIII, Spoleto 1966, quien establece que es una creacin medieval. Una descripcin muy completa del dominio carolingio en G. FOURQUIN, op. cit. Una puesta al da del problema en P. TOUBERT, "El rgimen domanial y las estructuras productivas en la Alta Edad Media"; IDEM, "El sistema curtense: Produccin e intercambio interno en Italia en los siglos VIII, IX y X", en Castillos, seores y campesinos en la Italia medieval, Barcelona 1990; IDEM, "La part du grand domaine dans le dcollage conomique de l'Occidente (VIIIe-Xe sicles)", en, Flaran 10, Croissance agricole du Haut Moyen Age. Chronologie, modalits, gographie, 1988. Para Italia tambin, V. FUMAGALLI, Terra e societ nell'Italia Padana. I secoli IX e X, Torino 1976, e IDEM,7
"Introduzione del feudalesimo e sviluppo dell' economia curtense nell'Italia settentrionale", en Structures fodales et fodalisme dans l'Occidente Mditerranen (Xe-XIIIe sicles), Paris 1980, que considera la evolucin desde el siglo VIII al X. Fuera del rea central, se encuentran otras formas de explotacin, como muestra J-P. POLY, "Rgime domanial et rapports de production `fodalistes' dans le Midi de la France (VIIIe-Xe sicles)",en Structures, op. cit. y J. M. MNGUEZ, El dominio del monasterio de Sahagn en el siglo X. Paisajes agrarios, produccin y expansin econmica, Salamanca 1980. La hiptesis de R. COLEMAN, "L'infanticide dans le Haut Moyen Age", Annales ESC, 2, 1974 acerca de sobre-mortalidad de nias, ha sido rebatida por la contribucin de P. TOUBERT, "Le moment carolingien (VIIIe-Xe sicle)", en, Histoire de la famille (I) Paris 1986, que impone contra las opiniones de Poly, por ejemplo, la existencia de una demografa en crecimiento. De esto interesan las cuestiones metodolgicas. Para Toubert, la no mencin de nias en el polptico de Saint Germain no se deba a infanticidio porque la mujer era una boca mas para alimentar sin poder dar sernas, como haba dicho Coleman. Para Toubert haba simplemente un sub registro de nias. La edad de casamiento era muy temprana. En el mismo sentido, P. TOUBERT, "La part du grand domaine dans le dcollage conomique de l'Occident (VIIIe-Xe sicles)", en La croissance, citado, que cambia la visin regresiva (presente por ejemplo en Duby), por otra de vitalidad y de transformaciones internas al dominio. Ahora ver, P. Toubert, Europa en su primer crecimiento. De Carlomagno al ao mil, Valencia 2006. Las fuerzas productivas comenzaban a desarrollarse. Se inauguraban los sistemas de rotacin trienal. Sntesis de su interpretacin en P. TOUBERT, "Aspectos de un crecimiento: la evolucin del rgimen dominical en Italia en los siglos IX-X", en AAVV, Los orgenes del feudalismo en el mundo mediterrneo, Granada 1994. Sobre las divisiones funcionales de la unidad domstica, vid. C. MIDDLETON, "The sexual division of labour in feudal England", New Left Rev. 113-114, 1979. Otro aspecto de importancia en el crecimiento de los dominios eclesistico es el parentesco, tratado por J. GOODY, La evolucin de la familia y del matrimonio en Europa, Barcelona 1986, que jerarquiza las imposiciones de la Iglesia sobre el matrimonio. Sobre la legislacin eclesistica, J. A. BRUNDAGE, La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, Mxico 2000. Este ltimo libro es sumamente completo en lo que respecta a leyes y concepciones, remontndose por otra parte a los antecedentes de la antigedad clsica. Tambin J-L. FLANDRIN, Orgenes de la familia moderna, Barcelona 1979. Para las relaciones sociales de base sigue constituyendo una gua imprescindible a pesar de las crticas que le formulara L. Verriest, el estudio de M. BLOCH, "Libert et servitude personnelles au Moyen Age", Anuario de Historia del Derecho Espaol, 1933. Conceptualmente, para la comprensin del problema de libres y no libres, R. HILTON, "Freedon and villeinage in England", Past and Present 1965. Es importante retener aqu la distincion entre estatus y clase en situaciones de cambio. Un individuo poda estar inmerso en una situacin de dependencia y sujeto al pago de renta, instalado en tierras, pero conservaba un estatuto de no libre. Es necesario que se tengan en esto claros los conceptos. Con respecto a la situacin que surge en la iglesia desde los carolingios, A. VAUCHEZ, La espiritualidad del occidente medieval, Madrid 1985, tratado que abarca hasta el siglo XIII. Tambin, J. CHELINI, L'aube du Moyen Age. Naissance de la chrtient occidentale, Paris, 1997, libro donde se plantea una visin general. Los carolingios realizan pasos decisivos para organizar la iglesia: bautismo obligatorio, sistema parroquial, nueva disposicin en la misa. Pero la cristianizacin popular es muy dbil; el cristianismo es ms bien una religin de la elite. En la poca carolingia, en las zonas centrales y septentrionales, a diferencia de lo que ocurra al sur, se encuentra una aglomeracin primitiva urbana, que crece muchas veces por agregacin cerca de una abada o de un castrum; sobre esto, M. BOULET-SAUTEL, "La formation de la ville mdivale dans les rgions du Centre de la France", en La ville. Institutions conomiques et sociales (II), Bruxelle 1955 y A. LOMBARDJOURDAN, "Du probleme de la continuit: y a-t-il une protohistoire urbaine en France?", Annales ESC, 1970. El perodo conoce otra fase de invasiones a Europa, L. MUSSET, Las invasiones. El segundo asalto contra la Europa cristiana (siglos VII-XI), Barcelona 1967. Sobre la economa alto medieval norte europea, es necesario tener en cuenta que no hay un carcter destructivo de estas segundas invasiones; ver, A. D'HAENENS, "Les invasions normandes dans l'empire Franc au IX sicle", Settimane di Studio, Spoleto 1969.
1
Efectivamente, el primer despegue no se detiene, como lo muestran D. LOHRMANN, "La croissance agricole en Allemagne au haut Moyen Age", Flaran 10, y C. DYER, "Les problmes de la croissance agricole du haut Moyen Age en Angleterre", Flaran 10, citados y el estudio de TOUBERT en el mismo volumen. El modelo de mercado ms conocido ha sido proporcionado por H. PIRENNE, Historia econmica y social de la Edad Media, Buenos Aires 1980. Este encuadre fue cuestionado empricamente por los historiadores desde hace tiempo, en especial por R. DOEHARD, "Au temps de Charlemagne et des Normands. Ce qu'on vendait et comment on le vendait dans le bassin parisien", Annales ESC 3, 1947 y por M. LOMBARD, "El oro musulmn del siglo VII al XI. Las bases monetarias de una supremaca econmica", Historia Social, Estudios Monogrficos (UBA) 1981. Tambin M. BLOCH, "Le probleme de l'or au Moyen Age", Annales HES. V, 1933. Sobre el carcter de los intercambios alto medievales, L. GARCA de VALDEAVELLANO, "La moneda y la economa de cambio en la Pennsula Ibrica desde el siglo VI hasta mediados del XI", Settimane di Studio, Spoleto 1961. Para el encuadre historiogrfico de la posicin de Pirenne, A. DOPSCH, Economa natural y economa monetaria, Mxico 1943. Una postura tambin crtica sobre Pirenne, W. BARK, Orgenes del mundo medieval, Buenos Aires 1973. Un estudio que metodolgicamente sigue siendo un paradigma de elaboracin documental, y que permite conocer los efectos que el intercambio con el Oriente tuvo en lugares de Europa, C. SNCHEZ ALBORNOZ, Una ciudad de la Espaa cristiana hace mil aos. Estampas de la vida de Len durante el siglo X, Madrid 1971. La tesis de Pirenne ha sido objeto de revisiones recientes. Ver, R. HODGES, "Henri Pirenne and the Question of Demand in the Sixth Century", y P. DELOGU, "Reading Pirenne Again", ambos en, R. Hodges y W. Bowden (ed), The Sixth Century. Production, Distribution and Demand, Leiden, Boston, Kln, 1988. En definitiva, sobre Pirenne, habra que tener en cuenta dos planos. Por un lado el emprico concreto: en los siglos IX y X los rabes lejos de bloquear el comercio de amplio radio lo estimularon. El segundo aspecto radica en los conceptos. Para Pirenne, comercio es igual a capitalismo; el comercio existi desde pocas remotas; por lo tanto el capitalismo tambin. Es tan eterno como el comercio y reaparece en escena peridicamente como un demiurgo del mundo moderna. Estos conceptos de Pirenne, y su diferencia con los conceptos de Marx, sern una constante de la materia. El factor mercado est en Wallerstein, Braudel o Epstein, autores que se detallan mas adelante.
Unidad 4. ORGANIZACIN SEORIAL Y ESTRUCTURACION DE CLASES SOCIALES. A partir de la citada tesis DUBY, La socit, los mencionados BONNASSIE y POLY, desarrollaron sus concepciones "mutacionistas". Una visin de conjunto de las particularidades regionales del feudalismo meridional bajo este esquema, comprendiendo el estudio de las estructuras anteriores al ao mil y las transformaciones derivadas, en el volumen colectivo del Centre National de la Recherche Scientifique, Les socits mridionales autour de l'an mil. Rpertoire des sources et documents comments, Paris 1992. El conjunto de esos estudios sobre las regiones meridionales, enfatiza las especificidades del rea vinculadas a herencias anteriores a los cambios del ao mil, que ya se presentaban en "Les structures sociales de l'Aquitaine, du Languedoc et de l'Espagne au premier ge fodal", Colloque, Toulouse 1969, Annales du Midi, 80, 1968. Ello se acentu en el coloquio convocado por la Ecole Franaise de Rome del ao 1978, donde se destaca el estudio del conjunto evolutivo de P. BONNASSIE, "Del Rdano a Galicia: gnesis y modalidades del rgimen feudal", en R. Pastor (ed), Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterrneo (siglos XXI), Barcelona 1984, aunque sostiene un esquema demasiado inclusivo. Se agregan, Ch. HIGOUNET, "Structures sociales, `castra' et castelanaux dans le Sud-Ouest aquitain (Xe-XIIIe sicles), en Structures fodales et fodalisme dans l'ccident mditerranen, Xe-XIIIe sicles: bilan et perspectives de recherches, Rome 1980, que retoma el castra como centro de agrupamiento nuevo. Sobre el reemplazo de la villa por la9
aldea y la parroquia, F. BANGE, "L' ager et la villa: structures du paysage et du peuplement dans la rgion mconnaise la fin du Haute Moyen Age (IXe-XIIIe sicles)", Annales ESC., 39, 1984. El conjunto de los investigadores se orienta a ver la hegemona de las relaciones feudales a partir de mutaciones en la esfera del poder. Han sistematizado esta concepcin, J. P. POLY y E. BOURNAZEL, El cambio feudal (siglos X al XII), Barcelona 1983; J. P. POLY, "La eclosin en el oeste (mediados del siglo X- finales del siglo XI)", en R. Fossier, La Edad Media, 2, citado. y R. FOSSIER, La infancia de Europa. Aspectos econmicos y sociales, (2 vols.), Barcelona 1984. El libro de G. BOIS, La mutation de l'an mil. Lornand, village mconnais de l'Antiquit au fodalisme, Paris 1989, insiste en una continuidad del esclavismo hasta fines del siglo X; fue objeto de la crtica, centrada en la lectura de los documentos y muy poco en el manejo de conceptos, de A. GUERREAU, "Lournand au Xe sicle: histoire et fiction", Le Moyen Age 3-4, 1990. Un captulo aparte merece el nmero especial de Medievalia 21, 1991, dedicado a la crtica de Bois con un compendio de chicanas y ataques personales. Una visin de la variabilidad de tipologas resultantes, P. CAMMAROSONO, "Le strutture feudali nell'evoluzione dell'Occidente mediterraneo", Studi Medievali, Spoleto 1981. Ante los autores que defienden el criterio de una mutacin en las relaciones sociales, se opuso D. BARTHELEMY, "La mutation fodale a-t-elle eu lieu? (Note critique)", Annales ESC. 1992, sosteniendo una posicin continuista, posicin recogida ahora en, IDEM, La mutation de l'an mil a-t-elle eu lieu?. Servage et chevalerie dans la France des Xe et XIe sicles, Fayard 1997, donde rene trabajos en la misma tesitura. Este artculo fue criticado por T. N. BISSON, "The "Feudal Revolution"", Past and Present 142, 1994, quien sin embargo se aparta de BONNASSIE y otros reduciendo el problema a una lucha de elites y negando el cambio en el modo de produccin. Este artculo origin un debate en Past and Present nmero 152 de 1996 y 155 de 1997, bajo el rtulo de "The feudal revolution", con la participacin de D. BARTHELEMY, S. D. WHITE, T. REUTER y C. WICKHAM. Se impone en muchos casos matizar el esquema de una ruptura como cambio del modo de produccin, aunque ello no significara adherir a un gradualismo absoluto, ver al respecto, C. WICKHAM, "La mutacin feudal en Italia", en AAVV, Los orgenes, citado. Los dominicalistas, efectivamente, establecen bases slidas para revisar el mutacionismo, ver, P. TOUBERT, "Castillos, seores y campesinos en Italia (siglos X-XII)", en Castillos, citado (quien actualiz la forma del "incastellamento"), se limita a marcar aspectos de reorganizacin del hbitat, pero no sostiene un cambio en el modo de produccin. Esta postura se corresponde con tratamientos ms tradicionales como el de R. BOUTRUCHE, Seoro y feudalismo 2. El apogeo (siglos XI-XIII), Madrid 1979. En lo que haba sido el rea central carolingia se dio una evolucin del dominio al seoro. Esto ha sido mostrado por TOUBERT, Flaran 10, citado, en el aspecto de las bases materiales, y por C. BILLEN & C. DUPONT, "Problmatique marxiste et histoire rurale du Moyen Age (VIIIe-XIIIe. S.) entre Loire et Rhin", en Acta Historica Bruxellensia IV, Histoire et mthode, Bruxelle 1981, en lo que hace a las estrategias de los seores, siguiendo el modelo de Bois sobre funcionamiento feudal. Estos trabajos revelan la generacin de excedentes comerciales en la economa dominical, aspecto tratado por G. DUBY, "conomie domaniale et conomie montaire: le budget de l'abbaye du Cluny entre 1080 et 1155", Annales ESC., 2, 1952. Se organizan las relaciones entre los miembros de la clase de poder. Ello se vincula con el estudio del parentesco. En una poca anterior, la nobleza no estaba organizada en linajes; eran grupos indiferenciados y se los conoce por prosopografa, cuestin que ha resumido J. Boussard, La civilizacin carolingia, Madrid, 1968. Hay estudios especficos sobre esa nobleza alto medieval que muestran la importancia de una organizacin horizontal, por ejemplo, M CALLEJA PUERTA, El conde Suero Vermudez, su parentela y su entorno social. La aristocracia asturleonesa en los siglos XI y XII, Oviedo, 2001. Posteriormente los linajes se organizan de manera creciente; en Francia del noroeste es particularmente precoz el proceso; ver, G. DUBY, "La nobleza en la Francia medieval. Una investigacin a proseguir", en Hombres y estructuras de la Edad Media, Madrid 1977; IDEM, "Estructuras de parentesco y nobleza en la Francia del norte en los siglos XI y XII", en Hombres, citado. Un cuadro de estudios sobre el parentesco en Famille et parent dans l'Occident Mdival, coloquio internacional de Paris del 6 al 8 de junio de 1974, Ecole Fran. de Rome 1977. En su momento la interpretacin de J. E. RUIZ DOMENEC, "Sistema de parentesco y teora de la alianza en la sociedad catalana (c. 1000- c. 1240)", en A. Firpo (ed.), Amor. Familia. Sexualidad, Barcelona 1984, vena a poner un orden estructuralista estricto a la informacin factual. En este molde se
1
incluye el estudio de A. GUERREAU-JALABERT, "Sobre las estructuras de parentesco en la Europa medieval", en Firpo, citado. Con respecto a este esquema, los historiadores pasaron de la admiracin a la sospecha, en especial por objeciones sobre los documentos. Sin embargo, el principio ordenador que proporcion Ruiz Domenec, si bien hay que usarlo con cierta flexibilidad, es rescatable en lo que respecta al papel de la mujer como vnculo social entre los grupos. En este punto es necesario conocer las grandes corrientes tericas sobre el parentesco (estructuralismo y evolucionismo), para lo cual conviene orientarse en M. GODELIER, Economa, fetichismo y religin en las sociedades primitivas, Madrid 1974, aunque defiende en definitiva el modelo de Lvi-Strauss. Tambin, y de gran importancia conceptual, P. BOURDIEU, "Les stratgies matrimoniales dans le systme de rproduction", Annales ESC, 4, 1972. J. GOODY, citado, ha brindado un tratamiento de conjunto sobre el tema para la sociedad europea medieval. Centrado en la normativa de la iglesia sobre el matrimonio y la reproduccin, establece que el objetivo eclesistico era debilitar la cohesin familiar para favorecer las donaciones post obitum. Aporta lo que constituira el tercer modelo: la forma actual de la familia es un resultado de manipulaciones poltico-culturales, y los que prima son las estrategias de reproduccin social; a ellas se adaptan las reglas. Este estudio podr ser complementado con el anlisis de las concepciones sobre el matrimonio en G. DUBY, El caballero, la mujer y el cura, Madrid 1982, basado en el estudio de textos eruditos. La normativa del parentesco est tratada exhaustivamente en J. A. BRUNDAGE, La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, Mxico 2000. Para las relaciones de vasallaje feudal en una perspectiva coincidente con las elaboraciones del parentesco, J. LE GOFF, "Le rituel symbolique de la vassalit", en, Pour un autre..., citado. Sin embargo, los nexos interpersonales de la nobleza no se agotan en el parentesco; al respecto, P. BONNASSIE, "Los convenios feudales en la Catalua del siglo XI", en Del esclavismo..., citado. A partir del estudio citado de Barbero y Vigil, se desarroll para Castilla y Len la tesis gentilicia de formacin del feudalismo. Tambin se aplic para algunas reas de Gran Bretaa. Ha explotado esta concepcin, J. M. MNGUEZ FERNNDEZ, "En torno a la gnesis de las sociedades peninsulares alto medievales. Reflexiones y nuevas propuestas", Studia Historica Medieval, 22, 2004, entre muchos otros estudios. En algunos aspectos, esta tesis se relaciona con el criterio de grupos de parentesco amplios, originados en antiguos matriarcados de los cuales derivaron las familias emparejadas. Fue sa la reflexin que en su momento expuso Engels. Ello fue criticado; por ejemplo con referencia a visigodos, I. WOOD, "Social relation in the visigothic kingdom from the fifth to the seventh century: the exemple of Mrida", en, P. Heather, The Visigoths from the migration period to the seventh century. An ethnographic perspective, Woodbridge, 1999; P. GUICHARD, "Fondements romains de la conception de la famille dans le haut Moyen Age", en, A. Burguire et al., Histoire de la famille, 1, Pars 1986. Para las relaciones de feudalismo y seoro, superando los planteos formales, el trabajo de M. BLOCH, La sociedad feudal. (I). La formacin de los vnculos de dependencia; (2) Las clases y el gobierno de los hombres, Mxico 1979. El feudo se fijar de manera creciente como propiedad de la nobleza, como muestra E. PELLATON, "Feodalit et Empire romain germanique", en Bournazel y Poly, Les fodalits, citado. La patrimonializacin del beneficio dio lugar al vasallaje mltiple, y a un debilitamiento de las obligaciones del contrato problemas tratados por E. BOURNAZEL, "La royaut en France et en Angleterre, Xe-XIIIe sicles" y J. M. SALRACH, "Les fodalits mridionales: des Alpes a la Galice", en Bournazel y Poly, citado. Esto llev incluso al debate sobre feudalismo bastardo en el medievalismo ingls, P. R. COSS, "Bastard Feudalism Revised", Past & Present, 125, 1989: D. CROUCH, "Debate: bastard feudalism revised", Past and Present, 131, 1991, D. A. CARPENTER, "The second century of English feudalism", Past & Present, 168, 2000. Un modelo de evolucin poltica en un rea altamente feudal en, I. LVAREZ BORGE, Monarqua feudal y organizacin territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV), Madrid 1993. Una visin actual de la feudalidad en la que se incluyen los conflictos recurrentes entre distintas esferas seoriales la proporciona, BISSON, T. N., The crisis of the twelfth century. Power, lordship and the origins of European government, Princeton, 2009. Este ltimo autor plantea lo que toda persona razonable sabe: que11
los conflictos sociales suelen estar ligados a transformaciones. Este punto de vista en general admitido es cuestionado por el planteo artificioso y polticamente reaccionario de, P. J. Geary, Vivre en conflit dans une France sans tat : typologie des mcanismes de rglement desconflits (1050-1200), Annales. conomies, Socits, Civilisations, Vol. 41, No 5, 1986. El autor ha seleccionado un conflicto entre sectores de poder para mostrar que todo se reduca a un juego destinado a mantener la situacin. Este artculo ha sido bastante influyente, y ello habla del momento poltico de su recepcin. Adems de los citados DUBY y GUREVIC, han estudiado el origen de los tributos desde una perspectiva antropolgica, A. BARBERO DE AGUILERA y M. I. LORING GARCA, "Del palacio a la cocina: Estudio sobre el conducho en el fuero Viejo", En La Espaa Medieval 14, 1991, artculo que pone en un nuevo plano la institucin de las behetras, y DA GRACA, citado. La exaccin feudal cumple un rol central a partir de este perodo, y se transforma en "costumbre", estudiada por autores ya mencionados. La idea de que hubo resistencias campesinas en, P. BONNASSIE, "Los campesinos del reino franco en tiempos de Hugo Capeto y de Roberto el Piadoso (987-1031)" en Del esclavismo..., citado; el movimiento de "Paz y Tregua de Dios", tratado por T. BISSON, "The Organized Peace in Southern France and Catalonia (c.1140-1223)", American Historical Review 82, 1977 y por H. E. J. COWDREY, "The Peace and The Truce of God in the Eleventh Century", Past and Present 46, 1970. A esto se agrega una ideologa consensual elaborada hacia el mil en zonas que rechazan ese movimiento peligroso de la Paz de Dios, estudiada por G. DUBY, Les trois ordres ou l'imaginaire du fodalisme, Paris 1978. En el mismo sentido, A. VAUCHEZ, "Nacimiento de una cristiandad (mediados del siglo X- finales del siglo XI)", en R. Fossier, Historia de la Edad Media, 2, citado. Esta situacin deriva en que en Catalua, donde tampoco se verifica agrupamiento alrededor del castra, surja un tipo particular de hbitat, la sacraria, vid. K. KENNELLY, "Sobre la paz de Dios y la sagrera en el condado de Barcelona (1030-1130), Anuario de Estudios Medievales, 5, 1968. Las villas adquiran otra entidad. Ver, F. BANGE, "L'ager et la villa: structures du paysage et du peuplement dans la rgion mconnaise la fin du Haute Moyen Age (IXe-XIIIe sicles)", Annales ESC, 39, 1984 Junto a la crtica de la mutacin se revis la interpretacin de las asambleas por la Paz de Dios como expresin de la lucha de clases. Esa revisin en D. BARTHELEMY, "La paix de Dieu dans son contexte (9891041)", Cahiers de Civilisation Mdivale, 40, 1997, que las interpreta como una lucha entre elites. Otro aspecto est dado por el nacimiento de la ideologa de los "tres rdenes". G. DUBY, haba situado su nacimiento hacia el ao mil, lo cual coincida perfectamente con la concepcin de la mutacin feudal. Hoy esto fue reconsiderado por D. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure. Cluny et la socit chrtienne face l'hrsie, au judasme et l'islam. 1000-1150, Pars, 1998. El estudio de las resistencias campesinas en el perodo, si exceptuamos los estudios sobre la Paz de Dios como versin de lucha de clases (postura sujeta a crticas) ha sido muy poco tratado. Sin embargo contamos con, R. PASTOR, Resistencias y luchas campesinas en la poca del crecimiento y consolidacin de la formacin feudal. Castilla y Len, siglos X-XIII, Madrid 1980. Este estudio interesa para resolver cuestiones de la estructura de las comunidades campesinas. Sobre esto, R. FOSSIER, Historia del campesinado en el Occidente medieval, Barcelona 1985; G. SIVERY, Terroirs & communauts rurales dans l'Europe Occidentale au Moyen Age, Lille 1990; L. GENICOT, Comunidades rurales en el Occidente medieval, Barcelona 1993. Aporta una visin de los anlisis sobre comunidades de la parte germnica, W. RSENER, Los campesinos en la Edad Media, Barcelona 1990. Un estudio de conjunto de la relacin social entre seores y campesinos, apelando a referencias comparativas en P. FREEDMAN, The origins of peasant servitude in Medieval Catalonia, Cambridge 1991. Por su parte, S. REYNOLDS, Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300, Oxford 1984, estudia tambin las comunidades campesinas, junto con otras formas de organizacin como las guildas, y su relacin con el poder. Todo esto plantea la problemtica del nacimiento de las comunidades; es una tesis que se debe aceptar, y con ella se descartan concepciones que plantearon que las comunidades existieron desde siempre, algo sostenido por autores espaoles que postulan el modelo gentilicio, o tambin por R. Hilton, Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento ingls de 1381, Madrid, 1978. Tambin propone una formacin de las comunidades despus
1
del ao mil, R. Fossier, La infancia de Europa. Aspectos econmicos y sociales, 2 v., Barcelona 1984; IDEM, Les communauts villageoises en France du Nord au Moyen ge, Flaran, Les communauts villageoises en Europe Occidentale du Moyen Age aux Temps modernes, Auch, 1984; otorga importancia a la iglesia y al sistema parroquial. Otros la atribuyen al seoro; por ejemplo, S. CAROCCI, "Signoria rurale, prelievo signorile e societ (sec. XI-XIII): la ricerca italiana", en, M. Bourin y P. Martnez Sopena, Pour une anthropologie du prvelment seigneurial dans les campagnes mdivales (XIe-XIVe sicles). Ralits et reprsentations paysannes, Pars, 2004. Otros las relacionan con fueros buenos, para retener campesinos; por ejemplo, R. PASTOR DE TOGNERI, Resistencias, citado, y P. MARTNEZ SOPENA, "Autour des fueros et des chartes de franchises dans l'spagne mdivale", en, M. Bourin y P. Martnez Sopena (ed.), Pour une anthropologie citado. Ver tambin, D. BARTHLEMY, "Renovation d'une seigneurie: les chartes de Crcy-sur-Serr en Laonnais (1190)", Bibliothque de l'Ecole des Chartes, 2, 1985. Una visin actualizada sobre el problema, que incluye una revisin comparativa en distintas regiones y tesis de autores puede leerse en, C. WICKHAM, Community and Clientele in twelfth Century Tuscany. The Origins of the Rural Comunies the Plato of Lucca, Oxford, 1998. Muestra Wickham que en su caso la comunidad no responda necesariamente a una demanda del seor. Parece haber sido muy general la existencia de tributarios prsperos, con actividades diversificadas, que reclamaron organizarse; ver, F. MENANT, "Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques tudes de cas", M. Bourin t P. Martnez Sopena (ed.), Pour une anthropologie, citado. Otra sntesis en A. FOLLAIN, Les communautes rurales en France. Dfinitions et problmes (XVe-XIXe sicles), Histoire et Socits Rurales, 12, 1999 La gnesis de comunidades campesinas es parte de un proceso general en el que se organizaban sistemas de encuadramiento horizontal que comprendan tambin a las ciudades. La forma en que se articulaban las relaciones sociales en reas de feudalismo en evolucin desde el siglo IX, a partir de la consolidacin de estratos sociales enriquecidos, tanto en villas como en aldeas, puede verse en, R. FLEMING, "Rural elites and urban communities in Late-Saxon England", Past and Present, 141, 1993; A. RIGAUDIERE, "Hirarchies socio-professionnele et gestion municipale dans les villes du Midi franais au bas Moyen Age", Istituto Internazionaledi Storia Economica "F. Datini", Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secoli XIIXVIII, Prato, 1990; G. SANTEL, "Les villes du Midi Mediterranen au Moyen Age: aspects conomiques et sociaux (IXe-XIIe sicles)", en, La ville. Institutions conomiques et sociales, 2, Bruselas, 1955; J. M. MONSALVO ANTN, "La formacin del sistema concejil en la zona de Burgos (siglo XI-mediados del siglo XIII)", en III Jornadas Burgalesas de Historia, 1991, Burgos en la plena Edad Media, Burgos 1994.
Unidad 5. EXPANSIN DEL SISTEMA FEUDAL, SIGLOS XI AL XIII. Para una visin general, a las citadas obras de DUBY, Guerreros..., y Economa..., se agregan J. LE GOFF, La Baja Edad Media, Mxico 1972 y R. W. SOUTHERN, La formacin de la Edad Media, Madrid 1980, que abarca desde finales del siglo X a principios del XIII. Estos autores oscilan entre la argumentacin circular y una valoracin de las tcnicas. Los cambios tecnolgicos son descritos por todos los autores, aunque especficamente por J. GIMPEL, La revolucin industrial en la Edad Media, Madrid 1982; IDEM, Los constructores de catedrales, Buenos Aires 1971; L. WHITE (h.), Tecnologa medieval y cambio social, Buenos Aires 1973; IDEM, "La expansin de la tecnologa. 500-1500", en C. Cipolla, Historia econmica de Europa. (I) La Edad Media, Barcelona 1979. Estos estudios encuentran un complemento y fuertes matizaciones en M. BARCEL et al., Arqueologa medieval. En las afueras del , Barcelona 1988, que recoge aportes de la arqueologa interpretativa. Se agrega R. FOSSIER, "Primaca de la pequea Europa (Siglo XII - mediados del siglo XIII)", en R. Fossier, La Edad Media, 2, citado. Un cuadro del punto mximo de expansin, en, L. GENICOT, Europa en el siglo XIII, Barcelona 1976.13
En cuanto a estudios regionales, adems de los citados de BONNASSIE, POLY, DUBY y TOUBERT, se destacan, M. POSTAN, "Los dominios de Glastonbury en el siglo XII", en, idem, Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la economa medieval, Madrid 1981; R. DURAND, Les campagnes portugaises entre Douro et Tage aux XIIe et XIIIe sicles, Paris 1982. Interesa tambin tener en cuenta la aparicin de nuevas instituciones feudales en la fase de crecimiento, por ejemplo, J. L. MARTN, Orgenes de la Orden Militar de Santiago (1170-1195), Barcelona 1974, con un importante apndice documental. En el contexto expansivo general se encuadran las cruzadas; ver, S. RUNCIMAN, Historia de las cruzadas (3 v.), Madrid 1973. El planteamiento general del avance de la formacin feudal en la frontera occidental, en R. PASTOR de TOGNERI, Del Islam al cristianismo. En las fronteras de dos formaciones econmico-sociales, Barcelona 1975. Con el mismo tipo de esquema, pero centrado en un estudio de los fundamentos de la sociedad islmica, P. GUICHARD, Estudios sobre historia medieval, Valencia 1987. Sobre comunidades de frontera, J. M. MONSALVO ANTN, 1992, "Concejos castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII). Reflexiones para un estado de la cuestin", Studia Historica Historia Medieval, v. X, 1992; R DURAND, Les campagnes portugaises entre Douro et Tage aux XIIe et XIIIe sicles, Pars, 1982. El concepto de reproduccin extensiva en E. SERENI, "Los problemas tericos y metodolgicos", en Sereni et al., Agricultura y desarrollo del capitalismo, Madrid 1974. A estos estudios, que se concentran en la frontera occidental del sistema feudal, pueden agregarse otros que analizan la situacin al este del Elba, por ejemplo, los reunidos en, AAVV, La segunda servidumbre en Europa central y oriental, Madrid 1980. Todos estos estudios importan porque plantean que en los mecanismos de reproduccin extensiva del sistema feudal se generaba la desigualdad entre centros y periferias. Esto dio lugar a algunos coloquios. Por ejemplo, en el Istituto Internacional de Storia Economica Francesco Datini, 10, Sviluppo e sottosviluppo in Europa e fuori d'Europa dal XIII alla rivoluzione industriale, Prato 1978. Tambin, M. AYMARD Y H. BRESC, "Dependencia y desarrollo: Socilia e Italia del sur (s. XI-XVIII)", en, M. T. Prez Picazo et al. (ed.), Desigualdad y dependencia. La periferizacin del Mediterraneo occidental (siglos XII-XIX), Murcia, 1986. Hacia la dcada de 1990 esta visin comenz a cambiar. Al respecto, R. BARLETT, "Colonial Aristocracies of the Highe Middle Ages", en, R. Barlett y A. Mac Kay, Medieval Frontier Societes, Oxford 1989, y en especial, R. BARLETT, La formacin de Europa. Conquista, colonizacin y cambio cultural, 950-1350, ValenciaGranada, 2003. Es un estudio sobre la expansin de Europa desde Checoslovaquia a Espaa. Barlett considera que hubo un nico centro, el de los carolingios, del cual naci una reproduccin celular del mismo esquema. La conclusin es que las periferias fueron absorbidas por ese centro y se elevaron a la condicin de reas centrales. La jerarqua entre espacios econmicos deja de tener sentido. En gran medida, esto se relaciona con la revisin del concepto de subdesarrollo para la Edad Media. A esta tesis es necesario contraponer la variabilidad de situaciones reales. Buena parte de las descripciones indicadas explican el crecimiento por el desarrollo tcnico. Esteo a su vez dio lugar a plantear la conveniencia que tena el seor de los monopolios como el molino, y si ste era conveniente para el campesino. Esto est en, P. DOCKES, La liberacin medieval, citado, que enfrenta concepciones economicistas. Establece la importancia de la racionalidad campesina que prefera su molino manula, y esto dio lugar a muchas expediciones de los seores para destruir esos intrumentos que se guardaban en las casas. La cuestin remite al anlisis clsico de, M. BLOCH, Avnement et conqute du moulin a eau, en, M. Bloch, Mlanges historiques, 2 Vols., II, Pars, 1963. La interpretacin central del crecimiento econmico bajo el molde demogrfico fue proporcionada por POSTAN, "Los fundamentos econmicos de la sociedad medieval", Ensayos, citado, modelo ampliamente aceptado en la actualidad. Su elaboracin refinada bajo una ptica influenciada por el marxismo en G. BOIS, Crise du fodalisme. Recherches sur l'conomie rurale et la dmographie au dbut du XIVe au milieu du XVIe sicle en Normandie orientale, Paris 1976. Las nuevas formas del seoro que se definen a partir de los siglos XII-XIII, se relacionan con la movilidad social, tratada ya por M. BLOCH, "Un problme d'histoire compare: la ministerialit en France et en Allemagne", en Mlanges, (I), citado y con reconcentraciones del poblamiento. Tanto los estudios de
1
economa agraria en general, como las monografas, enfatizan las transformaciones en la gestin seorial y las modalidades contractuales ad medietatem. Entre esas nuevas formas de gestin, los cistercienses ocupan un lugar destacado, ver, I. ALFONSO, "Cistercians and Feudalism", Past and Present 133, 1991, quien refuta el relato idlico de sus orgenes y establece la relacin de explotacin sobre los conversi. Un estudio muy elaborado de la explotacin agraria por contratos, y con una visin para el conjunto europeo, en P. J. JONES, "From manor to mezzadria: a Tuscan case study in the medieval origins of modern agrarian society", en, N. Rubistein, Florentine Studies: Politics and society in renaissance Florence, Londres 1968. Sobre la Toscana (tiene el privilegio de documentacin muy rica que atrajo a los investigadores), se agrega G. CHERUBINI, Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla societ italiana del Basso Medioevo, Firenze 1977, trabajo que proporciona un cuadro general de la situacin. Pero esta evolucin no fue lineal, como atestigua el caso de Inglaterra en el siglo XIII, considerado por E. KOMINSKI, "La evolucin de las formas de la renta feudal en Inglaterra del siglo XI al XV", en, C. Cahen et al., El modo de produccin feudal, Madrid 1979; ni tampoco se dio en todas las regiones por igual, ya que en Catalua se refuerzan las relaciones de servidumbre, como lo ha observado P. FREEDMAN, citado, y al este del Elba se asienta la gran explotacin directa, que va a condicionar su desarrollo futuro, cuestin estudiada por H. WUNDER, "Organizacin campesina y conflicto de clases en Alemania Oriental y Occidental", en T. H. Aston y C. H. E. Philpin (ed.), El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo econmico en la Europa preindustrial, Barcelona 1986. Adems, hay que ver que bajo la forma contractual pueden darse distintos contenidos de la relacin social, lo cual est expuesto en un trabajo sobre la evolucin de las relaciones seor-campesino desde el seoro banal hasta la baja Edad Media, por C. CUADRADA, "Poder, produccin y familia en el mundo rural cataln (siglo XIXIV)", en R. Pastor (compiladora), Relaciones de poder, de produccin y parentesco en la Edad Media y Moderna, Madrid 1990.
Unidad 6. CAPITAL MERCANTIL, CORPORACIONES Y CIUDADES. SIGLOS XI A XIII. Sobre formacin de las ciudades, adems de los antecedentes citados en el tratamiento del dominio, ver E. ENNEN, "Les differents types de formation des villes europens", Le Moyen Age, 1963; IDEM, Die europische Stadt des Mittelalters, Gttingen, 1972; en forma ms resumida, J. H. MUNDY & P. RIESENBERG, The Medieval Town, Princeton 1958 . Merece una mencin especial, A. VERHULST, The Origins of Towns in the Low Countries and the Pirenne Thesis, Past & Present, No. 122, 1989: toma en cuenta los antecendentes de los emporia del rea norte europea, las fortificaciones, y la relacin entre desarrollo de ciudades con el crecimiento interno, lo que actualiza la crtica a la tesis de Pirenne. Tambin sobre antecedentes preurbanos, M. C. LA ROCCA, El espacio urbano entre los siglo VI y VIII, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, No. 37-38, 2004-2005. Desde el punto de vista conceptual interesa ver, V. G. CHILDE,The urban revolution, en, T. C. Patterson y C. E. Orser Jr. (ed.), Foundations of social archaeology: Selected writings of V. Gordon Childe, Pensilvania, 2004. Desde el punto de vista conceptual, el surgimiento de las ciudades y el mercado por decisin racional del actor (concepcin neoclsica)en, M. BAILEY, "The comercialisation of the English economy, 10861500", Journal of Medieval History, 3, 1998, y en especial, R. BRITNELL, The commercialisation of English society, 1000-1500, Manchester y Nueva York, 1996; IDEM, "Les marchs hebdomadaries dans les Iles Britanniques avant 1200", Flaran, Septiembre 1992, Toulouse, 1996; IDEM, Specialization of work in England, 1100-1300, The Economic History Review, 1, 2001. Ante este modelo formal, es conveniente proceder al estudio de la historia concreta, captar su desarrollo ante el cual se adaptaban conflictivamente los actores. Para el surgimiento del artesano medieval, debera rechazarse el concepto smithiano de que fue resultado de un producto espontneo de la divisin social del trabajo; S. R. EPSTEIN, Craft, guilds, apprenticeship, and15
technology change in preindustrial Europe, The Journal of Economic History, Vol. 58, No. 3, 1998, plantea que Adam Smith ha subestimado la cuestin del aprendizaje, de la adquisicin y transmisin de una pericia especfica para ejercer un oficio. El artesanado fue el resultado de un proceso social complejo, en el cual intervinieron componentes de la sociedad de base campesina y del modo de produccin feudal. Ante todo debe rescatarse la importancia que tuvieron en los dominios de los siglos IX y X las artesanas de domsticos al servicio de la aristocracia. Al respecto, P. TOUBERT, Europa en su primer crecimiento,citado; C. SNCHEZ ALBORNOZ, "Los siervos en el noroeste hispano hacia un milenio", Cuadernos de Historia de Espaa, No. LXI-LXII, 1977; GARCA DE VALDEAVELLANO, Orgenes de la burguesa en la Espaa medieval, Madrid, 1969; C. VERLINDEN, Lesclavage dans lEurope mdivale, 1, Pninsule ibrique- France, Brujas, 1955. Tambin tener en cuenta la divisin social de las aldeas, de acuerdo a las obras citadas sobre la cuestin; en esas aldeas se incorporan los esclavos fugitivos que se extendieron en todo el perodo previo al siglo IX, y que siguieron fugndose en tiempois posteriores: a principios del siglo XI, tanto en los fueros como men los documentos seoriales se constata el fenmeno. Fue por otra parte un tema clsico de la historiografa que fue abandonado y que ahora debera retomarse en el contexto de transformacin de la sociedad de base campesina en sociedad feudal y en el de los primeros avances de esta ltima. En las unidades domsticas, los casati transmitan sus enseanzas; ver cuestiones de comparacin al respecto en, M. BLOCH, Language, anthropology and cognitive science, Man, New Series, Vol. 26, No. 2, 1991. Esto no significa que el modelo de siervo fugitivo deba ser absoluto. En muchos casos el artesano de la ciudad fue un campesino que sali de la aldea. Al respecto, recogen estudios especializados al respecto, D., WALEY, Las ciudades repblica italianas, Madrid 1969; E. Ennen, Die Europische Stadt des mittelalters, Gttingen, 1972 Para la participacin de la nobleza en el temprano movimiento urbano comercial, R. G. WITT, "The Landlord and the Economic Revival of the Middle Ages in Northern Europe, 1000-1250", American Historical Review LXXVI, 1971 y R. FLEMING, "Rural elites.., citado. Este ltimo estudio nos impone tambin sobre las compras urbanas en el mbito rural desde el temprano medioevo, cuestin confirmada para otras zonas desde el siglo VIII por R. S. LPEZ, "An aristocracy of money in the Early Middle Ages", Speculum XXVIII, 1953. Un factor importante para la diferenciacin social campesina debieron ser los pequeos mercados: R. Hilton, Medieval market towns and simple commodity porduction, Past and Present, 3, 1985. La teora sobre nacimiento de las ciudades por el comercio en H. PIRENNE, Las ciudades..., citado. Sobre el sistema urbano en su conjunto falta reflexin interpretativa. La concepcin de Pirenne puede ser revisada con las obras citadas. Desde el marco de la teora de sistemas, Y. BAREL, La ciudad medieval. Sistema social- sistema urbano, Madrid 1981. Una visin actualizada de conjunto (excepto la Pennsula Ibrica), en J. M. MONSALVO ANTN, La ciudad europea del medioevo, Madrid 1997. Sobre la ciudad italiana con importancia del obispo acompaado de capitanei y valvassores, G. CASSANDRO, "Un bilancio storiografico", en G. Rossetti (ed.), Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo, Bologna 1977 y en el mismo volumen, E. SESTANI, "La citta comunale italiana dei secoli XXIII nelle sue note caratteristiche rispetto al movimento comunale europeo", que trata del pasaje del dominio obispal al comn. Tambin, WALEY, Las ciudades-repblica italianas, citado, que trata la evolucin de la organizacin poltica. En ciudades inglesas se observa una sujecin a las estructuras del feudalismo, vid. R. HILTON, "Algunos problemas de propiedad urbana en la Edad Media"; IDEM, "Las ciudades en la sociedad feudal inglesa", en Conflicto de clases y crisis del feudalismo, Barcelona, 1988. Una propuesta pionera para ver la ciudad como forma social "interna" del feudalismo, A. HIBBERT, "The origins of the medieval town patriciate", Past and Present 3, 1953; plante que el patriciado no surgi de mercaderes errantes. Es muy recomendable por su exposicin clara de las pautas evolutivas de las ciudades del sur de Francia, G. SAUTEL, "Les villes du Midi Mediterranen au Moye Age. Aspects conomiques et sociaux (IXeXIIIe sicles) , en La ville, citado. El parentesco urbano en J. HEERS, Le clan familial au Moyen Age, Paris 1974; G. ROSSER, "Solidarits et changement social. Les fraternits urbaines anglaises la fin du Moyen Age", Annales ESC. 5,
1
1993. La confluencia de estructuras sociales y mentalidades urbanas ha sido tratada por J. L. ROMERO, La revolucin burguesa en el mundo feudal, Buenos Aires, 1967. Tambin, A. MACKAY, "Ciudad y campo en la Europa medieval", Studia Historica Historia Medieval, 2, 1984; para Italia, la hegemona de la ciudad sobre el contado en, J-Cl MAIRE VIGUEUR, "Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour une rvision des problmes", en N. Bulst y J-Ph. Genet (ed.), La ville, la bourgeoisie et la gense de l'Etat Moderne, Paris, 1988. En ciertos casos, el proceso de organizacin de concejos o comunas provoc enfrentamientos. Los historiadores en los aos 1950 y 1960, interpretaban esas rebeliones como movimientos burgueses que se oponan al mundo feudal, siguiendo en esto a H. PIRENNE, Las ciudades de la Edad Media, Madrid, 1972. Una obra liminar ene esta lnea de reflexin, es la de ROMERO, La revolucin, citada. En la dcada del 1970 siguiendo concepciones marxistas no se abandon la idea de que se trataban de revoluciones burguesas, pero se cambi su sentido. Se concibi que en lugar de enfrentar al feudalismo esos burgueses queran hacerse un lugar en la explotacin del campesino. Represent este punto de vista, R. PASTOR de TOGNERI, "Las primeras rebeliones burguesas en Castilla y Len (siglo XII). Anlisis histrico-social de una coyuntura", en Conflictos sociales y estancamiento econmico en la Espaa medieval, Barcelona 1973 (originariamente en, Estudios de Historia Social, a. 1, 1, 1964). Ms actualizado, P. FREEDMAN, An unsuccessful attempt at urban organization in twelfth-century Catalonia, Speculum, 3, 1979. Debe resituarse su importancia poltica en el largo plazo, aun cuando no cambiaron el modo de produccin. Tambin interesa la conexin que establecieron esos movimientos con la llamada reforma gregoriana y con las herejas. En esos movimientos la figura del obispo era central, ver, L. JEGOU, Lvque entre autorit sacre et excercice du pouvoir. Lexemple de Grard de Cambrai (1012-1051), Cahiers de Civilisation Mdivale, Xe-XIIIe sicles, No. 47, 2004. En esos movimientos, algunos muy violentos, y dirigidos contra las jerarquas (ver, R. FOSSIER, Remarques sur ltude des conmotions sociales au XIe et XIIe sicles, Cahiers de Civilisation Mdivale, Xe-XIIe sicles, t. XVI, No. 1, 1973) aparecen lenguajes de lucha social que deberan descifrarse. Esto fue mucho ms tratado por historiadores de poca moderna ; por ejemplo, P. BURKE, The virgin of the Carmine and the revolt of Masaniello, Past and Present, No. 99, 1983. Entre los medievalistas, A. MACKAY y G. MCKENDRICK, La semiologa y los ritos de violencia: sociedad y poder en la corona de Castilla, En la Espaa Medieval, No. 11, 1988 Las cuestiones comerciales fueron tema preferido de historiadores de los aos treinta y cuarenta, como por ejemplo, A. SAPORI, Studi di Storia economica medievale, Firenze 1946, que todava se lee con provecho. Sobre el comercio en general de la Edad Media, M. BOULET, Le commerce medieval europen. Le commerce de l'Ancien monde jusqu'a la fin du XV sicle. Histoire du commerce, Paris 1950. Un compendio en, J. LE GOFF, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Buenos Aires 1984. Tambin, J. BERNARD, "Comercio y finanzas en la Edad Media. 900-1500". en Cipolla, citado; R. S. LOPEZ, La revolucin comercial en la Europa medieval, Barcelona, 1981; H. AMMANN, "Die Anfnge des Aktivhandels und der Tucheinfuhr aus Nordwesteuropa nach dem Mittelmeergebiet", Studi in Onore di Armando Sapori, I, MilanoVarese 1957; M. GUAL CAMARENA, "El comercio de telas en el siglo XIII hispano", Anuario de Historia Econmica y Social I, 1968 y G. BIGWOOD, "Un march de matires premires: Laines d'Angleterre et marchands italiens vers la fin du XIII sicle", Annales ESC, 2, 1930. Ubican el comercio en el centro de la expansin, H. van der WEE y T. PEETERS, "Un modele dynamique de croissance interseculaire du commerce mondial", Annales ESC 1, 1970. Sobre la industria artesanal, G. ESPINAS, La draperie dans la France franaise au Moyen Age, (2 vols.), Paris 1923, estudio tradicional con gran acopio de informacin. Un resumen en S. THRUPP, "La industria medieval. 1000-1500", en, Cipolla, citado. De todos modos, la interpretacin sobre la industria artesanal no ha reconocido sustanciales avances. Siguen siendo vlidos, W. SOMBART, Der moderne Kapitalismus (2 v.), Mnchen & Leipzig 1919 (a pesar de que debe criticarse su postura respecto al objetivo17
del capital mercantil) y K. MARX, El Capital. Captulo VI (Indito), Mxico 1973, que brinda bases para caracterizar a la economa domstica del artesano. El auge de las ciudades se tradujo en estructuras sociales y de gobierno aristocrticas, tratado por J. LESTOCQUOY, Aux origines de la bourgeoisie: les villes de Flandre et d'Italie sous le gouvernement des patriciens (XIe-XVe sicles), Paris 1952. Adems, para Italia, WALLEY, citado.; para Inglaterra, E. MILLER, "English Town Patricians, c. 1200-1350", en Ist. Intern. Storia Economica "F. Datini" 12, Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secoli XII-XVIII, Prato 1990; para Castilla, T. F. RUIZ, Sociedad y poder real en Castilla, Barcelona 1981, adems de los estudios sobre concejos. El desarrollo de los patriciados se vincula con transformaciones econmicas, en especial la burguesa mercantil y los campesinos ricos. Pero tambin se vincula con una fase de organizacin general de distintas clases sociales: los campesinos en comunidades y los seores como un estamento regido por relaciones de vasallaje y normas propias.
Unidad 7. RELIGIN Y ANTICLERICALISMO La reforma gregoriana, descrita en todo tratado de la Edad media, y sobre la que puede consultarse ahora, BLUMENTHAL, U-R, The Papacy, 1024-1122, en, D. Luscombe y J. Riley Smith (ed.), The New Cambridge Medieval History, Vol. IV, II, c. 1024-c. 1198, Cambridge, 2004, despierta las crticas a la iglesia. Esto favoreci que desde el siglo XI, con fuerte presencia en las ciudades, aparecen los movimientos herticos. Es un tema clsico que fue atendido en su momento por, F. ENGELS, Der deutsche Bauernkrieg, en K. Marx y F. Engels, Werke, Vol. 7, Berln DDR, 1960, que brinda una explicacin econmica: la burguesa deseaba una iglesia barata. Los movimientos anticlericales fueron muy tempranos: R. LANDES, La vie apostolique en Aquitaine en lan mil. Paix de Dieu, culte des reliques et communauts hrtiques, Annales, 3, 1991. A pesar de los aos transcurridos desde su realizacin tiene gran importancia el coloquio internacional publicado en, J. LE GOFF (ed.), Herejas y sociedades en la Europa preindustrial, siglos XI-XVIII, Madrid 1987. Tambin, R. I. MOORE, La formacin de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa Occidental, 950-1250, Barcelona 1989, quien establece el origen de la sistemtica persecucin de los grupos no asimilados (herejes, judos, musulmanes, leprosos) a partir del siglo XI. D. IOGNA-PRAT, Ordonner et exclure, citado, analiza los escritos de Pedro El Venerable sobre herejas (haciendo hincapi en Pedro de Bruis) y minoras confesionales. Un estudio particular de ideologa popular, que importa por las vinculaciones que se establecen con los controles demogrficos mediante infanticidio de nios, J. C. SCHMITT, La hereja del Santo Lebrel. Guinefort, curandero de nios desde el siglo XIII, Barcelona 1984. Disponiendo de una rica documentacin ha logrado penetrar en muchos secretos del mundo disidente, E. LE ROY LADURIE, Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, Madrid 1981. Su estudio se concentra en una comunidad campesina, y observa cmo se transmita la hereja fuera del control de la iglesia, aunque el afn por la micro historia lo induce a detalles irrelevantes. El movimiento se prolongaba en los finales de la Edad Media. Ver, M. D. BAILEY, Battling demons. Witchcraft, heresy, and reform in the late middle ages, Pensilvania, 2003, que trata la devocin moderna y creencias que tendrn su manifestacin plena en poca posterior. Tambin, H. J. COHN, Anticlericalism in the German peasantswar 1525, Past and Present, No. 83, 1979. El anticlericalismo, cercano a la hereja, lleg a Castilla y Len, mbito no muy reconocido por los especialistas sobre esto; lo muestra, M. R. LIDA DE MALKIEL, "La Garcineida de Garca de Toledo", en, Estudios de literatura espaola y comparada, Buenos Aires, 1966. Una visin general en, ALVIRA CABRER, M., Movimientos herticos y conflictos populares en el pleno medioevo, en, E. Mitre Fernndez (coordinador), Historia del cristianismo. II. El mundo medieval, Madrid, 2006. Las ideas se difundan; no slo los heresiarcas e intelectuales crticos (cuestin que se ver especficamente ms adelante); tambin los juglares y trovadores se desplazaban transmitiendo noticias.
1
Ver, L. M. PATERSON, El mundo de los trovadores. La sociedad occitana medieval (entre 1100 y 1300), Barcelona, 1997; tambin, R. RECHT, "La circulation des artistes, des oeuvres, des modles dans l'Europe mdivale", Revue de l'Art, 120, 1998. Las herejas se comprenden pues en el contexto de una nueva espiritualidad, como lo ha mostrado A. VAUCHEZ, La espiritualidad del occidente medieval, Barcelona, 1985. Tambin, M. D. CHENU, "El despertar evanglico", en, L. K. Little y B. H. Rosenwein (eds.), La Edad Media a debate, Madrid, 2003; L. K. LITTLE, Pobreza voluntaria y economa del beneficio en la Europa medieval, Madrid 1983. Tambin se conecta con fervores populares, como la recuperacin del Santo Sepulcro en manos del infiel: D. MALKIEL, The underclass in the first crusade: a historiographical trend, Journal of Medieval History, 28, 2002. La popularidad creciente de la religin cristiana se denota en las manifestaciones artsticas de la devotio moderna, y es recomendable para esto, G. DUBY, Tiempo de catedrales. El arte y la sociedad, 980-1420, Barcelona 1983. Tambin estudios especficos, como, L. BURNHAM, "Reliques et rsistance chez les bguins de Languedoc", Annales du Midi, 25, 2006. Esta interiorizacin religiosa, que desemboca en Lutero, remite al concepto de religin que dos de los padres fundadores de las ciencias sociales elaboraron. Para Marx, aqu estaba el origen de la alienacin religiosa; para Weber, por el contrario, surga la accin racionalmente orientada a fines. Ver al respecto, K. MARX Y F. ENGELS, Sobre la religin, Buenos Aires 1959, y, M. WEBER, La tica protestante y el espritu del capitalismo, Barcelona 1977. Estas cuestiones muestran que no hubo una sola ideologa dominante; al respecto, N. ABERCROMBIE, S. HILL Y B. S. TURNER, La tesis de la ideologa dominante, 1987, Madrid. As tambin, hubo distintas religiosidades por sector social, algo que haba planteado M. WEBER, "Los rasgos principales de las religiones mundiales", en, R. Robertson, Sociologa de la religin, Mxico, 1980. Esto lleva a considerar tambin la existencia de distintas razones para la prctica disidente. Por ejemplo, los miembros de la nobleza aceptaban posiciones herticas imbuidos por razones prcticas. Al respecto, M. AURELL, Martn, Messianisme royal de la Couronne dAragn (14e-15e sicles), Annales, Histoire Sciences Sociales, 1, 1997. Surge tambin el antisemitismo, tratado por MOORE y IOGNA PRAT, citados. Tambin, K. W. DEUTSCH, "Anti-semitic ideas in the Middle Ages: international civilizations in expansion and conflict", Journal of the History of Ideas, 2, 1945. Han tratado el antisemitismo como un emergente de la lucha de clases, que culmina en el pogromo castellano de 1391, J. M. MONSALVO ANTN, Teora y evolucin de un conflicto social. El antisemitismo en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid 1985 y P. WOLF, "The 1391 Progrom in Spain: Social Crisis or Not?", Past and Present, 50, 1971. Un caso de inters est en la unin de esas concepciones con movimientos de marginados; ver, G. DICKSON, La gense de la croisade des enfants (1212), Bibliothque de lcole des Chartes, Vol. 153, No. 1, 1995. Los autores mencionados interpretan el antisemitismo medieval otorgndole a la iglesia una papel de primer orden. Sin negar este factor, es necesario incorporar la incidencia econmica. Al respecto, una base para comprender el doble desplazamiento de los judos, primero del comercio de largo alcance, y despus del prstamo a inters, est en la vieja tesis del terico trotskista, A. LEON, The jewish question. A marxist intepretation, en, Reds Die Roten, Internet. Su planteo se inspira en Marx, Das Kapital, volumen 3, donde se trata del origen de la renta capitalista de la tierra, y tiene puntos de contacto con, S. AMIN, Sobre el desarrollo desigual delas formaciones sociales, Barcelona, 1976. Para la posicin econmica de los judos en la baja edad media, A. FURI, Diners i crdit. Els jueus d' Alzira en la segona meitat del segle XIV, Revista d'Histria Medieval, No. 4, 1993; J. V., GARCA MARSILLA, Vivir a crdito en la Valencia medieval. De los orgenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Valencia, 2002 La expulsin de los judos y las conversiones, en J. PREZ, Historia de una tragedia. La expulsin de los judos de Espaa, Barcelona 1993, que permite comprender las razones de muchas conversiones19
rpidas. Los conversos medievales traen otras preocupaciones a los represores, algo estudiado por Prez, citado, y por S. E. MURPHY, "Concern about Judaizing in Academic treatises on the Law, c. 1130-c.1230", Speculum, 82, 2007. Un planteo renovador sobre la poblacin musulmana sometida, es dado por F. MALLO SALGADO, "Del Islam residual mudjar", en F. Mallo Salgado (ed), Espaa. Al-Andalus. Sefarad: Sntesis y nuevas perspectivas, Salamanca 1980. El antisemitismo como estructura mental de larga duracin, que defienden Moore y otros, es negada por D. NIRENBERG, Comunidades de violencia. La persecucin de las minoras en la Edad Media, Barcelona, 2001; busca la respuesta en situaciones especficas. Se inscribe en un rechazo general al estructuralismo de 1960 y 1970. Estas cuestiones muestran que en la Edad Media exista religiosidad; no haba slo folclore para ser observado antrolgicamente, como tiende a hacer J. LE GOFF, "Le Moyen Age entre le futur et l'avenir", Vingtime Sicle. Revue d'histoire, 1, 1984, y J-C., Schmitt, "Les traditions folkloriques dans la culture mdivale", Archives des Sciences Sociales des Religions, 1, 1981. Una revisn crtica de este criterio en, J. van Engen, The christian middle ages as an historiographical problem, The American Historical Review, 3, 1986.
Unidad 8. CONCEPTUACIN DEL SISTEMA FEUDAL Con el estudio del proceso se puede encarar la sistematizacin sobre el feudalismo. Para la formalidad institucional, la poca medieval ha tenido su doctor solemnis en F. L. GANSHOF, El feudalismo, Barcelona 1963, con apndice de L. GARCA de VALDEAVELLANO, "Las instituciones feudales en Espaa". Este tratamiento est retroceso. Hoy hay ms acercamiento a la visin marxista, expuesta en, C. Parain et. al., El feudalismo, Madrid 1974, en especial los aportes de PARAIN y VILAR. Una sntesis, L. KUCHEMBUCH y B. MICHAEL, "Estructura y dinmica del modo de produccin `feudal' en la Europa preindustrial", Studia Historica Historia Medieval, 2, 1986. Ha planteado incluir los aspectos sobre estructurales en la categorizacin del modo de produccin feudal, P. ANDERSON, El Estado Absolutista, Madrid 1979, (Conclusiones). Este anlisis ha sido enfrentado por HALDON, citado, quien postula la universalidad del modo de produccin feudal. Una revisin historiogrfica, incorporando adems dimensiones como la iglesia y el parentesco en, A. GUERREAU, El feudalismo. Un horizonte terico, Barcelona 1984. Muchos de los historiadores citados, como por ejemplo Wickham o Pastor, emplearon en muchos de sus anlisis, aun de manera no explcita, el concepto de formacin econmica y social. Es una categora central en el estudio concreto de las sociedades que permite entender el principio de articulacin jerarquizada entre distintos modos de produccin. Es aconsejable revisar algn estudio sobre esto. Uno de ellos, es la polmica C. Luporini y E. Sereni, El concepto de formacin econmico-social, Cuadernos de Pasado y Presente, Crdoba, 1973, con intervencin de varios ensayistas. Un modelo econmico del feudalismo elaborado bajo un enfoque eclctico, W. KULA, Teora econmica del sistema feudal, Buenos Aires 1973. Para la inversin no productiva, M. POSTAN, "Investment in medieval agriculture", Journal of Econonic History XXVII, 4, 1967. Toda una corriente de historiadores antimarxistas enfrentaron el concepto de clase para las sociedades premodernas. Esta cruzada fue impulsado por R. MOUSNIER, "Problemes de stratification sociale", en R. Mousnier, J-P. Labatut, Y. Durand, Problmes de stratification sociale. Deux cahiers de la noblesse (16491651), Paris 1965, concepcin qu