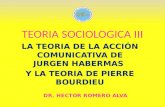Habermas, Luhmann Y Bourdieu
-
Upload
lonco-inacayal -
Category
Documents
-
view
246 -
download
7
description
Transcript of Habermas, Luhmann Y Bourdieu

1
Acción Comunicativa, Doble Contingencia y Poder Simbólico: En búsqueda de puntos de
comunicación
En el escenario actual de la sociología, las teorías de Jürgen Habermas, Niklas Luhmann y
Pierre Bourdieu, son sin lugar a dudas los tres intentos más ambiciosos por constituir
programas teóricos acerca de la sociedad con pretensiones de cientificidad. Al alero de
estas teorías han surgido círculos de adeptos, publicaciones e investigaciones que delinean
los debates contemporáneos en ciencias sociales.
En esta ponencia sostengo que es posible hacer conversar a estos tres autores en la
búsqueda de sus puntos de contacto y de sus diferencias más sustantivas, a partir de la
reconstrucción de sus teorías desde lo que a nuestro juicio constituye la unidad básica de la
comprensión de lo social: la comunicación, o interacción lingüística.
Solo cuando el ser humano consigue ligar sus representaciones originadas por la
experiencia del mundo, con un gesto y luego un signo, es posible hablar de relación entre
sujetos, es posible por tanto hablar de sociedad. La posibilidad de sociedad es entonces la
posibilidad de que haya comunicación.
A diferencia de otros conceptos como el de acción, la comunicación o interacción
lingüística remite inmediatamente a lo social, en cuanto implica siempre a más de un sujeto,
hasta el punto en que decir Comunicación Social es una redundancia; mientras la acción se
concreta cuando actúo, la comunicación se concretiza cuando otro me responde.
Si se acepta este punto, entonces no es difícil pensar que las deferencias teóricas más
sustanciales y las eventuales conexiones deberían aparecer con mayor nitidez desde el
contraste de los modelos por los cuales Habermas, Luhmann y Bourdieu conceptualizan el
intercambio lingüístico.

2
Para llevar a cabo este análisis propongo entender la comunicación como un proceso de dos
dimensiones. De manera heurística, la comunicación consiste en un Acto Comunicativo y
un Potencial Comunicativo.
Estas dos dimensiones se encuentran desarrolladas con gran sofisticación en los tres
teóricos, no obstante lo cuál también las podemos encontrar en la concepción intuitiva que
tenemos de lo qué es comunicar. Se supone que un hablante que comunica “algo”, lo que
hace es decir algo que piensa, algo que tiene en la mente. “Lo que se tiene en la mente”
corresponde a un potencial comunicativo que se convierte en acto comunicativo al
momento de ser dicho.
Un observador lo único que puede constatar son los actos comunicativos: vale decir el
conjunto de emisiones o discursos que pronuncian los participantes en una interacción.
Desde esa perspectiva habrá comunicación si a un acto comunicativo le sigue otro y la
comunicación finalizará cuando dejen de producirse actos comunicativos. Desde la
perspectiva de esta única dimensión, obtenemos esta definición puramente conductista de la
comunicación. En esta parte del análisis no hay diferencias entre ningún teórico, y no dista
de lo que intuitivamente podamos decir acerca de la comunicación (si a esta ponencia no le
sigue ninguna réplica, me iré convencido de que no hubo comunicación)
Sin embargo, si se da un paso más en el análisis y nos hacemos la pregunta de por qué a un
acto comunicativo le sigue otro acto comunicativo, o no le sigue ninguno, nos adentramos
en la segunda dimensión, la del potencial comunicativo. Se entiende que el acto
comunicativo, ya sea un gesto, una palabra, o un acto de habla, realiza la síntesis entre lo
que el signo es (una mueca, una palabra) y lo que el signo dice (contenido proposicional e
ilocucionario). Luhmann, que es el único de nuestros tres teóricos que se remonta hasta los
albores de la evolución para dar una explicación de la comunicación, sostiene que el
lenguaje es el gran logro evolutivo que hace probable – diríamos posible- la comunicación,
en el sentido de que crea para dos sujetos la ilusión de que a través de un mismo sonido u
objeto estamos representando la misma cosa.

3
Entonces tenemos que un acto comunicativo convierte en acto –palabra o acto de habla- un
sentido y que a ese acto comunicativo le seguirá otro por parte de otro sujeto en la medida
que este también convierta en acto un sentido; la comunicación proseguirá en el tiempo en
la medida en que los distintos sujetos puedan continuar actualizando en palabras el sentido
potencialmente albergado en sus conciencias. Esto trae a colación el concepto de
comprensión. Para que haya comunicación, es decir para que a un acto comunicativo le siga
otro, los participantes deben comprender el sentido adosado a los actos comunicativos – ya
sean palabras o actos de habla-: Luhmann da la definición más básica de comprensión:
comprender o entender consiste en diferenciar información de acción, es decir diferenciar
justamente el acto comunicativo como gesto o signo, del sentido.
Cuando incorporamos la segunda dimensión, es decir el potencial comunicativo (como
aquello de donde se actualiza el sentido en un acto comunicativo) las definiciones de
nuestros teóricos parecen diferenciarse irreconciliablemente. Para Luhmann, la
comunicación se puede definir acotadamente como todo el proceso desde que un sujeto
dice algo hasta que el otro lo comprende. En palabras de Luhmann, la comunicación es el
proceso de tres fases donde un sujeto selecciona una información, selecciona un acto
comunicativo y que concluye cuando otro sujeto, digamos el oyente, selecciona a su
vez una información al ser estimulado, digamos irritado, por el acto comunicativo del
hablante; hasta aquí hubo una comunicación. Qué la respuesta del otro sujeto tenga algo
que ver con la respuesta esperada por el primer sujeto, es un asunto que da origen a otra
comunicación.
Luhmann parte, pues, de un concepto mínimo de comunicación. Evidentemente, y como
explicaré más adelante, a Luhmann – como teórico de la sociología- le interesa la pregunta
del porqué la comunicación tiende a continuar, o por qué hay comunicaciones que duran lo
que duran las tres fases, y otras que se prolongan y pasan de sujetos en sujetos.
Habermas no se conforma con dar una definición tan acotada de comunicación. Habermas
homologa tres conceptos: comunicación, comprensión y acuerdo. Esta homologación hace

4
que la comunicación aparezca, desde luego, como un proceso mucho más largo que las tres
selecciones luhmanianas, un proceso más complejo, y en definitiva que da la apariencia de
que ambos teóricos toman pasajes hacia destinos por completo alejados. Pero siguiendo
nuestro análisis, con el esquema de las dos dimensiones en mente, podemos separar las
diferencias sustantivas de las aparentes.
Igualar comunicación a comprensión y a acuerdo, tiene consecuencias. Desde luego,
comprensión ya no es solamente “inteligir” lo que me están diciendo (como en Luhmann),
sino que comprensión es inteligir y además, aceptar. Siguiendo la definición luhmaniana,
comprender es separar el sentido del signo (por lo tanto no hay comprensión entre dos
sujetos con idiomas distintos, donde el sentido se expresa por signos distintos), pero
tampoco hay comprensión para Habermas si el oyente le contesta al hablante en su mismo
idioma “no te entiendo”. En Luhmann, decir no te entiendo es ya haber comprendido algo
(en el sentido de que se ha hecho una selección a partir del acto comunicativo del hablante);
en Habermas decir no te entiendo significa no haber comprendido y puede tener todos estos
significados posibles:
- no puedo inteligir lo que me dices
- te equivocas en lo que me dices
- lo que me dices es incorrecto
- no te creo
Cualquiera de estas posibilidades significa el rechazo del acto comunicativo del hablante y,
por lo tanto, que la comunicación fracasa o que debe continuarse argumentativamente, es
decir reflexivamente (comunicar acera de la comunicación), hasta alcanzar un acuerdo.
Esto, bajo el supuesto habermasiano de que comprensión es acuerdo.
Comunicarse, significa para Habermas no solo que se entienda lo que digo, sino que se
acepte lo que digo; si se rechaza mi acto comunicativo, me veo en la obligación de
interrumpir la comunicación o de fundamentar que lo que digo es verdad, o bien justificar
el modo en que digo lo que digo o bien demostrar que las intenciones que persigo son las
que estoy manifestando en mi discurso.

5
Para que haya comunicación, el acto comunicativo debe ser inteligido y el sentido debe ser
aceptado. Lo importante desde el punto de vista de Habermas, es lograr conceptuar un
potencial comunicativo que permita a los hablantes competentes actualizar un sentido
aceptable. La teoría de Habermas concibe este potencial comunicativo como un trasfondo
de saber compartido acerca del mundo y acerca del lenguaje. La comunicación como
acuerdo, es posible gracias a un reservorio de definiciones compartidas de la naturaleza, de
nuestras normas sociales, y de nuestras emociones que se actualizan en cada acto
comunicativo y que se reproduce en cada acto comunicativo. Desde la perspectiva del
hablante, el potencial de sentido no es abarcable, tan solo se tematiza por fragmentos a
partir de los actos comunicativos emitidos y recibidos en cada situación; desde el punto de
vista del observador sociológico, el mundo de vida aparece materializado en las
personalidades de los individuos, en los órdenes sociales - como el derecho- y en el saber
acumulado de tecnologías, libros, es decir en lo que en la tradición sociológica conocemos
como cultura: cultura, sociedad, y personalidad son un continuo, son los tres componentes
del Mundo de Vida, solamente distinguibles desde la perspectiva de un observador.
Cómo poder hace conversar a Habermas con Luhmann. Con mucho cuidado. Luhmann no
puede aceptar – niega la pretensión de verdad de Habermas- que la comunicación implique
por definición acuerdo, o que tenga como fin inmanente el acuerdo. Tanto la aceptación
como el rechazo conducen a más comunicación, son actos de enlace de la autoreferencia de
la comunicación. No obstante, existe sociedad, existe coordinación de selectividades, hay
cosas que se pueden decir y otras que no, al menos si existe la intención de ser tomado en
serio.
Luhmann concibe un concepto de potencial comunicativo, en términos muy abstractos,
como sentido. Acorde a su epistemología, sentido es definido como una distinción entre
acto y potencia, es decir justamente como lo hemos definido nosotros (que extraño); sin
embargo, en términos de una sociología, no se pueden explicar los actos comunicativos en
una sociedad moderna, como actualizaciones contingentes de un universo infinito de
potencialidades: desde esa perspectiva la comunicación es altamente improbable, y ya
ninguna conciencia se molestaría en intentarla.

6
Por eso propongo conceptuar el potencial comunicativo en Luhmann como semántica, es
decir como la provisión de temas que hace posible distinguir entre aportaciones adecuadas
e inadecuadas, entre usos correctos e incorrectos de los temas.1 Son las estructuras
semánticas las que posibilitan la aceptación o el rechazo de los actos comunicativos de los
sujetos que comunican. La relación acto comunicativo- Mundo de Vida en Habermas, se
debe traducir a la relación acto comunicativo-semántica en Luhmann. Sin embargo, existe
una diferencia no menor. Mientras desde la conceptualización habermasiana, el rechazo de
los actos comunicativos implica error o poder encubierto, es decir es negativo desde el
punto de vista de la teoría, en Luhmann un acto comunicativo rechazado puede implicar la
variación, es decir introducir un cambio en la estructura semántica, esto es siempre una
posibilidad que sólo puede comprobarse con el tiempo, en la evolución. Esta diferencia
implica que desde Habermas es difícil concebir la renovación en el Mundo de Vida, de
hecho tan solo conceptualiza mecanismos de reproducción. El Mundo de Vida se reproduce
a través de acciones comunicativas, es decir a través de acuerdos, pero los acuerdos se
sustentan en definiciones compartidas que se encuentran arraigadas en el Mundo de Vida;
esto trae como resultado una constante reproducción, donde la innovación vendría
exclusivamente de lo que no es acción comunicativa, la técnica. De aquí se podría sostener
la idea de que compartimos una misma cultura greco latina o judeo cristiana que se ha ido
reproduciendo mediante acciones comunicativas a lo largo de la historia. Y trae como
consecuencia también el tener que concebir el Mundo de Vida en términos suficientemente
trascendentales, como para poder sustentar definiciones compartidas en sociedades
progresivamente multiculturales.
Para Habermas, solo en términos objetivistas (en el muy sui generis modo de ver las cosas
del sociólogo) se puede diferenciar el mundo de vida en cultura, sociedad, y personalidad.
El Mundo de Vida, como potencial comunicativo, es una unidad, digamos entronizada en
cada hablante competente que le permite comunicar y lograr acuerdos. Para Luhmann en
cambio, las estructuras semánticas se diferencian en torno a MCSG, conformando Sistemas
Funcionalmente Diferenciados. Para ponerlo en términos simples, desde la perspectiva de
1 Comunicación y Acción 174

7
Habermas, que el mundo de vida no esté entronizado en cada una de las conciencias de los
sujetos que comunican (en sus personalidades), es una desgracia para la sociedad, pues
implica la incapacidad de alcanzar acuerdos y la invasión de formas no comunicativas de
coordinación de acción, fundamentalmente el dinero y el poder. Desde la perspectiva de
Luhmann, una sociedad moderna funciona gracias a que los sistemas sociales están
diferenciados, es decir no requieren de sujetos que compartan definiciones comunes, sino
sujetos que actualicen el sentido de sus semánticas sistémicas también diferenciadas. Quizá
es por esta consecuencia teórica que no se encuentre, en la teoría de sistemas, una
conceptualización del proceso por el cuál los sujetos, entendidos como sistemas psíquicos,
adquieren la capacidad de operar con estructuras semánticas diferenciadas,
conceptualización que podría responder al por qué hay sujetos cuyas selecciones pueden
llegar a ser sistemáticamente rechazadas, y otros cuyas selecciones sean sistemáticamente
aceptadas.
Dejemos hasta aquí a los alemanes y veamos qué nos puede decir Bourdieu al respecto. La
teoría de Bourdieu carece de análisis conceptuales tan finos del proceso comunicativo como
la de los teóricos alemanes. De hecho, la comunicación no es un concepto central de su
teoría, posiblemente esta diferencia se deba a las distintas tradiciones de pensamiento de las
que provienen los tres autores, pero eso no nos interesa en este momento.
Somos de la convicción que sin mucha creatividad podemos hace conversar a Bourdieu con
sus pares alemanes, y consideramos, además, que Bourdieu da un paso más allá en el
sendero que conduce de la modelación teórica a la observación empírica. Para poder
contrastar la teoría bourdiana con la de Habermas y Luhmann, es necesario obviar el tono
polémico del francés que por momentos exagera las diferencias en un intento de distinción
en el campo de la producción intelectual.
En los trabajos dedicados a lo que él llama la producción lingüística, Bourdieu considera
que los discursos como actos comunicativos, no son solo actualizaciones de sentido, sino
también actualizaciones de poder. Cuando un hablante produce un acto comunicativo éste
lleva adosado el contenido proposicional y también una manera de comunicar (ilocución).

8
La aceptación y comprensión por parte de un oyente de un acto comunicativo, depende del
valor que posea tal acto; esta valorización del acto comunicativo depende, a su vez, de la
posición que ocupa el hablante en cuanto productor del discurso, y de la posición que ocupa
el oyente, en cuanto intérprete del discurso
Ilocución en Habermas y Bourdieu.
Desde la perspectiva de Bourdieu, los actos comunicativos están doblemente diferenciados;
el contenido proposicional depende de la semántica del campo específico desde el cual
están situados los agentes que comunican (por ejemplo lo discursos son distintos si
estamos en el campo del arte o en el campo político) y además su contenido ilocucionario o
el estilo depende de las características expresivas distintivas de la posición que ocupa el
agente en los campos específicos y en el de las clases sociales.
Sostengo que el potencial comunicativo para Bourdieu es lo que denomina habitus
lingüístico, es decir disposiciones socialmente estructuradas que estructuran los discursos,
esquemas mentales que implican una cierta propensión a hablar y decir determinadas cosas
e interpretar las cosas que otros dicen. Cada agente actualiza de su habitus lingüístico el
sentido y también el modo que define su particular acto comunicativo, que en definitiva
dispondrá la aceptación o rechazo de su discurso.
Desde la perspectiva bourdiana, todas las interacciones lingüísticas que se dan entre agentes
que ocupan posiciones distintas en un campo diferenciado son por un lado, relaciones
asimétricas de comunicación, en las cuáles se actualiza, desde el habitus, el sentido y por
otro lado, son relaciones de poder en las que se actualiza el valor que la posición del agente
proporciona a su discurso.
El habitus no es un potencial de comunicación común e inherente a todos los sujetos
capaces de hablar, sino que más cercano al concepto de semántica de Luhmann, es un
trascendente histórico que varía dependiendo de la biografía de cada sujeto, pero muy
fundamentalmente de la posición social que ocupa tanto en un campo específico, como en

9
la estructura de las clases sociales. Las competencias lingüística que en Habermas son un
universal, en Bourdieu también están diferenciadas o desigualmente distribuidas (cada
agente posee un capital lingüístico distinto dependiendo de su posición).
El acuerdo entre agentes con habitus distintos, solo es posible por relaciones de fuerza, ya
sean materiales o simbólicas. El poder simbólico radica en la capacidad que tienen los
sujetos que ocupan posiciones altas en los campos, de imponer ciertas pretensiones de
verdad, rectitud normativa, e incluso veracidad afectiva, como legítimas.
Para Habermas el Mundo de Vida es reproducido por acciones comunicativas, es decir por
actos comunicativos que se dan por medio del lenguaje ordinario. Para el sociólogo del
Collèges de France, el lenguaje ordinario es una abstracción idealizada, lo que existen son
lenguajes cotidianos sometidos al igual que los lenguajes especializados a valoraciones
distintas dependiendo de sus características expresivas.
En Bourdieu, el origen del habitus está en las prácticas (incluidas las interacciones
lingüísticas) y experiencias de los sujetos, que son interiorizadas como disposiciones
duraderas de las prácticas y experiencias futuras. Lo anterior es un concepto sofisticado de
socialización, donde cada aprendizaje es incorporado a través de las disposiciones ya
interiorizadas por los individuos (no está lejos del concepto de autosocialización insinuado
por Luhmann, no es de extrañar pues estructura estructurante y estructurada es una
fórmula similar a la de autopoiesis). Para Luhmann, las semánticas se producen por un
acopio de comunicaciones a lo largo de la evolución, comunicaciones redundantes pero que
agregan de vez en cuando variaciones que por un sabio principio de eficacia, son
restabilizadas. La explicación de cómo los sistemas psíquicos incorporan a su propia
autoorganización las estructuras semánticas generadas en su entorno, es una explicación
que falta en la teoría de sistemas.

10
CONSIDERACIONES FINALES
Permítanme finalizar con algunas reflexiones acerca de las consecuencias que se
desprenden de la reconstrucción teórica recién hecha, para la praxis sociológica.
Desde la perspectiva habermasiana las observaciones sociológicas son objetivaciones del
conocimiento que poseen los propios actores en su Mundo de Vida. Para la práctica
sociológica es necesario que el sociólogo reconstruya el saber de los actores desde dentro,
es decir desde el mundo de vida, y esto solo lo puede hacer como un participante más de la
comunicación. El sociólogo sería un sujeto comunicativo, pero movido por intereses
estratégicos, pues en definitiva no se orienta en función de alcanzar un acuerdo, sino en
función de objetivar el conocimiento de los actores.
Poco le preocupa a Habermas la fundamentación de una praxis sociológica; sin embargo su
concepto de comunicación como Acción Comunicativa y Mundo de Vida le sirve para
sustentar una teoría crítica de la sociedad, como diría él, una teoría crítica pero no pesimista
como la de sus antecesores de Frankfurt. Como hemos visto, su concepto de comunicación
entendido como un proceso movido a alcanzar acuerdo, donde solo hay comprensión del
otro si lo que el otro dice me parece aceptable o racional, es un concepto idealizado de
comunicación al que Bourdieu, entre otros, le hace ver su poca relevancia sociológica. Hay
que entender, entonces estos conceptos como Ideales Regulativos, es decir horizontes
normativos a los que la sociedad no debe dejar de mirar y propender. Desde este punto de
vista, si el estado ideal de la comunicación consiste en alcanzar el acuerdo, los sujetos
racionales debemos propender a la conservación de esferas donde se asegure el predominio
de la acción comunicativa, es decir esferas donde los participantes en la comunicación
puedan llegar a definiciones compartidas sin que la comunicación sea amenazada por poder
o dinero. Tales esferas serían la sociedad civil, la opinión pública, y el derecho entendido
por Habermas como la interfaz entre el Mundo de Vida y los sistemas político y
económico.

11
Desde la posición luhmaniana, las observaciones sociológicas son solo un tipo de
observación de segundo orden que se hace desde el sistema de la ciencia. Si concebimos a
la sociología como un sistema más del Sistema Funcional Ciencia, esta tendría la
particularidad de comunicar acerca de la totalidad del sistema social, no obstante lo que se
comunique desde la sociología tiene las mismas probabilidades de irritar a otros sistemas,
como cualquier otro sistema, es decir muy baja probabilidad. Aún así, a nuestro juicio, la
sociología ha logrado establecer acoplamientos con otros sistemas particularmente con el
económico y el político, mediante los llamados estudios organizacionales y de mercado. Sin
embargo, desde la teoría de sistemas, el sociólogo sólo es un observador más de la
evolución del sistema social.
Desde Bourdieu, el sociólogo es también un observador del mundo social, sin embargo un
observador posicionado en el campo de la sociología y en el campo de las clases sociales.
Esto significa, que está dotado de un habitus que lo dispone a ver, decir y hacer ciertas
cosas y otras no (la clausura operativa, es en Bourdieu una clausura de posición social). El
ejercicio de observación sociológica exige pues, para el francés, un ejercicio previo de
reflexión y de auto objetivación, es decir de lograr objetivar la propia posición desde la que
se observa. Si en la Teoría de Sistemas, el sociólogo quedaba reducido a la observación de
la evolución social y sus comunicaciones eran contingencia en la autopoiesis del Sistema
Social, el sociólogo, desde la óptica bourdiana, queda reducido así mismo a un mero
observador de la lógica de los campos. Sin embargo, Bourdieu deja abierta la posibilidad de
una ética del intelectual de la que el sociólogo puede acogerse para una práctica que tome
partido por las posiciones subordinadas en los campos, fundamentalmente en el campo de
las clases. Toda la obra de Bourdieu, principalmente su último período, consiste en
denunciar los arbitrarios culturales y la violencia simbólica que los grupos mejor
posicionados en la sociedad francesa ejercen, sobre las posiciones más subordinadas, en sus
prácticas y discursos.
Gracias por escucharme! Stefano Palestini Céspedes 4° Año de Sociología Congreso de Estudiantes de Sociología, Concepción 2005.