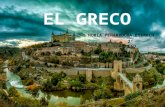Habitar Una Ley - Greco
-
Upload
pilar-barrientos -
Category
Documents
-
view
191 -
download
0
Transcript of Habitar Una Ley - Greco
Habitar una ley. Una oportunidad para el aprendizaje de la convivenciaM. BEATRIZ GRECO Licenciada en Psicologa y Psicopedagoga, participante del seminario "Infancias y adolescencias", cem 2003. Ilustracin: Lucas, 2003.
"Esa capacidad poco comn... de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos." Michel Leiris, Prefacio a Soleils bas, de G. Limbour Por el trmino adolescente entiendo menos una categora de edad que una estructura psquica abierta." Julia Kristeva, Las nuevos enfermedades del alma
Cada vez que asistimos a situaciones en las que la convivencia se pone en cuestionamiento en la escuela, donde la violencia enfrenta posiciones y el conflicto desdibuja lugares de subjetivacin para los sujetos, pensamos en una ausencia, la de las palabras. Ausencia que no es simplemente silencio, sino una de las formas de la violencia, del desencuentro, del borramiento del otro. Tal vez, la peor forma del desierto. Ausencia no de cualquier palabra, sino de aquella que constituye, que ofrece, que dona; la palabra que nios, nias y adolescentes, "los recin llegados", en trminos de Hannah Arendt, no pueden an enunciar y que los adultos no sabemos, con frecuencia, otorgar. Palabra que, al no ser dicha ni pensada, deja vaco un lugar de reconocimiento para el otro, de registro de que ese otro vive en situaciones difciles, de borde, de sufrimiento, de abandono, de desvinculo familiar o social. La convivencia arrasada en la escuela, los abusos de poder, las expulsiones manifiestas o encubiertas, los arios de violencia que nos alarman, entre pares o entre jvenes y adultos,
suelen ser efecto de esas situaciones en las que los sujetos padecen sin palabras, o por exceso de palabras que no dejan lugar al otro. Podemos leer all, casi siempre, un pedido de reconocimiento, de que alguien se haga cargo, un reclamo, un llamado a ser reconocido, escuchado, mirado, a la vez que mltiples formas de desor el llamado. Desde hace pocos aos se implementa, en las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires, una nueva ley (223), que propone la conformacin de un sistema de convivencia escolar democrtico con participacin de todos los sectores de la comunidad educativa. El espritu de la ley pretende poner en cuestionamiento viejos modos de relacin autoritaria entre adultos y jvenes en la escuela. Intenta descolocar los clsicos lugares de poder en la imposicin de la disciplina, el acatamiento, el castigo arbitrario, la medida ejemplificadora, la amonestacin sin sentido. Sin embargo, la ley propone slo un espacio para habitar. Y no es poco, pero no es suficiente. Al modo de una casa nueva, ms amplia y cmoda, que ofrece mayor libertad de movimiento, con ventanas disponibles para que entre luz y aire, otorga una oportunidad para vivir
mejor, que puede o no ser utilizada. Las formas humanas de habitar requieren espacios y relaciones, condiciones para el encuentro y maneras concretas de poner en funcionamiento, dispositivos, tiempos, lugares, palabras. La experiencia en diversas escuelas hace evidente que la ley como oportunidad puede ser encarnada de las ms diversas maneras. La casa nueva tambin puede ser habitada con viejas formas de relacionarse. Qu supone habitar una ley? Qu movimientos previos deberan producirse? Cmo crear condiciones institucionales frtiles para que la ley pueda ser habitada con nuevas formas de convivencia, ms justas y respetuosas del otro? Provocaciones En una escuela media de la ciudad de Buenos Aires, el consejo de convivencia creado a partir de la vigencia de la ley 223, con representantes -elegidos democrticamente- de padres, docentes, alumnos y preceptores, se propuso realizar un diagnstico institucional como paso previo a la elaboracin de su propio cdigo de convivencia. Esta idea parti del mismo consejo, durante las primeras reuniones, como una manera de reconocer problemas, necesidades y formas de funcionamiento institucional. Se pens que slo a partir del conjunto de visiones desde los diversos sectores se hara posible la definicin de normas consensuadas de convivencia. Cada representante de cada sector relev entre sus pares informacin acerca de lo que consideraban problemas. Elabor una sntesis y la present ante el consejo de convivencia. Result sumamente interesante el trabajo realizado por alumnas y alumnos delegados de curso -que fueran elegidos por votacin-. Cada uno haba conversado con sus compaeros y compaeras indagando los aspectos mencionados; en reunin general de delegados haban hecho una puesta en comn y desarrollado propuestas. Es decir, el alumnado estaba ampliamente representado en esta visin aportada al consejo. Cabe sealar que, al ser una nueva experiencia, un equipo de profesionales mantuvo una serie de reuniones con ellos, trabajando temas centrales para repensar la convivencia en la institucin y prepararlos para una activa participacin. Por ejemplo: qu significa "convivencia" y su diferencia con la idea de disciplina, el concepto de sancin y su diferencia con el de castigo, la funcin del delegado, la importancia de la participacin.
La convivencia arrasada en la escuela, los abusos de poder, las expulsiones manifiestas o encubiertas, los arios de violencia que nos alarman, entre pares o entre jvenes y adultos, suelen ser efecto de esas situaciones en las que los sujetos padecen sin palabras, o por exceso de palabras que no dejan lugar al otro. Podemos leer all, casi siempre, un pedido de reconocimiento, de que alguien se haga cargo, un reclamo, un llamado a ser reconocido, escuchado, mirado, a la vez que mltiples formas de desor el llamado. En la reunin con el consejo de convivencia, su aporte fue decididamente el ms enriquecedor y el que evidenci un mayor trabajo de elaboracin. Durante una hora desplegaron sus inquietudes acerca de los ms diversos temas, desde los problemas para continuar los estudios de compaeros con necesidades econmicas y las formas de ayudarlos institucionalmente hasta los modos en que los adultos ejercen su poder en el marco de la relacin pedaggica, as como propuestas para revisar y transformar relaciones de poder injustas. Uno de los problemas enunciados por los alumnos fue el de que muchos adultos de la institucin fumaban en diversos espacios. Dado que esta situacin -en la que se transgrede una norma- fuera muchas veces explicitada sin encontrar solucin, los y las adolescentes proponan de manera provocadora que ellos tambin tenan entonces derecho a fumar en la escuela. Por qu los adultos podan transgredir una norma y los jvenes no? El problema plantea numerosas preguntas adems de esta ltima formulada por los alumnos. Es lo mismo el derecho de una persona mayor de edad que el derecho de los y las adolescentes, teniendo en cuenta la perspectiva introducida por la Convencin internacional por los Derechos de nios y adolescentes? Qu ocurre cuando las normas son transgredidas por quienes -como es el caso de los docentes- estn ubicados en un lugar de identificacin para los jvenes y son, justamente, quienes deben cuidar y promover el cumplimiento de las normas? Est hablando esta situacin de relaciones de poder desiguales o de abuso de poder? La propuesta provocadora de los alumnos sera un reclamo de mayor paridad en las relaciones de poder en lo que hace ala convivencia en la escuela? Qu condiciones institucionales se requieren para que alumnos y alumnas puedan hacer or su voz, sean considerados como sujetos de derecho, tengan espacio para reclamar por sus derechos?
Acerca de adolescencias y escuelas Esta situacin, como muchas otras que ocurren cotidianamente en la escuela, coloca en el centro del debate algunos temas tericos: las condiciones mismas de constitucin de la escuela moderna y de la infancia y adolescencia en tanto producciones socio-histricas; la escolarizacin como proyecto poltico de los adultos sobre nios y adolescentes, en el cual la obligatoriedad de la escolaridad define posiciones subjetivas; la relacin pedaggica como relacin bsicamente asimtrica, en la cual un polo es portador de un saber-poder y el otro es generalmente considerado como carente de todo saber-poder; la delgada lnea que establece un lmite entre la asimetra en la relacin pedaggica, donde quien porta un saber ejerce un poder estructurante sobre el otro, y un ejercicio de poder excesivo, innecesario, desubjetivante sobre el alumno por parte del docente. Desarrollaremos aqu algunas ideas con relacin a los mencionados planteos tericos. Reconocer el carcter de construccin socio-histrica de la infancia y adolescencia conduce a hablar de infancias y adolescencias -en plural-, porque desde all no es posible pensarlas en forma homognea, nica, universal, naturalizada. En tanto categoras histrica y socialmente producidas, se constituyen ms all de una etapa evolutiva o de lmites etarios; aun cuando exista una base material biolgica, son los significados que se le atribuyen culturalmente los que crean a la adolescencia como categora. Como nos muestran algunos historiadores, la infancia y la adolescencia surgen de discursos diversos sobre el cuerpo infantil y adolescente, sobre su alma y sobre las formas de disciplinar tanto cuerpos como almas. En este sentido, los discursos de la modernidad -en este caso, la psicologa, la pedagoga, la pediatra- han delimitado su propio objeto, producindolo, a la vez que lo han explicado y normativizado. Y la escuela, como institucin moderna, ha sido el lugar privilegiado para el despliegue de estas operaciones por medio de teoras y prcticas sobre la fijacin de los sujetos en lugares determinados y prefijados a travs de la pedagoga. As; escolarizacin e infantilizacin o "adolescentizacin" de un sector de la poblacin son movimientos que se requieren mutuamente para constituir al nio 0 adolescente y ala escuela, tal como la conocemos. Ambos procesos, a la vez, naturaliza-
dos, han dibujado un paisaje que disimula su carcter poltico. Para comprender y trabajar hoy en las escuelas, se hace indispensable visibilizar que el proyecto escolar obligatorio implica decisiones polticas sobre la vida de los sujetos, sobre sus identidades, sobre sus mrgenes de accin, sobre su insercin a un grupo social determinado, sobre sus condiciones de educabilidad. A partir del momento en que todos los nios y nias -y desde hace algunas dcadas, adolescentes van a la escuela, habr quienes se adapten a ella y otros que no lo logren; se buscar diferenciar entonces alumnos y alumnas capaces e incapaces, se dividirn las aguas entre exitosos y fracasados escolares en trminos de diferencias individuales. Quienes no se adapten recibirn diversos diagnsticos y tratamientos individualizadores del problema y para cada uno de los tratamientos, habr una institucin encargada de "normaliza" la situacin y los sujetos (salud, educacin, justicia). Una vez fijado el formato escolar que conocemos, se lo ha naturalizado y, por tanto, ha quedado exclusivamente del lado de los sujetos individuales la supuesta responsabilidad -o condicin de educabilidad- para integrarse o excluirse. En el marco de este paisaje "natural", cada uno ocupa su lugar en relaciones asimtricas que implican saberes y poderes tambin asimtricos. Para ser alumno/a -nio/a- adolescente ser necesario ser ignorante y contar con escasas posibilidades de ejercer algn tipo de poder, de decidir sobre sus propias vidas, de hablar en nombre de s mismos. Ser alumno/a se homologa a ser nio, dependiente, protegido, civilizado, obediente. En contraposicin, ser docente-adulto implica detentar un saber-poder que otorga un lugar de palabra, de proteccin sobre el otro, de decisin. Nos preguntamos aqu cmo es posible reconocer el lmite y demarcarlo, profundizarlo, entre una necesaria asimetra en la relacin pedaggica, donde la transmisin pueda ponerse en juego, y una asimetra innecesaria, excesiva, desubjetivante, donde el poder ejercido por quien estructura la situacin no deja lugar a quien se est estructurando. En trminos de P. Aulagnier, violencia primaria que crea y otorga sentidos para crear un lugar al sujeto y violencia secundaria que impone sentidos y avasalla ese lugar. En planteos como el de Renaut sobre los derechos del nio, se puede reconocer una pregunta: cmo, en una sociedad de iguales, limitar suficientemente el acceso del nio (o adolescente) a la igualdad para preservar las condiciones de posibilidad de una relacin educativa, sin que esta limitacin lleve
hacia concepciones de autoridad parental y de poder escolar que no son compatibles con la igualdad y la libertad? Es posible concebir a nios y adolescentes como sujetos de derecho en forma compatible con las condiciones de posibilidad de una prctica educativa, tanto parental como escolar? La experiencia en diversas escuelas hace evidente que la ley como oportunidad puede ser encornada de las ms diversas maneras. La casa nueva tambin puede ser habitada con viejas formas de relacionarse. Las actuales condiciones histricas, la magnitud de las problemticas sociales y educativas, ponen en cuestionamiento instituciones, categoras y concepciones sobre procesos de subjetvacin. Particularmente, el formato homogeneizante de la escuela moderna sufre de diversidades varias que la obligan a reformularse, o al menos a inquietarse y muchas veces interrogarse. Cmo seguir otorgando lugares de alumnos y alumnas adolescentes a sujetos que son a la vez madres y padres, trabajadores y trabajadoras, habitantes de culturas que desconocen la autoridad paterna y adulta en general, "chicos en banda", etc.? El o la adolescente obediente, dependiente y heternomo que la modernidad forj (lega a la escuela en nuevas condiciones, impone nuevas voces y reclamos, a menudo expresados en actos que cuestionan a la escuela misma en sus fundamentos. Hoy hablamos de adolescencias y no de adolescencia, porque las singularidades reclaman visibilidad, las diferencias se hacen or y cuestionan una manera universal de concebir categoras donde ubicar sujetos. Aquello que siempre existi: gneros diversos, etnias, clases, hacen hoy manifiestas claras otredades que no pueden ser desatendidas. A la vez, una cultura que ha colocado a la adolescencia como modelo, que se ha apropiado de sus rasgos, modos, formas de expresin, vestimentas, msicas, etc., paradjicamente deja solos a los adolescentes, los reubica en modos de relacin no dependiente que exigen una autonoma a veces excesiva, agobiante, adultocntrica. Por su parte, en la escuela media, el lugar del docente como autoridad con una legitimidad de origen se ve conmocionado y obligado a un constante ejercicio de legitimacin y al establecimiento de contratos en situacin para que la relacin pedaggica pueda verse desplegada.
Recientes investigaciones (Tenti Fanfani, Kessler, 2000) sealan la existencia de un movimiento de desinstitucionalizacin de la escuela media. Los testimonios de los profesores presentan la heterogeneidad de su experiencia docente. En cada nivel, en cada escuela y hasta en cada clase, los profesores parecieran verse obligados a armar un sistema de regulacin propio. Esta desinstitucionalizacin de la escuela media habla, para los investigadores, de un debilitamiento del sistema de reglas. La conformacin de distintas experiencias educativas, tanto por parte de profesores como de alumnos y alumnas, lleva a la construccin de contratos pedaggicos y de convivencia diferentes segn el tipo de ubicacin social de cada escuela, pero tambin con fuertes diferencias en el interior de las instituciones de un mismo estrato social. En todos los grupos aparece la conciencia de una experiencia escolar fragmentada, segn la cual cada institucin fija sus propias reglas. Esto va desdibujando la posibilidad de una experiencia educativa comn. Es la prdida de institucionalidad de la escuela lo que fragmenta e individualiza la tarea docente y obliga a una construccin demasiado personalizada de su funcin. Implica este fenmeno una ausencia de ley o su fragmentacin en normas particulares, situacionalmente acordadas, libradas a cierta arbitrariedad? Otras investigaciones en contextos marginales (Duschatsky, Corea, 2002) proponen pensar en "nuevos territorios" para los jvenes como lugares simblicos de pertenencia, de creacin de valores, de lazo social y postulan la idea de una subjetividad situacional configurada por fuera de los dispositivos institucionales modernos. Proponen pensar en una autoridad situacional, cuya lgica no s deja concebir fcilmente desde el parmetro paternofilial y que lo que aparece en su lugar son formas situacionales de ejercicio de la autoridad, que ya no es heredada, investida desde una ley, aprendida en la socializacin institucional, sino configurada en vnculos de fraternidad. Esta postura supone que la familia y la escuela modernas han perdido eficacia instituyente y que la autoridad de padres y maestros ya no detenta una potencia enunciativa capaz de formar y educar. Es as que la violencia se presenta como un modo de relacin ante la cada de referentes y patrones de identidad, as como de la autoridad simblica. Si sta no se instituye -y por tanto, la ley simblica no opera-, el otro como semejante desaparece. La violencia es as una bsqueda desesperada y brutal del otro sin que ese otro sea percibido como lmite y sin ser la violencia percibida como transgresin.
Las autoras plantean que no se trata de que la ley haya dejado de existir como reglamento, como instancia formal, como regulacin jurdica, pero ha dejado de existir como potencia que marque ntimamente a los sujetos, como apropiacin subjetiva de la moral, como fuerza de interpelacin que produce, sin necesidad de coercin fsica, un modo de estar con los otros. Seran estos nuevos territorios que emergen como "lugares", simblicamente hablando, de pertenencia, de creacin de valores, de lazo, los que ocupan su funcin. En este marco, seguimos preguntndonos: cmo se habita una ley de convivencia? Excesos y ausencias La historia de G. G. es alumno de 5to ao; a seis meses de recibirse, su lugar en la escuela donde transcurri toda su secundaria se le halla negado. Tendr que finalizar los estudios en otra escuela, con otros compaeros y compaeras, con otra historia. Un episodio de agresin del que fuera protagonista moviliz a docentes, preceptores y alumnos, al punto de no ser ya aceptado entre ellos. En una discusin con su novia, dentro de un aula, G. la zamarre nervioso reclamando que su relacin volviera a ser la de antes. La joven pidi ayuda, una preceptora intercedi y G. no toler la mediacin de un tercero entre ellos. Insult a quien se le pusiera en el camino -incluida una autoridad- y dej la escuela en estado de alteracin. Pasados unos das, G. volvi a la escuela. Lo esperaba un consejo de curso, formado por sus trece profesores, tutor y preceptores, para definir una situacin donde las decisiones ya haban sido tomadas. G. recibi el enojo y la sancin de sus profesores, palabras de disgusto y malestar, se le pidi que hablara y G. respondi con su propio enojo y malestar. El siguiente paso fue la reunin del consejo de convivencia para asesorar al directivo acerca de la sancin que se aplicara. G. fue convocado a realizar su descargo y sus trminos fueron los mismos que antes, se mostr molesto, no pidi disculpas, quiso que comprendieran sus razones y no mostr agradecimiento por lo que se haba hecho por l en todos estos aos. Esto era lo que se esperaba de l y, al no ocurrir, irrit an ms a directivos y docentes. G. se fue sin despedirse de sus compaeros y compaeras. Fue reubicado en otra escuela donde lo recibieron amablemente. All terminar su escuela media.
En esta situacin, las diferentes instancias del sistema de convivencia funcionaron. Hubo lugar para las palabras de los docentes y del alumno, se cumplieron los procedimientos establecidos. La sancin no fue tomada unilateralmente por el directivo, sino que se busc un consenso de diferentes sectores. Sin embargo, pudo G. expresar su posicin en condiciones favorables? Estuvieron las palabras dichas por l y sus docentes al servicio de la elaboracin, de la creacin de nuevos sentidos que liguen, que armen lazo? Fue la agresin de G. transformada de manera sublimatoria por esas palabras? Y la sancin aplicada, tuvo una finalidad educativa o se sostuvo como castigo y medida ejemplificadora? Creemos que, aqu, la nueva casa fue habitada al viejo modo. En lugar de amonestaciones o expulsin, un consejo de convivencia parecido a un tribunal decidi lo que ya estaba decidido, con pocas posibilidades de poner en juego palabras que resignificaran y transformaran. El alumno debe... Una de las primeras tareas del consejo de convivencia es la de escribir su propio cdigo de convivencia siguiendo la propuesta de la ley, pero adaptndola a las caractersticas institucionales. La escritura de este cdigo no es tarea sencilla, ya que requiere la participacin de todos los sectores a travs de sus representantes, estableciendo fundamentos, valores que desean promoverse, objetivos, normas que regulan las maneras de convivir segn esos valores y objetivos, evaluacin de los tipos de transgresiones y sanciones posibles ante las transgresiones, etctera. En una escuela comenz la escritura del cdigo por parte de los profesores, quienes elaboraron un borrador que luego circulara por el resto de los sectores para ser revisado y reformulado. Consista en un listado de normas que generalmente comenzaban as: "el alumno debe". Las alumnas delegadas recibieron el borrador, se reunieron, lo leyeron y encontraron que no tenan nada que objetar, que reformular o proponer; lo consideraron adecuado. En reuni con el equipo de profesionales, se reflexion sobre la importancia de la participa-
cin del alumnado para establecer las normas de convivencia institucionales aportando su perspectiva particular de alumnos y alumnas y se las invit a pensar si era justo que todas las normas fijaran, exclusivamente, lo que el alumno deba cumplir. Inmediatamente, el grupo comenz a cuestionarse cul era el motivo por el cual los adultos no se incluan en los alcances de las normas, por qu no fijaban sanciones para las ocasiones en que ellos transgredan las normas, por qu no se trataban temas como el maltrato de muchos docentes hacia los alumnos, las impuntualidades de los adultos, las metodologas de enseanza inadecuadas, los problemas de los cursos con mayora de alumnos reprobados, los docentes que no aceptaban dialogar con sus alumnos, etctera. Cuando la convivencia escolar es concebida como problemtica educativa, como construccin colectiva, efecto de una relacin entre ellos sujeto/s y la escuela y ya no como un conjunto de dificultades individuales de quienes aprenden, los zonas de sombra de la comprensin del problema comienzan a hacerse visibles: posiciones docentes en lo relacin pedaggica y en los vnculos en general, tipos de pedagogas y metodologas de enseanza, climas institucionales, diferencias entre una cultura escolar y una cultura de jvenes con distintos condiciones sociales, econmicas, laborales, de vida. Pensar la convivencia pareciera ser mucho ms que pensar en disciplinar alumnos. En este caso, se hace clara la necesidad de producir las condiciones necesarias para habitar la ley, ya que la visin habitual de las relaciones en la escuela slo deja ver la falta del alumno. Cmo trabajar para alcanzar una visin ms all de la indisciplina y cerca de una manera de entender relacionalmente la convivencia y el vnculo pedaggico? Una ley. Lo que queda habilitado Una ley delimita, prohbe y habilita, estructura y subjetiva. La ley pensada en trminos fundantes de lo humano, como ley simblica estructurante, es una ley que opera como lmite, como borde de un espacio para la construccin de lazos y encuentros, para la sublimacin y la accin creadoras. Es ley que inhibe y que permite, que frustra y satisface. Es ley que habilita lugares, psquicamente hablando, para la palabra y la subjetivacin.
Sabemos desde el psicoanlisis que las prohibiciones estrudurantes -la ley simblica- se integran, en principio, en los primeros vnculos, obligando a renunciamientos pulsionales que devienen potencialidad para la convivencia con otros y la inclusin en una cultura En trminos de Kammerer, las instituciones que relevan a las familias garantizan a quien consiente en realizar renunciamientos pulsionales, satisfacciones de un nivel ms alto. Estas mismas pulsiones deben poder satisfacerse en nuevas realizaciones de deseos, lcitas esta vez. Esto es lo que se llama sublimacin o humanizacin de las pulsiones. Esto hace que la institucin garantice al sujeto mayor consideracin por parte de los otros y mayor poder sobre su propia vida. Una institucin que demande renunciamientos y sublimaciones pulsionales sin ofrecer, como contraparte, el reconocimiento y los medios para una autonoma creadora nueva, no obtendr ms que un rechazo de la ley. Para sostener la humanizacin, una institucin tiene que poder ofrecer reglas de juego, leyes e ideales que sean introducidos por la ley simblica: leyes que confirmen al sujeto humano su respeto por las prohibiciones y por las habilitaciones en la relacin con los otros; leyes que le hagan escapar al riesgo de la descarga pulsional en bruto, degradante. Un modelo de insercin tiene que gratificarse con nuevos derechos y nuevos medios para vivir su vida, sus amores, sus creaciones y relaciones. Una ley de convivencia en la escuela puede abrir a pensar una perspectiva relacional de los problemas en la escuela. All donde se escucha la voz de todos y todas, particularmente la de quienes han estado acallados por un formato escolar diseado para ello, es posible revisar una concepcin individualizadora del problema. Cuando la convivencia escolar es concebida como problemtica educativa, como construccin colectiva, efecto de una relacin entre el/los sujeto/s y la escuela y ya no como un conjunto de dificultades individuales de quienes aprenden, las zonas de sombra de la comprensin del problema comienzan a hacerse visibles: posiciones docentes en la relacin pedaggica y en los vnculos en general, tipos de pedagogas y metodologas de enseanza, climas institucionales, diferencias entre una cultura escolar y una cultura de jvenes con distintas condiciones sociales, econmicas, laborales, de vida. Reconocer, entonces, las situaciones de conflicto de muchos y muchas adolescentes no implica slo analizar individualmente a los "sujetos con problemas"; sino comprender que los sujetos, en forma individual o grupal, inmersos
en situaciones educativas, institucionales, en su grupo de pares, en la relacin con los adultos pueden encontrarse "en problemas" a partir de un desencuentro bsico. Para finalizar, creemos que lo que queda habilitado es la posibilidad de habitar una ley de convivencia en la escuela -esta nueva casaBIBLIOGRAFIA
con modos diferentes al del disciplinamiento. Habitar y dejarse habitar por ella. Abriendo y no cerrando historias..Albergando clidamente a los "recin llegados". Al modo de un don a cambio de nada, que habilite voces, que transmita vida.
Aulagnier, Piera, La violencia de la interpretacin, Buenos Aires, Amorrortu. 1988. Boquera, Ricardo, "Sobre instrumentos no pensados y efectos impensados: algunas tensiones en psicologa educacional", en Revista del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educacin, Universidad de Buenos Aires, ao VI, N 11, 1997. Boquera, Ricardo, Fontagnol, Miriam, Greco, M. Beatriz Marano, Carlos, Fracaso escolar, educabilidod y diversidad", en Ensayos y Experiencias N 43, Buenos Aires, Edic Novedades Educativas, 2002. Boquera, R. y Narodowski, M., Existe la infancia?, en Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educacin, ao 3, N 4, 1994. Duschatzky, Silvia, Corea, Cristina, Chicos en banda, Buenos Aires, Paids, 2002. Frigerio, Graciela, "Las instituciones del conocer y la cuestin del tiempo", en Ensayos y Experiencias N 44, Buenos Aires, Edic Novedades Educativas, 2002. Greco, M. Beatriz, Erausquin Cristina, Garca Labandal, Livia, Lofeudo, Silvina, Adolescencia y experiencias educativas en escuela media. La mirada del psiclogo: categoras, problemas y estrategias", ponencia presentada en el 1er Congreso Marplatense de Psicologa, Universidad de Mar del Plata, 2003. Greco, M. Beatriz, "Sobre desencuentros y reencuentros.Acerca de la escuela media, su cultura y la cultura juvenil. Una perspectiva del fracaso escolar ligado ala convivencia en la escuela", en Ensayos y Experiencias N 43, Buenos Aires, Edic. Novedades Educativas, 2003. Kammerer, Pierre, Adolescente done la violente, Pars, Gallimard, 2000. Renaut, Alain, La librotion des enfants, Pars, Bayard, 2002. Tenti Fanfani, Emilio, informe sobre la investigacin "La experiencia educativa fragmentada. Estudiantes y profesores en las escuelas medios de Buenos Aires" (versin preliminar). Consultor: Gabriel Kessler, marzo 2002. Urresti, Marcelo, "Cambio de escenarios sociales, experiencia juvenil urbana y escuela". En: Tenti Fanfani, Emilio (comp.), Una escuela para !os adolescentes. Reflexiones y valoraciones, Buenos Aires, UNICEF-Losada, 2000.