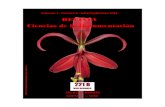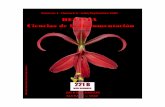Pautas de investigación terminológica para futuros traductores
Hacia la planificación lingüística, traductora y terminológica. Rosa Luna
-
Upload
rosa-luna-garcia -
Category
Education
-
view
106 -
download
0
Transcript of Hacia la planificación lingüística, traductora y terminológica. Rosa Luna

1
Hacia una planificación lingüística, terminológica y traductora
en el Perú
Prof. Rosa Luna Universidad Ricardo Palma UNIFE PERÚterm
Luego de pasar revista a la abundante literatura especializada en temas vinculados a la planificación lingüística, políticas lingüísticas nacionales, educación bilingüe e intercultural, normalización lingüística, construcción de lingüísticas nacionales, política idiomática o ecología lingüística nacional observamos que tanto la actividad traductora como la terminológica brillan por su ausencia.
Uno de los objetivos de esta presentación es plantear la imperiosa necesidad de diseñar un proyecto de planificación lingüística nacional que contemple a la traducción y la terminología como dos de sus pilares fundamentales en tanto que ambas actividades facilitarán la elevación del estatus de las lenguas nacionales, garantizarán la intercomprensión tanto interlingüística como interdialectal, democratizarán el acceso al conocimiento especializado y promoverán la producción especializada y literaria
Empezaremos definiendo la planificación traductora como el proceso de racionalización de la toma de decisiones en el dominio de la traducción de las lenguas nacionales dentro de una determinada nación. En esta línea de pensamiento estamos hablando de una propuesta prospectiva, orientada a construir el futuro de la traducción en cada país, a través de la utilización de un conjunto de procedimientos que permitan racionalizar y organizar las acciones y actividades traductoras con el fin de lograr una mayor equidad lingüística tanto entre las lenguas que coexisten en el país, como entre sus diferentes variedades dialectales. Ahora bien, la importancia de este tipo de planificación resulta ser decisiva tanto en las lenguas, como en sus hablantes y, sobre todo, en las naciones consideradas como entidades políticas(Bolaño: 83).
Al revisar la literatura sobre planificación lingüística nacional, nos enfrentamos a la inexistencia de antecedentes teóricos sobre planificación traductora. Ello puede explicarse en parte debido a que son los propios lingüistas quienes se rehúsan a considerar a la traducción como componente esencial de cualquier proyecto de planificación lingüística. Inclusive, en el caso de los proyectos de educación bilingüe (quechua-castellano), en donde la presencia de la traducción estaría totalmente justificada, bajo la modalidad de traducción pedagógica, esta continua siendo ignorada.
El Perú es uno de los terrenos más fértiles para la práctica de la traducción. Lamentablemente, el traductor peruano, cualquiera que sea su procedencia, asume un rol pasivo frente a sus obligaciones como intermediario cultural, tecnológico, científico, etcétera, ávido de abrirse camino y de satisfacer sus necesidades vitales. Paradójicamente, este traductor trabaja actualmente como extranjero, a espaldas de su realidad sociolingüística y cultural, preocupado por imitar modelos foráneos, y, al margen de las necesidades

2
traductoras del país. Este aletargamiento, se debe al temor de asumir el reto de "ser traductor peruano" (Luna: 1992). Sin duda, la toma de conciencia de nuestra realidad pluricultural y multilingüe exige un cambio de actitud profesional. Somos traductores peruanos y, en nuestra condición de tales, debemos diferenciarnos de otros por nuestro particular hacer traductor (Luna: 1992). No se trata sin duda de caer excesos como los vividos durante la revolución velasquista que condicionó la creación de un Programa de Traducción la inclusión de cursos de quechua de carácter obligatorio en su estructura curricular. La consecuencia de esta imposición fue nefasta en la medida que no logró su objetivo de identidad y respeto lingüístico sino que, por el contrario, incrementó la actitud reactiva de los estudiantes hacia las lenguas nacionales. Y es que se contravino un principio elemental del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera: la adquisición de una lengua no puede ni debe ser impuesta. En dicha época se pensó erróneamente que la identidad cultural y lingüística se produciría a partir de decretos y no en forma democrática a través de un largo y profundo proceso de sensibilización en donde los medios de comunicación ocuparían un lugar protagónico. Hoy sabemos que las identidades se construyen y que puede tomar toda una generación la eliminación de determinados prejuicios lingüísticos y culturales. ¿Qué sentido tenía formar intérpretes y traductores con conocimientos de quechua, o mejor dicho de las diferentes variedades del quechua en constante conflicto, cuando la demanda de traducciones e interpretaciones en dicha lengua eran escasa. ¿Por qué son pocos los estudiantes que aprovechan la oferta de cursos de quechua, a bajo costo o gratuitos, en las universidades? ¿No son acaso muchos de los estudiantes de traducción e interpretación descendientes de quechuahablantes? ¿Qué hizo que la nueva carrera de Lengua y Literatura Quechua ofrecida por la UNIFE hace más de una década tuviese a 2 egresadas en su primera promoción para luego cerrarse? ¿Por qué hasta la fecha los programas de formación de intérpretes y traductores? ¿Por qué no pensar en preparar a traductores, intérpretes y terminólogos vernaculahablantes que se encarguen de hacer el efecto multiplicador en sus lugares de procedencia?
¿Qué tipo de problemas nacionales pueden resolver los traductores peruanos? ¿Cuál debería ser el perfil ideal de los traductores peruanos?, ¿cómo aumentar, de ser posible, o deseable, el número de obras traducidas en nuestro país?, ¿Por qué urge realizar una planificación traductora? Entre las múltiples y diversas alternativas de respuesta a estas interrogantes proponemos como objetivos planificadores: Uno de los objetivos centrales de un proyecto de planificación traductora es lograr que el traductor peruano se encuentre situado en la problemática de la realidad traductora de su país y que contribuya con su práctica a la transformación de esa realidad, poniendo en práctica la traducción comprometida con el desarrollo lingüístico e intercultural del país Para el logro de este fin es preciso que se elimine la política de la "no traducción" en el mundo de la ciencia, tecnología, investigación, administración, desterrando la política sectaria de no traducir aquello que los especialistas comprenden en otras lenguas en especial en inglés, elitizando de esa manera el acceso a información actualizada. Las decisiones respecto de lo no traducible no pueden ni deben continuar estando en manos de especialistas que no apuestan por la traducción. La eliminación de esta nefasta práctica debe ir acompañada

3
de una política de incentivo y promoción de la producción especializada en todas las lenguas nacionales con el valor agregado de su ulterior traducción a otras lenguas extranjeras. En un intento por analizar algunas de las causas de la escasa producción especializada identificamos a la doble dependencia terminológica como una de las más significativas. En primer lugar, la dependencia ínterlingüística de las lenguas que lideran a nivel mundial la producción científica y tecnológica en determinadas áreas especializadas y en segundo lugar la intralingüística atribuible al estatus que ostenta cada uno de los dialectos y lenguas vernáculas de la comunidad hispana en función de los siguientes factores:
1. el variable volumen de su producción especializada en determinados campos del saber estrechamente vinculado a las especializaciones más desarrolladas en cada país.
2. el poderío editorial que va de la mano con el volumen de publicación de obras originales y derivadas. Para muestra basta un botón, comparemos la producción de obras originales y derivadas especializadas producidas en países como México Argentina, Colombia frente a otros como Perú, Bolivia y Paraguay
3. la actitud, pasiva o activa, reactiva o proactiva, que manifiestan los especialistas hacia su propia lengua y dialecto en especial los especialistas vernaculahablantes que manifiestan una abierto rechazo a producir textos de su especialidad en sus lenguas nativas sin darse cuenta que con esa posición el estatus de dichas lenguas es cada vez menos competitivo.
Otra mala praxis del traductor peruano es su sometimiento al mercado real dejando de lado las demandas de usuarios potenciales. Una planificación traductora permitiría revertir esta situación haciendo que la traducción esté al servicio de las verdaderas necesidades del país, en lo que a material extranjero y traducido se refiere. La concreción de este objetivo requeriría una política de importadora de libros que garantice el ingreso de material extranjero de procedencia idiomática y temática lo más heterogénea posible poniendo especial énfasis en la áreas prioritarias para elevar la calidad de vida de las diferentes comunidades lingüísticas de nuestro país. Promover la priorización de traducciones a lenguas vernáculas de contenidos que sean realmente relevantes para las comunidades lingüísticas, a fin de realizar la traducción de textos con contenidos ideológicos occidentalizantes En esta línea de pensamiento las decisiones concernientes a lo traducible deberían ser tomadas no por los grupos de poder económico interesados únicamente en satisfacer sus necesidades de información actualizada como arma de poder y competitividad, sino por especialistas conocedores de las verdaderas necesidades reales de material traducido nacional y extranjero en nuestro medio. Se precisa, por tanto, democratizar la traducción a través de la participación activa de los destinatarios nacionales reales y potenciales. Es por todos conocido, que en países como el nuestro, el acceso al conocimiento especializado se da a través de las traducciones al español que lamentablemente no tienen una difusión masiva. En consecuencia, resulta pertinente que las casas editoras cambien de mentalidad y empiecen a apostar por traducciones hechas en el Perú, por peruanos y para peruanos. Una forma de lograrlo sería sensibilizando a las entidades tenedoras de traducciones a contribuir con el desarrollo del país poniendo a disposición de la Biblioteca

4
Nacional un ejemplar de traducciones cuyo contenido resulte ser importante para el país. Es loable el interés del Ministerio de Educación del Perú por los contenidos transversales referidos a la pluriculturalidad, en la que se incluye fomentar la afirmación del niño y de la niña en su propio universo social, desarrollar su autoestima, valorar su lengua y su cultura y promover la apropiación selectiva, crítica y reflexiva de elementos culturales de otras sociedades, siguiendo el enfoque de la interculturalidad a través de una Educación Bilingüe Intercultural, sobretodo en las zonas rurales. Sin embargo, estimamos que la mejor manera de resolver el problema de identidad lingüística y cultural será ubicarlo a nivel holístico y no atomista, esto es que debe trabajarse dentro del Perú, desestigmatizando las lenguas y dialectos en torno a los cuales se tejen cantidad de prejuicios. A manera de ejemplo en lo concerniente al castellano peruano, podríamos valernos de estrategias como la producción tridialectal de cuentos regionales de la costa, sierra y amazonía del Perú, al igual que la traducción intralingüística de patrones de comportamiento o culturales propios de cada una de estas regiones que debidamente monitoreados por un docente desprejuiciado y conocedor serían de suma utilidad para reflexionar sobre el respeto a la diversidad lingüística y cultural del país sin jerarquización alguna. En este orden de cosas, habría que eliminar mitos como el andino “motoso” haciendo ver a los estudiantes que todos somos “motosos” cuando aprendemos una lengua extranjera cualquiera que esta sea y que estas personas hablan únicamente una variedad dialectal del castellano denominada castellano andino, tan válida como el amazónico o el costeño. Asimismo, deberían eliminarse la sobrevaloración de nuestro dialecto castellano peruano respecto de otros dialectos totalmente que no resiste en menor análisis sociolingüístico. Nuestra variedad dialectal no es mejor ni pero que la venezolana, chilena o argentina simplemente distinta. Este tipo de textos constituirían una invalorable fuente de aprendizaje que se presta a lecturas desde una perspectiva sociocultural, histórica, lingüística, etc. Ellos podrían ir acompañados de prólogos explicativos destinados a los niños y glosarios en los que se consignen los referentes locales con sus respectivas definiciones y, de ser pertinentes, equivalentes aproximados de las otras culturas con miras a que los estudiantes puedan apreciar los aspectos universales y los idiosincrásicos. Es universal el consenso respecto de la enorme repercusión de los medios de comunicación masiva y las tecnologías de la información y comunicación (TICs) como medios por excelencia para la difusión y sensibilización y paradójicamente se los subutiliza para dicho fin. Sin afán alguno de atentar contra la libertad de expresión, bastaría con prohibir contenidos que abierta o subliminalmente denigren razas, etnias, lenguas, culturas, etc. y difundir propagandas en las que se presenten la diversidad lingüística y cultural Tal como indica Ma. Teresa Cabré (1999: 300) normalizar una lengua debe ser un proceso planificado que parte de una situación explícita, que se proponga unos objetivos concretos en un periodo de tiempo fijado, que cuente con los canales de difusión y los recursos de implantación adecuados y que disponga de una legislación que favorezca este proceso de cambio. La realidad demuestra que dejar el proceso de afirmación de una lengua al arbitrio de la influencia de los factores contingentes que se produzcan de manera natural, no

5
parece ser el mejor camino para llegar a resultados positivos y menos todavía, en el caso de lenguas que deben recuperar, y a veces crear, una situación normalizada, tanto en el sentido de la codificación de un sistema morfológico, gramatical, léxico y sintáctico (la fijación de la norma) como en la implantación generalizada de su uso social a todos los niveles. Si bien la mayoría de los sociolingüistas aceptan la intervención planificada, no siempre esta intervención ha sido considerada legítima, en especial por parte de los lingüistas para quienes defienden la libare evaluación de las lenguas y rechazan cualquier actuación conducente a intervenir en el proceso evolutivo. Continúa afirmando Cabré (1999: 302) que solo integrando la lengua en el proceso de cambio social puede llevara resultados positivos. La interacción entre los diferentes elementos de un proceso de normalización social, en el que la lengua es uno de los más importantes y constantes, puede hacer avanzar en bloque una sociedad en proceso de desarrollo De ahí la importancia de la terminología adquiere en dicho proceso. Coincidimos plenamente con Cabré cuando afirma que las medidas interventivas puntuales resultan ineficaces si no se cuenta con un plan estratégico (1999: 309) sistemático en el que se incluya los objetivos de la planificación, las medidas y actuaciones, el marco legal que respalda la intervención y los recursos necesarios para llevar a cabo el plan. Seguidamente comentaremos las actividades básicas propuestas por la terminóloga catalana Ma. Teresa Cabré (1999: 311) para elaborar un plan de normalización terminológica son:
� La investigación terminológica. En nuestro país la investigación terminológica es muy restringida y ello debido a la única especialidad que incluye dentro de su estructura curricular es la carrera de traducid e interpretación. En otros países se incluyen cursos de terminología en los programas de formación de documentalistas, bibliotecólogos, lingüistas, etc. y en los últimos años empiezan a aparecer en las mallas curriculares de diversas carreras entre ellas la medicina en tanto que este curso contribuye a la comprensión de la estructura conceptual de la terminología de cada disciplina.
� La normalización conducente a la fijación de las formas de referencia. En el Perú no contamos con Comisiones ni Comités de normalización. A nivel gremial, podemos destacar la creación hace dos años de la primera Asociación Peruana de Terminología (PERÚterm que tiene entre sus objetivos a mediano plazo promover la creación de comisiones o comités de normalización. A nivel internacional el Perú no participa como miembro de las normas terminológicas ISO. Entre las escasas instituciones locales que hacen trabajo de normalización terminológica podemos mencionar al Ministerio de Energía y Minas con la Norma DGE Terminología en Electricidad, la Norma Técnica de Normalización de Cuero, Calzado y Derivad en la que participaron varias entidades representativas del ramo, también contamos con la normas para la terminología de Defensa Civil, a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil.
� La difusión de terminología normalizada. La mayor parte de las instituciones mencionadas en el punto anterior ponen a disposición de

6
Internet sus normas locales, a diferencia de las internacionales que tiene un acceso restringido en la medida en que no son gratuitas.
� La implantación de terminología en los centros de trabajo. Esta un área bastante virgen en nuestro medio, son pocas las instituciones que cuentan con glosarios propios en los que se refleje el estilo de la casa. Una tarea urgente, por tanto, es sensibilizar y capacitar al personal interesado para que debidamente capacitado y asesorado por terminólogos puedan llegar a consensos terminológicos que se materialicen en glosarios institucionales de difusión interna que en una segunda etapa sería confrontados con los elaborados por instituciones afines a fin de llegar a consensos intradisciplinarios.
� La penúltima actividad del plan terminológico es la evaluación de las carencias, deficiencias y aciertos de los instrumentos antes mencionados a fin de reorganizarlos y perfeccionarlos.
� Finalmente, la última actividad de carácter permanente de este plan es la actualización terminológica en tanto que la aparición de neónimos , o neologismos de especialidad, va de la mano con el desarrollo técnico y científico y el grado de neologicidad en las diferentes disciplinas, artes, oficios, ciencias, técnicas es variable. La informática tiene una amplia productividad neológica frente a la teología.
Otra recomendación respecto de la normalización terminológica está referida al perfil de los normalizadores. Estos pueden ser instituciones o colectivos académicos y profesionales representativos, de preferencia organismos profesionales que trabajan en un medio especializado, apoyados por terminólogos, o lingüistas con formación terminológica quienes se harían cargo de la actualización. En cuanto a la difusión, ésta debe centralizarse a través de una red controlada para evitar la propagación de formas contradictorias. En lo tocante a la implantación y la evaluación del proceso, este debe estar a cabo de organismos administrativos que se encarguen de los aspectos lingüísticos de una sociedad. Dada la situación sociolingüística actual de nuestro país, aconsejaríamos que se apueste a corto plazo por una planificación traductora, y a mediano y largo plazo, por una terminológica que exigirá más tiempo ya que está supeditada a la producción especializada basada, de preferencia, en un proceso de acuñación terminológica planificada. Estimamos que es más viable iniciar el proceso de planificación traductora en tanto esta actividad constituye un excelente vehículo para dar a conocer las culturas nacionales a otras lenguas, acuñar terminología al traducir a las lenguas nacionales, y democratizar la transferencia de información actualizada que permitirá elevar la calidad de vida de las diferentes comunidades lingüísticas peruanas. Concluiremos esta exposición ratificando que la mejora del estatus de nuestras lenguas nacionales, en especial las minorizadas, se dará básicamente a través de un cambio de actitud de los hablantes peruanos respecto de su propia lengua y a la variedad de lenguas que coexisten en nuestro territorio, así como del aumento de la producción literaria, particularmente de la especializada, de la publicación de traducciones de la producción nacional a diversas lenguas extranjeras y de dichas lenguas a cada una de las lenguas nacionales, y de la acuñación terminológica en todas y cada una de las lenguas de nuestro variopinto panorama lingüístico.

7
BIBLIOGRAFÍA ANDER-EGG, E. (1985). Técnicas de investigación social, Buenos Aires,
Humanitas. BOLAÑO, S. (1982). Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística,
México D.F. Trillas. CABRÉ, Ma Teresa (1999). “Importancia de la terminología en la fijación de la
lengua” en La terminología. Representación y comunicación. Barcelona. IULA, Universidad Pompeu Fabra.
CERRÓN PALOMINO, R. (1987). “Multilingüismo y política idiomática en el Perú” en ALLPANCHIS, Sicuani, Instituto de Pastoral Andina.
CORNEJO POLAR, J. (1989). “Políticas culturales y políticas de comunicación” en CONTRATEXTO, Lima, Universidad de Lima.
GRAVIER, M. (1983). “Faut-il sauver les langues nationales? en TRADUIRE, Paris.
LILOVA, A. (1984). “L’etat actuel de la traduction”. En BABEL, Budapest, John Benjamins Publishing Company.
LUNA, R. (1991). “Hacia una tipificación del profesional de la traducción”, en: Boletín de Traductores Egresados de la URP, Lima
LUNA, R (2000). “Algunos lineamientos para una planificación traductora en el Perú” en Temas de traducción. Lima, UNIFE.
NEUBERT, A. (1985). Text and Translation, Leipzig, Veb Verlag Enzyklopädie.