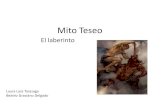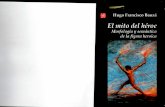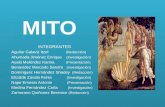Yanowitz - La Vanguardia Olvidada de Febrero. El Mito de la Revolución Espontánea de Rusia (2011)
Haesbaert-2011-El Mito de La Desterritorializacion
description
Transcript of Haesbaert-2011-El Mito de La Desterritorializacion
-
f)F1 "FIN DE LOS TERRITORIOS" A LA MULTITERRITORIALIDAD
Rogrio Haesbaert
El mito de la desterritorializacin es el mito de los que imaginan que el hom-bre puede vivir sin territorio, que sociedad y espacio pueden estar disociados. corno si el movimiento de destruccin de territorios no fuera siempre, de algn modo, su reconstruccin sobre nuevas bases. Territorio se enfoca aqu en una perspectiva geogrfica, intrnsecamente integradora, siempre en proceso, la territorializacin corno dominio (poltico-econmico) y apropiacin (simblico-cultural) del espacio por los grupos humanos, enfatizando la relacin espacio-poder a travs de una concepcin ampliada de poder (que incluye el poder simblico). La globalizacin neolibera] acab difundiendo el mito del "fin de los territorios" (confundido muchas veces con el "fin del Estado"), donde la -aniquilacin del espacio por el tiempo" sera responsable en gran parte del preconcepto espacio-territorial" que ha envuelto cada vez ms los territorios
en una carga negativa, vistos ms corno obstculos para el "progreso" y la movilidad, a punto de (tericamente, por lo menos) sumergirse en el mar de la "fluidez" o de las redes que todo lo disuelven o disgregan. El gran dilema de este inicio de milenio no es el fenmeno de la destenitorializacin, corno sugieren autores como Paul \Mili, sino el de la mul ti terri tori al id ad ,la exacer-bacin de la posibilidad, que siempre existi, pero nunca en los niveles con-temporneos, de experimentar diferentes territorios al mismo tiempo. recons-truyendo el nuestro constantemente. Destenitorializacin sera de hecho la territorializacin extremadamente precaria a que estn sujetos, cada vez ms, las "aglomeraciones humanas' de los sin-techo. sin-tierra, y de tamos grupos minoritarios en su lucha por el "territorio mnimo" de la proteccin y el am-paro cotidianos.
DEL "FIN DE LOS TERRITORIOS" A LA MULTITERRITORIALIDAD
Rogrio flaeshaert
9 -3 ( )3 03-
9 70
-
ambiente Y
democracia
-
traduccin MARCELO CANOSSA EL MITO DE LA DESTERRITORIALIZACIN
DEL "FIN DE LOS TERRITORIOS" A LA MULTITERRITORIALIDAD
Par
ROGRIO HAESBAERT
2KI siglo veintiuno editores
MXICO ARGENTINA
-
XI grupo editorial siglo veintiuno
siglo xxl editores, s. a. de c. v. CERRO DRT AGUA 248 ROMERO DE TERREROS,
54310, M.Y1212, DR
salto de pgina, s. I. AWASRD 38, 28010, MADRID ESPAA
siglo xxi editores, s. a. GUATEMAER 4824, C 1425 BUP, BUENOS APEE, ABGENDINA
biblioteca nueva, s. I. ALMAGRE, 39, 28010, MADRID, ESPAA
GF491.7 C6718 2011 Costa, Rogrio Haesbaert da
El mito de la desterritorializacin : del 'fin de los territorios" a la mulliterritorialidad / por Rogrio Haesbaert ; traduccin Marcelo Canossa. Mxico : Siglo XXI, 2011.
328 p. (Ambiente y democracia) Traduccin de: O mito da destenittnializaffio : do "fim dos territnios"
mulliterritorialidade
ISBN-13 : 978-607-03-0308-1
I. Territorialidad humana. 2. Geografa humana. 3. Globalizacin. 4. Geopoltica. I. Canossa, Marcelo, traductor. II. t. III. Ser.
primera edicin en espaol, 2011 O siglo xxi editores, s. a. de c. v. isbn 978-607-03-0308-1
primera edicin en portugus, 2004 rogrio haesbaert (e) editora bertrand brasil, ro de janeiro
ttulo original: o mito da desterritorializaffio. do `fini dos tenitrio ir ult .torialidade
derechos reservados conforme a la ley impreso en impresora grfica hernndez capuchinas 378, col. evolucin, 57700 estado de mxico
Para Doreen Massey quien, adems de su gran aliento inte-lectual, me ense a admirar el roco de la maana en Milton Keynes, con reconocimiento y cario.
Para Galib y Antnio, que hicieron de la Biblioteca Britnica un territorio-mundo de poesa y amistad.
-
AGRADECIMIENTOS
Mi especial agradecimiento a la Coordinacin de Perfeccionamiento del Personal de la Enseanza Superior (cAPEs), del Estado brasileo, gracias a la cual estuvieron garantizados los recursos pblicos indis-pensables para la realizacin de mi pasanta posdoctoral en Londres, Inglaterra, que me dieron diez meses de tranquilidad imprescindibles para elaborar este trabajo. Paralelamente, agradezco de corazn a los colegas del Departamento de Geog-rafa de la Universidad Federal Fluminense, quienes con su esfuerzo y consideracin suplieron mi alejamiento de las actividades didcticas durante dicho periodo, en especial a Mrcio de Oliveira, Ivaldo Lima (tambin lector atento del punto 7.1), Jorge Luiz Barbosa y Srgio Nunes Pereira. Se ocuparon de los quehaceres y de la burocracia local los amigos de todas las ho-ras: Almir, Maurcio y Lino, adems de la incansable Dona Ftima.
Agradezco a mis queridos alumnos que con paciencia y dedicacin participaron en los debates, a veces un poco ridos, de tantos asun-tos abordados aqu, sobre todo a los alumnos del curso Diversidad Territorial y Regionalizacin, dictado en el Programa de Posgrado en Geografa, de la disciplina Geo-Historia y, principalmente, a los activos participantes del grupo de debates del Ncleo de Estudios sobre Re-gionalizacin y Globalizacin (m'EEG), sin los cuales la vida acadmica cotidiana no tendra mucho sentido. Doy gracias en especial a Glauco Bruce, coautor del artculo que sirvi de base al tercer captulo de este libro.
En Inglaterra, fue decisivo el dilogo con los profesores y doctoran-dos del Departamento de Geografa de la Open University, en parti-cular con Doreen Massey pero tambin con Jennifer Robinson, John Allen y Sarah Whatmore. El aporte de los debates durante los semina-rios del departamento y en los grupos de lectura result fundamental. Agradezco tambin a los profesores Jacques Lsy y Michel Lussault, de Francia, y a Wolf-Dietrich Sahr, de Alemania, por sus invitaciones a seminarios y conferencias que generaron discusiones muy interesan-tes acerca de esta temtica en Reims y Crisy, en Francia, as como en Heidelberg, Jena y Leipzig, en Alemania.
[9]
-
1 0 AGRADECIMIENTOS
En relacin a esta edicin en espaol, quiero agradecer especial-mente al amigo Marcelo Canossa, por la calidad de su traduccin, y a la gegrafa y amiga Perla Zusman, de la Universidad de Buenos Aires, por estar siempre disponible para solucionar dudas de traduccin, a Carlos Walter Porto-Goncalves (gran compaero) y a Enrique Leff, por su apoyo junto a Siglo XXI Editores.
Finalmente, many thanks a la Biblioteca Britnica y a sus emplea-dos, siempre solcitos y amistosos, una institucin que es un verda-dero "patrimonio de la humanidad" y que, como nuestra "catedral", como sola decir Doreen Massey, me brind algunos de mis ms ex-traordinarios momentos en trminos de satisfaccin intelectual. All, la socializacin del conocimiento, de todos los rincones y para tantos estudiantes del mundo entero que, como yo, han tenido el privilegio de frecuentarla, es la mejor demostracin de que el empleo digno del dinero pblico es una bandera por la cual siempre debemos seguir luchando.
[...] el hombre ya no es ms el hombre confinado, sino el hombre en-deudado Es verdad que el capitalismo mantuvo como constante la extrema miseria de tres cuartos de la humanidad, demasiado pobres para el endeudamiento, demasiado numerosos para el confinamiento: el control no slo tendr que enfrentar la disipacin de las fronteras, sino tambin la explosin de los petos y favelas.
GILLES DELEUZE (1992 [1990] 224)
-
PRLOGO
1
Me gustara empezar con un relato ms personal, ya que mi experien-cia, creo yo, es bien representativa de esas idas y venidas y ambivalen-cias de la des-reterritorializacin. Dado que viv en una zona rural hasta el inicio de la escuela primaria, comenc por conocer la territo-rializacin ms rgida (y dura) de la vida en el campo. A pesar de estar en cierta forma impregnado de la "tierra", como recurso primario de supervivencia e identificacin (principalmente, para un gacho luso-brasileo como mi padre y para una descendiente de colonos alema-nes como mi madre), pude experimentar igualmente la vivencia de la desterritorializacin que acarrea la ausencia de la "tierra" para aquel que depende casi totalmente de ella.
Fue as como viv tambin el famoso "xodo rural" que, al contrario del economicismo de muchas interpretaciones, contiene igualmente variables socioculturales representadas por todo un conjunto de valo-res "urbanos", en esa poca en avasallante difusin. La luz elctrica y la radio, a los siete aos de edad, fueron una verdadera revolucin en mi espacio-tiempo. La mayor atraccin de esa pequea ciudad de mil habitantes, que en esa poca se emancipaba, era, para m, el tren. All, por ese ferrocarril, creo que empec a vivir este sentimiento paradjico entre temor y atraccin por el cambio, por la movilidad, por la des-terri-torializacin (siempre dialectizada). Mi mayor sueo era un da "tomar" el tren. La estacin ferroviaria tena para m un sentido casi mtico. Una "lnea de fuga", una puerta a lo desconocido, a lo no revelado, a los pai-sajes fantsticos recreados por el ferrocarril, a los puentes "imposibles" (se deca que uno de ellos, a pocos kilmetros de la ciudad, tena el mayor vano libre de Sudamrica). Pero mi territorio, en el fondo, era calmo, una tranquila vida cotidiana de ritmos repetitivos, fines de sema-na "sagrados" en la misa del domingo, maanas con clases, tardes para "buscar el ternero" en el campo, aventura que nunca me entusiasm.
Luego de un ao en ese pueblo, mi padre arrend un lote en la cima de una colina, a pequea distancia, que subamos en carretn.
[13]
-
PRLOGO 14
De lo alto se poda ver la inmensa "meseta" de la Serra Geral y la cam-paa la pampa, perdindose de vista en el horizonte. All descubr otra frontera para nuestro territorio, campos y llanuras sin fin, una apertura que me fascinaba, lejos de las restricciones de la sierra. No obstante, la sierra posea ms diversidad y cada valle tambin tena sus sorpresas. En la campaa, todo pareca revelarse al mismo tiempo, nada se esconda, nada pareca quedar por aprehender. Craso error: all tambin se escondan "secretos".
Despus de dos aos, nos mudamos a la pampa, a una casa tan pobre que mi hermana de cuatro aos se asust, negndose a en-trar... Volv en el camin de mudanzas. Tena que quedarme algunos meses para terminar mis estudios. A los ocho aos de edad, viviendo con desconocidos, necesitaba una nueva territorializacin. Recuerdo cmo extraaba a mi familia y cmo todo all tena olores, sabores y colores completamente diferentes. Hasta era ms difcil descansar. Era como si estuvisemos obligados a reconstruir un hogar, un territo-rio, a mis ocho aos. Pero pronto llegaron las vacaciones, el retorno al campo, a aquel "rancho" de paja y piso de tierra, horno con chapa de hierro y cemento, embalse para buscar agua. Y los reencuentros, mu-chos, incluyendo con los hermanos que estudiaban con los abuelos en la "ciudad grande". El rancho tan pobre se transform sin dificultad en mi territorio, dominado por mis padres, apropiado por la fiesta con mis hermanos.
Sin embargo, mi cabeza tambin empezaba a irse lejos, hacia otros campos. Me fascinaba saber que ms all del ro (Ibicuy) haba otros trenes, y que stos cruzaban otra frontera, rumbo a Uruguay-. Un to viva en la frontera, "ciudades gemelas", nombre misterioso ste.
Meses ms tarde, para estudiar, fuimos nuevamente a la ciudad. Otra des-reterritorializacin. Todo estaba fsicamente cerca, como mximo a unos 100 kilmetros, pero para m, a esa edad, eran dis-tancias enormes. Era otra ciudad, ahora "mucho mayor", de dos mil quinientos habitantes. Por primera vez calles asfaltadas, tribunales, hasta un cine (para el cual me gan dos arios de entradas gratuitas, al responder preguntas sobre geografa en la plaza de la ciudad). Nue-vos amigos. El descubrimiento de Monteiro Lobato y Naricitas. Los primeros atlas. Cuntos viajes (imaginarios) se podan hacer... A la vez que viajaba por los mapas, trataba de alguna forma de "viajar por el mundo", aunque fuera por all cerca, creando otras redes, ms rea-les, expandiendo mi (s) territorio(s). Las primeras "corresponsales"
PRLOGO 5
fueron dos argentinas de un autobs de turismo que se detuvo en la plaza de la ciudad, donde vo trabajaba vendiendo revistas. Para m, los folletos de la agencia de turismo donde ellas trabajaban eran ms importantes que el viaje del hombre a la Luna, que yi en uno de los pocos televisores (blanco y negro) de la ciudad.
Mejor que eso lo encontrara slo al mudarnos nuevamente, dos aos despus, a la "ciudad grande", Santa Mara. A pesar de las penu-rias por las que pasamos, con mi padre cambiando continuamente de trabajo y alquilando casa por todos los rincones de la ciudad (cinco banios diferentes en seis aos), all era posible tener acceso a una bi-blioteca pblica, mi "territorio" predilecto, reino de la revista Georama y de otros atlas, mucho ms detallados que mi simple atlas escolar del Ministerio de Educacin. Escuchaba estaciones de radio de onda corta todas las noches (de Londres a Pekn) y comenc a tener amigos del mundo entero con los que me escriba. As, aun estando muy lejos de los tiempos de Internet, "comprim" mi tiempo-espacio, conectndo-me, a mi manera, con el otro lado del mundo. Me preparaba para la movilidad "real" que ms tarde me des-reterritorializara en Ro de Ja-neiro, para la maestra; en Pars, para el doctorado, y en Londres, hace poco, para el posdoctorado.
Mirar hacia atrs y ver todas esas territorialidades acumuladas o a veces partidas y mi familia todava en el sur, en su territorialidad restringida, en la que mi padre cuida los caballos de los vecinos y mi madre se ocupa de la misma huerta, del mismo jardn, todo ello es una mezcla de nostalgia que une dolor y felicidad. Saber que tenemos todos esos territorios mltiples dentro de nosotros, y que aun pode-mos experimentar la vivencia de muchos otros, de gachos en Baha, de chinos en California, de bengales en Londres... El privilegio de una multiterritorialidad que es accesible a pocos, aunque ciudada-nos del mundo que deberamos ser todos. Para recrear el futuro, con los cimientos de un pasado que no se desvanece sino que se recrea constantemente, con nuestra aldea en la memoria y con respeto por aquellos que prefirieron (y tmieron la opcin de) permanecer en sus pequeas-grandes aldeas-territorios de la supervivencia y del bienestar cotidianos. Que es, o al menos debera ser, finalmente, el territorio-mundo para todos, que esta globalizacin perversa insiste en mentir que nos est dando.
-
16
PRLOGO
El mito de la desterritorializacin es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de destruccin de territorios no fuese siempre, de algn modo, su reconstruccin sobre nuevas bases. El territorio, visto por muchos desde una perspectiva poltica o incluso cultural, es enfocado aqu desde una perspectiva geogrfica, intrnsecamente integradora, que concibe la territorializacin como el proceso de dominio (poltico-econmico) o de apropiacin (sim-blico-cultural) del espacio por los grupos humanos, en un complejo y variado ejercicio de poder (es). Cada uno de nosotros necesita, como "recurso" bsico, territorializarse. No en los moldes de un "espacio vi-tal" darwinista-ratzeliano, que impone el suelo como un determinan-te de la vida humana, sino en un sentido ms mltiple y relacional, inserto en la diversidad y en la dinmica temporal del mundo.
Estamos llenos de dicotomas, y el discurso de la desterritoriali-zacin est repleto de ellas: materialidad e inmaterialidad, espacia-lidad y temporalidad, naturaleza y cultura, espacio y sociedad, global y local, movimiento y estabilidad. Expresiones clsicas, como la de la "aniquilacin del espacio por el tiempo", fueron las responsables de gran parte del "preconcepto espacio-territorial" que hizo que los terri-torios se vieran cada vez ms teidos de una carga negativa, pasando a ser percibidos como obstculos para el "progreso" y la movilidad, al punto de (tericamente, al menos) hallarse sumergidos en el mar de la "fluidez", que todo lo disuelve y lo disgrega. Pero qu sera del hombre si sucumbiera a ese ocano de indiferenciacin y movilidad; De ninguna manera se trata de las nostalgias de una Gerneinschaft, de una vida comunitaria cerrada y autrquica, que en cierta forma slo existi en la simplificacin de algunos cientficos sociales.
El gran dilema de este comienzo de milenio, creemos, no es el fenmeno de la desterritorializacin, como sugiere Virilio, sino el de la multiterritorializacin, la exacerbacin de la posibilidad que siem-pre existi, pero nunca en los niveles contemporneos de tener la vivencia de diferentes territorios al mismo tiempo, reconstruyendo constantemente el nuestro. Sabiendo, para empezar, que "multiterri-torializarse", para la mayora, en cierto sentido, no es ms que una mera virtualidad. La humillante exclusin, o las inclusiones extrema-damente precarias a las que las relaciones capitalistas relegaron a la
PRLOGO 17
mayor parte de la humanidad, hacen que muchas personas, en vez de compartir mltiples territorios, vaguen en busca de uno, el ms elemental territorio de la supervivencia cotidiana. De esta forma, los territorios mltiples que nos rodean incluyen esos mbitos precarios que albergan a los sin techo, a los sin tierra y a tantos grupos minori-tarios que parecen no tener lugar en un desorden de "aglomerados humanos" que, entre tantas redes, estigmatiza y separa cada vez ms.
As, el sueo de la multiterritorialidad generalizada, de los "terri-torios-red" que conectan a la humanidad entera, parte, ante todo, de la territorialidad mnima, la proteccin y el bienestar, condicin indispensable para estimular a la vez la individualidad y promover la convivencia solidaria de las multiplicidades, de todos y de cada uno de nosotros.
-
1. INTRODUCCIN
...la aceleracin, ya no ms de la historia [...] sino la aceleracin de la propia realidad, con la nueva importancia de este tiempo mundial en que la instan-taneidad borra efectivamente la realidad de las distancias, de estos intervalos geogrficos que organizaban, an hasta ayer, la poltica de las naciones y sus coaliciones [...]. Si no hay un fin de la historia, a lo que asistimos, pues, es al fin de la geografa (vutiuo, 1997:17).
No adaptado a los nuevos datos de la economa, impotente para poner en orden la proliferacin contempornea de las reivindicaciones identitarias, abatido por los progresos del multicutturalismo, [el territorio] fue superado por los avances de una mundializacin que pretende unificar las reglas, los valores y los objetivos de toda la humanidad (RADIE, 1996:13).
El mundo se estara "desterritorializando"? Bajo el impacto de los procesos de globalizacin que "comprimieron" el espacio y el tiempo, erradicando las distancias por la comunicacin instantnea y promo-viendo la influencia de los lugares ms distantes unos sobre los otros, el debilitamiento de todo tipo de frontera y la crisis de la territoria-lidad dominante, la del Estado-nacin, en que nuestras acciones se encuentran gobernadas ms por las imgenes y representaciones que hacemos que por la realidad material que nos rodea, en que nuestra vida est inmersa en una constante movilidad, concreta y simblica, qu quedara de nuestros "territorios", de nuestra "geografa"? Segn el urbanista-filsofo francs Paul Virilio, incluso la geopoltica estara siendo superada por la cronopoltica, ya que sera estratgicamente mucho ms importante el control del tiempo que el del espacio. El mundo de las divisiones territoriales de los estados-naciones, bajo la forma de una colcha hecha de retazos, estara condenado frente al mundo de las redes, la "sociedad en red", como la denomin Manuel Castell s.
Si pensamos en nuestras propias experiencias personales, por lo menos aquellos que participan ms ampliamente de la globalizacin en curso, con frecuencia el mundo parece ciertamente haberse "en-cogido" de manera sustancial. Se ha diseado as un mundo "sin fron-teras", en el cual se decret el "fin de las distancias". tanto por la velo-
INTRODUCCIN I q
cidad que los transportes le permiten a nuestro desplazamiento fsico, como por la instantaneidad que proporcionan las comunicaciones, especialmente In tern e t.
Como gegrafos, estamos preocupados por elucidar las cuestiones atinentes a la dimensin espacial y a la territorialidad, en tanto com-ponentes indisociables de la condicin humana. Decretar una deste-rritorializacin "absoluta" o el "fin de los territorios" sera paradjico, comenzando por el simple hecho de que el propio concepto de socie-dad implica, de cualquier modo, su espacializacin o, en un sentido ms limitado, su territorializacin. Sociedad y espacio social son di-mensiones gemelas. No se puede definir al individuo, al grupo, ni a la comunidad o a la sociedad, sin insertarlos a la vez en un determinado contexto geogrfico, "territorial".
Es interesante empezar por recordar que, aunque muy presente en el debate de las ciencias sociales, al menos desde la dcada de 1970 (con los filsofos Gilles Deleuze v Flix Guattari), el trmino desterrito-rializacin todava no ha sido reconocido por los grandes diccionarios. El conocido Oxford English Dictionary', por ejemplo, reconoce territoria-lizacin como un trmino antiguo, pero nada comenta sobre deste-rritorializacin. En geografa, el primer registro de este vocablo, de nuestra autora, es muy reciente, pues apareci en 2003, publicado en el Dictionnaire cle gograhhie et de l'espace des socits (Lvy y Lussault).
En el Oxford English Dictionary slo consta el trmino territorializa-cin, derivado del verbo territorializar, que significa convertirse en territorial, situar en bases territoriales o incluso asociar a un territo-rio o distrito particular. Lo ms interesante es observar las citas que incluye: una, de 1848, comenta que "recientemente el papa territo-rializ su autoridad en una gran rea"; otra, de 1897, se refiere a la "territorializacin del servicio militar" (y del ejrcito), y una, de 1899, habla de la "territorializacin de los ferrocarriles" (p. 819). Es posible percibir la estrecha vinculacin con procesos poltico-institucionales de construccin de territorios, al hacer viables, a travs del territorio, intereses de orden poltico-cultural (Iglesia), poltico-militar (ejrci-to) y poltico-econmico (redes tcnicas).
Aunque el trmino desterritorializacin sea nuevo, no se trata de una cuestin o de un argumento exactamente indito. Muchas po-siciones de Maza( en El capital y en el Manifiesto comunista revelaban claramente su preocupacin por la "desterritorializacin" capitalista, tanto la del campesino expropiado, transformado en "trabajador li-
[ 81
-
20 INTRODUCCIN INTRODUCCIN 21
bre", y su xodo hacia las ciudades, como la del burgus que lleva una vida en constante movimiento y transformacin, en que "todo lo sli-do se desvanece en el aire", segn la conocida expresin popularizada por Berman (1986 [1982] ):
La burguesa no puede existir sino a condicin de revolucionar incesante-mente los instrumentos de produccin, y con ello todas las relaciones so-ciales. [...] Una revolucin continua en la produccin, una incesante con-mocin de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la poca burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen aejas antes de haber podido osificarse. Todo lo slido se desvanece en el aire, todo lo sagra-do es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamen-te sus condiciones de existencia y sus relaciones recprocas (Marx y Engels, 1998[1848]:43).
Al contrario de las interpretaciones que se cien a la perspectiva econmico-poltica, Berman enfatiza el enfoque cultural en el ma-terialismo histrico de Marx, cuya "verdadera fuerza y originalidad" provendra de la "luz que lanza sobre la moderna vida espiritual" (1986:87). En este sentido, se trata de una lectura ms amplia que proyecta la desterritorializacin (aunque sin el uso explcito de este trmino) como una de las caractersticas centrales del capitalismo y, ms an, de la propia modernidad.
Ciertamente, podemos afirmar que es intrnseca a la reproduccin del capital esta constante alimentacin del movimiento, sea a travs de los procesos de acumulacin, en los que la transformacin tcnica y la paralela reinvencin del consumo aceleran el ciclo productivo, sea por la dinmica de exclusin, que arroja a una enorme masa de personas a circuitos de movilidad obligatoria en su lucha por la super-vivencia cotidiana. Tenemos as, por lo menos, dos interpretaciones muy diferentes de lo que se percibe como desterritorializacin, que muchas veces los discursos corrientes confunden: una, a partir de los grupos hegemnicos, efectivamente "globalizados"; otra, a partir de los grupos subordinados o precariamente incluidos en la dinmica globalizadora.
Guy Dbord, en su clsico La sociedad del espectculo (originalmen-te publicado en 1967), retoma a Marx (incluso en la misma alusin que ste hizo sobre la destruccin de "todas las murallas de China") y
sintetiza bien dicha perspectiva materialista histrica sobre los efectos desterritorializadores/globalizadores del capitalismo:
La produccin capitalista unific el espacio, que ya no es limitado por socie-dades exteriores. Esta unificacin es, al mismo tiempo, un proceso extensivo e intensivo de banalizacin. La acumulacin de las mercaderas producidas en serie por el espacio abstracto del mercado, al mismo tiempo en que debera quebrar todas las barreras regionales y legales, y todas las restricciones corpo-rativas de la Edad Media que mantenan la calidad de la produccin artesanal, deba tambin disolver la autonoma y la calidad de los lugares. Este poder de homogenizacin es la pesada artillera que hizo caer todas las murallas de China (Dbord, 1997:111) (cursivas del autor).
En el anterior cambio de siglo, del XIX al xx, otro clsico, el soci-logo mile Durkheim, a pesar de no usar explcitamente el trmino "desterritorializacin" y dentro de una perspectiva terica e ideolgi-ca muy diferente, comentaba respecto al debilitamiento de las divi-siones territoriales a partir del creciente papel de las "corporaciones" (en sentido amplio):
todo permite prever que, si el progreso se sigue realizando en el mismo senti-do, sta [la corporacin] deber asumir en la sociedad una posicin cada vez ms central. [...] la sociedad, en vez de seguir siendo lo que es an hoy, un agregado de distritos territoriales yuxtapuestos, se volvera un vasto sistema de corporaciones nacionales. [...] Veremos, de hecho, cmo a medida que avanzamos en la historia, la organizacin que tiene por base agrupaciones territoriales (aldea o ciudad, distrito, provincia, etctera) va desapareciendo cada vez ms. Sin duda, cada uno de nosotros pertenece a una comuna, a un departamento, pero los vnculos que nos ligan a ellos se vuelven cada da ms frgiles y ms laxos. Esas divisiones geogrficas son, en su mayora, artificiales y ya no despiertan en nosotros sentimientos profundos. El espri-tu provinciano desapareci irremediablemente; el patriotismo de parroquia ha llegado a constituir un arcasmo que no es posible restaurar (Durkheim, 1995 [1930]:xxxvi-xxxvii).
A pesar de sus profundas diferencias tericas e ideolgicas, Durkheim, tal como Marx, profetizaba tambin la globalizacin, el fin de las identidades territoriales regionales-locales (el "espritu provincia-no") y el surgimiento de una sociedad en la que las bases territoriales de organizacin seran remplazadas por la "organizacin ocupacional" y por un patrn general de corporaciones [trans]nacionales. Tal como
-
INTRODUCCIN 2 2
diversos autores contemporneos, l crea tambin en la extincin de los provincianismos y parroquialismos, como si las identidades ms tra-dicionales estuvieran siendo sencillamente eliminadas del mapa.
De manera semejante a ese "final de poca" (o mejor, de afirma-cin de la modernidad) y al cambio de siglo durkheimiano, el final del siglo xx (y del segundo milenio) y el advenimiento de la llamada posmodernidad trajeron una cantidad aun ms sorprendente de fi-nes: el fin de la modernidad (Lyotard, 1986) vino acompaado por el ocaso de aquello que, se crea, eran sus trminos bsicos el Estado-nacin (Ohmae, 1996), el trabajo, las clases sociales, la democracia (Guehnno, 1993); hubo incluso quien decret, junto con la muerte del socialismo (real), el "poscapitalismo" (Drucker, 1993). Para com-pletar, se plante abolir la propia idea maestra del mundo moderno, la idea de "historia" en tanto dinmica social que acumula "progreso" y "revolucin" (Fukuyama, 1992).
Pero, como arg-umenta Virilio en la cita que encabeza este inciso, para algunos no se trata del fin de la historia sino de la geografa misma, confundida con frecuencia con la simple distancia, superada a partir del avance tecnolgico de los transportes y las comunicaciones. Segn el discurso de O'Brien (1992), en su calidad de economista-jefe del Ame-rican Express Bank, el fin de la geografa se refiere, ms que nada, a los circuitos financieros, los que muchos consideran el /ocus por excelencia de la globalizacin. Aqu, el argumento de la desterritorializacin y el proyecto neoliberal caminan juntos, uno al servicio del otro.
De cualquier forma, el discurso de la desterritorializacin gan volu-men y ten-nin propagndose por las esferas ms diversas de las ciencias sociales, desde la desterritorializacin poltica con la llamada crisis del Estado-nacin hasta la deslocalizacin de las empresas, en la economa, y el debilitamiento de las bases territoriales en la construccin de las identidades culturales, en la antropologa y en la sociologa.
Este trabajo corresponde a la reanudacin y profundizacin de una temtica que hemos desarrollado hace varios aos (Haesbaert, 1994, 1995, 1999). Ya en 1994, al ironizar acerca de esta era "pos" del pos-tindustrialismo al posfordismo, del postsocialismo al poscapitalisrno, cuestion-bamos el "mito" (desde el sentido comn, como "fbula") de la desterritorializacin y afirmbamos:
generahnente se cree que los "territorios" (geogrficos, sociolgicos, afecti- vos...) se estn destruyendo. juntamente con las identidades culturales (o, en
INTRODUCCIN 23
este caso, territoriales) y el control (estatal, principalmente) sobre el espacio. La razn instrumental, a travs de sus redes tcnicas globalizadoras, se hara cargo del mundo... Como si la propia formacin de una conciencia-mundo no pudiera reconstruir nuestros territorios (de identidad, inclusive) en otras escalas, incluyendo la planetaria... (Haesbaert, 1994:210).
Ms recientemente, agregamos que "hoy se puso de moda afirmar que vivimos una era dominada por la desterritorializacin, confun-dindose muchas veces la desaparicin de los territorios con el simple de-bilitamiento de la mediacin espacial en las relaciones sociales" (Haesbaert, 1999:171), (en cursivas en el original). O sea, se trata de la ya antigua confusin resultante, principalmente, de la no explicitacin del con-cepto de territorio que se est utilizando, considerado muchas veces como sinnimo de espacio o de espacialidad o, en una visin an ms problemtica, como la simple y genrica dimensin material de la realidad.
Con mayor rigor, podemos afirmar que es cuestionable incluso este debilitamiento de la dimensin (ms que simple "mediacin") espacial/material en las relaciones sociales, en su sentido ms ele-mental y concreto, ya que no faltan procesos que vuelven a poner el nfasis en una base geogrfico-material, empezando por los que se relacionan con las cuestiones ambientales (deforestacin, erosin, contaminacin, efecto invernadero) y de acceso a nuevos recursos naturales (como los vinculados a la biod iversid ad ) ; los apee tos llama-dos demogrficos y de difusin de epidemias; los asuntos asociados a las fronteras y el control de la accesibilidad (como en los flujos migratorios); las nuevas luchas nacional-regionalistas de fuerte base territorial, etctera.
1.1. LAS CIENCIAS SOCIALES REDESCUBREN EL TERRI MICO
PARA HABI,AR DE SU DESAPARICIN
La mayor parte de los autores que defienden un inundo en proce-so de desterritorializacin, como sera previsible, proviene de otras reas diferentes de la geografa. Es como si la dimensin geogrfica o espacial de la sociedad hubiese sido sbitamente "redescubierta" por las otras ciencias sociales, pero, de modo paradjico, ms para
-
24 INTRODUCCIN
afirmar su debilitamiento y en relacin con el territorio incluso su desaparicin que para demostrar su relevancia. Lo que se percibe es que durante largo tiempo los filsofos y cientficos sociales, con raras excepciones, descuidaron el espacio en sus anlisis, y slo la re-ciente crisis "posmoderna" contempornea, empezando por Michel Foucault, habra puesto nuevamente en alerta sobre la importancia de la dimensin espacial de la sociedad. Existe un texto de Foucault (1986[1967] ) que se transform ya en referencia obligatoria en rela-cin con la defensa de la "fuerza del espacio", principalmente cuando este autor afirma, desde el comienzo:
La gran obsesin del siglo xix fue, como sabernos, la historia E...] La poca actual quiz sea sobre todo la poca del espacio. Estamos en la poca de lo simultneo, estarnos en la poca de la yuxtaposicin, en la poca de lo prxi-mo y lo lejano, de lo uno al lado de lo otro, de lo disperso. Estamos en un momento en que el mundo se experimenta, creo, menos como una gran va que se desarrolla a travs del tiempo que como una red que une puntos y se entreteje. Tal vez se pueda decir que algunos de los conflictos ideolgicos que animan las polmicas actuales se desarrollan entre los piadosos descendientes del tiempo y los habitantes encarnizados del espacio (p. 22).
Diversos socilogos y antroplogos, que hace varias dcadas igno-raban o criticaban las lecturas geogrficas o sobre la territorialidad humana,* redescubren la importancia de la dimensin espacial de la sociedad ahora, sin embargo, en especial para diagnosticar la po-lmica desterritorializacin "moderna" o "posmoderna" del mundo. Como si tambin all no estuviesen siempre, conjugadas, la destruc-cin y la produccin de nuevos territorios, tanto los ms abiertos y flexibles como los ms cerrados y segregadores. Esta "dimensin ms concreta" en que se desarrollan los procesos sociales podra incluso proporcionar, en periodos de crisis como ste, una mejor percepcin de la intensidad real de los cambios.
Segn Soja (1993[1989] ), la citada transformacin propuesta por Foucault de una era centrada en el tiempo en una que privilegia el espacio, ubicada en el paso del siglo xix al xx, en verdad debera ser trasladada hacia fines del siglo xx:
*Vase, por ejemplo, la fuerza casi puramente simblica (o identitaria) de la "regin" de Bourdieu (1989) y su crtica algo simplista a las interpretaciones de algunos gegrafos, que indican desconocimiento de las producciones ms recientes en esta temtica.
INTRODUCCIN 25 A medida que nos acercamos al fin del siglo xx E...] las observaciones pre-monitorias de Foucault sobre el surgimiento de una "era del espacio" asumen una forma ms razonable. E...3 La geografa tal vez no haya desalojado a la historia del ncleo principal de la teora y de la crtica contemporneas, pero hay una nueva y estimulante polmica en la agenda terica y poltica, una po-lmica que anuncia formas significativamente diferentes de ver el tiempo y el espacio juntos, la interaccin de la historia con la geografa, las dimensiones "verticales" y "horizontales" del ser-en-el-mundo, libres de la imposicin del privilegio categrico intrnseco (pp. 18-19).
Filsofos como Foucault (1984), en el mbito del poder, }jame-son (1996[1984]), en el de la cultura, son emblemticos por haber percibido, a travs del espacio, nuevas lecturas del movimiento de la sociedad. Otros, como Deleuze y Guattari, que hicieron de la "deste-rritorializacin" uno de los trminos centrales e incluso definidores de su filosofa, terminaron por ampliar tanto la nocin de territorio que a veces se hace difcil transitar por su "geofilosofa" (ttulo de captulo del libro Qu es la filosofa?, 1991). Aun as, en vista de que fueron los autores que ms utilizaron el trmino y contribuyeron a su teorizacin, ellos sern objeto de un tratamiento especfico en el tercer captulo de este libro con el propsito de abrir perspectivas para desarrollos tericos posteriores, aunque no concordemos con algunos de sus presupuestos postestructuralistas ni con muchas de las implicaciones polticas de sus discursos.
La mayor parte de los autores recurre a la lectura espacial o geo-grfica a fin de visualizar mejor no el surgimiento de lo nuevo, sino la desaparicin de lo antiguo. As, el politlogo francs Bertrand Badie (1995) osa hablar del "fin de los territorios", ttulo de un libro dedica-do en especial a la discusin del debilitamiento del Estado territorial v el surgimiento de espacios dominados por las organizaciones en red.
Algunos estudiosos aun ms osados y algo visionarios, como Virilio (1982), llegaron incluso a defender que "la cuestin de fines de este si-glo" (xx) sera la de la desterritorializacin. Guattari, ms crtico, alert en cuanto al peligro por la fascinacin que la desterritorializacin puede ejercer sobre nosotros: "en vez de vivirla como una dimensin impres-cindible de la creacin de territorios, la tomamos como una finalidad en s misma. Y enteramente desprovistos de territorios, nos debilitamos hasta desaparecer irremediablemente" (Guattari y Rolnik, 1986:284).
En Brasil, a lo largo de la ltima dcada, es posible registrar la pre-sencia de una serie de cientficos sociales que dedicaron cuantiosas
-
26 INTRODUCCIN
pginas al debate de la desterritorializacin. Slo para ejemplificar, vanse los trabajos de lanni (1992), quien escribi un captulo de su libro La sociedad global acerca de la desten-itorializacin, y Ortiz (1994, 1996), que dio el sugestivo ttulo de Otro territorio a una de sus obras.
Ortiz (1994) habla de una desterritorializacin que sera dominan-te en la modernidad contempornea (vanse especialmente las pp. 105-111). Para l, uno de los elementos estructurantes de la moderni-dad es "el principio de la 'circulacin (p. 48), puesto que "moderni-dad es movilidad" (p. 79); movilidad que llega a transformarse, en la misma lnea de Bauman (1999), en "signo de distincin", al separar a los "sedentarios" de los "que salen mucho", los "que aprovechan la vida" (p. 211). Se percibe aqu una de las interpretaciones proble-mticas de la desterritorializacin. aqulla que la asocia con la movi-lidad en un sentido amplio, bajo la inspiracin del "todo lo slido se desvanece en el aire", de Marx. Cuestionaremos especficamente este punto en el captulo 6 de este libro.
La sociedad moderna es vista por Ortiz como "un conjunto deste-rritorializado de relaciones sociales articuladas entre s" (1994:50) e incluso la nacin es "un primer momento de desterritorializacin de las relaciones sociales" (1994:49). El autor parece menospreciar, al menos en este momento, la permanencia de los conflictos que genera la contradiccin entre una nacin moderna, "desterritorializadora" en nombre de una ciudadana que se pretende universal, y el parti-cularismo de los (neo)nacionalismos de base tnico-cultural. Su libro posterior, Otro territorio (1996), rectifica algunos puntos y profundiza en varias de esas proposiciones. Probablemente su dilogo con otros cientficos sociales, especialmente con gegrafos como Milton Santos, haya influido en este cambio.
A propsito, Santos fue el gegrafo que ms alent el debate sobre territorio y desterritorializacin en la dcada de 1990, como bien lo atestiguan sus obras colectivas (Santos et al., 1993, 1994) e individua-les (Santos, 1996). Aunque pocas veces haya utilizado el trmino de manera explcita, en La naturaleza del espacio ampla la nocin hasta el punto de incorporar su dimensin cultural, ya que "desterritoria-lizacin es, frecuentemente, una palabra ms para significar extraa-miento, que es, tambin, desculturizacin" (p. 262). Adems, hay una asociacin (discutible) entre "orden global'', que "desterritorializa" (al separar el centro y la sede de la accin), y "orden social", que "re-territorializa" (p. 272).
INTRODUCCIN 27
lanni (1992) tambin asocia globalizacin, desarraigo y desterrito-rializacin: "La globalizacin tiende a desarraigar las cosas, las gentes y las ideas..." (p. 92). As se desarrolla el nuevo y sorprendente pro-ceso de desterritorializacin, una caracterstica esencial de la socie-dad globalizada (p. 93), se alteran estas nociones, se desterritorializan "cosas, personas e ideas" (p. 99); la literatura misma se desenraiza en genios como Nabokov, Borges y Beckett, en un universal que desdea la estabilidad. Para el autor, "la desterritorializacin aparece como un momento esencial de la posmodernidad, un modo de ser carente de espacios y tiempos..." (1992:104); paradjicamente, sin embargo, sta revela, por otro lado, nuevos horizontes de la modernidad.
Concordemos o no con Ianni, en especial con sus referencias a la "disolucin" o "carencia" de espacios y, tiempos, se advierte que es im-prescindible discutir el trasfondo "moderno-posmoderno" que despun-ta en el debate sobre los procesos de destenitorializacin (en relacin con esto, vase el captulo 4). Para los cientficos sociales que abordan el tema, o bien es la modernidad la que carga un sesgo profundamente desterritorializador, o bien la posmodernidad es la que se encarga de promover la destruccin de los territorios o la muy polmica y ya un lugar comn "supresin del espacio por el tiempo", al disociar el es-pacio el tiempo a travs de las nuevas tecnologas y de los procesos en "tiempo real".
Finalmente, al mostrar la amplitud (y relevancia) que adquiere la cuestin de la desterritorializacin, es importante recordar que entre los mismos gegrafos hay quienes, de una u otra forma, decretan si no el "fin" de los territorios y la fuerza de la desterritorializacin (lo que significara decretar el fin de la propia geografa), al menos la necesi-dad de cambiar de categoras, como lo hace Chivallon (1999) cuando propone espacialidad en lugar de territorialidad.
Tambin se puede hallar una especie de aterritorialidad de nuestro tiempo en anlisis ms especficos, como el de las disporas (vase el captulo 8). Ma Mung (1995, 1999), uno de los principales gegrafos en abordar esta temtica, afirma que los migrantes en dispora com-parten una "extraterritorialidad-. Como veremos en nuestro anlisis, pensamos que, por el contrario, se trata de uno de los ejemplos ms ricos en trminos de que lo que denominamos multiterritorialidad.
De esta forma, elaboramos nuestras reflexiones a partir cle las si-guientes cuestiones bsicas sobre los discursos y la "prctica" de la desterritorializacin:
-
28 INTRODUCCIN
1. Generalmente no hay una definicin clara de territorio en los debates acerca de la desterritorializacin; el territorio aparece como algo "dado", un concepto implcito o referido a priori a un espacio absoluto, o bien se lo define en forma negativa, o sea, a partir de lo que no es.
2. La desterritorializacin se concibe casi siempre como un proceso genrico (y uniforme), en una relacin dicotmica y no intrnse-camente vinculada a su contraparte, la re-territorializacin; este dualismo ms general se encuentra vinculado a varios otros, como las disociaciones entre espacio y tiempo, espacio y sociedad, ma-terial e inmaterial, fijacin y movilidad.
3. Desterritorializacin, con el significado de "fin de los territorios", aparece asociada sobre todo con la predominancia de las redes, completamente disociadas de u opuestas a los territorios, y como si la creciente globalizacin y movilidad fueran siempre sinnimos de desterritorializacin.
Estas cuestiones sern retomadas a lo largo del texto, estructurado de manera que discutamos, inicialmente, las diferentes concepciones de te-rritorio a lo largo de la tradicin del pensamiento geogrfico y sociolgi-co (e incluso etolgico) y que sirven de trasfondo, explcito o no, para el debate sobre la desterritorializacin (captulo 2). La concepcin tericamente ms elaborada sobre desterritorializacin proviene de la filosofa, como uno de los conceptos centrales del postestructura-lismo de Gilles Deleuze y Flix Guattari (captulo 3). Se trata de un debate que se ha transformado, de este modo, en una de las marcas de la llamada posmodernidad, en donde se confunde con las nuevas experiencias de espacio-tiempo: la "compresin" o el "desanclaje" del espacio-tiempo y las nuevas geometras de poder all implicadas (ca-ptulo 4). Tal como la nocin misma de territorio, los discursos de la desterritorializacin abarcan las dimensiones ms variadas, desde lo econmico hasta lo poltico y lo cultural (captulo 5). Aqu cuestiona-remos algunos de los presupuestos "desterritorializadores", como la deslocalizacin econmica, el debilitamiento de las fronteras polticas y el hibridismo cultural.
Las principales dicotomas que, creemos, estn sobreentendidas en la mayora de los debates sobre la des-territorializacin trmino que muchas veces utilizamos con guin, ya que se trata siempre de una desterritorializacin sern analizadas en diferentes partes del
INTRODUCCIN 29 texto. El dualismo ms amplio, el relativo a la relacin entre espacio y tiempo, se abordar ms directamente en el captulo dedicado a la posmodernidad (captulo 4). Este tiene implicaciones directas sobre los dems: los razonamientos binarios entre fijacin y movilidad (ca-ptulo 6) y entre territorio y red (puntos 6.3 y 7.1). Dicotomas tales como la existente entre sociedad y naturaleza, espacio y sociedad, glo-bal y local, se tratarn de manera ms difusa a lo largo del texto.
Como propuestas conclusivas, defenderemos la idea de que buena parte de lo que los autores denominan desterritorializacin es, en verdad, la intensificacin de la territorializacin en el sentido de una "multiterritorialidad" (captulo 8), proceso concomitante de destruc-cin y construccin de territorios que mezcla diferentes modalidades territoriales (como los "territorios-zona" y los "territorios-red"), en es-calas mltiples y nuevas formas de articulacin territorial.
Podemos decir, anticipando algunas consideraciones finales, que muchas veces el discurso de la desterritorializacin se plantea como un discurso eurocntrico o "primermundista" (si es que an se puede hablar de Primer Mundo), atento sobre todo a la realidad de las li-tes efectivamente globalizadas y ajeno a la ebullicin de la diversidad de experiencias y reconstrucciones del espacio en curso no slo en las llamadas periferias del planeta, sino en el interior de las propias metrpolis centrales. Ciertamente, el desprecio de algunas corrientes filosficas por la materialidad del mundo (todas stas elaboradas en pases "centrales") contribuy a difundir la idea de un mundo carac-terizado por la extincin de los territorios o sumido en una dinmica creciente de desterritorializacin. En este sentido, no es de sorpren-der que, en la gran variedad de dimensiones con la que se aborda el tema, justamente la gran ausente es la concepcin ms estrictamente social de la desterritorializacin, o sea, la que vincula desterritoriali-zacin y vida material bajo condiciones de "exclusin" socioespacial (captulo 7).
Como colofn, una advertencia: como se trata de un tema vasto y multi o transdisciplinario, no anhelamos de ninguna manera alcan-zar la exhaustividad, y algunos asuntos aqu discutidos presentarn lagunas o se abordarn de forma ms superficial que lo requerido; de all tambin nuestro compromiso de continuar el debate en traba-jos posteriores, profundizando algunas de esas temticas. Adems, es pertinente resaltar que nuestro razonamiento y nuestra crtica parten siempre de una mirada ms especfica, la mirada geogrfica. Como
-
3 ircrRoDucciN
tal, por lo menos a partir de esta perspectiva, creemos estar contribu-yendo sustancialmente a una mayor problematizacin y a la bsqueda de respuestas o, cuando menos, de algunas pistas importantes para el tratamiento ms riguroso y menos dicotmico de la cuestin.
2. DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN1
Finalmente, de qu territorio hablamos cuando nos referimos a "desterritorializacin"? Si la desterritorializacin existe. est siempre referida a una problemtica territorial v, consecuentemente, a una de-terminada concepcin de territorio. Para algunos, por ejemplo, la des-territorializacin se vincula a la fragilidad creciente de las fronteras, en especial de las estatales: all el territorio es, sobre todo, un territorio poltico. Para otros, la desterritorializacin est vinculada a la hibridi-zacin cultural que impide el reconocimiento de identidades clara-mente definidas. aqu el territorio es, ante todo, un territorio simbli-co o un espacio de referencia para la construccin de identidades.
Nuestra definicin de desterritorializacin cambiar, en conse-cuencia, de acuerdo con la concepcin de territorio que tengamos. De esta forma, es posible percibir la enorme polisemia que acompaa su utilizacin entre los diversos autores que la discuten. Como ya lo hemos subrayado, muchos ni siquiera hacen explcita la nocin de territorio con la que estn lidiando, y debemos deducirla nosotros mismos. De all la importancia de aclarar, de entrada, las principales lneas terico-conceptuales en las que se utiliza o se puede utilizar el trmino, sin la menor pretensin de imponer la conceptuacin a la problemtica, pero mostrando siempre la diferenciacin y transfor-macin de los conceptos en funcin de las cuestiones priorizadas.
A pesar de la relativa negligencia de las ciencias sociales con re-lacin al debate sobre el espacio y, ms especificamente, sobre la territorialidad humana,2 por lo menos desde la dcada de 1960 se viene planteando la polmica sobre la conceptuacin de territorio y territorialidad. Ya en 1967. Lyman y Scott, en un incitante artculo, hacan un balance sociolgico de la nocin de territorialidad, consi-
I Algunas partes de este captulo toman como referencia el artculo con el mismo ttulo publicado en la antologa Territorio, tenetrios (Haesbaert, 2002a).
2 "Territorialidad" a.parece en la bibliografa tanto sealando el presupuesto general para la formacin de territorios (constituidos concretamente o no), como privilegian-do su dimensin simblico-iden ti tarja.
[31 ]
-
32 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DEsTERRrronatzAciN
derada de modo sistemtico como "una dimensin sociolgica que ha sido descuidada". A travs de este texto se evidencia no slo la poca consideracin de la sociologa respecto a la dimensin espacial/ territorial, sino sobre todo la falta de dilogo entre las diversas reas de las ciencias sociales. La geografa, por ejemplo, a la que le debera corresponder el papel principal, estaba completamente ausente de dicho debate.
Sin contar con los trabajos ms puntuales de Jean Gottrnan (1952, 1973, 1975), podemos considerar como la primera gran obra escrita de modo especfico sobre el tema del territorio v la territorialidad en la geografa al libro Territorialidad humana, de Torsten Malmberg (1980, escrito originalmente en 1976), obra de referencia, pero cuya fundamentacin terica conductista fue motivo de fuertes crticas, Aunque haya establecido las bases de un dilogo ms frecuente con otras reas, su propsito fue sobre todo el de la refutacin, ya que el fundamento del concepto implica una asociacin demasiado estre-cha entre territorialidad humana y territorialidad animal, siguiendo la estela de la polmica tesis del "imperativo territorial" biolgico de Robert Ardrey (Ardrey, 1969[1967]).
Adems de las perspectivas externas a las ciencias humanas, en es-pecial las vinculadas a la etologa, de la cual surgieron las primeras teorizaciones ms consistentes sobre territorialidad, la antropologa, la ciencia poltica y la historia (con incursiones menores tambin de la psicologa) son los otros campos en los que, junto con la geografa y la sociologa, encontramos el debate conceptual, lo que demuestra su enorme amplitud y, a la vez, refuerza nuestra percepcin sobre la precariedad del dilogo interdisciplinario, que es por donde intenta-remos, dentro de lo posible, conducir nuestras reflexiones.
2.1. LA AMPLITUD DEL CONCEPTO
A pesar de ser un concepto central para la geografa, territorio (y territorialidad), por estar relacionado con la espacialidad humana,3
Algumos autores distinguen "espacio", como categora general de anlisis, y, "te-rritorio", como concepto. Segn Moraes (2000), por ejemplo, "desde el punto de vista epistemolgico, se transita de la vaguedad de la categora espacio al concepto preciso de territorio" (p. 17).
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 33
tiene una cierta tradicin tambin en otras reas, cada una con un enfoque centrado en una perspectiva determinada. Mientras el ge-grafo tiende a poner el nfasis en la materialidad del territorio, en sus dimensiones mltiples (que debe [ra] incluir la interaccin sociedad-naturaleza), la ciencia poltica pone el acento en su construccin a partir de relaciones de poder (la mayora de las veces vinculada a la concepcin de Estado); la economa, que prefiere la nocin de espacio a la de territorio, con frecuencia lo percibe como un factor locacional o como una de las bases de la produccin (en tanto "fuerza productiva"); la antropologa destaca su dimensin simblica, prin-cipalmente en el estudio de las sociedades llamadas tradicionales (pero tambin en el abordaje del "neotribalismo" contemporneo); la sociologa lo enfoca a partir de su intervencin en las relaciones sociales, en sentido amplio, y la psicologa, finalmente, lo incorpora al debate sobre la construccin de la subjetividad o de la identidad personal, amplindolo hasta la escala del individuo.
Una idea ntida de la amplitud con la que el concepto de territorio se trabaja en nuestros das puede surgir de esta lectura, que va de la perspectiva etolgica (o sea, vinculada al comportamiento animal) a la psicolgica:
El "territorio" en el sentido etolgico es entendido como el ambiente f en-vironmen t] de un grupo [...] que no puede por s mismo ser objetivamente localizado, sino que est constituido por patrones de interaccin a travs de los cuales el grupo o banda garantiza una cierta estabilidad y localizacin. Exactamente del mismo modo el ambiente de una sola persona (su ambiente social, su espacio personal de vida o sus hbitos) puede ser visto como un "territorio", en el sentido psicolgico, en el cual la persona acta o al cual reCUITC.
En este sentido ya existen procesos de desterritorializacin reterritoria-lizacin en curso como procesos de dicho territorio (psicolgico), que de-signan el status de la relacin interna al grupo o a un individuo psicolgico (Gunzel, sjd).
Partiendo de la etologa, donde minimiza el valor de las bases ma-teriales, objetivas, de la constitucin del territorio, el autor propone la construccin de un territorio a nivel psicolgico. Es interesante ob- servar que reconoce el carcter metafrico de la nocin al utilizarla entre comillas, aunque, como veremos en el prximo captulo, no sea exactamente como la metfora con que Gilles Deleuze y Flix Guatta-
-
34 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
ri abordan el territorio, en especial en Qu es la filosofia? (Deleuze y Guattari, 1991).
Estos autores se refieren a una nocin an ms amplia de territorio, como uno de los conceptos clave de la filosofa, en dimensiones que van de lo fsico a lo mental, de lo social a lo psicolgico y de escalas que pasan de una rama de rbol "desterritorializado" a las "reterritorializaciones ab-solutas del pensamiento" (1991:66). Dicen ellos:
Ya en los animales, sabemos de la importancia de las actividades que consisten en formar territorios, en abandonarlos o en salir de stos, e incluso en reha-cer territorio sobre algo de otra naturaleza (el etlogo dice que el compaero o el amigo de un animal "equivale a un hogar", o que la familia es un "territo-rio mvil"). Con ms razn an, el homnido, desde su registro de nacimien-to, desterritorializa su pata anterior, la arranca de la tierra para hacer de ella una mano, y la reterritorializa sobre ramas y utensilios. Un cayado es, a su vez, una rama desterritorializada. Es necesario ver cmo cada uno, en cualquier edad, tanto en las menores cosas como en los mayores desafos, procura un territorio para s, soporta o carga desterritorializaciones, y se reterritorializa casi sobre cualquier cosa, recuerdo, fetiche o sueo (1991:66).
Pero no pensemos que esta polisemia termina cuando nos aden-tramos en el campo de la geografa. Se hace muy visible en la entrada correspondiente del diccionario Les Mots de la Gographie, organizado por Roger Brunet y otros (1993:480-481). Este rene nada menos que seis definiciones para territorio. 4 Una de stas se refiere a la "red de gestin del espacio", de apropiacin todava no plenamente realiza-da; otra habla de "espacio apropiado, con sentimiento o conciencia de su apropiacin"; una tercera remite a la nocin al mismo tiempo "jurdica, social y cultural, e incluso afectiva", aludiendo adems a un carcter innato o "natural" de la territorialidad humana; finalmente, se alude al sentido figurado, metafrico, y al sentido "dbil", como sinnimo de un espacio cualquiera. Una definicin diferente evoca la distincin entre red, lineal, y territorio, "areal" (de rea), en verdad dos caras de un mismo todo, ya que el espacio geogrfico es siempre areal o zonal y lineal o reticular, en tanto el territorio est compuesto por "lugares, que estn interconectados" (p. 481).
En una obra ms reciente, de carcter semejante, Jacques Lvy (Lvv y Lussault, 2003) identifica un nmero an mayor: nueve definiciones, incluyendo la suya, corres-pondiente a "un espacio de mtrica topogrfica", continua, frente a los espacios de m-trica topolgica o de las redes, y que ser objeto de discusin en el captulo 7, cuando abordemos la relacin entre territorio y red,
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 35 En nuestra sntesis de las diferentes nociones de territorio (Haes-
baert, 1995 y 1997; Haesbaert y Limonad, 1999), agrupamos estas con-cepciones en tres vertientes bsicas:
Poltica (referida a las relaciones espacio-poder en general) o jurdico-poltica (relativa tambin a todas las relaciones espacio-poder institucionalizadas): es la ms difundida, en la que el terri-torio es concebido como un espacio delimitado y controlado, a travs del cual se ejerce un determinado poder, la ms de las veces aunque no exclusivamente asociado con el poder poltico del Estado.
Cultural (muchas veces culturalista) o simblico-cultural: prioriza la dimensin simblica y ms subjetiva, en la que el territorio es visto, sobre todo, como el producto de la apropiacin/valoracin simblica de un grupo en relacin con su espacio vivido.
Econmica (con frecuencia economicista): menos difundida, destaca la dimensin espacial de las relaciones econmicas, el territorio como fuente de recursos o incorporado al conflicto entre clases sociales, y en la relacin capital-trabajo como produc-to de la divisin "territorial" del trabajo, por ejemplo.
Posteriormente, agregamos otra interpretacin, la natural (ista), ms antigua y poco difundida hoy en da en las ciencias sociales, que se vale de una nocin de territorio basada en las relaciones entre so-ciedad y naturaleza, de manera especial en lo concerniente al com-portamiento "natural" de los hombres en relacin con su ambiente fsico. Brunet et aL (1992) recuerdan la acepcin de territorio apli-cada al mundo animal en cuanto a su "equilibrio" entre el grupo y los recursos del medio. Como veremos un poco ms adelante, dicha acepcin muchas veces termin por extenderse hacia la esfera social (en particular a travs de los debates que gener la ya citada obra de Robert Ardrey), discutindose la parte que le corresponde "a lo innato y a lo adquirido, a lo natural y a lo cultural, en la nocin de territorialidad humana" (p. 481).
Aun si se reconoce la importancia de la distincin entre las cuatro dimensiones con las que usualmente se enfoca el territorio la polti-ca, la cultural, la econmica y la "natural" , es conveniente organizar nuestro punto de vista a partir de una base diferente, ms amplia, en la cual dichas dimensiones se hallen insertas dentro de la funda-
-
36 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
.mentacin filosfica de cada abordaje. De esta manera, optamos por adoptar aqu un conjunto de perspectivas tericas, con base en un artculo reciente (Haesbaert, 2002a) en el que discutimos la concep-tuacin de territorio segn:
a] El binomio materialismo-idealismo, desarrollado en funcin de otras dos perspectivas: i. la visin que denominamos "parcial" de territorio, al resaltar una dimensin (ya sea la "natural", la econ-mica, la poltica o la cultural); ii. la perspectiva "integradora" de territorio, en respuesta a problemticas que, "condensadas" a travs del espacio, o de las relaciones espacio-poder, abarcan en conjunto todas esas esferas.
b] El binomio espacio-tiempo, en dos sentidos: i. su carcter ms absoluto o relacional: tanto en el sentido de incorporar o no la dinmica temporal (relativizadora), como en la distincin entre entidad fsico-material (como "cosa" u objeto) y social-histrica (como relacin); ii. su historicidad y geograficidad, o sea, si se trata de un componente o condicin general de cualquier socie-dad y espacio geogrfico o si est histricamente circunscrito a determinado (s) periodo (s), grupo (s) social (es) o espacio (s) geogrfico (s).
Parece evidente que la respuesta a estos referentes depender, so-bre todo, de la posicin filosfica adoptada por el investigador. As, un marxista, desde el materialismo histrico o dialctico, podr de-fender una nocin de territorio que: i. privilegia su dimensin mate-rial, en especial en el sentido econmico; ii. aparece contextualizada histricamente, y iii. se define a partir de las relaciones sociales en las cuales est inserta, o sea, tiene un sentido claramente relacional.
Debemos reconocer, sin embargo, que actualmente experimenta-mos un entrecruzamiento de proposiciones tericas y muchos, por ejemplo, se oponen a que la lectura materialista sea la responsable de los fundamentos primarios de la organizacin social. Una vez ms, nos vemos tentados a tratar de superar la dicotoma material/ideal, en la que el territorio abarca, al mismo tiempo, la dimensin espacial material de las relaciones sociales y el conjunto de representaciones sobre el espacio o el "imaginario geogrfico", que no slo mueve sino que integra o forma parte indisociable de estas relaciones.
DEFINIR TERRITORIO PARA EIs'TENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 37
2.2. TERRITORIO DESDE LAS PERSPECTIVAS MATERIALISTAS
Si percibimos al territorio como una realidad efectivamente existente, de carcter ontolgico, y no como un simple instrumento de anlisis, en el sentido epistemolgico, como recurso conceptual formulado y utilizado por el investigador, tenemos tradicionalmente dos posibili-dades, difundidas por aquellos que priorizan su carcter de realidad fsico-material o de realidad "ideal", en el sentido de mundo de las ideas. A muchos les puede resultar un contrasentido hablar de "con-cepcin idealista de territorio", si partimos de la carga de materialidad que parece tener "naturalmente" incorporada, pero, como veremos, incluso entre gegrafos encontramos tambin a aquellos que defien-den el territorio definido, en primer lugar, por la "conciencia" o por el "valor" territorial, en el sentido simblico.
Dentro del par materialismo-idealismo, podemos pues afirmar que la vertiente predominante es, de lejos, aquella que ve el territorio desde una perspectiva materialista, aunque no por fuerza "determinada" por las relaciones econmicas o de produccin, como en la lectura marxista ms ortodoxa que se difundi en las ciencias sociales. Esto se debe. muy probablemente, al hecho de que el territorio, desde su origen, tuvo una connotacin fuertemente vinculada al espacio fsico, a la tierra.
Etimolgicamente, la palabra territorio, territorium en latn, deriva de modo directo del vocablo latino terra, y la emple el sistema jurdi-co romano dentro del llamado jus terrendi (en el Digesta, del siglo vi, segn Di Mo, 1998:47) como el pedazo de tierra que fue apropia-do, dentro de los lmites de una determinada jurisdiccin poltico-administrativa. Di Mo comenta que el jus terrendi se confunda con el "derecho de aterrorizar" (terrifier, en francs).
Si recurrimos al Dictionn aire timologique de la Langue Latine, de Ernout y Meillet (1967[1932J:687-688), y al Oxfard Latin Dictionary (1968:1929), se percibe la gran proximidad etimolgica existente entre terra-territorium y terreo-territar (aterrorizar, aquel que aterroriza). Segn el Dictionnaire timologique, territo estara ligado a la "etimologa popular que mezcla 'mirra' y 'terreo." (p. 688), dominio de la tien-a ),7 terror. Te-rritorturn, en el Digesta del emperador Justiniano (50, 16, 239), se define como universitas agrorum infra fines cujusque civitatis ("toda tierra com-prendida en el interior de lmites de cualquier jurisdiccin")
El Oxford English Dictionary presenta como dudoso este origen eti-molgico latino a partir del trmino terra (que habra sido modificado
-
38 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
popularmente para terratorium)5 o terrere (asustar, derivado a territorium
va territor, como se seal antes). Roby (1881), en su Gramtica de la lengua latina, citado por el Diccionario Oxford, tambin coloca un signo de interrogacin junto al trmino que habra dado origen a la palabra territorium: "tenere, i.e., a place from which people are warned off (p. 363), lugar de donde las personas son expulsadas o donde se les advierte que no entren.
De cualquier forma, dudosa o no, es interesante destacar esta ana-loga, ya que mucho de lo que se difundi ms tarde acerca de terri-torio, incluso en el mbito acadmico, en general alberg directa o indirectamente estos dos sentidos: uno, predominante, relacionado con la tierra y, por lo tanto, con el territorio como materialidad; otro, minoritario, referido a los sentimientos que el "territorio" inspira (por ejemplo, de miedo para quien queda excluido de l, de satisfaccin para quienes lo usufructan o se identifican con l). Para nuestra sor-presa, incluso uno de los conceptos ms respetados hoy en da, el concebido por Robert Sack (1986), de territorio como rea de acceso controlado, est claramente presente en la acepcin comentada por Henry Roby.
Entre las concepciones materialistas tenemos, en un extremo, las posiciones "naturalistas", que reducen la territorialidad a su carcter biolgico hasta el punto de que la propia territorialidad humana est moldeada por un comportamiento instintivo o genticamente deter-minado. En el otro extremo encontramos, inmersos por completo en una perspectiva social, aquellos que, corno muchos marxistas, con-sideran la base material, en especial las "relaciones de produccin", como el fundamento para comprender la organizacin del territorio. En un punto intermedio tendramos, por ejemplo, la lectura del te-rritorio como fuente de recursos. Destacaremos aqu, en tres tems diferentes, las concepciones que denominaremos naturalista, econ-mica y poltica de territorio, aun a sabiendas que se trata de divisiones arbitrarias y que en algunos momentos, en especial en el caso de la llamada concepcin poltica, tambin dialogan directamente con el campo simblico.
Segn el Diciondrio Etirnolgico da Lngua Portuguesa (Machado, 1977), la palabra "territorio" se utilizaba con la grafa terratoriurn en los Documentos gallegos de los siglos vg al KI7 (1422).
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 39
2.2.1. Las concepciones naturalistas
Aqu se trata de discutir en qu medida es posible concebir una defi-nicin naturalista de territorio, tanto en el sentido de su vinculacin con el comportamiento de los animales (el territorio restringido al mundo animal o entendido dentro de un comportamiento "natural" de los hombres), como en la relacin de la sociedad con la naturaleza (el territorio humano definido a partir del nexo con la dinmica o incluso el "poder" natural del mundo).
Segn Di Mo, la concepcin ms primitiva de territorio es la de un "espacio defendido por todo animal confrontado con la necesidad de protegerse" (1998:42). Para la etologa,
el territorio es el rea geogrfica en los lmites de la cual la presencia perma-nente o frecuente de un sujeto excluye la permanencia simultnea de con-gneres pertenecientes tanto al mismo sexo (machos), a excepcin de los jvenes (territorio familiar), como a los dos sexos (territorio individual) (Di Mo, 1998:42).
Los estudios referentes a la territorialidad animal son relativamen-te antiguos en el mbito de la etologa. Trabajos clsicos como el de Howard (1948, original: 1920) lanzaron el debate a partir del estudio del territorio de ciertos pjaros. Ya en esa ocasin se discuta la ampli-tud de la concepcin y las dificultades de extenderla, como regla, al mundo animal en su conjunto. No obstante, aun con la dificultad de generalizarla a todo el mundo de los animales, se realizaron numero- sas extrapolaciones hacia el campo humano o social. El propio Howard afirmaba que no podran existir territorios sin algn tipo de lmite (o frontera), que a su vez no podra existir sin algn tipo de disputa, de manera anloga a lo que ocurre en el mundo de los hombres.
El autor que llev ms lejos esta tesis de la extensin de la territo-rialidad animal al comportamiento humano fue Robert Ardrey, re-ferencia clsica en lo que respecta a la lectura neodarwinista de la territorialidad, al afirmar que no slo el hombre es una "especie terri-
torial", sino que este comportamiento territorial corresponde al mis-mo que se puede percibir entre los animales. Ardrey (1969 [1967]:10) define territorio como:
un rea del espacio, sea de agua, de tierra o de aire, que un animal o grupo de animales defiende como una reserva exclusiva. Tambin se utiliza la palabra
-
40 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
para describir la compulsin interior en seres animados de poseer y defender dicho espacio (p. 15).
Al extender la nocin a todos "los seres animados", entre los cuales se encuentra el hombre, Ardrey promueve la argumentacin comple-tamente equivocada de que los hombres, como los animales, poseen una "compulsin ntima" o un impulso tendiente a la toma y defensa de territorios, y de que todo su comportamiento estara moldeado de manera idntica:
Actuamos de la forma como actuamos por razones de nuestro pasado evoluti-vo, no por nuestro presente cultural, y nuestro comportamiento es tanto una marca de nuestra especie cuanto lo es la forma del hueso de nuestra cadera o la configuracin de los nervios en un rea del cerebro humano. [...I si defen-demos el ttulo de nuestra tierra o la soberana de nuestro pas, lo hacemos por razones no menos innatas, no menos inextirpables que las que hacen que la cerca del propietario obre por un motivo indistinguible del de su dueo cuando la cerca fue construida. La naturaleza territorial del hombre es gen-tica e inextirpable (p. 132).
Segn Taylor (1988), a pesar de que muchos consideran las tesis de Ardrey por completo superadas, han surgido adeptos de su principal tesis "la de que la territorialidad se aplica a los comportamientos en escalas muy diferentes, desde interacciones entre dos pueblos hasta choques entre naciones, y la de que la territorialidad es un instinto bsico, incluso recientemente, entre escritores reputados" (p. 45). El trabajo del gegrafo sueco T. Malmberg, Territorialidad humana, publi-cado en 1980 (pero escrito en 1976), es uno de los mejores ejemplos. Malmberg propuso la siguiente definicin:
La territorialidad comportamental humana es principalmente un fenmeno de ecologa etolgica con un ncleo instintivo, que se manifiesta como espa-cios ms o menos exclusivos, a los cuales estn vinculados emocionalmente individuos o grupos de seres humanos y que, por la posible evitacin de otros, se los distingue por medio de lmites, marcas u otros tipos de estructuracin con manifestaciones de adhesin, movimientos o agresividad (pp. 10-11).
Sin embargo, l adierte que, contrariamente a las lecturas como la del etlogo Konrad Lorenz, el aspecto cotidiano del territorio es ms el de uso de recursos que el de defensa y agresin. Mgunas semejanzas, no obstante, son cuando menos sorprendentes. Aunque la tesis de Konrad
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
Lorenz (1963) sobre la asociacin amplia entre la defensa del territorio y el instinto de agresividad se encuentre hoy en da superada,6 algunas consideraciones de este autor merecen ser mencionadas. Por ejemplo, es interesante percibir que entre los animales el territorio puede ser una cuestin de control no slo del espacio, sino tambin del tiempo. Al comentar el trabajo de Leyhausen Wolf, Lorenz afirma que:
La distribucin de animales de una determinada especie sobre el biotopo disponible puede verse afectada no slo por una organizacin del espacio sino tambin por una organizacin del tiempo. Entre los gatos domsticos que viven libres en una zona rural, muchos individuos pueden hacer uso de la misma rea sin entrar nunca en conflicto, por su utilizacin de acuerdo con un horario (p. 27).
Incluso entre animales "slo gobernados por el espacio" (como algunos mamferos carnvoros), "el rea de caza no debe imaginar-se como una propiedad determinada por confines geogrficos; est determinada por el hecho de que en cada indhjduo la preparacin para luchar es mayor en el lugar ms familiar, o sea, en el medio de su territorio" Cuanto ms apartado de su "ncleo territorial de se-guridad", ms evita el animal la lucha, la disputa, por sentirse ms inseguro (Lorenz, 1963:28).
Aunque las analogas con el contexto social sean siempre muy pe-ligrosas, citarnos estos ejemplos por el simple hecho de que a travs de ellos es posible reconocer la no exclusividad de algunas propie-dades que muchos consideran prerrogativas de la territorialidad hu-mana. Incluso si se trata de mera coincidencia, sin posibilidad alguna de establecer correlaciones con el comportamiento humano, estas caractersticas muestran que algunas de nuestras constataciones para
6 Segn Lorenz, "podemos afirmar con certeza que la funcin ms importante de la agresin intraespecfica es la distribucin uniforme de los animales de una especie particular sobre una zona habitable" (p. 30). De acuerdo con Thorpe (1973:251), 'Lo-renz comete el en-or de extrapolar fcil y acrticamen te el comportamiento de los ver-tebrados inferiores tales como peces y muchos pjaros al comportamiento de animales superiores e incluso al propio hombre. Lorenz considera que la agresin es algo espon-tneo, que encuentra expresin, inevitablemente, en la violencia, independientemente de los estmulos externos". Waal (2001), aunque tambin defienda la relacin entre agresin animal y humana. afirma que hoy el pensamiento sobre la temtica es mucho ms flexible y se abandona el concepto lorenziano, que ve la agresin como algo inevi-table, y se buscan "determinantes ambientales". "En eSta visin, la violencia [animal y humana, se puede deducir] es una opcin. que se expresa solamente bajo condiciones ecolgicas [sociales, en el caso de los hombres] especiales" (p. 47).
-
42 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
la territorialidad humana no son privilegio de la sociedad. A partir de diferentes estudios sobre la territorialidad animal, clsicos o ms recientes, es posible constatar que el territorio animal (o en l):
en trminos de tiempo, puede ser cclico o temporal; en lo que se refiere a sus fronteras o lmites, puede ser gradual a
partir de un ncleo central de dominio del grupo y contar con diversas formas de demarcacin, con delimitaciones no siempre claras o rgidas;'
la diversidad de comportamiento es la norma, e incluso existen aquellos animales que los etlogos llaman "no territoriales", en el sentido de que "vagan ms o menos de forma nmada, como los grandes ungulados, las abejas de tierra y muchos otros" (Lorenz, 1963:31) 8
Como ya lo hemos afirmado, es difcil generalizar respecto a la te-rritorialidad animal porque sta "sirve a diferentes funciones en dife-rentes especies y tiene un gran nmero de desventajas" (Huntingford, 1984:189). De all la importancia de analizar la contextualizacin de cada comportamiento territorial. Entre los "beneficios" ms generales de la territorialidad animal, que vara de modo sustancial segn la especie, tenemos:
la base de recursos que sta ofrece para la supervivencia de los animales ("territorios alimentarios");
las facilidades que proporciona para el apareamiento y la repro-duccin (algunos animales slo definen territorios durante la poca de reproduccin: "territorios de apareamiento");
7 Segn Kruuk (2002), algunas "fronteras" son en realidad zonas en disputa cons-
tante, y otras, cercas o caminos bien definidos. Para prevenirse de la violencia en sus territorios, muchos animales, como los carnvoros, utilizan sistemas de sealizacin muy diversificados, a travs de gestos o marcas: "levantar la pierna, arrastrar el trasero, refregarse las mejillas, araar el suelo o un rbol... Orina, heces, glndulas anales... restregarse contra objetos o en el suelo, o rascarse" (p. 38). Para Lorena (1966), los lmites, ms que estar marcados en el suelo, pueden ser resultantes mviles de una "balanza de poder" (p. 29).
S Kruuk (2002), citando tesis de Pemberton y iones, comenta el caso de ciertos
carnvoros que no poseen una territorialidad definida, como algunos marsupiales de Tasmania, que pueden organizarse "perfectamente bien en un sistema no territorial" (p. 36). No patrullan ninguna frontera y con frecuencia tienen un comportamiento espacial totalmente catico.
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 43 la proteccin de las cras durante el crecimiento, para evitar a los
predadores.
Adems de una especie de juego costo-beneficio que la territo-rialidad proporciona a travs de ese sentido funcional, para algunos autores como Deleuze y Guattari habra tambin otra dimensin, la de la "expresividad". Se trata probablemente de la caracterstica ms sorprendente de la territorialidad animal, o mejor dicho, de ciertos grupos de animales especficos, como algunas aves y peces, inusitada y polmica, ya que muchos la consideran la ms exclusivamente hu-mana de las caractersticas de la territorialidad.
Segn Deleuze y Guattari (2002), el territorio, ms que ser funcio-nal, "posesivo", es "un resultado del arte", expresivo, dotado de cuali-dades de expresin. Esta expresividad estara presente en los propios animales, representada en la marca o "pster" de un color (en el caso de ciertos peces) o de un canto (en el caso de algunas aves)," por ejemplo. Para los autores, esta constitucin o liberacin de materias expresivas sera "arte bruto", lo que hara que el arte no fuese "un privilegio de los seres humanos" (p. 316). Concordar con Deleuze y Guattari significara ampliar la lista de semejanzas entre las territoria-lidades animal y humana hasta un nivel probablemente muy proble-mtico, en donde podramos aproximarnos de manera peligrosa a las tesis de los que defienden una correspondencia casi irrestricta entre el mundo animal y el humano.
A pesar de todas estas posibilidades de encontrar analogas, sor-prende que las discusiones de los gegrafos sobre el territorio abor-den poco o nada el tema de la territorialidad animal. Ello resulta tanto ms sorprendente cuando recordamos que uno de los debates cen-trales imputados al gegrafo es el de la relacin sociedad-naturaleza. No obstante, se ha abierto un campo muy novedoso, principalmente a travs de lo que algunos gegrafos anglosajones denominan "geo-grafas animales", un debate serio sobre las formas de incorporacin de los animales al espacio social.' Los pocos gegrafos que osaron tender el puente entre territorialidad humana y territorialidad ani-mal cayeron en la interpretacin, ya comentada aqu, segn la cual la
9 Genosko (2002) afirma que, para Deleuze y Guattari, "el devenir-expresivo de un componente tal como la coloracin marca un territorio" (p. 49).
l Es posible obtener un panorama sinttico de los avances en esta temtica a travs del artculo "Animating Cultural Geography" (Wolch, Ernel y Wilbert, 2003).
-
44 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
territorialidad humana puede ser tratada como una simple extensin del comportamiento animal, en un sentido neodarwinista.
Pero suele ocurrir que la seal de alerta en cuanto al riesgo de pensar nuestra territorialidad de igual forma que la animal proviene de los propios bilogos. Thorpe (1974), por ejemplo, advierte sobre los serios daos que provocaron (v continan provocando) algunos investigadores (como Ardrey) "al concluir que nuestra propia territo-rialidad es totalmente comparable a la de los animales" (p. 252). Peor que esto, se cita el origen de los hombres entre los predadores para justificar un instinto no slo agresivo, sino que conlleva tambin la necesidad "biolgica" de dominar un pedazo de tierra.
A pesar de todas estas crticas, no se trata de tesis que hayan sido sepultadas definitivamente; por el contrario, la tendencia es que stas ganen nuevo aliento, en especial a partir de los avances en el campo biogentico. Recientes descubrimientos en el mbito de la etologa y. el crecimiento de campos como el de la sociobiologa han llevado a consi-deraciones muy polmicas y a un retomo de la "trampa biologista".
Waal (2001) permite que percibamos con claridad este riesgo al comentar las dos formas de abordar la relacin entre el hombre y los otros animales: la que descarta todo tipo de comparacin y que "an es lugar comn" en las ciencias sociales, y la que, a partir de la teora darwinista, percibe "el comportamiento humano como pro- ducto de la evolucin, sujeta, por lo tanto, al mismo esquema expli- cativo del comportamiento animal" (p. 4). Percibimos, en efecto, que la distincin es relevante y que las dos proposiciones son criticables. La cuestin es que Waal va demasiado lejos al optar por la segunda perspectiva, cuya respetabilidad y ampliacin, segn l, han sido cre- cientes, principalmente en funcin de los avances de la teora sobre los comportamientos de los animales:
Comprensiblemente, acadmicos que han empeado su vida condenando la idea de que la biologa influencia el comportamiento humano son reacios a cambiar de rumbo, pero estn siendo superados por el pblico en general, que parece haber aceptado que los genes se hallan presentes en casi todo lo que somos y hacemos (p. 2) 4.4 inclusive los orgenes de la poltica humana. del bienestar y de la moralidad se estn discutiendo a la luz de la observacin de los primates (Waal, 2001:4).
En lugar del comportamiento, o de rnodo ms especfico, de instin-tos contra la agresin, ahora es el turno de la gentica en sentido am-
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 45
plio. El serio riesgo que corremos es, una vez ms, el de atribuirle todo, o el fundamento de todo, al campo biolgico, natural. A tal punto que la ecuacin puede incluso invertirse: si la "naturaleza natural" del hom-bre no explica comportamientos como los relacionados con nuestra mltiple territorialidad las manipulaciones genticas podran realizar lo que esta biologa socialmente "no manipulada" no logr hacer, o sea, dirigir el comportamiento humano, aun en su relacin con el espacio.
Las afirmaciones del antroplogo Jos Luis Garca, realizadas ya en 1976, sin duda mantienen su actualidad:
no sabemos, y difcilmente podremos llegar a conocer algn da, hasta qu punto las observaciones extradas del comportamiento animal pueden ser aplicadas, aunque sea analgicamente, al hombre. Nos faltan datos objetivos sobre el significado real de la conducta animal, sobre todo si nos introduci-mos en el mundo motivacional, y naturalmente el antroplogo, que ha expe-rimentado en sus estudios transculturales el grave peligro del etnocentrismo, difcilmente puede convencerse de que salvar el incgnito espacio que sepa-ra la especie animal de la humana sin sumergirse, a su vez, en el antropocen-trismo ms descarado. No queremos con eso dejar de considerar los estudios del comportamiento animal, sino simplemente prevenir sobre la inadecuada aplicacin de sus conclusiones al mundo humano (Garca, 1976:17-18).
Si tomamos la crtica por el otro extremo, el de los abordajes que excluyen por completo cualquier discusin sobre la relacin sociedad-naturaleza y abrevan del antropocentrismo sealado por Garca, frente a algunos fenmenos como el de los conflictos por el dominio de recur-sos (como el petrleo, las tierra cultivables y, en algunos casos, aunque de forma ms indirecta, la propia agua), parece quedar otra leccin: la de que, ms que nunca, separar naturaleza y sociedad, comportamien-to biolgico y comportamiento social, es temerario, como mnimo.
Al huir del tan criticado "determinismo ambiental" o "geogrfico", se hizo muy comn, incluso entre los gegrafos, restar importancia a la relacin entre sociedad y naturaleza" en la definicin de espacio geogrfico o de territorio. Por tal visin antropocntrica del mundo,
Es importante recordar que muchos autores consideran el trmino -naturaleza" en un sentido muy amplio, que se torna as prcticamente en un sinnimo de "ma-terialidad" o de "experiencia sensorial". Whitehead (199311.9201, por ejemplo, en su libro El concepto de naturaleza, la define como "aquello que observamos en la percepcin mediante los sentidos" (p. 7). Optamos aqu por una interpretacin ms esoicta, con el nico objetivo de resaltar la existencia de una dinmica de la naturaleza de algn modo diferente (aunque no disociada) de la dinmica de la sociedad.
-
46 DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN
menospreciamos o sencillamente ignoramos la dinmica de la natu-raleza que, calificada hoy en da como indisociable de la accin hu-mana, la mayora de las veces termina perdiendo por completo su especificidad
Si se exagera, podramos incluso discutir si no existira tambin una especie de "desterritorializacin natural" de la sociedad, en la medi-da que fenmenos naturales como vulcanismos y terremotos suelen provocar cambios radicales en la organizacin de muchos territorios. Las recientes erupciones de un volcn en el Congo, que obligaron a decenas de miles de personas a abandonar la ciudad de Goma, y en la isla Strmboli, en Italia, figuran entre los varios ejemplos de este pro-ceso. Aun sabiendo que los efectos de esta "desterritorializacin" son muy variables de acuerdo con las condiciones sociales y tecnolgicas de las sociedades, no hay dudas de que tenemos all otra "fuerza", no humana, que interfiere en la construccin de nuestros territorios.
Incluso si no convenimos con el trmino "desterritorializacin", en sentido estricto, para caracterizar dichos procesos ya que, como aca-bamos de ver, sera absurdo considerar la existencia de territorios "na-turales" desvinculados de las relaciones sociales no podemos ignorar este tipo de intervencin por el simple hecho de que el hombre, por ms que haya desarrollado su aparato tcnico de dominio de las condi-ciones naturales, no ha logrado ejercer un control efectivo sobre una serie de fenmenos vinculados de forma directa a la dinmica de la naturaleza o, incluso, con su aplicacin provoc reacciones completa-mente imprevisibles.
Adems, si tomamos en cuenta la discutible tesis de aquellos au-tores que amplan de forma tal la nocin de poder que ste termina superando los lmites de la sociedad, es posible extrapolar y decir que el territorio, aun en la lectura ms difundida en las ciencias sociales, que privilegia su vinculacin con las relaciones de poder, tambin in-corpora una dimensin "natural" en su constitucin,' 2
o por lo menos
12 Reconocer la importancia de una dimensin "natural" en la composicin de los territorios no significa, pues, concordar con la posicin de aquellos autores que llegan a ampliar la nocin de poder hasta la esfera de la naturaleza. Para Blackburn, por ejem-plo, "[...1 es posible atnnbuirle el 'poder' a propiedades de la naturaleza tanto como a propiedades de la especie humana, tales como el poder mltiple del medio ambiente sobre las comunidades humanas. De hecho, el surgimiento de nuestra especie y de la propia evolucin de la vida demostr el poder de la seleccin natural. Se puede definir provisoriamente `poder', en un sentido general, como la habilidad de crear, destruir, consumir, preservar o reparar. Los poderes productivos accesibles a la sociedad, que
DEFINIR TERRITORIO PARA ENTENDER LA DESTERRITORIALIZACIN 47
la capacidad de las relacione