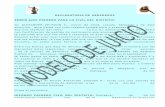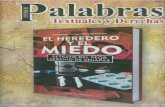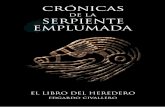HfìCIfì EL HEREDERO LIMITADAMENTE RESPONSABLE...sino la fe en la del alma; y en consecuencia es la...
Transcript of HfìCIfì EL HEREDERO LIMITADAMENTE RESPONSABLE...sino la fe en la del alma; y en consecuencia es la...
H f ì C I f ì EL H E R E D E R O L I M IT A D A M E N T E R E S P O N S A B L E
C O N F E R E N C I A
PRONUNCIADA E N LA SEMANA NOTARIAL
d e S a n t a n d e r e n s e p t i e m b r e d e 1 9 5 0
por
ALFONSO DEL MORAL Y DE LUNA
S U M A R I O
I . E l p r o b l e m a .
I I . E s p l e n d o r y d e c a d e n c i a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d « u l t r a v i r e s » .1. L a sucesión político-fam iliar, personal, en el D erecho rom ano.2. L a sucesión como fenóm eno económico en el D erecho rom ano.3. L a sucesión en el D erecho germ ánico.4. L a sucesión en el D erecho m oderno.
I I I . P o s i c i ó n d e l D e r e c h o e s p a ñ o l .A) L a herencia.B) E l heredero.C) L a adquisición de la herencia.D) R esum en.
I V . T r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o d e l h e r e d e r o i n c a u t o .A) D istribución en legados de parte alícuota.B) D isposición tes tam en taria de la responsabilidad « in tra vires».
V . E l h e r e d e r o l i m i t a d a m e n t e r e s p o n s a b l e .
HACIA EL HEREDERO LIMITADAMENTE RESPONSABLE
I. E l p r o b l e m a .
He aquí el problema:La estratificación histórica de nuestro Derecho, o, más am
plia y filosóficamente, la formidable mezcla de sangres que ha ,cimentado y pulido nuestros raciales modos de ser, de sentir y de reaccionar, ha producido en el Derecho sucesorio español incrustaciones o acentos no romanos que empañan los brillos de su fuselaje típicamente latino... Que los empañan, pero que no los apagan.
De tal suerte, pese a los esfuerzos— muy estimables— de los que han intentado demostrar que nuestra mecánica adquisitiva sucesoria está acompasada en nuestro Código civil al viento norte de las consignas germánicas, el -resultado personalizado de nuestra sucesión nos proporciona una figura de heredero tan meridional, tan latino, que no puede esconder ni disimular sus togas romanas ni su estirpe justinianea.
Nuestro «heres», si no tuvo la precaución de aceptar con el beneficio que generalizó el Emperador, será, sin paliativos, el clásico continuador de la personalidad jurídica de su causante; aunque no lo quieran quienes, impresionados por el «mors omnia solvit» y por el artículo 32, tuercen el gesto frente al punto de ficción que supone hablar de «continuación», allí donde la muerte todo lo liquidó... A la hora de la precisión,
— 704 —
es muy cierto que el estigma de la humanidad— y su angustia del no ser— , tan atormentadamente dibujado por U n a m u n o ,
no lo salva ninguna clase— física o jurídica— de inmortalidades sino la fe en la del alm a; y en consecuencia es la triste y gran verdad que la personalidad civil acompaña a la física en su desaparición definitiva. Pero, a la hora de los resultados, es también muy cierto que la confusión de patrimonios impuesta al aceptante puro por el artículo 1.003 del Código civil deja las posiciones y relaciones jurídicas del de cuius, así en lo activo como en lo pasivo, tan intactas como si perviviera la persona que la muerte extinguió.
El artículo 1.003 se anuda con él 998 y el 999; y los tres, con cuantas normas les sirven de presupuesto, forman los jalones de un deslinde que ensancha las fronteras patrimoniales de la herencia hasta los horizontes ilimitados de los bienes presentes y futuros del heredero.
Lo clínico de tal fenómeno de ensanchamiento (que se consideró y se sigue considerando como uno de los fustes de todo el edificio sucesorio, por otra parte minado y cercado cada vez con mayor saña por la dinamita y las penetrantes armas d°l Fisco) es que la expansión del patrimonio hereditario y el consiguiente proceso efectivo de la responsabilidad ultra vires hereditatis se proyectan muy frecuentemente sobre deudas insospechadas que hacen maldecir el diabólico juego de las formas legales de aceptación de la herencia. Y, en tal caso, cuando al heredero cazado le digamos sus juristas consultores que en su mano estuvo aceptar a beneficio de inventario, me parece que los técnicos habremos cometido la inelegante indiscreción de clavar un «inri» en lo alto de su cruz.
El Estado se cura en salud (art. 957); y la mano buena del legislador se tiende previsora y solícita hacia el tutelado y el pobre (art. 992) ; pero cuando el legislador se enfrenta con el heredero de tipo standard, en paz y sin peritos (art. 1.021), le dice, con la gola puesta, que tiene una forma de aceptar tan lisa y tan llana que hasta puede ser tácita y que, si quiere vacunarse contra posibles males, debe recetarse él sólo, secreteando con su prudencia, y previa deliberación o sin ella, la decisión de molestarse en acudir al Juez o a un Notario para
— 705 —
hacer saber «erga omnes» que su patrimonio personal no se confundirá nunca, en su daño, con los bienes hereditarios, y que los acreedores del causante— incluido él si lo es— no contarán, para disparar sus acciones, con más blanco positivo que el de los bienes heredados... Después, el legislador se lava la mano buena y la otra ; y el heredero corriente y moliente, entendiendo por tal no ya el mayor, sano, rico y pacífico, sino el profano e incauto, que, víctima de sus ignorancias, haya resbalado y caído, se quedará con el Código, que le haya regalado su jurista, archivado para «otra ocasión» y a solas con sus desdichas.
Me tomo la libertad de pintarlo así no tan sólo por un pie fol'zado del tema— y, desde luego, no por una visión sensiblera del problema— , sino porque la vida y la práctica, con que los Notarios contrastamos a diario nuestra preparación de labora- tario, nos enseñan, a golpe de casos clínicos, que esa prisa de nuestro tiempo y esa confianza en las apariencias de que magistralmente habló A l e j a n d r o B e r g a m o son incompatibles con la inefable responsabilidad ultra vires y han enmohecido el mecanismo legal de la aceptación de la herencia.
Si la clase médica me lo permite y no lo toma por la tremenda, abdicaré toda especie de abstracciones y señalaré con el dedo un hirviente vivero de peligros hereditarios. Los liberales honorarios devengados por los servicios de cirugía y de asistencia facultativa llegan hoy a sumas tan peliagudas, a veces, y las conciencias humanas (no se ofendan los médicos; aludo a la humanidad entera) padecen con tanta frecuencia de tristes deformaciones que, si el acreedor dilata la presentación de su minuta y da tiempo a que el heredero confiado— producto muy de nuestra raza— acepte de cara y por las buenas o se mueva en las placideces de la aceptación tácita, la quiebra de la herencia es ineludible y el zarpazo al patrimonio del incauto inesquivable.
Frente a esos y semejantes entuertos, la Jurisprudencia puede luchar gallardamente manipulando con habilidad en el concepto de la aceptación tácita de la herencia y no dejando de hilar muy fino— como efectivamente hila— en la exégesis de los dos últimos párrafos del artículo 999 del Código civil. Mas creo que no basta. O que no nos debe bastar a los Notarios.
A NALES. 45
— 706 —
Los Tribunales operan con antibióticos, y esas panaceas no están en nuestros botiquines. Nosotros, desde nuestro castilletes jurídicos— y la redacción del testamento está en nuestra mano-— no disponemos de más armas de contención de males que las típicas que nos es obligado manejar: medidas preventivas y medidas de seguridad...
En suma : merece la pena de ensayar lo que podríamos llamar un «tratamiento preventivo del heredero incauto» o— con alguna licencia— una «versión notarial o testamentaria del beneficio de inventario». Si la previsora construcción de la responsabilidad intra vires— desde el testamento, por sistema y hábito está a nuestro alcance, creo que los Notarios no tendríamos perdón al volverle la espalda.
Conste, por anticipado, que lo dudo. Pero si, tras estudiar el esplendor y la decadencia de la responsabilidad ultra vires, hago un obligado intento de centrar la posición de nuestro Derecho y me permitís hurgar en el espíritu y sentido de los legados de parte alícuota, yo, Notario, redactor y autorizante de testamentos, habré expuesto públicamente, con toda modestia, mis propias dudas y quedarán cumplidos los propósitos que— para vuestro mal— están acaparando vuestra cortés atención.
I I . E s p l e n d o r y d e c a d e n c i a d e l a r e s p o n s a b i l i d a d
«ULTRA V IR ES»
1. La sucesión político-familiar, personal, en el Derecho romano. Un nervio sensible y fuerte de la organización familiar en el pueblo romano— siguiendo la sugestiva tesis de B o n f a n -
t e — , el nervio simpático del sistema patriarcal, cinceló y dió vida a una figura oolítica y jurídica entrañable: el «heres», rey familiar y cabeza renovada del grupo agnaticio. Era el tronco con su savia no tan sólo del coto deslindado de la «gens» sino de todo un estadio de la organización social humana: el período idealista de que habla S a l d a ñ a en su prólogo a la «Crisis del matrimonio» de C a s t Án , el ciclo humano en que la familia, con su pórtico sano y robusto del matrimonio, era ejemplar único de la sociedad organizada, con toda la suave tibieza y todo el maravilloso sortilegio de lo sencillo.
— 707 —
Las finas e indestructibles canalizaciones entre lo familiar y lo sucesorio esmaltaron la sucesión hereditaria patrimonial con unos tonos de absolutismo, reflejo y resonancia del totalitarismo absorbente del jefe de la fam ilia... En el instante en que una cabeza agnaticia se apagaba, quedaba intacto en las nuevas manos del «heres», el imperecedero cetro doméstico; y la omnipotencia del mando, con su responsabilidad, se extendía a todo el complejo patrimonial del de cuius— en alza o deficitario— a impulsos de su íntimo poder expansivo. Y cuando la abdicación post mortem de la jefatura familiar-—succisio en un imperium y no en un dominium— causa y centro del primer testamento romano— fué perdiendo color y acabó por sucumbir definitivamente a medida que se desmoronaron socialmente los bloques agnaticios y se transformó en individual el signo deméstico del primitivo dominio quiritario, no dejó de estigmatizar con su clásico regusto personalista— hecho resabio— la limpia mecánica del derecho sucesorio romano.
El nombramiento del jefe de la «gens», que explica B o n f a n -
t e , se había eclipsado para siempre ; pero del mismo modo que los patricios del viejo estilo lograron conservar la pureza de sus «mores» primitivas, como dice M a n u e l G o n z á l e z , el poso o
sedimento de la añeja tradición impuso en los nuevos modos sucesorios la perdurabilidad del sello personal con una decoloración a fondo de su viejo matiz político y una exaltación de su exclusiva tonalidad jurídica. El heredero romano, como es bien sabido, obtiene ante todo el título personal de sucesor ; mas ya no sucede en el imperium fam iliar sino, sencillamente, en el «ius», en la misma posición jurídica de su causante; y en tal subrogación integral está la clave de su adquisición de bienes y de su sincronizada asunción de deudas y obligaciones. La hereditas— universitas iuris— lucrativa o damnosa, nihil aliud est quam successio in universum ius quod defuntus habuerit. Y, de tal suerte, en el heredero destella y vibra, sin merma, con renovado espíritu, la personalidad jurídica que la muerte segó.
2. La sucesión como fenómeno económico en el Derecho romano. La Roma espiritualista, que cimentó la sucesión en exclusivas razones religiosas y político-familiares, dejó paso a una
— 708 - •
¡Roma positivista que redujo el proceso sucesorio a un casi es- • cueto y desapasionado fenómeno económico. La religión de los lares se enfrió a la vez que languidecía la robustez de la soberanía doméstica y al mismo tiempo que los matrimoniales sacrificios a Júpiter de la confarreatio se veían desplazados por un sistema adquisitivo de la manus maritii basado en la usucapió. La vida romana se ha materializado. Y la sucesión también. Concebida ésta como un puro acontecimiento econó- mieo, dentro de lo jurídico, la antieconómica responsabilidad ultra vires hereditatis había perdido sentido. Y aunque el vigor jugoso de su estigma y solera personalistas resistió al ataque del nuevo espíritu, sobrevino inevitablemente la floración de distingos y correctivos.
La especialísima concesión de Gordiano a la clase militar, distinguiéndola del resto de los romanos, no tardó en perder su carácter. de privilegio de casta ; y el beneficio de inventario, accesible a todos, quedó así incorporado al Derecho sucesorio de Roma. Justiniano creyó, acaso, que, con esa nueva pieza del mecanismo, la responsabilidad ultra vires se arrinconaba en la h is to ria ... Yo no sé si los ciudadanos del Imperio rubricaron, por uso sistemático del flamante resorte, la optimista creencia y el buen deseo de su Em perador; lo que sí sé es que, con y sin Justiniano, la transmisión sucesoria en Derecho romano requirió el placet del heredero; y como la indispensable aceptación retroactiva de la herencia suponía una asunción voluntaria del pasivo, con penetración personal y espontánea del «he- res» en las relaciones jurídicas del causante, quiere decirse que el aparente correctivo, no excepcional (como lo fué el beneficio de inventario), sino normal, de la responsabilidad ultra vires se centró en el beneficium abstinendi. Con la siguiente conclusión puntualizada: O no hay heredero (por repudiación de éste) y en tal caso no cabe hablar de responsabilidad del heredero ni intra vires ni ultra vires, puesto que por definición falta la persona que ha de responder— como tampoco cabe hablar de correctivo— ; o hay «heredero» (por adición de herencia) y en este caso hay responsabilidad ultra vires; luego la ¡limitación de responsabilidad nace del propio «llamamiento hereditario» y se refuerza con el acto de acatamiento del res
— 709 —
ponsable. O dicho de otra forma : si la causa próxima de la: responsabilidad ilimitada está, exacta y cabalmente, en el acto voluntario de la aceptación por el heredero, la causa prim aria, viva y luminosa siempre, se identifica con el llamamiento a título universal en virtud del cual la personalidad jurídica del causante, con su activo y pasivo patrimoniales cerrados por la muerte, continúa fundida en la personalidad jurídica única existente: la del «heres», con su patrimonio personal ilimitadamente responsable.
El beneficium abstinendi suponía una evaporación del llamamiento hereditario: era la negación, no la limitación, de la responsabilidad ; y el beneficio de inventario quedó, así, como el único recurso que le puso diques o fronteras, sin desvirtuar un ápice— por su carácter de resorte excepcional— el fundamento primario y abstracto de la responsabilidad ultra vires hereditatis. La ultra vires, ensombrecida muy ligeramente p o r el beneficio justinianeo, perduró para siempre en el Derecho romano, que, abrumado por el típico y tradicional marchamo personalista de su mecanismo sucesorio no se atrevió a poner de acuerdo lo económico con lo jurídico aboliendo a rajatabla la responsabilidad ilimitada. Roma no pudo ir más allá.
3. La sucesión en el Derecho germánico. Los bárbaros enseñaron al mundo un sistema sucesorio de vientos contrarios. Su mentalidad no latina y su imaginación de vuelo bajo y tardo fueron incompatibles con los ágiles sutilismos de la successio in ius ; y aunque el enérgico trenzado de su Sippe, sin duda por indeclinables imperativos sociales, tuvo un calorido más violento aún que el de la gens romana, en la hora sucesoria el pueblo germánico no entendió de continuaciones de personalidad ni fue capaz de concebir el proceso sucesorio como un suceso global de subrogación en una posición jurídica. Los germanos, en suma, vieron en la sucesión mortis causa una inevitable coyuntura liquidatoria ; en> la transmisión hereditaria, un recortado fenómeno jurídico de adquisitio, y en el heredero, un vulgarísimo adquirente de bienes.
Se ha dicho, pues, con razón, que entre los germanos las deu
— 710 —
das hereditarias constituyen cargas o detracciones del patrimonio herencial, pero no elementos integrantes del mismo (exactamente con la misma visión que algunos tratadistas modernos — E n n e c c e r u s y sus anotadores españoles— tienen del patrimonio en general) ; y que, en consecuencia, frente a la clásica herencia romana, integrada por un activo y un pasivo, cuyas respectivas densidades la marcarán con el cuño de lucrativa o de damnosa, se irguió la herencia germánica integrada exclusivamente por un beneficioso activo. De suerte que, si en el trance liquidatorio germánico las detracciones por deudas no agotan los bienes, habrá herencia y habrá heredero; en tanto que si los males superan a los bienes, se habrán escamoteado prácticamente ambos conceptos... Yo diría, en definitiva, que mientras la herencia romana tiene un peso bruto y un peso neto — de signo positivo o negativo este último— , la herencia germánica o tiene un peso neto de signo positivo o no es herencia, en el sentido de causa transmisoria patrimonial, sino un proceso liquidatorio de sensibles semejanzas con el concurso o con la quiebra.
Convengamos, por tanto, en que el Derecho germánico hizo de la responsabilidad intra vires un quid de su juego sucesorio tan esencial que se consustanciaba con el propio llamamiento hereditario.
4. La sucesión en el Derecho moderno. En ese diseño que dejo expuesto del acento y sentido personalistas de la sucesión romana— a los que se mantienen fieles los Códigos modernos de tipo latino— y del tajante carácter patrimonial de la germánica— vivo y palpitante aún en las legislaciones alemana y suiza— se percibe a simple vista el esplendor y el avance hacia su ocaso de la responsabilidad ultra vires hereditatis. En efecto :
Al margen del recurso excepcional de la restitutio in integrum, apoyado en razones extrañas al sentimiento jurídico de la sucesión e inservible, por tanto, para pulsar y calibrar la alteración de sus matices, es evidente que Roma comprendió, a medida que fueron quebrando sus axiomas familiares y al mismo ritmo con que fué adulterándose la pureza de sus costumbres, que no había razones de honorabilidad ni mucho me
— 711 —
nos económicas para que el heredero pagara con sus propios bienes las prodigalidades o las adversidades de fortuna de su causante. Y si bien es verdad que la fuerza tradicional de los principios consagrados en las XII Tablas frenó la mano de Justiniano cuando éste se enfrentó con la, hasta Gordiano, intangible responsabilidad ultra vires, no es menos cierto que el gran emperador incorporó al sistema sucesorio un instrumento de defensa contra la ilimitación de matemática e insorteable eficacia... La ultra vires declinaba.
Los pueblos germánicos, con su bárbaro y denso positivismo, no se plantearon el problema ; o éste no encajó en la estupenda ingenuidad de su herencia y de su sistema.
Y en el Derecho moderno es bien conocido el fácil vaticinio de L a G r a s s e r i e popularizado por C a s t á n : «En la evolución del derecho sucesorio, el sistema de sucesión en la persona será sustituido definitivamente por el sistema de sucesión en los bienes»... Profecía fácil por cuanto el mundo, desde que el Imperio romano sucumbió, ha crecido y aprendido mucho, la lucha por la vida se ha ido complicando cada lustro y a los hombres se les ha ido formando en el espíritu una espesa costra de egoísmo que embota la humana comprensión de culpas y desdichas ajenas y hace sorprendente la norma que apunte y decrete la responsabilidad por las mismas. El frívolo gesto de Poncio Pilatos, está hoy a la orden del día.
III. P o s i c i ó n d e l D e r e c h o e s p a ñ o l
Tengo para mí que la pulsación de la responsabilidad del heredero por deudas y legados no ha gravitado con todo su peso en la mente de cuantos se han apasionado por el problema histérico-dogmático del engaste de nuestro Derecho positivo en las líneas directrices del Romano o del Germánico. Y como interesa, dentro de los objetivos que persigo y al servicio de su perfilamiento, dejar centrada la posición que, a mi modesto entender, adopta el Derecho español en este sector del Derecho sucesorio, tenéis que permitirme una indispensable exposición (prometo que lo más sintética posible) de las posturas y con
— 712 —
clusiones que, tecnica y jurisprudencialmente, están en boga entre nosotros. Con ella irá empalmado mi propio criterio.
La promiscuidad de elementos que han acuñado nuestro Derecho y las típicas sutilezas especulativas e interpretativas que son atmófera y clima de toda ciencia no exacta y abren interrogantes y brechas hasta en las posiciones más tradicionalmente firmes, han producido en la discusión del punto que tratamos un tono y un estilo de sordina y media voz qu, en eli difícil instante del resumen, se han traducido en una dicción cautelosa y empedrada de reservas mentales... ¡Líbreme Dios de desentonar! Yo también— y perdonad la petulancia, puesto que dudar es de sabios— tengo reservas y vacilaciones. Pero también pido al Cielo que me ayude a mostrar clara e ingenuamente mis inclinaciones.
Todo el epicentro de los temblores científicos está, naturalmente, en la concreción de estas tres figuras: herencia, heredero y adquisición hereditaria. Y como— en frase muy conocida de R u g g i e r o — es el concepto de herencia, el punto clave en torno al cual se desenvuelve la doctrina del Derecho sucesorio, siempre me he dicho para mi capote que o no hay lógica o los perfiles de tal concepto se contagiarán, con todo su sentido y su luz, a los de las otras dos figuras jurídicas mencionadas-
A) La herencia.Vamos con la herencia.Quise precisar antes y debo subrayar ahora que si la he
rencia romana suponía un conjunto unificado de elementos positivos y negativos, de cuya armonización unitaria los glosadores y más tarde H e i n e c i o derivaron el dogma de la «successio in universum ius» que abrazaba indeclinablemente el pasivo hereditario, la herencia germánica, por el contrario, repudia todo elemento negativo y frente a la «successio in locum» de los romanos provoca una simple «rem transferre» y un escueto fenómeno jurídico de «adquisitio». En consecuencia: mientras la confluencia de elementos activos y pasivos hizo posible en Derecho romano una «hereditas sine nullo corpore» (o «damnosa hereditas») con el correlativo corolario de reducir la titularidad hereditaria a un puro «nomen», a un simple
— 713 —
concepto jurídico («iuris intelectum habet»), tal posibilidad es rigurosamente extraña al sencillo objetivismo germánico.
Nuestros civilistas clásicos no dudaron en proclamar que era la herencia romana, con todo su color y todo su sabor dichos, la que había tenido una inequívoca aclimatación en el latino terreno de nuestro Derecho civil : a la sombra y regazo de preceptos tan contundentes como el 659 y el 661 que— el primero estáticamente y el segundo dinámicamente— catalogan en la masa hereditaria, vista como una unidad, y en su transmisión, contemplada como ún fenómeno unitario, tanto el activo como el pasivo patrim onial; y al empuje imperativo del artículo 1.003, que funde y confunde el patrimonio hereditario con el personal del heredero para que éste responda de las deudas del causante y de las cargas impuestas bajo la dictadura del principio de responsabilidad patrimonial ilimitada.
Parece que la cosa estaba clara. Pero el Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros, en sus respectivas esferas, y algún civilista moderno, en el sector doctrinal, ensombrecieron con dudas y desviaciones las claridades. B o n -
f a n t e ha llegado a decir que la estructura clásica de la herencia romana está completamente desvanecida en nuestro Código...
Es proverbial que el atrevimiento está muy cerca de la ignorancia. Pero nadie me tachará de atrevido si os confieso humildemente que no lo entiendo. Comprendo, sí, que al proyectar el artículo 660 la idea de la sucesión a los legados se empalidece y cuartea la pura significación de la «successio». También se me alcanza que el artículo 661 no es un espejo impecable apto para reproducir con rigurosa fidelidad histórica la precisa y redonda subrogación en la misma posición jurídica del causante, característica de la successio in ius romana, por cuanto tuvo ésta vuelo más alto y largo que la simple transmisión conjunta de derechos y obligaciones patrimoniales. E igualmente, en fin, es evidente que nuestro Código, remachando un proceso de despersonalización y objetivismo que se inició en la misma Roma, ha consagrado la derogación de la esencialidad de la institución de heredero y el olvido del viejo principio romano «nemo pro parte testatus pro parte intestatus
— 714 —
decedere potest». Pero, aparte esos remozamientos— o pulimentos de modernización— , yo no me considero capaz de entender cómo es posible llegar a afirm ar, con más o menos reservas, que nuestro sistema sucesorio está inspirado en el sistema hereditario germánico, dejando en una cuneta del camino, como preceptos mustios y sin vida, nada menos que al 659— que dogmatiza nuestra positiva concepción de la herencia, señalándole una envergadura semejante a la de la romana— , y al 1.003— que, con el más puro casticismo romano, señala los resultados que, en orden al pasivo, ha de tener para el heredero testamentario o abintestato el fenómeno sucesorio— .
Aquel «sacando ende las debdas que debía e las cosas agenas que hi fallasen» del Rey Sabio y ese «remanente» en que se concentra la fuerza hereditaria de que ha venido hablando la Jurisprudencia (a través de los cuales se adivina un expediente liquidatorio del mejor estilo germánico) son conerec- ciones prácticas y populares— que no técnicas— del concepto de la herencia. Y de ahí que reflejen el ingenuo sentido positivista de los viejos proverbios «primero es pagar que heredar» y «donde hay deudas no hay herencia».
B) El heredero.Es en el concepto de heredero donde— en nuestro De
recho— las consignas romanas han sido invadidas y desdibujadas por soplos nacidos en puros cuadrantes germánicos. Aclaro, sin embargo, sobre la marcha, que, en el fondo, no es el «he- res» sino su sistema de identificación y perfilamiento el que ha sufrido la metamorfosis.
En efecto: tipifica fundamentalmente al heredero romano: a), ser un continuador de la personalidad del causante, en cuya posición jurídica ha de subrogarse ; b), vincularse su condición a la expresa y solemne investidura del personalísimo e intransferible título de «heres» ; y c), asumir automáticamente con la cualidad de heredero una responsabilidad ultra vires hereditatis frenable tan sólo mediante el encastillamiento expreso en el beneficium inventarii.
Cualifica en esencia al heredero germánico : a), ser un vulgar ■adquirente de bienes, si bien su adquisitio ha de proyectarse
— 715 —
necesariamente sobre un activo patrimonial indeterminado o sobre una fracción o cuota del mismo ; b), iluminarse su carácter exclusivamente por un destello objetivo o patrimonial*, la adquisición del activo indeterminado o de una parte alícuota de él, con total independencia de que, a mayor abundamiento, se le designe nominalmente heredero ; y c), no heredar deudas por cuanto éstas no se aglutinan en la herencia sino que socavan o merman el patrimonio hereditario, con la consiguiente caracterización de su responsabilidad como pura responsabilidad «ob- renn> o intra vires hereditatis.
Y a través de ese sencillo esquema, comprensivo de la indispensable pero suficiente trilogía de puntos visuales para centrar una estampa jurídica personal— ¿qué es?, ¿quién es?, ¿cuál es su responsabilidad?— , dígase si a nuestro heredero no se le ven a distancia, como avancé al principio, las togas romanas. El desdibujamiento que, por influjo del Derecho germánico, ha padecido el heredero romano en el Derecho español no ha rozado apenas el «¿qué es?» ni el «¿cuál es su responsabilidad?»; se ha limitado, pura y simplemente, a no hacer depender la investidura hereditaria de un rito trasnochado, a imponer la objetivación del llamamiento y a enterrar definitivamente aquella institutio ex re certa que no era sino un recurso arbitrado artificiosamente para salvar al testamento desprovisto de heredero normal y, en suma, una indirecta aplicación más del ceremonioso formalismo que en la misma Roma sufrió ya heridas de muerte.
Subrayo que el virus germánico 110 ha prendido en el Derecho español sino en esos escuetos y secundarios sectores. Porque ni siquiera ha tenido potencia para evitar el arraigo en nuestro ordenamiento legal y en nuestro sistema jurídico del famoso legatum partitionis.
En resumen : si nuestra herencia es romana, romano es nuestro heredero. Y el Derecho positivo patrio habría desdeñado sin excusa un imperativo de la metodología lógica si no hubiera empapado a su sistema de adquisición de la herencia de la mejor salsa romana.
C) La adquisición de la herencia.— La intensidad y de-
— 716 —
tallismo que han tomado los estudios jurídicos en España, han hecho que el artículo publicado por G a r c í a V a l d e c a s a s
oobre tal extremo en la Revista de Derecho Privado se haya clavado minuciosamente, por lo menos en la vapuleada memoria de los opositores a Notarías. Nos lo sabemos— o nos lo sabíamos— así... Era impresionante, en efecto. Cimentado...,, claro ..., ágil; y esterilizando o pretendiendo neutralizar todas las cabezas de puente desde las que el autor presentía la ofensiva en su contra... R o c a S a s t r e se puso al frente del ataque; y los dos bastiones del habilidoso argumento: el artículo 440 y el 661, quedaron maltrechos a manos de nuestro ilustre compañero. El artículo 440 dice y no dice lo que de él dice G a r c í a
V a l d e c a s a s . Y el 661 que sí dice, dice un decir típico de lo que podríamos llam ar «teoría general de la sucesión mortis, causa», que de por sí pide y encuentra un detallista desarrollo, en los artículos 988 y siguientes...
R o c a no insistió suficientemente, sin embargo, en el flanco más débil de aquel intento de enraización de nuestro sistema de adquisición hereditaria en los campos clásicos del Derecho germánico. Porque, para mi modo de ver, toda la argumentación de G a r c í a V a l d e c a s a s está mellada en su base ; y en la mella tiene, en consecuencia, el explosivo. Si, como el propio autor pone de relieve, la llave y fundamento de la adquisitio ipso jure está en que la transmisión instantánea y ciega no puede esconder peligros ni emboscadas contra el heredero germánico por cuanto su responsabilidad es intra vives, tales fundamento y clave brillan por su ausencia en el Derecho español.
D) Resumen.Resumiendo: Herencia, heredero q adquisición hereditaria,
tienen, entre nosotros, una directa y caliente casta romana. Y entre los cuarteles de su heráldica no es el más gris el que ocupa el principio de responsabilidad ultra vires, cruz y penitencia de las posibles ingenuidades de nuestro heredero.
I V . T r a t a m i e n t o p r e v e n t i v o d e l h e r e d e r o i n c a u t o
La evolución de este matiz jurídico de la responsabilidad
hereditaria está parada en nuestro Derecho, por lo expuesto, exactamente en la misma encrucijada de caminos en que Justiniano se detuvo. Y si no fuera por las posibles deudas insospechadas, que son a la herencia, en muchas ocasiones, lo que las bombas sin explotar a las poblaciones en paz tras la guerra, y no fuera también porque en el seno del artículo 2.° de nuestro Código palpita una lírica orden draconiana (de señores que se llaman «Celedonio» están plagados todos los departamentos del Derecho), a mí me parecería impecable todo el aparato legal.
No es perfecto, en consecuencia, por lo mismo que el beneficio de inventario es más popular como trozo de una frase hecha que como lavatorio de manos hereditario, y por lo mismo que la deuda alevosa le sale en las sombras al heredero para atracar su personalísima cartera con mayor frecuencia que la que teóricamente cabría sospechar. Estos ojos míos ya han visto varios casos. Y si os paráis a pensar, no ya en los créditos médicos, sino en los tremendos peligros que acechan hoy a la industria por los bordeamientos de la ley y la severa vigilancia estatal y que pueden sorprender en el limbo al heredero, adivinaréis conmigo un ancho panorama de desdichados supuestos.
La marejada es ésa ; y el arte de navegar soslayándola puede estar o en una prudente distribución de la herencia en.legados de parte alícuota— sin perjuicio de que existan mandas de •cosas específicas puestas a cargo de los legatarios de cuota— , o en una previsión directa y explícita del testador que aborde y deshaga el temporal.
A) Distribución en legados de parte alícuota.— Precisamente por la fuerza escondida de la cálida estirpe romana de nuestro Derecho y, claro es, por las potísimas razones que se han encargado de desgranar otras cabezas distintas de la mía — que tienen la autoridad, la enjundia y la sal de que en absoluto carezco yo— , el legatum, partitionis es, entre nosotros, una vida realidad.
B o n e t y O s s o r i o — entre los modernos autores— intentó remontar una añeja corriente doctrinal. P o r p e t a llegó a decir del legado de cuota que era una monstruosa figura jurídica.
— 718 —
G o n z á l e z P a l o m i n o , entre veras— con argumentos de a puño— y bromas— con un par de trallazos humorísticos— , lo ha dejado erguido como un huso y robusto como un roble. R o c a , romanista, tocó a rebato al comentar la sentencia de 16 de octubre de 1940 y trazó una pulcra y meticulosa estampa de su régimen jurídico. Y nuestro Tribunal Supremo sigue en sus trece, sin vacilai', en sentencia de 11 de enero del año actual.
Creo que el problema de su presencia y potencia en nuestro ordenamiento jurídico está superado, toda vez que, por lo dicho, el legado de parte ha reunido a su favor dos macizos tantos: el razonado voto de la mayoría de la doctrina científica y la rúbrica firme de la doctrina legal. Y como así es, y es evidente que la responsabilidad del legatario de cuota es de tipo intra vires y no ultra vires, el testador que distribuya su herencia en legados de parte alícuota carecerá ciertamente de herederos, pero, prácticamente, habrá conseguido para sus sucesores (sin eliminar al derecho de acrecer, cuyos resultados podrán obtenerse igualmente mediante un juego de sustituciones directas; recíprocas) habrá conseguido digo, la segura tranquilidad de que, sean cuales fueren las ligerezas en que los sucesores pudieran haber incurrido al aceptar la herencia de haber sido herederos, y cualquiera que sea el alcance de posibles deudas imprevistas, será el patrimonio hereditario y no otros bienes el que soporte la efectividad de toda clase de cargas y obligaciones. ..
Tengo, no obstante, serias dudas, y no se me ocultan los inconvenientes de este sistema.
Mis vacilaciones radican en que bien puede ser que la distribución totalitaria en legados de parte alícuota arroje, en la función interpretativa del testamento, un resultado de signo contrario : una colección de herederos o sucesores universales con cuotas de distribución— mezclados, acaso, con auténticos legatarios de parte—y no un ramillete de sucesores particulares igual o desigualmente tratados...
Tal resultado no surgirá, probablemente, si en el reparto de la herencia el testador no mostró excesivas o estridentes preferencias. Pero sí es viable en el contrario supuesto de que el
— 719 —
causante quiera concentrar en una sola mano el universum ius con un levísimo pellizco a favor de otra u otras personas.
Mucho me ha hecho pensar un jugoso y picante ejemplo que G o n z á l e z P a l o m i n o deslizó al abordar el problema de la existencia del legatum partitionis y romper su lanza en su p ro ... Aquel humilde Juan, favorecido con una centésima parte de la herencia, frente al afortunado Pedro, que arramblaba con la parte del león: las noventa y nueve centésimas restantes (y barrunto, como es natural, que las conclusiones del ejemplo habrían sido las mismas si en vez de barajar centésimas hubiera manipulado Palomino con millonésimas y Juan se hubiera llevado una microscópica unidad), Juan, digo, me parece que no llegaría fácilmente a las mentes sencillas revestido con las galas de heredero, por mucho que el testador le hubiera indirectamente calificado así para después minimizar su brillante condición con una jugarreta distributiva... Sí, ya sé que el famoso as hereditario es evaporable en legados desde las sufridas manos del heres. Pero, como ya se ha dicho muchas veces que el Derecho es para la vida y no la vida para el Derecho, a mí me chisporrotea en lo íntimo la convicción de que el heredero víctima de esas pesadas bromas mortis causa— como insuperable y saladísimamente dice G o n z á l e z P al o m i n o — le mandará los padrinos al que le asegure en serio, en tal caso, que él, y no «el otro» o «los otros», es el auténtico heredero. Como también me burbujea dentro la seguridad de que, al presentarse en la Notaría el causante de Juan y Pedro con aquella idea distributiva en la cabeza v su voluntad real a flor de piel, le dirá al Notario, para empezar y para terminar, que es su santa y decidida voluntad que Pedro sea su heredero, si bien le place tener con Juan la gentileza de dejarle como recuerdo una centésima (o millonésima) parte de sus bienes... Con esta otra certeza : la de que si el Notario, cumpliendo pulcramente su misión, pregunta al testador cuál es su voluntad para el caso de que le premuriese Pedro, habrá un fenomenal porcentaje de probabilidades de que el testador desvíe el beneficio hacia una tercera persona y no hacia Juan.
Las matemáticas no supondrán nunca un valor totalmente muerto al sondear y pulsar ]a voluntad real de los testadores.
— 720 —
Ellos, conducidos muchísimas veces por nuestra experimentada mano, le abrirán o cerrarán el paso al derecho de acrecer (y al derecho de representación). Pero a la hora solemne de elegir al heredero responsable todavía no se me ha presentado un solo caso en que, despreciando el testador lo que de cálido, de entrañable y de serio tiene esa figura desde Roma hasta nuestros días, no le haga objeto de sus vivas y acusadas preferencias en el reparto de la fortuna o simplemente le posponga en lo económico.. .U n testamento de aquella traza y aquel alcance del ejemplo citado, de no estar muy elegidos y muy recalcados los sutiles e inteligentes términos con que el Notario lo redacte, hará dudar seriamente a más de un intérprete si éste ha de decidir que el testador quiso distribuir su herencia precisa y concretamente en legados de parte alícuota, eliminando la figura del heredero responsable ultra vires hereditatis.
B) Disposición testamentaria de la responsabilidad cintra vires». Y yo me pregunto: Si una colosal desproporcionalidad en la distribución puede frustrar la intención testamentaria de contraer la responsabilidad a los bienes heredados y es verdad que, como dice Roca, interpretando agudamente el artículo 668, la concreción del heredero o del legatario pende a la vez de la objetividad de la disposición y de la subjetividad terminante del llamamiento— lo que supone un triunfo más de la soberanía del testador— y es, a su vez, cierto que el legatario de cuota se equipara prácticamente al heredero aceptanté a beneficio de inventario (heredero, pese a la afilada y certera resta con que le ha mellado G o n z á l e z P a l o m i n o ) , ¿no será más sencillo que el testador ponga en pie una figura de heredero que por su expreso, real y soberano deseo responda de deudas y cargas exclusivamente con los bienes heredados, anticipándose así a toda duda sobre la forma de aceptación de su herencia y produciendo, en suma, una versión testamentaria, firme v definitiva por imperio de esa ley que es el testamento, del heredero acogido al beneficio justinianeo?
No sé, no sé... El legislador, al regular la sucesión testamentaria ha abdicado en favor del testador su pronia majestad legislativa. Mas no ha hecho de él un monarca absoluto, sino un rey constitucional. Y yo dudo de si entre las normas cons-
— 721 —
titucionales a que está esclavizado el testador estará o no incluida la que (art. 1.003, en relación con el 1.010) centra en la voluntad del heredero el mantenimiento de la responsabilidad ultra vires o su transformación en responsabilidad intra vires. Parece que sí, porque el sistema de responsabilidad por deudas repugna el freno y la influencia de la solitaria y exclusiva voluntad del deudor originario. Parece que no, porque si al testador-deudor se le consiente escamotear la ultra vires por el procedimiento indirecto de la distribución total en legados, no hay razón seria para que no se le permita descabezarla por las buenas de un explícito plumazo.
De ordenarlo así, es decir, si el testador instituye heredero con una precisa contracción de su responsabilidad por deudas y legados al importe y cuerpo de los bienes hereditarios (matizada por la necesidad de formalizar el inventario notarialmente en el plazo que el testador determine), es indudable que el instituido— acicateado por un puntillo de honor, haciendo profesión de más papismo que el Papa y esgrimiendo el derecho que le concede el artículo 1.010, visto en este caso del revés— podrá remontar la voluntad de su causante manifestando, en su expresa aceptación de la herencia, que la recoge bajo el santo y seña del artículo 1.003. Esto es cierto. Pero con esa cláusula testamentaria de concentración de. responsabilidad o de construcción preventiva y provisional de la intra vires, acaso será cierto también que la articulación automática de la ultra vires con la aceptación tácita habrá quedado rota radical y definitivamente... Siendo de observar, en fin, que tal cláusula, lejos de ser testamentariamente herética, tiene toda la ortodoxia que le proporciona el estar de acuerdo con el fundamento histórico-dogmático de la ilimitación de la responsabilidad hereditaria. Porque si ésta nace, como antes dije, del propio «llamamiento hereditario» y se refuerza con el voluntario acto de acatamiento del responsable, institución y acatamiento forman, respectivamente, su causa remota y su causa próxima, y, en consecuencia, la desaparición, o, mejor dicho, la modulación de la causa prim aria de la ultra vires (nombramiento del heres con limitación de responsabilidad), debe tener, con tono de provisionalidad, la misma fuerza de esterilización y enerva-
a n a l e s . — 4 8 -
— 722.
miento que el eclipse de su causa próxima (acogimiento del . Jieres al beneficio de inventario).
V. E l h e r e d e r o l i m i t a d a m e n t e r e s p o n s a b l e .
. . Ahí quedan mis vacilaciones. Y como no creo fácil que en ■ese. problema de la— si me permitís la expresión— versión am ticipada y. testamentaria del beneficio de inventario pueda clavarse en el suelo un criterio que no tenga vuelta de hoja, y como el recurso de eliminar al heredero mediante la distribución de la herencia en legados de cuota, sobre las dudas que en algún caso concreto y por deficiente redacción del testamento puede suscitar en orden a la presencia o ausencia de la figura del heres, tiene 110 sólo desventajas procesales relativas 1 :1a representación de la herencia en los procedimientos de reclamación de deudas-—al fin y ai cabo, remontables— sino inconvenientes sustantivos, por cuanto la personalísima e intransferible condición de heredero puede serle al sucesor pro- ye.chosa y apetecible en lo futuro, yo me contento con haber forcejeado— con estas débiles fuerzas mías— en el empeño de abrirle caminos al heredero limitadamente responsable.
De que un día vendrá estoy casi seguro. Vivimos, para nuestro mal, en la época del materialismo, remachado por la mecánica.
Y es el mayor dolor de mi agonía— dijo Villaespesa—vivir en este siglo sin poesía,
ebrio de fe y ... sin creer en nada...
La dueña del mundo, Norteamérica, ha dado un matiz deportivo y sonriente hasta a las cosas más serias; ¡pero no a sus dólares! El dinero es hoy, más que nunca, el poderoso caballero. No se admiten bromas sobre él, ni inter vivos ni mortis causa, y porque es así, con o sin nuestra rebeldía, está sonando hace tiempo la hora de la sucesión en los bienes. . si hay «bienes». Vengan todas las garantías que se quieran a favor de terceros, que mucho me sospecho tendrán que ser em
— 723 —
plazadas en la seria y prestigiosa òrbita notarial; pero ajustémonos a la insorteable y triste realidad...
Eso sí. Sería melancólico que en la hora de la renovación se suprimiera de nuestro sistema y de nuestros testamentos la grata y tibia palabra de heredero (heredero se le llama hasta al hijo que nos nace), secretamente enraizada en los más soterrados subsuelos de nuestro estilo y de nuestra raza. El vulgar adquirente de bienes de tipo germánico no será un heres; pero... el hombre vive, en una buena proporción, de palabras que sean inefables e inocentes halagos a su vanidad o ingenuos refuerzos para su espíritu, que tantas veces se calcifica y esponja con vocablos sonoros.
Entretanto, y dentro del ordenamiento jurídico actual, yo no he tenido inconveniente en mostraros a las claras mis íntimas inquietudes frente a la posibilidad que acaso esté en nuestra mano evitarle desdichados resbalones al heredero incauto (a costa de suprimirle el título de heres mediante el escorzo artificioso de distribuir la herencia en legados de cuota o a base de no degradarle y mantenerle el título con la expresa prevención del testador de que responderá intra vires). Porque yo, Notario, que puedo ser justamente sometido a corrección disciplinaria para indemnizar a terceros hasta cuando caiga limpio de culpa y víctima de asechanzas ajenas, estoy convencido de que el cristal de nuestra urna es cada día inás quebradizo..., y esa escritura de testamento, tan frecuentemente breve y económica, es una concentración de posibles fuerzas del mal que en cualquier momento pueden desatarse, rompernos el fanal y quitarnos la figura.