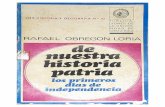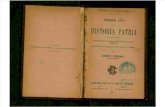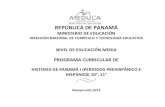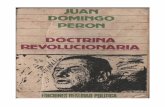De nuestr historia patria Los primeros días de independencia
HISTORIA DE LA PATRIA - peronistakirchnerista.com
Transcript of HISTORIA DE LA PATRIA - peronistakirchnerista.com

HISTORIA DE LA PATRIA
PATRIA-O-COLONIA
FEDERALES-O-UNITARIOS
BARBARIE-O-CIVILIZACIÓN
FEDERALES-O-PARTIDO LIBERAL
FEDERALES-O-PARTIDO NACIONAL
PATRIA-O-IMPERIO
PUEBLO-O-ANTIPUEBLO
PERÓN-O-BRADEN
PERONISMO-O-ANTIPERONISMO
LIBERACIÓN-O-DEPENDENCIA
DEMOCRACIA-O-GENOCIDIO
RESISTENCIA-O-NEOLIBERALISMO
"PATRIA-O-BUITRES"
PATRIA-O-CORPORACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
“LA PATRIA ES EL OTRO” ARGENTINO Y LATINOAMERICANO
---------------------------------------------------------------------------- “Necesitamos que los distintos dirigentes responsables de las organizaciones,
también organicen cursos de formación sobre política internacional, sobre historia
internacional”.
“Ustedes se dieron cuenta que prácticamente, salvo cuestiones catastróficas o muy
evidentes, parece como que la Argentina fuera un planeta solo en el mundo, que no
existiera el resto, porque no hay una sola noticia internacional de nada, de las
económicas ni hablemos”.
“Tenemos que prepararnos, tenemos que saber, porque al que no estudia, al que no
sabe lo que pasa y cómo se fueron produciendo los acontecimientos, lo llevan de la
nariz. Sobre todo, en un mundo, donde los medios de comunicación y,
fundamentalmente también, las redes sociales han adquirido una gran importancia,
el problema es la selectividad de la información” (Militante peronista, ex Presidenta de la
República Argentina por 2 períodos consecutivos 2007-2015, Cristina Fernández de Kirchner

1976-2003: LA LARGA NOCHE NEOLIBERAL






Línea de Tiempo Internacional
1979- Revolución iraní. Cae el gobierno del Sha. Se instaura la República Islámica de
Irán. 1979- Asume MargaretThatcher como primer ministra del Reino Unido.
Aplica políticas de corte neoliberal que son fuertemente resistidas por la clase trabajadora
británica. 1979- Invasión soviética a Afganistán. Fin del periodo de distensión en la Guerra Fría.
1979- Cae la dictadura de los Somoza en Nicaragua, comienza la Revolución Sandinista. Intervención estadounidense a través de la financiación de contrainsurgentes. 1980- Guerra Irán- Irak. Estados Unidos apoya a las fuerzas iraquíes comandadas porSaddam Hussein.
1980- Comienza la guerra civil en El Salvador. 1981- Asume Ronald Reagan la presidencia de Estados Unidos. Su gestión está marcada por políticas de neto corte neoliberal y una política exterior agresiva.
1982- Crisis de deuda en varios países latinoamericanos.
1983- Invasión estadounidense de Grenada. 1983- Creación del Grupo Contadora, antecedente del Grupo de Río y la CELAC. Grupo de apoyo a contadora búsqueda de posiciones comunes en relación a la deuda extema.
1984- Restauración democrática en Uruguay
1985- Asume Mikhail Gorbachov como líder de la Unión Soviética, comienza un periodo de reformas conocidas como Perestroika (reestructuración de la economía) y Glasnost (Apertura política).
1985- Restauración democrática en Brasil.
1988- Retirada de las tropas soviéticas en Afganistán.
1989- Invasión estadounidense en Panamá. Es derrocado Manuel Noriega.
1989- Caída del Muro de Berlín, hecho que marca el final de la Guerra Fría.
1989- Consenso de Washington. Periodo neoliberal en América Latina.
1990- Reunificación de Alemania.
1990- Restauración democrática en Chile.

1991- Guerra del Golfo Pérsico. Invasión de Kuwait por parte de Irak, repelida por fuerzas de Naciones Unidas (mayormente estadounidenses).
1991- Creación del Mercosur a través del Tratado de Asunción.
1991- Disolución de la Unión Soviética del Pacto de Varsovia. Boris Yeltsin Presidente de Rusia.
1992- Se forma la Unión Europea a través del través del Tratado Maastricht.
1993- Se firma el primero de los Acuerdos de Oslo dentro del marco del proceso de paz entre la OLP (Organización para la liberación de Palestina) e Israel.
1994- Fin del Apartheid en Sudáfrica. Nelson Mándela es elegido presidente.
1994- Entrada en vigencia del NAFTA, zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá. Propuesta estadounidense para establecer un área de libre comercio en todo el territorio americano con exclusión de Cuba.
1995- Es asesinado el primer ministro israelí Yitzhak Rabin lo que significa un retroceso en el proceso de paz entre Israel y Palestina.
2001- Ataque terrorista al Centro Mundial de Comercio y al Pentágono en Estados Unidos.
2001- Invasión estadounidense en Afganistán 2003- Guerra de Irak. Cae Saddam Hussein.

"1976 - LA REVANCHA NEOLIBERAL"
NOTA I
te nombraré veces y veces.
me acostaré con vos noche y día.
noches y días con vos.
me ensuciaré cogiendo con tu sombra.
te mostraré mi rabioso corazón.
te pisaré loco de furia.
te mataré los pedacitos.
te mataré una con paco.
otro lo mato con rodolfo.
con Haroldo te mato un pedacito más.
te mataré con mi hijo en la mano.
y con el hijo de mi hijo/ muertito.
voy a venir con diana y te mataré.
voy a venir con jote y te mataré.
te voy a matar/derrota.
nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez.
vivo o muerto/un rostro amado.
hasta que mueras/
dolida como estás/ya lo sé.
te voy a matar/yo
te voy a matar.
Juan Gelman, Notas, 1979.
Las diferentes etapas que componen el período que va desde 1976 a 2001 tienen varios ejes en
común, los cuales responden en general a la aplicación de políticas económicas neoliberales en el
Estado. La doctrina económica neoliberal surgió como una respuesta reaccionaria a la crisis que
estaba padeciendo el Estado de Bienestar en todo el mundo durante los años 70 y tuvo en Argentina
una de sus primeras aplicaciones prácticas a nivel mundial, a partir del Golpe de Estado de 1976
hasta la gran crisis de 2001.
Los diferentes gobiernos que transitaron este ciclo tuvieron entonces una serie de políticas
económicas similares. La primera de ellas fue la desindustrialización, que se aplicó con la intención
de reducir la inflación y de poner fin los ciclos de estancamiento padecidos crónicamente en el país,
así como debilitar al históricamente combativo movimiento sindical. En segundo lugar, y a partir de
ello, el período se caracterizó por la hegemonía del capital financiero por sobre los sectores
productivos, gracias a diversas leyes que dieron lugar a que se privilegie la especulación cambiaría
y bancaria, no solo como modo de acumulación de los sectores dominantes sino también como
modo de "ahorro" para la población en general. En tercer lugar, al considerar el neoliberalismo que
la intervención del Estado en ciertos sectores productivos es contraproducente y al confiar en la
"eficacia" de la administración privada, se procedió durante estos años a una desregulación
sistemática del Estado.
Por último, durante todo este período, y siguiendo los lincamientos del FMI, se procedió a pedidos
de préstamos sistemáticos a inversores externos como modo de sostener las políticas cambiarías y de obtener los recursos monetarios que ya no generaba el sector productivo; esto provocó que la
deuda externa creciese exponencialmente y que el deber de pagarla condicionase las políticas económicas de todos los gobiernos.

Terminar con la militancia para instalar otro modelo de país
Para la aplicación de este plan, sin embargo, se hacía necesario poner fin a la agitada militancia
popular que se había desplegado con fuerza (tanto en agrupaciones políticas como en
organizaciones armadas o en el sindicalismo) en los años anteriores a 1976, lo cual se logró con el
telón de acero que supuso el terrorismo de Estado de la dictadura militar. La presencia durante estos
25 años de gobiernos tanto militares como civiles que, con sus matices, colaboraron con los sectores
oligárquicos locales y con el establishment extranjero, supuso, entonces, que este sea un período de
retroceso de los sectores populares en comparación con las conquistas obtenidas en las décadas
anteriores.
No hace falta aclarar por qué se ha elegido al año 1976 como el que da comienzo a esta etapa, pero
sí conviene recordar que lo que se consolida y sistematiza a partir del golpe de Estado había tenido
su antecedente directo en el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976): fue durante
esa administración que se pusieron en práctica el terrorismo de Estado (mediante la Triple A y el
Operativo Independencia en Tucumán) y los planes económicos neoliberales (como lo fue el
Rodrigazo de junio de 1975, que debió abortarse por la presión de la CGT, que encabezó huelgas y
movilizaciones contra el programa de ajuste).
El golpe de Estado de 1976 debe ser entendido, entonces, como la necesidad que tenía el
establishment de un gobierno militar fuerte que le permitiera llevar a cabo sus programas de
liberalización de la economía que, desde 1955, la presión popular no le había permitido
implementar, al menos con la intensidad y la rapidez que pretendían. El terrorismo de Estado fue,
de este modo, el arma que usaron las Fuerzas Armadas para terminar con el "empate hegemónico"
al que habían llegado la oligarquía y los diferentes sectores sociales representantes de la
militancia popular desde el surgimiento del peronismo en 1945.
De este modo, la anulación de la movilización popular que supuso la dictadura fue solo el medio
por el que esta pudo implementar su proyecto de país. El mismo se vio cristalizado en el plan
económico de Martínez de Hoz, miembro destacado de una de las principales familias oligárquicas
del país y primer ministro de Economía de Videla. Los objetivos manifiestos de este programa
fueron controlar la inflación, incrementar la productividad, equilibrar la balanza de pagos y
restablecer la hegemonía del mercado en el manejo de la economía.
Sin embargo, más allá de estas metas instrumentales, el objetivo del plan era mucho más
estructural: el cierre de las ramas industriales más pesadas (siderurgia, metalmecánica, etc), que
funcionaban gracias a la importación de medios de producción, para conservar solo aquellas que
utilizaban recursos naturales locales, es decir, las livianas y agropecuarias (que, según la teoría
económica liberal, serían las más competitivas para un país agro como Argentina).
Para ello, Martínez de Hoz dio lugar a una apertura comercial mediante la reducción de los
aranceles aduaneros y dispuso una devaluación controlada, dejando un dólar "barato", generando así
una situación poco competitiva para las industrias locales. Un símbolo de la apertura importadora
en desmedro de la industria local fue la tristemente célebre publicidad oficial en donde las sillas
argentinas se rompían mientras que las importadas, al ser usadas, no sufrían ningún problema. La
publicidad funcionó como parte de la campaña de legitimación mediática de una política económica
anti industria nacional, a la vez que impactaba también en algo mucho más profundo: la idea de que
lo argentino era, por naturaleza, malo.
Apuntando al autoestima de la sociedad en su conjunto, al bajar la línea de que en Argentina "no se pueden" hacer bien las cosas.

Además de esta apertura importadora, el ministro alentó la especulación financiera a través de la
Ley de Entidades Financieras de 1977, que liberalizó las tasas de interés y creó bancos de la noche a
la mañana, haciendo que para muchos empresarios fuera más rentable invertir su dinero en el
mercado financiero, antes que volcarlo en el sector productivo. Estas medidas, al poco tiempo,
volvieron a generar un aumento aún mayor de la inflación y, como era de esperar, produjeron el
cierre de cientos de ramas industriales, aumentando el desempleo, la pobreza, y contrayendo la
actividad económica en general.
El Estado, entonces, generó una relación de represión y control sobre las clases populares mediante
el régimen de terror y la militarización de las calles; pero también dio lugar a una relación de
exclusión económica y social, en la medida en que millones de personas, sobre todo obreros
industriales, quedaron fuera del sistema productivo. La consecuencia para aquellos sectores
empresarios que sobrevivieron a la apertura comercial, fue una recomposición de las tasas de
ganancia, en tanto la caída de los salarios les garantizó mano de obra más barata. El reparto entre
capital y trabajo, que había alcanzado niveles inéditos
de igualdad en el año 1974, mostró una brecha creciente.
La resistencia a la dictadura
Sin embargo, un régimen con estas características, en un país con una sociedad civil históricamente
activa como es Argentina, estaba destinado a caer, tarde o temprano. Esto ocurrió en forma
acelerada a partir de 1981. Tres factores diferentes contribuyeron al colapso de la dictadura. El primero fue la crisis económica que eclosionó ese año.
Las medidas de Martínez de Hoz habían dado como resultado el aumento exponencial de la deuda
externa (¡Que pasó de 4.500 millones en 1976 a 35.000 millones en cinco años!), la caída del PBI, un déficit comercial (solo saldado por la entrada de capitales externos) y una inflación cada vez mayor.
Cuando el general Roberto Viola sucedió a Jorge Rafael Videla en la presidencia, en marzo de
1981, nombró como nuevo ministro de Economía a Lorenzo Sigaut, con la tarea de corregir estos
índices. Sin embargo la brusca devaluación de un peso sobrevalorado que este realizó con el fin de
recuperar competitividad sólo dio como resultado un aumento todavía mayor de la inflación, que se
disparó ese año a un 131%. La crisis económica le quitó a la dictadura el apoyo tácito que de otra
manera podría haber tenido entre sectores medios y medios-altos.
El segundo factor que contribuyó al fin del régimen fue la creciente movilización de la sociedad
civil que, aunque moderada en un comienzo, se hizo cada vez más visible a partir de 1977. Las
rondas de las Madres de Plaza de Mayo, fueron el símbolo más claro de esa resistencia, aunque no
el único. A ellas y a otros organismos de derechos humanos que surgieron en ese tiempo, se sumó
entonces la formación de la Multipartidaria, que núcleo a los mayores partidos políticos (la UCR, el
PJ, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el MID) con el objetivo de presionar
para el retorno de la democracia, y las primeras huelgas generales de la CGT; estas nuevas formas
de oposición al régimen se vieron potenciadas por la marcha de "Paz, Pan y Trabajo" del 30 de
marzo de 1982, la primera manifestación pública multitudinaria en contra del régimen.
Por último, la derrota argentina en la guerra de Malvinas le quitó a la dictadura cualquier
posibilidad de acordar una salida ordenada del poder (como sí fueron los casos de Chile y Brasil).
La derrota, sentida como propia por muchos argentinos, fue sin duda una doble derrota para las
fuerzas armadas. Después de años de hacer propaganda como luchadores contra la "subversión",
cuando les tocó defender el territorio nacional frente a un ejército enemigo en vez de combatir
legalmente contra sus propios ciudadanos, la inoperancia de las fuerzas armadas fue demasiado
evidente para ocultarla. La retirada, desde ese momento, se convirtió en estampida. Tras la

rendición frente a los ingleses en junio de 1982 se sucedió la renuncia de Galtieri. Bignone, otro
militar que lo sucedió en la presidencia, asumió con la convocatoria a elecciones democráticas en la
mira. El ciclo más oscuro de la historia argentina había llegado a su fin.
El alfonsinismo, entre ser y no ser.
El radicalismo había desarrollado buena parte de su campaña electoral en favor de los derechos
humanos, y el juzgamiento a los crímenes cometidos por la dictadura militar. Una posición que el
candidato del Partido Justicialista no se había animado a tomar, y en vez de eso, proponía una
nublosa anmistía. Además la figura de Alfonsín había alcanzado predicamento desde el momento en
que se opuso a la guerra de Malvinas, en un contexto donde el sentimiento nacional parecía
impregnarlo todo. Junto a esto, el recuerdo del último gobierno peronista, donde la convulsión
política había llegado a niveles muy altos, hizo que el radicalismo, por primera vez en la historia
después de 1945, ganara elecciones democráticas.
La asunción de Alfonsín a la presidencia en diciembre de 1983 no cambiaría, sin embargo, la
estrategia económica de los sectores dominantes, los cuales buscaron continuar aplicando sus
proyectos neoliberales en el nuevo contexto democrático. El nuevo gobierno tuvo una actitud
ambivalente para con ellos. En el marco de una crisis económica que todavía no había sido resuelta,
durante el primer año y medio de su gestión Alfonsín buscó hacer frente a la escalada inflacionaria
y a la cuestión de la deuda sin afectar el crecimiento de los salarios, contemplando la expansión
económica, evitando una negociación directa con el FMI y suspendiendo los deberes de pagos.
Sin embargo, a lo largo del año 1984 comenzó a ser cada vez más evidente que esta estrategia
estaba fracasando: la postergación de los pagos de la deuda se hacía ya insostenible, Estados Unidos
y los países europeos presionaban para un acuerdo con el FMI so pena de aislamiento internacional
y la Cumbre de Cartagena, en la que Argentina, Brasil, México y Colombia se reunieron con la
intención de diagramar una estrategia conjunta para el pago de sus deudas, no había dado ningún
resultado concreto.
En este contexto, el gobierno radical acabó por ceder. El punto de inflexión lo marcó la salida de
Bernardo Grinspun del cargo de ministro de Economía y su reemplazo por Juan Vital Sourrouille en
febrero de 1985. En junio de ese mismo año, y tras haberlo consensuado con el FMI, Alfonsín lanzó
el Plan Austral, que implicaba un congelamiento de salarios, una reducción del déficit fiscal
(mediante el ajuste de los servicios públicos y el aumento de los impuestos a las exportaciones), y el
envío de un nuevo préstamo por parte del FMI mismo.
Conjuntamente, se buscó detener la inflación con el reemplazo del peso por el austral, una nueva
moneda que se mantuvo hasta el retorno del peso en 1991, de mano del plan de Convertibilidad. Sí
bien esta nueva estrategia representó un golpe para los trabajadores, la misma fue exitosa en el corto
plazo para estabilizar los indicadores macroeconómicos, pues supuso un freno a la inflación, la
mejora de la balanza de pagos, el aumento de las reservas y el crecimiento del PBI.
Sin embargo, como era de esperarse, los trabajadores a través de la CGT buscaron recomponer salarios, lo que condujo a varios planes de lucha y huelgas generales.
Desde la vereda de enfrente, las presiones corporativas de las Fuerzas Armadas y de los sectores
conservadores no se detenían. En 1985, el gobierno de Alfonsín llevó a cabo el juicio por delitos a
los derechos humanos a los comandantes de la dictadura militar, conocido como el Juicio a las
Juntas. Nunca antes en la historia mundial un gobierno civil había logrado juzgar a una cúpula
militar en esos términos. El caso más similar, el de los juicios a los nazis en la Alemania de
posguerra fue posible por la ocupación militar de Estados Unidos y la Unión Soviética. El paso
histórico que la sociedad argentina dio en 1985 fue único y sentó las bases, más allá de los
retrocesos que se vivieron, a la actual política de derechos humanos. Sin embargo, esa audacia que

tuvo el alfonsinismo a la hora de enfrentarse a los fuerzas armadas a comienzos de su mandato no se
tradujo en una fortaleza similar al momento de las disputas con otros sectores de poder (como el
financiero o empresario), y ni siquiera con los propios militares, quienes dos años después
comenzaron con los alzamientos en distintos cuarteles, frente a los cuales el gobierno eligió siempre
la negociación y posterior concesión. En 1987 se produjo un alzamiento militar liderado por el
coronel Saineldín. En cuestión de horas, la Plaza de Mayo se llenó de cientos de miles de personas
en defensa del gobierno. Sin embargo, Alfonsín eligió la negociación y cuando logró la rendición de
los golpistas, se dirigió a la multitud para decir: "La casa está en orden, felices pascuas". Es decir,
desinflando a la movilización social que se había conformado en su propia defensa y sin decir que
la rendición tenía como contrapartida las leyes de punto final y obediencia debida. En poco tiempo,
lo que el radicalismo el mayor logro del radicalismo (el juzgamiento a los crímenes de la dictadura)
caía en saco roto, desilucionando a buena parte de la sociedad. Ese vínculo roto lo terminó
debilitando aún más, porque a partir de ese momento había quedado sólo frente a los poderes
fácticos, sin defensa social.
La actuación ambivalente del presidente se vio reflejada en las características y reclamos adoptados por la movilización popular en esos años, que vivió entonces un nuevo período de auge con el fin de
la dictadura, que se vio reflejada en una oleada de militancia y participación que tenía como
objetivo de llevar la democracia a las instituciones civiles (como la universidad, la escuela o los sindicatos).
Sin embargo, ante la progresiva resignación de Alfonsín frente a los reclamos de las corporaciones
y la irresolución de la crisis económica, diversos sectores comenzaron a movilizarse activamente en
contra del gobierno: la CGT, por un lado, abandonó en 1985 su estrategia de diálogo para lanzarse
definitivamente a los paros generales como modo de lograr sus reclamos; por otro, organismos de
derechos humanos, como Madres, Abuelas y el CELS, se distanciaron tras las leyes de impunidad.
Lo que sí se mantuvo constante fue el apoyo de la sociedad civil a la democracia. La política hacia
los sectores más humildes se caracterizó por intentar paliar la situación de estos sectores mediante
parches económicos (como las cajas PAN, un complemento alimentario que se repartía en barrios
carenciados) pero sin modificar su situación estructural. Finalmente, si bien durante este gobierno
se frenó con la política de erradicación de las villas miserias en la Capital Federal y el Conurbano, y
se impulsó la conformación de las primeras Juntas Vecinales en los barrios más humildes, estos
nuevos espacios de organización no pudieron superar en esta etapa la lógica asistencialista que les
brindaba el Estado.
En este contexto de creciente deslegitimidad social y descontrol inflacionario, se realizaron en
septiembre de 1987 las elecciones de diputados y gobernadores. La importante derrota radical (los
radicales sólo ganaron en Río Negro y Capital Federal) llevó a una reestructuración de la UCR y a
un cambio del rumbo del gobierno alfonsinista hacia posiciones más cercanas al neoliberalismo.
Nuevamente, se producía una retroalimentación entre defección programática e ideológica del
gobierno y abandono de apoyo popular. Por su parte -y de cara a las elecciones presidenciales de
1989- el PJ decidió definir a su candidato a través de internas, en donde se enfrentaron el presidente
del partido y gobernador de la provincia de Buenos Aires -Antonio Cafiero- por la corriente
renovadora y Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja y representante el sector más ortodoxo.
El triunfo de Menem llevó a su vez al deterioro del acuerdo que mantenía el alfonsinismo con "la
renovación" en el parlamento, al punto que todas las reformas económicas que envió el ejecutivo al
Congreso no fueron aprobadas.
El rechazo del gobierno a aumentar los salarios por encima de la inflación, las críticas generadas
por el intento del oficialismo de aprobar un paquete de reformas tendientes a liberalizar la economía
y la privatización parcial de algunas empresas del Estado, el poco compromiso empresarial para
mantener el acuerdo de precios en un contexto de creciente control oligopólico del mercado,
llevaron a un nuevo fracaso los planes de concertación económica y social del gobierno, que
redundó en un mayor descontento social y en una espiral hiperinflacionaria. Para complicar aún más

la situación, en 1988 se produjeron dos nuevos levantamientos militares que fueron rápidamente
sofocados, y en enero de 1989 un foco guerrillero -perteneciente al Movimiento Todos por la Patria-
intentó copar el 3o Regimiento de infantería de la Tablada. En pocas palabras, el último año del
gobierno de Alfonsín no sólo se caracterizó por una profunda crisis económica y social, sino que la
misma se dio en un marco en el que las instituciones democráticas demostraban ser aún muy
débiles. La desconfianza de los organismos financieros internacionales y la imposibilidad del
gobierno de encontrar bases de acuerdos entre los diferentes grupos de interés, llevó a una escalada
hiperinflacionaria (613% en los primeros seis meses del año 1989), a la profundización de la crisis
social que se vio reflejada en los masivos saqueos que se realizaron a lo largo del país en el verano
de 1989 y, finalmente, a la entrega anticipada del gobierno tras el triunfo de Carlos Menem en las
elecciones presidenciales de ese mismo año.
El menemismo, neoliberalismo extremo
Los dos primeros años de gobierno menemista también se caracterizaron por una alta conflictividad
social y la continuación de la crisis económica. El año 1991 fue clave para la profundización del
modelo neoliberal, ya que con la promulgación de la ley de convertibilidad que establecía la paridad
del peso y el dólar, el gobierno pudo avanzar en el terreno jurídico constitucional en la construcción
del Estado Neoliberal. Por primera vez un gobierno democrático, con el apoyo de la opinión y los
intereses neoliberales y de los mercados internacionales avanzaba sobre las bases legales de este
régimen económico. Este punto era indispensable para contar con los instrumentos necesarios que
permitieran actuar sobre la distribución del ingreso (como la desregulación financiera y la
apreciación cambiaría), transferir a sectores claves de la economía a manos privadas
(principalmente extranjeras), la privatización del régimen de previsión social y la formación de las
AFJP para administrar a través de grupos privados un importante porción del ahorro argentino, la
liberalización del comercio externo e interno, la flexibilización laboral y el ajuste fiscal.
Todo el paquete de reformas neoliberales, no sólo se dio con el apoyo de un gran sector de la
sociedad argentina, sino que además se dio en un contexto internacional que se caracterizó por la
puesta en marcha del "Consenso de Washington" y los planes de refinanciamiento de deuda
promovidos por los acreedores y el FMI. De esta manera el modelo económico argentino iba a
depender cada vez más del capital financiero internacional (con el consecuente aumento a niveles
históricos de la deuda externa), en detrimento de la producción y del mercado interno. Con este
cambio en el rumbo de la política económica, las primeras resistencias al nuevo modelo vinieron de
la mano de los trabajadores de las empresas que fueron privatizadas y de los jubilados que tenían
congelado su haber. Así y todo, en los primeros años de gobierno los índices macroeconómicos
indicaban que Argentina crecía de forma sostenida (producto del ingreso de capital especulativo), y
una parte importante de la sociedad apoyaba de manera pasiva las nuevas transformaciones.
La política del gobierno afectaba de manera directa los intereses de los trabajadores. Sin embargo,
la CGT había sido cooptada mayoritariamente por el menemismo a partir de que el gobierno les
brindara a los gremialistas dispuestos a colaborar la posibilidad de participar en los "sindicatos
empresarios" a partir del manejo de un porcentaje cercano al 10% de las acciones de las empresas
privatizadas, la licuación de las deudas de los sindicatos, más otros incentivos que incrementarían
de manera significativa los fondos sociales manejados por los gremios. La inmovilidad de los
principales dirigentes sindicales llevó a una ruptura dentro de este movimiento, creándose la Central
de los Trabajadores Argentinos en 1991 (CTA) y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos en
1994 (MTA). Estas nuevas organizaciones, junto a los Organismos de DDHH -que ampliaron su
lucha contra las leyes del perdón y contra el indulto al crearse la organización HIJOS y la
implementación de los "escraches", marcaron la dinámica de la lucha contra el neoliberalismo en
los siguientes años.

Tras reprimir un nuevo levantamiento militar en 1989, al año siguiente Menem decretó el indulto a
los militares condenados tras los juicios realizados durante el gobierno de Alfonsín. Con este
decreto buscaba neutralizar uno de los actores de desestabilización de la política argentina. Cuatro
años después, tras el asesinato del conscripto Carrasco, Menem eliminó el servicio militar
obligatorio eliminando así una buena parte de la influencia social y política de las FFAA sobre la
sociedad. Si bien esta medida fue bien recibida, la mayoría de los organismos de DDHH
encontraban en el gobierno a uno de los principales garantes de la impunidad de los genocidas.
Con la reforma constitucional de 1994, gracias al acuerdo con el radicalismo en el "Pacto de
Olivos", Menem logró la posibilidad de ser reelecto. A pesar del estallido de la "crisis del Tequila"
que provocó una fuga masiva de capitales, una fuerte recesión y un aumento exponencial de la
desocupación (se superó por primera vez en más de cincuenta años el 10% de desocupación),
Menem logró ganar las elecciones de 1995. El segundo gobierno de
Menem se caracterizó por el declive de un modelo que tenía como base dejar afuera a un amplio
sector del pueblo. Como ya se había señalado, los sindicatos aglutinados en diferentes expresiones
opuestas a la CGT oficial y al gobierno, habían sido los principales aglutinadores de las protestas
contra el neolíberalismo en diferentes paros y movilizaciones que se extendían a lo largo y ancho
del país. Principalmente eran los sindicatos de servicios como el de maestros, camioneros, estatales,
los que encabezaban la protesta. Los sindicatos más vinculados con el sector productivo, que habían
sido los más fuertes en décadas anteriores (como la UOM), se habían debilitado de forma visible
producto de la fuerte desindustrialización del país. Los maestros habían comenzado sus protestas en
el primer gobierno a causa del desfinanciamiento del presupuesto educativo y en contra de la ley
Federal de Educación que obligaba a los magros presupuestos provinciales a financiar el sistema
educativo. A cominezo del segundo mandato, Menem, decretó una nueva ley bajo presión del
Banco Mundial que afectaba a la educación universitaria. La nueva Ley de Educación Superior
(LES), llevó al movimiento universitario a sumarse de manera masiva a las movilizaciones contra la
política neoliberal, conformándose en las diferentes facultades del país nuevas organizaciones
independientes a los partidos políticos tradicionales que se oponían al gobierno de Menem a nivel
nacional, y al gobierno de la Franja Morada a nivel universitario.
La resistencia al neoliberalismo
El aumento de la pobreza y la desocupación, el desfinanciamiento del Estado, los sucesivos
escándalos de corrupción, llevaron a que diferentes sectores de la sociedad fueran articulando sus
luchas de manera conjunta. En este contexto es que en el 20° aniversario del golpe de Estado de
1976, la movilización que se realizaba todos 24 de marzo cobró un carácter diferente, ya que logró
unir todos los reclamos que se venían realizando en los últimos años, convirtiéndose en la
movilización más grande de la década Menemista. Las cien mil personas que participaron aquel día
marcaron un nuevo punto de inflexión. De la apatía generalizada que se había vivido hasta aquel
año bajo el lema "sálvese quien pueda", la participación política y social comenzó a crecer
lentamente, pero de manera sostenida. El movimiento piquetero comenzó a formarse en aquellos
años, principalmente tras las puebladas de Cutral Có, General Mosconi y los primeros cortes de ruta
en La Matanza. Esta nueva modalidad de protesta fue clave para que los trabajadores desocupados,
fuera de las fábricas y de la posibilidad de expresarse a través de las huelgas, pudieran ser
escuchados.
La oposición política al menemismo parecía desvinculada al porceso de crisis social, ya que se
replegó bajo liderazgos personalistas que en vez de producir vínculos sociales y organización
colectiva, confiaban la comunicación (principalmente denuncias contra la corrupción del gobierno)
a la estructura mediática. Esta estrategia por parte de los partidos políticos de la oposición (UCR y
FREPASO) resultó ser atractiva para un amplio sector de la clase media, y sumada al desgaste del
gobierno de Menem, le permitió ganar las elecciones presidenciales de 1999.

El gobierno de la Alianza llegó con un discurso que hablaba de transparencia, pero que nada decía de modificar el sistema económico. Con sólo una semana de haber asumido, el gobierno reprimió una protesta piquetera en el puente que une Corrientes con Chaco, con el saldo de dos personas muertas. Esta represión licuó rápidamente la esperanza de cambio depositada por la sociedad en el nuevo gobierno, además de demostrar que el gobierno de la Alianza estaba convencido en seguir con los dictados de los organismos financieros internacionales a costa de los intereses de los argentinos. Así, los dos años que duró este gobierno se caracterizaron por nuevos ajustes: recorte del 13% al haber de los jubilados y a los salarios estatales, nueva ley de flexibilización laboral, intento de recorte en más de 300 millones de pesos a las universidades, etc. La profundizaron de la política económica neoliberal no hizo más que acrecentar los niveles de desocupación (en 2001 la desocupación alcanzó su pico histórico del 25%) y profundizar la recesión en el país. A la crisis económica, se le sumó la crisis política producto de un escándalo de corrupción tras la aprobación de la nueva ley de flexibilización laboral y la renuncia del vicepresidente de la Nación.
En este marco, los movimientos sociales crecían al calor de nuevas movilizaciones que reclamaban
el fin del pago al FMI, la lucha contra el ALCA, trabajo, el aumento del presupuesto en salud y
educación, comida para los comedores, etc. La militancia que comenzó a crecer en esos años, a
diferencia de décadas anteriores, se caracterizó por priorizar la identidad social por sobre la
identidad política producto de la crisis de representatividad que sufría en sistema de partidos en la
Argentina. El trabajo social en las barriadas comenzó a multiplicarse en la organización de
comedores, copas de leche, pequeñas cooperativas de trabajo, centros de salud, donde miles de
desocupados se organizaban los diferentes movimientos sociales, trabajando codo a codo con los
estudiantes que cada vez más se sumaban al trabajo social.
Si bien los niveles de organización iban creciendo, las identidades estaban fuertemente segmentadas
y esto se podía ver en los numerosas organizaciones sociales que se creaban y en la gran cantidad de
agrupaciones estudiantiles que se formaban en las universidades.(1) Esta segmentación debilitó la
lucha contra el neoliberalismo en esos años, impidiendo superar la instancia de resistencia a partir
de un discurso fuertemente reivindicativo. Esta debilidad que tenía el movimiento anti
neoliberalismo en Argentina, tanto como el hartazgo popular inorgánico pero decisivo frente a las
políticas de ajuste, quedarían expresados claramente en el estallido del 19 y 20 de diciembre del
2001. -----------------------------------------------
(1) Un importante hecho político en donde por un tiempo quedaron en un segundo plano las
diferentes identidades y objetivos en pos de uno común fue la constitución del FRENAPO
(Frente Nacional Contra la Pobreza) entre el 14 y el 16 de diciembre de 2001. La consulta
plesbicitaba la propuesta de entregar una asignación a los mayores sin cobertura jubilatoria,
a los desocupados y una asignación universal para los niños. La consulta popular obtuvo
más de 3 millones de votos a favor de las medidas propuestas. Sin embargo, a los pocos días
estallaría la revuelta popular que acabaría con el gobierno de Fernando De La Rúa, dejando
un tanto eclipsada la iniciativa de las organizaciones gremiales, políticas, sociales,
territoriales, religiosas y culturales que la habían emprendido.

"EL PERÍODO 1976-2003
DESDE UNA PERSPECTIVA
DE DERECHOS HUMANOS"
Contexto Internacional Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los dos grandes vencedores, EE.UU. (Estados
Unidos) y la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) virtualmente se dividieron el
mundo en lo que se conoce como Guerra Fría, denominada de esta manera porque no incluía
conflictos bélicos entre esas dos potencias mundiales. Casi todo el mundo quedó fraccionado en
dos, según cada país se alineara con alguna de las potencias vencedoras, por decisiones soberanas o
por las presiones de las superpotencias. Del nuevo orden geopolítico mundial surgió un mundo
bipolar que distinguía dos conceptualizaciones ideológicas diferentes.
La Unión Soviética sostenía la igualdad como valor fundamental, lo colectivo, la propiedad comunitaria de la tierra y de los medios de producción como pilares de su sistema ideológico-político.
El Estado era la herramienta para sostener este sistema de concepción universalista. Estados
Unidos, en cambio, expresaba su acérrima defensa de la libertad, del valor individual y de la
propiedad privada de los medios de producción. El capital y el mercado, sus herramientas.
De esta manera, el mundo bipolar tenía, por un lado, el modelo capitalista liderado por Estados Unidos y por el otro, el modelo socialista liderado por la Unión Soviética.
La Revolución Cubana que se inicia en la isla en 1959 enfrenta, en las narices mismas de Estados
Unidos, el modelo socialista presente en América Latina. El triunfo de la revolución se convirtió en
el faro que alumbró los idearios revolucionarios de los años sesenta.
La reacción de EE.UU. no se hizo esperar, y además de accionar medidas concretas (como intentos de invasión y bloqueo económico) contra el modelo cubano, estructuró una estrategia regional para contrarrestarlo.
Esta estrategia se llevó a cabo mediante la llamada Escuela de las Américas, institución "educativa -
militar" que instruía a las fuerzas armadas latinoamericanas acerca de la teoría que se desarrolla en
este momento: la Doctrina de la Seguridad Nacional. Los primeros formadores en el nuevo
paradigma represivo a aplicarse en contexto de guerra fría en Latinoamérica fueron los franceses, a
partir de la estrategia y táctica desplegada en Argelia, contra los procesos de descolonización que se
vivían en algunos países del continente africano. Los primeros "encuentros de formación" en
Latinoamérica se realizaron en Argentina, organizados conjuntamente entre el EMGE (Estado
Mayor General del Ejército) argentino y el Ejército francés, que educaban a militares
estadounidenses y de distintos países del cono sur. Los norteamericanos estaban atravesando la
experiencia en Vietnam y tenían la revolución cubana al otro lado del mar, y una vez que los
franceses comenzaron la "capacitación", pusieron los recursos humanos y materiales a través de la
Escuela de Las Américas. Muchos de los represores franceses que crearon la doctrina fueron
profesores durante muchos años en la Escuela de las Américas en Panamá. En síntesis, EE.UU.
puso los recursos y estructuró la coordinación regional y la Doctrina de Seguridad Nacional es un
desprendimiento de la doctrina de contrainsurgencia francesa.

Básicamente, es una estrategia represiva, el brazo armado del sistema económico que se diseña en Estados Unidos y se imponía en el resto de América, y planteaba la noción de guerra interna
contraponiéndola a la guerra externa conocida entre dos ejércitos nacionales en pugna por intereses encontrados. Esta "guerra interna"
se desarrolla contra un enemigo precisamente interno, disidente ideológico de la civilización
occidental y cristiana propugnada por Estados Unidos como modelo a seguir (2).
Esta política internacional de EE.UU. programaba para Latinoamérica ayudar al continuo desarrollo
de las fuerzas militares de cada país, capaces de proporcionar en unión con la política, con fuerzas de seguridad y policiales la necesaria seguridad interna que era imprescindible para detener la
infiltración marxista.
La acción concreta fue que todas las fuerzas armadas latinoamericanas al educarse en este sentido a
la Escuela de las Américas en Panamá fueron dotadas de fundamentación teórica al respecto y de
armamento, estrategias, etc., para llevar a cabo en cada país la guerra contrainsurgente contra los
disidentes políticos, sean estos integrantes de un ejército rebelde, militantes estudiantiles,
integrantes de comisiones internas de sindicatos, integrantes de organismos de Derechos Humanos,
sacerdotes comprometidos con el pueblo o militantes barriales.
En la Argentina esto contiene además un elemento particular que hace que se desarrollen
movimientos de disidencia política con el modelo estadounidense y con la política represiva
instaurada en 1955: la resistencia peronista y los movimientos juveniles. Estos dos actores surgen al
calor de la proscripción del peronismo y del clima revolucionario que se instaura en la década del
'60 (con la revolución cubana dando cuentas de la posibilidad concreta de llevar a cabo un país más
justo y libre) (3).
Así, el Estado Argentino, a través de sus fuerzas armadas educadas en Panamá, perseguirá a los militantes del regreso de Perón a la Argentina y a los que militaban en pos de la revolución popular.
Terrorismo de Estado
El Terrorismo de Estado no puede conceptualizarse sin ser comparado con las anteriores
experiencias de golpes de Estado que ocurren en la Argentina en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966.
Todas estas dictaduras que se instauraron desde 1955 (la primera después de culminada la Segunda
Guerra Mundial) llevaron a cabo las estrategias mencionadas anteriormente, persiguiendo a quienes
militaban políticamente o representaban intereses populares (mayoritariamente peronistas).
Cuando en 1955, un sector reaccionario de las fuerzas armadas derroca al gobierno popular y
democrático de Perón, comienza a desarrollarse en nuestro país la violencia sistemática por parte
del Estado contra los compañeros. Esta violencia estatal será feroz. Como ejemplos de ella podemos
citar los fusilamientos de 1956 donde el gobierno de facto de Aramburu asesina a 33 compañeros de
la resistencia peronista; la desaparición, profanación y cambio de identidad del cadáver de Evita; el
decreto 4161 y el 7165 que prohibían decir toda palabra relacionada al imaginario del peronismo; la
violenta represión contra los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre en 1958; el plan de
Conmoción Interna del Estado (CONINTES) desarrollado primeramente en el gobierno de Frondizi
(1958-1962) que encarcelaba a peronistas; la desaparición de compañeros (Felipe Valiese,
Alejandro Baldú); la Noche de los Bastones Largos de 1966, cuando recién asumía la dictadura
encabezada por Juan Carlos Onganía, que reprimió a los estudiantes universitarios organizados y
que provocó la prisión y el exilio de muchísimos científicos e intelectuales argentinos ("fuga de
cerebros"); en 1969 una tremenda represión al primer movimiento popular integrado conjuntamente
por obreros y estudiantes que en Córdoba tomó el espacio público para luchar por reivindicaciones

populares dio origen al llamado Cordobazo (4); el mendozazo, rosariazo, viborazo y otras luchas
populares y el 22 de agosto de 1972, ya bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, se
fusilaron a muchos compañeros detenidos por razones políticas en la base aeronaval de Trelew,
como escarmiento a los que no habían logrado concluir la fuga de la cárcel de Rawson adonde
originalmente estaban detenidos.
Este breve recorrido por supuesto está incompleto, pero da un panorama de la violencia política que
llevaba a cabo el Estado y que no dejaba canales institucionales, democráticos y pacíficos para otorgar voz a los proscriptos, mayoritarios en la sociedad. Los militantes peronistas y los militantes
de partidos de izquierda tuvieron que recurrir a la violencia como modo de expresión política debido a la inexistencia de otra vía para hacerlo.
El golpe de Estado que se inicia el 24 de marzo de 1976 aunque conserva muchas características de
las anteriores dictaduras le imprime un sello particular a su accionar que hace que se lo denomine
con la conceptualización realizada por el anterior Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis
Duhalde, y que es el Terrorismo de Estado (5). Este Estado es terrorista porque su objetivo
fundamental es generar terror en toda la sociedad para poder implementar sin oposición un modelo
económico, político, social y cultural exclusivo, represivo y persecutorio, eliminando todos los
focos de resistencia que le disputaran la hegemonía del poder.
Otra de las características fundamentales que ayudan a definir el accionar terrorista de este Estado
que se instala en 1976 tiene que ver con toda una cruel pedagogía que tenía a toda la sociedad como
destinataria de un único mensaje: el miedo, la parálisis y la ruptura de los lazos sociales. Así el terror se utilizó como instrumento de disciplinamiento social y político constante, no aislado y
excepcional.
Este golpe de Estado tuvo también la particularidad de ser perpetrado por las tres fuerzas armadas
en conjunto, situación inédita en la historia argentina. Las tres armas para garantizar el ejercicio
conjunto del poder se dividieron el Estado en 33,3% del control de las distintas jurisdicciones e
instituciones estatales para cada una de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea); se
dividió el territorio nacional en zonas, subzonas y áreas en coincidencia con los comandos de los
Cuerpos del Ejército, lo que implicó la organización y división de la responsabilidad en la tarea
represiva, sobre aquello que denominaban "el accionar subversivo". No debe olvidarse que la
división territorial por cuadrículas fue definida en 1968 con la última reforma estructural doctrinaria
que se realizó en el Ejército Argentino en función de la capacitación francesa. La división territorial
ya existía con anterioridad al golpe y sólo se utilizó lo que ya venía funcionando.
El Terrorismo de Estado, perpetrado por la dictadura cívico-militar, se atribuyó la suma del poder
público, se arrogó facultades extraordinarias y en el ejercicio de esos poderes ilegales llevó adelante
la práctica sistemática de graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, continuó con el estado de sitio decretado por María Estela Martínez en
noviembre de 1974, consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción,
removió los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales, cesó en sus funciones a
todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales, y a los elementos
populares que figuraban en el poder judicial nacional y provinciales; declaró en comisión a todos
los jueces, suspendió la actividad de los partidos políticos, intervino los sindicatos y las
confederaciones obreras y empresariales, prohibió el derecho a huelga, anuló las convenciones
colectivas de trabajo e instaló la pena de muerte para los delitos de orden público, medidas que
incidían directamente sobre el orden económico.

Para ello, fue necesario sistematizar la represión popular mediante la estrategia del secuestro,
detención, tortura, desaparición y asesinato de militantes, adherentes, estudiantes, obreros, etc., es
decir, a la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, esta sistematicidad represiva, con los más de
500 Centros Clandestinos de Detención y Exterminio como ejes fundamentales, tuvo otro carácter
distintivo: la clandestinidad de ese accionar terrorista. Así, este Estado Terrorista se presenta como
un Estado Dual, ya que, por un lado, existe un Estado visible, legalista aunque ilegítimo, ordenado y
propulsor de la paz social, y por el otro, un Estado invisible, clandestino que reprimía ferozmente en
las sombras, sin juicio, sin garantías, sin información pública al respecto. Estos dos Estados
coexistían y se autoalimentaban siendo imposible concebir uno sin el otro.
Para abundar en su definición, podemos decir también, a través del esquema aportado por Gramsci,
que este Estado para consolidar su hegemonía, ponía de manifiesto dos elementos fundamentales:
consenso y coerción; consenso a través de su parte visible, refrendado por gran parte del poder
judicial y amplificado por los medios masivos de comunicación, estatales y privados, y, por
supuesto, coerción a través del accionar clandestino depredador.
La consecuencia de ese accionar fue: miles de desaparecidos, asesinados, detenidos, exiliados y cientos de niños con su identidad robada, lejos de sus familias biológicas.
Complicidad Civil
Se desprende de lo dicho antes, que este Estado también utilizó una herramienta muy eficaz para el
disciplinamiento social como es el terror, pero, terror ejercido de manera pendular, es decir,
mostrándose y ocultándose a los ojos de la sociedad civil. No deja de ser clandestino su accionar,
pero funciona como un secreto a voces, por ejemplo: los vecinos de un Centro Clandestino podían
ver parte del esquema represivo (los autos con compañeros secuestrados, sin patente, ruidos
extraños, gritos desgarradores y hombres con armas largas vestidos de civil) pero de esa represión
no daba cuentas el Estado en términos públicos. El terror se hace irrespirable, y no quedan opciones
dentro del Estado legal. Con esa alarma y consternación sobre los cuerpos la sociedad reacciona con
elementos que le son provistos por los medios de comunicación, en ausencia de otra voz pública al
respecto: "algo habrán hecho", "por algo será", en referencia al destino de los secuestrados.
Plan Económico
José Alfredo Martínez de Hoz, descendiente del fundador y miembro activo de la Sociedad Rural
Argentina, y cabeza visible del apoyo civil a la dictadura, fue designado como Ministro de
Economía (un civil, al igual que todos los ministros de economía de todas las dictaduras) y
comenzó a ejecutar políticas de desindustrialización nacional, fomento indiscriminado del capital
financiero y persecución a los trabajadores; medidas tendientes a la eliminación del Estado de
Bienestar que intervenía fuertemente en la economía, que garantizaba la soberanía nacional y los
plenos derechos para la población en general y para las clases trabajadoras en particular. Las clases
dominantes buscaban así cerrar el ciclo de conquistas sociales que se habían inaugurado durante el
gobierno de Perón y la militancia de Evita y que se había ensayado demoler anteriormente desde
1955. Las clases dominantes lograron en este período instaurar el modelo neoliberal, de
concentración del capital en pocas manos, en las suyas (6).
Desde el punto de vista de los jefes militares, de los grupos económicos y de los civiles que los
apoyaban, el origen de los conflictos sociales en la Argentina y de la inestabilidad política
imperante luego de 1955 con el derrocamiento del gobierno constitucional de Perón, estaba
relacionado con el desarrollo de la industrialización y la modernización en sentido amplio (que se
había dado con la ESI, Industrialización por Sustitución de Importaciones).

Estos sectores afirmaban que se trataba de un modelo sostenido artificialmente por la intervención
del Estado; entendían que esto motivaba un exagerado crecimiento del aparato estatal y el
fortalecimiento de un movimiento obrero organizado, dispuesto y capaz de defender sus derechos e
intereses por diversas vías. En la Conferencia Monetaria Internacional de México, realizada en
mayo de 1977, el ministro de Economía dijo que el cambio de gobierno constituía "la
transformación de la estructura política y económica-
social que el país tuvo durante casi treinta años" (que requería el sistema capitalista mundial en el que estábamos inmersos por razones históricas).
Así, para sentar las bases de ese nuevo modelo que querían imponer en el país era necesario
modificar las estructuras de la economía argentina. El cambio propuesto era muy profundo; no
bastaba con un simple proceso de reordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos
institucionales, administrativos y empresariales; políticas, métodos, hábitos, y hasta la misma
mentalidad (dolarización de la economía, etc.). Esto sólo podía implementarse con la violencia y el terror.
Varios autores coinciden en denominar a la dictadura cívico militar como un proceso signado por
"La revancha oligárquica" (7). En palabras de Juan Carlos Marín "La burguesía
se comporta como una clase dominante -propietaria- de un territorio social y no sólo material (...) Es la conciencia de clase poseedora que la burguesía tiene de sí misma -como expresión de su ser
social - la que la lleva permanentemente a "sentirse" atacada ante cada intento de conquista, recuperación social y política de los sectores desposeídos (...). De ahí
su vocación de clase propietaria -dominante- de hacer la guerra ante cualquier intento de los
sectores desposeídos de establecer la continuidad de sus luchas sociales y políticas. La guerra es para la burguesía la otra cara del proceso de acumulación capitalista, en la que la crisis de
acumulación es mediatizada por esa capacidad de "potencia económica" que Marx le otorgaba a la violencia en el capitalismo" (8).
El diagnóstico que realizaba la oligarquía terrateniente y los grupos económicos tanto nacionales
como extranjeros que corporizaban al capital era una situación social y política caracterizada como
revolucionaria: "La burguesía se comporta como una clase dominante -propietaria- de un territorio
social y no sólo material" (9). Su conclusión era que como clase social poseedora y propietaria
estaba amenazado su status quo, estaban desde su percepción y análisis en una situación de guerra.
De allí, la implementación del terrorismo de Estado (10).
Las precursoras y dignas palabras de Rodolfo Walsh en su Carta Abierta de un Escritor a la Junta
Militar lo expresaban de este modo: En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo
la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos
con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al
40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada
de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo
forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos
mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación
colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la
desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han
retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los
trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros
de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.".

Las medidas tomadas por Martínez de Hoz fueron la liberalización generalizada de los mercados
(sobre todo el financiero) y apertura económica al exterior (diferencias sustantivas con las políticas
económicas aplicadas históricamente en el país, aún en otros regímenes militares). La misma
procuraba modificar radicalmente la estructura económica del país, su base social de sustentación y
su inserción en la división internacional del trabajo (11). Pero esta "liberalización" de precios
pronto tendría una restricción: "no es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones
ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de
salarios" (12). Se implementó un nuevo régimen de inversiones extranjeras (Ley 21382, de agosto
1976); la desregulación generalizada de las empresas de capital extranjero. Se consagró la igualdad
de derechos con las nacionales. Contemplaba que los actos celebrados con su matriz u otra filial de
la misma empresa transnacional serán considerados como realizadas entre "entes independientes".
A fines de 1976 se unificó la paridad cambiaría (financiera y comercial). Los derechos de
exportación que oscilaban entre un 10% y un 50%, se redujeron entre 5% y 25%. Se suprimió el depósito previo para las importaciones. Se sancionó el Decreto 3008/76 por el cual se reducían los
aranceles de importación. En el memorándum enviado por el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional en septiembre de 1977 de dejaba claro que "... los aranceles a las importaciones han sido gradualmente reducidos con el propósito de permitir que
la competencia extema cumpla una función de límite potencial en la determinación de precios".
A mediados 1977 se realizó la Reforma Financiera, la cual cumpliría un rol hegemónico en la
absorción y reasignación de recursos al desvincular al Estado del manejo de la oferta monetaria. El
Estado se convierte en tomador de crédito para financiar su déficit, los bancos prestan con altas
tasas de interés y empiezan a caer las empresas más débiles. Con la liberalización de las tasas de
interés, se produce alza de la misma y la consecuente "bicicleta financiera".
En julio de 1977 se sancionó la Ley de Promoción Industrial, beneficiaría para el capital extranjero. En agosto se sancionó la Ley de Trasferencia de Tecnología. Hacia fines de 1978 da comienzo una
nueva etapa en donde predomina el enfoque monetario de la balanza de pagos. Se sustenta en la "apertura de la economía y la confianza en las empresas privadas como sostén y motor de la
economía” (13).
Un nuevo patrón de acumulación se instauraba a mediante represión, tortura y transferencia de
ingresos del trabajo hacia el capital. Era el proyecto económico oligarca diseñado e implementado
para un modelo de sociedad en donde un sector minoritario de la población
tuviera acceso a un nivel de vida muy alto, mientras las grandes mayorías veían la degradación de la
calidad de vida con la consiguiente dualización de la sociedad. A ello se sumaría la deuda externa.
Eduardo Basualdo así lo explica: “La deuda externa privada fue la que definió el ritmo y las
modalidades de todo el endeudamiento externo a partir de 1979; estuvo estrechamente vinculada
con la fuga de capitales al exterior; posteriormente a 1980, la deuda externa del sector privado fue
transferida en gran parte al Estado mediante los regímenes de seguro de cambio y la emisión de
bonos" (14).
En el año 82 Domingo Cavallo como presidente del BCRA (Banco Central de la República Argentina) emite la Comunicación "A" 251, por la cual transformó la deuda privada en pública.
La actividad manufacturera fue el sector más afectado por la política económica implementada por
el régimen militar. El PBI industrial del 83 equivale al 90% del de 1973 o al 85% de 1974. La
contracción de la actividad industrial fue la repercusión más relevante de la política económica del
régimen militar. En 1978 cae el producto industrial más del 10%. En el 1980 la crisis es la más
profunda, difundida y persistente de la posguerra. Entre el 80-82 el producto industrial cayó casi un
25%. Esto no constituye un fenómeno común en la historia de las sociedades.

El volumen físico de la producción se contrajo poco menos del 10%. La cantidad de obreros
ocupados en la industria se redujo en más de un tercio (34,3%) y las horas-obrero trabajadas en poco más del 30% (30,4%). Esta disímil contracción refleja un incremento de la jornada media de
trabajo equivalente al 5,9%.
La productividad media de la mano de obra muestra un crecimiento por demás significativo (37,6%
si se refiere a los obreros ocupados y 29,9% en función de las horas trabajadas). El salario real y el
costo salarial disminuyeron casi un 20% (17,3% y 18,6% respectivamente). La relación
productividad/costo salarial, o en otras palabras, la distribución interna del ingreso industrial revela
una creciente apropiación del excedente por parte del sector empresarial (se incrementó en un 69%).
En el mercado laboral esta política económica haría estragos: a partir de 1976 y más
específicamente desde el segundo trimestre, desde el golpe militar, hay expulsión sistemática e
ininterrumpida de trabajadores que sólo se revierte en 1983, cuando la ocupación en el sector se
incrementa un 3,3%, alcanzándose un nivel equivalente a menos de los dos tercios de la dotación de
personal existente antes del golpe militar de 1976. Se prolonga la jornada media de trabajo, otra
forma de disciplinar a la clase obrera, con la recurrencia a uno de los mecanismos más arcaicos de
intensificación del trabajo.
La disociación de la evolución de la producción industrial iniciada en 1975 y la expulsión de la
mano de obra está relacionada con el "poder sindical" que en el peronismo intensificó su margen de
acción y poder de negociación. El fenómeno de creciente ocupación y
disminución de la jomada laboral media son eliminados drásticamente a partir del golpe.
A partir del 2º trimestre de 1976 hasta el 1º de 1977, la eliminación del sobre - empleo vía la
adecuación de los planteles a los nuevos y más bajos niveles de producción, o sea un ritmo de expulsión de trabajadores superior al de la caída de mano de obra.
A partir del 2º trimestre de 1977 se inicia una segunda fase con una nueva disociación entre la evolución de la producción y la del empleo, de signo opuesto a la verificada durante el peronismo.
A pesar de la reactivación de la producción industrial con tasas que, para los tres últimos trimestres de 1977, oscilan entre el 3,7% y 14,4%, persiste la expulsión de mano de obra a un ritmo nunca
inferior al 5%.
Esta desvinculación se mantiene en forma ininterrumpida hasta el inicio de 1983. Son 27 trimestres (2º 1976 a 4º de 1982) en que cae permanentemente el nivel de ocupación, con el agravante que en
diez de esos trimestres se registran tasas de crecimiento positivas de la producción industrial.
El salario real comienza a deteriorarse en 1975 luego del rodrigazo (3,3%). Con el inicio de la
gestión militar, el congelamiento salarial y liberalización generalizada de precios, se establece un nuevo nivel de remuneraciones que implica para los trabajadores una pérdida de un tercio de sus
ingresos. En 1976 el salario real disminuyó un 32,7%.
Para el empresariado industrial esos nuevos niveles suponen para 1976, una reducción en sus costos laborales equivalente a 35,7% y, si se los contrasta con los de 1974, del 43% se evidencia aun más el impacto social derivado.
Durante 1977 y 78 persiste el deterioro, menos intenso que en el 76, En 1979 y 1980 muestran
cierta recuperación salarial. La crisis de 1981, en que la producción industrial cayó un 16%, inicia una contracción salarial que deriva en una caída de casi el 20% en remuneración real.

Por ello, autores como los citados Khavisse-Basualdo-Aspizu, entre otros, hablan de "La distribución regresiva del ingreso industrial".
El comportamiento diferencial entre la productividad de la mano de obra -entre 1974 y 1983 creció
el 37,6% - y el costo laboral de la misma - decayó el 18,6% -, la magnitud del excedente captado
por el empresariado industrial, en su conjunto, se incrementó en el decenio en un 69%. Esta
transferencia de ingresos desde los sectores obreros al capital aparece como una constante desde el
mismo inicio de la gestión militar. En los últimos 9 meses del 76, como producto de la pronunciada
contracción salarial y el leve incremento de la productividad, el excedente sectorial apropiado por el
sector empresario se incrementó en un 56,1%; redistribución de ingresos que no tiene precedentes
históricos, más aun considerando tan corto plazo.
Medios de Comunicación.
Frente a lo que describimos anteriormente no hubo una sola reacción por parte de los medios de
comunicación gráficos. En resumidas cuentas hubo tres maneras de pararse frente al discurso único
emanado del Terrorismo de Estado. La primera de ellas, muy minoritaria, representada por aquellos
medios que intentaron a través de prácticas y estrategias diversas, restar consenso mediante
operaciones críticas o denuncias abiertas, como es el caso de ANCLA (Agencia de Noticias
CLAndestina, liderada por Rodolfo Walsh de la organización Montoneros), la prensa de las
diferentes organizaciones político-militares (Estrella Roja del PRT-ERP, Evita Montonera, el
Descamisado, etc.). La segunda reacción estaba basada en la omisión informativa y autocensura
sistemática, en la cual los periodistas borraban su opinión y trasmitían a secas los partes oficiales,
como es el caso de El Cronista Comercial. La tercera y última posibilidad tiene que ver con los
medios gráficos que deliberadamente fueron cómplices del accionar terrorista y acérrimos
defensores de lo que postulaba el gobierno cívico - militar; los diarios Clarín, La Razón y La
Nación fueron coautores de la diseminación del terror propugnada por el régimen. Aquí no
podemos dejar de mencionar el negocio espurio en el que formaron parte para apropiarse
¡legalmente de la empresa Papel Prensa, cuando se amenazó y detuvo ¡legalmente a la familia
Graiver, accionista mayoritaria de la empresa.
La intención de controlar y suprimir la libertad de expresión quedó plasmada en el comunicado N°
19 del 24 de marzo de 1976 que operó como marco general de la estrategia respecto a los medios
masivos de comunicación: "se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha
resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier
medio difundiere, divulgare o propagase comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a
asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al
terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años, el que por cualquier medio difundiere,
divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o
desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o policiales". La ambigüedad de
este comunicado alimenta la autocensura de prensa por la indefinición de los límites, por la
inconsistencia de la definición de lo prohibido.
Este comunicado es distintivo de este Terrorismo de Estado, y esto es así porque cuando lo comparamos con el Decreto emanado del Poder Ejecutivo de la autodenominada Revolución Libertadora cuando claramente establecía lo prohibido (Perón, Evita, la marcha, el escudo, etc.)
En cuanto a los medios audiovisuales, entraron en la división por tercios que llevaron a cabo las
fuerzas armadas. Así, el Ejército se hizo del control de canal 9 y las radios Belgrano, Argentina y
Del Pueblo; la Marina controló canal 13 y las radios Mitre, El Mundo y Antártida; por su lado la
fuerza aérea intervino en canal 11 y en las radios Excelsior y Splendid. Canal 7, denominado
Argentina Televisora Color (ATC) tuvo un control tripartito, al igual que la agencia de noticias
Telam.

En consonancia con el accionar terrorista la dictadura intervino, expropió y clausuró algunos diarios y revistas mientras era socio de otros como Clarín y la editorial Atlántida (revistas Gente, Para Ti,
El Gráfico, Billiken, etc.). Además desapareció a 80 trabajadores de prensa y muchos sufrieron cárcel y exilio forzoso.
En ese sentido, el 15 de septiembre de 1980, Videla promulgó el decreto-ley N° 22.285 de
radiodifusión para fijar "los objetivos, las políticas y las bases" que tenía que "observar los servicios
de radiodifusión". En este momento también fue creado el COMFER (Comité Federal de
Radiodifusión) destinado a controlar que los medios cumplieran con las normativas vigentes. Esta
ley, que tenía entre sus principales limitaciones definir que sólo podrían acceder a licencias de radio
y televisión aquellas personas que tuvieran fines de lucro, remora del Terrorismo de Estado que
permaneció signando la comunicación argentina hasta la promulgación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual del año 2009, y que todavía esperamos implementar en su totalidad por
medidas fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Clarín en connivencia con rancios sectores del
poder judicial vinculados a los intereses económicos del grupo y a sus concepciones políticas.
Así, siguiendo lo mencionado antes respecto del discurso que emana de los medio de comunicación cómplices, debería retomarse que esta arenga terrorista era la que llegaba a las casas a través de la
multiplicidad de bienes culturales que producían estos medios comunicacionales.
LA DEMOCRACIA
Teoría de los dos demonios
La teoría de los dos demonios se plasmó en el prólogo del libro "Nunca Más", confeccionado con el
informe presentado por la recién creada Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) al Presidente Alfonsín en 1984, que va a ser la base de la acusación de la fiscalía en el
denominado Juicio a las Juntas Militares.
Esta teoría presentaba justamente, dos demonios que peleaban por intereses encontrados y que
tenían la misma dimensión. Estos dos demonios serían el Estado por una parte, y por la otra las organizaciones político-militares. Desde el gobierno radical se medía con la misma vara el accionar
terrorista del Estado y el accionar de esas organizaciones sin distinguir la diferencia de su magnitud y de sus objetivos.
Así, no es concebida como legítima la violencia ejercida por el pueblo cuando desde hace más de 20
años que es perseguido, proscripto y silenciado. Olvidando que la violencia política es un rasgo característico de la historia de nuestro país y que la misma se sostiene en el contexto planteado. Que
la violencia política era resultado de la represión estatal y no generadora de ésta.
Estos dos demonios, delineados en el prólogo del Nunca Más, serían dos extremos ideológicos, la extrema derecha a través del Estado Terrorista, y la extrema izquierda a través de la violencia revolucionaria. O sea, que legitiman el accionar estatal considerándolo respuesta a la violencia política revolucionaria y no como originador de ésta, aunque considera
exagerado el accionar del Estado, pero sólo eso.
Este relato reduce el conflicto socio-político generalizado de la época al enfrentamiento de dos grupos armados y coloca a la mayoría de la sociedad argentina como una víctima inocente, ajena al
enfrentamiento y a sus consecuencias, olvidando la acción siempre activa de las sociedades, aunque más no sea para estar de acuerdo.
El error es fatal. Considerar a la sociedad en su conjunto como ajena a lo acontecido durante el
Terrorismo de Estado es anular tanto el apoyo tácito de gran parte de la sociedad al régimen como

la complicidad civil que tuvo concretamente la dictadura, cancelar la connivencia de los medios de
comunicación con su accionar, olvidar la participación necesaria de las empresas privadas
(Mercedes Benz, Acindar, La Veloz del Norte, Astarsa, Fiat, Techint, Macri, City Bank, La Nación,
Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina, Ford, Loma Negra, etc.) en la represión al
movimiento obrero, la justificación espiritual de la represión por parte de la Iglesia Católica, etc. Es
decir, diluye la militancia política de las víctimas, las reduce a simples guerrilleros que
aterrorizaban a la sociedad pacífica o a víctimas inocentes de los excesos de la dictadura, y piensa a
los dictadores como insanos que llevan adelante excesos y extralimitaciones y los corre del lugar
que les corresponde: militantes de un proyecto económico vinculado a los intereses extranjeros
capitalistas con estrategias aprendidas en la Escuela de la Américas con la Doctrina de la Seguridad
Nacional como fundamento.
Esta teoría, además de tener los errores conceptuales que mencionamos provoca también algo que se convertirá en distintivo en los '80 y '90: la despolitización como base de la paz social.
En la década del 80, es casi inevitable encontrarse con la "teoría de los dos demonios" y el camino
sinuoso transitado por el gobierno radical, que así como avanzó en los primeros juicios a la Junta Militar, retrocedió con la impunidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
contemporáneas a toda una "economía de guerra" y al "ajuste de los cinturones", a la creciente conflictividad social y la debacle hiperinflacionaria.
La década del '90 ilustra una etapa donde las políticas neoliberales incluyeron privatizaciones con
despidos masivos de trabajadores y trabajadoras, un consecuente aumento de la pobreza, de la marginalidad, y un crecimiento exponencial de la deuda externa, interna y social, mientras también
se indultaba a los genocidas.
Culmina este período con el decreto del 2001 de Fernando De la Rúa, el cual impidió la extradición de los represores que estaban siendo requeridos por tribunales de otros países.
Los Familiares, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, aquellos que salieron a la calle desde los
años 70 a reclamar la aparición con vida de los hijos y nietos desaparecidos y se manifestaron en
contra de aquellas leyes de impunidad, y los H.I.J.O.S., utilizando métodos novedosos como los
escraches, fueron la voz viva de la resistencia popular. Ellos marcaron el camino para retornar a la
democracia, cifrando un ejemplo que el kirchnerismo ha querido reivindicar y continuar: una lucha
que nunca buscó venganza, siempre justicia.
(2) Las categorías económicas no constituyen más que expresiones teóricas, abstracciones de las
relaciones sociales de la producción. (...) Esas relaciones sociales determinadas son tan producidas por el hombre como la tela, el lino, etc. Las relaciones sociales se hallan íntimamente
unidas a las fuerzas productivas. Marx, Carlos: « Miseria de la filosofía », Ed. Sarpe, Madrid, 1984.
(3)... un poder que no sólo no disimula que se ejerce directamente sobre los cuerpos, sino
que se exalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas; un poder que se afirma como poder armado, y cuyas funciones de orden, en todo caso, no están enteramente separadas de las funciones
de guerra; un poder que se vale de las reglas y las obligaciones como vínculos personales cuya ruptura constituye una ofensa y pide una venganza; un poder para el cual la desobediencia es un
acto de hostilidad, un comienzo de sublevación ...
Foucault, Michel: "Vigilar y castigar";
(4) La percepción de lo que ocurría no era igual para todos. Tal vez el cuadro de la oligarquía más
claro en ese aspecto así lo manifestaba: "Yo intuí, ese difícil 29 de mayo de 1969, que algo estaba
pasando en el país, algo nuevo cuya singularidad trataba de precisar

dentro del marco de mis preocupaciones mayores. No podía saber en qué terminarla aquello, cómo reaccionaría ante los acontecimientos, cuáles eran sus causas mediatas y profundas. Pero
empezaba a convencerme que otros elementos, inusuales hasta entonces, estaban entrando a la realidad política y a la forma en que nosotros vivíamos esa realidad". Lanusse, Alejandro A.: "Mi
testimonio", Lasserre Editores, Bs. As. julio 1977.
(5) "Estado Terrorista Argentino", Eduardo Luis Duhalde, 1884 / 85?
(6)La política económica trasciende lo "económico" y la convierte en un programa de reestructuración integral de la propia organización social. Aspiazu, D.-Basualdo, E.-Khavisse, M: "El nuevo poder económico"; Ed. Hyspamerica.
(7) Entre ellos Miguel Khavisse, Eduardo Basualdo y Guillermo O'Donnell.
(8) Marín, Juan Carlos: "Los hechos armados, Argentina 1973-1976, la acumulación primitiva del genocidio"; Ed. P.I.CA.SO./La Rosa Blindada, Bs. As., 1996.
(9) Marín, Juan Carlos, op. Cit.
(10) Es interesante la reflexión de Karl Von Clausewitz, para quien la guerra era la continuación
de la política "bajo otras formas": "La guerra no surge con la ofensiva, porque esta tiene como
objetivo absoluto, no tanto el combate sino tomar posesión de algo. La guerra surge primero con la
defensa, porque ésta tiene como objetivo directo el combate, ya que la acción de detener el golpe y
el combate son, evidentemente, una misma cosa".
(11) Aspiazu, D.-Basualdo, E.-Khavisse, op. Cit.
(12) Discurso de Martínez de Hoz al anunciar el programa económico del 2-4-76 transnacional serán considerados como realizadas entre "entes independientes".
(13) Discurso Ministerial, Boletín Semanal del Ministerio de Economía, N° 265, 25 de diciembre de 1978
(14) Basualdo, Eduardo: "Economía y genocidio" en Gelman, Juan-Lamadrid, Mará: "Ni el flaco perdón de Dios", Editorial Planeta, Buenos Aires, 1997.

"LA POLÍTICA ECONÓMICA
DE MARTÍNEZ DE HOZ" Pablo Lalanne
"... se abre señores un nuevo capítulo en la historia económica Argentina.
Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo
estatizante y agobiante de la actividad económica,
para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas..."
Discurso de José Alfredo Martínez de Hoz,
primer Ministro de Economía de la dictadura cívico militar
1976 - 1983, pronunciado el 2 de abril de 1976.
La dictadura cívico militar del período 1976 - 1983 no sólo significó la ruptura, una vez más, del
orden institucional democrático. En este caso, la política económica también cambió drásticamente y la tristemente célebre frase que se reproduce al inicio nos muestra le esencia del plan económico
de la dictadura: terminar con un Estado presente y activo en la escena económica para pasar al
reinado del mercado (las supuestas fuerzas productivas).
Este proceso se enmarca dentro del cambio global de un patrón de acumulación productivo a un
patrón de acumulación financiero, que comenzó a operar en el mundo capitalista a mediados de la
década de 1970. Este cambio de patrón de acumulación significaba que el principal origen de la
ganancia no estaría más en el campo de la economía real (producción de bienes y servicios reales)
sino que se encontraría en la esfera de la especulación y valorización financiera.
En esta coyuntura, y dada la tradición de resistencia y organización política popular en
Latinoamérica en general y en Argentina en particular (sumando, en el caso Argentino, su
desarrollo industrial y el Estado de bienestar diseñado en los gobiernos Peronistas) se hacen
necesarios sangrientos golpes de Estado para poder llevar adelante las medidas económicas que ese
cambio de patrón de acumulación requería y que debemos identificar con el inicio del
Neoliberalismo.
El primer Ministro de Economía de esta etapa fue Martínez de Hoz, quien ocupó el cargo desde 1976 hasta 1981. Estos son los principales lineamientos de su plan económico.
En primera instancia, se congelan los salarios pues se consideraba que estaban muy altos en relación
a la productividad del trabajo y, por ende, se identificaba a dicha variable con el origen de la
inflación. Se reducen considerablemente los aranceles de importación y se suprimen subsidios
directos al sector privado, dejando expuesta la producción nacional a la competencia externa. Al
mismo tiempo, se liberaliza el mercado financiero (Ley de Entidades Financieras de 1977), el
acceso al mercado de divisas y la Cuenta Capital (no hay
restricciones para el ingreso, egreso y compra venta de dólares), todas condiciones absolutamente
necesarias para la especulación financiera generalizada. Sin embargo, se garantizó la rentabilidad en dólares con el sistema preanunciado de devaluación controlada (la famosa "tablita").
La eliminación de los controles de precios, combinado con el congelamiento de salarios produjeron
una caída del salario real sin precedentes. La participación del salario en la distribución funcional
del ingreso cayó de aproximadamente 50% a 35% (estas estimaciones pueden variar dependiendo

de la metodología, organismo que la realiza, etc. El punto significativo es destacar la violenta
transferencia de recursos del sector trabajo al sector capital).
La apertura externa (baja de aranceles a las importaciones) deja fuera de competencia a la
producción nacional. La liberalización del sistema Néstor Kirchner al Gobie financiero y de la
Cuenta Capital incentivan la especulación financiera, la toma de créditos en el exterior y la entrada
de capitales especulativos que, cuando se revierte la gran liquidez internacional y suben las tasas de
interés, conducen al aumento exponencial del endeudamiento externo.
La combinación de estas políticas determinan el empobrecimiento de la clase trabajadora, la destrucción del sistema industrial Argentino a manos de la especulación financiera y el creciente endeudamiento externo.
En síntesis: el congelamiento de salarios y alta inflación derivan en una reducción sin precedentes
del salario real; la posibilidad de obtener grandes ganancias en el sistema financiero dadas las altas
tasas de interés locales y la liberalización del sistema fomentan la especulación financiera (la
bicicleta financiera) en detrimento de la inversión real. Sumado a esto la apertura del mercado
externo resulta el estancamiento del nivel de actividad (bajas tasas de crecimiento del PIB e incluso
decrecimiento), el retroceso de la actividad industrial y la reprimarización de la economía. El
estrangulamiento en la cuenta corriente del sector externo (déficit de la cuenta corriente) es
compensado con endeudamiento, lo cual que incrementa la deuda externa argentina, tanto pública
como privada, que pasa de aproximadamente 7500 millones de dólares a casi 50.000 millones en
1982.
Llegamos así a 1981, momento en el cual Martínez de Hoz es reemplazado por Sigaut sin que esto signifique cambios de rumbo importantes en la política económica. El heredero del fundador de la
Sociedad Rural Argentina había hecho muy bien su trabajo y, sea por incapacidad política o por
decisión manifiesta, ningún gobierno ni equipo económico significó un cambio radical hasta la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno Nacional.

INTERNACIONALES
Francis Fukuyama
"¿EL FIN DE LA HISTORIA?"
El texto del intelectual neoconservador (republicano) apareció originalmente en una revista
especializada en Estados Unidos. Luego se convirtió en un libro que circuló por todo el mundo.
Fukuyama sostiene que la caída de Socialismo Real, los de los fascismos y de diversos
experimentos socialdemócratas anuncia el triunfo final del capitalismo neoliberal y la limitada
democracia que se permite en ese marco. El paso de los años fue dejando en ridículo la declaración
de un "mundo sin conflictos" la utopía del neoliberalismo. Sin embargo, es un importante
documento para entender una época a la que las oligarquías retrógradas desean volver.
Al observar el flujo de los acontecimientos de la última década, difícilmente podemos evitar la
sensación de que algo muy fundamental ha sucedido en la historia del mundo. El año pasado hubo
una avalancha de artículos que celebraban el fin de la guerra fría y el hecho de que la "paz" parecía
brotar en muchas regiones del mundo. Pero la mayoría de estos análisis carecen de un marco
conceptual más amplio que permita distinguir entre lo esencial y lo contingente o accidental en la
historia del mundo, y son predeciblemente superficiales. Si Gorbachov fuese expulsado del Kremlin
o un nuevo Ayatollah proclamara el milenio desde una desolada capital del Medio Oriente, estos
mismos comentaristas se precipitarían a anunciar el comienzo de una nueva era de conflictos.
Y, sin embargo, todas estas personas entrevén que otro proceso más vasto está en movimiento, un
proceso que da coherencia y orden a los titulares de los diarios. El siglo veinte presenció cómo el
mundo desarrollado descendía hasta un paroxismo de violencia ideológica, cuando el liberalismo
batallaba, primero, con los remanentes del absolutismo, luego, con el bolchevismo y el fascismo, y,
finalmente, con un marxismo actualizado que amenazaba conducir al apocalipsis definitivo de la
guerra nuclear. Pero el siglo que comenzó lleno de confianza en el triunfo que al final obtendría la
democracia liberal occidental parece, al concluir, volver en un círculo a su punto de origen: no a un
"fin de la ideología" o a una convergencia entre capitalismo y socialismo, como se predijo antes,
sino a la impertérrita victoria del liberalismo económico y político.
Ei triunfo de Occidente, de la "idea" occidental, es evidente, en primer lugar, en el total agotamiento
de sistemáticas alternativas viables al liberalismo occidental. En la década pasada ha habido
cambios inequívocos en el clima intelectual de los dos países comunistas más grandes del mundo, y
en ambos se han iniciado significativos movimientos reformistas.
Pero este fenómeno se extiende más allá de la alta política, y puede observársele también en la
propagación inevitable de la cultura de consumo occidental en contextos tan diversos como los
mercados campesinos y los televisores en colores, ahora omnipresentes en toda China; en los
restaurantes cooperativos y las tiendas de vestuario que se abrieron el año pasado en Moscú; en la
música de Beethoven que se transmite de fondo en las tiendas japonesas, y en la música rock que se
disfruta igual en Praga, Rangún y Teherán.
Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la guerra fría, o la culminación de un período específico de la historia de la posguerra, sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto
final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano.

Lo cual no significa que ya no habrá acontecimientos que puedan llenar las páginas de los
resúmenes anuales de las relaciones internacionales en el Foreign Affairs, porque el liberalismo ha
triunfado fundamentalmente en la esfera de las ideas y de la conciencia, y su victoria todavía es
incompleta en el mundo real o material. Pero hay razones importantes para creer que éste es el ideal
que "a la larga" se impondrá en el mundo material. Para entender por qué es esto así, debemos,
primero, considerar algunos problemas teóricos relativos a la naturaleza del cambio histórico.
I.- La idea del fin de la historia no es original. Su más grande difusor conocido fue Karl Marx, que
pensaba que la dirección del desarrollo histórico contenía una intencionalidad determinada por la
interacción de fuerzas materiales, y llegaría a término sólo cuando se alcanzase la utopía comunista
que finalmente resolvería todas las anteriores contradicciones. Pero el concepto de historia como
proceso dialéctico con un comienzo, una etapa intermedia y un final, lo tomó prestado Marx de su
gran predecesor alemán, George Wilhelm Friedrich Hegel.
Para mejor o peor, gran parte del historicismo de Hegel se ha integrado a nuestro bagaje intelectual
contemporáneo. La idea de que la humanidad ha avanzado a través de una serie de etapas primitivas
de conciencia en su trayecto hacia el presente, y que estas etapas correspondían a formas concretas
de organización social, como las tribales, esclavistas, teocráticas, y, finalmente, las sociedades
igualitarias democráticas, ha pasado a ser inseparable de la mentalidad moderna del hombre. Hegel
fue el primer filósofo que utiliz el lenguaje de la ciencia social moderna, en tanto creía que el
hombre era producto de su entorno histórico y social concreto, y no, como anteriores teóricos del
derecho natural habrían sostenido, un conjunto de atributos "naturales" más o menos fijos. El
dominio y la transformación del entorno natural del hombre a través de la aplicación de la ciencia y
la tecnología no fue un concepto originalmente marxista, sino hegeliano. A diferencia de
historicistas posteriores, cuyo relativismo histórico degeneró en un relativismo a secas, Hegel
pensaba, sin embargo, que la historia culminaba en un momento absoluto, en el que triunfaba la
forma definitiva, racional, de la sociedad y del Estado.
La desgracia de Hegel es que hoy principalmente se le conozca como precursor de Marx, y la nuestra estriba en que pocos estamos familiarizados en forma directa con la obra de
Hegel, y, con esta ya filtrada a través de los lentes distorsionadores del marxismo. En Francia, sin
embargo, se ha hecho un esfuerzo por rescatar a Hegel de sus intérpretes marxistas y resucitarlo
como el filósofo que se dirige a nuestra época con mayor propiedad. Entre estos modernos
intérpretes franceses de Hegel, ciertamente el principal fue Alexandre Kojéve, brillante emigrado
ruso que dirigió, en la Ecole Practique des Hautes Eludes de París en la década de los 30, una serie
de seminarios que tuvieron gran influencia. Si bien era prácticamente desconocido en los Estados
Unidos, Kojéve tuvo un importante impacto en la vida intelectual del continente. Entre sus
estudiantes hubo futuras luminarias como Jean-Paul Sartre, en la izquierda, y Raymond Aron, en la
derecha; el existencialismo de posguerra tomó muchas de sus categorías básicas de Hegel, a través
de Kojéve.
Kojéve procuró resucitar el Hegel de la Phenomenology of Mind, el Hegel que proclamó en 1806
que la historia había llegado a su fin. Pues ya en aquel entonces Hegel vio en la derrota de la
monarquía prusiana por Napoleón en la batalla de Jena, el triunfo de los ideales de la Revolución
Francesa y la inminente universalización del Estado que incorporaba los principios de libertad e
igualdad. Kojéve, lejos de rechazar a Hegel a la luz de los turbulentos acontecimientos del siglo y
medio siguiente, insistió en que en lo esencial había tenido razón. La batalla de Jena marcaba el fin
de la historia porque fue en ese punto que la "vanguardia" de la humanidad (término muy familiar
para los marxistas) llevó a la práctica los principios de la Revolución Francesa.
Aunque quedaba mucho por hacer después de 1806 —abolir la esclavitud y el comercio de
esclavos; extender el derecho a voto a los trabajadores, mujeres, negros y otras minorías raciales,
etcétera—, los principios básicos del Estado liberal democrático ya no podrían mejorarse. Las dos

guerras mundiales de este siglo y sus concomitantes revoluciones y levantamientos simplemente
extendieron espacialmente esos principios, de modo que ios diversos reductos de la civilización
humana fueron elevados al nivel de sus puestos de avanzada, y aquellas sociedades en Europa y
Norteamérica en la vanguardia de la civilización se vieron obligadas a aplicar su liberalismo de
manera más cabal.
El Estado que emerge al final de la historia es liberal en la medida que reconoce y protege, a través
de un sistema de leyes, el derecho universal del hombre a la libertad, y democrático en tanto existe
sólo con el consentimiento de los gobernados. Para Kojéve, este así llamado "Estado homogéneo
universal" tuvo encarnación real en los países de la Europa Occidental de posguerra: precisamente
en aquellos países blandos, prósperos, satisfechos de sí mismos, volcados hacia dentro y de
voluntad débil, cuyo proyecto más grandioso no tuvo mayor heroicidad que la creación del Mercado
Común . Pero esto era de esperar. Porque la historia humana y el conflicto que la caracterizaba se
basaba en la existencia de "contradicciones": la búsqueda de reconocimiento mutuo del hombre
primitivo, la dialéctica del amo y el esclavo, la transformación y el dominio de la naturaleza, la
lucha por el reconocimiento universal de los derechos y la dicotomía entre proletario y capitalista.
Pero en el Estado homogéneo universal, todas las anteriores contradicciones se resuelven y todas las
necesidades humanas se satisfacen. No hay lucha o conflicto en torno a grandes asuntos, y, en
consecuencia, no se precisa de generales ni estadistas: lo que queda es principalmente actividad
económica. Y, efectivamente, la vida de Kojéve fue consecuente con sus enseñanzas. Estimando
que ya no había trabajo para los filósofos, puesto que Hegel (correctamente entendido) había
alcanzado el conocimiento absoluto, Kojéve dejó la docencia después de la guerra y pasó el resto de
su vida trabajando como burócrata en la Comunidad Económica Europea, hasta su muerte en 1968.
A sus contemporáneos de mediados de siglo, la proclamación de Kojéve sobre el fin de la historia
debió parecerles el típico solipsismo excéntrico de un intelectual francés, hecha, como lo fue,
inmediatamente después de la segunda guerra mundial y en el momento cúspide de la guerra fría.
Para entender cómo Kojéve pudo tener la audacia de afirmar que la historia había terminado,
debemos comprender primero el significado del idealismo hegeliano.
II.- Para Hegel, las contradicciones que mueven la historia existen primero en la esfera de la
conciencia humana, es decir, en el nivel de las ideas; no se trata aquí de las propuestas electorales
triviales de los políticos americanos, sino de ideas en el sentido de amplias visiones unificadoras del
mundo, que podrían entenderse mejor bajo la rúbrica de ideología. En este sentido, la ideología no
se limita a las doctrinas políticas seculares y explícitas que asociamos habitualmente con el término,
sino que también puede incluir a la religión, la cultura y el conjunto de valores morales subyacentes
a cualquier sociedad.
La visión que Hegel tenía de la relación entre el mundo ideal y el mundo real o material era
extremadamente compleja, comenzando por el hecho que, para él, la distinción entre ambos era sólo
aparente. No creía que el mundo real se ajustase o se le pudiese ajustar de manera sencilla a las
preconcepciones ideológicas de los profesores de filosofía, o que el mundo "material" no tuviese
injerencia en el mundo ideal. De hecho Hegel, el profesor, fue removido temporalmente del trabajo
debido a un acontecimiento muy material, la batalla de Jena.
Pero aunque los escritos y el pensamiento de Hegel podían ser interrumpidos por una bala del mundo material, lo que movía la mano en el gatillo del revólver, a su vez, eran las ideas de libertad e igualdad que había impulsado la Revolución Francesa.
Para Hegel toda conducta humana en el mundo material y, por tanto, toda historia humana, está
enraizada en un estado previo de conciencia; idea similar, por cierto, a la expresada por John
Maynard Keynes cuando decía que las opiniones de los hombres de negocio generalmente
derivaban de economistas difuntos y escritorzuelos académicos de generaciones pasadas. Esta

conciencia puede no ser explícita y su existencia no reconocerse, como ocurre con las doctrinas
políticas modernas, sino adoptar, más bien, la forma de la religión o de simples hábitos morales o
culturales. Sin embargo, esta esfera de la conciencia a la larga necesariamente se hace manifiesta en
el mundo material; en verdad, ella crea el mundo material a su propia imagen. La conciencia es
causa y no efecto, y puede desarrollarse autónomamente del mundo material; por tanto, el verdadero
subtexto que subyace a la maraña aparente de acontecimientos es la historia de la ideología.
El idealismo de Hegel no ha sido bien tratado por los pensadores posteriores. Marx invirtió por
completo las prioridades de lo real y lo ideal, relegando toda la esfera de la conciencia —religión,
arte, cultura y la filosofía misma— a una "superestructura" que estaba determinada enteramente por
el modo de producción prevaleciente. Además, otra desafortunada herencia del marxismo es nuestra
tendencia a atrincherarnos en explicaciones materialistas o utilitarias de ios fenómenos políticos o
históricos, así como nuestra inclinación a no creer en el poder autónomo de las ideas. Un ejemplo
reciente de esto es el enorme éxito de The Rise and Fall of Great Powers, de Paul Kennedy, que
atribuye la decadencia de las grandes potencias simplemente a una excesiva extensión económica.
Obviamente que ello es verdad en cierta medida: un imperio cuya economía escasamente sobrepasa
el nivel de subsistencia no puede mantener sus arcas fiscales indefinidamente en déficit. El que una
sociedad industrial moderna, altamente productiva, decida gastar el 3 o el 7% de su PIB en defensa,
en lugar de bienes de consumo, se debe exclusivamente a las prioridades políticas de esa sociedad,
las que a su vez se determinan en la esfera de la conciencia.
El sesgo materialista del pensamiento moderno es característico no sólo de la gente de izquierda que
puede simpatizar con el marxismo, sino también de muchos apasionados antimarxistas. En efecto,
en la derecha existe lo que se podría llamar la escuela Wall Street Journal de materialismo
determinista, que descarta la importancia de la ideología y la cultura y ve al hombre esencialmente
como un individuo racional y maximizador del lucro. Precisamente es esta clase de individuo y su
prosecución de incentivos materiales el que se propone en los textos de economía como fundamento
de la vida económica en sí . Un pequeño ejemplo ilustra el carácter problemático de tales puntos de
vista materialistas.
Max Weber comienza su famoso libro The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, destacando
las diferencias en el desempeño económico de las comunidades católicas y protestantes en toda
Europa y América, que se resume en el proverbio de que los protestantes comen bien mientras los
católicos duermen bien. Weber observa que de acuerdo a cualquier teoría económica que postule
que el hombre es un maximizador racional de utilidades, al elevarse la tarifa por trabajo entregado
se debería incrementar la productividad laboral.
Sin embargo, en numerosas comunidades tradicionales de campesinos, en realidad, el alza de la
tarifa por trabajo entregado producía el efecto contrario, es decir, "disminuía" la productividad del
trabajador: con una tarifa más alta, un campesino acostumbrado a ganar dos marcos y medio al día
concluía que podía obtener la misma cantidad trabajando menos, y así lo hacía porque valoraba más
el ocio que su renta. La elección del ocio sobre el ingreso, o la vida militarista del hoplita espartano
sobre la riqueza del comerciante ateniense, o aun la vida ascética del antiguo empresario capitalista,
sobre aquella holgada del aristócrata tradicional, no puede realmente explicarse por el trabajo
impersonal de las fuerzas materiales, sino que procede eminentemente de la esfera de la conciencia,
de lo que en términos amplios hemos etiquetado aquí de ideología. Y, en efecto, un tema central de
la obra de Weber era probar que, contrariamente a lo que Marx había sostenido, el modo de
producción material, lejos de constituir la "base", era en sí una "superestructura" enraizada en la
religión y la cultura, y que para entender el surgimiento del capitalismo moderno y el
incentivo de la utilidad debía uno estudiar sus antecedentes en el ámbito del espíritu.
Cuando se observa el mundo contemporáneo, la pobreza de las teorías materialistas del desarrollo
económico se hace del todo evidente. La escuela Wall Street Journal de materialismo determinista

suele llamar la atención sobre el sorprendente éxito económico de Asia en las últimas décadas como
prueba de la viabilidad de las economías de libre mercado, implicando con ello que todas las
sociedades experimentarían un desarrollo similar si sólo dejaran que su población persiguiera
libremente sus intereses materiales. Por cierto, los mercados libres y los sistemas políticos estables
son una precondición necesaria para el crecimiento económico capitalista. Pero también es cierto
que la herencia cultural de esas sociedades del Lejano Oriente, la ética del trabajo, el ahorro y la
familia; una herencia religiosa que no restringe, como lo hace el Islam, ciertas formas de conducta
económica y otras cualidades morales profundamente arraigadas, son igualmente importantes en la
explicación de su desempeño económico.
Y, sin embargo, el peso intelectual del materialismo es tal que ni una sola teoría contemporánea respetable del desarrollo económico aborda seriamente la conciencia y la cultura como la matriz dentro de la cual se forma la conducta económica.
La incapacidad de entender que las raíces del comportamiento económico se encuentran en el
ámbito de la conciencia y la cultura, conduce al error común de atribuir causas materiales a
fenómenos que son, esencialmente, de naturaleza ideal. Por ejemplo, los movimientos reformistas,
primero en China y más recientemente en la Unión Soviética, se suelen interpretar en Occidente
como el triunfo de lo material sobre lo ideal, esto es, se reconoce que los incentivos ideológicos no
podían reemplazar a los materiales como estímulo para una economía moderna altamente
productiva, y que si se deseaba prosperar había que apelar a formas menos nobles de interés
personal. Pero los principales defectos de las economías socialistas eran evidentes hace treinta o
cuarenta años para quienquiera que las observase. ¿Por qué razón estos países vinieron a
distanciarse de la planificación central sólo en los años 80? La respuesta debe buscarse en la
conciencia de las élites y de los líderes que los gobernaban, que decidieron optar por la forma de
vida "protestante" de riqueza y riesgo, en vez de seguir el camino "católico" de pobreza y seguridad.
Ese cambio, de ningún modo era inevitable, atendidas las condiciones materiales que presentaba
cada uno de esos países en la víspera de la reforma, sino más bien se produjo como resultado de la
victoria de una idea sobre otra.
Para Kojéve, como para todos los buenos hegelianos, entender los procesos subyacentes de la historia supone comprender los desarrollos en la esfera de la conciencia o las ideas, ya que la conciencia recreará finalmente el mundo material a su propia imagen.
Expresar que la historia terminaba en 1806 quería decir que la evolución ideológica de la
humanidad concluía en los ideales de las revoluciones francesa o norteamericana. Aunque determinados regímenes del mundo real no aplicaran cabalmente estos ideales, su verdad teórica es
absoluta y no puede ya mejorarse. De ahí que a Kojéve no le importaba que la conciencia de la
generación europea de posguerra no se hubiese universalizado; si el
desarrollo ideológico en efecto había llegado a su término, el Estado homogéneo finalmente triunfaría en todo el mundo material.
No tengo el espacio ni, francamente, los medios para defender en profundidad la perspectiva
idealista radical de Hegel. Lo que interesa no es si el sistema hegeliano era correcto, sino si su
perspectiva podría develar la naturaleza problemática de muchas explicaciones materialistas que a
menudo damos por sentadas. Esto no significa negar el papel de los factores materialistas como
tales. Para un idealista literal, la sociedad humana puede construirse en torno a cualquier conjunto
de principios, sin importar su relación con el mundo material. Y, de hecho, los hombres han
demostrado ser capaces de soportar las más extremas penurias materiales en nombre de ideales que
existen sólo en el reino del espíritu, ya se trate de la divinidad de las vacas o de la naturaleza de la
Santísima Trinidad.

Pero aunque la percepción misma del hombre respecto del mundo material está moldeada por la
conciencia histórica que tenga de éste, el mundo material a su vez puede afectar claramente la
viabilidad de un determinado estado de conciencia. En especial, la espectacular profusión de
economías liberales avanzadas y la infinitamente variada cultura de consumo que ellas han hecho
posible, parecen simultáneamente fomentar y preservar el liberalismo en la esfera política. Quiero
eludir el determinismo materialista que dice que la economía liberal inevitablemente produce
políticas liberales, porque creo que tanto la economía como la política presuponen un previo estado
autónomo de conciencia que las hace posibles. Pero ese estado de conciencia que permite el
desarrollo del liberalismo parece estabilizarse de la manera en que se esperaría al final de la historia
si se asegura la abundancia de una moderna economía de libre mercado.
Podríamos resumir el contenido del Estado homogéneo universal como democracia liberal en la esfera política unida a un acceso fácil a las grabadoras de video y los equipos estéreos en la económica.
III.- ¿Hemos realmente llegado al término de la historia? En otras palabras, ¿hay "contradicciones" fundamentales en la vida humana que no pudiendo resolverse en el contexto del liberalismo
moderno encontrarían solución en una estructura politicoeconómica alternativa?
Si aceptamos las premisas idealistas expresadas más arriba, debemos buscar una respuesta a esta
pregunta en la esfera de la ideología y la conciencia. Nuestra tarea no consiste en responder
exhaustivamente las objeciones al liberalismo que promueve cada insensato que circula por el
mundo, sino sólo las que están encarnadas en fuerzas y movimientos políticos o sociales
importantes y que son, por tanto, parte de la historia del mundo. Para nuestros propósitos importa
muy poco cuan extrañas puedan ser las ideas que se les ocurran a los habitantes de Albania o
Burkina Faso, pues estamos interesados en lo que podríamos llamar en cierto sentido la común
herencia ideológica de la humanidad.
En lo que ha transcurrido del siglo, el liberalismo ha tenido dos importantes desafíos: el fascismo y el comunismo. El primero, percibió la debilidad política, el materialismo, la
anemia y la falta de sentido de comunidad de Occidente como contradicciones fundamentales de las sociedades liberales, que sólo podrían resolverse con un Estado fuerte que forjara un nuevo "pueblo" sobre la base del exclusivismo nacional.
El fascismo fue destruido como ideología viviente por la segunda guerra mundial. Esta, por cierto,
fue una derrota en un nivel muy material, pero significó también la derrota de la idea. Lo que
destruyó el fascismo como idea no fue la repulsa moral universal hacia él, pues muchas personas
estaban dispuestas a respaldar la idea en tanto parecía ser la ola del futuro, sino su falta de éxito.
Después de la guerra, a la mayoría de la gente le parecía que el fascismo germano, así como sus
otras variantes europeas y asiáticas, estaban condenados a la autodestrucción. No había razón
material para que no hubiesen vuelto a brotar, en otros lugares, nuevos movimientos fascistas
después de la guerra, salvo por el hecho de que el ultranacionalismo expansionista, con su promesa
de un conflicto permanente que conduciría a la desastrosa derrota militar, había perdido por
completo su atractivo. Las ruinas de la cancillería del Reich, al igual que las bombas atómicas
arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, mataron esta ideología tanto a nivel de la conciencia como
materialmente, y todos los movimientos pro fascistas generados por los ejemplos alemanes y
japonés, como el movimiento peronista en Argentina o el ejército Nacional Indio de Subhas
Chandra Bose, decayeron después de la guerra.
El desafío ideológico montado por la otra gran alternativa al liberalismo, el comunismo, fue mucho
más serio. Marx, hablando el lenguaje de Hegel, afirmó que la sociedad liberal contenía una contra-
dicción fundamental que no podía resolverse dentro de su contexto, la que había entre el capital y el
trabajo; y esta contradicción ha constituido desde entonces la principal acusación contra el

liberalismo. Pero, sin duda, el problema de clase ha sido en realidad resuelto con éxito en
Occidente. Como Kojéve (entre otros) señalara, el igualitarismo de la Norteamérica moderna
representa el logro esencial de la sociedad sin clases vislumbrada por Marx. Esto no quiere decir
que no haya ricos y pobres en los Estados Unidos, o que la brecha entre ellos no haya aumentado en
los últimos años. Pero las causas básicas de la desigualdad económica no conciernen tanto a la
estructura legal y social subyacente a nuestra sociedad —la cual continúa siendo fundamentalmente
igualitaria y moderadamente redistributiva—, como a las características culturales y sociales de los
grupos que la conforman, que son, a su vez, el legado histórico de las condiciones premodemas.
Así, la pobreza de los negros en Estados Unidos no es un producto inherente del liberalismo, sino
más bien la "herencia de la esclavitud y el racismo" que perduró por mucho tiempo después de la
abolición formal de la esclavitud.
Como consecuencia del descenso del problema de clase, puede decirse con seguridad que el
comunismo resulta menos atractivo hoy en el mundo occidental desarrollado que en cualquier otro
momento desde que finalizara la primera guerra mundial. Esto puede apreciarse de variadas
maneras: en la sostenida disminución de la militancia y votación electoral de los partidos
comunistas más importantes de Europa, así como en sus programas manifiestamente revisionistas;
en el correspondiente éxito electoral de los partidos conservadores desde Gran Bretaña y Alemania
hasta los de Estados Unidos y el Japón, que son abiertamente antiestatistas y pro mercado; y en un
clima intelectual donde los más
"avanzados" ya no creen que la sociedad burguesa deba finalmente superarse. Lo cual no significa que las opiniones de los intelectuales progresistas en los países occidentales no sean en extremo
patológicas en muchos aspectos. Pero quienes creen que el futuro será inevitablemente socialista suelen ser muy ancianos o bien están al margen del discurso político real de sus sociedades.
Podríamos argumentar que la alternativa socialista nunca fue demasiado plausible en el mundo del
Atlántico Norte, y que su base de sustentación en las últimas décadas fue principalmente su éxito
fuera de esta región. Pero son las grandes transformaciones ideológicas en el mundo no europeo,
precisamente, las que le causan a uno mayor sorpresa. Por cieno, los cambios más extraordinarios
han ocurrido en Asia. Debido a la fortaleza y adaptabilidad de las culturas nativas de allí, Asia pasó
a ser desde comienzos de siglo campo de batalla de una serie de ideologías importadas de
Occidente. En Asia, el liberalismo era muy débil en el período posterior a la primera guerra
mundial; es fácil hoy olvidar cuan sombrío se veía el futuro político asiático hace sólo diez o quince
años. También se olvida con facilidad cuan trascendentales parecían ser los resultados de las luchas
ideológicas asiáticas para el desarrollo político del mundo entero.
La primera alternativa asiática al liberalismo que fuera derrotada definitivamente fue la fascista,
representada por el Japón Imperial. El fascismo japonés (como su versión alemana) fue derrotado
por la fuerza de las armas americanas en la Guerra del Pacífico, y la democracia liberal la
impusieron en Japón unos Estados Unidos victoriosos. El capitalismo occidental y el liberalismo
político, una vez trasplantados a Japón, fueron objeto de tales adaptaciones y transformaciones por
parte de los japoneses que apenas son reconocibles . Muchos norteamericanos se han dado cuenta
ahora de que la organización industrial japonesa es muy diferente de la que prevalece en Estados
Unidos o Europa, y U relación que pueda existir entre las maniobras faccionales al interior del
gobernante Partido Democrático Liberal y la democracia es cuestionable. Pese a ello, el hecho
mismo de que los elementos esenciales del liberalismo político y económico se hayan insertado con
tanto éxito en las peculiares tradiciones japonesas es garantía de su sobrevivencia en el largo plazo.
Más importante es la contribución que ha hecho Japón, a su vez, a la historia mundial, al seguir los
pasos de los Estados Unidos para crear una verdadera cultura de consumo universal, que ha llegado
a ser tanto un símbolo como la base de soporte del Estado homogéneo universal. V.S. Naipaul,
viajando por el Irán de Khomeini poco después de la revolución, tomó nota de las señales
omnipresentes de la publicidad de los productos Sony, Hitachi y JVC, cuyo atractivo continuaba
siendo virtualmente irresistible y era un mentís a las pretensiones del régimen de restaurar un
Estado basado en las reglas del Shariab. El deseo de acceder a la cultura de consumo, engendrada

en gran medida por Japón, ha desempeñado un papel crucial en la propagación del liberalismo
económico a través de Asia, y por tanto, del liberalismo político también.
El éxito económico de los otros países asiáticos en reciente proceso de industrialización (NICs) que
han imitado el ejemplo de Japón, es hoy historia conocida. Lo importante desde un punto de vista
hegeliano es que el liberalismo político ha venido siguiendo al liberalismo económico, de manera
más lenta de que lo que muchos esperaban, pero con aparente
inevitabilidad. Aquí observamos, una vez más, el triunfo del Estado homogéneo universal. Corea
del Sur se ha transformado en una sociedad moderna y urbana, con una clase medía cada vez más
extensa y mejor educada que difícilmente podría mantenerse aislada de las grandes tendencias
democráticas de su alrededor. En estas circunstancias, a una parte importante de la población le
pareció intolerable el gobierno de un régimen militar anacrónico, mientras Japón, que en términos
económicos apenas le llevaba una década de ventaja, tenía instituciones parlamentarias desde hace
más de cuarenta años. Incluso el anterior régimen socialista de Birmania, que por tantas décadas
permaneció en funesto aislamiento de las grandes tendencias dominantes en Asia, fue sacudido el
año pasado por presiones tendientes a la liberación del sistema económico y político. Se dice que el
descontento con el hombre fuerte, Ne Win, comenzó cuando un alto funcionario birmano tuvo que
viajar a Singapur para recibir tratamiento médico, y, al ver cuan atrasada estaba la Birmania
socialista respecto de sus vecinos de la ANSEA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático),
estalló en llanto.
Pero la fuerza de la idea liberal parecería mucho menos impresionante si no hubiese contagiado a la
más extensa y antigua cultura en Asia, China. La mera existencia de China comunista creaba un
polo alternativo de atracción ideológica, y como tal constituía una amenaza al liberalismo. Sin
embargo, en los últimos quince años se ha desacreditado casi por completo el marxismo-leninismo
como sistema económico. Comenzando por el famoso tercer plenario del Décimo Comité Central,
en 1978, el partido comunista chino emprendió la descolectivización agrícola que afectaría a los
ochocientos millones de chinos que aún vivían en el campo. El rol del Estado en el agro se redujo al
de un recaudador de impuestos, mientras la producción de bienes de consumo se incrementaba
drásticamente con el objeto de dar a probar a los campesinos el sabor del Estado homogéneo
universal y, con ello, un incentivo para trabajar. La reforma duplicó la producción china de cereales
en sólo cinco años, y en el proceso le creó a Deng Xiao-ping una sólida base política desde la cual
estuvo en condiciones de extender la reforma a otros sectores de la economía.
Las estadísticas económicas apenas dan cuenta del dinamismo, la iniciativa y la apertura evidentes en China desde que se inició la reforma.
De ningún modo podría decirse que China es ahora una democracia liberal. En la actualidad, no más
de un 20 por ciento de su economía es de mercado, y más importante todavía, continúa siendo
gobernada por un partido comunista autodesignado, que no ha dado señal de querer traspasar el
poder. Deng no ha hecho las promesas de Gorbachov respecto a la democratización del sistema
político, y no existe equivalente chino de la glasnost. El liderazgo chino de hecho ha sido mucho
más cuidadoso al criticar a Mao y el maoísmo que Gorbachov respecto de Brezhnev y Stalin, y el
régimen sigue considerando, de palabra, al marxismo-leninismo como su base ideológica. Pero
cualquiera que esté familiarizado con la mentalidad y la conducta de la nueva élite tecnocrática que
hoy gobierna en China, sabe que el marxismo y los principios ideológicos son prácticamente
irrélevantes como elementos de orientación política, y que el consumismo burgués tiene por primera
vez desde la revolución significado real en ese país.
Los diversos frenos en el andar de la reforma, las campañas en contra de la "contaminación
espiritual" y las medidas represivas contra la disidencia política se ven más propiamente como
ajustes tácticos en el proceso de conducir lo que constituye una transición política sumamente
difícil. Al eludir la cuestión de la reforma política, mientras coloca a la economía en nuevo pie,
Deng ha logrado evitar el quiebre de autoridad que ha acompañado a la perestroika de Gorbachov.

Sin embargo, el peso de la idea liberal continúa siendo muy fuerte a medida que el poder económico
se traspasa y la economía se abre más al mundo exterior. En la actualidad hay más de veinte mil
estudiantes chinos en los Estados Unidos y otros países occidentales, casi todos ellos hijos de
miembros de la élite china. Resulta difícil imaginar que cuando vuelvan a casa para gobernar se
contenten con que China sea el único país en Asia que no se vea afectado por la gran tendencia
democratizadora. En Pekín, las manifestaciones estudiantiles que estallaron primero en diciembre
de 1986, y que hace poco volvieron a ocurrir con motivo de la impactante muerte de Hu Yao,
fueron sólo el comienzo de lo que inevitablemente constituirá una mayor presión para un cambio
también dentro del sistema político.
Lo importante respecto de China, desde el punto de vista de la historia mundial, no es el estado
actual de la reforma ni aun sus perspectivas futuras. La cuestión central es el hecho que la
República Popular China ya no puede servir de faro de las diversas fuerzas antiliberales del mundo,
ya se trate de guerrilleros en alguna selva asiática o de estudiantes de clase media en París. El
maoísmo, más que constituir el modelo para el Asia del futuro, se ha convertido en un anacronismo,
y, en efecto, fueron los chinos continentales quienes se vieron afectados de manera decisiva por la
influencia de la prosperidad y dinamismo de sus hermanos de raza de ultramar: la irónica victoria
final de Taiwán.
Por importantes que hayan sido estos cambios en China, sin embargo, son los avances en la Unión
Soviética —la patria "del proletariado mundial"— los que han puesto el último clavo en el
sarcófago de la alternativa marxista-leninista a la democracia liberal. Es preciso que se entienda con
claridad que, en términos de instituciones formales, no ha habido grandes cambios en los cuatro
años transcurridos desde que Gorbachov llegara al poder: los mercados libres y las cooperativas
representan sólo una pequeña parte de la economía soviética, la cual permanece centralmente
planificada; el sistema político sigue estando dominado por el partido comunista, que sólo ha
comenzado a democratizarse internamente y a compartir el poder con otros grupos; el régimen
continúa afirmando que sólo busca modernizar el socialismo y que su base ideológica no es otra que
el marxismo-leninismo; y, por último, Gorbachov encara una oposición conservadora
potencialmente poderosa que puede revertir muchos de los cambios que han tenido lugar hasta
ahora. Más aún, difícilmente pueden albergarse demasiadas esperanzas en las posibilidades de éxito
de las reformas propuestas por Gorbachov, ya sea en la esfera de la economía o en la política. Pero
no me propongo aquí analizar los acontecimientos en el corto plazo ni hacer predicciones cuyo
objeto sea la formulación de políticas, sino examinar las tendencias subyacentes en la esfera de la
ideología y de la conciencia. Y en ese respecto, claro está que ha habido una transformación
sorprendente.
Los emigrados de la Unión Soviética han estado denunciando, por lo menos ahora hasta la
última generación, que prácticamente nadie en ese país creía ya de verdad en el marxismo-
leninismo, y que en ninguna otra parte sería esto más cierto que en la élite soviética, que continuaba
recitando cínicamente slogans marxistas. Sin embargo, la corrupción y la decadencia del Estado
soviético de los últimos años de Brezhnev parecían importar poco, ya que en tanto el Estado mismo
se rehusase a cuestionar cualesquiera de los principios fundamentales subyacentes a la sociedad
soviética, el sistema podía funcionar adecuadamente por simple inercia, e incluso exhibir cierto
dinamismo en el campo de las políticas exterior y de defensa. El marxismo-leninismo era como un
encantamiento mágico que, aunque absurdo y desprovisto de significado, constituía la única base
común sobre la cual la élite podía gobernar la sociedad.
Lo que ha sucedido en los cuatro años desde que Gorbachov asumiera el poder es una embestida
revolucionaria contra las instituciones y principios más fundamentales del stalinismo, y su
reemplazo por otros principios que no llegan a ser equivalentes al liberalismo per se, pero cuyo
único hilo de conexión es el liberalismo. Esto se hace más evidente en la esfera económica, donde
los economistas reformistas que rodean a Gorbachov se han vuelto cada vez más radicales en su
respaldo a los mercados libres, al punto que a algunos, como Nikolai Shmelev, no les importa que

se les compare en público con Milton Friedman. Hoy existe un virtual consenso dentro de la escuela
de economistas soviéticos actualmente dominante, en cuanto a que la planificación central y el
sistema dirigido de asignaciones son la causa originaria de la ¡neficiencia económica, y que el
sistema soviético podrá sanar algún día sólo si permite que se adopten decisiones libres y
descentralizadas respecto de la inversión, el trabajo y los precios.
Luego de un par de años iniciales de confusión ideológica, estos principios se han incorporado
finalmente a las políticas, con la promulgación de nuevas leyes sobre autonomía empresarial,
cooperativas, y por último, en 1988, sobre modalidades de arrendamientos y predios agrícolas de
explotación familiar. Hay, por cierto, numerosos errores fatales en la actual aplicación de la
reforma, especialmente en lo que respecta a la ausencia de una modificación integral del sistema de
precios. Pero el problema ya no es de orden "conceptual": Corbachov y sus lugartenientes parecen
comprender suficientemente bien la lógica económica del mercado, pero al igual que los dirigentes
de un país del Tercer Mundo que enfrenta al FMI, temen a las consecuencias sociales derivadas del
término de los subsidios a los productos de consumo y otras formas de dependencia del sector
público.
En la esfera política, los cambios propuestos a la Constitución soviética, al sistema legal y los
reglamentos del partido no significan ni mucho menos el establecimiento de un Estado liberal.
Gorbachov ha hablado de democratización principalmente en la esfera de los asuntos internos del
partido, y ha dado pocas señales de querer poner fin al monopolio del poder que detenta el partido
comunista; de hecho, la reforma política busca legitimar y, por tanto, fortalecer el mando del PCUS
. No obstante, los principios generales que subyacen en muchas de las reformas —que el "pueblo"
ha de ser verdaderamente responsable de sus propios asuntos; que los poderes políticos superiores
deben responder a los inferiores y no a la inversa; que el imperio de la ley debe prevalecer sobre las
acciones policíacas arbitrarias, con separación de poderes y un poder judicial independiente; que
deben protegerse legalmente los derechos de propiedad, el debate abierto de los asuntos públicos y
la disidencia pública; que los soviets se deben habilitar como un foro en el que todo el pueblo pueda
participar, y que ha de existir una cultura política más tolerante y pluralista— provienen de una
fuente completamente ajena a la tradición marxista-leninista de la URSS, aunque la formulación de
ellos sea incompleta y su implementación muy pobre.
Las reiteradas afirmaciones de Gorbachov en el sentido que sólo está procurando recuperar el
significado original del leninismo son en sí una suerte de doble lenguaje orwelliano. Gorbachov y
sus aliados permanentemente han sostenido que la democracia al interior del partido era de algún
modo la esencia del leninismo, y que las diversas prácticas liberales de debate abierto, elecciones
con voto secreto, e imperio de la ley, formaban todos parte del legado leninista, y sólo se
corrompieron más tarde con Stalin. Aunque prácticamente cualquiera puede parecer bueno si se le
compara con Stalin, trazar una línea tan drástica entre Lenin y su sucesor es cuestionable. La
esencia del centralismo democrático de Lenin era el centralismo, no la democracia; esto es, la
dictadura absolutamente rígida, monolítica y disciplinada de un partido comunista de vanguardia
jerárquicamente organizado, que habla en nombre del demos. Todos los virulentos ataques de Lenin
contra Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo y varios otros mencheviques y rivales social demócratas,
para no mencionar su desprecio por la "legalidad burguesa" y sus libertades, se centraban en su
profunda convicción de que una revolución dirigida por una organización gobernada
democráticamente no podía tener éxito.
La afirmación de Gorbachov de que busca retomar al verdadero Lenin es fácilmente comprensible:
habiendo promovido una denuncia exhaustiva del stalinismo y el brezhnevismo, sindicados como
causa originaria del actual predicamento en que se encuentra la URSS, necesita de un punto de
apoyo en la historia soviética en el cual afincar la legitimidad de la continuación del mando del
PCUS. Pero los requerimientos tácticos de Gorbachov no deben obnubilarnos el hecho que los
principios democráticos y descentralizadores que ha enunciado, tanto en la esfera política como en

la económica, son altamente subversivos de algunos de los preceptos más fundamentales del
marxismo y del leninismo. En realidad, si el grueso de las proposiciones de reforma económica se
llevaran a efecto, es difícil pensar que la economía soviética podría ser más socialista que la de
otros países occidentales con enormes sectores públicos.
La Unión Soviética de ningún modo podría ahora catalogarse de país democrático o liberal, y
tampoco creo que la perestroika tenga muchas posibilidades de triunfar en forma tal que dicha
etiqueta pueda ser concebible en un futuro cercano. Pero al término de la historia no es necesario
que todos los países se transformen en sociedades liberales exitosas, sólo basta que abandonen sus
pretensiones ideológicas de representar formas diferentes y más elevadas de sociedad humana. Y en
este respecto creo que algo muy importante ha sucedido en la Unión Soviética en los últimos años:
las críticas al sistema soviético sancionadas por Gorbachov han sido tan vastas y devastadoras, que
las posibilidades de retroceder con facilidad al stalinismo o al brezhnevismo son muy escasas.
Gorbachov finalmente ha permitido que la gente diga lo que privadamente había comprendido
desde hacía muchos años, es decir, que los mágicos encantamientos del marxismo-leninismo eran
un absurdo, que el socialismo soviético no era superior en ningún aspecto al sistema occidental,
sino que fue, en realidad, un fracaso monumental. La oposición conservadora en la URSS,
conformada tanto por sencillos trabajadores que temen al desempleo y la inflación, como por
funcionarios del partido temerosos de perder sus trabajos y privilegios, se expresa con claridad, es
franco y puede ser lo suficientemente fuerte como para forzar la salida de Gorbachov en los
próximos años. Pero lo que ambos grupos desean es tradición, orden y autoridad: y no manifiestan
un compromiso muy profundo con el marxismo-leninismo, salvo por el hecho de haber dedicado
gran parte de su propia vida a él . Para que en la Unión Soviética se pueda restaurar la autoridad,
después de la demoledora obra de Gorbachov, se precisará de una nueva y vigorosa base ideológica,
que aún no se vislumbra en el horizonte.
Si aceptamos por el momento que ya no existen los desafíos al liberalismo presentados por el
fascismo y el comunismo, ¿quiere decir que ya no quedan otros competidores ideológicos? O, dicho de manera diferente, ¿existen otras contradicciones en las sociedades liberales, más allá de la de
clases, que no se puedan resolver? Se plantean dos posibilidades: la de religión y la del nacionalismo.
El surgimiento en los últimos años del fundamentalismo religioso en las tradiciones Cristiana, Judía
y Musulmana ha sido extensamente descrito. Se tiende a pensar que el renacimiento de la religión
confirma, en cierto modo, una gran insatisfacción con la impersonalidad y vacuidad espiritual de las
sociedades consumistas liberales. Sin embargo, aun cuando el vacío que hay en el fondo del
liberalismo es, con toda seguridad, un defecto de la ideología —para cuyo reconocimiento, en
verdad, no se necesita de la perspectiva de la religión—, no está del todo claro que esto pueda
remediarse a través de la política. El propio liberalismo moderno fue históricamente consecuencia
de la debilidad de sociedades de base religiosa, las que no pudiendo llegar a un acuerdo sobre la
naturaleza de la buena vida, fueron incapaces de proveer siquiera las mínimas precondiciones de
paz y estabilidad. En el mundo contemporáneo, sólo el Islam ha presentado un Estado teocrático
como alternativa política tanto al liberalismo como al comunismo. Pero la doctrina tiene poco
atractivo para quienes no son musulmanes, y resulta difícil imaginar que el movimiento adquiera
alguna significación universal. Otros impulsos religiosos menos organizados se han satisfecho
exitosamente dentro de la esfera de la vida personal que se permite en las sociedades liberales.
La otra "contradicción" mayor potencialmente insoluble en el liberalismo es la que plantean el
nacionalismo y otras formas de conciencia racial y étnica. En realidad, es verdad que el
nacionalismo ha sido la causa de un gran número de conflictos desde la batalla de Jena. En este
siglo, dos guerras catastróficas fueron generadas, de un modo u otro, por el nacionalismo del mundo
desarrollado, y si esas pasiones han enmudecido hasta cierto punto en la Europa de la posguerra,
ellas son aún extremadamente poderosas en el Tercer Mundo. El nacionalismo ha sido

históricamente una amenaza para el liberalismo en Alemania, y lo continúa siendo en algunos
lugares aislados de la Europa "poshistórica", como Irlanda del Norte.
Pero no está claro que el nacionalismo represente una contradicción irreconciliable en el
corazón del liberalismo. En primer lugar, el nacionalismo no es sólo un fenómeno sino varios que
van desde la tibia nostalgia cultural a la altamente organizada y elaboradamente articulada doctrina
Nacional Socialista. Solamente los nacionalismos sistemáticos de esta última clase pueden
calificarse de ideología formal en el mismo nivel del liberalismo y el comunismo. La gran mayoría
de los movimientos nacionalistas del mundo no tienen una proposición política más allá del anhelo
negativo de independizarse "de" algún otro grupo o pueblo, y no ofrecen nada que se asemeje a un
programa detallado de organización socioeconómica. Como tales, son compatibles con doctrinas e
ideologías que sí ofrecen dichos programas. Y si bien ellos pueden constituir una fuente de conflicto
para las sociedades liberales, este conflicto no surge tanto del liberalismo mismo como del hecho
que el liberalismo en cuestión es incompleto. Por cierto, gran número de tensiones étnicas
nacionalistas pueden explicarse en términos de pueblos que se ven forzados a vivir en sistemas
políticos no representativos, que ellos no han escogido.
Puesto que es imposible descartar la aparición súbita de nuevas ideologías o contradicciones antes
no reconocidas en las sociedades liberales, el mundo de hoy parece entonces confirmar que el
avance de los principios fundamentales de la organización politico-social no ha sido muy
extraordinario desde 1806. Muchas de las guerras y revoluciones que han tenido lugar desde esa
fecha, se emprendieron en nombre de ideologías que afirmaban ser más avanzadas que el
liberalismo, pero cuyas pretensiones fueron en definitiva desenmascaradas por la historia. Y, al
tiempo, han contribuido a propagar el Estado homogéneo universal al punto que éste podrá tener un
efecto significativo en el carácter global de las relaciones internacionales.
IV.- ¿Cuáles son las implicancias del fin de la historia para las relaciones internacionales?
Claramente, la enorme mayoría del Tercer Mundo permanece atrapada en la historia, y será área de
conflicto por muchos años más. Pero concentrémonos, por el momento, en los Estados más grandes
y desarrollados del mundo, quienes son, después de todo, los responsables de la mayor parte de la
política mundial. No es probable, en un futuro predecible, que Rusia y China se unan a las naciones
desarrolladas de Occidente en calidad de sociedades liberales, pero supongamos por un instante que
el marxismo-leninismo cesa de ser un factor que impulse las políticas exteriores de estos Estados,
una perspectiva que si aún no está presente, en los últimos años se ha convertido en real posibilidad.
En una coyuntura hipotética como ésa: ¿cuan diferentes serían las características de un mundo
desideologizado de las del mundo con el cual estamos familiarizados?
La respuesta más común es la siguiente: no muy distintas. Porque muchos son los observadores de
las relaciones internacionales que creen que bajo la piel de la ideología hay un núcleo duro de
interés nacional de gran potencia que garantiza un nivel relativamente alto de competencia y de
conflicto entre las naciones. En efecto, según una escuela de teoría de las relaciones internacionales,
que goza de popularidad académica, el conflicto es inherente al sistema internacional como tal, y
para comprender la factibilidad del conflicto debe examinarse la forma del sistema —por ejemplo,
si es bipolar o multipolar— más que el carácter específico de las naciones y regímenes que lo
constituyen. Esta escuela, en efecto, aplica una visión hobbesiana de la política a las relaciones
internacionales y presupone que la agresión y la inseguridad son características universales de las
sociedades humanas, más que el producto de circunstancias históricas específicas.
Quienes comparten esa línea de pensamiento consideran las relaciones existentes entre los países de
la Europa del siglo XIX, en el sistema clásico de equilibrio de poderes, como modelo de lo que seria
un mundo contemporáneo desideologizado. Charles Krauthammer, por ejemplo, explicaba poco
tiempo atrás que si la URSS se viera despojada de la ideología marxista-leninista como resultado de
las reformas de Gorbachov, su conducta volvería a ser la misma de la Rusia Imperial decimonónica

. Aunque estima que esto es más alentador que la amenaza de una Rusia comunista, deja entrever
que todavía habrá un substancial grado de competencia y de conflicto en el sistema internacional,
tal como lo hubo, digamos, entre Rusia y Gran Bretaña o la Alemania guillermina en el siglo
pasado. Este es, por cierto, un punto de vista conveniente para aquellos que desean admitir que algo
importante está cambiando en la Unión Soviética, pero que no quieren aceptar la responsabilidad de
recomendar la reorientación radical de las políticas implícita en esa visión. Pero ¿es esto cierto?
En realidad, la noción de que la ideología es una superestructura impuesta sobre un substrato constituido por los intereses permanentes de una gran potencia, es una proposición sumamente discutible.
Porque la manera en que un Estado define su interés nacional no es universal, sino que se apoya en
cierto tipo de base ideológica, así como vimos que la conducta económica está determinada por un
estado previo de conciencia. En este siglo, los Estados han adoptado doctrinas claras y coherentes,
con programas explícitos de política exterior que legitiman el expansionismo, a semejanza del
marxismo- leninismo o el nacional socialismo. La conducta expansionista y competitiva de los
Estados europeos en el siglo diecinueve descansaba sobre una base no menos idealista; únicamente
que la ideología que la impulsaba era menos explícita que las doctrinas del siglo veinte. No sin
razón la mayoría de las sociedades "liberales"
europeas no eran liberales en cuanto creían en la legitimidad del imperialismo, esto es, en el
derecho de una nación a dominar a otras naciones sin tomar en cuenta los deseos de los dominados.
Las justificaciones del imperialismo variaban de nación en nación, e iban desde la cruda creencia en
la legitimidad de la fuerza, especialmente cuando se la aplicaba a los no europeos, a la
Responsabilidad del Hombre Blanco y la Misión Evangelizadora de Europa, hasta el anhelo de dar a
la gente de color acceso a la cultura de Rabelais y Moliere.
Pero cualesquiera fuesen las bases ideológicas específicas, todo país "desarrollado" creía que las civilizaciones superiores debían dominar a las inferiores, incluido, incidentalmente, el caso de los
Estados Unidos respecto a Filipinas. En la última parte del siglo, esto produjo las ansias de una
expansión territorial pura, la que desempeñara un papel nada pequeño en la generación de la Gran Guerra.
El fruto del imperalismo radical y desfigurado del siglo diecinueve fue el fascismo alemán,
una ideología que justificaba el derecho de Alemania no sólo a dominar a los pueblos no europeos, sino también a "todos" aquellos que no eran alemanes. Pero, retrospectivamente, Hitler al parecer
representó un insano desvío en el curso general del desarrollo europeo, y, desde su candente derrota, la legitimidad de cualquier clase de expansión territorial ha quedado desacreditada por completo.
Luego de la segunda guerra mundial, el nacionalismo europeo se ha visto despojado de sus garras y
de toda relevancia real en la política exterior, con el resultado de que el modelo decimonónico de
conducta de las grandes potencias ha pasado a ser un severo anacronismo. La forma más extrema de
nacionalismo que un país europeo ha podido exhibir desde 1945 fue el gaullismo, cuya asertividad
ha sido ampliamente confinada a la esfera de la política y cultura perniciosas.
La vida internacional en aquella parte del mundo donde se ha llegado al fin de la historia, se centra mucho más en la economía que en la política o la estrategia.
Los Estados occidentales desarrollados mantienen, por cierto, instituciones de defensa, y en el
período de posguerra se han disputado arduamente su influencia para hacer frente al peligro
comunista mundial. Esta conducta ha sido alentada, sin embargo, por la amenaza externa
proveniente de Estados que poseen ideologías abiertamente expansionistas, y no se daría si no fuera
por ello. Para que la teoría "neorrealista" pueda considerarse seriamente, tendríamos que creer que

entre los países miembros de la OECD se restablecería la "natural" conducta competitiva si Rusia y
China llegasen a desaparecer de la faz de la Tierra. Esto es, Alemania Occidental y Francia se
armarían una contra la otra como lo hicieron en los años 30; Australia y Nueva Zelandia enviarían
asesores militares con el objeto de bloquearse uno al otro sus respectivos avances en África, y se
fortificaría la frontera entre EE.UU. y Canadá. Dicha perspectiva, por supuesto, es irrisoria: sin la
ideología marxista-leninista tenemos muchas más posibilidades de ver la Common Marketization de
la política mundial que la desintegración de la CEE por una competitividad propia del siglo
diecinueve. Efectivamente, como lo demuestra nuestra experiencia cuando hemos tenido que
abordar con los europeos materias tales como el terrorismo o Libia, ellos han ido mucho más lejos
que nosotros en el camino de negar la legitimidad del uso de la fuerza en la política internacional,
incluso en defensa propia.
La suposición automática de que una Rusia despojada de su ideología comunista expansionista
retomaría el camino en el que los zares la dejaron justo antes de la Revolución Bolchevique, resulta,
por tanto, muy curiosa. Da por supuesto que la evolución de la conciencia humana ha quedado
detenida en el intertanto, y que los soviéticos, aunque adopten ideas de moda en el campo de la
economía, retornarán en materia de política exterior a concepciones que hace un siglo quedaron
obsoletas en el resto de Europa. Esto, por cierto, no es lo que ocurrió en China luego que se iniciara
el proceso de reforma. La competitividad y el expansionismo chinos han desaparecido virtualmente
del escenario mundial. Pekín ya no patrocina insurgencias maoístas ni intenta cultivar influencias en
lejanos países africanos como lo hacía en los años sesenta. Esto no significa que la actual política
exterior no presente aspectos perturbadores, como la imprudente venta de tecnología de misiles
balísticos al Medio Oriente; y la República China continúa exhibiendo la tradicional conducta de
gran potencia al apadrinar el Khmer Rouge contra Vietnam. Pero lo primero se explica por motivos
económicos, y lo último es un vestigio de antiguas rivalidades de base ideológica. La nueva China
se asemeja mucho más a la Francia de De Gaulle que a la Alemania de la primera guerra mundial.
La verdadera interrogante del futuro, sin embargo, es el grado en que las élites soviéticas han
asimilado la conciencia del Estado homogéneo universal que es la Europa poshitleriana. Por sus
escritos, y por mis contactos personales con ella no me cabe duda alguna que la intelligentsia liberal
soviética congregada en torno a Gorbachov ha llegado a la visión del fin de la historia en un lapso
extraordinariamente corto, y esto se debe, en no poca medida, a los contactos que sus miembros han
tenido, desde la era Brezhnev, con la civilización europea que les rodea. El "Nuevo Pensamiento
Político", la rúbrica de sus concepciones, describe un mundo dominado por preocupaciones
económicas, en el que no existen bases ideológicas para un conflicto importante entre las naciones,
y en el cual, por consiguiente, el uso de la fuerza militar va perdiendo legitimidad. Como señalara el
Ministro de Relaciones Exteriores, Eduard Shevardnadze, a mediados de 1988:
La lucha entre dos sistemas opuestos ha dejado de ser una tendencia determinante de la era actual.
En la etapa moderna, la capacidad para acumular riqueza material a una tasa acelerada —sobre la
base de una ciencia de avanzada y de un alto nivel técnico y tecnológico— y su justa distribución,
así como la restauración y protección, mediante un esfuerzo conjunto, de los recursos necesarios
para la supervivencia de la humanidad, adquieren decisiva importancia .
Sin embargo, la conciencia poshistórica que representa el "nuevo pensamiento" sólo es uno de los futuros posibles de la Unión Soviética.
Ha existido siempre en la Unión Soviética una fuerte corriente de chovinismo ruso, la que ha
podido expresarse con mayor libertad desde el advenimiento de la glasnost. Es posible que por un
tiempo se retorne al marxismo-leninismo tradicional, simplemente como una oportunidad de
reagrupación para aquellos que quieren restaurar la autoridad que Gorbachov ha disipado. Pero
como en Polonia, el marxismo-leninismo ha muerto como ideología movilizadora: bajo sus
banderas no puede lograrse que la gente trabaje más, y sus adherentes han perdido la confianza en sí

mismos. A diferencia de los propagandistas del marxismo-leninismo tradicional, sin embargo, los
ultranacionalistas en la URSS creen apasionadamente en su causa eslavófíla, y tiene uno la
sensación de que la alternativa fascista no es algo que allí se haya desvanecido por completo.
La Unión Soviética, por tanto, se encuentra en un punto de bifurcación del camino: puede comenzar
a andar por el que Europa occidental demarcó hace cuarenta y cinco años, un camino que ha
seguido la mayor parte de Asia, o puede consumar su propia singularidad y permanecer estancada
en la historia. La decisión que adopte será muy importante para nosotros, dados el tamaño y el
poderío militar de la Unión Soviética; porque esta potencia seguirá preocupándonos y disminuirá
nuestra conciencia de que ya hemos emergido al otro lado de la historia.
V.- La desaparición del marxismo-leninismo, primero en China y luego en la Unión Soviética,
significará su muerte como ideología viviente de importancia histórica mundial. Porque si bien
pueden haber algunos auténticos creyentes aislados en lugares como Managua, Pyongyang, o en
Cambridge, Massachusetts, el hecho de que no haya un solo Estado importante en el que tenga éxito
socava completamente sus pretensiones de estar en la vanguardia de la historia humana. Y la muerte
de esta ideología significa la creciente Common Marketization de las relaciones internacionales, y
la disminución de la posibilidad de un conflicto en gran escala entre los Estados.
Esto no significa, por motivo alguno, el fin del conflicto internacional per se. Porque el mundo, en
ese punto, estaría dividido entre una parte que sería histórica y una parte que sería poshistórica.
Incluso podrían darse conflictos entre los Estados que todavía permanecen en la historia, y entre
estos Estados y aquellos que se encuentran al final de la historia. Se mantendrá también un nivel
elevado y quizás creciente de violencia étnica y nacionalista puesto que estos impulsos aún no se
han agotado por completo en algunas regiones del mundo poshistórico.
Palestinos y kurdos, sikhs y tamiles, católicos irlandeses y valones, armenios y azerbaijaníes
seguirán manteniendo sus reclamaciones pendientes. Esto implica que el terrorismo y las guerras de
liberación nacional continuarán siendo un asunto importante en la agenda internacional. Pero un
conflicto en gran escala tendría que incluir a grandes Estados aún atrapados en la garra de la
historia, y éstos son los que parecen estar abandonando la escena.
El fin de la historia será un momento muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de
arriesgar la propia vida por una meta puramente abstracta, la lucha ideológica a escala mundial que
exigía audacia, coraje, imaginación e idealismo, será reemplazada por el cálculo económico, la
interminable resolución de problemas técnicos, la preocupación por el medio ambiente, y la
satisfacción de las sofisticadas demandas de los consumidores. En el período poshistórico no habrá
arte ni filosofía, sólo la perpetua conservación del museo de la historia humana. Lo que siento
dentro de mí, y que veo en otros alrededor mío, es una fuerte nostalgia de la época en que existía la
historia. Dicha nostalgia, en verdad, va a seguir alentando por algún tiempo la competencia y el
conflicto, aun en el mundo poshistórico.
Aunque reconozco su inevitabilidad, tengo los sentimientos más ambivalentes por la civilización que se ha creado en Europa a partir de 1945, con sus descendientes en el Atlántico Norte y en Asia. Tal vez esta misma perspectiva de siglos de aburrimiento al final de la historia servirá para que la
historia nuevamente se ponga en marcha.

PERRY ANDERSON
NEOLIBERALISMO:
UN BALANCE PROVISORIO (1996)
Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como neoliberalismo en tanto fenómeno
distinto del mero liberalismo clásico, del siglo pasado. El neoliberalismo nació después de la
Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el
capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de
Bienestar. Su texto de origen es Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se
trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte
del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica sino también
política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista inglés, en las
vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente ganaría. El
mensaje de Hayek era drástico: "A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia moderada
inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna". Tres años
después, en 1947, cuando las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra
efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a
quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pélerin,
en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado de
Bienestar europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano.
En la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins,
Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga.
Allí se fundó la Sociedad de Mont Pélerin, una suerte de franco masonería neoliberal, altamente
dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el
keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y
libre de reglas, para el futuro. Las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables, una vez
que el capitalismo avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes su edad de
oro , presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los '50 y '60. Por
esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias neoliberales de los peligros que
representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado. La polémica contra la
regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor.
Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo "igualitarismo" de este período
(ciertamente relativo), promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos.
Desafiando el consenso oficial de la época ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo en realidad imprescindible en sí mismo, que mucho precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en teoría por más o menos veinte años.
Con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, en 1973 cuando todo el mundo
capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando, por primera vez, bajas
tasas de crecimiento con altas tasas de inflación todo cambió. A partir de ahí las ¡deas neoliberales
pasaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban
localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del
movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones
reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez
más los gastos sociales.

Esos dos procesos destruyeron los niveles necesarios de beneficio de las empresas y
desencadenaron procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis generalizada
de las economías de mercado. El remedio, entonces, era claro: mantener un Estado fuerte en su
capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo
referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debería
ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con
la contención de gasto social y la restauración de una tasa "natural de desempleo", o sea, la creación
de un ejército industrial de reserva para quebrar a los sindicatos. Además, eran imprescindibles
reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras palabras, esto significaba
reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. De esta forma, una nueva
y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías avanzadas, entonces afectadas por la
estagflación, resultado directo de los legados combinados de Keynes y Beveridge, o sea, la
intervención anticíclica y la redistribución social, las cuales habían deformado tan desastrosamente
el curso normal de la acumulación y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la
estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos.
La ofensiva neoliberal en el poder.
La hegemonía de este programa no se realizó de la noche a la mañana. Llevó más o menos una
década, los años '70, cuando la mayoría de los gobiernos de la OECD (Organización para el
Desarrollo y la Cooperación Económica) trataba de aplicar remedios keynesianos a las crisis
económicas. Pero al final de la década, en 1979, surgió la oportunidad. En Inglaterra fue elegido el
gobierno Thatcher, el primer régimen de un país capitalista avanzado públicamente empeñado en
poner en práctica un programa neoliberal. Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia
de los Estados Unidos. En 1982, Kohl
derrotó al régimen social liberal de Helmut Schmidt en Alemania. En 1983, en Dinamarca, Estado
modelo del Bienestar escandinavo, cayó bajo el control de una coalición clara de derecha el
gobierno de Schluter. Enseguida, casi todos los países del norte de Europa Occidental, con
excepción de Suecia y de Austria, también viraron hacía la derecha. A partir de ahí, la ola de
derechización de esos años fue ganando sustento político, más allá del que le garantizaba la crisis
económica del período. En 1978, la segunda Guerra Fría se agravó con la intervención soviética en
Afganistán y la decisión norteamericana de incrementar una nueva generación de cohetes nucleares
en Europa Occidental. El ideario del neoliberalismo había incluido siempre, como un componente
central, el anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de posguerra. El
nuevo combate contra el imperio del mal la servidumbre humana más completa a los ojos de
Hayek- inevitablemente fortaleció el poder de atracción del neoliberalismo político, consolidando el
predominio de una nueva derecha en Europa y en América del Norte. Los años '80 vieron el triunfo
más o menos incontrastado de la ideología neoliberal en esta región del capitalismo avanzado.
Ahora bien, ¿qué hicieron, en la práctica, los gobiernos neoliberales del período? El modelo inglés
fue, al mismo tiempo, la experiencia pionera y más acabada de estos regímenes. Durante sus
gobiernos sucesivos, Margaret Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de interés,
bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los controles sobre los flujos
financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó huelgas, impuso una nueva legislación anti
sindical y cortó los gastos sociales. Finalmente y ésta fue una medida sorprendentemente tardía , se
lanzó a un amplio programa de privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y pasando
enseguida a industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua. Este
paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas las experiencias neoliberales en los
países del capitalismo avanzado.
La variante norteamericana fue bastante diferente. En los Estados Unidos, donde casi no existía un
Estado de Bienestar del tipo europeo, la prioridad neoliberal se concentró más en la competencia
militar con la Unión Soviética, concebida como una estrategia para quebrar la economía soviética y

por esa vía derrumbar el régimen comunista en Rusia. Se debe resaltar que, en la política interna,
Reagan también redujo los impuestos en favor de los ricos, elevó las tasas de interés y aplastó la
única huelga seria de su gestión. Pero, decididamente, no respetó la disciplina presupuestaria; por el
contrario, se lanzó a una carrera armamentista sin precedentes, comprometiendo gastos militares
enormes que crearon un déficit público mucho mayor que cualquier otro presidente de la historia
norteamericana. Sin embargo, ese recurso a un keynesianismo militar disfrazado, decisivo para una
recuperación de las economías capitalistas de Europa Occidental y de América del Norte, no fue
imitado. Sólo los Estados Unidos, a causa de su peso en la economía mundial, podían darse el lujo
de un déficit masivo en la balanza de pagos resultante de tal política.
En el continente europeo, los gobiernos de derecha de este período a menudo de perfil católico
practicaron en general un neoliberalismo más cauteloso y matizado que las potencias anglosajonas,
manteniendo el énfasis en la disciplina monetaria y en las reformas fiscales más que en los cortes
drásticos de los gastos sociales o en enfrentamientos
deliberados con los sindicatos. A pesar de todo, la distancia entre estas políticas y las de la
socialdemocracia, propia de los anteriores gobiernos, era grande. Y mientras la mayoría de los
países del Norte de Europa elegía gobiernos de derecha empeñados en distintas versiones del
neoliberalismo, en el Sur del continente (territorio de De Gaulle, Franco, Salazar, Fanfani,
Papadopoulos, etc.), antiguamente una región mucho más conservadora en términos políticos,
llegaban al poder, por primera vez, gobiernos de izquierda, llamados eurosocialistas: Mitterrand en
Francia, González en España, Soares en Portugal, Craxi en Italia, Papandreu en Grecia. Todos se
presentaban como una alternativa progresista, basada en movimientos obreros o populares,
contrastando con la línea reaccionaria de los gobiernos de Reagan, Thatcher, Kohl y otros del Norte
de Europa. No hay duda, en efecto, de que por lo menos Mitterrand y Papandreu, en Francia y en
Grecia, se esforzaron genuinamente en realizar una política de deflación y redistribución, de pleno
empleo y protección social. Fue una tentativa de crear un equivalente en el Sur de Europa de lo que
había sido la socialdemocracia de posguerra en el Norte del continente en sus años de oro. Pero el
proyecto fracasó, y ya en 1982 y 1983 el gobierno socialista en Francia se vio forzado por los
mercados financieros internacionales a cambiar su curso dramáticamente y reorientarse para hacer
una política mucho más próxima a la ortodoxia neoliberal, con prioridad en la estabilidad
monetaria, la contención presupuestaria, las concesiones fiscales a los capitalistas y el abandono
definitivo del pleno empleo. Al final de la década, el nivel de desempleo en Francia era más alto
que en la Inglaterra conservadora, como Thatcher se jactaba en señalar. En España, el gobierno de
González jamás trató de realizar una política keynesiana o redistributiva. Al contrario, desde el
inicio, el régimen del partido en el poder se mostró firmemente monetarista en su política
económica, gran amigo del capital financiero, favorable al principio de la privatización y sereno
cuando el desempleo alcanzó rápidamente el record europeo de 20% de la población
económicamente activa.
Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, en Australia y Nueva Zelandia, un modelo de características similares asumió proporciones verdaderamente dramáticas. En efecto, los gobiernos laboristas superaron a los conservadores locales en su radicalidad neoliberal.
Probablemente Nueva Zelandia sea el ejemplo más extremo de todo el mundo capitalista avanzado. Allí, el proceso de desintegración del Estado de Bienestar fue mucho más completo y feroz que en
la Inglaterra de Margaret Thatcher.
Alcances y límites del programa neoliberal
Lo que demostraron estas experiencias fue la impresionante hegemonía alcanzada por el
neoliberalismo en materia ideológica. Si bien en un comienzo sólo los gobiernos de derecha se
atrevieron a poner en práctica políticas neoliberales, poco tiempo después siguieron este rumbo

inclusive aquellos gobiernos que se autoproclamaban a la izquierda del mapa político. En los países
del capitalismo avanzado, el neoliberalismo había tenido su origen a partir de una crítica implacable
a los regímenes socialdemócratas. Sin embargo, y con excepción de Suecia y Austria, hacia fines de
los años '80, la propia socialdemocracia europea fue incorporando a su programa las ideas e
iniciativas que defendían e impulsaban los gobiernos neoliberales. Paradojalmente, eran ahora los socialdemócratas quienes se mostraban decididos a llevar a la
práctica las propuestas más audaces formuladas por el neoliberalismo. Fuera del continente europeo
sólo Japón se mostró reacio a aceptar este recetario. Más allá de esto, en casi todos los países de la
OECD, las ideas de la Sociedad de Mont Pélerin habían triunfado plenamente. ¿Qué evaluación
efectiva podemos realizar de la hegemonía neoliberal en el mundo capitalista avanzado, durante los
años '80? ¿Cumplió o no sus promesas?
Veamos un panorama de conjunto.
La prioridad más inmediata del neoliberalismo fue detener la inflación de los años 70. En este
aspecto, su éxito ha sido innegable. En el conjunto de los países de la OECD, la tasa de inflación
cayó de 8,8% a 5,2% entre los años 70 y '80 y la tendencia a la baja continuó en los años '90. La
deflación, a su vez, debía ser la condición para la recuperación de las ganancias. También en este
sentido el neoliberalismo obtuvo éxitos reales. Si en los años 70 la tasa de ganancia en la industria
de los países de la OECD cayó cerca de 4,2%, en los años '80 aumentó 4,7%. Esa recuperación fue
aún más impresionante considerando a Europa Occidental como un todo: de 5,4 puntos negativos
pasó a 5,3 puntos positivos. La razón principal de esta transformación fue sin duda la derrota del
movimiento sindical, expresada en la caída dramática del número de huelgas durante los años '80 y
en la notable contención de los salarios. Esta nueva postura sindical, mucho más moderada, tuvo su
origen, en gran medida, en un tercer éxito del neoliberalismo: el crecimiento de las tasas de
desempleo, concebido como un mecanismo natural y necesario de cualquier economía de mercado
eficiente. La tasa media de desempleo en los países de la OECD, que había sido de alrededor de 4%
en los años '70, llegó a duplicarse en la década del '80. También fue éste un resultado satisfactorio.
Finalmente, el grado de desigualdad otro objetivo sumamente importante para el neoliberalismo-
aumentó significativamente en el conjunto de los países de la OECD: la tributación de los salarios
más altos cayó un 20% a mediados de los años '80 y los valores de la bolsa aumentaron cuatro veces
más rápidamente que los salarios.
En todos estos aspectos (deflación, ganancias, desempleo y salarios) podemos decir que el
programa neoliberal se mostró realista y obtuvo éxito. Pero, a final de cuentas, todas estas medidas
habían sido concebidas como medios para alcanzar un fin histórico: la reanimación del capitalismo
avanzado mundial, restaurando altas tasas de crecimiento estables, como existían antes de la crisis
de los años 70. En este aspecto, sin embargo, el cuadro se mostró sumamente decepcionante. Entre
los años 70 y '80 no hubo ningún cambio significativo en la tasa media de crecimiento, muy baja en
los países de la OECD. De los ritmos presentados durante la larga onda expansiva, en los años '50 y
'60, sólo quedaba un recuerdo lejano.
¿Cuál es la razón de este resultado paradoja!? Sin ninguna duda, el hecho de que a pesar de todas
las nuevas condiciones institucionales creadas en favor del capital la tasa de acumulación, o sea, la
efectiva inversión en el parque de equipamientos productivos, apenas creció en los años '80, y cayó
en relación a sus niveles ya medios de los años 70. En el conjunto de los países del capitalismo
avanzado, las cifras son de un incremento anual de 5,5% en los años '60, 3,6% en los 70, y sólo
2,9% en los '80. Una curva absolutamente descendente.
Cabe preguntarse aún por qué la recuperación de las ganancias no condujo a una recuperación de la inversión.

Esencialmente, porque la desregulación financiera, que fue un elemento de suma importancia en el programa neoliberal, creó condiciones mucho más propicias para la inversión especulativa que la productiva.
Los años '80 asistieron a una verdadera explosión de los mercados cambíanos internacionales, cuyas transacciones puramente monetarias terminaron por reducir de forma sustancial el comercio mundial de mercancías reales. El peso de las operaciones de carácter parasitario tuvo un incremento vertiginoso en estos años.
Por otro lado, y éste fue el fracaso del neoliberalismo, el peso del Estado de Bienestar no disminuyó
mucho, a pesar de todas las medidas tomadas para contener los gastos sociales. Aunque el
crecimiento de la proporción del PNB consumido por el Estado ha sido notablemente desacelerado,
la proporción absoluta no cayó, sino que aumentó, durante los años '80, de más o menos 46% a 48%
del PNB medio de los países de la OECD. Dos razones básicas explican esta paradoja: el aumento
de los gastos sociales con el desempleo, lo cual significó enormes erogaciones para los estados, y el
aumento demográfico de los jubilados, lo cual condujo a gastar otros tantos millones en pensiones.
Por fin, irónicamente, cuando el capitalismo avanzado entró de nuevo en una profunda recesión, en 1991, la deuda pública de casi todos los países occidentales comenzó a reasumir dimensiones
alarmantes, inclusive en Inglaterra y en los Estados Unidos, en tanto que el endeudamiento privado
de las familias y de las empresas llegaba a niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, con la recesión de los primeros años de la década de los '90, todos los índices
económicos se tornaron mucho más sombríos en los países de la OECD, donde hoy la desocupación
alcanza a 38 millones de personas, aproximadamente dos veces la población de Escandinavia. En
estas condiciones de crisis tan aguda, era lógico esperar una fuerte reacción contra el neoliberalismo
en los años '90. ¿Sucedió de esta forma? Al contrario: por extraño que parezca, el neoliberalismo
ganó un segundo aliento, por lo menos en su tierra natal, Europa. No solamente el thatcherismo
sobrevivió a la propia Thatcher, con la victoria de Major en las elecciones de 1992 en Inglaterra; en
Suecia, la socialdemocracia, que había resistido el embate neoliberal en los años '80, fue derrotada
por un frente unido de la derecha en 1991. El socialismo francés salió desgastado de las elecciones
de 1993. En Italia, Berlusconi, una suerte de Reagan italiano, llegó al poder conduciendo una
coalición en la cual uno de sus integrantes era hasta hace poco un partido oficialmente fascista. En
Alemania, el gobierno de Kohl probablemente continuará en el poder.
En España la derecha está en las puertas del poder.
El segundo aliento de los gobiernos neoliberales.
Sin embargo, más allá de estos éxitos electorales, el proyecto neoliberal continúa demostrando una
vitalidad impresionante. Su dinamismo aún no está agotado, como puede verse en la nueva ola de privatizaciones llevadas a cabo en países hasta hace poco tiempo bastantes resistentes a ellas, como
Alemania, Austria e Italia.
La hegemonía neoliberal se expresa igualmente en el comportamiento de partidos y gobiernos que formalmente se definen como claros opositores a este tipo de regímenes. La primera prioridad del
presidente Clinton, en los Estados Unidos, fue reducir el déficit presupuestario, y la segunda adoptar una legislación draconiana y regresiva contra la delincuencia, lema principal también del nuevo liderazgo laborista en Inglaterra. La agenda política sigue estando dictada por los parámetros del neoliberalismo, aun cuando su momento de actuación económica parece ampliamente estéril y desastroso.

¿Cómo explicar este segundo impulso de los regímenes neoliberales en el mundo capitalista avanzado? Una de sus razones fundamentales fue, claramente, la victoria del neoliberalismo en otra región del mundo.
En efecto, la caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética, del '89 al '91, se
produjo en el exacto momento en que los límites del neoliberalismo occidental se tornaban cada vez
más evidentes. La victoria de Occidente en la Guerra Fría, con el colapso de su adversario
comunista, no fue el triunfo de cualquier capitalismo, sino el tipo específico liderado y simbolizado
por Reagan y Thatcher en los años '80. Los nuevos arquitectos de las economías poscomunistas en
el Este, gente como Balcerovicz en Polonia, Gaidar en Rusia, Maus en la República Checa, eran y
son ardientes seguidores de Hayek y Fríedman, con un menosprecio total por el keynesianismo y
por el Estado de Bienestar, por la economía mixta y, en general, por todo el modelo dominante del
capitalismo occidental correspondiente al período de posguerra. Esos líderes políticos preconizan y
realizan privatizaciones mucho más amplias y rápidas de las que se habían hecho en Occidente;
para sanear sus economías, promueven caídas de la producción infinitamente más drásticas de las
que jamás se ensayaron en el capitalismo avanzado; y, al mismo tiempo, promueven grados de
desigualdad y empobrecimiento mucho más brutales de los que se han visto en los países
occidentales.
No hay neoliberales más intransigentes en el mundo que los "reformadores" del Este. Dos años
atrás, Vaclav Klaus, Primer Ministro de la República Checa, atacó públicamente al presidente de la
Federal Reserve Bank de los Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan, Alan
Greenspan, acusándolo de demostrar una debilidad lamentable en su política monetaria. En un
artículo para la revista The Economist, Klaus fue incisivo: "El sistema social de Europa occidental
está demasiado amarrado por reglas y controles excesivos. El Estado de Bienestar, con todas sus
generosas transferencias de pagos desligadas de cualquier criterio, de esfuerzos o de méritos,
destruyó la moralidad básica del trabajo y el sentido de la responsabilidad individual. Hay excesiva
protección a la burocracia. Debe decirse que la revolución thatcheriana, o sea, antikeynesiana o
liberal, apareció (con una apreciación positiva) en medio del camino de Europa Occidental, y es
preciso completarla". Bien entendido, este tipo de extremismo neoliberal, por influyente que sea en
los países poscomunístas, también desencadenó una reacción popular, como se puede ver en las
últimas elecciones en Polonia, Hungría y Lituania, donde partidos ex comunistas ganaron, y ahora
gobiernan nuevamente sus países. Pero en la práctica, sus políticas de gobierno no se distinguen
mucho de las de sus adversarios declaradamente neoliberales. La deflación, el desmantelamiento de
los servicios públicos, las privatizaciones, el crecimiento del capital corrupto y la polarización
social siguen, un poco menos rápidamente, por él mismo rumbo. Una analogía con el
eurosocialismo del Sur de Europa se hace evidente. En ambos casos se trata de una variante mansa
al menos en él discurso, aunque no siempre en las acciones de un paradigma neoliberal común tanto
a la derecha como a la izquierda oficial. El dinamismo continuado del neoliberalismo como fuerza
ideológica a escala mundial está sustentado en gran parte, hoy, por este "efecto de demostración"
del mundo post soviético. Los neoliberales pueden ufanarse de estar frente a una transformación
socioeconómica gigantesca, que va a perdurar por décadas.
América Latina, escenario de experimentación.
El impacto del triunfo neoliberal en el Este europeo tardó en sentirse en otras partes del globo,
particularmente aquí en América Latina, que hoy en día se convierte en el tercer gran escenario de
experimentación neoliberal. De hecho, aunque en su conjunto le ha llegado la hora de las
privatizaciones masivas después de los países de la OECD y de la antigua Unión Soviética,
genealógicamente este continente fue testigo de la primera experiencia neoliberal sistemática del
mundo. Me refiero, obviamente, a Chile bajo la dictadura de Pinochet: aquel régimen tiene el mérito
de haber sido el verdadero pionero del ciclo neoliberal en la historia contemporánea. El Chile de
Pinochet comenzó sus programas de forma drástica y decidida: desregulación, desempleo masivo,

represión sindical, redistribución de la renta en favor de los ricos, privatización de los bienes
públicos. Todo esto comenzó casi una década antes que el experimento thatcheriano.
En Chile, naturalmente, la inspiración teórica de la experiencia pinochetista era más norteamericana
que austríaca: Friedman, y no Hayek, como era de esperarse en las Américas. Pero es de notar tanto
que la experiencia chilena de los años 70 interesó muchísimo a ciertos consejeros británicos
importantes para Thatcher, como que siempre existieron excelentes relaciones entre los dos
regímenes hacia los años '80. El neoliberalismo chileno, bien entendido, presuponía la abolición de
la democracia y la instalación de una de las más crueles dictaduras de posguerra. Sin embargo,
debemos recordar que la democracia en sí misma -como explicaba incansablemente Hayek jamás
había sido un valor central del neoliberalismo. La libertad y la democracia, explicaba Hayek, podían
tomarse fácilmente incompatibles, si la mayoría democrática decidiese interferir en los derechos
incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y sus propiedades a su antojo.
En ese sentido, Friedman y Hayek podían ver con admiración la experiencia chilena, sin ninguna
inconsistencia intelectual o compromiso de principios. Pero esta admiración fue realmente
merecida, dado que a diferencia de las economías del capitalismo avanzado bajo los regímenes
neoliberales en los '80 , la economía chilena creció a un ritmo bastante rápido bajo el régimen de
Pinochet, como lo sigue haciendo con la continuidad político económica de los gobiernos
pospinochetistas de los últimos años.
Si Chile fue, en este sentido, una experiencia piloto para el nuevo neoliberalismo en los países
avanzados de Occidente, América Latina también proporcionó la experiencia piloto para el
neoliberalismo del Este pos soviético. Aquí me refiero a Bolivia, donde en 1985 Jeffrey Sachs
perfeccionó su tratamiento de shock, aplicado más tarde en Polonia y Rusia, pero preparado
originariamente para el gobierno de Banzer, y después aplicado imperturbablemente por Víctor Paz
Estenssoro, sorprendentemente cuando fue electo presidente en lugar de Banzer. En Bolivia, la
puesta en marcha de la experiencia neoliberal no tenía urgente necesidad de quebrar a un
movimiento obrero poderoso, como en Chile, sino de parar la hiperinflación. Por otro lado, el
régimen que adoptó el plan de Sachs no era una dictadura, sino el heredero del partido populista que
había hecho la revolución social de 1952. En otras palabras, América Latina también inició una
variante neoliberal "progresista", difundida más tarde en el Sur de Europa, en los años del
eurosocialismo. Pero Chile y Bolivia eran experiencias aisladas hasta finales de los años '80.
El viraje continental en dirección al neoliberalismo no comenzó antes de la presidencia de Salinas,
en México, en 1988, seguido de la llegada de Menem al poder, en 1989, de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez en el mismo año en Venezuela, y de la elección de Fujimori en el Perú en el
'90. Ninguno de esos gobernantes confesó al pueblo, antes de ser electo, lo que efectivamente hizo después.
Menem, Carlos Andrés Pérez y Fujimori, por cierto, prometieron exactamente lo opuesto a las
políticas radicalmente antipopulistas que implementaron en los años '90. Salinas ni siquiera fue electo, apelando, como es bien sabido, a uno de los tradicionales recursos de la política mexicana: el
fraude.
De las cuatro experiencias vividas en esta década, podemos decir que tres registraron éxitos
impresionantes a corto plazo (México, Argentina y Perú) y una fracasó: Venezuela. La diferencia es
significativa. La condición política que garantizó la deflación, la desregulación, el desempleo y la
privatización de las economías mexicana, argentina y peruana fue una concentración formidable del
poder ejecutivo; algo que siempre existió en México, un régimen de partido único. Sin embargo,
Menem y Fujimori tuvieron que innovar con una legislación de emergencia, autogolpes y reforma
de la Constitución. Esta dosis de autoritarismo político no fue posible en Venezuela, con una
democracia partidaria más continua y sólida que en cualquier otro país de América del Sur, y el

único que escapó de las dictaduras militares y regímenes oligárquicos desde los años '50. De ahí el
colapso de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez.
A pesar de esto sería arriesgado concluir que en América Latina sólo los regímenes autoritarios
pueden imponer con éxito las políticas neoliberales. El caso de Bolivia, donde todos los gobiernos
electos después de 1985, tanto el de Paz Zamora como el de Sánchez de Losada, continuaron con la
misma línea, está ahí para comprobarlo. La lección que deja la larga experiencia boliviana es clara.
Existe un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir
democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales: la
hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas. Recuerdo una conversación en Rio de Janeiro
en 1987, cuando era consultor de un equipo del Banco Mundial y hacía un análisis comparativo de
alrededor de veinticuatro países del Sur, en lo relativo a políticas económicas. Un amigo neoliberal
del equipo, sumamente inteligente, economista destacado, gran admirador de la experiencia chilena
bajo el régimen de Pinochet, me confió que el problema crítico del Brasil durante la presidencia de
Samey no era una tasa de inflación demasiado alta como creía la mayoría de los funcionarios del
Banco Mundial , sino una tasa de inflación demasiado baja. "Esperemos que los diques se rompan",
decía. "Aquí precisamos una hiperinflación para condicionar al pueblo a aceptar la drástica
medicina deflacionaria que falta en este país".
Después, como sabemos, la hiperinflación llegó al Brasil, y las consecuencias prometen o amenazan confirmar la sagacidad de este neoliberal local.
Un balance provisorio
La pregunta que queda abierta es si el neoliberalismo encontrará aquí, en América Latina, más o
menos resistencia a su implementación duradera que la que encontró en Europa Occidental y en la
antigua URSS. ¿Será el populismo o el laborismo latinoamericano un obstáculo más fácil o más
difícil para la realización de los planes neoliberales que la socialdemocracia reformista o el
comunismo? No voy a entrar en esta cuestión; otros aquí pueden juzgarla mejor que yo. Sin duda, la
respuesta va a depender también del destino del neoliberalismo fuera de América Latina, donde
continúa avanzando en tierras hasta ahora inmunes a su influencia.
Actualmente, en Asia, por ejemplo, la economía de la India comienza, por primera vez, a ser
adaptada al paradigma liberal, y hasta el mismo Japón no es totalmente indiferente a las presiones
norteamericanas para desregular la economía. La región del capitalismo mundial que presenta más
éxitos en los últimos veinte años es también la menos neoliberal, o sea, las economías de Extremo
Oriente como Japón, Corea, Taiwán, Singapur y Malasia. ¿Por cuánto tiempo estos países
permanecerán fuera de la influencia de este tipo de regímenes? Todo lo que podemos decir es que
éste es un movimiento ideológico a escala verdaderamente mundial, como el capitalismo jamás
había producido en el pasado. Se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente,
militante, lúcidamente decidido a transformar el mundo a su imagen, en su ambición estructural y
en su extensión internacional. Algo mucho más parecido al antiguo movimiento comunista que al
liberalismo ecléctico y distendido del siglo pasado.
En este sentido, cualquier balance actual del neoliberalismo sólo puede ser provisorio. Se trata de un movimiento inconcluso. Por el momento, a pesar de todo, es posible dar un veredicto sobre su actuación durante casi quince años en los países más ricos del mundo,
única área donde sus frutos parecen maduros. Económicamente, el neoliberalismo fracasó. No
consiguió ninguna revitalización básica de capitalismo avanzado. Socialmente, por el contrario, ha logrado muchos de sus objetivos, creando sociedades marcadamente más desiguales, aunque no tan
desestatizadas como se lo había propuesto.

Política e ideológicamente, sin embargo, ha logrado un grado de éxito quizás jamás soñado por sus
fundadores, diseminando la simple idea de que no hay alternativas para sus principios, y que todos,
partidarios u opositores, tienen que adaptarse a sus normas. Probablemente, desde principios de
siglo, ninguna sabiduría convencional consiguió un predominio de carácter tan abarcativo como hoy
lo ha hecho el neoliberalismo. Este fenómeno se llama hegemonía, aunque, naturalmente, millones
de personas no crean en sus promesas y resistan cotidianamente a sus terribles efectos. Creo que la
tarea de sus opositores es ofrecer otras recetas y preparar otros regímenes. Alternativas que apenas
podemos prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente, el momento de viraje de una onda es
siempre una sorpresa.

HUGO CHAVEZ
DISCURSO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA
(1994)
Palabras de Hugo Chávez en el acto efectuado en su honor, durante su primera visita a la República de Cuba, Aula Magna de la Universidad de La Habana, miércoles, 14 de diciembre de 1994.
Señor Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y presidente de la República de Cuba; señor
rector de esta insigne casa de estudios; señor presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios; señor presidente de la Casa Simón Bolívar; queridos compatriotas, profesores
universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí y de Bolívar. Compañeros de armas:
reciban, en primer lugar, un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra
venezolana, de la cual nos sentimos tan llenos y en la cual tenemos comprometida nuestra vida
entera.
Anoche, en este viaje fugaz pero profundo a Cuba, una compatriota cubana me preguntaba en el avión que sí era la primera vez que yo venía a Cuba, le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije
algo que quisiera repetir en este momento, tan emotivo y tan emocionante: primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos.
En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces, los soldados bolivarianos del Ejército venezolano,
que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto
transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel
Castro, que me hacen todos ustedes, y como les decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable
sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo, en persona, le
dije: Yo no merezco este honor, aspiro a merecerlo algún día, en los meses y en los años por venir.
Lo mismo les digo a todos ustedes, queridos compatriotas cubano-latinoamericanos, algún día
esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos
hace, en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño, integrado como una sola nación que somos.
En ese camino andamos, y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los
tiempos y de todos los lugares, y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó
un día, y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho, y no lo digo
aquí en Cuba porque esté en Cuba, y porque como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me
sienta guapo y apoyao, sino que lo decíamos en el mismo Ejército venezolano antes de ser soldados
insurrectos, lo decíamos en los salones en las escuelas militares de Venezuela: Cuba es un bastión
de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay
que alimentarla.
Hay -por supuesto- en este momento un huracán de emociones, de ideas, de pasiones y de sentimientos cruzando mi mente y anidándose en el alma de soldado, de revolucionario, de latinoamericano. ¡Tantas cosas que se agolpan en la mente, tantos recuerdos, tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin, estar aquí!

Recordaba, dentro de tanto cúmulo de cosas que me llega ahora en este momento, en esta Aula
Magna de esta Universidad de La Habana -donde, por cierto, me decía un ilustre compatriota de
esta universidad que aquí estuvo Andrés Eloy Blanco con sus poemas, con sus sueños-, haber leído
en la cárcel, comandante Castro, presidente de Cuba, haber releído en primer lugar, en la cárcel de
Yare, aquella encendida defensa, aquella encendida palabra suya, "La historia me absolverá", y
haber leído también en la cárcel Un grano de maíz. La entrevista hecha en este tiempo por el
comandante Tomás Borges, y haber comparado, y dentro de tantas comparaciones, de tantas ideas,
con 40 años casi de diferencia, una de la otra, sacar varias conclusiones como soldado prisionero.
Una de ellas, que vale la pena, que hay que hacerlo, mantener la bandera de la dignidad y de los
principios en alto, aún a riesgo de quedarse solo en cualquier momento, mantener contra vientos
desfavorables las velas en alto, mantener posiciones de dignidad. Eso lo releíamos, lo leíamos en la
cárcel, y fue para nosotros alimento de prisioneros, y fue, y sigue siendo para nosotros, alimento de
rebeldes.
Y hablando de rebeldes, subrayo lo dicho por el presidente de la Federación de Estudiantes, y lo dicho por el comandante en jefe Fidel Castro, acerca de la cumbre de Miami: Esa cumbre no se hizo para rebeldes, por lo tanto no estuvieron allí los cubanos.
Nosotros tampoco podemos entrar a territorio norteamericano, nos tienen prohibida la entrada. Lo
dije una vez en Colombia y lo vuelvo a decir ahora en Cuba con más fuerza y con más vigor: Nos honra como soldados rebeldes que no nos dejen entrar a territorio norteamericano.
Ahora, sin duda que están ocurriendo cosas interesantes en la América Latina y en el Caribe; sin duda que ese insigne poeta y escritor nuestro, de esta América nuestra, don Pablo Neruda, tiene profunda razón cuando escribió que Bolívar despierta cada 100 años, cuando despierta el pueblo.
Sin duda que estamos en una era de despertares, de resurrecciones, de pueblos, de fuerzas y de
esperanzas; sin duda, Presidente, que esa ola que usted anuncia o que anunció y sigue anunciando en esa entrevista a la que me he referido, Un grano de maíz, se siente y se palpa por toda la América
Latina.
Sin duda que estamos en era bicentenaria. Nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos
dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela, y, ahora, en el ámbito latinoamericano.
Eso comenzamos a hacerlo en el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Pero veamos que este
próximo año es el centenario de la muerte de José Martí, veamos que este año que viene es el
bicentenario del nacimiento del Mariscal Antonio José de Sucre, veamos que este año que viene es
el bicentenario de la rebelión y muerte del zambo José Leonardo Chirinos en las costas de Coro, en
Venezuela, tierra, por cierto, de los ascendientes del procer Antonio Maceo.
Veamos entonces que, como que el tiempo nos llama y nos impulsa, es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros; después de 10 años de trabajo
intenso en el seno del Ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en tres direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante
ustedes para invitarlos al intercambio, para invitarlos a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta.
En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a
nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana: la bandera bolivariana.

Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y
en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no
solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó
Colombia y que Bolívar tomo después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran
Colombia, el sueño bolivariano; en ese sumergirnos en la historia buscando nuestras raíces, hemos
diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional, la idea de la inspiración en
un árbol de las tres raíces -llamamos nosotros-: la raíz no solamente del pensamiento bolivariano,
aquel Simón Bolívar que llamaba, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana para poder oponer una
nación desarrollada como contrapeso a la pretensión del Norte que ya se perfilaba con sus garras
sobre nuestra tierra latinoamericana; aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de
incorporar, además de los tres poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el Poder Moral;
aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad
de un quinto poder, el Poder Electoral; aquel Bolívar que desde su tumba casi, ya en Santa Marta,
dijo: "Los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales"; aquel Bolívar
que dijo que el mejor sistema de gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su
pueblo, mayor suma de estabilidad política y seguridad social.
Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, nosotros la hemos unido porque creemos -no es que nosotros la hayamos unido- que está unida por el tiempo, por la historia misma a la raíz robinsoniana, tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos porque nos dijeron desde
pequeños: "El maestro de Bolívar", y allí se quedó, como estigmatizado por la historia, el loco estrafalario que murió anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina.
Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar; Simón
Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones: la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de
economía social y un modelo de economía popular.
Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina, como un reto para
nosotros, aquello de que la América Latina -en ese tiempo América Meridional en el término- no
podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original y llamaba a inventar o errar. Ese
viejo loco, para los burgueses de la época, que andaba recogiendo niños ya anciano y abandonado, y
que decía: "Los niños son las piedras del futuro edificio republicano, ¡vengan acá para pulir las
piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso!"; aquel viejo que ya al borde de la tumba se
dedicó a construir velas y cuando alguien le preguntó: "¿Qué hace usted construyendo velas,
maestro?", dijo: "Es que no consigo otra forma de darle luces a la América". Esa es otra raíz
fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico.
Y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano Ezequiel
Zamora; Zamora líder de la Revolución Federal venezolana, Zamora el general que usaba doble
cubre cabezas, un sombrero de cogollo y un quepí militar sobre el sombrero de cogollo, y lo
explicaba en un concepto, que después Mao Tse Tung reflejó de otra manera, en otro tiempo, y en
otro lugar. Mao señalaba -ustedes lo saben mejor que nosotros- que el pueblo es al ejército como el
agua ai pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho, y me
disculpan la disgresión, para darle un inmenso abrazo, gigantesco, un gran abrazo a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Cuba, que se han identificado con su pueblo para siempre.
En muy pocas horas nos vamos, y digo nos vamos, porque conmigo anda el teniente Isea Romero, teniente de paracaidistas y de blindados del Ejército venezolano, rebelde y exprisionero político.

Nos vamos, queridos compañeros de armas de Cuba, convencidos, a pesar de lo poco que pudimos ver, de que ustedes se aplican eso de que están -como el título de una buena obra de un estudioso del tema panameño- como pez en el agua.
Nosotros, como militares, andamos tras esa búsqueda, y hoy nos vamos mas afianzados en la
convicción y en la necesidad de que el Ejército de Venezuela tiene que ser de nuevo lo que fue: un ejército del pueblo, un ejército para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales.
Ezequiel Zamora, de quien les hablaba como tercer componente del árbol de las tres raíces, decía yo
que se adelantó, quizás, en la concepción que después reflejó Mao. Zamora
explicaba que el sombrero de cogollo representaba al pueblo de Venezuela, y el quepis militar al ejército que deberla estar unido a ese pueblo para poder lograr la Revolución Federal que estaba en boga en Venezuela.
Ezequiel Zamora tomó el proyecto bolivariano; lamentablemente murió comenzando la Guerra Federal, y con él enterraron el sueño de los campesinos pobres de Venezuela, que fueron también traicionados después de la Guerra de Independencia.
Esa vertiente de trabajo nuestra, por supuesto, y por cierto que tiene su complemento en toda la
América Latina. Nosotros, seguramente por venezolanos, tomamos como raíces a tres venezolanos
para nuestro proyecto ideológico, empeñados en resistirnos a esa tesis que viene del Norte -alguien
me decía hace poco que todo lo malo nos viene del Norte-, esa tesis del fin de la historia, del último
hombre, de la era tecnotrónica, de que las ideologías ya no sirven, que están de modé.
No, nos resistimos, no lo aceptamos, y hemos tornado esas tres figuras simbólicas.
Pero me decía un capitán panameño, que todavía hace cuatro meses andaba escondido -a quien yo
le preguntaba en la Universidad de Panamá, por cierto, una noche, que por qué andaba escondido, y
me dice: "Yo ando escondido, comandante, porque ahorqué a un gringo y tengo auto de detención
por asesinato"; ahora, ¿dónde están los autos de detención por los miles de muertos que hubo en la
invasión a Panamá?: "Comandante, usted tiene allá a su dios, que es Bolívar; nosotros tenemos
nuestro santico, que es Ornar Torrijos".
De forma tal que hay en toda la América, Martí; más reciente, Ornar Torrijos; más reciente Juan Velasco Alvarado, como símbolo de soldado del pueblo también en el Perú y la experiencia inmensa del plan inca.
O en el Cono Sur. Una madrugada, de Montevideo, hace unos meses, me llegó un emisario secreto con una carta de oficiales activos del Ejército de Uruguay, que se llaman los soldados artiguistas, con un regalo sobre el pensamiento político de Artigas.
San Martín, Sandino, Mariátegui y tantos otros latinoamericanos -y aprovecho para decir que
también me siento muy honrado de haber conocido y haber abrazado hoy al comandante Daniel Ortega, de la Revolución nicaragüense, quien se encuentra acá en La Habana, como ustedes saben-,
ahí están las raíces de un proyecto de nación, una sola nación que somos todos los latinoamericanos y caribeños.
Ahora, esa es una primera vertiente de trabajo bien adecuado, mi comandante: el próximo año del
centenario de la muerte de José Martí, para estrechar ese trabajo ideológico, ese binomio de Bolívar y Martí, como forma de levantar la emoción y el orgullo de los latinoamericanos.

La otra vertiente de nuestro trabajo, para el cual también necesitamos estrechar nexos con los
pueblos de nuestra América, es un trabajo organizativo, y desde la cárcel, o en la cárcel,
recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue organizando después del triunfo
de la Revolución, y estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social,
el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200; y mas allá, estamos convocando para este próximo
año a la creación del Frente Nacional Bolivariano, y estamos llamando a ios estudiantes, a los
campesinos, a los aborígenes, a los militares que están en situación de retiro -porque
lamentablemente los militares en los cuarteles en Venezuela siguen amordazados; el sistema
político, o los políticos venezolanos, pretenden tener para siempre militares que sean mudos, sordos
y ciegos ante la tragedia nacional-, a los militares que estamos en la calle, a los intelectuales, a los
obreros, a los pescadores, a los sonadores, a todos, a conformar ese frente, un gran frente social que
enfrente el reto de la transformación de Venezuela.
En Venezuela nadie sabe lo que puede ocurrir en cualquier momento.
Nosotros, por ejemplo, que estamos entrando en un año electoral, 1995, dentro de un año, en diciembre, habrá en Venezuela otro proceso electoral, ilegal e ilegítimo, signado por una abstención
-ustedes no lo van a creer- de 90% en promedio; es decir, 90% de los venezolanos no va a las urnas
electorales, no cree en mensajes de políticos, no cree en casi ningún partido político.
Este año nosotros aspiramos, con el Movimiento Bolivariano, con el Frente Nacional Bolivariano,
polarizar a Venezuela. Los que van al proceso electoral -donde hay gente honesta también que
respetamos, pero en lo que no creemos es en el proceso electoral-, ese es un polo; y el otro polo que
nosotros vamos a alimentar, a empujar y a reforzar es la solicitud en la calle, con el pueblo, del
llamado a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, para redefinir las bases
fundamentales de la República que se vinieron abajo; las bases jurídicas, las bases políticas, las
bases económicas, las bases morales, incluso, de Venezuela están en el suelo, y eso no se va a
arreglar con pequeños parches.
Bolívar lo decía: "Las gangrenas políticas no se curan con paliativos", y en Venezuela hay una gangrena absoluta y total.
Alguien me decía, hace unos meses atrás, que por qué no permitíamos que el sistema democrático -
ese que llaman en Venezuela democrático-, madure, y yo le decía que, y aprovechando que he
probado unos dulces de mango muy exquisitos aquí en La Habana, les ponía el ejemplo del mango,
que en Venezuela se pierde porque no sabemos aprovecharlo, y le decía un mango madura cuando
está verde, pero un mango podrido jamás va a madurar; de un mango podrido hay que rescatar su
semilla y sembrarla, para que nazca una nueva planta. Esto pasa en Venezuela hoy, porque el
sistema no tiene manera de recuperarse a sí mismo.
Y lo que voy a decir, voy a utilizar de nuevo la expresión de la gente de mi pueblo, del llano venezolano, no lo voy a decir porque estoy aquí guapo y apoyado; lo he dicho en Venezuela, lo he dicho en el Ateneo de Caracas, lugar que
ustedes conocen muy bien, lo he dicho a la prensa, a la televisión, a los pocos programas a los
cuales nos dan cabida, lo dije frente al Palacio de Gobierno, en una ocasión después que salí de la
cárcel: nosotros no desechamos la vía de las armas en Venezuela, nosotros seguimos teniendo -y lo
dicen las encuestas del mismo gobierno- más de 80% de opinión favorable en los militares
venezolanos por eso decimos que no desechamos la vía de utilizar las armas del pueblo que están en
los cuarteles, para buscar el camino nosotros estamos pidiendo Constituyente, y el año que viene,
como ya les dije vamos a empujar esa salida como recurso estratégico de corto plazo. Y la tercera
vertiente en la que estamos trabajando, para ir concluyendo estas palabras, este saludo, esta pasión
que me mueve esta noche, un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y
tendrían mucho que aportar, mucho con discutir con nosotros, es un proyecto de un horizonte de 20

a 40 años, un modelo económico soberano, no queremos seguir siendo una economía colonial, un
modelo económico complementario.
Venezuela tiene inmensos recursos energéticos, por ejemplo, ningún país del Caribe o
latinoamericano, debería importarle combustible a Europa, por qué si Latinoamérica tiene entre
ellos a Venezuela, con inmensos recursos energéticos, por qué Venezuela va a seguir exportándole a
los países desarrollados 2.5 millones de petróleo crudo al día. Así como hace 500 años se llevaban
la materia prima, hoy se la siguen llevando de la misma forma. Un proyecto que nosotros hemos
lanzado ya al mundo venezolano con el nombre de Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero con los
brazos extendidos al continente latinoamericano y caribeño, y al respecto hemos entrado ya en
contacto con algunos centros de estudio en Panamá, Colombia, Ecuador, Uruguay, de Argentina, de
Chile, de Cuba, un proyecto en el cual no es aventurado pensar, desde el punto de vista político, en
una asociación de estados latinoamericanos, por qué no pensar en eso, que fue el sueño original de
nuestros libertadores, por qué seguir fragmentados.
Hasta allí en el área política llega la pretensión de este proyecto, que no es nuestro, ni es original, tiene 200 años al menos, así que, en esa área, o en esa tercera vertiente, en el proyecto político
transformador de largo plazo, extendemos la mano a la experiencia, a los hombres y mujeres de Cuba, que tienen años pensando y haciendo por este proyecto continental.
El siglo que viene para nosotros, es el siglo de la esperanza, es nuestro siglo, es el siglo de la
resurrección del pueblo bolivariano, del sueño de Martí, del sueño latinoamericano. Queridos amigos, ustedes me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas, de un soldado de un
latinoamericano entregado de lleno, y para siempre, a la causa de la Revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes.»

SUBCOMANDANTE MARCOS CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
(EZLN)
1° DE ENERO DE 1996 Al pueblo de México:
A los pueblos y gobiernos del mundo:
Hermanos:
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder.
Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella.
Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se
niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros
el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada.
Nuestra lucha es por hacemos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos.
Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos.
Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.
Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio.
Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios.
Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas.
Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal
gobierno impone a los más la ley de los menos.
Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.
Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.

Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido.
Nuestra lucha es por la Patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjeras.
Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción.
Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos.
Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. Sueña
el rico con apagar la luz primera. Es inútil, hay ya muchas luces y todas son primeras.
Quiere el soberbio apagar una rebeldía que su ignorancia ubica en el amanecer de 1994. Pero la
rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera, no se nació ahora. Antes habló con otras
lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la
injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, paipai, kiliwa, cúcapa, cochimi, kumiai, yuma, seri,
chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteco, zapoteco, solteco,
chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave,
tlapaneco, totonaca, tepehua, popoluca, mixe, zoque, huasteco, lacandón, maya, chol, tzeltal, tzotzil,
tojolabal, mame, teco, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco, kanjobal, jacalteco, quiche,
cakchiquel, ketchi, pima, tepehuán, tarahumara, mayo, yaqui, cahíta, ópata, cora, huichol,
purépecha y kikapú. Habló y habla la castilla. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad
y de ser humanos.
Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por
luchar nos matarán, pero así nos haremos un mundo donde nos quepamos todos y todos nos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro
paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios. Muertos nos quieren. Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.
Hablando en su corazón indio, la Patria sigue digna y con memoria.
I
Hermanos:
El día 1o. de enero de 1995, después de romper el cerco militar con el que el mal gobierno pretendía
sumirnos en el olvido y rendirnos, llamamos a las distintas fuerzas y ciudadanos a construir un
amplio frente opositor que uniera las voluntades democráticas en contra del sistema de partido de
Estado: el Movimiento para la Liberación Nacional. Aunque al inicio este esfuerzo de unidad
opositora encontró no pocos problemas, siguió adelante en los pensamientos de los hombres y
mujeres que no se conforman con ver su Patria entregada a las decisiones del poder y el dinero
extranjeros. El amplio frente opositor, después de seguir una ruta llena de dificultades,

incomprensiones y retrocesos, está por concretar sus primeros planteamientos y acuerdos de acción
conjunta. El largo proceso de maduración de este esfuerzo organizativo habrá de hacerse pleno en el
año que inicia. Nosotros los zapatistas saludamos el nacimiento del Movimiento para la Liberación
Nacional y deseamos que entre quienes formen parte de él exista siempre el afán de unidad y el
respeto a las diferencias.
Iniciado el diálogo con el supremo gobierno, el compromiso del EZLN en la búsqueda de una
solución política a la guerra iniciada en 1994 se vio traicionado. Fingiendo voluntad de diálogo, el
mal gobierno optó cobardemente por la solución militar y, con argumentos torpes y estúpidos,
desató una gran persecución policíaca y militar que tenía como objetivo supremo el asesinato de la
dirigencia del EZLN. Las fuerzas armadas rebeldes del EZLN resistieron con serenidad el golpe de
decenas de miles de soldados que, con asesoría extranjera y toda la moderna maquinaria de muerte
que poseen, pretendió ahogar el grito de dignidad que salía desde las montañas del Sureste
Mexicano.
Un repliegue ordenado permitió a las fuerzas zapatistas conservar su poder militar, su autoridad
moral, su fuerza política y la razón histórica que es su principal arma en contra del crimen hecho
gobierno. Las grandes movilizaciones de la sociedad civil nacional e internacional pararon la
ofensiva traidora y obligaron al gobierno a insistir en la vía del diálogo y la negociación. Decenas
de civiles inocentes fueron tomados presos por el mal gobierno y todavía permanecen en las
cárceles en calidad de rehenes de los terroristas que nos gobiernan.
Las fuerzas federales no tuvieron más victoria militar que la destrucción de una biblioteca, un salón
de actos culturales, una pista de baile y el saqueo de las pocas pertenencias de los indígenas de la selva Lacandona. El intento de asesinato fue cubierto por la mentira gubernamental con la
mascarada de la "recuperación de la soberanía nacional".
Olvidando el articulo 39 de la Constitución que juró cumplir el 1o. de diciembre de 1994, el supremo gobierno redujo al Ejército Federal Mexicano a la categoría de ejército de ocupación, le
asignó la tarea de salvaguarda del crimen organizado hecho gobierno, y quiso enfrentarlo a sus hermanos mexicanos.
Mientras tanto, la verdadera pérdida de la soberanía nacional se concretaba en los pactos secretos y
públicos del gabinete económico con los dueños de los dineros y los gobiernos extranjeros. Hoy,
mientras decenas de miles de soldados federales agreden y hostigan a un pueblo armado de fusiles
de palo y palabra digna, los altos gobernantes terminan de vender las riquezas de la gran nación
mexicana y acaban de destruir lo poco que aún queda en pie.
Apenas iniciado el diálogo al que lo obligó la sociedad civil nacional e internacional, la delegación
gubernamental tuvo oportunidad de mostrar claramente sus verdaderas intenciones en la
negociación de la paz. Los neo-conquistadores de los indígenas que encabezan el equipo negociador
del gobierno se distinguen por una actitud prepotente, soberbia, racista y humillante que llevó de
fracaso en fracaso las distintas reuniones del Diálogo de San Andrés. Apostando al cansancio y al
desgaste de los zapatistas, la delegación gubernamental puso todo su empeño en conseguir la
ruptura del diálogo, confiada en que tendría así argumentos para recurrir a la fuerza y así conseguir
lo que por razón le era imposible.
Viendo que el gobierno rehuía un enfoque serio del conflicto nacional que representaba la guerra, el
EZLN tomó una iniciativa de paz que destrabara el diálogo y la negociación. Llamando a la
sociedad civil a un diálogo nacional e internacional en la búsqueda de una paz nueva, el EZLN convocó a la Consulta por la Paz y la Democracia para escuchar el pensamiento nacional e
internacional sobre sus demandas y su futuro.

Con la entusiasta participación de los miembros de la Convención Nacional Democrática, la entrega
desinteresada de miles de ciudadanos sin organización pero con deseos democráticos, la
movilización de los comités de solidaridad internacionales y los grupos de jóvenes, y la
irreprochable ayuda de los hermanos y hermanas de Alianza Cívica Nacional, durante los meses de
agosto y septiembre de 1995 se llevó a cabo un ejercicio ciudadano que no tiene precedente en la
historia mundial: una sociedad civil y pacífica dialogando con un grupo armado y clandestino. Más
de un millón 300 mil diálogos se realizaron para hacer verdad este encuentro de voluntades
democráticas. Como resultado de esta consulta, la legitimidad de las demandas zapatistas fue
ratificada, se dio un nuevo impulso al amplio frente opositor que se encontraba estancado y se
expresó claramente el deseo de ver a los zapatistas participando en la vida política civil del país. La
gran participación de la sociedad civil internacional llamó la atención sobre la necesidad de
construir los espacios de encuentro entre las voluntades de cambio democrático que existen en los
distintos países. El EZLN tomó con seriedad los resultados de este diálogo nacional e internacional
e inició los trabajos políticos y organizativos para caminar de acuerdo con esas señales.
Tres nuevas iniciativas fueron lanzadas por los zapatistas como respuesta al éxito de la Consulta por la Paz y la Democracia. Una iniciativa para el ámbito internacional llamó a realizar un encuentro intercontinental en contra del neoliberalismo. Dos iniciativas son de carácter nacional: la formación de comités civiles de diálogo como base de discusión de los principales problemas nacionales y germen de una nueva fuerza política no partidaria; y la construcción de nuevos Aguascalientes como lugares de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo.
Tres meses después de estas tres iniciativas está por concretarse la convocatoria para el encuentro
intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, más de 200 comités civiles de diálogo
se han formado en toda la República Mexicana y, el día de hoy, se inauguran cinco nuevos
Aguascalientes: uno en la comunidad de La Garrucha, otro en Oventic, uno más en Morelia, otro en
La Realidad, y el último y primero en el corazón de todos los hombres y mujeres honestos que hay
en el mundo.
En medio de amenazas y penurias, las comunidades indígenas zapatistas y la sociedad civil lograron levantar estos centros de resistencia civil y pacífica que serán lugar de resguardo de la cultura mexicana y mundial.
El Nuevo Diálogo Nacional tuvo una primera prueba con motivo de la mesa 1 del Diálogo de San
Andrés. Mientras el gobierno descubría su ignorancia respecto de los habitantes originales de estas
tierras, los asesores e invitados del EZLN echaron a andar un diálogo tan rico y nuevo que rebasó
inmediatamente la estrechez de la mesa de San Andrés y se ubicó en su verdadero lugar: la nación.
Los indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, a aceptar, a resignarse,
tomaron la palabra y hablaron la sabiduría que anda en sus pasos. La imagen del indio ignorante,
pusilánime y ridículo, la imagen que el poder había decretado para consumo nacional, se hizo
pedazos y el orgullo y la dignidad indígenas volvieron a la historia para tomar el lugar que les
corresponde: el de ciudadanos completos y cabales.
Independientemente de lo que resulte de la primera negociación de acuerdos en San Andrés, el
diálogo iniciado por las distintas etnias y sus representantes seguirá adelante ahora en el Foro
Nacional Indígena, y tendrá su ritmo y los alcances que los propios indígenas acuerden y decidan.
En el escenario político nacional el redescubrimiento de la criminalidad salinista volvió a sacudir el
sistema de partido de Estado. Los apologistas de las contrarreformas salinistas sufrieron amnesia y
ahora son los más entusiastas perseguidores de aquel bajo cuya sombra se enriquecieron. El Partido
Acción Nacional, el más fiel aliado de Carlos Salinas de Gortari, empezó a mostrar sus
posibilidades reales de relevar al Partido Revolucionario Institucional en la cumbre del poder
político y a enseñar su vocación represiva, intolerante y reaccionaria. Quienes ven con esperanza el
ascenso del neopanismo olvidan que el relevo de una dictadura no significa democracia, y aplauden

la nueva inquisición que, con careta democrática, habrá de sancionar con golpes y moralina los
últimos estertores de un país que fue asombro mundial y hoy es referencia de crónicas policíacas y
escándalos. Las constantes en el ejercicio de gobierno fueron la represión y la impunidad; las
masacres de indígenas en Guerrero, Oaxaca y la Huasteca ratifican la política gubernamental frente
a los indígenas; el autoritarismo en la UNAM frente al movimiento de los CCH demuestra la ruta de
corrupción que va de la academia a la política; la detención de dirigentes de El Barzón es una
muestra más de la traición como método de diálogo; las bestialidades del regente Espinosa ensayan
el fascismo callejero en la ciudad de México; las reformas a la Ley del Seguro Social reiteran la
democratización de la miseria y el apoyo a la banca privatizada asegura la vocación de unidad entre
poder y dinero; los crímenes políticos son irresolubles porque provienen de quien dice perseguirlos;
la crisis económica hace más insultante la corrupción en las esferas gubernamentales. Gobierno y
crimen, hoy, son sinónimos y equivalentes.
Mientras la verdadera oposición se afana en encontrar el centro en una nación moribunda, amplias
capas de la población refuerzan su escepticismo frente a los partidos políticos y buscan, sin
encontrarla todavía, una opción de quehacer político nuevo, una organización política de nuevo tipo.
Como una estrella, la heroica y digna resistencia de las comunidades indígenas zapatistas iluminó el año de 1995 y escribió una hermosa lección en la historia mexicana. En Tepoztlán, en los trabajadores de Sutaur-100, en El Barzón, por mencionar algunos lugares y movimientos, la resistencia popular encontró dignos representantes.
En resumen, el año de 1995 se caracterizó por la definición de dos proyectos de nación completamente distintos y contradictorios.
Por un lado el proyecto de país que tiene el poder, un proyecto que implica la destrucción total de la
nación mexicana; la negación de su historia; la entrega de su soberanía; la traición y el crimen como
valores supremos; la hipocresía y el engaño como método de gobierno; la desestabilización y la
inseguridad como programa nacional, y la represión y la intolerancia como plan de desarrollo. Este
proyecto encuentra en el PRI su cara criminal y en el PAN su mascarada democrática. Por el otro
lado, el proyecto de la transición a la democracia, no una transición pactada con el poder que simule
un cambio para que todo siga igual, sino la transición a la democracia como el proyecto de
reconstrucción del país; la defensa de la soberanía nacional; la justicia y la esperanza como anhelos;
la verdad y el mandar obedeciendo como guía de jefatura; la estabilidad y la seguridad que dan la
democracia y la libertad; el diálogo, la tolerancia y la inclusión como nueva forma de hacer política.
Este proyecto está por hacerse y corresponderá, no a una fuerza política hegemónica o a la
genialidad de un individuo, sino a un amplio movimiento opositor que recoja los sentimientos de la
nación. Estamos en medio de una gran guerra que ha sacudido al México de finales del siglo XX.
La guerra entre quienes pretenden la perpetuación de un régimen social, cultural y político que
equivale al delito de traición a la patria, y los que luchan por un cambio democrático, libre y justo.
La guerra zapatista es sólo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira
a futuro y el olvido con vocación extranjera.
Una nueva sociedad plural, tolerante, incluyente, democrática, justa y libre sólo es posible, hoy, en una patria nueva. No será el poder el constructor. El poder hoy es sólo el agente de ventas de los escombros de un país destruido por los verdaderos subversivos y desestabilizadores: los gobernantes. Los proyectos de oposición independiente tenemos una carencia que, hoy, se hace más decisiva: nos
oponemos a un proyecto de país que implica su destrucción, pero carecemos de una propuesta de
nueva nación, una propuesta de reconstrucción. Parte, y no el todo ni su vanguardia, ha sido y es el

EZLN en el esfuerzo por la transición a la democracia. A pesar de las persecuciones y amenazas,
por encima de los engaños y las mentiras, legítimo y consecuente, el EZLN sigue adelante en su
lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos.
Hoy, la lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México es un lucha por la liberación nacional.
II
Hoy, con el corazón de Emiliano Zapata y habiendo escuchado la voz de nuestros hermanos todos, llamamos al pueblo de México a participar en una nueva etapa de la lucha por la liberación nacional y la construcción de una patria nueva, a través de esta...
Cuarta Declaración de la Selva Lacandona en la que llamamos a todos
los hombres y mujeres honestos a participar en la nueva fuerza política nacional que hoy nace:
el Frente Zapatista de
Liberación Nacional organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional, que lucha por la
democracia, la libertad y la justicia en México. El Frente Zapatista de Liberación Nacional nace hoy
e invitamos para que participen en él a los obreros de la República, a los trabajadores del campo y
de la ciudad, a los indígenas, a los colonos, a los maestros y estudiantes, a las mujeres mexicanas, a
los jóvenes de todo el país, a los artistas e intelectuales honestos, a los religiosos consecuentes, a
todos los ciudadanos mexicanos que queremos no el poder sino la democracia, la libertad y la
justicia para nosotros y nuestros hijos.
Invitamos a la sociedad civil nacional, a los sin partido, al movimiento social y ciudadano, a todos
los mexicanos a construir una nueva fuerza política. Una nueva fuerza política que sea nacional. Una nueva fuerza política con base en el EZLN.
Una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para
la Liberación Nacional, como lugar de acción política ciudadana donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de encuentro de voluntades y coordinador de acciones
unitarias.
Una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza que no sea un partido político. Una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el
que mande, mande obedeciendo. Una fuerza política que pueda organizar la solución de los
problemas colectivos aún sin la intervención de los partidos políticos y del gobierno. No
necesitamos pedir permiso para ser libres. La función de gobierno es prerrogativa de la sociedad y
es su derecho ejercer esa función. Una fuerza política que luche en contra de la concentración de la
riqueza en pocas manos y en contra de la centralización del poder.
Una fuerza política cuyos integrantes no tengan más privilegio que la satisfacción del deber cumplido.
Una fuerza política con organización local, estatal y regional que crezca desde la base, desde su sustento social. Una fuerza política nacida de los comités civiles de diálogo.

Una fuerza política que se llama Frente porque trata de incorporar esfuerzos organizativos no partidistas, tiene muchos niveles de participación y muchas formas de lucha.
Una fuerza política que se llama Zapatista porque nace con la esperanza y el corazón indígena que, junto al EZLN, volvieron a bajar de las montañas mexicanas.
Una fuerza política que se llama De Liberación Nacional porque su lucha es por la libertad de todos los mexicanos y en todo el país.
Una fuerza política con un programa de lucha de 13 puntos, los de la Primera Declaración de la
Selva Lacandona enriquecidos a lo largo de dos años de insurgencia. Una fuerza política que luche
contra el sistema de partido de Estado. Una fuerza política que luche por la democracia en todo y no
sólo en lo electoral. Una fuerza política que luche por un nuevo constituyente y una nueva
Constitución. Una fuerza política que luche porque en todas partes haya justicia, libertad y
democracia. Una fuerza política que no luche por la toma del poder político sino por la democracia
de que el que mande, mande obedeciendo.
Llamamos a todos los hombres y mujeres de México, a los indígenas y a los no indígenas, a todas
las razas que forman la nación; a quienes estén de acuerdo en luchar por techo, tierra, trabajo, pan,
salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz; a
quienes entienden que el sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito a la
democracia en México; a quienes saben que democracia no quiere decir alternancia del poder sino
gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; a quienes estén de acuerdo con que se haga una
nueva Carta Magna que incorpore las principales demandas del pueblo mexicano y las garantías de
que se cumpla el artículo 39 mediante las figuras de plebiscito y referéndum; a quienes no aspiran o
pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular; a quienes tienen el corazón, la
voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho; a quienes quieren dejar de ser
espectadores y están dispuestos a no tener ni pago ni privilegio alguno como no sea el participar en
la reconstrucción nacional; a quienes quieren construir algo nuevo y bueno, para que formen el
Frente Zapatista de Liberación Nacional. Aquellos ciudadanos sin partido, aquellas organizaciones sociales y políticas, aquellos comités civiles de diálogo, movimientos y grupos, todos los que no aspiren a la toma del poder y que
suscriban esta Cuarta Declaración de la Selva Lacandona se comprometen a participar en el diálogo
para acordar la estructura orgánica, el plan de acción y la declaración de principios del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Con la unidad organizada de los zapatistas civiles y los combatientes zapatistas en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la lucha iniciada el 1o. de enero de 1994 entrará en una nueva
etapa. El EZLN no desaparece, pero su esfuerzo más importante irá por la lucha política. En su
tiempo y condiciones, el EZLN participará directamente en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Hoy, 1o. de enero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firma esta Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. Invitamos al pueblo de México a que lo suscriba.
III
Hermanos:
Muchas palabras se caminan en el mundo. Muchos mundos se hacen.
Muchos mundos nos hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias. Hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos.

Nosotros hacemos mundos verdaderos. Nosotros somos hechos por palabras verdaderas.
En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos.
El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La Patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos.
Hablamos la unidad incluso cuando callamos. Bajito y lloviendo nos hablamos las palabras que encuentran la unidad que nos abraza en la historia y para desechar el olvido que nos enfrenta y destruye.
Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito, es para que ya no mueran más los muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan cantamos.
Vive la palabra. Vive el Ya basta! Vive la noche que se hace mañana.
Vive nuestro digno caminar junto a los todos que lloran. Para destruir el reloj de muerte del poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de vida luchamos. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. En silencio se siembra la palabra. Para que florezca a gritos se calla. La palabra se hace soldado para no morirse en el
olvido. Para vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del mundo. Naciendo y
viviendo nos morimos. Siempre viviremos. Al olvido sólo regresarán quienes rinden su historia.
Aquí estamos. No nos rendimos. Zapata vive y, a pesar de todo, la lucha sigue.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, enero de 1996

ECONOMÍA
EDUARDO BASUALDO
"La autonomía relativa de la economía argentina durante
la hegemonía neoliberal a nivel internacional"
Introducción
Desde fines de la década de 1970, se impuso en la economía internacional la hegemonía de las
visiones, las políticas y las transformaciones impulsadas por el neoliberalismo, muchas de las cuales
perduran hasta la actualidad. Es indiscutible que a lo largo de las últimas décadas se han registrado
alteraciones de distinto carácter que es conveniente mencionar. La primera de ellas, está relacionada
con su consolidación a partir de la disolución del bloque socialista, mientras que la otra alude a la
creciente pugna dentro del capital financiero entre las fracciones que detentan capital de préstamo y
las que son propietarias de acciones, que tiene una significativa relevancia durante la última crisis
desatada por las políticas neoliberales a fines de 2008, que reconoce como epicentro a los países
centrales y no a los periféricos, como ocurrió en los anteriores colapsos.
Por otra parte, coincidiendo con la nueva situación internacional en la economía nacional se
modificó el patrón de acumulación de capital vigente hasta el momento que estaba sustentado en la
sustitución de importaciones. En efecto, la dictadura militar impuso á sangre y fuego a partir de
1976 un nuevo patrón de acumulación de capital que perdurará hasta el 2001 y que estaba
sustentado en la valorización financiera del capital. A esta altura de los acontecimientos, resulta
poco discutible que durante los 25 años en que rigió ese patrón de acumulación se modificaron
drásticamente las condiciones estructurales, desplegándose una derrota popular sin precedentes
históricos.
A partir de la coincidencia de ambos procesos y de las caracterizaciones que se realizaron sobre los
mismos, se fue consolidando la convicción de que el proceso vivido en la Argentina fue
fundamentalmente un mero reflejo de las profundas modificaciones que se registraron en la
economía mundial. No se trata de poner en cuestión que la hegemonía neoliberal inflyyó en el
rumbo que tomó la lucha social en la Argentina, sino el grado de autonomía y el contenido de las
políticas que pusieron en marcha tanto la dictadura militar como los gobiernos constitucionales que
la sucedieron. En otras palabras, ¿se trató de un proceso digitado desde los países centrales a partir
de la incidencia del FMI o de otro impulsado por fracciones internas del capital que incorporaron
dentro de sus políticas la nueva realidad internacional?
Aportar elementos para dilucidar esta problemática es relevante para el esclarecimiento de una etapa histórica crucial, pero además para identificar los factores no sólo económicos
sino también sociales y políticos que son imprescindibles de tener en cuenta para aprehender la naturaleza del proceso económico y social que se despliega en la actualidad.

Antecedentes y objetivos de la reestructuración mundial y argentina
En este orden de ideas, una recapitulación de las grandes modificaciones de la economía internacional no puede obviar que el origen de la actual internacionalización financiera —uno de los fundamentos básicos de la denominada globalización— se encuentra en el surgimiento de un mercado financiero paralelo al de los Estados nacionales durante los años 1960, que estaba basado en los eurodólares, siendo Londres su plaza principal y los bancos comerciales sus principales operadores.
Posteriormente, a comienzos de la década de 1970 la disolución del acuerdo de Bretton Woods
(1944), al desvincular al dólar del oro dio lugar a la instauración de "tipos de cambio flexibles",
inaugurando una etapa de acentuada inestabilidad monetaria y especulación financiera. Sin
embargo, es a fines de esa década, específicamente entre 1978 y 1980, cuando comenzaron a
implementarse una serie de políticas nacionales en los países centrales y periféricos que le dieron un
contenido definido a esos cambios iniciales.
Así, en 1978 Deng Xiaoping (que había sido denostado por Mao Tse Tung antes de su muerte)
comienza a implementar la liberalización de la sociedad comunista china, que abarca la quinta parte
de la población mundial. Sólo dos décadas después, esas políticas convertirán a China en un centro
dinámico de la economía mundial con una tasa de crecimiento sostenida sin precedentes en el
capitalismo. Contemporáneamente, del otro lado del Océano Pacífico, en 1979 asume Paul Volcker
como conductor de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien inmediatamente replanteó la
política monetaria imponiendo elevadas tasas de interés como medio de detener la inflación, aún a
costa de una creciente desocupación de la mano de obra. De esta manera, ya durante la presidencia
de J. Cárter se abandonaron en EE. UU las concepciones instauradas a partir del New Deal para
paliar los efectos de la crisis de los años treinta y para las cuales las medidas monetarias y fiscales
eran los instrumentos que garantizaban el crecimiento productivo y el pleno empleo.
Comenzaba entonces a plasmarse en la práctica política, aunque en forma aún incipiente, la idea de
que la restauración de la dignidad y de la libertad individual que el pensamiento neoliberal
consideraba como los "valores centrales de la civilización". Los cuales estaban en peligro por el
totalitarismo, el comunismo y las dictaduras (que debían combatirse mediante la defensa de los
derechos humanos), así como por todas las formas de intervención estatal que limitaban las
acciones individuales, lo cual implicaba impulsar la desregulación de numerosos y vitales aspectos
de la vida social.
Pese a la indudable importancia de estas iniciativas aún se trataba de los antecedentes de la
revolución neoliberal, porque hay pleno consenso de que el punto de "no retorno" se encuentra en
las políticas que encararon en 1978 y 1979, M. Thatcher y R. Reagan en Inglaterra y Estados
Unidos, respectivamente. La primera, llevó a cabo en su país una cruzada contra el estancamiento
económico centrado en deteriorar el poder ejercido por los sindicatos. Mientras que R. Reagan
encaró la reestructuración económica apoyando las acciones de P. Volcker en la Reserva Federal,
impulsando una profunda desregulación, rebajando impuestos al capital, recortando el gasto social,
suprimiendo todas las normas que restringían la movilidad del capital a nivel nacional e
internacional y erosionando el poder sindical que puso en marcha con la derrota de la huelga que
llevaron a cabo los controladores del tráfico aéreo en 1981 (Organización de Controladores
Profesionales de Tráfico Aéreo — PATCO—).
Esta formulación del monetarismo se realizó bajo la consigna de revertir la desaceleración del
crecimiento en la economía mundial durante la década de 1970 (el crecimiento de la economía
mundial había alcanzado al 2,4% anual, cuando en la década de 1960 había sido del 3,3% anual).
Sin embargo, las tasas de crecimiento posteriores, cuando predominaba el neoliberalismo y regía
una elevada tasa de interés fueron muy inferiores a las anteriores y, además, exhibieron una clara

desaceleración, a medida que transcurría el tiempo (la tasa de crecimiento de la economía mundial
llegó al 1,4% y 1,1% durante las décadas de 1980 y 1990, descendiendo al 1,0% en el año 2000).
Resulta indiscutible que si lograr el crecimiento económico hubiera sido el propósito real de las
políticas neoliberales, las mismas hubieran fracasado estruendosamente. Sin embargo, su
permanencia con tan magros resultados, indica que sus razones últimas no se encontraban
vinculadas al crecimiento económico sino a la distribución del excedente económico. De acuerdo a
las evidencias disponibles, este ciclo de estancamiento económico que caracterizó a la hegemonía
neoliberal estuvo acompañado por una acentuada revitalización de la concentración del ingreso a
nivel mundial. Así, el 1 % de los hogares con mayores ingresos de los EE.UU. que percibía el 16%
del ingreso antes de la crisis de 1929, disminuyó su participación al 8 % del mismo a mediados de
la década de 1970 y a fines de la década de 1990 se había elevado al 13%, el nivel que había
alcanzado en los años previos al segundo conflicto mundial.
Las evidencias de largo plazo son contundentes en indicar que el proceso argentino coincide con
estas tendencias vigentes internacionalmente. Basta señalar que la información disponible indica
que el crecimiento económico argentino, tanto en términos del PBI como del PBI per cápita, ha sido
el más negativo de América Latina entre 1974 y el año 2001, salvo el caso de Haití y Nicaragua.
También es similar el objetivo de instaurar mediante el "disciplinamiento" de los sectores populares
una concentración inédita y perdurable del ingreso. Cabe recordar al respecto, que desde el mismo
momento en que se consuma el golpe militar y se pone en marcha una represión inédita sobre los
sectores populares, se adoptaron políticas de corte monetarista, se liberaron los precios y se congeló
el salario, al mismo tiempo que se disolvió la C.G.T., se suprimieron las actividades gremiales y el
derecho de huelga, se eliminaron las convenciones colectivas de trabajo, etcétera. De esta manera,
se implemento una acentuada disminución en la participación de los asalariados en el PBI que no
encuentra antecedentes en la historia argentina, al menos desde la irrupción del peronismo en
adelante. Más aún, en 1977 se profundizó la distribución regresiva del ingreso, llegando la
participación de los asalariados al 25% del PBI, cuando la misma superaba el 45% en 1974.
Sin embargo, estas semejanzas entre la reestructuración internacional y la de la economía argentina
(la depresión económica y la concentración del ingreso), ocultan una diferencia decisiva que es
fundamental dilucidar para comprender la idiosincrasia del caso argentino. La reestructuración
económica y social no respondió a una adscripción ideológica a las reformas que se llevaban a cabo
en la economía mundial, ni tampoco un proceso digitado exclusivamente por las fracciones del
capital extranjero a través de sus representantes políticos que eran los organismos internacionales de
crédito. Su peculiaridad no radicó únicamente en su imposición a sangre y fuego por parte de la
dictadura militar, sino que también se trató de una "revancha clasista" sin prepedentes contra los
sectores populares, que implicaba necesariamente la interrupción de la industrialización basada en
la sustitución de importaciones, en tanto esta última constituía la base estructural que permitía la
notable movilización y organización popular vigente en esa época.
Esta revancha histórica fue llevada a cabo por un nuevo "bloque de poder" constituido por la alianza
entre la fracción de la oligarquía terrateniente que se había diversificado décadas antes hacia la
industria (oligarquía diversificada), con el capital financiero internacional. Ambos fueron los
beneficiarios de este proceso, pero la fracción interna fue la que condujo la implementación de las
transformaciones económicas y sociales a partir de su control sobre el Estado, es decir detentaba la
hegemonía política. Por eso es que dentro de los funcionarios que implementaron las reformas se
cuentan destacados intelectuales orgánicos (en el sentido gramsciano del concepto) provenientes
tanto de la oligarquía porteña como de las burguesías u oligarquías provinciales, que en reiteradas
ocasiones integraban las fundaciones o institutos financiados por capitales extranjeros y nacionales.
Se trata de una diferencia crucial que impregna todo el proceso de la reestructuración neoliberal en
los países dependientes y en consecuencia, como se intentará demostrar en los siguientes apartados,
se percibe en los distintos aspectos y niveles de la misma.

Monetarismo versus keynesianismo
A partir de Thatcher y Reagan, se inició un proceso que revolucionó el enfoque básico de la política
económica y el comportamiento macro y microeconómico de las economías nacionales e
internacional. La dependencia que mantenía la política monetaria y fiscal respecto a la evolución de
la economía real y el nivel de empleo, típico de las concepciones keynesianas, no sólo se alteró sino
que se invirtió el orden de prelación: ahora serán la economía real y el nivel de empleo las que
estarán en función de la política monetaria y fiscal. Establecida la libre movilidad del capital, los
Estados nacionales pierden grados de libertad para fijar tanto la tasa de interés interna como la
política fiscal, las cuales de allí en más estarán subordinadas a la necesidad de evitar la fuga masiva
de capitales y la consecuente contracción del nivel de actividad de la economía interna. De allí que,
en línea con esta nueva visión, la política fiscal disminuye la presión impositiva sobre las ganancias
y el patrimonio, incrementándose la dirigida al salario, mientras que el gasto público se orienta a
promocionar al capital, deteriorando acentuadamente los componentes tradicionales que
caracterizaban al estado de bienestar.
Más todavía, uno de los fundamentos teóricos centrales de los enfoques neoliberales consiste en
afirmar que la vigencia de una tasa de interés reducida genera una baja tasa de ahorro y una mala
asignación de esos recursos escasos, en tanto alienta la realización de proyectos improductivos y el
mantenimiento de empresas escasamente competitivas, generándose una situación de "represión
financiera" que se caracteriza por una tasa de ahorro e inversión sumamente reducida. Por el
contrario, de acuerdo a esta visión, la ruptura de esa represión financiera y, en consecuencia, la
vigencia de una tasa de interés elevada y sustentada en la desregulación de los mercados, traería un
incremento de la inversión, de la eficacia marginal del capital debido a una asignación óptima de los
recursos, de la tasa de crecimiento de la economía y del ahorro nacional.
Respecto al caso argentino, es insoslayable destacar que la dictadura militar iniciada en 1976,
reprocesó en "tiempo real" las nuevas condiciones de la economía internacional, poniendo en
marcha políticas de corte monetarista que impusieron una vasta reestructuración económica y
social, cuyos efectos perduran hasta nuestros días. En este sentido, hay pleno consenso acerca de
que la Reforma Financiera de 1977 fue decisiva para volver irreversible la redistribución del ingreso
e impulsar una drástica modificación estructural que diluyó las bases de la sustitución de
importaciones.
La misma, puso fin a características centrales del funcionamiento del sistema financiero hasta ese
momento: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa
de interés controlada por dicha autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer
obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. De esta manera, el Estado le
cedió a este último uno de los instrumentos relevantes durante la sustitución de importaciones
mediante los cuales se concretaban las transferencias intersectoriales de recursos.
El proceso de cambio culminó cuando dicha Reforma Financiera convergió en 1979, luego de
varios intentos monetaristas frustrados, con la aplicación del "enfoque monetario de Balanza de pagos" que supone la apertura plena en el mercado de bienes y de capitales.
De esta manera, se consumó un cambio radical en el enfoque de la política económica: la
subordinación que, hasta ese momento, tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la
economía real — especialmente de la producción industrial— se invirtió y la evolución de la
economía real pasa a estar en función de los fenómenos y equilibrios monetarios.
Es decir, que se registró un giro copernicano en la concepción del proceso económico, los agentes
económicos, y el papel del Estado — incluida la política económica—. Como parte constitutiva de
esas transformaciones se puso en marcha un acelerado endeudamiento externo que será uno de los
sustentos de la valorización financiera y fue contraído inicialmente con el sistema bancario de los

países centrales y luego, a partir del Plan Brady firmado en 1992, con los fondos de inversión, y de
pensión sobre la base de la emisión de títulos y obligaciones.
En la política económica se pusieron de manifiesto semejanzas tanto temporales como de
los instrumentos utilizados pero, al mismo tiempo, diferencias de fondo que es preciso tener en
cuenta para percibir las disparidades existentes entre ambas experiencias que, bueno es explicitarlo,
expresan la flexibilidad del neoliberalismo. La primera de ellas, es que la notablemente acentuada
expansión de la deuda externa privada durante la década de 1990, fue posible porque previamente el
Estado se hizo cargo de la deuda externa contraída por el sector privado durante la década anterior
(estatización de la deuda externa privada) al poner en funcionamiento en 1981 los regímenes de
seguro de cambio. La segunda, es que la deuda externa privada fue resultado del comportamiento
principalmente de la oligarquía diversificada que estuvo acompañado por el de las empresas
transnacionales, concentrando entre ambas fracciones del capital una parte absolutamente
mayoritaria de la misma, entre 1976 y 2001.
Las modificaciones en el comportamiento de las grandes firmas y los nuevos inversores
institucionales
Las evidencias y los análisis sobre el comportamiento microeconómico durante esos años, indican
que a partir del predominio neoliberal se despliegan dos alteraciones en el funcionamiento de las
grandes firmas de notable trascendencia, y estrechamente vinculadas entre sí: una creciente
centralización del mando y la administración de las grandes firmas, y una drástica modificación en
la composición no sólo del pasivo sino también del activo de las empresas.
Cabe recordar que la creciente eliminación de barreras a la movilidad internacional del capital se
vio impulsada por la demanda de recursos proveniente de los Estados nacionales, pero también por
las grandes empresas que demandaban fondos de manera directa a través de la emisión de títulos y obligaciones, en un contexto en el que se diluía la importancia del intermediario financiero
tradicional que era el sistema bancario.
La irrupción de los títulos y acciones como un componente destacado y crecientemente importante
en el financiamiento de las grandes empresas ha sido el vehículo para modificar drásticamente la
conducción de las mismas, en tanto los fondos de inversión y de pensión devinieron como los
principales inversores institucionales en este tipo de activos, aunque se expresaron fuertes
diferencias entre el mundo anglosajón y el resto de los países centrales.
De esta manera, el capital financiero, ya sea como accionista o acreedor, se volvió decisivo en el
funcionamiento de las firmas e impulsó una creciente distribución de beneficios a través del pago de
utilidades e intereses, al tiempo que impuso un recorte de la inversión y de los costos, especialmente
de los relacionados directa o indirectamente con los trabajadores, tendiendo las firmas a comprimir
la masa salarial y los gastos vinculados a las condiciones laborales.
Estrechamente vinculado al protagonismo que adquirieron los nuevos inversores institucionales en
la dirección de las grandes firmas, se desplegó una transformación en sus activos, registrándose una
expansión de los financieros en detrimento de los activos fijos o productivos. Esta modificación
devino en un factor decisivo para determinar (junto a las
reiteradas y contagiosas crisis de la economía mundial en la era neoliberal) la reducida y
decreciente tasa de crecimiento que exhibió el capitalismo durante las últimas décadas. Las
evidencias sobre este fenómeno tan trascendente son múltiples y contundentes e indican tanto una
disminución relativa muy significativa, y creciente de la inversión productiva, como la vigencia de
metas para la obtención de ganancias de corto plazo cada vez más generalizadas e, incluso,
tendencias a un sobreendeudamiento de las firmas con el objetivo de incrementar sus propias
inversiones financieras.

En este contexto, es relevante señalar que este proceso heterogéneo y desigual en los países
centrales, dio lugar a la conformación de dos fracciones dentro del capital financiero: la que se
especializó primordialmente en capital de préstamo y la que lo hizo en títulos de propiedad de las
empresas. No se trata de una diferenciación meramente formal sino de importancia analítica, ya que
entre ellas hay contradicciones insolubles acerca del nivel que debe alcanzar la tasa de interés a
nivel internacional.
En efecto, la disputa por la apropiación del excedente entre ellas está ligada a la evolución de la tasa
de interés, porque mientras la poseedora de capital de préstamo impulsa un aumento de la misma,
las instituciones financieras que predominantemente tienen títulos de propiedad, por el contrario,
reclaman un reducido nivel del precio del dinero porque su incremento limita las utilidades
percibidas por las empresas que controlan. Estas posiciones se pusieron de manifiesto en la política
adoptada por los EE.UU., ya que cuando O'Neill en 2001 proponía una reducción de la tasa de
interés expresaba a los poseedores de capital. Más aún, recientemente a partir de la crisis
inmobiliaria norteamericana se desplegó también una pugna entre ambas facciones del capital
financiero, donde parece predominar la posición de reducir la tasa de interés para impulsar el
consumo doméstico y evitar la recesión.
La alteración de la composición del activo de las empresas oligopólicas de la periferia fue coincidente temporalmente con los procesos que se registraron en los países centrales pero, al igual que con la deuda externa, es diferente en su contenido.
Nuevamente, el caso argentino es paradigmático en ese sentido a juzgar, por las evidencias
disponibles sobre el comportamiento microeconómico de las grandes corporaciones locales tanto de
capital nacional como extranjero. Las mismas son contundentes en indicar que ya desde fines de la
década de 1970 irrumpen en los balances empresarios los activos financieros, inexistentes hasta ese
momento, siendo su expan- sión significativamente superior a los activos fijos (10% de crecimiento
versus el 7 % de los activos fijos), a pesar del considerable aumento de estos últimos debido al
régimen de subsidios estatales (promoción industrial) que impulsaban su crecimiento.
De esta manera, la colocación de títulos y obligaciones aumentó su participación relativa dentro del
financiamiento obtenido por las grandes firmas, disminuyendo la importancia del crédito bancario y
el autofinanciamiento no sólo en las corporaciones de los países centrales sino también en la de los
periféricos. Dentro de estos últimos se encuentra el caso argentino ya que de acuerdo a la
composición de la deuda externa del sector privado no financiero durante la década de 1990, que
fue de menor magnitud pero más dinámica que la deuda
externa pública, el endeudamiento en títulos —fundamentalmente obligaciones negociables— pasó a ser su componente más importante, en detrimento de la deuda directa con el sistema bancario.
No obstante su importancia, estos activos financieros concentraban una parte minoritaria de la
cartera total de las grandes firmas oligopólicas, ya que el grueso de los mismos se encontraba en el
exterior, invertidos en activos financieros dolarizados y como propiedad de otras empresas
controladas por los mismos propietarios que fugaron al exterior una ingente masa de recursos, legal
o ¡legalmente dependiendo de los casos y de la época de estas transferencias. Esta sí fue una
modificación sustantiva y distintiva del caso analizado, porque constituye una de las
transformaciones estructurales sobre las que se basa el nuevo patrón de acumulación de capital
basado en la valorización financiera del capital que se puso en marcha en 1976, con la dictadura
militar, y se prolongó hasta el año 2002.
Se trata del excedente que proviene de la redistribución del ingreso en contra de los asalariados, que
comienza en 1976, y es apropiado por los sectores dominantes a través de la valorización en el

mercado financiero local del endeudamiento externo que contraen con el sistema bancario, primero,
a los cuales se le agregan los nuevos inversores institucionales (fondos de inversión y de pensión), a
partir de la década de 1990. Se trata de una valorización financiera que es posible debido a que la
tasa interna de interés local (la que cobran) es sistemáticamente superior a la tasa de interés
internacional (la que pagan) debido a los cambios que introduce la Reforma Financiera a mediados
de 1977 en la Argentina. Finalmente, esta apropiación a través de la valorización financiera que
predomina entre 1976 y 2001 culmina sistemáticamente con la fuga de capitales al exterior, lo cual
erosiona decisivamente la formación de capital, y es posible gracias a que la deuda externa pública
provee las divisas que la hacen posible. De allí que al comparar el stock de deuda externa y de fuga
de capitales locales al exterior en 2001, se verifique que por cada dólar de endeudamiento se fugó
otro al exterior.
Una cabal comprensión de las transformaciones específicas que se desencadenaron en los países
dependientes a partir de la reestructuración económica y social impuesta por el neoliberalismo a
nivel mundial, exige recalcar dos características del caso argentino. La primera de ellas, es que el
capital extranjero no fue el único que motorizó la valorización financiera, ni siquiera fue el más
relevante si se considera el conjunto de procesos que lo caracteriza a lo largo de los 25 años que
rigió ese patrón de acumulación en la Argentina. La fracción de la oligarquía diversificada (los
grupos económicos locales) fue la que tuvo un papel protagónico en su desarrollo e
implementación, aún en las etapas en que no puede sospecharse que los nuevos inversores
institucionales ejercieron ninguna presión para imponerles pautas financieras, porque su
endeudamiento externo era fundamentalmente bancario. Mientras esto ocurría, la otra fracción del
capital nacional (la burguesía nacional propiamente dicha) fue acentuadamente redimensionada y
expulsada de la élite manufacturera.
La otra característica consiste en que las fracciones del capital que motorizaron este nuevo comportamiento económico y social eran fundamentalmente industriales y no financieras
(aunque varios de ellos contaban con firmas en esa actividad dentro de sus empresas controladas o vinculadas), lo cual demuestra una vez más que la principal contradicción dentro del capital no
consiste entre el capital industrial y el financiero, aunque la reestructuración neoliberal involucre la desindustrialización pero sustentada en otros factores y fracciones del capital que ya se
mencionaron.
Se trata de mutaciones que permiten aludir, en los términos del análisis de J. D. Thompson sobre la
teoría de las organizaciones, a una profunda mutación en el "núcleo técnico" del mundo de la
producción, en tanto la expansión de la organización financiera en las grandes firmas no sólo
aumentó su importancia sino que incluso subordinó las modalidades y el ritmo en que se desarrolló
el nuevo "paradigma tecnológicoproductivo" basado en la electrónica. De esta manera, se registró
una interacción y creciente concordancia entre el contexto y el núcleo técnico de las firmas que es
lo que permitió una difusión generalizada del nuevo comportamiento de la empresa, modelando —
como lo expresa el caso argentino— el funcionamiento no sólo de las grandes firmas
transnacionales sino también del adoptado por algunas fracciones del capital nacional.
No obstante, si bien tanto en los países centrales como periféricos, específicamente en la Argentina
se verificaron cambios sustantivos que tienen la misma orientación, nuevamente en este aspecto reconocen, tal como se analizó precedentemente, peculiaridades relevantes en términos de las
fracciones del capital que se apropian del excedente.
La destrucción y relocalización del capital productivo dentro de las fronteras nacionales
En la etapa de consolidación de las políticas neoliberales en EE.UU. bajo la presidencia de R.
Reagan en 1980, se implementó la destrucción industrial del grueso de la producción
metalmecánica (y la fuerza laboral de mayor grado de sindicalización) y la expansión industrial del

sur del país, con subvención estatal y mano de obra escasamente sindicalizada y migrante.
Igualmente, durante el mandato de M. Thatcher en Inglaterra, en 1984 se produjo la derrota
histórica de la huelga de los mineros clausurándose luego la producción local de carbón.
Posteriormente, se arrasó con la tradicional producción siderúrgica, los astilleros e incluso buena
parte de la producción automotriz que eran las actividades centrales en la estructura sindical inglesa,
mediante la apertura de la economía y la entrada del capital extranjero.
Es decir, que la consolidación neoliberal en los países centrales no se produjo únicamente mediante
una expansión de la transnacionalización del capital sino también por una acentuada destrucción y
relocalización de las empresas dentro de las fronteras nacionales. No obstante, es igualmente
relevante mencionar que ese proceso nuevamente no fue privativo de los países centrales sino que
también se desplegó con intensidad y con sus peculiaridades en los países periféricos, dentro de los
cuales el caso argentino es paradigmático por lo intenso y prolongado del proceso de destrucción de
capital (de allí su pérdida de posiciones dentro de la región que se mencionó anteriormente).
A partir de mediados de 1970, comenzó en la Argentina una prolongada fase de desindustrialización
que dio como resultado una acentuada reducción del número de establecimientos fabriles
(disminuyen el 17% entre 1973 y 1994 de acuerdo a la comparación intercensal), de la ocupación
sectorial (cae un 25% en el mismo período) y de la incidencia de la producción industrial en el PBI
(de aproximadamente el 25% del mismo en 1973 al 17% a mediados de la década de 1990). Sin
embargo, mientras avanzó la desindustrialización se registró una considerable relocalización
geográfica de la producción manufacturera impulsada fundamentalmente por subsidios estatales
(promoción industrial) que debilitó a los tradicionales centros industriales (Gran Buenos Aires y
Rosario) que exhibían una fuerte sindicalización, generando emplazamientos manufactureros en
provincias sin mayor tradición industrial ni sindical.
De esta manera, a través de la política económica se conformó en las regiones promocionadas un
nuevo estrato dentro de la clase trabajadora que estaba desvinculado mientras que en amplias zonas
de los tradicionales centros industriales proliferaba la marginalidad social debido al cierre de las
fuentes de trabajo o, lo que ocurrió frecuentemente, el traslado de la misma planta fabril a las
regiones promocionadas por la política estatal. Más todavía, dentro de las propias regiones
industriales tradicionales se impulsó la relocalización industrial en determinadas zonas y en
detrimento de otras, como fue el caso de la promoción de la zona Norte del Gran Buenos Aires
(campo industrial de Pilar) en contra de la zona Sur y Oeste de la misma jurisdicción.
Este intenso proceso de desindustrialización y relocalización espacial de la producción sectorial en
la Argentina, contiene nuevamente un rasgo particular que por su importancia es insoslayable
mencionar. Todo el sistema de promoción industrial reconoce como receptor absolutamente
mayoritario de los subsidios canalizados mediante incentivos fiscales, a la misma fracción del
capital nacional que es central en la valorización financiera, los grupos económicos locales, y no a
las empresas transnacionales que hasta la última dictadura militar tenían vedado legalmente el
acceso a dicho sistema. Durante la década de 1980, que constituye el momento álgido en que se
ponen en funcionamiento los establecimientos industriales con promoción estatal, se registra una
acentuada repatriación de capital extranjero industrial y de transferencias de empresas al capital
nacional. Por su profundidad constituye un fenómeno inédito en el país cuyo epicentro estuvo en la
producción metalmecánica en general y automotriz en particular, aunque también tuvo fuertes
repercusiones en la química y petroquímica así como en los laboratorios medicinales. Es decir, se
retiraron buena parte de las empresas extranjeras que estaban localizadas en las actividades que
habían encabezado el crecimiento industrial durante la segunda etapa de sustitución de
importaciones (1958-1976).
En conjunción con estas transformaciones, la drástica modificación del "núcleo técnico" de las
firmas y de su contexto operativo (en los términos de Thompson), también produjo una alteración
en el contenido o significado de algunos de los componentes de las reestructuraciones que
usualmente estuvieron presentes en las etapas anteriores del capitalismo. Las transferencias de

capital (fusiones y adquisiciones) fueron desde el siglo XIX procesos tradicionales mediante los
cuales avanzó la concentración y centralización del
capital en la búsqueda de modernizar la producción, aumentar el grado de explotación de la mano de obra ocupada y elevar de esa manera la productividad de la mano de obra.
Ese proceso está presente en la reestructuración neoliberal de las últimas décadas, pero con un
contenido diferente y otro grado de exacerbación, porque las evidencias disponibles indican que
durante esa etapa las propias empresas devienen en un activo financiero pasible de otorgar rentas
patrimoniales a partir de su enajenación, y en el cual la ola de privatización de las empresas
públicas a nivel mundial ha jugado un rol destacado, pero no exclusivo. Si bien, trabajos publicados
por la propia Reserva Federal de EE.UU. indican que más de la tercera parte de las empresas
adquiridas entre 1984 y 1989 en ese país fueron revendidas dentro de ese mismo período, no puede
extenderse a todos los países centrales porque se trata de una expresión extrema que tuvo menos
intensidad en otros países de la misma condición.
Este fenómeno se manifestó con intensidad en los países periféricos, de los cuales la Argentina de la
década de 1990 constituyó nuevamente un caso testigo, ya que durante esos años se registraron
sucesivas y masivas transferencias de capital de diferente carácter. La primera de ellas, consistió en
la generalizada privatización de las empresas estatales que se inició en 1989, al comienzo de la
gestión de C. Menem por parte del peronismo y en el marco de la primera de las dos crisis
hiperinflacionaria que irrumpieron durante esos años. La venta de los activos públicos en la
Argentina implicó el rescate de deuda externa relativamente más elevado de la región, debido al alto
porcentaje de bonos de la deuda externa que aceptó el Estado a valor nominal como pago por la
transferencia de esos activos al sector privado. En la propiedad de los nuevos consorcios se expresó
la alianza de poder dominante al que también participó el capital transnacional (principalmente
europeo y generalmente como operadores del servicio) y los bancos transnacionales como agentes
financieros) también tuvieron un papel protagónico la oligarquía agropecuaria diversificada (los
grupos económicos locales) por su capacidad de "lobby" sobre las políticas estatales.
A la privatización de las empresas públicas, le sucede a partir de mediados de los años 1990 un
proceso que puede denominarse como la "extranjerización" de la economía argentina, en tanto
consiste básicamente, aunque no únicamente, en la transferencia de la propiedad de empresas de
capital nacional (principalmente de los grupos económicos locales) al transnacional, donde la venta
de tenencias accionarias en los nuevos consorcios privados de servicios públicos ocupan un lugar
destacado, aunque no exclusivo.
Este proceso de extranjerización presentó características inéditas en términos históricos, porque
mayoritariamente no se trataba de la venta de empresas que registraban una situación económica-
financiera comprometida sino de las que eran rentables y líderes en sus respectivas actividades o,
incluso, las de mayor rentabilidad en la economía real como era el caso de las empresas de servicios
públicos. Fue un fenómeno que se inscribió en la lógica de la valorización financiera a nivel
internacional, porque la obtención de ganancias patrimoniales o de capital para los vendedores era
crucial, pero al mismo tiempo exhibió rasgos peculiares, en tanto los grupos económicos que
realizaron tales ganancias al vender sus empresas, canalizaron esos recursos a inversiones
financieras fuera de las fronteras nacionales, exacerbando de esa manera la fuga de capitales locales
al exterior.
Todos estos cambios se desplegaron en forma desigual en el mundo desarrollado, de acuerdo a la
forma específica en que se articularon las alianzas sociales y los alcances de la hegemonía logrado
por el bloque de poder en cada uno de esos países. En los países periféricos el desarrollo de la
dinámica neoliberal también fue desigual, pero a ello se le agregaron particularidades relacionadas
con el carácter dependiente de los mismos, las cuales, obviamente, dieron como resultado procesos
específicos que por sus consecuencias es preciso analizar con algún detalle.

En ese sentido, el caso argentino surge como un caso paradigmático de la autonomía relativa de los
países periféricos en tiempos de la hegemonía ° neoliberal, por varias razones. La primera, consiste
en que las reformas moetaristas se efectuaron en tiempo real con las implementadas en los países
centrales pero sin consenso popular alguno, ya que fueron impuestas a sangre y fuego por la
dictadura militar que comenzó con el golpe de estado de marzo de 1976. Por otra parte, las
transformaciones realizadas de esa manera dieron lugar a un patrón de acumulación de capital
específico sustentado en la valorización financiera del capital, lo cual fue posible por la espectacular
evolución de la deuda externa y su contracara constituida por la fuga de capitales locales al exterior.
Asimismo, y no menos importante, porque en su implementación — a través de sus intelectuales
orgánicos— y resultados — subsidios estatales, endeudamiento externo, fuga de capitales y ganancias de capital— una fracción del capital nacional (los grupos económicos locales) tuvo un
papel protagónico tanto durante los 25 años de la valorización financiera (1976 y 2001), como en su disolución y reactivación posterior.
Las crisis endémicas y contagiosas de la internacionalización financiera y la problemática de
la autonomía relativa de las fracciones del capital dominantes
El proceso de concentración del ingreso y de la riqueza avanzó, tanto en el país como a nivel
mundial, mediante reiteradas crisis que presentaron una fenomenología diferente a las desplegadas a
partir de la crisis de los años '30. Ahora, la contradicción entre el capital y el trabajo se presenta
mediada por un proceso en el cual los activos financieros se expanden muy por encima del
incremento de los activos fijos, irrumpiendo reiteradas crisis financieras que destruyen capital
ficticio al disminuir el valor de los activos financieros por la reducción de su precio. De esa manera,
el valor de los activos financieros se adecúa al valor de los activos productivos (relación que no
mantiene un valor fijo pero sí un rango que es imposible de eludir porque la renta financiera se
nutre del excedente económico que se genera en la esfera de la producción) modificando la relación
entre el capital y el trabajo.
Esta característica está indisolublemente asociada al carácter "endémico y contagioso" de las crisis
internacionales que menciona David Harvey cuando analiza el desarrollo y las características de las
mismas, la primera de ellas, y quizás la más prolongada hasta ahora, es la que se inició en Polonia
en 1981 y se consolidó con la moratoria mexicana de 1982, afectando a toda América Latina a lo
largo de esa década, debido a la vigencia de altas tasas
de interés y el desfinanciamiento que sufrió la región durante esos años. El epicentro de la crisis
estuvo en los países grandes de la región (Argentina, Brasil y México) y comprometió como nunca la estabilidad de los grandes bancos transnacionales norteamericano dando lugar a una política
imperial de largo plazo respecto a la deuda externa de gran repercusión en la Argentina y el conjunto de la región.
Desde esa perspectiva de largo plazo, todo parece indicar que el Plan Baker primero y el Plan Brady
después formaron parte de una "política de Estado" de los países centrales, especialmente de los
Estado Unidos, cuyo objetivo medular era preservar a sus economías, y específicamente a su
sistema financiero, de los efectos potenciales que tendrían las posibles moratorias de los países
latinoamericanos, retirando a sus bancos de la primera línea de exposición.
Inicialmente, como parte de esa política, las autoridades norteamericanas pusieron en marcha medidas regulatorias que obligaban a los bancos comerciales a constituir reservas que les
permitieran enfrentar esos eventuales incumplimientos.

Posteriormente, una vez establecidas esas regulaciones se puso en marcha el Plan Baker a mediados
de los años ochenta, siendo su propósito central concretar los programas de capitalización de bonos
de la deuda externa asociados a la privatización de las empresas estatales, para posibilitar que los
bancos acreedores recuperaran de esa manera el capital adeudado por los países latinoamericanos,
debido a que las divisas disponibles por parte de los mismos no alcanzaban ni siquiera a cubrir los
intereses devengados.
Sin embargo, durante el segundo quinquenio de 1980 se agravó la situación de insolvencia de los
países latinoamericanos, mientras que la aplicación de estas reformas estructurales fue avanzando
muy lentamente, tanto por la reticencia de los bancos transnacionales a otorgar nuevo
financiamiento como por las propias resistencias que surgieron en los países deudores para
privatizar por las sus propias activos públicos. Bajo esas circunstancias, el Plan Brady—anunciado
por el Secretario del Tesoro de EE.UU. en marzo de 1989— encarnó una política complementaria
para que los bancos comerciales pudieran recuperar el capital y los intereses adeudados por los
países latinoamericanos. Recién sobre esa base, los mismos pudieron abandonar su alto nivel de
exposición dejando de ser los principales acreedores de la región, transfiriéndoles esa función a los
nuevos intermediarios fínancieros (los fondos de inversión y los fondos de pensión para hacerlo
viable. El lanzamiento de este plan trajo aparejado la disolución de las anteriores normas
regulatorias sobre el sistema financiero de los países centrales.
La siguiente crisis fue la denominada "Crisis del Tequila", que comenzó nuevamente en México a
mediados de 1995, después del lanzamiento del Plan Brady en la región. Quizás, se trató de la
menos virulenta no sólo para la Argentina sino para toda la región debido al plan de salvataje de
Clinton que comprometió 50 mil millones de dólares, pero de todas maneras sus efectos se
diseminaron hacia otros países latinoamericanos (Brasil y Chile), asiáticos (Filipinas y Tailandia) e
incluso del este europeo (Polonia).
Así como la primera gran crisis fue centralmente latinoamericana, la tercera fue asiática pero con
intensas repercusiones en América Latina. Se inició en Tailandia en 1997 con el colapso del mercado inmobiliario y se extendió por la mayoría de los países asiáticos (Malasia, Filipinas, Hong
Kong, Taiwán, Corea del Sur y Singapur) para luego afectar a Estonia, Rusia, Australia y Nueva Zelandia.
Posteriormente, se proyectó a Brasil y a la Argentina. En este último país, tuvo efectos devastadores
al acelerar el colapso de la convertibilidad y del patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera, implicando una caída de un quinto del PBI y de dos tercios de la inversión
bruta fija entre 1998 y 2002.
Es indudable, que la profunda desregulación de los movimientos de capital fue una causa central en
la amplia propagación de las diferentes crisis que estallaron durante la hegemonía neoliberal. Las
cuales, además de generar un bajo crecimiento, determinaron sucesivos ciclos de expansión y
retracción en los diferentes países y regiones, conspirando contra el desarrollo de todos ellos.
También influyó la política impuesta por los organismos internacionales de crédito que remarca J.
Stiglitz y los intereses de los fondos especulativos o "buitres" (hedge funds) que le contrapone D.
Harvey. Sin embargo, en el caso argentino, y también en la economía internacional pero con otras
características y contenido, hay otra modificación sustantiva, que no excluye a las anteriores pero sí
las desplaza en importancia, que consiste, como fue mencionado, en la prioridad que asume el
endeudamiento externo en el comportamiento de las grandes firmas en aras de concretar la
valorización financiera del excedente, y del cual forma parte la acelerada expansión de la deuda
externa del sector público y la fuga de capitales locales al exterior.
Esta característica, que reconoce a la fracción a la oligarquía diversificada como ejecutora y
beneficiaría de ese proceso no sólo devela el carácter de la "revancha clasista", sino también la

naturaleza contradictoria que asume el bloque de poder durante el predominio del neoliberalismo, el cual se pone de manifiesto plenamente durante las reiteradas crisis de la economía mundial.
Si bien, por definición todo bloque de poder supone la existencia de intereses contradictorios entre
las fracciones del capital que lo integran, en este caso son centrales e insolubles porque la oligarquía diversificada, que controla el Estado, es una de las fracciones endeudada en el exterior y el capital
financiero (los bancos transnacionales primero y los nuevos inversores institucionales después) es el acreedor externo de la deuda pública y privada.
Esta contradicción, intrínseca al "bloque de poder", se desplegó con toda su intensidad durante las
reiteradas crisis mundiales del neoliberalismo y definió una modalidad de las mismas que difiere significativamente con las qcre se desplegaron durante la sustitución de importaciones. Así, durante
el neoliberalismo las crisis en la economía mundial sistemáticamente disparaban primero una acentuada pugna dentro del "bloque de poder"
entre los acreedores y deudores externos, que concluía cuando las fracciones del capital enfrentadas
lograban conciliar sus intereses, a partir de una modificación de las condiciones internacionales en
conjunción con una alteración de la relación entre el capital y el trabajo, avanzando de esta manera
sobre los ingresos y los derechos adquiridos de los sectores populares. Esto fue lo que ocurrió en la
crisis de la deuda de 1982 (cuando la fracción interna volcó masivamente la redistribución de
recursos estatales en su favor), en la crisis de 1989 provocada por los acreedores externos y sólo
solucionable cuando se pusieron en marcha las privatizaciones, la desregulación económica y la
precarización del mercado de trabajo, así como en la crisis final de la convertibilidad entre 1998 y
2002, cuando ambas fracciones conducen, respectivamente, el bloque devaluacionista (la oligarquía
diversificada) y el dolarizador (el capital financiero y los prestadores de servicios públicos, entre
otros).
Este modus operandi de las crisis, devela la problemática de la autonomía relativa de las fracciones
que integran el "bloque de poder" y específicamente de la oligarquía diversificada. Es indudable, que la misma a partir del control sobre el Estado busca persistentemente lograr grados de libertad
respecto al capital financiero internacional para ubicarse como principal beneficiaría del planteo
vigente, pero descartando la construcción de un proyecto alternativo.
Es crucial tener en cuenta que se trata de una situación que depende de varios factores que, a su vez,
son dinámicos en el tiempo, lo que significa que la autonomía relativa de esta fracción se ensancha
o estrecha de acuerdo a las evolución de esos factores, que son: la forma mediante la cual ejerce la
hegemonía política, las condiciones que presenta la economía internacional, la consistencia política
e ideológica de la clase trabajadora y la situación de su propio proceso de acumulación de capital.
A partir de la crisis de 2001 y 2002, varios de esos factores se conjugaron para ensanchar el grado
de autonomía de la fracción del capital local. Así, en la economía internacional se consolida el
elevado crecimiento de China que, a su vez, genera una creciente demanda de commodities
elevando las cantidades vendidas y los precios de algunos productos agropecuarios exportables de
la Argentina. Asimismo, en el mundo capitalista se profundiza la disputa dentro del capital
financiero entre la fracción que opera predominante con capital de préstamo y aquella que está
afincada principalmente en la propiedad de las empresas. De esta manera, la oligarquía
diversificada tiene las condiciones para orientar sus alianzas (políticas) con esta última fracción del
capital financiero, que impulsa una significativa reducción de la tasa de interés, y lo que es más
importante aún, con el capital extranjero productivo en general que, como fue señalado, ya era
predominante en la economía argentina.
En términos de los sectores populares, a pesar del alto grado de movilización y de reclamo social
era manifiesta la ausencia de un proyecto alternativo para disputar el poder en el país, luego de la
profunda derrota sufrida durante la dictadura militar y la inédita reestructuración de la sociedad que

la misma puso en marcha, desarmando las alianzas sociales que se habían consolidado durante la
segunda etapa de sustitución de importaciones. Desde el punto de
vista de la propia consistencia económica, la situación de la oligarquía diversificada presentaba la
paradoja de tener una incidencia en la economía interna semejante a que detentaba al final de la
segunda etapa de sustitución de importaciones pero era, al mismo tiempo, notablemente más
poderosa que 25 años antes por la ingente masa de recursos acumulada en el exterior sobre la base
de la valorización financiera y la fuga de capitales fuera de las fronteras nacionales.
Si bien, la conjunción de todos estos elementos le permitieron a la fracción dominante del capital
nacional imponer su propuesta para abandonar la Convertibilidad, tuvo al mismo tiempo que
otorgar concesiones políticas y económicas a los sectores populares. De esta manera, se inaugura
una compleja etapa de transición durante la cual comienzan a reconfigurarse las alianzas sociales.
En este sentido, el proceso actual guarda ciertas similitudes con la situación vigente durante la
década de 1930, pero con un rasgo distintivo que consiste en que, a diferencia de aquellos años, se
despliega en el marco de un acentuado crecimiento económico.

"Cambio de Modelo:
de la ISI a la Valorización Financiera"
JUAN PABLO MARINELLI
Causas y consecuencias del cambio de un modo de acumulación basado en la industrialización sustitutiva de importaciones por otro asentado en la valorización Financiera.
Introducción.
Trataré de ser lo más claro posible en mi presentación y describir con el mayor grado de fidelidad que esté a mi alcance cuales fueron los cambios que vivió la sociedad argentina luego que la dictadura militar de 1976 comenzó a implementar su plan económico.
Además, intentaré que quede lo más claro posible las causas y motivaciones que desencadenaron aquel proceso. En esta explicación está implícita la concepción de que los modelos económicos, o
los modos de acumulación del capital, responden o son la consecuencia de distintas alianzas de clase que se dan en el seno de la sociedad, que a su vez, constituyen distintos tipos de Estado.
Antes de adentrarnos en las modificaciones que sufrió la sociedad argentina luego de la implementación del modo de acumulación llamado de valorización financiera, facilitado por una
brutal represión militar, es necesario hacer un breve repaso sobre las condiciones que mostraba aquella sociedad bajo el modo de acumulación anterior, la industrialización por sustitución de
importaciones o ISI.
Esta industrialización se había cimentado bajo tas políticas públicas de los primeros gobiernos
peronistas (1946-1955) donde surgía una nueva alianza de clase entre, la clase trabajadora, que como sujeto social y político enfrentó el poder oligárquico intentado modelar un nuevo tipo de
Estado, y la burguesía nacional, que había nacido bajo el impulso de aquella en una dinámica asentada en una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.

(15) Todos los gráficos y cuadros están basados en el libro de Eduardo Basualdo, Estudios de Historia Económica Argentina.
En términos económicos la lógica de esta alianza estaba sustentada en el hecho que la producción
de la burguesía nacional estaba orientada al mercado interno y elaboraba bienes salario (alimentos,
textiles, etc.) que reconocían al mismo como un factor de demanda insustituible para su existencia.
Esta lógica, en donde existían altos salarios y una alta tasa de ganancia, fue posibilitada
principalmente por la protección arancelaria y paraarancelaria y por la transferencia de la renta
agraria a la industria, entre otros medios vía el IAPI (16). (16) El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue un ente público creado por decreto ley el 28 de mayo de 1946, funcionaba bajo la órbita del B.C.R.A., y su objetivo específico fue centralizar el comercio exterior.
El derrocamiento del peronismo en 1955 abrió paso a una nueva etapa dentro de la ISI -conocida
como su segunda etapa-, que comenzó con la implementación del denominado Plan Prebisch (17),
dándose los primeros pasos para incorporar a la Argentina al FMI y al Banco Mundial, se firmó el
acuerdo con el Club de París, usando los argumentos -hoy sostenidos por varios referentes de la
oposición- de la necesidad de superar el aislamiento en que se encontraba la Argentina en el ámbito
de la cooperación financiera internacional, perspicaz metáfora liberal sobre la independencia
económica. (17) Raúl Presbich, primer gerente del B.C.R.A., cargo que desempeño entre 1935 y 1943, elaboró
entre octubre de 1955 y enero de 1956, para el gobierno de facto de la Revolución Libertadora un
diagnóstico de la situación económica de Argentina y un plan de acción para resolver los problemas económicos: la propuesta incluía la incorporación del país al F.M.I.
Estos cambios acompañaron la modificación sobre la concepción que debía seguir la política
económica nacional, a partir de ese momento se entendió que los problemas inflacionarios y de
crisis de balanza de pagos se originaban en el exceso de demanda y en el gasto estatal de la gestión
peronista, con lo cual se recomendaba la devaluación de la moneda, la restricción monetaria y del
gasto público, un aumento de la presión tributaria sobre la base de impuestos regresivos y el
congelamiento de los salarios. Estas iniciativas se complementaron con la modificación o anulación
de controles sobre el sector externo, como por ejemplo el control de cambios, los cupos, los montos
de los aforos y las retenciones y también de la economía interna, como fue la eliminación de
subsidios y control de precios y la liberalización del comercio de granos. Todas estas medidas
liberales eran acompañadas por la Operación Masacre y el fusilamiento del general Valle y otros.

La nueva concepción se profundizó con el desarrollismo, que esbozaba la idea de que facilitando la entrada de capitales extranjeros se lograría incrementar la productividad y la producción, y esto
aseguraría la autonomía respecto de los factores externos que bloqueaban el desarrollo local. En 1958 se sancionaría la Ley N° 14.780 sobre inversiones extranjeras y la Ley de Garantía que
resguardaba a los inversores extranjeros de una eventual inconvertibilidad cambiaría. En esta nueva etapa se puede reconocer un claro predominio de las subsidiarias extranjeras, que se instalaron en
las nuevas actividades que se desarrollaban en el país y pasaron a ser las más dinámicas y la cuales generaban el mayor valor agregado dentro de la economía, como la industria automotriz, la
químico-petroquímica o la siderurgia.
En 1966, a través de la política económica que intentará llevar a cabo el gobierno de Onganía, y su
ministro de Economía Krieger Vasena, buscan incluir en su plan a la oligarquía diversificada (18), pero subordinándola. Esto no logró concretarse debido a la oposición de esta última al "impuesto a
la renta normal y potencial de la tierra", entre otras medidas, que planeaba llevar a cabo el gobierno. (18) Es una fracción empresaria que por sus intereses y conformación se la puede considerar como
el sector de la oligarquía local que se diversificó hacia la industria y otras actividades económicas,
como por ejemplo los grupos Bemberg, Bunge y Born, Torquinst, Braun Menéndez, Ledesma,
Terrabusi, Fortabat, Corcemar, Alpargatas y la Compañía General de Combustibles, entre otros.
Esta última etapa de la economía, antes de la instauración de un nuevo régimen de acumulación
como fue el de la valorización financiera, estuvo regida por los conflictos políticos que se sucedían
como consecuencia de la proscripción del peronismo, salvo en los últimos tres años. En estos
conflictos se enfrentaba la alianza de clase constituida por la clase trabajadora y la burguesía
nacional, que había nacido gracias a aquella y las políticas del Estado peronista y que perdía
preponderancia económica con el paso del tiempo contra el sector más importante de la economía
(y más nuevo) como eran las empresas extranjeras, quienes poseían el control de los bloques
sectoriales centrales, y la oligarquía diversificada, que poseía el control de la elaboración de los
bienes intermedios y las producciones agroindustriales. A su vez estos dos últimos grupos
establecían alianzas coyunturales y distanciamientos críticos. Nota al margen es que creció en todo
este proceso la importancia de las empresas estatales sobre la producción de insumos básicos
(acero, derivados del petróleo, etc.).
Gráfico N° 3: Evolución de la composición de las ventas de las cien empresas industriales de
mayor facturación, 1958-1976 (porcentajes).
A pesar de la represión social y de la pérdida de soberanía política y económica del Estado Nacional
que he descripto, es necesario resaltar que si analizamos esta segunda etapa de la ISI, sobre todo
para comprender el modo de acumulación que le seguirá, la producción industrial siguió siendo el

eje ordenador de la economía, no hubo perdida de la participación del ingreso de los trabajadores -la
excepción fue la estabilización y el congelamiento salarial de 1958 a 1962- y creció sostenidamente
el PBI, sobre todo, de 1964 a 1975 que fueron años de una notable expansión económica.
Gráfico N° 4: Participación del salario en el ingreso (porcentaje y absoluto) y PBI (base 1956), años 1956- 1975.
Esta situación estructural, reflejaba el hecho de que a partir de 1964 los ciclos sustitutivos del stop
and go se sucedieran con una desaceleración del crecimiento del PBI en su fase declinante, y no con
una caída del producto como hasta entonces, demostrando la sustentabilidad de la sustitución de las
importaciones, más allá de sus falencias, apuntalada en el crecimiento de las exportaciones -
especialmente las MOI- y la deuda externa funcional a la expansión de la economía real.
Cuadro N° 1: Promedios anuales de exportaciones, deuda externa, importaciones y la
remisión de utilidades al exterior (en millones de dólares), años 1958-1975.'
Años Exportaciones +
deuda externa
Importaciones + Remisión
de utilidades al exterior Saldo
1958-1962 1.415 1.518 -103
1962-1966 1.297 1.409 -112
1966-1969 1.579 1.380 199
1969-1972 2.013 1.865 148
1972-1975 3.340 2.992 348
La revancha oligárquica y la dictadura militar: 1976-1983.
La concepción política de los sectores civiles que pertenecían a la oligarquía diversificada, que
idearon y nutrieron de planes, programas y técnicos económicos a la dictadura militar, arribó a la
conclusión de que las anteriores dictaduras y gobiernos civiles habían equivocado el camino en su
objetivo de disciplinar a los sectores populares en tanto habían continuado, más allá de la
proscripción y la represión, profundizando la industrialización sustitutiva. Para este sector, el único
medio eficiente para subordinar a los sectores populares, la guerrilla industrial según un líder
radical de la época, era desmantelar el sistema de acumulación que había permitido la alianza entre
la clase trabajadora y la burguesía nacional, la industrialización sustitutiva de importaciones.
La dictadura militar inicia su programa con planteos que respondían a viejos métodos de la etapa
sustitutiva, una devaluación del peso que superó el 80% y una reducción de las retenciones
agropecuarias a la mitad. En este contexto, y sumado a una represión feroz, se congelaron los
salarios y se liberaron el resto de los precios provocando una regresión en la distribución del ingreso
sin precedentes en la historia argentina. Los trabajadores pasaron de obtener el 43% del ingreso a
fines de 1975, a tan sólo, el 30% un año después (19). Este hecho es fundacional para la
valorización financiera y fue el sustento para que vastos sectores del capital apoyaran a la fracción
que conducía el proceso, la oligarquía diversificada. Sin embargo, esto no frenó el conflicto
distributivo que se desarrollaría ahora entre los distintos segmentos del capital local (oligarquía
diversificada, burguesía nacional y empresas extranjeras) a través del recrudecimiento del proceso

inflacionario. Ante esta situación, la conducción económica empezó a delinear un programa que
permitiera que se dirimiera a favor de la oligarquía diversificada la pugna con las otras fracciones
del capital, a la vez que volviera irreversible la redistribución regresiva del ingreso llevada a cabo.
Gráfico N° 5: Participación del salario en el ingreso (porcentajes), años 1975-1982. (19) En el gráfico n° 5, a diferencia del n°4, no se tiene en cuenta los aportes jubilatorios.
La Reforma Financiera se estableció a comienzos de 1977 -ley N° 21.526- y fue primordial para
lograr los objetivos antes mencionados, poniendo fin a tres características esenciales de la
sustitución de las importaciones: a) la nacionalización de los depósitos por el BCRA, b) la
existencia de una tasa de interés controlada por la autoridad monetaria (en la mayoría de las
ocasiones un tasa real que resultaba negativa para la industria) y c) la escasa posibilidad del sector
privado de endeudarse en el exterior. Una de las principales consecuencias que trajo aparejada la
reforma fue que al transformar al Estado en un tomador de préstamos internos más, la tasa local de
interés se mantuvo elevada y poco proclive a la baja; y como resultado, que el costo de endeudarse
en el exterior fuese inferior a la misma. Esta situación conformó un nuevo bloque de poder constituido por la oligarquía diversificada (grupos económicos), los conglomerados extranjeros y los acreedores extranjeros.
Entonces, la valorización financiera del capital consistía en endeudarse, directamente tomando
créditos al exterior, y colocar esos fondos a una tasa mayor a otras empresas más pequeñas que no
accedían al crédito internacional, a particulares y/o al propio Estado, quién luego de la Reforma
debía recurrir al mercado como un privado más. La vigencia de una tasa interna más alta que el
costo de endeudarse en el exterior fue el mecanismo como las fracciones dominantes valorizaron su
capital y dio inicio a un trágico camino de endeudamiento y fuga de capitales. Pero faltaba que se produjese un hecho más para finalizar con la obra que se había iniciado. Fue la
constatación de que la suba de la tasa de interés era indiscriminada y pasible de ser neutralizada por
las distintas fracciones empresarias, ya que todas ellas operaban en una economía bastante cerrada.
Entonces, y en consonancia con las nuevas concepciones monetaristas que se elaboraban en los
países centrales, que se lleva a cabo el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos en donde
se buscó frenar la inflación con una devaluación decreciente en el tiempo, una apertura irrestricta de
las importaciones y el libre flujo de capitales.
Respecto al endeudamiento del país, éste viró de medio para la industrialización a vehículo para
realizar la valorización financiera, es así que la deuda externa privada varió en función de la tasa de
renta financiera, salvo breves etapas de crisis aguda, y el endeudamiento Estatal guardó una relación
inversa; es decir, que maniobró como una variable anti-cíclica en el sector externo para compensar
el comportamiento del endeudamiento privado. Este funcionamiento de la economía provocó modificaciones estructurales de vital importancia para
el futuro del país, entre otros, al ser la valorización financiera el eje ordenador de la acumulación
del capital indujo a una fuerte centralización. Así, se crearon los llamados grupos económicos
locales, un grupo de la oligarquía diversificada que pasó a controlar una conjunto de empresas
ubicadas en distintos rubros de la economía, de la misma manera actuaron ciertas empresas

extranjeras formando a los denominados conglomerados extranjeros, desplazando a las empresas
independientes de la burguesía nacional y a las empresas transnacionales no diversificadas -en esta
época se retiran muchas empresas industriales-de primera línea, principalmente norteamericanas,
que no se habían adecuado al cambio, como por ejemplo la General Motors, la Standar Electric,
Sharpe and Dhome, etc.-.
Además, como se vino describiendo, este modo de acumulación del capital provocaría, junto a una
represión atroz y a una caída inaudita de la participación en el ingreso de los trabajadores yo sacaría "un hecho sin antecedentes en el país, pues los advertencias sobre una falta de industrialización se
venían registrando mucho antes, según consigna Caravaca en el libro que te comenté, la desindustrialización.
Junto a la salida de Martínez de Hoz del ministerio de Economía en febrero de 1981 y al
agotamiento de la política sustentada en el enfoque monetario de Balanza de Pagos, comienza a
plantearse una nueva problemática para este modelo de acumulación, el deteriorado funcionamiento
de la economía real empieza a entrar en contradicción con el endeudamiento privado de las
fracciones empresarias más concentradas; surge así como solución a aquel dilema, un proceso de
estatización y licuación de la deuda externa privada. La comunicación "A" 31 del BCRA del
05/06/81 inauguraría una serie de comunicados que aseguraban un tipo de cambio al deudor privado
a través de una prima de garantía -en la práctica evolucionaba muy por debajo del tipo de cambio-,
generando un descomunal subsidio al capital más concentrado de la economía. Uno de ellos fue el
"A" 137 de 1982, luego del conflicto en las Islas Malvinas, y fue emitido bajo la conducción del
BCRA por parte del que sería más tarde el ministro de economía de Menem y la Alianza, Domingo
Cavallo.

La consolidación de las fracciones dominantes bajo el primer gobierno constitucional: 1983-
1989.
Se puede afirmar que durante la gestión Alfonsín los rasgos estructurales de la sociedad argentina,
que habían florecido durante la dictadura militar y la implementación de un nuevo modo de
acumulación -la valorización financiera-, y el desenvolvimiento que en el mismo tenían las distintas
fracciones del capital, no sólo se afianzó sino que se profundizó. Eso sí, la consolidación del nuevo
bloque de poder formado por las fracciones dominantes del capital local (oligarquía diversificada y
conglomerados extranjeros) y los acreedores externos debió sortear una década signada por la crisis
de la deuda.
Fenómenos como la desindustrialización, la baja participación del ingreso de los trabajadores, el
estancamiento económico -caída del PBI y derrumbe de la inversión productiva entre sus
fenómenos más sobresalientes-, el endeudamiento y fuga de capitales se desenvolvieron en una
década signada por la "crisis de la deuda", caracterizada por la aguda escasez de financiamiento
externo para toda América Latina, ciclo iniciado en México en 1982 que incluía continuas rondas de
negociaciones con los acreedores externos y una serie de moratorias. Además, el cambio de patrón
de acumulación empezaba a mostrar sus consecuencias sociales: aumentaba notablemente el
desempleo, la pobreza y la indigencia.

En este período se vislumbra con claridad que el deterioro de la situación fiscal del Estado no se
debió a un deterioro paulatino a lo largo del tiempo, sino por el contrario, el colapso de las finanzas
públicas era una de las consecuencias inevitables de la redefinición de la naturaleza de un Estado
que debía permitir la valorización financiera, incluida la estatización de la deuda privada externa.
Por otro lado, las transferencias de recursos desde el Estado hacia las fracciones internas del nuevo
bloque de poder fueron crecientes, especialmente a través de subsidios industriales, exenciones,
reintegro a las exportaciones,
etc., pero la carencia de financiamiento externo debilitó el papel del Estado que posibilitaba la fuga
de capitales, este inconveniente de la década provocó una expansión interna del ciclo que trajo entre
sus principales consecuencias, las siguientes: el endeudamiento con otras empresas fue el
componente más importante del pasivo de las grandes empresas (explicaría por qué luego de la
hiper se diluyeron grandes grupos económicos), a su vez, la fracción dominante adquiere una
independencia notable respecto al ciclo económico -crece a costa del resto de la sociedad-
manifestado en una gran liquidez en un periodo de desmonetización, y estaba sustentado en el
hecho de que podían modificar los precios relativos gracias a su posición oligopólica, la orientación
de la política económica y las distintas transferencia que recibían del Estado.
Para finalizar la descripción de este momento de la historia argentina quisiera resaltar algunos
hechos, desde el momento en que la crisis de la deuda amenazó fuertemente entre otros al sistema
bancario norteamericano -estaba muy expuesto a la deuda latinoamericana-el FMI devino en el
representante político y técnico de los acreedores y era el encargado de elaborar programas de
ajuste y controlar su evolución. Estos programas estaban fundamentados en la idea básica de que el
problema de falta de liquidez de los Estados deudores se resolvería contrayendo la demanda
agregada interna, principalmente reduciendo el gasto público y disminuyendo el consumo de los
sectores populares vía congelamiento de salarios. A esta visión, se suma a mediados de los años
ochenta, la elaboración conceptual que sostenía que no sólo había un problema de liquidez sino
además de solvencia, es decir que a partir de la existencia del Plan Baker (20) se introdujo la idea de
que los países deudores debían realizar una reforma estructural de su economía, es decir, se debían
privatizar las empresas públicas, el único patrimonio de aquellos Estados. En este contexto se
desató la pugna entre el FMI y el BM, sólo para el hecho de determinar prioridades y pasos a seguir,
ambos objetivos eran complementarios. (20) El plan recibió el nombre de James Baker, un político y diplomático estadounidense, que fue Secretario de Estado entre 1989 y 1992. Respecto a la política alfosinista debemos diferenciar tres etapas, una primera en donde el gobierno
asumió una posición confrontativa con los acreedores externos y los organismos multilaterales y los
Estados centrales, además de una política económica que buscaba aumentar el salario real para
reactivar el mercado interno y así dar batalla al desempleo y subempleo heredados. Grinspun fue el
ministro de Economía de esta etapa. Pero la respuesta de las fracciones en el ámbito local fue
fulminante, la inflación del año 1983 teniendo en cuenta el número índice de 1980 según el IPM,
terminó en 343,8 (100,8% según el libro "El ciclo de la ilusión y el desencanto", de Gernuchoff y
Llach), y la de 1984, en 626,7.
La nueva etapa, a cargo de Sourroulle, mostró una nueva tónica, amigable con los acreedores
externos y una subordinación absoluta a los sectores dominantes internos, buscando conciliar sus
interés, los primeros querían recibir el pago en termino de interés y capital, los últimos seguir
recibiendo los privilegios económicos ya mencionados (subsidios, reintegro a las exportaciones, la
posición oligopólica, fuga de capitales, etc.). El 14 de Junio de 1985 se lanzó el nuevo plan
económico: el Plan Austral. En este contexto, a mediados de 1987, el diagnostico oficial acerca de
las dificultades que enfrentaba la economía argentina sufrió un cambio drástico: ya no se trataba de
una crisis vinculada al pago de los servicios del espectacular endeudamiento generado durante la
dictadura, sino del agotamiento de una economía que exhibía un marcado estatismo de carácter
populista, en obvia alusión a la experiencia peronista. Comenzaba así lo que se denominaría
transformismo argentino, que es la cooptación ideológica y material de los partidos populares, que

finalizaría recién en el año 2003. Esta concepción estaba en sintonía con el plan Baker, así en
febrero de 1987 la conducción económica y el BM pusieron en marcha un acuerdo por 2 mil
millones de dólares para el periodo 1987/1988 destinados a modificar la política comercial,
reformar el sector financiero, privatizar empresas públicas y racionalizar el sector público.
La tercera etapa comienza a mediados de 1988 cuando las fracciones locales dominantes, como se
dijo a través de la cooptación del partido gobernante, logran que el gobierno no sólo frene las
privatizaciones de las empresas públicas, sino además, que termine asumiendo, modificando su
política amistosa llevada a cabo luego de la salida de Grinspun del ministerio, una moratoria del
pago de la deuda externa. Se iniciaba una puja entre los sectores locales dominantes y los
acreedores externos que desembocaría en una hiperinflación y un plan de convertibilidad.
Hiperinflación, plan de convertibilidad, crisis y salida de la valorización financiera: 1989-2001
Las privatizaciones estuvieron enmarcadas y son partes constitutivas de un proceso que viene a
superar una contradicción creciente entre los intereses de los sectores dominantes locales, por un
lado, y los intereses de los acreedores externos, por el otro; contradicción, que estaba originada por
la crisis de la deuda de los años ochenta, producto de la falta de financiamiento para el país, que
hacía imposible sostener tanto el subsidio a las fracciones dominantes locales, sobre todo con la
promoción industrial y los reintegros a las exportaciones, como el pago del capital más interés, a la
otra fracción del capital que había sido parte constitutiva de las fracciones dominantes luego de la
irrupción de la dictadura militar de 1976, los acreedores externos, con sus representantes políticos a
la cabeza, el FMI y el BM. Vale aclarar que en este contexto las crisis hiperinflacionarias, de los
años 1989 y 1990, resultan ser el momento más álgido del conflicto anteriormente puntualizado.
Sin embargo, cuando las fracciones dominantes lograron conciliar sus intereses, esgrimieron la
caracterización de que la crisis de esos años expresaba el colapso definitivo del Estado generado por
el proceso de sustitución de importaciones, específicamente, en su variante distribucionista. Esta
visión tergiversada -e interesada- de la crisis estatal, fue asumida y difundida por el sistema político
e, incluso, por diversos analistas. Fue una caracterización de la crisis que se convirtió en
hegemónica y generó, en el contexto de la hiperinflación, la adhesión social necesaria para llevar a
cabo un replanteo de la estructura y áreas de influencia del Estado, de acuerdo con las concepciones
establecidas en el consenso de Washington. Por otra parte, a partir de abril de 1991, los sectores
dominantes y el sistema político sostuvieron que el Plan de Convertibilidad estaba constituido tanto
por el nuevo esquema cambiario y monetario como por las reformas estructurales cuando, en
realidad, son dos políticas que no se superponían entre sí, al menos desde el punto de vista del
funcionamiento económico. La incorporación de la reestructuración de la economía como parte de
la política antiinflacionaria oscureció el carácter de las políticas de largo plazo, pero también fue
una severa advertencia -a propios y ajenos- de que no había posibilidad alguna de detener la crisis
económica y social sin respetar el conjunto de las políticas del Plan Convertibilidad. Así, la política
antiinflacionaria sólo cobró forma una vez que se pusieron en marcha las políticas reestructuradoras
de largo plazo y, en ese contexto, comenzó la negociación del Plan Brady, que dio lugar a un nuevo
e indiscriminado ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales.
Parece significativo acentuar que si bien la característica económica central de la década del
noventa, es el endeudamiento externo con su correlato fuga de capitales, este proceso se enmarcó en
un Plan de convertibilidad que manifestó, no otra cosa, que un nuevo acuerdo entre las distintas
fracciones del capital dominantes. Como ya dijimos anteriormente, éstas eran las fracciones
dominantes locales endeudadas -la oligarquía diversificada y los conglomerados multinacionales-, y
la fracción externa compuesta por un diverso conjunto de acreedores -bancos, fondos de pensiones,
etc.-, representados políticamente por el FMI y el BM; tiene como hecho fundante, de un gran poder
simbólico, como se aludiera anteriormente, a las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990. En este

sentido es oportuno mencionar la siguiente cita de Perry Anderson "hay un equivalente funcional al
trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democráticamente y no
coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la
hiperinflación" En un contexto de tal naturaleza la "tolerancia social" a posibles reformas
estructurales se relaja ante la amenaza de un retorno a la hiperinflación y se genera una demanda de
gobierno que permite a la presidencia echar mano a los recursos institucionales necesarios para
concentrar la autoridad de decisión, adoptar políticas elaboradas en el sigilo de los gabinetes
tecnocráticos e imponer un trámite expeditivo a su promulgación, tal situación se presentaba,
indudablemente, en la Argentina de 1989.
Sintetizando, se puede sostener que durante estos años -el comienzo de la convertibilidad-, luego del enfrentamiento entre las fracciones dominantes que dio lugar a la crisis hiperinflacionaria, se
formó una "comunidad de negocios" basada en la privatización de las empresas estatales donde
convergieron la oligarquía diversificada, las nuevas firmas extranjeras y los acreedores externos.
La peculiaridad del caso argentino se enmarca en una política, desplegada por el Estado Nacional,
para valorizar el atractivo del venidero negocio de los futuros inversores. Podemos destacar, como
las más primordiales, a las siguientes: se buscó, a través de las autoridades intervinientes, deteriorar
la calidad de los servicios públicos y el desempeño económico de las empresas a privatizar para
lograr, de esa manera, el consenso esperado para privatizar sumariamente. Además, por
recomendación del BM, las empresas en cuestión, sufrieron cuantiosos beneficios -obviamente en
términos de los intereses de las empresas adjudicatarias- que incluían un racionamiento del personal
a costa del Estado, esto es, a través de unos programas de "retiros voluntarios", a la vez que se
establecían diversas cláusulas laborales, todas tendientes a flexibilizar las referidas al régimen de
despido y contratación. También se incrementaron de antemano las tarifas de los servicios así como
la supresión de las antiguas estructuras de subsidios para diversos tipos de usuarios y regiones.
Debe agregarse que el Tesoro Nacional atrajo el 77% de la deuda interna y externa que presentaban
el conjunto de las empresas públicas a ser privatizadas, cifra que rondó los 20.106 millones de
dólares.
Para comprender a las privatizaciones en toda su magnitud hay que referirse a la modalidad
financiera de la privatización. Existieron dos formas de pago en las privatizaciones: una fue con
efectivo de libre disponibilidad y la otra con títulos de la deuda pública, de los cuales la mayor parte
se encontraba en cesación de pagos. Esta fue la dominante durante el período 1990-1994. La
primera modalidad imperó en los años transcurridos entre 1995 y 2001. Este hecho provocó una
notable subvaluación inicial de los activos estatales, ya que los títulos que fueron admitidos en parte
de pago fueron aceptados por su valor nominal, mientras que en el mercado cotizaban a un valor
promedio que rondaba el 14% (en 1990) y el 73% (en 1994) del valor reseñado. Es cardinal realzar
que estas operaciones habilitaron el ingreso del país al Plan Brady de reestructuración de la deuda
pública en 1992, que permitió la reanudación de los pagos a los acreedores externos y el inicio de
un nuevo ciclo de endeudamiento.
En esta década parece replantearse con mayor hondura gran parte de las líneas centrales de la
política económica implementada bajo la dictadura militar que, con livianos matices e instrumentos
modificados, también procuró consolidar nuevas condiciones refundacionales del desarrollo
económico y social del país y que desde esta contextualización, cabe reconocer ciertos componentes
básicos de esas políticas públicas que, por un lado, han ido asumiendo un papel protagónico en la
reorientación estratégica del patrón evolutivo de la economía argentina y, por otro, resultan
funcionales al programa de estabilización implementado a principios de 1991 (ley N° 23.928, o Ley
de Convertibilidad). Se trata de tres pilares fundamentales de la estrategia que fuera desplegada
desde fines del decenio de los años ochenta: la acelerada privatización de empresas públicas
productoras de bienes y prestadoras de servicios; la creciente desregulación de ciertos mercados; y
la profundización del proceso de apertura externa para la casi totalidad de los mercados de bienes y

servicios transables con el exterior; y es justamente en el marco del programa de Convertibilidad
donde esas políticas asumen, por un lado, algunas nuevas formas y una mayor profundización en su
grado de consecución y, por otro, un carácter mucho más orgánico, sistemático y funcional con las
políticas de corto plazo e, incluso, con las estrategias de largo plazo.
Este nuevo funcionamiento económico, basado en las privatizaciones, la apertura del mercado hacia
el exterior, la reestructuración del Estado y la desregulación económica (o reconfiguración del
marco regulatorio), que eran partes componentes del plan de convertibilidad, sirvió a la expansión
de los sectores dominantes, ordenando al conjunto social detrás de sus propósitos, a la vez que le
permitió recobrar la autonomía respecto del ciclo económico, virtud que habían perdido con las
crisis hiperinflacionarias.
Por ejemplo, si tomamos como base 1991 y estimamos el PBI en precios corrientes debemos decir
que en el 2001 el PBI tenía un número índice de 161,90, mientras que las ventas de las 200 firmas
de mayor facturación, entre las cuales las privatizadas tenían un papel protagónico, alcanzaban
224,20. Por esta razón, el conjunto social transitó un proceso -y lo percibió como tal- en el que la
recuperación del ciclo fue más atenuada, y la crisis más profunda que lo indicado por las
estadísticas oficiales que consideran el ciclo promedio. Evaluando ambas décadas, se puede percibir
que durante la valorización financiera los sectores dominantes lograron modificar -a costa de la
situación de los sectores populares- la situación que tenían durante la vigencia de la sustitución de
importaciones, cuando el monto de sus ventas respondía a las alternativas del PBI, aún cuando eran
más elevadas en el auge del ciclo y menos pronunciadas en la crisis.
A partir de 1998 comenzaría a dibujarse el fin de la convertibilidad, la oligarquía diversificada
empezó a vender sus empresas y sus participaciones accionarias, refugiándose en la fuga de
capitales las ganancias patrimoniales altísimas que había obtenido por aquellas ventas, más la
valorización financiera que permitía un endeudamiento nutrido, además se replegaba a las
actividades de la economía real que exhibían un elevado superávit en el comercio exterior -las
agropecuarias entre ellas-. Es decir que está fracción de la clase dominante tenía invertido su capital
en activos financieros dolarizados y radicados en el exterior y sus ingresos provenientes de las
firmas controladas en el país estaban también dolarizadas. Por el contrario, el capital extranjero se
ubicó en la situación opuesta, a lo largo de esta década su posicionamiento sobre activos fijos
dolarizados fue creciente, debido a su participación mayoritaria en las privatizaciones, pero también
a la adquisición de muchas empresas industriales y de servicios al final de la convertibilidad. Es
decir que sus activos estaban dolarizados pero no sus ingresos. Se ponían en marcha dos propuestas
alternativas para abandonar la convertibilidad tal cual se la conocía: la primera pugnaba por la
devaluación asimétrica, la segunda por la dolarización.
Conclusión: a modo de reflexión.
A lo largo de este trabajo he tratado de mostrar cómo los acontecimientos económicos, en este caso referidos a los modelos de acumulación del capital, responden siempre a la búsqueda, por partes de
los actores sociales, de satisfacer sus intereses; esto no quiere decir que los actores sociales sean omnipresentes.
Además, queda claro el papel que ha desempeñado, en la historia argentina, la oligarquía, así mismo su comportamiento explica en cierto modo por las distintas coyunturas por las cuales hemos atravesado.
Por otro lado, he tratado de describir con minuciosidad el cambio que implicó para la sociedad
argentina, en términos sociales, económicos y culturales transitar del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, más allá de sus limitaciones e imperfecciones, al de la
valorización financiera. Este cambio produjo un salto cualitativo en las condiciones de vida de

millones de argentinos, fenómenos como el de altas tasas de desempleo, de pobreza y de miseria, fueron realidades palpables. También fue una situación cierta el deterioro sufrido por miles de trabajadores que vieron empeoradas sus condiciones de trabajo y la igualdad social alcanzada se fue deshaciendo año tras año hasta llegar la sociedad a un grado de regresividad e injusticia alarmantes.
En este sentido, se comprende por qué fue tan virulenta la dictadura militar, qué objetivos buscaba y para quién trabajaba. Además marcaría un techo económico y social, bajo por cierto, difícil de
superar. Citando a Walsh sobre la junta militar, "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de
seres humanos con la miseria planificada".
Finalizando entonces, sabemos que el Estado puede adquirir distintos tipos de comportamiento,
relacionados con su naturaleza que se explica por las distintas alianzas de clase que se dan en su
interior, y si queremos uno que logre revertir todo el daño producido, profundizando los logros ya
obtenidos, pareciera ser concluyente que el mismo debiese nutrirse de la organización de los
sectores populares, en todas sus formas, para lograr airoso cumplir su cometido. Y por cierto, que
obviar esta condición necesaria que nos muestra la historia, sería cometer un error imperdonable.
Bibliografía utilizada v recomendada:
Abeles, Martín; El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa: ¿reforma estructural o
consolidación hegemónica?, Época, año 1 n°1, diciembre de 1999.
Arceo, Enrique, El impacto de la globalización en la periferia y las nuevas y viejas formas de la
dependencia en América Latina, Cuadernos del Cendes, N°60, Caracas, Venezuela, 2005.
Arceo, Enrique, El Alca, noeliberalismo y nuevo pacto colonial, CTA, Buenos Aires, Argentina,
2002.
Arceo, Enrique, El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina, Estrategias de los
sectores dominantes y alternativas populares, Flacso, Buenos Aires, Argentina, 2004
Azpiazu, Daniel; "Las empresas transnacionales en la Argentina", Estudios e Informes de la
CEPAL, N° 56, Santiago de Chile, 1986.
Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo M., y Khavisse, Miguel; El Nuevo Poder Económico en la
Argentina de los Años 80, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 2004.
Azpiazu, Daniel, La industria argentina ante la privatización, la desregulación y la apertura
asimétricas de la economía: la creciente polarización del poder económico; El desarrollos Ausente,
Norma, 1995, Buenos Aires.
Basualdo, Eduardo; Estudios de historia económica Argentina, Siglo XXI, 2006.
Basualdo, Eduardo; Los primeros gobiernos peronistas y la consolidación del país industrial: éxitos
y fracasos; Editorial La Pagina y Flacso, Buenos Aires, 2004.
Braun, Oscar y Joy, Leonard; "Un modelo de estancamiento económico. Estudio de caso sobre la
economía argentina", en Revista Desarrollo Económico (IDES), N° 80, Vol. 20, Buenos Aires,
1981.
Brodersohn, Mario S.; "Estrategias de estabilización y expansión en la Argentina: 1959-67", en
Ferrer, Aldo y otros; Los planes de estabilización en la Argentina, Paidós, Buenos Aires, 1969.

Canitrot, Adolfo; "La experiencia populista de redistribución de ingresos", en Revista Desarrollo
Económico (IDES), N° 59, Vol. 15, Buenos Aries, 1975.
Canitrot, Adolfo; "Teoría y práctica del liberalismo. Política antiinflacionaria y apertura económica
en la Argentina", en Revista Desarrollo Económico (IDES), N° 82, Vol. 21, Buenos Aires, 1981.
Fajnzylber, Fernando, La industrialización trunca de América Latina, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires, 1984.
Forcinito, K. y Nahón, C; La fábula de las privatizaciones: ¿vicios privados, beneficios públicos? El
caso de la Argentina (1990 - 2005), para Observatorio Argentina -Grupo de investigación sobre
Economía.
Gerchunoff, Pablo y Llach, Juan J.; "Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del
ingreso entre los dos gobiernos peronistas: 1950-1972", en Revista Desarrollo Económico (IDES),
N° 57, Vol. 15, Buenos Aires, 1975.
O'Donnell, Guillermo; "Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976", en Revista Desarrollo
Económico (IDES), N° 64, Vol. 16, Buenos Aires, 1977.
Schvarzer, Jorge; "Promoción industrial en Argentina. Características, evolución y resultados",
Documentos CISEA N° 90, Buenos Aires, 1987.
Schvarzer, Jorge; "Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica", Ensayos y Tesis
CISEA, N° 4, Buenos Aires, 1983.
Sourrouille, Juan V.; "El impacto de las empresas transnacionales sobre el empleo y los ingresos: el
caso de la Argentina", Organización Internacional del Trabajo (OIT), Buenos Aires, agosto de 1976.
Walsh, Rodolfo; Operación Masacre, Ediciones La flor, Buenos Aires, 1972.
Walsh, Rodolfo; Caso Satanowsky, Ediciones La flor, Buenos Aires, 1973. Walsh, Rodolfo; ¿Quién
mató a Rosendo?, Ediciones La flor, Buenos Aires, 2004. Walsh, Rodolfo; Carta abierta a la Junta
Militar, marzo 1977.

POLÍTICA
RODOLFO WALSH
"Carta abierta de un escritor a la Junta Militar" (1977) 1.- La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el
asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente
como escritor y periodista durante casi treinta años.
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.
El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo
desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado
por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes
liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso
democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron.
Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y
que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.
Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías
derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos,
interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha
conocido la sociedad argentina.
2.- Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. (1)
Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En
otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de
antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los
cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.
La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos,
retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las
víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos
verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales
reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las actualizaciones
contemporáneas. (2)
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos
los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida
que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran
para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad
que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
3.- La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.
Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la
reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de
represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.
Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del
Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la
Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que
destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates
donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos.
Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de
influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes
son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples
sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de
"cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.
El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que
surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 o
15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es
confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de
diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23
muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. (3)
Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y a los partidos de que
aun los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los
Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento.
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte

de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. (4)
El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros
siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez
Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la
política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de
gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la
Junta de Gobierno.
4.- Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. (5)
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas,
pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años,
Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles"
según su autopsia.
Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. (6)
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Lujan el 9
de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.
En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de
López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar
de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera
Brigada Aérea (7), sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti.
Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre
"violencias de distintos signos" ni el arbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del
terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. (8)
La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. (9)
La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía
Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan
Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station
Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la
comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa
agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la
Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por
esa Junta en nombre de las 3 Armas.

Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de
la Marina, o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales.
A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal". (10)
5.- Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que
mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos
humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos
con la miseria planificada.
En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su
participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar (11), resucitando así formas de trabajo forzado que no
persisten ni en los últimos reductos coloniales.
Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas,
aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas,
alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% (12) prometiendo aumentarla con
300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era
industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos,
secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no
aparecieron. (13)
Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de
alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido
prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad
infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades
como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas
mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el
presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los
hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo
provocado por el terror, los bajos sueldos o la "racionalización".
Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante
política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz,
barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares
de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y
adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los
socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de
gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe.
Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a
600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una
semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la
pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que

equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en
1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos
Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela,
mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban
que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la
actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más
rápido que el dólar.
6.- Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al
Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como
beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de
monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la
Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de
su gabinete.
Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la
Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos
pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos". (14)
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar
sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana
duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras,
valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo
un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos".
Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera,
indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo
las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles
aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al
conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales,
dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al
ser nacional.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta
procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera
ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran
sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al
último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más
de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas
por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer
llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022
Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.

Referencias:
1 Desde enero de 1977 la Junta empezó a publicar nóminas incompletas de nuevos detenidos y de
"liberados" que en su mayoría no son tales sino procesados que dejan de estar a su disposición pero
siguen presos. Los nombres de millares de prisioneros son aún secreto militar y las condiciones para
su tortura y posterior fusilamiento permanecen intactas.
2 El dirigente peronista Jorge Lizaso fue despellejado en vida, el ex diputado radical Mario Amaya
muerto a palos, el ex diputado Muñiz Barreta desnucado de un golpe. Testimonio de una sobreviviente: "Picana en los brazos, las manos, los muslos, cerca de la boca cada vez que lloraba o
rezaba... Cada veinte minutos abrían la puerta y me decían que me iban hacer fiambre con la máquina de sierra que se escuchaba".
3 "Cadena Informativa", mensaje Nro. 4, febrero de 1977.
4 Una versión exacta aparece en esta carta de los presos en la Cárcel de Encausados al obispo de
Córdoba, monseñor Primatesta: "El 17 de mayo son retirados con el engaño de ir a la enfermería
seis compañeros que luego son fusilados. Se trata de Miguel Ángel Mosse, José Svagusa, Diana
Fidelman, Luis Verán, Ricardo Yung y Eduardo Hernández, de cuya muerte en un intento de fuga
informó el Tercer Cuerpo de Ejército. El 29 de mayo son retirados José Pucheta y Carlos Sgadurra.
Este último había sido castigado al punto de que no se podía mantener en pie sufriendo varias
fracturas de miembros. Luego aparecen también fusilados en un intento de fuga".
5 En los primeros 15 días de gobierno militar aparecieron 63 cadáveres, según los diarios. Una
proyección anual da la cifra de 1500. La presunción de que puede ascender al doble se funda en que
desde enero de 1976 la información periodística era incompleta y en el aumento global de la
represión después del golpe. Una estimación global verosímil de las muertes producidas por la Junta
es la siguiente. Muertos en combate: 600. Fusilados: 1.300. Ejecutados en secreto: 2.000. Varios.
100. Total: 4.000.
6 Carta de Isaías Zanotti, difundida por ANCLA, Agencia Clandestina de Noticias.
7 "Programa" dirigido entre julio y diciembre de 1976 por el brigadier Mariani, jefe de la Primera Brigada Aérea del Palomar. Se usaron transportes Fokker F-27.
8 El canciller vicealmirante Guzzeti en reportaje publicado por La Opinión el 3-10-76 admitió que "el terrorismo de derecha no es tal" sino "un anticuerpo".
9 El general Prats, último ministro de Ejército del presidente Allende, muerto por una bomba en setiembre de 1974. Los ex parlamentarios uruguayos Michelini y Gutiérrez Ruiz aparecieron
acribillados el 2-5-76. El cadáver del general Torres, ex presidente de Bolivia, apareció el 2-6-76, después que el ministro del Interior y ex jefe de Policía de Isabel Martínez, general Harguindeguy,
lo acusó de "simular" su secuestro.
10 Teniente Coronel Hugo lldebrando Pascarelli según La Razón del 12-6-76. Jefe del Grupo I de Artillería de Ciudadela. Pascarelli es el presunto responsable de 33 fusilamientos entre el 5 de enero y el 3 de febrero de 1977.
11 Unión de Bancos Suizos, dato correspondiente a junio de 1976. Después la situación se agravó aún más.
12 Diario Clarín.

13 Entre los dirigentes nacionales secuestrados se cuentan Mario Aguirre de ATE, Jorge Di Pasquale de Farmacia, Oscar Smith de Luz y Fuerza. Los secuestros y asesinatos de delegados han sido particularmente graves en metalúrgicos y navales.
14 Prensa Libre, 16-12-76.

MARIO WAINFELD
"Hace diez años sabíamos soñar"(1984)
Publicado en la Revista "Unidos", la cual dirigieron primero Carlos "Chacho" Álvarez y luego
Wainfeld. La revista, enmarcada dentro de la "Renovación Peronista"se editó hasta el año 1991.
1. El "boom" de la democracia
1.1. La victoria alfonsinista ha suscitado una revalorización de la no violencia y de los mecanismos de la democracia parlamentaria, notoria en los medios formadores (?) de opinión y en la
conversación del hombre común. Esto es positivo y merece ser bienvenido.
Lamentablemente, la revalorización es simplista pues viene apareada con una crítica ahistórica y
poco seria de todo accionar político apartado del marco de la democracia parlamentaria lo que
deriva, en lo que hace a nuestra historia reciente, en dos injusticias: a) la sobrevaloración del
gobierno de lllia, olvidando su origen ilegítimo, su popularidad limitada, sus devaneos gorilas, la
mediocridad de sus metas y de sus logros y su nula capacidad movilizatoria (por no hablar de la
proscripción de Perón). Estas tremendas limitaciones parecen no existir: se las omite mencionando
tan sólo las virtudes republicanas del Dr. Illia, su honestidad, su modestia, el funcionamiento del
parlamento y el tenaz respeto por las libertades individuales. Se incurre en una exagerada apología
de un gobierno limitado"(1); b) una injusta denostación de todo accionar político no realizado por
los mecanismos partidarios o parlamentarios. La acción directa y la violencia son criticadas
abiertamente. Es moneda corriente escuchar frases tales como "todas las violencias son igualmente
censurables" o considerar "violencia" a cualquier forma de acción directa.
1.2. Presenciamos una errada evaluación de la historia humana y -más modestamente- de nuestra historia reciente.
El pacifismo en boga parece condenar por igual a los romanos y a Espartaco; a Castro y a Batista; a los franceses y los argelinos; al F.S.L.N. y a Somoza; a la revolución libertadora y a Valle; a Carcagno y al pueblo cordobés en 1969, etcétera.
Respecto de nuestro pasado se incurre en una cerrada crítica a todo el accionar directo (proviniera de donde proviniera) producido entre 1955 y 1973, etapa que se repudia "en block" con la paradisíaca excepción de la administración Illia.
El repudio involucra a nuestra generación política: la de quienes nos asomamos a la política en la
década del 60 y contamos hoy entre 30 y 40 años, más o menos. Esta generación política, que formó
la gloriosa JP de 1973 (2) quiso participar y comprometerse, quiso una revolución para la
Argentina, se sacrificó, militó y pavimentó con su sangre el camino de la hoy naciente democracia.
Hoy se la ha olvidado o -lo que es peor- recusado como una de las gestoras de esas violencias
"igualmente repudiables". Creo que ya es hora de separar la paja del trigo. Por eso me propongo
hablar de la violencia, de nuestra generación, de su proyecto y de su futuro.
2. Perogrulladas sobre la violencia

2.1. La crítica a la violencia tiene un origen claro y razonable: el terrorismo de izquierda y de
derecha, y -en especial- la guerra de Malvinas y el terrorismo de estado han generado un natural
deseo de paz. El autoritarismo integral del proceso ha condicionado a una joven generación que
creció entre 1976 y 1983 y cree en la paz como valor absoluto. Toda violencia es criticada. La
democracia (a veces confundida con la libertad de expresión o la falta de represión) es enaltecida
como valor supremo.
Estos planteos -válidos en general- son llevados a un nivel extremo tan absoluto y ahistórico que los torna falsos.
No todas las violencias son (ni han sido, ni serán) idénticas. La violencia (en eso estamos de acuerdo con la interpretación en boga) nunca es deseable. Pero (en esto discrepamos) a veces es necesaria y justa.
La violencia de los opresores no es igual a la de los oprimidos. Esta es, a veces, el único camino para romper con la dependencia o la dominación. En ese caso lo censurable no es la violencia sino la inacción.
Ningún medio es neutro: la violencia tampoco; por eso es desaconsejable (en caso de poder elegirse). Habitualmente exacerba la venganza y desalienta a las mayorías. En las sociedades
modernas toda tarea requiere especialistas: también la violencia que se transforma en una actividad para iniciados (3). Por lo general, los mejores en la lucha no son los mejores para la política.
A veces los veteranos de guerra ni siquiera pueden vivir en paz.
Creo haber sido claro: la violencia es indeseable. Es el último de los medios. Pero existe. A veces es necesaria y justa. Y, fundamentalmente no es cierto que toda violencia sea igual a otra.
2.2. Hace diez o quince años no hubiera escrito estas perogrulladas que -por lo demás-hubieran tenido poco eco en mi generación política.
Es que nosotros nacimos a la política bajo la violencia gorila y la vivimos continuamente: el 16 de junio de 1955; José León Suárez; Valle, Valiese, el Conintes, Mussi, Méndez, Retamal, Bello, Cabral, el cordobazo, Trelew formaron nuestra experiencia y nuestra conciencia. La resistencia a la
opresión asumía a veces formas violentas: nos parecía justo. Me apresuro a decirlo. A mí, al menos, me sigue pareciendo.
La resistencia peronista, las luchas obreras contra el Conintes, el cordobazo, son momentos
gloriosos de las luchas populares argentinas. El pacifismo a ultranza olvida injustamente a mártires
que lucharon por la justicia social y la democracia con los medios que les permitía el sistema.
Porque, bueno es señalarlo, en 1955, en 1958, en 1963 y en 1969 no se votaba libremente o (más
llanamente) no se votaba. Los caminos democráticos estaban cerrados. La lucha popular no puede
detenerse por decreto: asume las formas que le imponen las circunstancias. Los pueblos no odian
porque sí ni desean la guerra. Eso Perón lo sabía y lo encarnaba. Pero a veces son obligados a odiar y a pelear. Ese odio, esas luchas son justas. Así lo entendimos muchos de nosotros hace diez, quince o veinte años. Así lo sigo entendiendo. (4)
2.3. No todas son rosas. Hoy se ama acríticamente la paz; parte de nuestra generación amó en exceso la violencia. Creyó que no era una imposición de la historia sino una beneficiosa necesidad.
Pensó que -como el fuego- purificaba todo lo que tocaba.

Debe aclararse que -contrariamente a lo que surge de la leyenda de la "guerra sucia" fueron pocos los que actuaron en la guerrilla.
En la Argentina no hubo, ni por asomo, 30.000 guerrilleros. La cantidad la inventaron quienes
querían justificar 30.000 desaparecidos. Pero sí es verdad que -en general- nuestra generación pensó
en los fines y no en los medios y que menospreciábamos las libertades públicas y los derechos constitucionales que considerábamos meros formalismos.
Nos importaba la toma del poder, con miras a realizar "la revolución". Desarrollamos una mentalidad militarista y maquiavélica (búsqueda del objetivo con desprecio por el "enemigo" y los medios).
Para muchos la lucha violenta cesó cuando el peronismo llegó al gobierno. Muchos otros siguieron avalando -siquiera argumentalmente- el uso de la fuerza. Algunos pocos la ejercieron.
Esa conducta le vino como anillo al dedo a los enemigos del cambio quienes hábilmente
identificaron a toda nuestra generación con el montonerismo. Todo aquel que propugnaba cambios
sustanciales en la sociedad era sospechoso de ser guerrillero. La simplificación, iniciada por
sectores de nuestro propio movimiento, fue llevada al paroxismo durante el proceso. Los propios
montoneros la fomentaron pues los transformaba en el único referente válido del peronismo
revolucionario.
La dinámica política nos obligó a desarrollar un discurso negativo: en lugar de explicar quiénes éramos y qué queríamos debíamos arrancar aclarando lo que no éramos: montoneros. En lugar de reclamar y promover cambios debimos dedicarnos a pedir disculpas (por lo que no éramos). Durante el proceso, probarlo era cuestión de vida o muerte.
Ante la alternativa electoral, como con reflejos retardados, optamos por la buena letra, quizá por
temor a que reaparecieran los viejos reproches...
2.4. Nuestra generación quizá amó en exceso la lucha; pero fue (y ése sigue siendo su principal mérito) la generación del compromiso desinteresado. Quisimos participar y cambiar la sociedad.
Hacían falta ganas (que nos sobraban) y proyecto. Con algún proyecto nos comprometimos todos. Entonces nos preocupaba el proyecto y no la democracia. Hoy vivimos la democracia sin proyecto.
Quizá sea nuestra misión, a partir de nuestra dura experiencia, encontrar la síntesis.
3. Elogio de la democracia
3.1. La democracia puede ser un medio y el marco idóneo para procurar el cambio social. Hace diez años no queríamos o no sabíamos verlo. Parece mentira: siempre el pueblo (peronista, yrigoyenista)
llegaba al poder mediante el voto. Sin embargo ese "dato" no nos decía nada o casi nada.
Hoy sabemos que en la Argentina (como dice Alfonsín) la democracia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Como no amamos la muerte la diferencia nos resulta sensible.
No es sensato, en la actual coyuntura, plantear antinomias tales como "democracia o comida" o "democracia o soberanía". Dentro de la democracia no hay hoy una alternativa seria al alfonsinismo.
Seamos honestos: este peronismo no es opción.

Tampoco es opción el "autoritarismo eficaz". En la Argentina no hay tal: el autoritarismo mata, hambrea y pierde las guerras y los territorios.
Llevada la cuestión a un simple slogan; la opción hoy y aquí (con este peronismo) es Alfonsín o Videla. Quien opine lo contrario o miente o se equivoca.
3.2. El gobierno alfonsinista fue elegido por el pueblo. ¿Fue acertada la elección? Es cuestión discutible que no deseo tratar acá. No me parece suficiente decir que el pueblo nunca se equivoca.
La afirmación es simplista, producto de nuestra soberbia cuando la mayoría nos apoyaba.
El pueblo difícilmente yerre en lo que rechaza. Es más posible que no acierte en lo que se propone. Es más fácil tener conciencia sobre el pasado (-es algo existencial-) que sobre el futuro (lo que a veces requiere datos, horizontes culturales, o conocimientos técnicos).
La conciencia popular es un producto histórico y como tal mudable. Tras años de miedo,
desinformación e inacción política la conciencia popular necesariamente debe retroceder y puede
cometer errores. Afirmar lo contrario es atribuirle carácter mágico y negar consiguientemente el
valor de la educación, de los medios de difusión y del adoctrinamiento político. Si la conciencia
popular fuera perfecta sería inexplicable que Perón se hubiera pasado la vida adoctrinando...
Pero no es ésa la cuestión. Democracia es hacer lo que el pueblo quiere, equivocado o no. El pueblo eligió libremente a Alfonsín. Para los peronistas eso debe ser suficiente. Este gobierno es también nuestro y como tal debemos defenderlo.
3.3. Acá se acaba mi oficialismo. Porque creo que la "democracia de Alfonsín" no conlleva un proceso de liberación nacional y de cambio social. Es, dicho con respeto, una "democracia boba". Pero la culpa no es sólo de Alfonsín. Es también de los peronistas quienes tenemos la obligación y la posibilidad de darle contenido.
La democracia no quita el hambre, pero da posibilidades de reclamar comida; de hacer huelgas, de
planificar planes alimentarios y -lo que es más importante- de procurar en breve plazo conseguir el poder para intentar erradicar la pobreza.
Esta democracia no castiga a los asesinos pero tampoco los hace presidentes. Ni mata.
La democracia no garantiza el surgimiento de organizaciones libres del pueblo pero lo posibilita.
Esta democracia no es, en suma, la panacea que pregonan los radicales. Pero es el marco idóneo para buscar soluciones.
La democracia privilegia el número y las mayorías. Las mayorías son nacionales y
populares. Ergo...
Cien años de democracia es magro proyecto y poco sueño si esa democracia no tiene un contenido de liberación nacional y revolución social que difícilmente pueda serie dado por el radicalismo a quien conforma ese sueño chiquito (y con todo, tan difícil).
El alfonsinismo no prometió una nueva Argentina. Aun si cumpliera sus 100 medidas el nuestro seguiría siendo un país dependiente, sometido económica y culturalmente y flagrantemente injusto
en la distribución de la riqueza y del poder social.
Nuestro pueblo sabía eso y lo votó, seguramente porque ansiaba la moderación, honestidad y falta de represión que el radicalismo prometía y garantizaba.

Dentro de cinco años el pueblo, desprovisto de miedos, mejor organizado, educado y concientizado tendrá posiblemente avideces mayores. El alfonsinismo no podrá satisfacerlas. Quizá lo hagamos nosotros, si recreamos el peronismo revolucionario.
Sí fracasamos es posible que arrastremos con nosotros a la democracia. En todo caso la expondremos a un peligro que ya se vivió en 1976: la existencia de un oficialismo insatisfactorio pero que aparezca como invencible electoralmente.
La democracia se vigorizará si existe una opción popular ante el oficialismo, como no la hubo en 1976 ni la hay hasta hoy.
El peronismo debe ser esa opción. Puede y debe resurgir dentro del marco democrático que debemos preservar con congruencia ideológica y también por conveniencia: garantiza nuestra subsistencia y posibilita nuestro regreso al poder.
Creo que la vieja dirigencia del peronismo, maríscala de cien derrotas, no está en condiciones de "aggiornar" al peronismo, dentro del marco democrático, Esa tarea compete a nuestra generación.
4. Remozar nuestras banderas
¿Cuáles son hoy nuestras banderas?. En esencia, las mismas de siempre. Pero, como decía Perón, sólo los grandes principios son eternos: los proyectos políticos deben ser reformulados y adecuados
a la evolución histórica. Esa tarea nos compete y aún está pendiente.
Seamos sinceros: las veinte verdades y las tres banderas por sí solas no definen qué hacer aquí y ahora. La felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación son objetivos permanentes pero no precisos.
Por supuesto no seré yo quien dé las respuestas, que sólo podrán surgir de un debate popular demorado y olvidado hace rato.
Propongo apenas algunos ejes para debatir, "infiltrando" alguna que otra opinión personal.
4.1. Debemos recrear el poder y la participación popular.
Parafraseando a Jauretche diré que el poder del pueblo creció cuando Rosas le otorgó trabajo a una
lanza; cuando Yrigoyen le procuró la libreta de enrolamiento; cuando Perón le dio el carné sindical
a los trabajadores y la libreta cívica a las mujeres. ¿Qué cambio proponemos después de casi
cuarenta años? ¿Nada más que devolverles la libreta y el carné?
¿Existe vocación participativa en la Argentina? Me atrevo a decir que en un tiempo la exageramos.
La mayoría de los cambios sociopolíticos fue gestada por los líderes y apoyada por lo masas y no a
la inversa. La débil respuesta popular ante el proceso (5) parece confirmar esa tendencia. ¿La
desmovilización fue una constante histórica o producto del miedo? En cualquiera de los dos casos
¿cómo revertiría?
4.2. La consigna "liberación o dependencia", producto del genio sintetizador de Perón, no ha sido
superada. Pero no exageremos; esa definición no nos ahorra el debate. Nos sirve sí para desconfiar
de algunos amores del alfonsinismo (Mitterrand, Felipe González, mañana algún Kennedy) pero poco más.

La frase "ni yankis ni marxistas" es antigua. Seguimos estando de acuerdo en que debemos independizarnos de los poderes internacionales. Pero la consigna no abarca a todos los poderes: v.gr. la socialdemocracia, la democracia cristiana, la propia Iglesia católica en cuanto poder político, etc.
Además, nuestra relación con los EE.UU. ha variado sustancialmente. Nuestra dependencia de Gran Bretaña era la más clásica; teníamos economías complementarias: comprábamos caro y vendíamos barato.
La posterior relación con EE.UU. generó una dependencia diferente y más sutil. Nuestras economías no son complementarias sino competitivas. A los americanos no puede preocuparles esa competencia por su escasa importancia.
Desde luego al capitalismo foráneo siempre le interesó dominar nuestro mercado. Pero no debemos
exagerar ese interés: tengamos en cuenta que nuestro mercado es -en términos de poder internacional- muy reducido.
Por eso a los yankis le costó atarnos a su carro. Entre 1946 y 1955 bastó un relativo aislamiento en especial de los organismos internacionales. En 1973 la cuestión era más difícil. Se procuró la integración económica con otros mercados.
Martínez de Hoz consiguió atarnos férreamente a la dominación yanki a través de la dependencia financiera. Hoy no vendemos nada ni compramos nada a los yankis y les "debemos" toda nuestra riqueza.
¿Qué hacer con la deuda externa? Las respuestas oficiales del peronismo y del radicalismo son apenas variaciones retóricas de las que propone el enemigo.
¿No hay otras alternativas? Sospecho que sí. Pero, desde el peronismo, no han sido ni esbozadas.
Si la respuesta fuera negativa ¿no debiéramos modificar nuestro planteo de independencia? ¿es
independiente quien trabaja para pagar usura por un capital que nunca recibió?
En el último de los casos ¿hay una forma "nacional y popular" de pagar la deuda externa?
4.3. En 1945 la liberación se ligaba a un proyecto autárquico en lo económico. Valorativamente la
autarquía debería seguir agradando a los peronistas, aún cuando arrastrase determinado atraso tecnológico. En general se insiste en que ese proyecto es hoy inviable. Pero el tema no se ha
discutido seriamente dentro del peronismo.
¿Cuál sería el perfil productivo deseable de la Argentina independiente?
Nuestra política exportadora ha tenido siempre como principales compradores a los países del "centro" (Inglaterra, el Mercado Común, la URSS durante el proceso). ¿No es posible cambiar nuestra producción exportable orientándola hacia el intercambio con los países latinoamericanos y del tercer mundo? (6)
La realidad demuestra que nuestros lazos con otros países del tercer mundo sólo pueden consolidarse cuando se sustentan en alguna base material. El intercambio y la cooperación
económica son la base necesaria para la consolidación de alianzas que -de lo contrario-mueren en las declaraciones o en los papeles.

4.4. Esto nos trae de la mano a otro tema sustancial: la integración latinoamericana. Perón fijó como límite el año 2.000. Quedan apenas quince años. Insisto: el único medio idóneo para la integración es la consagración a realizaciones conjuntas.
La complementación económica, el intercambio, el fin de los conflictos fratricidas, las obras
públicas conjuntas son las llaves de la unidad. ¿Qué esperamos para empezar? ¿que los países
hermanos lleguen a la democracia? Es una solución errada, ideologista en el peor sentido de la
palabra. Los pueblos son hermanos más allá de sus gobiernos. El tiempo nos apremia y -por lo
demás- debemos aceptar con realismo que es difícil que exista sincrónicamente democracia en
América Latina en el corto plazo.
4.5. Nuestra autonomía cultural pudo ser en 1945 una mezcla de orgullo nacional y cierta xenofobia.
Los medios de comunicación social han tornado obsoleto ese modelo. Nuestra destacada dirigencia
sigue amándolo, quizá porque recién se enteró de la existencia de la TV gracias a la campaña de Alfonsín.
¿Cómo se vertebra una cultura nacional en un mundo penetrado por los medios masivos de difusión y necesariamente cosmopolita?
¿Cómo se expresa nuestro pueblo frente a productos brillantes elaborados por comunidades más capacitadas en el manejo de esos medios? No neguemos esa superioridad pero tampoco caigamos
en el error (hoy común) de olvidar que esas comunidades siguen siendo imperialistas y dominantes.
¿Cómo evitar -dicho en simple- que los mejores programas de nuestra TV sean las miniseries extranjeras sin necesidad de prohibirlas? ¿Cómo impedir que en la cultura argentina se planteen opciones tan poco seductoras como Romay u O'Donnell?
4.6. Revivamos al revisionismo histórico que ya ha cumplido un ciclo. Fue juvenil, contestatario e irreverente. Hoy se ha transformado en una nueva religión con su santoral y su intocable dogma. Por eso no atrae a los jóvenes como nos atrajo a nosotros.
Debemos desempolvarlo, recrearlo y fundamentalmente seguir revisando la historia que no es lo
mismo que seguir repitiendo lecciones ya aprendidas. La revisión y la crítica deben ser continuas. Las ciencias sociales no son comisiones de homenaje permanentes.
El revisionismo histórico en un momento y las "cátedras nacionales" en otro movilizaron sectores
intelectuales porque propusieron nuevas visiones de la historia y de la sociedad. Si queremos seguir
su camino debemos ser innovadores como ellos y no tontos repetidores de sus aciertos, errores y
anacronismos.
4.7. Hace diez o quince años se discutía en nuestro frente nacional entre capitalismo y socialismo. Hoy ese debate interno ha cesado.
Parecemos haber aceptado resignadamente al capitalismo. ¿No valdrá la pena recrear o reorientar la discusión? ¿No vale la pena analizar el cooperativismo; la cogestión, la autogestión, el accionarado obrero o la participación en las ganancias?
¿Es viable el capitalismo independiente? ¿qué puede esperarse del "empresariado nacional" que habitualmente se ha beneficiado con los gobiernos populares pese a lo cual a la hora de la verdad fue golpista y promilitar?

4.8. El "proceso" destruyó a la comunidad argentina; también al Estado. La ineficiencia estatal no es hoy sólo un slogan del liberalismo: también un dato de la realidad. El peronismo actual ¿es un mero
dirigismo de Nuevo cuño o aún pretende cambiar cualitativamente el rol del Estado?
En cualquiera de los dos casos ¿hemos pensado cómo cambiar la mentalidad de la burocracia estatal y como variar el escepticismo popular sobre el Estado?
4.9. ¿Debemos aceptar la "santidad" de la constitución de 1853 o -en caso de cambiarla- la de 1949? Considero que en ambos casos la respuesta es negativa. Debemos promover una reforma constitucional adecuada a nuestra experiencia y a nuestro proyecto.
La Constitución de 1853 es una antigualla hiperindividualista que no contempla seriamente los derechos sociales, ni el rol del Estado, ni el recurso de amparo, ni el principio de la ley penal más benigna, etc., etc.
Además el sistema de distribución del poder es inadecuado por dos razones: 1) impide la reelección
presidencial dificultando así la consolidación de liderazgos populares. Este defecto no existe en la Constitución de 1949 pero sí el que viene. 2) En su funcionamiento práctico posibilita -como sucede
parcialmente ahora- que el ejecutivo sea dirigido por un partido y el legislativo por otro u otros.
Ese empate paraliza el poder político, lo que no es deseable (7). Los peronistas, que siempre hemos
sido partidarios de ampliar el poder político de los gobiernos populares deberíamos denunciar esas carencias y no hacer abuso de ellas. No lo hacemos por oportunismo; porque hoy somos oposición.
Los radicales son ideologistas, aman más a la Constitución de 1853 que al poder.
Tampoco la censuran. Sin embargo, la división del poder político (de por sí limitado frente a poderes sociales y económicos antinacionales que son homogéneos y no se dividen) es consecuencia inmediata del funcionamiento práctico del sistema de división de poderes diseñado en 1853.
5. Rescatar nuestras raíces
5.1. ¿Cómo afrontar tantos debates y compromisos? Recuperando de nuestro pasado lo mucho que tiene de positivo y enriqueciéndolo con nuestra dura experiencia.
Muchos de nuestros compañeros se entregaron de lleno y sin apetencias materiales a la vida política. Algunos erraron el camino y terminaron (quizá sin quererlo) sirviendo a minorías antinacionales.
Para la descalificación política no debe extenderse a lo personal: toda esa militancia fue honesta,
desinteresada y valiente.
Aun en el caso extremo de los montoneros debemos diferenciar entre los jerarcas y los militantes, valorando la dignidad, el coraje y la sangre de éstos.
Hacerlo no implica suscribir su política ni mucho menos intentar reiterarla.
La nuestra fue una generación de militantes. No es poco mérito en un país que hoy aparece como individualista, desmovilizado y descreído.

Rescatemos con mayor orgullo aún la actitud de quienes creímos en la posibilidad de un cambio revolucionario bajo la conducción de Perón. La historia nos ha dado la razón. Ese cambio era el camino.
La autocrítica de muchos "ultras" de entonces confirma tardía, y quizá ya vanamente, nuestra verdad. 5.2. Recuperemos nuestras figuras. Sin la soberbia de ayer pero con igual pasión debemos releer a
Perón, a Evita, a Cooke, a Hernández Arregui, a Scalabrini y a Jauretche (si se me permite una sugerencia, sobre todo a Perón y a Jauretche).
Ampliemos nuestro "panteón" incorporando sin sectarismo a pensadores y escritores del bando
nacional aunque no sean peronistas o hayan criticado al peronismo. Criticar al peronismo no es
pecado: a veces es acierto. Aunque las críticas hayan sido injustas debemos juzgar a los hombres
por sus trayectorias y no por hechos o errores aislados. Nosotros también nos hemos equivocado:
eso debe hacernos más comprensivos. Un ejemplo: no parece sensato que dentro del peronismo se
siga cuestionando aún hoy a un argentino desgarrado y valiente como Ernesto Sábato (quien, dicho
sea de paso, ya mereció el respeto de Hernández Arregui y Jauretche).
Las críticas de Rodolfo Walsh a ciertos sectores o prácticas del peronismo no deben ser obstáculo
para que sintamos como nuestro al cronista de la "operación masacre", al autor de "Esa mujer"; al
periodista que Videla consideró necesario suprimir. Periodistas como Rodolfo Terragno, quien criticó al peronismo en 1973 cuando todos eran loas y lo defendió en 1976 cuando el golpe era un
hecho, merecen nuestro respeto.
5.3. Seamos más tolerantes con los propios peronistas. Respetemos las figuras que antaño nos parecían menores o incurablemente moderadas. Miguel
Miranda y José Gelbard fueron los ejecutores de la auténtica política económica peronista:
heterodoxa, antiliberal, pero otorgadora de buenos salarios y beneficios sociales, una política de
pleno empleo, de cines, restaurantes y canchas de fútbol repletas y de alto consumo popular.
Tenemos que reivindicar la imagen de José Rucci, el hombre de la CGT que avaló el Pacto social de
Perón y lo pagó con su vida. Recordemos al silencioso y eficaz Dr. Ramón Carrillo.
Honremos al noble Dr. Taiana quien siempre estuvo donde el peronismo lo puso y recibió en pago diatribas y cárcel. Por último: no creo que nadie que lo haya conocido pueda olvidar al padre Mujica.
5 4. Sigamos recordando a los compañeros de otros países que lucharon por la liberación de sus pueblos. En el pasado los veneramos tanto que creímos extrapolares sus experiencias; fue un error. No cometamos el inverso e igualmente grave de olvidarlos.
Sandino, Zapata, Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Nasser, Velazco Alvarado, Mao Tsé Tung, el
primer Paz Estenssoro, Salvador Allende, etc., fueron nuestros compañeros. Las diferencias
metodológicas son producto de la historia y no deben ignorarse pero tampoco exagerar su
importancia. Todos los que luchan por la liberación nacional tienen algo en común. Siempre
estaremos más cerca de ellos que de Mitterrand, aunque seamos democráticos y tengamos
Parlamento...
5.5. Sé, mientras escribo esto, que será difícil encontrar un solo compañero que comparta este listado en un ciento por ciento. No es esa la cuestión. Sólo propugno la coincidencia sustancial y -desde esa posición común- la discusión acerca de las diferencias.

6. Conclusión y propuesta
6.1. Se ha dicho que la principal víctima de la represión del proceso fue la clase media. Es una
falacia. Importantísimos cuadros medios de la clase trabajadora fueron barridos por la represión. Si
se sabe menos de ellos es porque tienen menos prensa; no porque hayan sido menos víctimas.
Es bastante más acertado señalar que hubo una generación favorita de la represión: la nuestra. Nos han deteriorado, torturado, quebrado y matado.
6.2. Debemos abandonar el miedo; también la culpa. El miedo paralizó a muchos. La culpa nos hizo ponernos a un costado en la última interna y bajar las banderas.
Diez años atrás éramos sectarios: decíamos que quien no pensaba como nosotros no era peronista. Nos equivocábamos: el peronismo contenía contradicciones que no podíamos resolver políticamente y pretendíamos negar a través del lenguaje.
En 1983, quizá acosados por una injusta culpa, optamos por un movimientismo absurdo. Creímos que un movimiento político carente de conducción y compuesto por facciones por demás diversas y
antagónicas podía alcanzar por sí solo un equilibrio. Algo así como pensar que una reunión entre un grupo del ultraizquíerda y otro de ultraderecha genera una conclusión de centro cuando lo más
posible es que genere un tiroteo.
Preferimos callar nuestro proyecto y ceder el paso a hombres gastados, seguramente para evitar que nos tildaran de zurdos o infiltrados. Olvidamos que llevábamos, los más nuevos, más de una década de peronismo y que las culpas del último fracaso era de esos dirigentes y no nuestra.
Respetamos en exceso a quienes no lo merecían. Así nos fue.
6.3. Desde el 1o de julio de 1974 venimos de derrota en derrota.
Nosotros, que nos identificábamos con la "V" de la victoria.
Tenemos que aprender de esas derrotas, reconocer nuestras limitaciones, pero también ser conscientes de nuestras virtudes.
Hemos ofrendado años de lucha, de entrega sin claudicaciones ni beneficios.
Ninguna fuerza política tiene tantos militantes y cuadros valiosos para integrar al Movimiento Nacional. El pasado debe servirnos pero no abrumarnos. No podemos sentirnos inmortales ni invencibles como lo hicimos alguna vez. La vida nos demostró cuánto errábamos.
Pero sí debemos enfatizar que -en lo esencial- teníamos (y seguimos teniendo) razón.
Y que si (a veces, algunos) erramos en los medios, por lo menos sabíamos soñar.

NOTAS
1 Desde luego, esto no implica justificar el golpe de Onganía, así como las críticas que hemos hecho en esta revista al gobierno de Isabel, no justifican el golpe de Videla.
2 Es necesario salir al cruce de una leyenda tejida por la propaganda del "proceso", que aún goza de buena prensa. La JP no estuvo compuesta sólo por Montoneros y la "tendencia". La integramos también quienes conformábamos otros sectores juveniles e innumerables militantes no encuadrados definidamente. Cierto es que la "tendencia" fue mayoritaría entre 1972 y 1974 pero es también verdad que fue perdiendo progresivamente predicamento en la medida en que su enfrenamiento con el General Perón se hizo ostensible.
3 Uno de los impactos más tremendos que produce el libro "Recuerdos de la muerte" de Miguel Bonasso es el relato del "enamoramiento" y la simbiosis que se produce entre los represores del Ejército y Marina y los cuadros montoneros. Pareciera que la actividad similar generara lazos seudocorporativos aún superiores a la ideología.
4 Hablando concretamente pienso que se pueden distinguir de 1955 a 1976 dos formas de violencia no estatal: 1) la popular y algo inorgánica: "resistencia", cordobazo, etc. No incluye la práctica del terrorismo ni en general la de la violencia contra las personas. Históricamente la reivindico como legítima. 2) La guerrillera, siempre elitista y cuestionable en su utilización del crimen individual. De todas formas, en el accionar guerrillero hasta 1973 puede reconocerse una forma de resistencia a la opresión. Así lo entendió el Parlamento argentino en 1973 cuando dictó la ley de Amnistía. La continuación de la guerrilla después del 25 de mayo de 1973 es repudiable política y éticamente. Debilitó al gobierno popular, acentuó sus contradicciones, exacerbó la violencia y desmovilizó al pueblo. La ley de Amnistía que pudo ser un hito importante en nuestra historia, perdió así toda relevancia.
5 Sobre la desmovilización en el Proceso ver el artículo de Roberto Marafioti en Unidos N" 3 ("El proceso, herencia de la nueva democracia") en especial páginas 65 y 66.
6 Jauretche proponía modificar la estructura agrícola-ganadera orientándola a producir más carne de
menor calidad y a incentivar la industria láctea y sus derivados, fomentando así la
exportación hacia países del tercer mundo ávidos de alimentos esenciales y baratos. La aventura parece posible: la industria láctea es quizá la única que progresó durante el "proceso". Los beneficios, como ya he dicho, no serían sólo económicos.
7 Ese empate no se produce en el funcionamiento actual de las democracias occidentales. En Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y los Países escandinavos el sistema es parlamentarista. Si el ejecutivo está en minoría en el Parlamento puede disolverlo y convocar a nuevas elecciones, buscando la mayoría. Si vuelve a quedar en minoría habitualmente debe dimitir y permitir que el Parlamento designe Primer Ministro o Presidente (obviamente del partido mayoritarío). En EE.UU. el sistema es presidencial, como acá. Pero se diferencia en que los partidos no tienen
disciplina de bloque. Los parlamentarios no acatan disciplinadamente a sus partidos. No hay, por
tanto, certeza de oposición cerrada al ejecutivo aún cuando esté en minoría. Quien no crea en mi modesta palabra, puede leer con provecho Duverger ("Las dos caras de Occidente", Ed. Ariel).

RAÚL ALFONSÍN
"Discurso en Parque Norte" 1 de diciembre de 1985
La Argentina afronta la necesidad de construir un futuro capaz de sacarla de largos años de
decadencia y de frustraciones. Como sociedad se encuentra en una de las más serias encrucijadas de su historia en las vísperas del siglo XXI y en medio de una mutación civilizatoria a escala mundial,
deberá decidir si ingresará a ese proceso como protagonista o como furgón de cola de las grandes
potencias hegemónicas.
La lógica del poder en el mundo del futuro no perdonará a quienes abdiquen de la voluntad de autodeterminarse.
Sin aspirar ilusoriamente a constituirse en una potencia mundial, la Argentina como sociedad
dotada de riquezas naturales y humanas considerables, puede y debe aspirar a desempeñar un papel
significativo en este profundo proceso de transición que vive la humanidad, tan crucial y dramático
como lo fueron hace dos siglos la revolución industrial y la revolución democrática, que abrieron
nuevos horizontes para la historia de Occidente y de la humanidad toda.
¿Cómo hacerlo? ¿Sobre cuáles bases definir nuestro posible futuro? ¿En qué marco colocar nuestra
voluntad de transformación? Acometer una empresa colectiva no es tarea simple. Implica una
movilización de energías que abarca no sólo la dirección política de la sociedad al Estado y al
sistema político sino también a los grupos y a los individuos para que, sin renunciar a la defensa de
sus intereses legítimos, sean capaces de articularlos en una fórmula de solidaridad.
El futuro es siempre deudor de voluntades, de actores, de entusiasmo y de inteligencia colectiva. No hay empresa nacional sin pueblo y no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida cotidiana forma parte de la vida de la comunidad.
Frente al fracaso y al estancamiento venimos a proponer hoy el camino de la modernización. Pero no lo queremos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética. Afirmaremos que sólo la
democracia hace posible la conjugación de ambas exigencias. Una democracia solidaria,
participativa y eficaz, capaz de impulsar las energías, de poner en tensión las fuerzas acumuladas en la sociedad.
Combinar la dimensión de la modernización en el reclamo ético, dentro del proceso de construcción de una democracia estable, implica la articulación de una serie de valores que redefinen en su interacción, puesto que la modernización es calificada por sus contenidos éticos y la ética lo es por el proceso de modernización.
La modernización que se propugna ha de estar en concordancia con las premisas y condiciones del
proyecto de sociedad aquí propuesto. No se trata de modernizar con arreglo a un criterio exclusivo
de eficientismo técnico, aun considerando la dimensión tecnológica de la modernización como
fundamental; se trata de poner en marcha un proceso modernizador tal que tienda progresivamente a
incrementar el bienestar general, de modo que la sociedad en su conjunto pueda beneficiarse de sus
frutos. Una modernización que se piense y se practique pura y exclusivamente como un modo de
reducir costos, de preservar competitividad y de acrecentar ganancias es una modernización
estrecha en su concepción y, además, socialmente injusta, puesto que deja por completo de lado las

consecuencias que los cambios introducidos por ella acarrearán respecto del bienestar de quienes
trabajan y de la sociedad en su conjunto.
Aquí se propone una concepción más rica, integral y racional de la modernización que, sin sacrificar los necesarios criterios de la eficiencia, los inserte en el cuadro más amplio de la realidad social global, de las necesidades de los trabajadores, de las demandas de los consumidores e incluso de las exigencias de la actividad económica general del país.
Sin duda, esta concepción integral de la modernización, que solo es pensable en un marco de
democracia y de equidad social, planteará dificultades y problemas en ocasión de su
implementación efectiva. Se sabe que no siempre es fácil conciliar armoniosamente eficiencia con
justicia. No obstante, desde la óptica de una ética como la que aquí se promueve, se ha de mantener
que tal es la concepción más válida de la modernización, ya que sólo hay modernización cabal
donde hay verdadera democracia y, por lo tanto, donde hay solidaridad, ya que nuestra concepción
de la democracia nos obliga a mirar a la sociedad desde el punto de vista de quien está en
desventaja.
En rigor, el razonamiento implica postular la propuesta de un proyecto de democracia -como tal
opuesto a otros proyectos- y de ninguna manera afirma que democracia y modernización estén por
fuerza vinculadas históricamente. El "trípode" es un programa, una propuesta para la colectividad, no una ley de la Historia. Sólo podrá realizarse si se pone a su servicio una poderosa voluntad
colectiva.
En política, los términos no son neutrales ni unívocos deben ser definidos. Ya lo hicimos al precisar
nuestra concepción de democracia. También son varios los significados de modernización. Nosotros
la concebimos taxativamente articulada con la democracia participativa y con la ética de la
solidaridad. [...] Las crisis de los primeros ciclos de modernización han dejado al desnudo entre
nosotros las falencias con las que ellos se estructuraron en el momento de su expansión. La
Argentina creció por agregación y no por síntesis. La modernización y la industrialización fueron
así suturando procesos de cambio a medias, incompletos, en los que cada transformación arrastraba
una continuidad con lo viejo, sobre agregándose a él. De hecho, la sociedad se fue transformando en
una suma de agregados sociales que acumulaban demandas sobre el Estado y se organizaban
facciosamente para defender sus intereses particulares. El resultado de esa corporativización
creciente fue una sociedad bloqueada y un Estado sobrecargado de presiones particularistas que se
expresaba en un reglamentarismo jurídico cada vez más copioso y paralizante, al par que
sancionaba sucesivos regímenes de privilegio para distintos grupos. Los costos de funcionamiento
de una trama social así organizada sólo podían ser financiados por la inflación que, como veremos,
se transformó entre nosotros en la forma perversa de resolución de los conflictos.
En las condiciones y bajo las necesidades de hoy, encarar una nueva modernización como salida de una prolongada crisis de la anterior, implica crear, en lugar de esa sociedad bloqueada con la que culminó el ciclo precedente, una sociedad flexible.
¿Qué entendemos por flexibilidad de una sociedad? Obviamente, no se trata de propugnar la disolución de todos los elementos de orden y disciplina social, consensualmente aceptados. La
flexibilidad no es la anomia ni el rechazo de los valores que constituyen la estructura de toda convivencia civilizada.
Pero si el respeto a las normas es indispensable para sostener la vida en común, un exceso de
rigidez en las mismas puede acarrear la presencia de frenos para la innovación. Las sociedades
tratan de buscar el equilibrio entre la continuidad y el cambio. Tal como lo postulamos, la
flexibilidad significa posibilidad de apertura a nuevas fronteras. Implica, además, consolidar en

todas las dimensiones el rasgo más elocuente de la modernización, que es la capacidad de elección
de los hombres frente a la obediencia ciega ante la proscripción.
Dadas las características con las que se dio nuestro crecimiento, tenemos a nuestras espaldas
bastiones de derechos adquiridos, nichos de privilegios que se fueron sobre agregando a nuestra
legislación, haciendo que nuestro estado social no fuera el producto de una universalización de
derechos sino la sumatoria de derechos particulares que generaban una ineficiencia generalizada. La
manera en que se ha organizado entre nosotros la previsión social y el derecho a la salud -dos
conquistas fundamentales de la sociedad contemporánea-es un ejemplo palmario de esta
dilapidación de recursos humanos y materiales.
En el caso de nuestra economía, esta rigidez es también un elocuente testimonio de nuestros
fracasos. ¿Cuántos recursos se despilfarran por carencia de una mayor flexibilización de las normas de trabajo, de producción y de gestión? Y esta rigidez paralizante abarca tanto al sector público
como al privado. Porque la sociedad es una y sus vicios de crecimiento han empapado a todos los sectores.
Al plantear esta exigencia de flexibilidad en todos los órdenes como una característica central de la
modernización en la Argentina, buscamos, además, desplazar la discusión de los ejes en los que
habitualmente se la coloca. Nos referimos a una homologación simplista entre modernización y
cambio tecnológico. La incorporación de tecnologías de punta no tiene efectos mágicos, no
moderniza automáticamente a una sociedad y, menos aún, garantiza que la modernización sea
compatible con la participación y con la solidaridad. Transformar en eficiente una sociedad quiere decir sobre todo y antes que nada, mejorar la calidad
de la vida de los hombres. En ese sentido el proceso procura modernizar no sólo la economía, sino también las relaciones sociales y la gestión del Estado, dotando a los ciudadanos de cuotas
crecientes de responsabilidad, a fin de asociarlos a una empresa común.
La modernización no es tema exclusivo de las empresas; es toda la sociedad la que debe emprender esa tarea y, con ella, la Nación, redefiniendo su lugar en el mundo.
Modernizar es, también, encontrar un estilo de gobierno que mejore la gestión del Estado y que plantee sobre otras bases la relación entre éste y los ciudadanos.
El debate acerca del papel del Estado y de las relaciones entre éste y la sociedad -que comienza por distinguir una dimensión de lo público como diferente de lo privado y de lo estatal- deberá ser
tomado por la comunidad como uno de los temas claves del momento. Como tal, debería ser considerado con mayor serenidad que la acostumbrada hasta ahora, cuando el campo parece sólo
ocupado por los privatistas y por los estatistas a ultranza.
Consideramos esencial revertir el proceso de centralización que se ha venido produciendo desde hace décadas en la administración del Estado, no sólo para alcanzar un objetivo de mayor eficiencia, sino también -y fundamentalmente-para asegurar a la población posibilidades más amplias de participación.
Existe una relación inversamente proporcional entre centralización y participación. Una gestión estatal muy concentrada implica confiar el manejo de la cosa pública a un núcleo burocratizado de
la población, que desarrolla como tal conductas sujetas en mayor medida a sus propios intereses
corporativos que al interés general.
Descentralizar el funcionamiento del Estado significa al mismo tiempo abrirlo a formas de participación que serán tanto más consistentes cuanto mayor sea su grado de desconcentración.

Descentralizar es un movimiento no solo centrífugo sino también descendente, que baja la
administración estatal a niveles que pueden reservar a las organizaciones sociales intermedias un
papel impensable en un sistema de alta concentración. Esto permite que los ciudadanos participen
de decisiones que los afectan en instituciones inmediatas a su propia esfera de acción. En la medida
en que esas instituciones tengan poder efectivo, esta participación no será un mero ejercicio cívico
sino que tendrá efectos trascendentes para la vida de los individuos, que asumirán con más
profundidad su papel de actores y -por lo tanto- de custodios del sistema democrático.
Si al modernizar queremos mantener vigentes la solidaridad y la participación, hace falta convocar a toda la sociedad, a los ciudadanos y a sus organizaciones, para abrir una discusión franca y constructiva que permita superar los bloqueos que nos llevaron a la decadencia. La desburocratización, que busca liberar fuerzas contenidas por una cultura corporativa, no implica necesariamente privatización en el sentido vulgar de los reclamos de los ultraliberales. Si rechazamos al estatismo agobiante que frena la iniciativa y la capacidad de innovación, no ignoramos que la rigidez y la defensa de bastiones privilegiados no ha sido sólo patrimonio del Estado sino también de la empresa privada. Se trata de un problema de toda la sociedad argentina y no meramente de una parte de esa sociedad, como es el Estado.
[...]
Ahora bien, cuando hablamos de construcción de la democracia no nos estamos refiriendo a una
simple abstracción; nos estamos refiriendo a la fundación de un sistema político que será estable en
la medida en que se traduzca en la adopción de rutinas democráticas asumidas y practicadas por el
conjunto de la ciudadanía. Las normas constitutivas de la democracia presuponen y promueven el
pluralismo y, por lo tanto, la pacífica controversia de propuestas y proyectos acerca del país que
anhelamos. Los objetivos antes enunciados, cuya síntesis cabe en la fórmula de una sociedad
moderna, participativa y éticamente solidaria, constituyen, en ese sentido, uno de tales proyectos.
Tenemos, sin embargo, la convicción de que no se trata de un proyecto más; de que, sin perjuicio de
ser discutido, corregido, perfeccionado, posee una capacidad convocante que excede, por sus
virtualidades propias, los puntos de vista particulares de un sector, de una corporación e incluso de
una agrupación partidaria. Sin duda, esa capacidad ha de ponerse a prueba. Tal es, al fin y al cabo,
el principal motivo de esta convocatoria. De ser escuchada, habrá de afirmarse bajo la forma de
convergencia de fuerzas políticas y de concertación entre las organizaciones sociales. En sus
términos más sustantivos, la convocatoria implica una propuesta de reformas específicas a nivel
económico, político, social, cultural e institucional, que deberán, como es natural, ser precisadas y
desarrolladas oportunamente con el concurso de cuan tos quieran sumarse al proyecto.
Al partido político más viejo de la Argentina, la historia le abre hoy la posibilidad de ser la fuerza
aglutinante para la construcción del país nuevo, del país moderno. La U.C.R. está llamada a ser el
partido de la convocatoria para el futuro y esto no es fruto de una casualidad. Su primera gran
función histórica fue la de instaurar la democracia concreta en los marcos que las fuerzas
organizadoras del país habían delineado a partir de mediados de siglo pasado, pero que se habían
limitado en la práctica a un restringido sector social. El radicalismo completó la primera
modernización del país con la incorporación de la ciudadanía a la vida política. Su convocatoria no
se redujo, sin embargo, a la mera aplicación de las reglas constitucionales en plenitud y a la
vigencia del sufragio universal y secreto. Una concepción ética de la política y un profundo sentido
de la justicia social se sumaron a la propuesta democrática, en términos no excluyentes de ningún
sector y aparentemente desligados de las grandes líneas ideológicas que desde hacía dos siglos
canalizaban las inquietudes sociales y políticas de los países de Occidente.
Por cierto que el radicalismo era una fuerza renovadora y opuesta al conservadurismo, pero no se
definió como liberal o socialista, ni tendió a reflejar algunos de los matices intermedios de estas dos
opuestas posiciones. Fue en su modo de actuar un partido de síntesis, un partido donde las
reivindicaciones y principios de la libertad, el progreso y la solidaridad social encontraron un cauce

abierto. Por ello recibió frecuentes críticas de los partidos dogmáticos y se le imputó no pocas veces
vaguedad ideológica y falta de rigor teórico. La ironía de la historia ha permitido que esa supuesta
ambigüedad sea hoy una de sus mayores riquezas, pues si algo caracterizó al radicalismo en su casi
un siglo de existencia es el sentido ético de la política y su adscripción a ultranza al sistema
democrático. Estos dos valores constituyen el punto de arranque de quienes intentan en el mundo
contemporáneo, desde la perspectiva de las grandes corrientes políticas históricas, superar las
dicotomías que tuvieron sentido o funcionalidad en el pasado pero que ya no se corresponden con
los profundos cambios sociales y económicos de la segunda revolución industrial.
Valores que eran defendidos por liberales o socialistas, y las diversas posiciones intermedias, sin
excluir al conservadurismo lúcido y al social cristianismo, quedaron incorporados a la cultura, a la
práctica política y a las instituciones de la mayor parte de Occidente. Las involuciones totalitarias
fueron superadas en esa área del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso que
arrancó de la derrota del nazi fascismo y que culminó con el derrumbe de los regímenes autoritarios
en España y Portugal y el fracaso de la aventura de los coroneles griegos. En América Latina, cuyas
naciones surgieron a la vida independiente bajo la inspiración de las ideas democráticas y
progresistas, la amenaza autoritaria continúa aún presente, pero en los últimos años se está
desarrollando un proceso generalizado de democratización. Nuestros pueblos son conscientes, cada
vez más, de que ni el desarrollo económico ni la democracia pueden ser el privilegio de algunos
pocos pueblos elegidos. El radicalismo argentino debe provocar la síntesis, suscitar la modernidad,
abrir el futuro. Los valores y las metodologías políticas rescatables y todavía vigentes del pasado,
tanto internacional como nacional, deben encontrar en nuestro partido una síntesis armoniosa y
superadora, en consonancia con las nuevas exigencias y los nuevos problemas que se plantea la
humanidad. El radicalismo argentino debe sumarse con su aporte a esa búsqueda colectiva de la
humanidad para delinear los marcos éticos políticos y organizativos de su futuro. Debe quedar bien
en claro que el rechazo del dogmatismo y de las concepciones mecanicistas y deterministas
decimonónicas no abre paso a la vaguedad sino a la concreción, a la racionalidad y a la
experimentación consciente de nuevas fórmulas de convivencia entre los hombres. En virtud de su
tradicional rechazo de las concepciones dogmáticas y sectarias, el radicalismo está en condiciones
óptimas para convertirse en el instrumento político y social capaz de asumir y encamar con
flexibilidad las exigencias de la sociedad en transformación, de la sociedad que marcha hacia una
nueva etapa productiva y organizativa. Esta flexibilidad no se contrapone al rigor, sino que lo exige,
pero es el rigor de los principios de la investigación, de la búsqueda racionalmente orientada, del
estudio abierto y valiente. Pero, además, debemos facilitar el surgimiento de las nuevas ideas, de los nuevos estilos y de las
nuevas propuestas que la sociedad argentina necesita para orientar su marcha al futuro, a fin de que
se incorporen a la empresa común todos aquellos argentinos que sientan
y comprendan que ha comenzado un nuevo siglo de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Nuestra propuesta de modernización implica la integración y la participación de todo el pueblo.
Sin solidaridad no se construye ninguna sociedad estable y el primer deber que nos impone la ética
de la solidaridad es incorporar al trabajo común a todos aquellos que, sin renegar de su historia, se
sientan convocados por un proyecto como el que hemos definido. Pensamos en primer término en
quienes fueron condenados por políticas injustas a la miseria y a la marginalidad. Pensamos
también en las jóvenes generaciones que han sufrido el enclaustramiento de una educación
autoritaria y la falta de oportunidades y se integran hoy a la vida política con su impulso decidido y
su energía vital dispuestos a construir un mundo nuevo.
Pensamos además en quienes fueron desplazados de la vida política efectiva por la marcha de la
historia, herederos de los ideales y ambiciones que guiaron a buena parte de los hombres que en las
últimas décadas del siglo pasado comenzaron la edificación de la Argentina moderna. En quienes
enaltecieron hasta el límite el valor de la libertad como el más preciado por encima de cualquier
doctrinarismo económico. En quienes son herederos de la acción ejemplar del socialismo humano,

democrático y ético. En quienes buscaron conjugar su creencia religiosa con la construcción de un
mundo inmediato mejor para los hombres y que no han logrado incorporar ese noble ideal a la
práctica política concreta de vastos sectores sociales. En quienes comprendieron que no hay país
posible sin desarrollo y entienden la exigencia ineludible de la ética política y del método
democrático. En quienes se desprendieron del viejo tronco radical en busca de marchas más
veloces. En quienes procuran una vía efectiva para terminar con la injusta división del país entre un
centro relativamente próspero y un interior relegado, acudiendo a mecanismos locales. En quienes
fueron protagonistas de una experiencia histórica donde la justicia social conmovió como proyecto
a nuestra sociedad y veían en la democracia su necesario sostén.
A todos ellos convocamos hoy para que, en pluralidad de ideas y de propuestas pero en comunidad
de aspiraciones y, de ser posible, en una acción conjunta y un ámbito común, construyamos el país
del futuro. Una convocatoria que, además, comprende a ese vasto conjunto de instituciones,
comunidades y organizaciones a través de las cuales se expresa la riqueza espiritual y la voluntad de
compromiso y participación de la sociedad, tanto aquellas cuya presencia se remonta a los orígenes
de la Patria como a las que han ido surgiendo como respuesta a las exigencias de este tiempo o al
compás del dinámico crecimiento social. Ya ha terminado en el mundo la era de las convicciones
absolutas del siglo pasado, la era de los mesianismos y de los historicismos fáciles. El futuro no está
predeterminado ni en un papel vacío donde podemos diseñar en forma absoluta nuestra voluntad.
Venimos de un pasado y a partir de él podemos poner cauces racionales al porvenir sin renegar de
nuestra herencia pero sin esclavizarnos a ella. Ella nos pone límites, pero desde esos límites no hay
un solo camino. Elijamos el de la libertad, el de la solidaridad y el de la tarea conjunta para afianzar
la unión nacional. Ya pasó la era en que se pudo llegar a creer que la felicidad del género humano
estaba a la vuelta de un episodio absoluto, violento, definitivo, que al otro día inauguraría la vida
nueva. La revolución no es eso ni lo ha sido nunca. Revolución es una etiqueta que los historiadores
ponen al cabo de siglos a un proceso prolongado y complejo de transformación. Pero también se
terminó la época de las pequeñas reformas, de la ilusión que con correcciones mínimas se podía
cambiar el rumbo de una sociedad que, como la nuestra, fue empujada paulatinamente al desastre.
No hablemos ya de reforma ni de revolución, discusión anacrónica. Situémonos, en cambio, en el camino acertado de la transformación racional y eficaz.
Nuestro país debe emerger de su prolongada crisis con vigor; y este vigor encontrará su alimento en
la decisión de participar de todos los componentes de la sociedad los responsables de interpretar y
representar las necesidades y aspiraciones de los distintos sectores sociales deben asumir con
firmeza y vocación de servicio esta exigencia Debemos aprender a unirnos y a sumar el trabajo de
cada uno con el del otro y crear así la transformación y lo nuevo. Es la unión de lo que cada uno de
nosotros produce desde su lugar. El discurso político debe llegar con este nuevo espíritu de
construcción a todos los argentinos. Estemos dispuestos a marchar juntos. Debemos lograr la unión
de lo desunido.
Debe tratarse de una disposición, de una voluntad, pero también de un compromiso para alcanzar la
concreción de las ideas en la vida real de las personas. En cuanto a nosotros, los radicales, debemos
comprender que es necesario estar a la altura de esta misión, poner al servicio de las demandas y
urgencias del país nuestra fuerza histórica, seguros que al hacerlo comenzamos a solucionar esas
demandas y esas urgencias y evitamos quedar cautivos de los bolsones de la Argentina vieja.
Despojados de toda arrogancia y de todo prejuicio, trabajemos, estudiemos y preparemos junto a
nuestros compatriotas el país nuevo, el país del futuro.

ANTONIO CAFIERO
"La Renovación Peronista:
Un proyecto y una voluntad para transformar a la
Argentina"
Documento fundacional de la Renovación Peronista, escrito por Antonio Cafiero con fecha del 21 de diciembre de 1985
1. El peronismo nació a la vida política y social con la misión de construir una Nueva Argentina, moderna a industrial.0020Una democracia plena de Justicia Social y una sociedad solidaria apta para facilitar la realización integral del hombre argentino.
2. Estos objetivos implicaron autonomía conceptual frente a las ideologías dominantes en el mundo, ruptura con el pasado inmediato, autodeterminación en las decisiones trascendentes,
protagonismo popular, participación orgánica de los sectores sociales y presencia activa y eficaz del
Estado.
3. Aunque original en su propuesta, el peronismo se reconoció siempre a sí mismo como la expresión contemporánea del movimiento nacional popular, social y federal que arranca desde el
inicio de nuestra historia y que se nutrió con la suerte, a veces triunfante, a veces trágica, de los héroes de la Independencia, los caudillos federales, los líderes del voto popular y los defensores
históricos de la causa nacional.
4. Más allá de las distintas lecturas, nadie puede negar que el peronismo inauguró en el país una
nueva época. La historia de los argentinos empieza a transitar otros caminos a partir de 1945. El
genio de Perón y el verbo de Evita venían ahora a escribir su página tal vez más gloriosa. Desde el
movimiento nacional, encarnado por el peronismo, se plantea y se inicia una transformación
sustancial en la organización y relación entre el Estado y la sociedad, en las relaciones sociales
(capital-trabajo) y en la economía sustentada ahora en profundas reformas estructurales. Frente a la
democracia restringida y fraudulenta impuesta por el régimen liberal- oligárquico se eligió una
democracia económica y social, basada en un criterio de justicia. Frente a la economía primaria y periférica se edificó una estructura industrial con una gran
capacidad de crecimiento económico y equidad distributiva. Frente a la secular dependencia financiera externa se generó un proceso interno de acumulación nacional que hizo posible el
desarrollo autónomo.
5. Por todo esto no somos un país sin historia, poseedor de una crónica confusa que enfrentó a
democráticos y autoritarios (éste es apenas el esquema de aquellos que se demuestran incapaces de
explicar y resolver los conflictos centrales de la Nación). La rica experiencia de las luchas
populares y nacionales no puede ser reducida a la historia de la lucha de las mentalidades. Para los
peronistas todavía continúan irresueltos aspectos centrales de nuestra identidad: la construcción de
la Nación y su autonomía, el drama de la injusticia y la necesidad de refundar una personalidad que
permita reconocernos como latinoamericanos y pisar con firmeza los umbrales del nuevo milenio.
Por eso recusamos la ingenuidad histórica del discurso actual del alfonsinismo que, asesorado por
arrepentidos científicos sociales, pretende disolver y borrar con un simplismo sospechoso la larga
lucha del pueblo por su emancipación.

6. Después del '55, el nostálgico regreso a la Argentina preindustrial se sumó a la violencia y la
arbitrariedad. La oligarquía fomentó años de intolerancia, desencuentros, proscripciones, y humilló
consecuentemente el espíritu nacional y popular. Aun los partidos con base popular trataron de vivir
de los retazos del poder que cedió el privilegio para terminar para siempre con el peronismo. La
respuesta violenta se fue generando entre los argentinos, en un mundo convulsionado que parecía
anunciar conmociones revolucionarias de magnitud desconocida.
7. El regreso de Perón al país se produjo en un clima tumultuoso y una época signada por
desencuentros, que el General intentó clausurar convocando a la pacificación, a la reconstrucción y
la edificación de un sistema democrático estable y participativo. Para ello, fue el primero en
desmontar antiguos odios, no exigió miradas vengativas, no reclamó revancha. Convocó a construir
una nueva cultura política. Su muerte no sólo cerró un capítulo de la historia del peronismo;
también significó el fin de una época. No porque los problemas del país se hubiesen resuelto, sino
porque desaparecía la figura sobre la cual se exacerbaron a favor o en contra las pasiones políticas
de los argentinos. Los peronistas no pudimos desde el gobierno institucionalizar su legado, y esa
deficiencia, acrecentada por el acoso de los enemigos de adentro y de afuera, conformó el prólogo
del horror vivido durante los años de la dictadura.
8. Durante el proceso fuimos los más castigados y también los que protagonizamos los hechos que
conmovieron el dispositivo dictatorial. Sin embargo, a la hora de la decisión en las urnas, la
mayoría del pueblo no nos eligió. Es cierto que no habíamos sido capaces de hacernos cargo de los
errores cometidos, ni de asumir los cambios operados en la sociedad, pero fue la "solución final"
decretada para la sociedad industrial generada por el peronismo (y dificultosamente sostenida a lo
largo de casi tres décadas), el marco estructural que signó nuestra derrota electoral.
El espíritu de la Renovación Peronista
1. Comenzó así a gestarse en el peronismo la conciencia de la Renovación como capacidad para
entender las nuevas demandas del país. La ausencia de liderazgo ponía en marcha una etapa distinta
en su historia: la transición hacia formas organizativas e institucionales nuevas. Esto constituía un
tremendo desafío y una gran responsabilidad. Por un lado, evitar la disgregación del que fuera el
más grande movimiento de masas de América Latina; por otro, neutralizar las visiones
deformadoras que traicionan la naturaleza revolucionaria del peronismo. En síntesis, un recorrido
que debe vincular con fidelidad histórica y porvenir, una coyuntura donde el pasado y el futuro son
parte de un mismo compromiso con las aspiraciones populares. Este es el primer atributo de la
Renovación: ratificar la vocación por la construcción autónoma de la Nación y generar en el marco
de la democracia los cambios que la sociedad en su conjunto continúa reclamando. Pensar que el
peronismo pueda transitar una etapa de integración a políticas antinacionales en lo económico y
antipopulares en lo social, sin sufrir un colapso, es olvidarse o negar su condición.
2. Por eso, como renovadores no convocamos solamente a participar de la "revolución de las
formas". No es sólo un estilo democrático el que nos reconciliará con la mayoría perdida. El estilo
democrático, la transparencia en las decisiones y el protagonismo de los peronistas constituyen
mecanismos que deben sustentar y complementar nuestra vocación de cambio para así convertirnos
en alternativa de poder creíble. El radicalismo pretende "universalizar" su mediocridad, hacemos
apéndice minoritario de su cultura política, un partido de tecnocracias políticas y económicas, con
aptitud electoral, pero inofensivo a la hora de ejercer el poder. Precisamente, en este punto radica
nuestra diferencia sustancial con el partido hoy gobernante. Nuestra cultura política es distinta, y nuestra visión de la democracia, diferente.
3. Nosotros no miramos al país desde un lugar aséptico o descomprometido con los sectores
sociales. Somos tributarios en primer lugar de los sectores más desfavorecidos de la sociedad y,

desde allí, desde un sujeto complejo pero real, nos planteamos articular el movimiento nacional. La
sociedad no es una abstracción en la cual el marco democrático disuelve intereses, creencias,
pasiones y esperanzas. La democracia no excluye conflicto y confrontación, y el camino continúa
siendo concertar con aquellos que se sienten convocados a refundar una política que nos devuelva
en plenitud el sentido de la justicia y la libertad. Trabajadores sindical izados y no sindicalizados, empresarios comprometidos con la producción, mujeres, profesionales, intelectuales y jóvenes que no quieren que mueran sus sueños de vivir en una sociedad mejor, deben recuperar el protagonismo perdido.
4. No somos peronistas vergonzantes que tenemos que dar cuenta crítica de nuestra propia historia.
Encarnamos un movimiento popular que, como es común al destino de las fuerzas progresistas de
Latinoamérica, recorrió un camino difícil, sembrando grandes aciertos y cometiendo, también,
graves errores. Omitir nuestro pasado sería admitir la derrota del porvenir; consagrar la fatalidad de
un futuro vacío. Tan hipócrita es pretender jugar con la amnesia colectiva como que los peronistas
eludamos nuestros errores pasados. La autocrítica es patrimonio de los movimientos
transformadores, pero debe incluir el saldo positivo de la propia experiencia, sin ceder a las
presiones de quienes no fueron precisamente los arcángeles o los custodios de la voluntad popular.
5. Renovarse no es renunciar a las esencias, acceder a las falsas memorias o desnudar un estilo
culposo de lo que fuimos y lo que queremos ser. Aceptamos que las visiones sobre la década '45-55 puedan ser distintas y estén todavía bifurcadas por dicotomías irreconciliables. Pero ningún
argentino bien intencionado puede desconocer que allí se fundaron las bases de una Argentina moderna. La justicia, la participación, la revolución productiva, la movilización social y la
incorporación activa de una clase obrera de signo
nacional fueron atributos de una modernización que nos permitieron responder a los desafíos de la época.
6. No somos aplacadores de rebeldías, no vamos a clausurar las ilusiones, no podemos ignorar el sentido trascendente de la historia. Tampoco vamos a convalidar que se nos proponga la resignación como razón última de la democracia. No apelamos al interés del ciudadano virtuoso sino al reencuentro con un ideal colectivo, a la certeza de que es posible avivar la pasión por un orden más justo. La Argentina no puede reducirse a ser el escenario de una competencia tramposa entre réprobos y elegidos. Vivimos el drama de una Nación inconclusa en un continente irrealizado.
La Renovación, la democracia y la modernidad
1. ¿Por qué seguir rindiendo examen de democracia frente a quienes, en una actitud sectaria y
contradictoria con el pluralismo, siguen pensándose como los dueños del sistema reconquistado en
octubre del '83? Tenemos otra visión de la democracia. No queremos ser creíbles a costa de imitar
servilmente a los sistemas hegemónicos de Occidente. No aceptamos disolvernos como Nación en
el nuevo universalismo de la modernidad. La modernidad, por el contrario, nos exige reconocernos
en nuestra identidad, conmovernos como parte de un continente que quiere construir su propia
historia y no comprarla hecha.
2. La democracia argentina debe ser el marco para el desarrollo de nuestra singularidad, el perfil de un país que no se diluya en los planos que trazan los poderes internacionales. Somos, aunque cueste
reconocerlo, parte de los pueblos que todavía pugnan por ser escuchados. Integramos una geografía subalterna que no quiere ser condenada a configurar eternamente los arrabales de una nueva
civilización.
3. El sustento de la democracia debe ser la Unidad Nacional, no como forma de negar el
pluralismo, sino como aptitud de sabernos transitando fines compartidos. Unidad de los sectores

nacionales y populares, de las fuerzas sociales, de las organizaciones intermedias que puedan concertar un proyecto, que respetando la diversidad de tendencias y orientaciones coinciden en un
objetivo común.
4. Por eso es necesario pensar la democracia desde una perspectiva distinta de la tradicional.
Enraizar su problemática en la dimensión histórica nacional y latinoamericana, "nacionalizar" los
términos de su discusión y desarrollo, fortaleciendo los vínculos con las aspiraciones de los sectores
populares. Consideramos inseparables los problemas de la democracia, la justicia, el crecimiento y
la autonomía. Y hoy observamos que estas múltiples implicaciones están presentes en el discurso y
en las intenciones pero que siempre se relegan a la hora de las realizaciones. Sin esos contenidos, la
democracia corre riesgo de ser una flor exótica y breve, una atmósfera artificial, en la cual las
cúpulas regulan sus conflictos y sucesivas apropiaciones de los bienes sociales. La democracia no
es solamente un sistema de reglas, medios y condiciones que regulan la intervención de los distintos
protagonistas en el proceso de toma de decisiones. En esta definición, en la cual coinciden los
teóricos del "alfonsinismo", puede revelarse el intento de establecer una analogía entre el
funcionamiento de la democracia y el del mercado, tan grata a la ideología liberal.
5. El ejercicio de las libertades tiene su correlato en la disposición y en la distribución del poder, de
manera que si tal distribución no existe, o existe en medida limitada, la libertad real es una ficción o
su magnitud es muy reducida. Una democracia administradora de la injusticia a indiferente a los
reclamos populares también lesiona el tema de las garantías y la libertad. El crecimiento y la justicia
no corresponden a otro plano del sistema sino que son parte de una única a inescindible dimensión
democrática. La realidad no puede ser parcelada, ni los tiempos pueden recortar y dividir los
momentos políticos de los económicos y sociales. (De lo que se trata es de la disposición del poder
y los sentidos del proyecto que se ponen a prueba en el comienzo del camino.) El gobierno ya ha
desnudado sus insuficiencias, su visión unidimensional, su práctica neutralista y arbitral; en
definitiva, su incapacidad para reconstruir una Argentina con trabajo, justicia y bienestar.
El desafío de la Renovación Peronista
1. Frente a esta opción, solo el peronismo puede diseñar una política nacional, popular, democrática y transformadora. Nuestra tradición concertadora y frentista, el reconocimiento al
protagonismo social, la vocación productiva, la convicción distribucionista y el compromiso de independencia que siempre hemos asumido, conforman las notas de un proyecto alternativo, creíble
y viable.
2. La Renovación es un momento de nuestro desarrollo movimientista, un tiempo de cambios, de
rupturas, de fidelidades creativas y de heterodoxias audaces. Renovar al peronismo es también
reencauzarlo en su senda, recuperar su insolencia, no claudicar frente a los poderosos, volver a
sensibilizarnos en el amor a los humildes. No auspiciamos la alegría deportiva de ganarle al
adversario radical. Alimentamos forjar una nueva mística del cambio trascendiendo el realismo
esquemático y el posibilismo alfonsinista. Esto requiere abandonar sectarismos, abrirnos a las
nuevas expectativas, ganar voluntades para continuar la tarea de la liberación.
3. No convalidamos tirar al trasto de los objetos en desuso palabras a imágenes caras a nuestra
tradición. Resignifiquemos las palabras, actualicemos sus contenidos, seamos programáticos, pero
creamos, sigamos creyendo que es posible reencontrarnos con la esperanza perdida. Una cosa es
pensar que hay palabras y consignas desvalorizadas que no operan como señales convocantes y otra
es sentir que hemos llegado al fin de una vocación. Que todo fue un mal entendido, como nos
quieren hacer creer los que se sienten fundadores de un paraíso de mediocridad.

En esta interpretación dejamos de "ser", mutilan nuestra militancia, aniquilan los últimos vestigios de un sueño. No seamos los hijos bobos de la pedagogía radical, buenos lectores de textos ajenos, discípulos conformistas de la política como arte de comité.
4. El pueblo peronista ya se expidió. Quiere un Movimiento y un Partido renovado y fuerte. Para ello, nos comprometemos a no iniciar una lucha despiadada por los espacios de poder. Los hombres
y las candidaturas deben ser la coronación de un proyecto, una voluntad y una conducta. Un estilo
diferente en la construcción de las representatividades y en la toma de decisiones. Ser esclavos de la voluntad popular, no torciendo en componendas oscuras lo que los compañeros expresan a la hora de la decisión.
5.- La Renovación Peronista debe ser transparencia en los procedimientos, propuesta explícita y consensual, terminando con la política de las trastiendas y demostrando la capacidad para instalar la
política allí donde el pueblo pueda enriquecerla con su participación y creatividad. Hemos combatido las prácticas autoritarias, las visiones deformantes y a los dirigentes mediocres. Ahora es el momento de terminar con la confusión ideológico -programática, discutiendo de cara al país y con el pueblo las propuestas que nos permitirán volver al poder.
6. No intentamos luchar contra el aparato "conservador" para oponerle el aparatismo renovador. Volver al poder requiere volver al pueblo. Un Partido que sea fiel intérprete de sus aspiraciones y necesidades. Una nueva práctica de la humildad que sea la antesala de un nuevo humanismo,
sustento de una sociedad que contenga nuestros anhelos de vida.
7. La Renovación Peronista debe ser proyecto transformador, métodos incuestionables y hombres que encarnen con credibilidad y decisión las nuevas tareas del movimiento popular. Levantemos
frente a la ideología de la resignación y el posibilismo, la ideología de la autonomía estratégica de la Nación, una voluntad de cambio y un compromiso con la justicia social. Este es el desafío y no lo
defraudaremos.

Ley 23.696: Reforma del Estado
17 Agosto de 1989
Congreso Nacional
LEY 23.696
CAPÍTULO I.- DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA
Artículo 1o. DECLARACIÓN. Declárase en estado de emergencia la prestación de los servicios
públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público y la situación económica financiera
de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, entidades autárquicas,
empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades anónimas con participación Estatal
Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del
Sector Público bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo otro ente
en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de
capital o en la formación de las decisiones societarias. Esta ley es aplicable a todos los organismos
mencionados en este artículo, aún cuando sus estatutos o cartas orgánicas o leyes especiales
requieran una inclusión expresa para su aplicación. El régimen de la presente ley será aplicable a
aquellos entes en los que el Estado Nacional se encuentre asociado a una o varias provincias y/o
municipalidades, siempre que los respectivos gobiernos provinciales y/o municipales presten su
acuerdo. Este estado de emergencia no podrá exceder de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarlo por una sola vez y por
igual término.
Artículo 2o. INTERVENCIONES. Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer por un plazo
de 180 días, prorrogables por una sola vez y por igual término la intervención de todos los entes,
empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional
y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de
servicios públicos. Excluyese expresamente a las universidades nacionales del régimen de
intervención establecido en el presente artículo.
Artículo 3o. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR. Las funciones y atribuciones del Interventor serán las que las leyes, estatutos o cartas orgánicas
respectivas, otorguen a los órganos de administración y dirección, cualquiera fuere su
denominación, con las limitaciones derivadas de esta ley y su reglamentación. Le corresponde al
Interventor la reorganización provisional del ente, empresa o sociedad intervenida, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 5 de la presente. A tal fin, el Interventor podrá disponer, cuando lo
estimare necesario, se mantenga o no en el cargo o función, el despido o baja del personal que
cumpla con funciones de responsabilidad y
conducción ejecutiva en el ente, empresa o sociedad intervenida, se encuentre o no en ejercicio
efectivo del cargo o función. En cualquier caso, la indemnización a reconocer será idéntica a la
prevista en los artículos 232, 245 y concordantes y complementarios de la Ley 20.744 y sus
modificatorias sin perjuicio de la aplicación de indemnización superior cuando ellas, legal o
convencionalmente correspondan, en el desempeño de su gestión el Interventor deberá dar estricto
cumplimiento a las instrucciones que le imparta el Poder Ejecutivo Nacional, o en su caso, el
Ministro o Secretario del que dependa. Será designado también un Sub-lnterventor con funciones
gerenciales y de suplencia del Interventor cuando ello fuere necesario. El Interventor estará
facultado para realizar delegaciones de su competencia en el Sub- Interventor.

Artículo 4o. FACULTADES DEL MINISTERIO. El Ministro que fuere competente en razón de la
materia, o los Secretarios en quienes aquél delegue tal cometido, se encuentran expresamente
facultados para abocares en el ejercicio de la competencia de los interventores aquí previstos.
Asimismo, mientras dure la situación de intervención, reside en el citado órgano Ministro la
competencia genérica de conducción, control, fiscalización, policía de la prestación y gestión del
servicio público o de la actividad empresaria o administrativa de que se trate, pudiendo a tal fin
disponer y realizar todas las medidas que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso
solicitando el auxilio de la fuerza pública e ingresar por su propia decisión en los lugares donde se
ejercite tal actividad empresaria o administrativa.
Artículo 5o. ÓRGANOS DE CONTROL. En todos los casos quedarán subsistentes los órganos de
control externo, Tribunal de Cuentas de la Nación y SIGEP (Sindicatura General de Empresas
Públicas), los que cumplirán sus cometidos según su normativa específica. En caso de intervención
en sustitución de las facultades de las asambleas societarias, los síndicos en representación del
sector público serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional, según la propuesta del órgano
respectivo, cuando así corresponda.
Artículo 6o. TRANSFORMACIONES. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para transformar la
tipicidad jurídica de todos los entes, empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, dentro de las formas jurídicas previstas por la legislación vigente, y por el término establecido en el artículo 1 de
la presente ley.
Artículo 7o. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para disponer por acto fundando la creación de
nuevas empresas sobre la base de la escisión, fusión, extinción o transformación de las existentes,
reorganizando, redistribuyendo y reestructurando cometidos, organización y funciones u objetos
sociales de las empresas y sociedades indicadas en el artículo 2, efectuando en su caso las
correspondientes adecuaciones presupuestarias, sin alterar los montos máximos autorizados, y sin
comprometer avales y/o garantías oficiales.
CAPÍTULO II DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL PRIVADO
Artículo 8o. PROCEDIMIENTO. Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación
de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total
o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de
televisión, es requisito previo que hayan sido
declaradas "sujeta a privatización" de acuerdo a las previsiones de esta ley. Cuando el Estado
Nacional y/o sus entidades, cualesquiera sea su personalidad jurídica, fuesen propietarios de
acciones o de participación de capital en sociedades en las que no les otorgue la mayoría de capital
social necesario para ejercer el control de la respectiva entidad, dichas acciones o participaciones de
capital podrán ser enajenados aplicando los procedimientos previstos en esta ley, sin que se requiera
en tales casos, la declaración aquí regulada.
Artículo 9o. La declaración de sujeta a privatización será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de
preferencia a los proyectos de esta naturaleza. Sin perjuicio del régimen establecido precedentemente, por esta ley se declaran "sujeta a privatización" a los entes que se enumeran en
los listados anexos.
Artículo 10o. ALCANCE. El acto que declare "sujeta a privatización" puede referirse a
cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una
empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada. Con el mismo régimen que el
indicado en el artículo anterior, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando

fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones
discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos
de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio.
Artículo 11o. FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional
para proceder a la privatización total o parcial, a la concesión total o parcial de servicios,
prestaciones a obras cuya gestión actual se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o
parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a privatización" conforme con
las previsiones de esta ley. En el decreto de ejecución de esta facultad se establecerán, en cada caso,
las alternativas, los procedimientos y modalidades que se seguirán. Siempre y en todos los casos
cualquiera sea la modalidad o el procedimiento elegido, el Poder Ejecutivo Nacional, en áreas que
considere de interés nacional se reservará en el pliego de condiciones la facultad de fijar las
políticas de que se trate. En el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera su
principal asentamiento y área de influencia en territorio provincial, el Poder Ejecutivo Nacional
dará participación al Gobierno de la respectiva Provincia en el procedimiento de privatización. En
el caso de que la empresa declarada "sujeta a privatización" tuviera construcciones, edificios u otros
elementos de reconocido valor histórico y/o cultural o ecológico, el Poder Ejecutivo Nacional
dictará la norma para su preservación en el procedimiento de privatización.
Artículo 12o. En las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya
propiedad pertenezca parcialmente al Estado Nacional, la facultad otorgada en el artículo 11 se
limita a la proporción perteneciente al Estado Nacional. La liquidación de las mismas sólo podrá
llevarse a cabo cuando el Estado Nacional sea titular de la proporción de capital
legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital.
Artículo 13o. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será Autoridad de Aplicación a todos los efectos de esta ley, el Ministro en cuya jurisdicción se encuentre el ente a privatizar.
Artículo 14o. COMISIÓN BICAMERAL. Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por SEIS (6) Senadores y SEIS (6) Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna.
Dicha Comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional
y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados
debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante
conforme a las disposiciones de esta ley. Para cumplir su cometido, la citada Comisión deberá ser
informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el
desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la
documentación correspondiente. Podrá requerir información, formular las observaciones,
propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A
estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictarse sus propios reglamentos de
funcionamiento. Asimismo el tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de Empresas Públicas
actuarán en colaboración permanente con esta Comisión.
Artículo 15o. ALTERNATIVAS DE PROCEDIMIENTO. Para el cumplimiento de los objetivos y
fines de esta ley, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación o en forma directa en su
caso, podrá: 1) Transferir la titularidad, ejercicio de derechos societarios o administración de las
empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización".
2) Constituir sociedades: transformar, escindir o fusionar los entes mencionados en el inciso
anterior. 3) Reformar los estatutos societarios de los entes mencionados en el inciso 1 de este
artículo. 4) Disolver los entes jurídicos preexistentes en los casos en que por transformación,

escisión, fusión o liquidación, corresponda. 5) Negociar retrocesiones y acordar la extinción o
modificación de contratos y concesiones, formulando los arreglos necesarios para ello. 6) Efectuar
las enajenaciones aun cuando se refieran a bienes, activos o haciendas productivas en litigio, en
cuyo caso el adquirente subrogará al Estado Nacional en las cuestiones, litigios y obligaciones. 7)
Otorgar permisos, licencias o concesiones, para la explotación de los servicios públicos o de interés
público a que estuvieren afectados los activos, empresas o establecimientos que se privaticen, en
tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales, así
como las que aseguren la eficiente prestación del servicio y por el término que convenga para
facilitar la operación. En el otorgamiento de las concesiones, cuando medien razones de defensa
nacional o seguridad interior, a criterio de la Autoridad de Aplicación, se dará preferencia al capital
nacional. En todos los casos se exigirán una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente
realizada y la rentabilidad. 8) Acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios que en
ningún caso podrán exceder a los que prevean los regímenes de promoción industrial, regional o
sectorial, vigentes al tiempo de la privatización para el tipo de actividad que aquélla desarrolle o
para la región donde se encuentra radicada. 9) Autorizar diferimientos, quitas, esperas o remisiones
en el cobro de créditos de organismos oficiales contra entidades que se privaticen por aplicación de
esta ley. Los diferimientos referidos alcanzarán a todos los créditos, cualquiera sea su naturaleza, de
los que sean titulares los organismos centralizados o descentralizados del Estado Nacional. Las
sumas cuyo cobro se difiera, quedarán comprendidas en el régimen de actualización
correspondiente a cada crédito de acuerdo a su naturaleza y origen y, en ausencia del régimen
aplicable, al que determine el Poder Ejecutivo Nacional. En todos los casos las quitas, remisiones o
diferimientos a otorgar, así como su régimen de actualización deberán formar parte de los pliegos y
bases de licitación cualesquiera fueran las alternativas empleadas para ello. 10) Establecer
mecanismos a través de los cuales los acreedores del Estado y/o de las entidades mencionadas en el
artículo 2 de la presente, puedan capitalizar sus créditos. 11) Dejar sin efecto disposiciones
estatutarias o convencionales que prevean plazos, procedimientos o condiciones especiales para la
venta de acciones o cuotas de capital, en razón de ser titular de éstas el Estado o sus organismos.
12) Disponer para cada caso de privatización y/o concesión de obras y servicios públicos que el
Estado Nacional asuma el pasivo total o parcial de la empresa a privatizar, a efectos de facilitar o
mejorar las condiciones de la contratación. 13) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o
procedimiento necesario o conveniente para cumplir con los objetivos de la presente ley.
Artículo 16o. PREFERENCIAS. El Poder Ejecutivo podrá otorgar preferencias para la adquisición
de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a
privatización", cuando los adquirentes se encuadren en alguna de las clases que se enumeran a
continuación; salvo que originen situaciones monopólicas o de sujeción: 1) Que sean propietarios
de parte del capital social. 2) Que sean empleados del ente a privatizar, de cualquier jerarquía, con
relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de Propiedad Participada o
Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas. 3) Que sean usuarios titulares
de servicios prestados por el ente a privatizar, organizados o que se organicen en Programa de
Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas. 4) Que
sean productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituya la actividad del
ente a privatizar, organizados en Programa de Propiedad Participada o Cooperativa, u otras
entidades intermedias legalmente constituidas. 5) Que sean personas físicas o jurídicas que
aportando nuevas ventas relacionadas con el objeto de la empresa a privatizar, capitalicen en
acciones los beneficios, producidos y devengados por los nuevos contratos aportados.
Artículo 17o. MODALIDADES: Las privatizaciones reguladas por esa ley podrán materializarse por alguna de las modalidades que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin
que esta enumeración pueda considerarse taxativa: 1) Venta de los activos de las empresas, como
unidad o en forma separada. 2) Venta de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento. 3) Locación con o sin opción a
compra, por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. 4)

Administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. 5) Concesión, licencia o permiso.
Artículo 18o. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. Las modalidades establecidas en el artículo
anterior, se ejecutarán por alguno de los procedimientos que se señalan a continuación o por
combinaciones entre ellos. En todos los casos se asegurará la máxima transparencia y publicidad,
estimulando la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados. La determinación del
procedimiento de selección será justificado en cada caso, por la Autoridad de Aplicación, mediante
acto administrativo motivado. 1) Licitación Pública, con base o sin ella. 2) Concurso Público, con
base o sin ella. 3) Remate Público, con base o sin ella. 4) Venta de acciones en Bolsas y Mercados
del País. 5) Contratación Directa, únicamente en los supuestos de los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo
16 de la presente. Cuando los adquirentes comprendidos en este inciso participen parcialmente en el
ente a privatizar, la contratación directa sólo procederá en la parte en que los mismos participen. La
oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al
mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses
públicos y la comunidad. A este respecto, en las bases de los procedimientos de contratación podrán
cuando resulte oportuno, establecerse sistemas de puntaje o porcentuales referidos a distintos
aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación.
Artículo 19o. TASACIÓN PREVIA. En cualquiera de las modalidades del artículo 17 de esta ley se
requerirá la tasación que deberá ser efectuada por organismos públicos nacionales, provinciales o
municipales. En el caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, lo que deberá quedar
acreditado por autoridad competente en informe fundado, se autoriza a efectuar las Contrataciones
respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o
extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección previsto en el
artículo 18 de la presente ley. En cualquier caso la tasación tendrá carácter de presupuesto oficial.
Artículo 20o. CONTROL. El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Sindicatura General de
Empresas Públicas, según sus respectivas áreas de competencia, tendrán intervención previa a la
formalización de las contrataciones indicadas en los artículos 17, 18, 19 y 46 de la presente y en
todos los otros casos en que esta ley expresamente lo disponga, a efectos de formular las
observaciones y sugerencias, que estime pertinentes. El plazo dentro del cual los órganos de control
deberán expedirse será de DIEZ (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones con su
documentación respectiva. En caso de no formularse observaciones o sugerencias en dicho plazo, se
continuará la tramitación debiendo devolverse las actuaciones dentro del primer día hábil siguiente.
En el supuesto de formular observaciones o sugerencias, las actuaciones serán remitidas a la
Comisión Bicameral creada por el artículo 14 de la presente ley y al Ministro competente quien se
ajustará a ellas o, de no compartirlas, elevará dichas actuaciones a decisión del Poder Ejecutivo
Nacional. [...]

CENTRAL
DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS (CTA)
"Grito de Burzaco" 17 de diciembre de 1991
Encuentro de organizaciones y dirigentes sindicales reunido en la localidad de Burzaco, Provincia de Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1991.
Declaración
Vivimos las consecuencias de un plan económico que sólo prioriza el pago del endeudamiento
externo. Consecuencia que se expresa en niveles crecientes de desempleo y marginalidad, en la
postergación de los jubilados, en el remate a precio vil del patrimonio estatal, en la desintegración
del espacio nacional, en el deterioro de la salud popular, en la afirmación de un modelo educacional
excluyente, en una inserción subordinada al interés norteamericano en el contexto mundial.
Esta ofensiva neoliberal sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo, que afirma una cultura de
sobrevivencia, se traduce en el progresivo deterioro del espacio democrático expresado en el
predominio de los decretos de instrumentación de las políticas, en la transformación del parlamento
en caja de resonancia de los proyectos del ejecutivo, en la subordinación de la Corte Suprema de
Justicia, en la afirmación progresiva de prácticas represivas sobre los trabajadores y en la
eliminación de todo organismo de control sobre la gestión oficial (subordinación del Tribunal de
cuentas de la Nación, de la Sindicatura General de Empresas Públicas, etc.).
La imposición de ese modelo económico se sostiene en la hegemonía de un discurso que pretende
convencernos de que la economía es producto de leyes naturales al igual que las piedras o los
árboles, antes las cuáles la política no puede hacer absolutamente nada. Hay que sentarse a observar
el inexorable movimiento de las leyes de mercado. Esta es una visión fetichista del funcionamiento
de la economía. Es la visión de los sectores dominantes que detentan el control del proceso
económico argentino.
Somos conscientes que la posibilidad de una economía al servicio del hombre fundada en niveles crecientes de autonomía y justicia social, no constituye un problema económico. Hacer viable un
plan alternativo exige, antes que nada, una ideología y una política alternativas.
La situación que afronta nuestra comunidad ante la destrucción de muchas de sus organizaciones políticas y sociales nos plantea el desafío de concretar nuevas formas de construcción política y social, capaces de reinstalar el poder de los trabajadores y el pueblo en el escenario nacional.
POR UN NUEVO MODELO SINDICAL
El viejo modelo sindical sostenido por su dependencia del poder político y su grado de complicidad
con el poder económico no sirve para canalizar las demandas de sus representados ni defender sus
conquistas e intereses. Ante este cuadro de situación y sobre la base del reconocimiento de errores
en el proceso de construcción y acumulación, este encuentro de organizaciones sindicales se
propone realizar un plan de trabajo que amplíe el debate y las propuestas desde una corriente
sindical y hacia un movimiento político social que surja de una práctica que contemple:

1. Autonomía sindical con respecto al Estado, los patrones y los partidos políticos.
2. Democracia sindical, rechazando las estériles divisiones y el sectarismo.
3. Apertura a otras organizaciones sociales que expresen las múltiples demandas de los sectores populares y que reflejen la realidad de los cinco millones de argentinos con problemas de empleo.
4. Revalorización de la ética gremial atacando la corrupción y el pseudo pragmatismo con el que las dirigencias caducas terminan legitimando el ajuste.
Las nuevas formas de organización empresarial plantean nuevos desafíos a la organización sindical
y reflejan los límites de la estructura actual. Se hace necesario entonces abordar formas
organizativas que tengan en cuenta que un mismo grupo empresario controla diferentes ramas
productivas y que han transnacionalizado su funcionamiento controlando inclusive al Estado.
Quienes firmamos este documento asumimos un compromiso de trabajo consistente en construir
una orgánica de carácter nacional, por sector y por región, que debe materializarse en la
convocatoria a un nuevo encuentro a realizarse en marzo de 1992.
Este compromiso se funda en la evidente necesidad de ir dando forma a una herramienta de acumulación política que permita instalar en el escenario de las decisiones los distintos conflictos
parciales. Más allá de nuestras limitaciones y debilidades, este balbuceo que comenzamos a esbozar hoy no debe desalentarnos.
Es bueno recordar aquella frase del pedagogo brasileño Paulo Freiré, cuando dijo "Siempre la rebelión del dominado aparece primero como un balbuceo".
BURZACO, 17 DE DICIEMBRE DE 1991.

MARIO WAINFELD
"Dios es gorila" (1991) Publicado en la Revista Unidos
"Que me digan que soy ángel del pasado
que se rían porque no entra en mi cabeza
que se hizo bueno el amo y el chacal
vegetariano
y comparte la comida con su presa".
Ignacio Copani: "Angel del pasado"
"No se tape los ojos con una venda, Bernie. Nosotros no tenemos
rufianes y tahúres porque tengamos políticos deshonestos con sus
representantes ubicados en la Municipalidad o en las legislaturas.
El delito no es una enfermedad, sino un síntoma. La policía es como el
médico que receta aspirina para un tumor de cerebro, con la diferencia
que la policía lo cura más bien en una cachiporra (...).
El delito organizado no es más que el lado sucio de la lucha por el dólar. -¿Cuál es el lado limpio? - Nunca lo he visto."
Raymond Chandler. "El largo adiós"
Un pibe y una piba se enamoran. Las respectivas familias se odian. Todo se complica. Al final todos se espachurran y los pibes mueren.
No acabo de relatar una pavada; es Romeo y Julieta, sintetizado en 25 palabras. El lector dirá: está mal contado. Pruebe hacerlo mejor con estas limitaciones: sea brevísimo; omita diálogos, desarrollo dramático, personajes secundarios, apasionadas declaraciones en el balcón; duelos de esgrimistas (a
los que acudió Shakespeare). Prescinda de rostros bellos y expresivos (como los que retrató Zeffirelli).
Todo relato tiene un "tempo"; exige desarrollo, climas. Michael Corleone dice en "El Padrino III"
"toda mi vida quise ascender socialmente para escapar del delito y a medida que asciendo encuentro
más delito". La frase puede sintetizar tres "Padrinos" de Coppola (y parte de nuestra historia
reciente) pero -a despecho de su brillantez- no los reemplaza. Tampoco lo haría la tanguera "contra
el destino nadie la talla" que si usted quiere síntesis prescinda de los Padrinos y ahórrese plomazos
como Fausto o "La forza del sino". El cine y -más- la TV y -más- los noticieros y la publicidad han
pervertido el modo de narrar y leer la historia. Cualquier creativo puede urdir una historia conmovedora con principio, desarrollo y desenlace en cuarenta segundos. La emoción respectiva será también efímera. Pero el modo de relatar penetra la mente del espectador. La historia argentina reciente, nuestra realidad cotidiana, se someten a ese tipo de relato. Todo se simplifica y banaliza. Hablemos de Menem, de Cafiero, de Diego, de los saqueos. Eso sí, no más de una semana y luego al archivo, al desván, a otra cosa.
En este año hemos vivido el poder de la información, de la opinión pública, de los medios.
Entrevimos la importancia de la política y la ética que le mellan el prestigio a un gobierno al que ya

no le basta el 3% mensual de inflación para tener aire. Este tonificante, ambiguo fenómeno es abordado con liviandad irritante, transformado en un "show".
El aluvión informativo a veces más oculta que exhibe el principal debate que -sordamente-recorre
nuestra sociedad: entre el modelo liberal-individualista que han aceptado las dos mayores fuerzas
políticas del país (y buena parte de su población) en el que el mercado sustituye a la planificación y
la ética y un modelo (ciertamente no precisado) más racional, solidario, redistributivo, igualitario.
Entre una cultura de la urgencia y una de la síntesis (1).
Nuestra sociedad actual propende a la resignación antes que al cambio; a discutir sobre el pasado o
(como mucho) el presente antes que a planificar (y garantizar) el futuro; al desacato y descreimiento ante las normas (éticas y legales) y la autoridad; a concebir las relaciones sociales como relaciones
de fuerza o de subordinación y mando y no como relaciones entre iguales y -menos aún- solidarias.
Modificar estas tendencias perversas que cimientan y consolidan el modelo socio-económico cultural en curso de aplicación es una tarea política, ética, de opinión. Algo se ha andado en este año.
La democracia en marcha
No fuimos pocos los que -el tórrido 30 de diciembre del '90-marchamos contra el indulto (hoy día
casi siempre se marcha "contra"). Sospecho que la mayoría creíamos protagonizar un hecho testimonial, litúrgico casi, que no implicaba mellar el poder del menemismo.
Como fue sucediendo con las movilizaciones convocadas por Ubaldini, la libertad de expresión -
combinada con los módicos desempeños alcanzados por la resurrección democrática- nos fue
llevando a vivir la movilización como teatralidad antes que como demostración de fuerza; a no
creer en el peso de la opinión colectiva; a desarrollar (sin duda a contragusto y sin advertirlo del
todo) un pensamiento economicista que daba por sentado que los consensos eran -sin más-
inversamente proporcionales a la tasa de inflación.
Sorprendió a muchos que el deterioro del menemismo tributara a la política antes que a la
economía, al descrédito por la corrupción; la frivolidad; la bufonesca política exterior. El "sheik" soberbio que asumió "todos los costos" de los indultos creyó siempre que equivaldrían a unos miles
de zurdos deambulando por la vía pública y no la brutal caída de su credibilidad. La movilización
popular volteó a los Saadi, dueños de una provincia, protegidos del sheik.
En este extraño '91 alguna vez ganaron los buenos. Claro, fueron victorias parciales, sorpresivas, en cierto modo no buscadas. La "marcha del silencio" logró un objetivo mucho más vasto que el que la
convocó: volteó a los Saadi. Al tiempo, no logró el que se proponía: meter entre rejas al hijo del
gordo Luque. Acaso no lo logre nunca(2).
Las marchas del silencio; las movilizaciones de los jubilados; los indultos; la repulsa social ante la
corrupción fuerzan a repensar nuestra democracia archivando añejas categorías. Nada más "super-
estructural" que movilizaciones que piden justicia para un caso solo. Nada tiene que ver la lucha de
clases con una alianza entre sectores medios y altos de una provincia precapitalista y la Iglesia.
Poco tiene que ver con nuestra concepción de "justicia social" la movilización que sólo persigue la
vigencia del estado de derecho o una madura relación entre capital y trabajo en el marco de las
regresivas leyes vigentes (Acindar). Y sin embargo esas son -hoy por hoy- las principales batallas
contra "el modelo". La gandhiana movilización catamarqueña fue punta de lanza de la oposición al
menemismo. Le pegó más fuerte que toda la "oposición política" junta.

También fue "vanguardia" un diario (!) no ligado a ninguna organización política, Página 12 que hizo virtualmente rodar un gabinete. Esos fenómenos revelan debilidad del menemismo pero
también trágica inorganicidad de sus antagonistas. Las batallas contra el partido del ajuste las libra un ejército disperso, huérfano de conducción y hasta de tácticas. Pueden liderarlo -transitoriamente-
un movimiento reivindicativo como el de Catamarca o un diario, lo que significa que no lo conduce nadie.
Esas fuerzas opositoras albergan un curiosísimo arco de alianzas.
Página 12 tuvo su alianza (expresa o tácita) con Terence Todman, ese cabal embajador que -según
pasen los años- puede apretar en nombre de Patricia Derian o de Wall Street. La marcha del silencio puede contener (como observé en Buenos Aires) al bussismo, o los jubilados pueden permitir que
fachos consumados le agreguen algunas verduras a la olla que colocaron frente a tribunales.
No se trata de descubrir "sinarquías" o conspiraciones, ni de negar que la democracia implica
legítimamente alianzas variables y múltiples. Sí de notar qué difusas y erráticas pueden ser denuncias o luchas sociales que no vertebran la menor alianza que trascienda su objetivo único.
Privan en nuestros días el desenfreno informativo, el encuestismo (que somete a los políticos a los
vaivenes de la moda antes que a las necesidades profundas de una comunidad, que nadie puede expresar en treinta segundos ante un estudiante de sociología). Se quiere ver en esto el poder de la
opinión pública. Algo hay, pero ese poder está condicionado por la propia dinámica de los medios que proponen (y luego abandonan) los temas de la agenda cotidiana.
La gente opina a diario por micrófonos, ante encuestas, organiza marchas, ollas. "Democracia
directa" se complace Mariano Grondona (que ahora es demócrata). "Los vamos a castigar con el
voto" se solaza una viejita ante el micrófono, saboreando el efecto de su voz en los castigados oídos de "los políticos".
La "democracia directa" privilegia la gente dispersa ("la muestra") a la organizada. Concede pleno
valor a la opinión no meditada, irresponsable "stricto sensu" voleada ante un micrófono. Jauretche
decía que lo que hay que entender es lo que la gente ansia y necesita que no siempre es lo que dice;
el estadista debe ver "más allá". Nada de esto ocurre cuando se privilegia el impacto al
razonamiento, el "caso individual" al fenómeno social, lo espectacular sobre lo cotidiano. Por eso
son noticia (y demanda también, no olvidarlo) algunos feroces crímenes individuales, pero no el
genocidio social del que habla Eduardo Bustelo que cuesta cincuenta vidas infantiles diarias en la
Argentina. Por eso, como señala Blaustein en este Unidos esos pocos homicidios "importan" más
que los miles de accidentes laborales o de tránsito que motivan la hiperexplotación capitalista y la
anomia imperante en una sociedad en la que no se respetan ni las leyes de tránsito. Sólo si el
accidente de trabajo ocurre en Galerías Pacífico (ligada al escándalo político) podrá aspirar a la
primera plana de los diarios.
La opinión que Grondona endiosa es "prepolítica"; antipolítica a menudo. Nada quiere con algún sujeto colectivo. Su apuesta es al castigo, al veto, a la restauración del pasado. Eso no quita que el fenómeno tenga sus aristas positivas. Por lo pronto, el frenesí denuncista
destapa ollas, lo que no está mal. La ambición comercial de los medios lleva a la propia
"mexicaneada" interoligárquica (la batalla dentro de la carpa del sheik sirvió para enlodar a casi
todos sus secuaces; la de Ramos contra Clarín o éstos con Telefé salpican a todos).
Además -a diferencia de lo que sucediera por añares y fuera pauta cultural dominante entre nosotros- la gente no teme ni miente al micrófono; no evade las encuestas; cree en el poder de su voz y su voto. Perdió el miedo y -parcialmente- la falta de fe en la palabra. No es poco aunque en ese río revuelto los pescadores que más ganan no son los que uno quisiera.

La marcha del silencio no logró su propósito y lo superó. Algo así ocurrió con las tenaces denuncias
contra la corrupción y frivolidad de las clases dominantes y la élite política. Esas denuncias (que -
vale recordarlo y anotar un porotito para los amigos- fueron por un rato largo monopolio y
militancia de unos pocos) tienen hoy amplísima resonancia, seguramente superior a lo esperable.
Pero -y eso es menos que lo esperado y deseable- no necesariamente son una derrota política del
establishment: Bussis, Loles o hasta Duhaldes pueden izar esa bandera y cobrar algunos dividendos.
La victoria denuncista no ha tenido su traducción política. Por ahora el único "denunciante" que
viene ganando es Todman, que "primereó" con aquello del Swiftgate y se llevó las cabezas de los
Yoma, de Dromi y del Cóndor.
El Cavallo del embajador
Una de las principales consecuencias del tirón de... este... orejas que le propinara Todman a Menem
fue la designación de Cavallo al frente de Economía. Por algo un analista político como Morales
Sola y un economista como Canitrot coinciden: el plan es una lúcida operación política jaqueada
por la propia decadencia, impudicia y descrédito del menemismo. Cavallo no ha cambiado el norte
(la metáfora es adecuadísima) ideológico del gobierno: sumisión a los poderes económicos;
cipayismo simiesco, inmolación de todo deber ético en el altar del dios mercado. El cambio estriba
en haberle dado a tan lamentable apuesta ciertos visos de racionalidad. La dependencia -en tiempos
del chip y del fax- es algo demasiado serio para dejarlo en mano de Yomas, Ermans y Bauzas. Esto
-y no otra cosa- le ha de haber dicho Todmán a Menem: "tenes que parecerte más a Alywin y menos
a Faisal". Un modelo capitalista dependiente -en esta etapa- no puede funcionar "a lo Somoza": con
un sistema político decadente, con jefes impredecibles, con la coima sovietizada (y cara). Menos
con un Ministro cuyas únicas ciencias son el discurso taimado y no pagar las cuentas. Ni con un
Presidente del Banco Central que se cree Paul Newman en "El Golpe"; jugaba a ganarle a la timba a
todos los timberos antes que a diseñar una política monetaria.
Pensar que el amarretismo sin rumbo de Erman y la muñeca mesadinerista de González Fraga bastaban para sustentar un "modelo" fue un grueso error del menemismo... y de los "sensatos" que
lo apoyaron basándose en aquello de que no hay otra política posible... cosa que dijeron también de Rapanelli equivocándose en ambos casos.
Cavallo es la racionalidad del modelo neodependiente. Renace con sus amigos renovadores
neoliberales que vienen a dar "una mano de sensatez" al menemismo que no cuestionaron
debidamente antes. La racionalidad es siempre un valor; también la estabilidad aunque sea temporal
y relativa. Es mejor discutir un modelo que la anomia y el desorden total que generan el clima
weimariano vivido a mediados del '89 y a principios del '90 y '91. Como la Weimar "de veras" la
criolla "juega para la derecha"; ofrece más posibilidades a los fachos que los otros.
Claro que de ahí a entusiasmarse con Cavallo hay un abismo.
Porque si Cavallo recupera banderas que el menemismo quiso archivar (protagonismo del estado;
ataque al déficit fiscal reduciendo gastos pero también aumentando ingresos; modificación del sistema fiscal; resurrección del crédito; lucha contra la evasión) las pone al servicio de los
acreedores externos (3).
El reconocimiento tardío y tortuoso de verdades evidentes que muchos peronistas y radicales escamotearon por años no basta para sacralizar un plan que sigue eligiendo como variable de ajuste a los que menos tienen.
El plan Cavallo tiene evidentes flancos débiles (falta de apoyo a las provincias; nula inversión;
utilización de capital producto de las privatizaciones para emparchar déficit; falta de capacidad

estatal para monitorear el destino del crédito, desdén a las PYME). De todo ello dan buena cuenta
los artículos de Martínez y de Apyme que pueden leerse en este UNIDOS. Pero -además- "muestra
su hilacha" político ideológica cuando debe enfrentar a "rivales" que no son los trabajadores ni los
jubilados ni los bolicheros que evaden IVA para poder sobrevivir. De ahí que no haya podido
"meter en caja" a los formadores de precios de alimentos ni frenar los reclamos (que impactarán
índices de precios e ingresos reales) de los prestadores de servicios de medicina prepaga y
educación privada. También son debilidades los "acuerdos" (léase concesiones) con la industria
automotriz, la de neumáticos y la de artículos electrónicos que podrán ser buena herramienta
antiinflacionaria (y "recreo" para ciertos sectores medios que viven un veranito) pero merman la
recaudación, también deteriorada por la baja de aranceles y retenciones. El caso del "club del peaje"
es -aún- más grave: se suprime el canon (se pierden ingresos) y se les paga en cambio de cobrarles.
Demasiadas concesiones "sectoriales" para un plan en el que -supuestamente- el estado es
protagonista.
La apuesta de Cavallo es la de la Reaganomic: recaudar más por efecto de la estabilidad. Al bajar
drásticamente el costo financiero los contribuyentes podrían pagar más. Además lo recaudado conserva mejor valores reales. Es bueno recordar -como lo dijera el populista Roberto Alemann-
que la Reaganomic fue -en este aspecto- un fracaso rotundo: la recaudación no subió y el déficit fiscal yanki es el mayor de toda su historia.
Cavallo recupera, sí que pateando para el otro arco, objetivos que cualquiera puede compartir:
estabilidad, aumento de la recaudación fiscal, restauración del crédito. Mejor así. La opción
democrática popular frente a la hegemonía no es "que se pudra todo" sino demostrar la inviabilidad
democrática del ajuste. En este difícil estadio de nuestra historia la partitura liberal tiene hoy a su
mejor ejecutante. Así se verá que es antipopular, antiobrera, antiargentina. Alargando -apenas- lo
que dice Martínez, si Cavallo "cierra" podrá verse que lo nefasto no es la implementación de tal o
cual plan sino el modelo.
El caos hiperinflacionario simplifica los tantos, crispa, dificulta el debate. Dromi o los Yoma
inducen al facilismo, a la denuncia desnuda, cuando lo profundamente grave no es el pillaje descarado sino el modelo que se está instaurando, del que la corrupción no es el eje sino un síntoma
(como dice Marlowe en el epígrafe).
El mayor decoro y prolijidad de esta etapa fuerzan a sus opositores a algo más que desnudar el curro
de los otros y ostentar honestidad. Discutir con quienes no proponen destruir al estado, no renuncian a recaudar impuestos, son más cautos a la hora de regular las privatizaciones, nos obliga a
abandonar la brocha gorda y blandir si no el plumín, un pincel más fino.
Quienes levantamos la ética como sustento de la política debemos percibir que hay una íntima,
última contradicción entre ser "puro" (o algo así) y reclamar o perseguir algún reconocimiento por
ello. Es como "cobrar" por ser honesto. Por eso la -necesaria, irrenunciable- presencia de los
"éticos" debe también reclamarse en función de su aptitud, de su racionalidad para cambiar el statu
quo. De lo contrario la ética deviene testimonio, denuncia. No es poco, es una etapa. No es
suficiente. La política democrática de masas se hace para llegar a los cargos ejecutivos, a la toma de
decisiones, y no para desempeñar eternamente el -digno, edificante pero a la larga insuficiente- rol
de testigo de cargo. El repudio social a la corrupción, el hecho de que cada mujer u hombre del común sepa que los
poderosos en la Argentina son deleznables al tiempo que berretas son triunfos de quienes los
denunciamos rato ha. Sólo podrán consolidarse si -ademas-demostramos ser aptos para sustituir a la
actual nefasta élite política, lo que nos obliga a espigar más paja del trigo. A diferenciar lo que es
política cuestionable de error político y delincuencia. A no englobar con rótulos simplistas a los que
piensan distinto a nosotros, a los que yerran, a los que medran con el poder, a los que delinquen.

Debatir sin Callar
De desconocer matices, de embolsar juntos gatos bien distintos nos acusan (a los "8"; a UNIDOS)
estimables compañeros (peronistas o no, a esta altura tanto da); nos juzgan muy "acelerados",
sectarios, descalificadores. Algo de eso puede haber. En principio quien asume la dura (desde el
ángulo pragmático, sentimental o ideológico) decisión de escindirse de una identidad que lo albergó
por años necesariamente debe extremar sus posiciones, forzar al máximo sus argumentos y sus
críticas para autoconvencerse, para convencer a los afines, para poder bancar la siempre difícil
actitud de "romper".
Además la burda y cínica defección de tantos compañeros de años exaspera y recarga las tintas. Esa crispación debe ir cediendo.
Asumida la decisión de "romper"; la necesidad de forjar una nueva identidad, el diálogo con "los
otros" es evidente necesidad. De ahí que el sesgo crítico y denuncista debe completarse con una
discusión franca y amplia "no internista". Algo así se propone este UNIDOS: preservar la propia
voz (nadie asume el esfuerzo de publicar si no puede hacerse oír) pero también ser caja de
resonancia de debate con peronistas no fracturistas; con radicales "recuperables"; con la inorgánica
izquierda argentina. UNIDOS aspira a que todo debate sobre la Argentina deseable y posible
recorra sus páginas. Nos interesa más esa insalubre tarea que la de ser un "house organ" de "los 8".
Quienes tratamos de superar (enriquecer, transformar) la subcultura peronista no podemos caer en el
patetismo de conformarnos con expresar sólo el consenso de alguno de sus desprendimientos ni el
de la (por demás proteica e indefinida) "centroizquierda". La búsqueda de una nueva identidad
política conlleva la necesidad de buscar el máximo posible de interlocutores, ampliar los márgenes
del debate. También a extremar la tolerancia y el discernimiento. Si se han cometido genocidio,
latrocinios descarados; si miembros de las FFAA se dedicaron al bagayeo más grande de la historia;
si el entorno más cercano al presidente (por decir poco) está "cheek to cheek" con el narcotráfico, se
impone diferenciar delincuencia de diferencia política(4). No es lo mismo ser un corrupto que un
conservador (y mucho menos que un "más conservador" que Alvarez, Brunati, Auyero o Mary
Sánchez). Lo primero es ser un enemigo de la democracia. Lo segundo un adversario político,
categoría que nuestra tradición polémica no termina de procesar bien (cuestionamiento que incluye
al suscripto y del que seguramente no escapan esta nota y los párrafos que siguen).
Esto aceptado vale la pena insistir: nos parecen imbancables cualquier alianza con el actual gobierno o la recuperación acrítica del alfonsinismo que fue el huevo de esta serpiente, se mire por donde se mire.
Además, la sola decencia no es sinónimo de acierto político. No es menor que Pilo Bordón sea
inmune a cargos que no podrían levantar Dromi o los Yoma. Eso no lo releva de la cuota de
responsabilidad que tiene respecto del infierno que es hoy el peronismo: apostó a su feudalización,
al personalismo y se borró de la crucial interna del '88. Tampoco es estupendo que haya silenciado
largo rato los vicios, carencias y corrupciones del menemismo (aunque no las haya practicado) y
que hoy juegue unos cuantos boletos al recambio institucional (que es desleal y riesgoso).
Es injusto personalizar en Bordón. Una mayoría abrumadora de funcionarios y militantes peronistas
se cagó en años de historia (y en la memoria de tantos compañeros) acompañando el gorilismo cerril de toda la praxis y el discurso de este gobierno (no sólo de su política económica).
Porque aún opinar que el ajuste salvaje es inexorable (cuestión obviamente discutible) no avala
necesariamente el apoyo dado por tanto peronista a lamentables políticas desarrolladas en otras
áreas. La política social (si es que la hubo) por caso. O la realmente patética y bochornosa
participación en la Guerra del Golfo, reveladora de lo que es el pragmatismo en boga: pensar que
esa berretada iba a significar pingües beneficios. La política no la inventó Menem; tiene reglas que

vienen de añares. Por ejemplo aquella que dice que Roma no paga traidores... (pregúntenle a
Regúnaga quién beneficia EE.UU. con trigo subsidiado: si a los beligerantes mercenarios argentinos
o a los sagaces neutrales brasileños).
El economicismo de tantos "compañeros" (a contrapelo de las tendencias sociales que honran también otros valores, otros reclamos) podría "justificar" su apoyo a Rapanelli, Erman o Cavallo (aunque hay que ser equilibrista para poder haber apoyado a los tres) pero jamás su silencio (aquiescencia) ante sucesivos indultos. Viendo lo que "vale" la opinión pública es ilícito preguntarse qué hubiera sucedido si -desde el
vamos- miles de funcionarios y figuras del peronismo, repitiendo apenas lo que dijeron durante seis
años hubieran hecho público su enfrentamiento al primer indulto (como hicimos bien pocos allá en
el remoto fin del '89). Quizá esa falta de decisión valga la libertad de Videla y Firmenich. En todo
caso quienes se precian de ser "sensatos" y "cautos" fueron en este tópico que para muchos (me
incluyo) sigue siendo determinante apenas débiles, incoherentes y cómplices.
Frente a los Límites
Lo antedicho no debe excusar los límites de quienes nos oponemos a lo que Auyero llama "el partido del ajuste". Nada nos faculta a ser como nos describen nuestros críticos de buena o mala leche: denuncistas a secas, simplistas, moralistas sin alternativa.
Las fuerzas políticas "populares" no han conseguido siquiera unificar la oposición. Menos
galvanizar la opinión colectiva. La resistencia al ajuste ratifica la tendencia social predominante: la
fragmentación, a la que contribuye también un archipiélago de fuerzas políticas que expresa más o
menos lo mismo. Si en una época resultaba apabullante que el peronismo tuviera "exceso de
significados"; en esta etapa preocupa que unos pocos significados tengan tamaña cantidad de
intérpretes.
Los partidos políticos no han conseguido una relación útil con los movimientos, sociales o reivindicativos. En verdad, ni siquiera tienen con ellos una relación clientelística. María del Carmen
Feijóo dijo alguna vez que no hay una "justicia social" que resuelva todos los problemas de los sectores populares. Ello no debe implicar -como sucede ahora- que las distintas reivindicaciones
carezcan de puntos de unión, alianzas, compromisos mutuos; que no se procure ligarlas a un
proyecto englobante.
El "proceso", el ajuste, la democracia boba han abolido en el imaginario de la gente la idea de
futuro (5). Es llamativo -y requiere un intérprete más avezado que yo- que en Argentina tanto el
Estado como los particulares hayan renunciado a planificar (6). La protesta social más fuerte de la
etapa suele situarse en el pasado (desaparecidos, María Soledad, Bulado) o como mucho en el
presente más cercano (reclaman volver al pasado inmediato: no avanzar: Acindar, Ferroviarios). Se
trata de posturas defensivas que no contienen propuesta y suponen -a regañadientes pero suponen al
fin- aceptación del reaccionario orden legal vigente. Así como nadie ahorra ni invierte, nadie
resigna poder o demandas hoy para "capitalizarlos" mañana. Todo en este suelo (hasta el poder) se
consume en el día. Las alianzas políticas no inmediatistas devienen quiméricas porque no existe en
una sociedad compleja acuerdo de largo plazo que no signifique resignar -o postergar-algo en el
corto, en pos de obtenerlo más adelante.
Resituar la idea de futuro, de sociedad es una tarea política que compete a las "minorías
testimoniales" de hoy: convencer que el ajuste no sólo debe resistirse; sino que además -como dice
el Chacho Alvarez- puede ser reemplazado por otra política. Agrega Chacho, con razón que hay que
constituir una clase política diferente, autónoma respecto de los factores de poder. Podría precisarse
que esa dirigencia sí debe tener ligazón orgánica y permanente con los micropoderes resistentes y
dispersos que incluye esta democracia: las múltiples formas de participación, de autogestión; los
movimientos culturales, las radios truchas, los jubilados; los trabajadores.

Dirigencia política autónoma entonces de los factores de poder retrógrados pero no de los poderes locales y sectoriales que ha generado la rica experiencia popular.
La gente no le teme a lo superestructura!: va a las radios, la TV; pide justicia, estado de derecho,
cumplimiento de las leyes vigentes. Es ideologista y vanguardista un "antisuperestructuralismo" que no acompaña los reclamos sociales (7). No es irrazonable que los políticos acompañen esos
reclamos ahondando la democracia. Servirían al efecto consagrar mejores y más frecuentes mecanismos participativos en decisiones políticas: plebiscitos, referendums. Fomentar la
transparencia de los fondos utilizados para hacer
política. Impulsar una reforma constitucional que incluya la iniciativa popular de las leyes y la revocabilidad de ciertos mandatos. Aplicar cabalmente el seguimiento sobre el patrimonio de los que hacen política (8).
La torpeza de los dueños del poder; su delictividad incontrolable y grosera; el gorilismo chanta de
los menemistas; el patronalismo esclavista de López Aufranc; el cinismo llorón de Vigil debieran
permitir juntarse a los que se sitúan "enfrente". Nuestras diferencias, de cara a esta élite trucha,
rapaz e irresponsable que ni guardar las formas sabe, son realmente nimias y sólo perceptibles para
un puñado de iniciados. La alternativa electoral al bipartidismo es también una necesidad. La gente
del común seguirá creyendo en el voto cuando (por lo menos) le sirva para castigar a mendaces e
incompetentes. Los opositores no estamos a la altura del desafío. Tributamos en exceso a nuestros kioscos y sellos. Hablamos de virtuales espacios comunes pero no
parecemos creer en ellos pues apostamos todo a los posicionamientos presentes. Si esos espacios
tuvieran futuro -hasta por pragmatismo- sería viable ceder posiciones.
Tenemos que demostrar(nos) que somos capaces de algo más que no delinquir; que podemos (como
propone Augusto Conté (9) ser alternativa electoral en el '95. Eso exige mayor amplitud en los
debates, diálogos con los que no son "del palo" (que por ahora son mayoría). No se crece desde el mero sectarismo sino traccionando a los que adscriben a otras fuerzas. O a ninguna.
Dios es Gorila
Dios, hoy por hoy, es gorila. En el mundo de hoy ganan casi siempre los malos; reviven pestes
ancestrales y hasta el SIDA juega a favor de la reacción. En ese fango nada propicio han florecido
luchas sociales y políticas intensas: CONADEP, marchas del silencio, Acindar, Fraternidad. La
dignidad de jueces como Lotero o fiscales como Strassera. El coraje contagioso del Pino Solanas.
La acuciante demanda social debiera reconvertirnos también a quienes proponemos cambios pero
arrastramos mucho de la cultura dominante: individualismo, sectarismo, excesivo celo por los
"espacios"; inmediatismo; falta de seriedad y paciencia para estudiar y programar. Como me dijo
una valiosa militante y compañera siempre estamos demasiado dispuestos a buscar el enemigo al
costado cuando en verdad está enfrente y -a menudo-adentro nuestro.
Acaso la urgencia determine (si no la grandeza) el sentido común. Son
estos tiempos difíciles; adversas las relaciones de fuerzas. Pero también se ve que la opinión, la palabra, la movilización aún valen. Dios será gorila pero todavía hay ateos que la pelean.
Uno es siempre un ingenuo que cree vivir situaciones inéditas, únicas. Para precaver ese error y decir mejor lo que quiero transmitir cierro esta nota con una frase de un intelectual superior escrita hace largos años y muy lejos de acá: "La historia prueba que en este mundo no se consigue lo posible si no intenta lo imposible una y otra vez... Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el

mundo se muestra demasiado estúpido o abyecto para lo que él le ofrece, sólo quien -frente a todo esto- es capaz de responder "sin embargo"; sólo un hombre de esa hechura tiene vocación por la política"(10).
Notas:
(1) La existencia de esta batalla cultural viene siendo enfatizada desde hace rato por Oscar Landi.
La lucha entre las dos culturas: la de urgencia y la de la síntesis tiene un cabal desarrollo en el N" 11 de Alternativa Latinoamericana especialmente en dos brillantes artículos de nuestros amigos y
compañeros Rolando Concatti y Oscar Bracelis.
(2) Esta paradoja -y su analogía con situaciones igualmente disparadoras sucedidas en otras latitudes- la abordó Susana Viau en Página 12 de 24 de abril.
(3) Ver lo escrito por Lozano y Feletti en Página 12 del 28 de abril.
(4) Eso no es siempre sencillo. Existe una zona gris que es la duda acerca de la complicidad por el
silencio. Es decir cuánta responsabilidad tienen los que conocen el delito o la corrupción y callan.
Duda que se mezcla con la de saber quiénes son los que conocen realmente los ilícitos cometidos por sus compañeros de gestión.
(5) Esta mutilación del futuro tiene en Ariel Colombo el abordaje riguroso que él suele darle a sus trabajos (v. La Mirada N° 2, págs. 16 a 18)
(6) En ese sentido es interesante el discurso de Terragno, un "privatista" antiliberal que se pone enfrente de la tendencia antiplanifícadora que es moda en estos pagos.
(7) Quienes venimos del peronismo sabemos de ser "aparateados" por quienes explicaban la
nimiedad del partido político y la importancia del movimiento nacional y que -tras cartón y en base
a ese argumento- reclamaban más de los repudiables cargos partidarios o electorales. Muy a
menudo "por izquierda" se repite ese fenómeno de denostar las luchas "institucionales", "vacías" y
endiosar las sociales... para terminar pidiendo en su nombre la hegemonía en espacios
institucionales y políticos.
(8) Claro que para esto -como dijo bien Tonelli por TV- más que declaraciones juradas que nadie lee, sirve comparar el guardarropa, las costumbres y los gastos cotidianos de quien vive de la política.
(9) En su libro "Hoja de ruta", del que se publica un capítulo en este Unidos.
(10) Max Weber. "El científico y el político".

IVAN HEYN "No estamos en el final del proceso,
estamos empezando algo nuevo” (2002)
En el año 2002 el cronista Martín Caparros edita el libro "Qué País". En el mismo se intercalan fragmentos de entrevistas a distintos personajes de la cultura, la política,
el sindicalismo, la sociedad civil. El tema: el estallido social del 2001 y lo que viene después. Se
reproducen a continuación las intervenciones del compañero Iván Heyn, que en el momento era
Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), estudiante de Ciencias
Económicas, militante de la agrupación Tontos pero No Tanto (TNT), y participante de las
asambleas barriales que florecían en la época.
Puede ser que la participación no sea tan masiva. Obviamente uno quiere que en las asambleas haya
millones y millones de personas participando y no es así. Pero habría que ver respecto de qué se
cuenta. Si yo comparo con hace 6 o 7 meses, me acuerdo que en mi facultad éramos 20 los que le
disputábamos el centro de estudiantes al aparato de Franja Morada: 60 pibes -ninguno estamos
empezando (2002) ALGO nuevo estudiante-, todos militantes rentados que se dedican
exclusivamente a eso, y vos tratando de estudiar, laburar, tener una vida aparte de hacer política.
Ibas, hablabas con la gente y le decías "loco, hay que participar" y nadie te daba pelota. Y en
cambio ahora...
El estallido espontáneo que vivimos el 19 de diciembre marcó una ruptura de la búsqueda subjetiva
individual: a la problemática concreta y cotidiana se le dio una salida colectiva. Una salida colectiva
muy espontánea, ni pensada ni preparada. Estaba claro que el objetivo de De la Rúa era dividir
aguas: por un lado la clase media tranquila que reclamaba de una manera consciente y elegante; por
otro, los pobres que rompen todo, saquean. Entonces declaró el estado de sitio para "proteger" a la
clase media y separarla de los pobres.
Pero le salió todo al revés y los vecinos salieron a la calle. En las esquinas escuchabas
conversaciones sorprendentes. Tipos que por ahí llevaban 20 años viviendo en el mismo edificio por fin se hablaban y se contaban los problemas que tenían. Eso fue lo que pasó: cada uno sintió que
le que tenía al lado estaba en la misma. Fue eso: salir del aislamiento individual en el que estábamos viviendo. Me acuerdo una imagen
increíble de un tipo de saco y corbata caminando por Defensa con una cuchara de madera y una
cacerola gritando "vamos a Plaza de Mayo". Era una imagen de la Revolución Francesa.
La gente va a la Plaza de Mayo como centro de la política nacional, donde espera que alguien salga -un Perón-, espera que un papá salga y diga "la solución es ésta: vamos para allá". Un tipo que les dé soluciones. Yo creo que el 19 todos fuimos inconscientemente a esperar eso. Yo no espero que salga Perón y me marque el camino o que salga un nuevo
dirigente mesiánico que nos salve. Pero en el inconsciente colectivo de la sociedad está eso: todo el tiempo estamos esperando que aparezca el tipo salvador.
¿Cuál fue la respuesta ahí? Un montón de policías tirándoles gases a las familias, a los chicos...
tener que correr. Hubo un momento ahí en que estalló la furia. Hasta ese momento o que se
expresaba era algo mucho más positivo. Creo que eso marcó una ruptura en la conciencia de la
sociedad. Todos lo que estábamos ahí vimos que lo único con que nos podía responder la
corporación política era con palos. Ahí se dio un proceso de resistencia muy fuerte.

Y nos quedamos ahí, resistiendo el avance de la policía. Pero no era una actitud violenta, no tratábamos de tomar la casa de gobierno. Era una actitud tipo "me estoy manifestando pacíficamente, ¿por qué me haces esto?". Era como una pregunta. Yo me quedé hasta las 3 de la mañana en Plaza de Mayo. Había una multitud. Familias, viejas que rompían las baldosas y te pasaban piedras para que le tiraras a la policía. Era una cosa muy loca.
Después llegó un momento en que la Plaza estaba tomada y no tenía mucho sentido quedarse ahí. Volvimos al Congreso, y en el Congreso, de nuevo, una fiesta. El Congreso era una fiesta: la gente cantando, haciendo la ola, moviendo los brazos.
Eran muchas sensaciones encontradas: por un lado, una bronca terrible, porque no había habido
respuesta. Por otro lado, la alegría del reencuentro, de volver a preguntarnos cuál es nuestra identidad colectiva. Creo que en cada una de las personas que estuvo en el Congreso o golpeando
las cacerolas en la esquina de su casa estuvo esa idea de ver una identidad colectiva.
También por eso, cuando venían los partidos con las banderas y les decían que se fueran, no creo
que fuera por una idea de derecha o de despolitización sino que ninguna de esas identidades
políticas había logrado formar una identidad colectiva fuerte como para plantear una alternativa en
la sociedad. Creo que desde que salieron a la calle no se sienten identificados con ninguna de esas
identidades. Lo que estuvieron buscando esos días fue una nueva identidad. Por eso el no a las
banderas partidarias y la aparición de las banderas argentinas: la identidad que surge más
inmediatamente es la nacional: somos todos argentinos La gente veía por televisión la represión e
iba a la Plaza de Mayo.
Una de las cosas que más me sorprendió fue la experiencia acumulada de resistencia civil, esa
resistencia que hasta ese momento se daba de manera individual. Toda la juventud bonaerense, por
ejemplo, durante el gobierno duhaldista resistió: resistió cuando iba a la cancha, cuando iba a ver a
los Redondos, cuando iba a un recital de La Renga o de quien fuera. Tenía que resistir, porque la
represión estuvo siempre presente. El aparato militar de la dictadura no está desmontado. Al
contrario, es una máquina de reprimir en la provincia de Buenos Aires. En Capital no se ve tanto,
pero en la provincia es infernal.
Yo viví mucho tiempo en Saenz Peña y es terrible el nivel de violencia que tiene la policía y el nivel de control social que ejerce. Ahí cerca hay una villa y los pibes se compran un vino y se ponen a escuchar rock and roll o cumbia. Y es terrible cómo la policía va, los persigue, les pega. A todos. NO es que hay algún tipo
de contemplación o que estén buscando a los delincuentes. Ellos creen que la delincuencia se genera
ahí.
Toda esa violencia acumulada se expresó en la Plaza de Mayo, en tratar de recuperarla. Fijáte que
no había una consigna de ningún partido. Era resistir, recuperar ese espacio que nos pertenece a
todos, ese espacio público, y apropiarnos de él. Para mí eso fue increíble. Había hinchadas enteras
que venían no con una lógica de "qué bueno que hay quilombo" sino de "esto es nuestro y hay que
defenderlo". Creo que esa experiencia acumulada es una muestra del potencial que tiene una
sociedad cuando colectivamente decide algo. Creo que eso es lo que pasó el 19 y el 20 de
diciembre.
Mi viejo quebró en el '94. Él fue gerente financiero en una multinacional durante muchos años. En
un momento medio que no le pagaron lo que quería y se puso por su cuenta. Cuando vino el
menemismo con todo este discurso de la revolución productiva y el salariazo pensó "se acabó la
especulación en la Argentina: hay que ponerse a trabajar". Puso una fábrica de correas industriales.
Un desastre. Después se dedicó a importar. Hasta que vino un tipo que lo estafó, le metió un cheque
de no sé por cuánta plata. De un día para el otro pasamos de ser clase media acomodada, tranquila,
sin problemas económicos, con vacaciones de dos meses, a no tener casa, no tener auto, tener que ir

desesperados a buscar un lugar para alquilar. Fue todo un momento. Yo tenía 16 años cuando pasó
todo eso, y es muy fuerte, es un momento de cambios en tu vida, de decisiones. La imagen fuerte de
tu viejo, que es el tipo que encara y lleva adelante la familia, de repente está quebrada, no sabe qué
hacer. Mi viejo también estaba en un momento particular: la crisis de los 40. Mi viejo se sintió
desconcertado, intentó suicidarse. Fue una situación muy difícil.
A medida que fui creciendo vi que había algo así en cada casa: el tipo al que lo echaron de ENTel,
le dieron una indemnización de 50 lucas, se puso un remís o un kiosco y le fue para el orto, porque
así le fue a todo el mundo. Se quedó sin esa plata y terminó trabajando de vigilante en la puerta de
un Musimundo o de un McDonalds. Ese disciplinamiento fue muy grosso para la sociedad
argentina. Fue algo que se vivió de una manera intensa y muy subjetiva. No era algo general,
político: eran fracasos individuales. El proceso de concentración de la riqueza en la época
menemista se vivió como un proceso subjetivo, fracasos personales. Tanto para el pibe que de ser
empleado público quedó desocupado hasta el tipo que tenía su pequeña empresa, pasando por todos
los demás.
A mí una de las cosas que no me cierra de todo este optimismo que tengo con este proceso es cuánta gente quiere irse. Es un proceso que venía de hace rato, esto de que la gente no tiene perspectivas
acá y se empieza a ir. Ahora es masivo. Yo tengo amigos que se comen desde las 10 de la noche anterior en la Embajada de España para ver cómo consiguen la visa, o cómo se van a los Estados
Unidos, y están desesperados porque les piden no se cuánta plata para entrar. Eso es algo que me
pone muy mal. Por un lado, estamos nosotros como grupo, como colectivo, que vemos perspectivas y peleamos, y después están los que se van. Entonces te aparece la gran pregunta: si toda la gente que lucha pudiera irse, ¿se iría? Y en muchos
casos me parece que sí. Como no se pueden ir, hacen esto. Es como una posición negativa. No es construcción por la positiva. En las asambleas también se plantea esto: ¿cuántos de los que estamos
acá nos iríamos si pudiéramos? Tenes miles de personas que tienen un potencial de transformación y que se van, que no encuentran acá, en todo este proceso, un lugar desde el cual aportar. Eso es lo que más me preocupa.
Vos podrías hacer el discurso político optimista de decir "acá el que se va es un cobarde que
abandona el barco cuando se hunde en vez de dar la lucha...". Pero es una ridiculez. Porque si vos
no tenes un lugar concreto desde donde aportar, te vas, ¿qué podes hacer acá? Es toda la gente que
no logró empezar a ver una solución colectiva a su problema personal. Y siguen viviendo con ese
karma allá, tienen una doble culpa: por un lado, el haberse ido a buscar su salida personal y, por el
otro, no haberla encontrado.
Porque allá sos un paria, sos el sudaca asqueroso que viene a ver cómo ratonear algo. Yo, en cierta medida, tomo el pesimismo del que se va como una responsabilidad mía: lo vivo como
una responsabilidad mía, personal, pero también nuestra, como colectivo político. Porque
claramente no estamos generando una alternativa para toda esa gente. En cierta medida somos
responsables. No me molestaría que vuelvan cuando esto cambie. Me molesta, por una cuestión
personal, no poder tenerlos al lado en este proceso que estamos haciendo de transformación. Más
allá de que fracase o triunfe. Pero me gustaría convencerlos seriamente de lo que estoy sintiendo: si
no podes convencer a tus amigos, a la gente que te quiere, la que está en tu corazón, es terrible. Yo
tengo una sensación muy clara que esto se puede transformar, de que hay potencial para que esto
cambie. ¿Hasta qué punto esto es real, hasta qué punto tenes que trabajar sólo con los que no
pueden irse? ¿Dónde está ese límite?
Ahí yo siento mi responsabilidad.
Yo entiendo la gente que se va, pero no me quiero ir de acá. Irme sería sentirme derrotado. Es dejar
que el poder gane. Por eso no me quiero ir. El problema es que hay mucha gente que ya está

derrotada. Y me encantaría que pudieran venir a un lugar donde no se sientan derrotados. Creo que
desde el 20 de diciembre, se ve mucho más claro la ruptura que existe entre el diálogo y la
representación política, es decir, entre la sociedad y la representación política. La representación
vive en un mundo aparte donde hay conspiraciones, poder, negociaciones oscuras, donde cada uno
cree interpretar lo que está pasando abajo, pero ya te fuiste, te separaste, estás en una dinámica
distinta.
La izquierda a veces te corre con que la clase política no es una clase social y en cierto sentido, si lo miras desde una perspectiva de la producción, no lo es. Pero sí tiene una dinámica de reproducción social propia. Claramente no tiene intereses iguales a los
empresarios o a las clases populares. Es una clase social que tiene una dinámica propia, que tiene una forma de reproducción muy particular
En las asambleas estamos viendo alternativas de participación directa increíbles. En la de Medrano,
por ejemplo, hay una comisión que va a hacer un censo de vecinos desocupados para formar una
especie de cooperativa de trabajo donde la gente del barrio contrate los servicios de esta gente. Otra
es para que los desocupados que no tienen guita compren entre todos alimentos más baratos: buscan
precio, se organizan. Ahora trataron de armar una comisión increíble de ex-empleados de las
empresas de servicios públicos para reconectarse a los servicios. Una discusión terrible, la de si era
válido o no colgarse de los servicios. "Me cortaron el teléfono, la luz, el gas por falta de pago, ¿qué
hago?". De repente, ahora están planteando que eso lo pagó el Estado, que es todo una inversión estatal. Y
se arman discusiones muy profundas sobre quién invirtió en servicios públicos, de quién son los servicios públicos. "Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener, por qué estamos desocupados,
quiénes son los culpables?". Un nivel de discusión que te lleva a una caracterización de la realidad mucho más profunda. Y eso de colgarse de los servicios es muy interesante, porque también plantea un nivel de insurrección contra el orden establecido muy potente. Creo que ahí hay una potencia de transformación real: es
apropiarse de nuevo de las necesidades básicas. Apropiarse desde el hacer, no esperara a que venga otro, que venga Duhalde a negociar con las multinacionales y te favorezca. Sino decirle "acá está esta prisión: si vos no me favoreces, yo me cuelgo". Y hay todo un barrio para bancar esta situación.
En Floresta un tipo que trabajó muchos años en un banco planteó armar un banco cooperativo pero
de vecinos, para ir acumulando los ingresos que iba a tener la gente en una banca que fuera de los vecinos. Ese también es un planteo muy poderoso. Y vamos a empezar a cuestionar a todas las
instituciones.
La discusión política en las asambleas empezó a cambiar. Apareció un nuevo factor que fueron los
partidos, sobre todo los de izquierda, que en general desmovilizan porque piensan que el enemigo
es un poder abstracto y no concreto, que se expresa en la vida cotidiana.
Un poder abstracto tipo el FMI, los Estados Unidos, es una cosa muy etérea: de tan etérea tenes que creer mucho para tener una militancia consecuente, y por eso son sectas. Empezaron a meterse en las asambleas a bajar esa línea: "Que se vayan todos.
No a la deuda externa. No al Banco Mundial".
Ellos dicen que hay un viraje a la izquierda de la sociedad. Yo me pregunto dónde está el viraje
político a la izquierda, si Seineldín plantea lo mismo que plantean ellos. Esas consignas de
transición que ellos están planteando -no al pago de la deuda externa, no al FMI, no a la
intervención en la Argentina y todas esas consignas históricas de la izquierda-son las mismas de

Seineldín. Pero te las levanta hasta Duhalde. Cualquiera las puede levantar. Son consignas de corte
nacionalista. Entonces, ¿dónde está el viraje a la izquierda?
En Floresta participé bastante de la asamblea de mi barrio. En un primer momento había toda una
energía acumulada, una bronca que había que expresarla de alguna manera. "Que se vayan todos, rompamos todo, no queremos más esto". Pero después la gente se empezó a dar cuenta, quiso
reflexionar, hubo un proceso de reflexión social.
Una de las cosas que se empezaron a ver es que no estamos tan desorganizados como pensábamos,
tan desconectados como pensábamos. Por ejemplo, en Corrientes y Medrano había un grupo de
vecinos que se dedicaba a arreglar el barrio, ponían luces. En Floresta había un comedor de señoras
amas de casa que tenían bastante culpa y organizaron eso. Todos estos pequeños grupitos sociales,
cosas que para cualquier partido revolucionario serían pelotudeces, fueron el eje, el núcleo de
interconexión entre la gente del barrio. Ahí uno empezó a ver que había más cosas para hacer que
plantear "que se vayan todos".
Y la gente se conecta de otras maneras. De las cuadras donde está la Asamblea de Floresta no participan los 15, 20 o 30 mil que viven ahí alrededor; participan 400, 800, 5000, pero son 500 que
van y después hacen lo que se decide en las asambleas. Entonces, si hay una decisión de una cooperativa de consumo de ir a comprar todos juntos, se propone en todo el barrio y hay mucha
gente que más indirectamente participa. Hay distintos niveles de participación.
Y creo que, más allá de eso, la gente por ahí no está participando directamente de ese ámbito, pero
está muy interconectada. En mi edificio hay 30 departamentos, de los 30 sólo hay una persona que está participando en la asamblea conmigo. Somos 2 y hablamos con todo el edificio y estamos
conectados con todo el edificio. Ya hay otro nivel de conexión.
Yo antes no hablaba con nadie, vivía corriendo. Ahora sí me tomo 20 o 30 minutos para hacer una
reunión en el edificio, repartimos alguna gacetilla de lo que estuvimos haciendo, les contamos a
todos lo que está pasando. Creo que en ese sentido hay más participación. Obviamente lo deseable
sería que los 3 millones de la Capital estuvieran participando en alguna asamblea, y lo mismo en el
Conurbano, y no es así. No estamos en el final del proceso, estamos empezando algo nuevo.
Es una situación extraña. Hoy cualquiera dice en abstracto que "hay que gobernar para los sectores populares". ¿Eso qué significa? ¿Qué venga más inversión de capital extranjero? ¿Transnacionalizar la banca? ¿O significa nacionalizar la banca?
Cada uno tendrá su interpretación de acuerdo con la corriente ideológica a la que pertenezca. Es tan general que no significa nada. Todos dicen "sí, hay que gobernar para los sectores populares". Pero ¿cuáles son los intereses populares?
Al nivel que está avanzando la gente es muy probable que en un corto plazo se llegue a una
instancia donde la gente vaya y se apropie de los CGP, los Centros de Gestión y Participación de los
barrios porteños. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a tener que dar una respuesta a esta
situación. Ahí sí hay dualidad de poder cuando la gente se apropia de lo que supuestamente tiene
que hacer el Estado. Porque, ¿dónde está el poder del Estado? ¿En la policía nada más? Es una
cuestión de que la gente se organice, agarre las armas y empiece a cagarse a tiros con la policía. Y
eso es el caos social. Creo que ninguna sociedad se suicida. Creo que en un corto plazo vamos a un
esquema en que los CGP van a tener un rol mucho más importante y la gente se va a pelear por esos
espacios. Va a ser una forma de contención que le puede dar el sistema político a esa participación
masiva de ciudadanos.

Creo que eso va a generar una transformación muy importante en la dinámica política en la Capital y en el Gran Buenos Aires. Creo que a largo plazo lo va a llevar a nivel nacional. A mí me gustaría que el sistema representativo sea transformado y hubiera delegados por cuadra que tuvieran instancias de participación.
Claramente no es una transición fácil. Pero lo que estás incentivando de esta manera es una participación mucho más masiva. A medida que la gente se va dando cuenta que en esos espacios es
donde se decide su vida empieza a apropiárselos.
Y como salto político es muy importante que la gente recupere los espacios públicos. En las
asambleas se está planteando mucho cuál es la salida. Y claramente ninguna de las personas que
participa en las asambleas es un idealista que pretende la revolución socialista porque leyó dos
libros de Lenin y uno de Trotsky. En realidad tiene una necesidad objetiva de transformar su vida
cotidiana, tiene una realidad cotidiana concreta y quiere transformarla. Empieza a entender que para
transformarla hay que trascender del problema concreto y ver de dónde surge, cuál es el problema
más general. Creo que en ese sentido se empiezan a cuestionar a dónde vamos: ¿a asambleas
populares que decidan todo y que gobiernen? Ahí la gente empieza a decir que no es tan así.
Porque, aparte, en este proceso de crisis, es factible que todo el mundo participe, hay una recesión...
pero en cuanto empiece a haber laburo, la gente no puede participar tan comprometidamente como
lo está haciendo ahora. Mucha gente lo tiene claro. Hay mucha gente que empieza a ir a las
asambleas a las cuestiones particulares, ya no a todo lo que hay. Trata de hacer su aporte en el lugar
específico en el que cree que puede aportar. Entiende que no puede dedicar toda su vida a
autorrepresentarse. Aparte, porque el autorrepresentarse no significa una autorrepresentación en la
vida cotidiana, sino ir a la marcha que convoca no sé quién a las 3 de la tarde, a las 5 a otra marcha
en la Corte Suprema, a las 7 otra, mañana a las 5 de la mañana hay que estar en el hospital no sé
dónde. Parece que a la gente la están llevando para todos lados. La gente está entendiendo eso. Esa es la dinámica que quieren los il partidos, no es lo que quiere la gente, y lo que está expresando en los barrios.
Es cierto que el movimiento estudiantil, sea lo que sea, no estuvo en la calle. Te podría decir que no
había clases. Pero eso sería una chantada, porque si hubiera una organización de los estudiantes y
un movimiento estudiantil real, iba a ser una cuestión de coordinación y todos hubiéramos salido a
la calle. No hubo una irrupción de los estudiantes como colectivo, como identidad. Sí estuvieron los
estudiantes en la calle, bancando, manifestando, peleando contra la policía. Pero el hecho de que no
estuvieran como movimiento te está demostrando que no
existe una identidad colectiva de los estudiantes y que hay que volver a crearla. Ahí está el proyecto.
El movimiento estudiantil no tiene por qué estar a la vanguardia o estar mejor que el resto de la sociedad, porque es un reflejo de lo que pasa en la sociedad; la desarticulación, la falta de participación, de motivación. Hay un escepticismo que tenes que romper.
Lo del "movimiento estudiantil" siempre me suena raro. ¿Quién es el movimiento estudiantil?
¿Todos los estudiantes? ¿El Frente 20 de Diciembre que conduce la Federación Universitaria de Buenos Aires? ¿TNT, que conduce el Centro de Estudiantes de Económicas? ¿Yo? ¿Qué es el
movimiento estudiantil? Son los estudiantes participando activamente. Y los estudiantes no están
participando activamente.
Nosotros en la FUBA tenemos tanta legitimidad como la que tiene un diputado. Nuestra legitimidad
está marcada por una elección donde la gente va y pone una boleta. Ahora el nivel de representación
y diálogo que existe con los estudiantes es nulo. Por lo menos fue nulo hasta fines del año pasado,
más allá de que algunos te digan que había asambleas masivas. Sí, una asamblea masiva en la
Facultad de Ciencias Sociales tiene 600 personas y en la Facultad de Ciencias Sociales hay 18 mil

estudiantes. Y de las 600 personas, yo no quiero ser un hijo de puta, pero si te pones a contar
cuántos son militantes y de esos cuántos estudian, reducimos la asamblea a 60, 70 personas, 100
con toda la furia.
Creo que el movimiento en los últimos años no ha encontrado su especificidad. La Franja Morada
se encargó de despolitizar, anular la discusión política. El único momento en que hay que discutir
política es cuando viene un recorte. Entonces la Franja Morada, del Schuberoffismo se encargó de
que el problema sea entre los enemigos externos y la Universidad. Entonces, como había un
enemigo externo muy poderoso, la discusión interna la daban después, "primero hay que resolver el
problema que tenemos afuera" te decían.
Nosotros planteamos otras discusiones: cuál es el rol de la universidad en la sociedad, si generamos
un conocimiento que no sabemos para qué sirve. Yo creo que una cuestión central es que los
estudiantes nos apropiemos del proceso de producción del conocimiento para entender, a partir de
ahí, para qué lo queremos utilizar socíalmente. Y acá el famoso lema: "Universidad de los
trabajadores, al que no le gusta se jode". Muchos piensan, sobre todo los de izquierda, que el
problema de la universidad es que no hay trabajadores, que no hay hijos de trabajadores, que va la
pequeña burguesía. Pero el problema es el conocimiento que se imparte: te garantizo que el hijo de
trabajador desocupado o el pibe de la villa que venga a la Facultad de Ciencias Económicas a
estudiar Administración va a ser tan ajustador como el hijo de puta que venga de Barrio Norte.
Como está la universidad ahora es lo más pedorro y choto que existe: forman profesionales para que el día de mañana vayan y tengan mayores ingresos y se caguen en la sociedad que los financió, que
ajusten la misma universidad que los financió, que atiendan mal en los hospitales de la sociedad que
los financió.
Entonces, ¿cómo defendés a la universidad pública? Lo que tenes que hacer es justificar esa institución. Eso se resuelve cuando vos encontrás cuál es tu rol como profesional en esta sociedad y desde dónde aportas a la transformación de la sociedad.
Nosotros en Económicas desde hace un tiempo estamos juntándonos con una serie de
organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, por ejemplo,
y otra gente que está buscando modos de rearticular procesos productivos propios: la gente de
Brukman, Yaguané, Impa, todas esas cooperativas que los trabajadores se apropiaron. Y uno de los
problemas que tienen es que no tienen asistencia técnica, no tienen acceso al conocimiento técnico.
La idea nuestra fue empezar a articularnos con la gente, empezar a tener discusiones y ver desde
dónde podíamos aportar. No desde la bajada de línea de "yo soy el universitario que estudió y te
puedo explicar cómo se hace esto" sino intercambiarnos experiencias, para en ese intercambio
generar un nuevo conocimiento. Y lo mismo hace gente de Medicina, de Ingeniería, de otras
facultades.
El tachero que me financia la universidad a mí con el 21% de IVA quiere saber para qué mierda me
la está financiando. Y yo ahora le puedo contar para qué me la estaría financiando, pero no se lo puedo mostrar con hechos, todavía no hay hechos. La idea es avanzar en eso: en la extensión
universitaria, en la intervención de la universidad en prácticas sociales concretas.
Y yo creo que ahora, con esta ruptura del aislamiento en el que vivíamos, en el movimiento
estudiantil va a ocurrir algo similar. Hay un emergente, vos lo ves en la facultad en estos días, en las
inscripciones donde vas y discutís con la gente. Si hay problemas para inscribirse con un profesor o
lo que sea, ya se producen reclamos que trascienden a eso. La gente empieza a reclamar. Y se nos
está acercando un montón de gente que antes daba vueltas y se preguntaba para qué servíamos.
Ahora ya vienen y traen propuestas.

No es que te dicen "che, quiero participar de lo que me dijiste". No.
Vienen y te dicen que quieren hacer esto, y vos le decís "sí, hacelo". Nosotros podemos aportar en eso un montón, tenemos cierta experiencia, sabemos por qué canales y aportamos desde nuestra experiencia. Es un intercambio de experiencias constante.
Pero nosotros, aunque tengamos la Presidencia de la FUBA, creemos que instituciones como esta
no permiten transformar la realidad y la sociedad. Pero nos presentamos a elecciones porque es el
único momento en que la mayoría de los estudiantes se expresa y está muy sensible a la discusión
política. Lo utilizamos como una instancia para nuestro proyecto en general. Hoy, por una situación
coyuntural, estamos ahí arriba, y qué vamos a decir, ¿vamos a cambiar el discurso y decir que "las
instituciones sirven, el problema es que los que estaban antes eran malos y nosotros somos
buenos"? Decir eso sería muy hipócrita: sería desconocer todo el proceso de reflexión que vinimos
haciendo a lo largo de los años.
Lo que va a definir el fracaso o el triunfo a la cabeza de esa institución para nuestro proyecto es que crezca la participación de un modo cuantitativamente grande que es lo que te decía antes. Si yo hace cuatro meses iba al bar y le planteaba "hay un problema:
un par de tipos del barrio que están desocupados, tenemos que hacer algo", seguro me contestaba "yo tengo muchos problemas, tengo que ir a laburar, no me rompas las bolas". Hoy estamos
empezando a organizamos, a conectamos con esos problemas, a participar. Ahí se juega todo el asunto.
Lo que plantean los partidos de la izquierda es profundizar la crisis institucional que vive nuestro
país, cuestionar toda la representación democrática, todo el sistema democrático. Yo también lo
cuestiono, es clarísimo que lo cuestiono. Pero considero que tiene que haber una transición. Si vos
te cargas todo el sistema de representación, político, democrático, estás generando una crisis de
representación. Y en una crisis de representación, donde no hay legitimidad de nadie, una minoría
puede controlar el poder.
Creo que el imaginario de estos partidos revolucionarios ve la reproducción de la revolución
bolchevique, que ni a palos se asemeja a lo que estás viendo acá. En la revolución bolchevique vos
tenías 2 millones de trabajadores en una sociedad de 200 millones de tipos: el 1% de la sociedad al
final definió la crisis política que hubo en Rusia. Se quedaron en el poder y terminó siendo lo que
fue Rusia; un gobierno de una minoría autoritaria y que todo el que pensaba distinto era
contrarrevolucionario, con un carácter bastante fascista y de derecha, muy similar al fascismo.
Y lo simpático es que los partidos de izquierda se olvidan de que los soviets de la Rusia
bolchevique estaban compuestos por los trabajadores -que son los que determinan el proceso productivo-, por pequeños y medianos empresarios -que son los propietarios de capital- y por el
ejército -que son los que tienen el poder de represión-. Acá la asamblea popular la hacen la vecina desocupada de Floresta o de donde sea.
Entonces, ¿dónde está la dualidad del poder? No existe. Brinzoni conversando con los empresarios
te está dando una señal muy clara: es una minoría que no tiene legitimidad, que tiene tan poca
legitimidad como cualquiera de estos partidos que se la dan de revolucionarios. Pero tiene un poder
real: el control de las armas y, si acuerda con los empresarios, el control de la producción. Ahí sí
hay poder y ahí sí se puede plantear una dualidad de poder con el sistema democrático. El único
poder que tenes es el tipo que maneja las armas y el tipo que maneja los procesos de producción.
Mientras vos sigas empujando la crisis institucional, estás jugando para esos sectores. Si profundizas la crisis de las instituciones democráticas estás apostando a que esos tipos accedan al poder.

En el Foro Social Mundial tuvimos una especie de confrontación -no física sino política-con el PO, el MST, el PTS, que fueron a contarle al mundo que había una revolución en la Argentina. "Es una revolución rara, porque está Duhalde, que es el que manejó la Policía
Bonaerense durante ocho años, pero, bueno, es una revolución, un proceso revolucionario que está
planteando el problema del poder": eso dicen ellos. Nosotros ahí empezamos a tener una discusión
muy profunda de por qué no había una revolución: en principio, porque no está planteada la
posibilidad del poder. O sea: ¿dónde está el movimiento obrero organizado que controla el proceso
de producción para hacerse cargo de la producción y echar a la burguesía? ¿Dónde está el control
del aparato de represión estatal o dónde está la conformación de un contrapoder antirrepresivo?
¿Dónde están el ejército del pueblo, las milicias populares, para resistir eso?
Entonces, si no hay articulación entre fuerzas de base, si vos lo que tenes es la señora que tiene la plata en el Corralito, el desocupado de La Matanza que lo único que hace es luchar por su subsistencia: yo creo que no hay un proceso revolucionario. Sí se abre una perspectiva de reconstrucción de los lazos sociales, de la construcción de una nueva identidad colectiva. Creo que es el inicio, no el final del proceso.
Sí, es cierto que en los cacerolazos masivos hay mucha menos gente. Porque esa estrategia se agotó.
¿Qué es lo que pedimos ahora? La gente ya no está pidiendo que se vaya Duhalde, que se vayan
todos. ¿Que se vaya Duhalde para que venga quién? Ya hicimos que se vaya De la Rúa y vino
Rodríguez Saa con Grosso y Barrionuevo. Se fue Rodríguez Saa, con Grosso y Barrionuevo, y
viene Duhalde con Ruckauf y Remes Lenicov, y la gente no quería ninguna de esas personas.
Entonces, la perspectiva de movilizarse al pedo ya no va.
Yo veo que se puede dar ese golpe institucional, y la profundización del proyecto de la derecha va a generar una resistencia importante. Que va a justificar un intento de destrucción de todos los lazos sociales que se están reconstituyendo.
¿Dónde está mi optimismo en esto? En que este proceso político que se está dando no produce una
estructura política con jerarquías que, si se destruye, desaparece toda la articulación, sino que acá la articulación se está dando de una manera mucho más descentralizada y con coordinaciones de
distintos grupitos.
Entonces vos podes matar o encarcelar o perseguir o penalizar la protesta social y señalar a ciertas
personas, pero como este proceso de organización es tan horizontal no lo podes desactivar.
Me acuerdo de una cosa que dijo Galeano en el Foro de 2001: "la diferencia es que en los 70s era un
monstruo que era el capital, el monstruo único, y del otro lado se intentó conformar otro monstruo,
un aparato, para enfrentarlo. Claro, es fácil matar a un monstruo: basta con pegarle en la cabeza.
Ahora el oso este que es el capitalismo, con su estructura de poder y acumulación, está siendo
atacado por mosquitos: los zapatistas, el movimiento sin tierra, grupos autónomos que coordinan
con otros sectores que van teniendo una estrategia que por ahí parece muy desprolija y muy
desorientada, pero que va avanzando, y va
logrando progresivamente transformar la realidad. Y esos mosquitos podes matar a uno, pero no los podes matar a todos, y te siguen picoteando."
Yo tengo esa perspectiva optimista. Me parece que en ese sentido es muy bueno lo que está
pasando: esto de la construcción horizontal y democrática, y de participación más autónoma, y de
interrelación entre grupos, no la búsqueda de una estructura orgánica y partidaria que para mí es

mucho más simple de destruir y de desarticular. Creo que en ese sentido las perspectivas de corto
plazo son negras, pero en el mediano plazo, hay posibilidad de resistir de una manera mucho más
fuerte. Si acá nos hubieran dolarizado hace unos meses, estaríamos todos con el salario real por el
piso y sin posibilidad de articulación, porque estaríamos muy disciplinados socialmente. Por suerte
la insurrección y la resistencia civil generó estos procesos de autoorganización que nos van a
permitir en el mediano plazo hacer una resistencia mucho más fuerte y mucho más sólida a ese
proceso que para mí se viene, y que es imparable.
— O quizás no, y ahí está el desafío (agrega Caparros y cierra el libro)
Buenos Aires, Febrero/Marzo 2002.

NÉSTOR Y CRISTINA
NÉSTOR KIRCHNER
Discurso en el Ateneo "Juan Domingo Perón"
Río Gallegos, 1983
INTRODUCCIÓN - Gonzalo Chute
El año 1983 fue una bisagra tanto para el país como para el Justicialismo. Tras la muerte de Perón y el fracaso de Isabel, que finalizaría en el sangriento golpe del 76, el Peronismo se encontraría ante uno de los momentos de mayor desconcierto que le tocó vivir.
Con el conductor fallecido y con decenas de miles de compañeros asesinados, desaparecidos, exiliados o apartados de la vida política, el movimiento se enfrentó a una elección en la cual perdió
la brújula y que inauguró una serie de derrotas que se extenderían hasta 2003. Y por derrotas no nos
referimos a las electorales, que son coyunturales y pueden ocurrir en cualquier momento, sino a la derrota ideológica:
Vemos un Partido Justicialista que de a poco bajaba sus banderas históricas y, en medio del
desconcierto, caminaba hacia lo ocurrido en los '90, cuando con Menem y Cavallo se convirtió en
un apéndice del Fondo Monetario y el neoliberalismo imperante desde el Consenso de Washington.
Para el '83 en particular nos encontramos con una cúpula partidaria representada por Luder, que
proponía la amnistía para los criminales del Proceso, buscando olvidar el genocidio sufrido por el
pueblo Argentino en general y por nuestro movimiento en particular.
Santa Cruz, más allá de ser una Provincia que en ese entonces tenía menos de 100.000 habitantes,
no fue ajena a este contexto: Antes del 76 había sido gobernada por Jorge Cepernic, uno de los
llamados "gobernadores de la tendencia", que tras una serie de circunstancias fue derrocado por una
intervención federal y difamado públicamente por los aparatos de poder. Para el '83 nos
encontramos con una interna Justicialista Provincial disputada entre dos listas, la celeste y la verde
que, más allá de sus diferencias en cuanto a nombres, apoyaban la línea de acción seguida por el
partido justicialista a nivel nacional.
Sin embargo, desde un humilde espacio político en Río Gallegos encabezado por Néstor Kirchner (el Ateneo Juan Domingo Perón), un grupo de compañeros decidió resistir por adentro y denunciar
los manejos espurios, los acuerdos y la impunidad que el partido proponía.
Ya pesar de ser una minoría, su consigna era muy clara: El Ateneo era Peronista, los que
traicionaban las banderas de Perón y Evita eran los otros, que circunstancialmente eran la mayoría en el Partido. Por esa razón es que, apartándose de las dos corrientes mayorítarias, para las internas
el Ateneo decidió plantar bandera presentando una tercer corriente: La lista blanca, que propuso a Manuel López Lesión para la Gobernación.
Esas internas serían ganadas por la lista verde, saliendo segunda la lista celeste. La lista blanca quedó relegada a un lejano tercer lugar.

Sin embargo, en base a militancia, trabajo y coherencia con los principios que defendían, sería el gen del Frente para la Victoria.
Esto dijo el compañero Néstor Kirchner el día en que se oficializó esa decisión de plantarse por fuera de la línea predominante en el Partido:
"Cristina: - Compañeras y compañeros, habla el presidente del ateneo el compañero Néstor Carlos Kirchner.
Néstor:- Hoy, llegamos a este plenario, convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Nosotros, que si bien nos duele que en el
peronismo de Santa Cruz haya tres listas para las internas, también nos llena de orgullo ser la única opción peronista en donde no hubo acuerdos espurios, rosca ni negocios políticos.
Cuando nacimos un lejano 24 de Noviembre de 1981 dijimos compañeros a lo largo y a lo ancho de
todo Santa Cruz que aquellos que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver nunca más porque les vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda
Compañeros.
Nosotros, donde hay un pueblo que está pasando hambre donde hay desocupados, donde la represión de la dictadura militar ha ensangrentado a todo el pueblo argentino, nos parece
vergonzante que haya campañas multimillonarias en el peronismo donde dicen que van a defender
al pueblo mientras ese pueblo está sometido en la última de las miserias, compañeros.
Aquellos que creen que pegando carteles que parecen esos carteles de las películas far west, - las películas norteamericanas- nosotros les decimos que como el 24 de Febrero de 1946, los negritos y
los grasitas que estamos agrupados en el Ateneo, le vamos a ganar las internas con la tiza y el carbón, compañeros.
Este país está necesitando ejemplos morales: día tras día queda mudo ante las distintas inmoralidades que se producen en los distintos ámbitos. Nosotros compañeros, siempre repudiamos
a la dictadura militar, siempre dijimos que Videla y Massera y Agosti, y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia
constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo, compañeros.
Están haciendo las campañas electorales internas prometiendo y repartiendo puestos, son vulgares mentirosos, compañeros, porque este país ha sido robado y acá no hay nada repartir, acá lo único que hay que poner es el pecho para reconstruir nuestra querida patria.
Nosotros, nos parece que es vergonzante que ya se quiera repartir las miseras que tiene nuestra patria. Hay que salir a reconstruir este pueblo argentino. No puede ser compañeros bajo ningún aspecto que haya gente o que haya gente que se encuentre en esto.....
Compañeros, además debemos tener profundamente en cuenta que acá no es un capricho que haya
elecciones internas. Nosotros vamos con una opción concreta. No queremos que vuelva a pasar lo que pasó lo del 73 al 76 donde había una Cámara de Diputados que quería legislar y hoy son
aquellos los que están otra vez orquestando la rosca para quedarse. Nosotros lo vamos a impedir.
Desde ya tenían que soportar la vergüenza de esos que habíamos elegido para que nos vayan a representar y se olvidaron que iban con el voto del pueblo, se creyeron los señores o se creyeron los
mismos o tuvieron el mismo espíritu de aquellos funcionarios de la dictadura militar."

NÉSTOR KIRCHNER Intervención en la Asamblea Constituyente Santa Fe, 1994
En el año 1994 se lleva a cabo la Reforma Constitucional impulsada por el Pacto de Olivos. En la
Asamblea Consituyente, llevada a cabo en la Provincia de Santa Fe, fueron partícipes tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, representando a la Provincia de Santa Cruz. Se
reproduce a continuación una intervención de Néstor discutiendo la cuestión del federalismo:
Sr. PRESIDENTE.— Tiene la palabra el señor convencional por Santa Cruz.
Sr. KIRCHNER.— Señor presidente: realmente imaginaba otro contorno y otro contenido para el
día que tratáramos definitivamente el tema federal o, como han dicho algunos, el nuevo núcleo de esta Convención.
Como convencional y hombre del interior no puedo dejar de decir que lo que hizo la Comisión de
Redacción al cambiar totalmente el dictamen que ingenuamente firmamos en la Comisión de
Competencia Federal fue un acto de una falta de respeto total y absoluta. Tuvieron que reuniría en
cinco minutos en los rincones del paraninfo para no soportar quince minutos de discusión
democrática. Había que tapar las disidencias, parar a la democracia e imponer un dictamen de
cualquier forma. (Aplausos) Ese era el objetivo que se buscaba. Este hecho me duele porque viene de mi propio partido, que tiene historia y capacidad para discutir todos los temas de cara a la sociedad.
Pareciera ser que no fuera necesario ni útil tratar de discutir a fondo cuestiones que son
fundamentales. En mi vida soñé, después de escucharlo recitar el Preámbulo tantas veces y con todo respeto, doctor Alfonsín, que usted sería uno de los que se reuniría en los rincones. Yo lo admiraba,
se lo puedo asegurar.
Sr. PRESIDENTE.— Le ruego que se dirija a la Presidencia, señor convencional.
Sr. KIRCHNER.— Cómo no, señor presidente. Estoy aprendiendo.
Sr. PRESIDENTE.— De acuerdo, pero diríjase a la Presidencia.
Sr. KIRCHNER.— Con todo gusto.
Se lo digo porque realmente nos hubiera gustado discutir en la Comisión de Redacción todos los temas que se vinculan con la cuestión federal.
Cuando empecé a hacer referencia a la coparticipación me dijeron que era un acto de heterodoxia
constitucional hablar de porcentajes o en términos de cláusulas económicas. Con absoluta humildad,
teniendo en cuenta a los constituyentes que me lo decían, como el propio doctor Duhalde,
gobernador de Buenos Aires, a quien admiro y respeto, decliné los porcentajes de los que se
hablaban en ese momento y me sumé al criterio de tratar de trabajar para construir una Constitución
para todos los argentinos.
¡Vaya si se van aprendiendo cosas! Pareciera ser que cuando éramos provincias chicas o dirigentes
que recién comenzábamos a caminar esta dura y cruda realidad nacional, se trataba de heterodoxia
constitucional. Pero cuando se "plantaron" las provincias de Buenos Aires y de Córdoba —vaya mi
sorpresa—, se trata de una cuestión de arte constitucional. Este es el país de la equidad y de la
justicia: el que más poder tiene es el que más decide. Los demás, que hablen, que griten y que

chillen; para eso tenemos las manos, para eso resolvemos, para eso acallamos las conciencias.
(Aplausos)
Usted, señor presidente, que también viene de una provincia chica puede ser que hoy convalide este tipo de procesos pero tenga en cuenta que se está sentando un pésimo precedente.
Decíamos que era fundamental construir un organismo fiscal federal con un representante de cada
provincia que debía interpretar, fiscalizar y controlar lo referido a la distribución de fondos, pero
rápidamente desapareció la palabra "interpretar". Coincido con mi colega, el señor convencional
Massaccesi, en cuanto a que la fiscalización y el control lo puede hacer cualquiera. En cambio, no
vayan a interpretar cómo se hace la distribución de fondos —se dice— porque estarían invadiendo
jurisdicciones nacionales. Esto es así porque
lamentablemente no se puede discutir lo que significa la cuestión global y la filosofía del concepto de distribución.
Hablo con autoridad moral sobre el tema. Al asumir como gobernador me encontré con una
provincia con tres meses de sueldos atrasados y que un gobernador que vivía cerca de los calores
del poder, nos había dejado aguinaldos, sueldos y deudas salariales atrasadas. En ese momento nos
dijeron que había que tener un gesto de solidaridad con la provincia de Buenos Aires. Los
santacruceños, poquitos como somos —seguramente ni con lupa van a encontrar uno en el
conurbano bonaerense— dijimos que íbamos a apoyar a nuestros compatriotas de esa parte del país
y que estaríamos presentes con nuestro humilde apoyo.
Por eso, cuando cuestionamos la cláusula transitoria no lo hacemos con la intención de querer sacar
del fondo del conurbano, sino de evitar que se estire el plazo de la cláusula que dice que a fines de
1996 habrá una nueva ley de coparticipación y que estemos ante el cuento de la buena pipa. Eso es
lo que me dijeron cuando firmamos la cláusula del conurbano, cuando transferimos los servicios
educativos, cuando firmamos el Pacto Fiscal I y el Pacto Fiscal II, y lo mismo nos dirán cuando
intenten que firmemos el Pacto Fiscal III, que ya se está preparando. Siempre nos dijeron que ya
salía la ley de coparticipación.
¡Entonces, se imaginan ustedes cómo puedo creer que en 1996 va a haber una nueva ley de
coparticipación! Pido que quede asentado que no lo creo. El 31 de diciembre de 1996 todos mis
amigos convencionales van a recordar lo que estoy diciendo. No va haber una nueva ley de
coparticipación. Esto es lo que pienso y ustedes van a poder comprobar que es cierto.
Si no hay una nueva ley de coparticipación —no entiendo por qué no nos apoyan los convencionales de Buenos Aires—, en vez de detraer dinero de los escuálidos fondos provinciales
se los debería detraer de la distribución primaria de los fondos que le corresponden a la Nación.
Esa sería una cláusula gatillo que nos daría garantías claras y concretas de que no tendremos que seguir poniendo el hombro con nuestra pobre y humilde solidaridad.
¿Qué problema hay, si es tan cristalino el procedimiento, en que los fondos se puedan descontar a partir del 1o de enero de 1997 de los fondos nacionales que provienen de la distribución primaria?
También está la cláusula Córdoba, con el tema de compensación de deudas y demás, respecto de los reclamos vigentes. No tengo ningún problema con los compatriotas cordobeses. Pero es lógico; había que acordar y distribuir intereses.
Entonces, si a mí me hablan de que este es un acuerdo del poder, de que este es un acuerdo de las
corporaciones políticas, de que este es un acuerdo que impulsan las dirigencias de los partidos

mayoritarios, si acuerdan intereses que para ellos pueden ser supremos y para otros no, yo voy a
decir que no estoy de acuerdo, pero que se está terminando con la hipocresía en la Argentina.
Ahora, que hagan esto y me quieran contar lo contrario será porque nos habrán
visto la cara de estúpidos o creen que porque vivimos a tres mil kilómetros ya no nos damos cuenta de cómo se maneja el discurso, de cómo se maneja el poder central.
En cuanto a la cláusula de los recursos naturales, no sé cuáles serán los intereses que impiden que las provincias tengan los derechos originarios de esos recursos. No sé qué problema existe para que nosotros tengamos una participación en la administración.
Aquí no se trata de los fondos que podamos percibir; los queremos compartir con todas las
provincias —con las de litoral marítimo y con las mediterráneas. Se trata de tres cuestiones
fundamentales: el impacto económico, el impacto ecológico y terminar con la tarea de esquilme permanente a la que hemos sido sometidos. En nuestras costas, vemos muchísimos barcos que ni
siquiera sabemos de qué bandera son, que se están llevando la riqueza de los argentinos.
(Aplausos) Queremos reaccionar para poder controlar esta situación, y vemos que esta Asamblea nos impide tener un acto de dignidad federal. Los invito a que vayan, vean y comprueben lo que les digo.
Por eso, les puedo asegurar que no es nuestra intención confrontar.
Pero hay tres cosas que quiero que queden en claro. En primer lugar, mi amigo y compañero el
doctor Antonio Cafiero, dijo, con esos cuadritos de computadora que están tan de moda, que Santa
Cruz es una de las provincias con mayor nivel de ingresos per capita.
Yo le digo, querido Antonio, que somos menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Con 400
mil pesos, en la provincia de Buenos Aires se hacen cloacas para 4.000 familias. En cambio, nosotros, para siete mil habitantes de Las Heras tenemos gastar 7 millones de dólares para construir
el gasoducto.
Puede ser que tengamos uno de los ingresos per capita más altos; pero también le puedo asegurar, don Antonio, que tenemos el nivel de egresos más alto, como ocurre con varias provincias que están en nuestra situación. Por eso pido justicia en el análisis.
También debo referirme a lo que algunos dicen: "Ustedes quieren hacer el emirato de Santa Cruz"; algunos dicen que a veces respiramos cierta bronca y cierto resentimiento.
¡Cómo no vamos a tener bronca y resentimiento! Y les pido perdón si en algún momento lo expresamos. Pero son años de olvido; años de discursos de las dirigencias centrales diciendo que la
Patagonia es el futuro de la Patria, y somos la periferia del país que podemos servir a un discurso coyuntural de campaña; pero a la hora de la resolución son muy pocos los que se han acordado de
resolver las cuestiones como corresponden.
Sr. PRESIDENTE.—
una interrupción. El señor convencional Antonio Cafiero le solicita Sr. KIRCHNER.— Se la concederé cuando termine, señor presidente.
También debo mencionar al presidente del bloque justicialista, compañero Alasino, quien dijo que
Santa Cruz tenía guardados 600 millones de pesos y había cobrado su juicio por regalías. Quiero

informarle que fueron regalías congeladas, mal liquidadas y no pagadas en gobiernos anteriores,
entre ellos, el radical, y que con mucho esfuerzo —es cierto, gracias al presidente de la Nación—
pudimos cobrar el 50 por ciento. Y no lo gastamos: lo estamos administrando porque es la única
posibilidad que tenemos para ver si estas frases de la producción, del trabajo, de la equidad y de la
justicia podemos hacerlas realidad, al menos en nuestra provincia. De lo contrario, si seguimos
esperando que vengan las inversiones del poder central, no sé cómo tendremos que hacer.
Digo todo esto porque a diario me toca vivir —algunos no se animan a decirlo— ese peregrinar para lograr decisiones, porque cada vez que hago una crítica o levanto mi voz, se me duermen hasta los cheques en los cajones.
O como pasa a veces aquí, donde pareciera que no se puede disentir.
Entonces, a la hora de la decisión, en nuestro bloque —esto ha pasados estos días y también hoy— antes que discutir los temas centrales y de fondo, encuentran la mecánica de la persuasión, que es absolutamente convincente, por otros medios. (Aplausos)
Ya llegará la hora en que van a despertar los compañeros; ya va a llegar la hora en que perderán los
miedos. Algunos haremos punta para que este movimiento se vuelva verdaderamente democrático, porque sabemos que van a entender y comprender la mayoría de los justicialistas.
No me quiero extender. Pero digo, amigos y convencionales reunidos en este paraninfo, que duele;
a veces duele tener que tratar de convencer a los propios; duele también ver en esta postura a
hombres que pasaron por la función pública, quienes saben que decimos las cosas con razones
serias y fundadas. Puedo asegurarles que todo esto lo digo con absoluto sentimiento; que en el
fondo de sus corazones, Reutemann, Duhalde, Ortega, Marín, Gabrielli, Massaccesi y Maestro,
saben las veces que nos hemos que tenido que morder los dientes por las cosas que no han resultado
o porque no nos han correspondido como debían.
Sabemos las veces que nos han dicho que éramos malos administradores, que gastábamos mal. Y yo me pregunto, ¿nosotros podemos gastar mal? Pero, ¿por qué no le dicen a Matilde Menéndez, al
Banco Hipotecario? (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.) ¿Por qué no le dicen al secretario de Hacienda de la municipalidad de la Capital, que gaste mejor? Que nosotros queremos
darle más felicidad a nuestra gente. (Aplausos)
Sr. PRESIDENTE.— Señor convencional: lamento comunicarle que su tiempo ha finalizado. —Manifestaciones y aplausos en las bancas.
Sr. KIRCHNER.— Solicito autorización para poder finalizar.
—Asentimiento.
Sr. PRESIDENTE.— Como hay asentimiento, puede redondear su exposición.
190
Sr. KIRCHNER.— Muchas gracias, señor presidente.
Por eso les digo que es hora de que en la Argentina recuperemos la solidaridad; de que nos demos
cuenta de que la Argentina de los valores absolutos se terminó; de que no importa quién gane las elecciones; de que no importa si se gana una votación aquí, o no. Lo que sí importa es que las
futuras generaciones vean que los argentinos discutimos el país que queremos construir.

Por eso, agradezco la paciencia de haberme escuchado. Me voy sintiéndome un poco más integrado a esta Argentina. Se los digo con el alma de un santacruceño. (Aplausos prolongados en las bancas y en las galerías.)

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER
"Los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad"
(1997)
Presentación del primer informe de la Comisión de Seguimiento de los Atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, 17 de diciembre de 1997.
En el informe que cada señor diputado tiene sobre su banca hemos fijado con mucha claridad el
juicio de valor que nos han merecido los distintos funcionarios y organismos que tenían la responsabilidad de investigar y no lo hicieron debidamente o, lo que es peor aún, ocultaron y
sustrajeron pruebas.
Por lo expuesto, es mi deseo abordar el análisis de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede
de la AMIA desde una óptica más general, vinculada con la situación institucional e histórica en la
que se produjeron. Al respecto, existen desde mi punto de vista dos cuestiones fundamentales que
están íntima y directamente relacionadas: el funcionamiento de los organismos de seguridad y de
inteligencia en la República Argentina, y la impunidad.
No podemos ignorar que en estos hechos están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad. Me refiero a las fuerzas de seguridad y los organismos de Inteligencia que en el país sirvieron durante décadas a la Doctrina de la Seguridad Nacional, pues habían sido
creados, idea- dos, imaginados y programados para controlar a la sociedad civil, guiados por el concepto de Estado absoluto que presuponía que sólo desde allí podían provenir los daños.
Los organismos de seguridad y de inteligencia deberían haberse ocupado de la seguridad de los
argentinos y de hacer Inteligencia para ellos; sin embargo, no fueron programados para eso. Más
tarde, en 1983, se produjo el advenimiento de la democracia con sus marchas y contramar- chas,
pero no me abocaré al análisis del castigo a los responsables del terrorismo de Estado porque las
distintas fuerzas políticas que componen este cuerpo han cumplido un rol en esa historia.
Lo cierto es que esos policías que participaron en la consumación de un atentado provienen de un
aparato que sirvió a la represión más feroz que se recuerda en la historia argentina. No han nacido
de un repollo; son hijos de la impunidad. Tanto es así que por muchas crónicas periodísticas
tomamos conocimiento de que incluso alguno había participado en un triste centro clandestino de
detención, el Pozo de Banfield, y nada le sucedió por ello. ¿Por qué entonces podía pensar que
ahora sí le ocurriría algo?
Por sobre todas las cosas los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad. Quienes participaron en su articulación, concreción, ocultamiento o disimulo tenían
derecho a pensar que nada les sucedería porque por iguales o peores cosas no habían sufrido
consecuencia alguna. Por eso hoy circulan por las calles con libertad y tal vez hasta pueden sentarse a nuestro lado.
Junto con el crimen del periodista José Luis Cabezas, estos atentados constituyen puntos de
inflexión en la cultura de la impunidad en la Argentina. Si no se descubre quiénes fueron los responsables materiales e ideológicos, nos habrá derrotado esa Argentina clandestina que alguien
recién mencionaba.

Entonces, surge la inquietud acerca de qué postura adoptar, no solamente en los casos de la AMIA y la embajada sino también en cuanto a las tareas y a la deuda pendiente que tiene la clase política
argentina con el resto de la sociedad para abordar los temas de la seguridad y de la inteligencia a efectos de ver cómo podemos articular controles democráticos que aseguren dichos parámetros a los
argentinos.
Por otra parte deberíamos decir que, más allá de las intenciones, de los deseos y de la tarea concreta
desarrollada por muchos legisladores, tenemos cierta sensación de fracaso respecto de la comisión
de seguimiento de los organismos de seguridad e inteligencia en nuestro país. Pero no porque se
haya trabajado mal sino por las serias dificultades que implica articular controles democráticos
frente a actividades de esta naturaleza, cuyo contenido se relaciona más con otro tipo de Estado que
con el modelo de un estado de derecho.
El desafío va a ser tratar de brindar a los argentinos una estructura de seguridad e inteligencia que cumpla con su verdadero rol en un esta-do de derecho, cual es el de considerar a la sociedad argentina no como un enemigo sino como el eje al que debe garantizarse las libertades y los derechos de todos y cada uno de los individuos que lo conforman.
Por eso, quisiera hacer un llamado a todos los partidos políticos que integran este cuerpo para que
de una vez por todas, de la misma manera que trabajamos en esta Comisión —con diferencias y
matices propios y saludables dentro de la democracia—, para poder abordar una tarea de
investigación y de apoyo institucional a la justicia, desechen aunque sea por un instante eso que
tanto nos ha reprochado la gente a la clase política argentina: el oportunismo de querer llevar
siempre agua para nuestro molino y no ocuparnos de los verdaderos problemas.
Creo que el tema de organizar fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia que se ocupen
justamente de eso —hacer inteligencia para brindar seguridad a los habitantes de la República Argentina— constituye una tarea pendiente que tenemos y debemos abordar sin partidismos, del mismo modo que actuamos en esta Comisión.
Hay algo que vengo repitiendo desde hace tiempo: si la sociedad argentina no puede ver presos y
condenados a los responsables materiales e ideológicos de estos tres crímenes que señalé como emblemáticos de la cultura de la impunidad en la Argentina, va a importar muy poco quién esté en
la Casa Rosada en 1999, porque el verdadero poder va a estar en cualquier otra parte pero no precisamente allí.
Por lo tanto, considero que debemos seguir profundizando la tarea de apoyo y seguimiento en relación con este tema de la AMIA. Se trata de un deber de la clase política para que aquel "Nunca
Más" no sea sólo un informe. Alguna vez creímos los argentinos que nunca más iban a volver el horror y el terror a golpearnos como nuevamente lo hicieron.
Sabemos que quebrar esta cultura de la impunidad es la deuda que la clase política tiene con toda la sociedad argentina.
NÉSTOR KIRCHNER
"Menem intentó transformar el justicialismo en una filial del Partido Republicano".
En 1999, a pesar de la derrota de Duhalde a nivel nacional, el Frente para la Victoria Santacruceño
había obtenido una gran victoria en las elecciones Provinciales para la gobernación. Fue importante
no sólo por significar el tercer mandato consecutivo de Néstor como Gobernador, sino porque en
este caso venció a la "Convergencia", un espacio político que incluía a todos los componentes de la

Alianza mas el Menemismo, que desde hacía varios años (y tras perder numerosas internas
partidarias contra Kirchner en el PJ Provincial) estaba afuera del Partido Justicialista y nucleado en
el Mo.Fe.Sa. (Movimiento Federal Santacruceño). A pesar de las expectativas de toda la oposición
unificada, el FVS se alzó con el 54% de los votos contra el 43% del frente opositor. Sentenciaría
Néstor, eufórico en su discurso en Roca y San Martín tras la victoria, "ese es el destino del
rejuntado", dando una lección que la oposición hoy todavía no aprendió al continuar tratando de
articular frentes meramente electorales sin programa ni construcción política, condenados a
consumirse en sus propias contradicciones y vedettismos (la Convergencia, por cierto, no
sobrevivió esa elección).
Como ya sabemos, las relaciones de Néstor y Cristina con el Menemismo que habla gobernado del
'91 al '99 nunca fueron buenas y permanentemente mostraron su contradicción y desacuerdo con la
postura mayoritaria en el partido (de hecho Cristina había sido expulsada del bloque legislativo
Justicialista en el año '97). Incluso Kirchner, a pesar de apoyar la candidatura de Duhalde a
Presidente en el '99 (que era una forma de frenar a los sectores Menemistas que buscaban la re-
reelección) durante la misma campaña había mostrado sus diferencias con él (denunció incluso la
"menemización de la campaña" que estaba llevando a cabo el ex Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires). Era inevitable entonces que Néstor, con el frente Provincial tranquilo tras el
categórico triunfo, profundizara su intención de salir a caminar el país, caminar dentro del partido y
crear una línea interna crítica a los sectores que desde el '83 profundizaban la derrota ideológica del
Peronismo.
Por eso mismo es que en el año 2000 lanzó "la corriente", una línea interna dentro del PJ nacional
que plantara bandera y denunciara estas cuestiones orgánicamente, buscando revitalizar al
Peronismo y devolverlo a sus orígenes. Este agrupamiento estaba lejos de ser una línea mayoritaria,
mas bien representaba a una minoría que estaba dispuesta a articular con sectores que se
encontraban al margen o incluso fuera del Partido y la orgánica oficial, destacándose la relación con
distintos movimientos sociales y de desocupados.
Sirve también contextualizar esta época: Si bien el agotamiento del modelo neoliberal, la recesión,
el endeudamiento, el desempleo eran una realidad palpable, los medios hegemónicos y los grupos
concentrados de poder continuaban hablando de las bondades de la convertibilidad y la "integración
al mundo" que vivía Argentina. La Alianza, siendo un rejunte que se oponía al Menemismo en las
formas pero no en el fondo, había asumido el compromiso de sostener el 1 a 1
a costa del sufrimiento de millones de Argentinos y profundizar aún más la entrega al Fondo
Monetario y sus agentes. Gran parte de la sociedad compartía esa visión que era - y sigue siendo, de
alguna forma - la bajada de línea de Clarín, La Nación, la Revista Noticias y todo el aparato
mediático monopólico, y lo mismo ocurría en ciertos sectores dentro del Justicialismo. A pesar de
eso, nuevamente sin miedo a la condena mediática y partidaria, Kirchner salió a recorrer cada
provincia, cada municipio, para construir una alternativa verdaderamente popular y Peronista. Este
trabajo de años se materializaría finalmente en 2003.
No deja de asombrar la coherencia que mostró Néstor toda su vida:
Estas cosas, que dijo en el 2000, son las mismas que dijo en el '83 en su discurso del Ateneo, que denunció Cristina en el Congreso de la Nación cuando le tocó legislar, y que luego ambos llevaron a cabo cuando les tocó la tarea de gobernar los destinos de la Patria.
En esta nota (subrayada en sus partes fundamentales) Kirchner habla de: - Llamar a una autocrítica hacia adentro del Justicialismo, denunciando que el Partido se convirtió en un grupo de gerentes de la política que viven de repartir cargos y hacer acuerdos;

- Menciona la importancia que tiene la militancia de base y la necesidad de recuperar la política mediante el trabajo y la discusión en cada Unidad Básica, cambiando el paradigma clientelar impuesto en la última década; - Criticar al Menemismo no sólo por la corrupción y sus formas, sino que debe cambiar el modelo socioeconómico que la Alianza continúa y que condena a la exclusión a millones de compatriotas; - Que el Peronismo tiene que dejar de ser un partido neoconservador y debe constituirse en un actor progresista que lleve adelante la transformación de la Argentina.
Entrevista - Néstor Kirchner: "Menem intentó transformar el justicialismo en una filial del Partido Republicano", Diario "Los Andes", 17 de Diciembre de 2000
El gobernador de Santa Cruz lanzó el viernes su propia línea interna nacional dentro del PJ. Critica a Menem por la corrupción durante su mandato, la idea del pensamiento único y el modelo socioeconómico.
Admite que comparte muchas de las propuestas preelectorales de la Alianza y asegura que aún está dispuesto a colaborar con el gobierno nacional, a pesar de ser el único mandatario que no firmó el pacto fiscal.
Por Marcelo Zentil
Néstor Kirchner, el gobernador de Santa Cruz, no perdona a Carlos Menem y sigue criticando el
modelo político y socioeconómico que impuso el ex presidente durante sus 10 años de mandato. Pero también se muestra desencantado porque De la Rúa no genera cambios.
Kirchner lanzó el viernes, a nivel nacional, su propia línea interna dentro del PJ. La llama "La
Corriente". Eligió como escenario un hotel de Buenos Aires y estuvo rodeado por el sindicalista Hugo Moyano y su esposa, la diputada Cristina Fernández. Entonces, planteó lo mismo que durante esta entrevista: oxigenar la política argentina.
Por eso, busca diferenciarse de Carlos Ruckauf, duda sobre la renuncia de Chacho Alvarez y asegura que Eduardo Duhalde debió decir antes lo que ha dicho en las últimas semanas. Por
momentos, deja aflorar a aquel militante universitario de los 70 que participó en la creación de la JUP.
-¿Por qué formó el bloque de gobernadores junto a Duhalde?
-Lo que me llevó a acercarme a Duhalde fue tratar de generar una alternativa y una opción en el justicialismo distinta del menemismo. Lo mismo impulsó a Jorge Busti (Entre Ríos) y a Lafalla.
Buscábamos darle al peronismo la posibilidad de recuperar la credibilidad de la sociedad.
-¿Y qué paso con esa idea?
-Eduardo (Duhalde) no se decidió a decir las cosas que está diciendo ahora. Si las hubiera dicho en su momento, estoy seguro de que hubiera terminado mucho mejor.
-¿Por qué no lograron el objetivo?
- El acercamiento de Aráoz y todas esas banditas que rondaban lamentablemente cerca de Eduardo, llevaron a que paulatinamente no pudiéramos sostener el pensamiento que teníamos.
-¿Comenzó el proceso de reconstrucción del PJ?

-El iusticialismo está en deuda con la sociedad. Un movimiento como este, con la fuerza v la gravitación social que tiene, tras la derrota categórica que sufrió aún no fue capaz de hacer una
autocrítica. Y sigue potenciando en muchos casos a la misma dirigencia responsable de todo lo que pasó.
-¿Y hoy con quién se identifica?
-Yo no puedo estar de acuerdo con un dirigente que dice una cosa a la mañana, otra a la tarde y a la noche va y dice "Fernando, quédate tranquilo que los gobernadores vamos a arreglar con vos". A mí
me gusta decir lo mismo a la mañana, a la tarde y a la noche, y lo que hablo en público lo hablo
también en privado. Esa es la única forma de articular un diálogo serio y creíble para la sociedad.
-¿Eso lo dice por Ruckauf?
- Lo dejo ahí.
-¿Con De la Sota tiene más coincidencias que con Ruckauf?
-Con De la Sota compartí los espacios de la renovación. Trabajamos juntos ahí. Tenemos una buena relación personal, pero no hemos avanzado más allá en lo político.
-¿Quién piensa como usted en el peronismo?
-Hay intendentes, concejales, vicegobernadores, legisladores. Toda una carnada dirigencia! nueva, que tiene mucho que ver con la generación que se incorporó a la política en los 70 v que creía v aún
cree que este país se puede cambiar. Somos los que no Queremos rendirnos ni resignamos. No puede ser que la política sea nada más que la distribución de espacios v de futuros negocios.
- ¿Quieren cambiar el partido?
-Queremos un justicialismo progresista, que evolucione, que tenga capacidad de autocrítica. En los últimos años, en el PJ se cambió el concepto de cuadro político por el de gerente, y el de militante
por el de cliente. Quiero volver al cuadro, al militante, a construir propuestas, a que la política deje de ser un acuerdo dirigencial.
-¿Añora un pasado mejor?
-Anhelo la reunión en el comité, en la unidad básica. Si es necesario que nos peguemos un sillazo, bueno, pero discutiendo ideas. Debemos volver a discutir el país real, qué pasa en esta Argentina y recuperar la capacidad transgresora.
-¿Eso implica cambiar la forma de hacer política?
-Hay que terminar con la hipocresía en la clase política argentina. Los que hasta ayer apoyaban el provecto socioeconómico que impuso Menem. hoy son opositores a esas políticas. Y los que eran opositores.
hoy las defienden, porque De la Rúa, con sus matices, continúa el mismo modelo. Esto demuestra que de acuerdo con la vereda en que los coloca la gente, toman la ideología de oficialista u opositor.
-¿Qué es lo peor que hizo Menem?

-Tuvo aciertos importantes como consolidar la estabilidad económica y pagar viejas deudas a las
provincias. Pero, en cambio, fueron lamentables la corrupción y la idea del pensamiento único.
Además, no entendió el grado de empobrecimiento de los argentinos ni el fenómeno de los nuevos
pobres. Y cambió algo central en el justicialismo. como la movilidad social ascendente. Durante el
menemismo la movilidad social fue descendente. Así, consolidó la exclusión social.
-Su lista de críticas es larga...
-Además, Menem intentó transformar el justicialismo en una filial del Partido Republicano de los Estados Unidos. Hoy la conducción del PJ expresa ideológicamente un provecto neoconservador. que adhiere a los principios de los republicanos. Creo que es conservador incluso ante el Partido Popular de Aznar en España -¿Su visita a Mendoza significa un acercamiento a sectores del PJ mendocino, como el de Amstutz?
-Estamos trabajando juntos con muchos compañeros, para que se vayan incorporando paulatinamente a nuestra línea interna. Con Amstutz tengo una relación anterior.
-¿Se imagina integrando una fórmula presidencial en 2003?
-Quiero ser coherente con lo que pensamos. Nosotros queremos crear un espacio de construcción política y de pensamiento con vocación de poder. Queremos ser un proyecto con ideas, no con caras nada más.
Queremos ser un grupo con propuestas, que ayude a cualificar la política argentina.
-¿Pero de ese espacio puede salir gente que encabece listas?
-Viendo lo que vemos, no tenga dudas de que hay cuadros que pueden dar respuestas de calidad superior.
-¿Aspira a un nuevo mandato como gobernador?
-La Constitución provincial permite la reelección indefinida, pero no pienso candidatearme nuevamente. Tenemos mucha gente que puede continuar con nuestro proyecto. Creo que es bueno tener continuidad, pero también es bueno oxigenar con cambios y dar nuevas posibilidades.
-¿Su mujer va a ser candidata en las próximas elecciones?
- Sí, ella va a ser candidata a senadora nacional. La gente en Santa Cruz, de todos los partidos
políticos, la apoya. Hay una cuestión de reivindicación también. Ella prácticamente fue expulsada por la banda que había en el bloque justicialista, por defender los intereses de la provincia y
denunciar muchas de las cosas que sucedieron.
-¿Y lo podría suceder a usted en 2003?
-Ganaría y tiene todas las condiciones para sucederme. Pero ella va a ser senadora y va a cumplir con el mandato completo.
-¿Hay competencia entre ustedes?
-No, para nada. Nosotros llevamos 25 años de casados y ella tiene sus ideas, su personalidad, es
intransigente en muchas cosas, a veces es mucho más firme de lo que uno podría ser y es una severa

crítica del sistema político de hoy. Cristina tiene su visión, a veces coincide conmigo y a veces es más dura. Ella es la crítica más grande que tengo en la provincia. -¿Sus diferencias con el menemismo lo acercaron a la Alianza?
-Yo comparto muchas de las propuestas que tenía la Alianza. Como salir de este sistema impositivo totalmente regresivo, donde se sigue castigando al que consume, para que empiecen a pagar los que
más ganan, las empresas. Un ejemplo es Repsol: de 1.550 millones de ganancia en un año, 980
millones los ganó en la Argentina. Y un kioskero paga en proporción los mismos impuestos.
-¿Creía en el cambio que prometía la Alianza durante la campaña?
-Sí. La Alianza tiene dirigentes muy importantes, gente que yo conozco que podía hacer un cambio
y puede todavía. El problema de De la Rúa es que tiene miedo de que le pase lo mismo que a
Alfonsín. Pero que no le haya salido bien a Alfonsín, no significa que no sea posible plantear un
esquema diferente al que propone este modelo de concentración económica y exclusión. El
Presidente viene con ese complejo y partió con la idea de durar los cuatro años.
-¿Y ahora está desilusionado?
-Cuando empezó este gobierno, tenía toda la voluntad de acercarme a colaborar y la sigo teniendo, a pesar de no firmar el pacto fiscal. Pero nuevamente aparecen los mismos personajes, las mismas ideas.
Pueden tener distintos nombres, pero representan lo mismo. Además, está la actitud conversa de Machinea, que no cree en el programa que está aplicando.
-¿Usted le cree a Chacho Alvarez?
- La renuncia de Chacho me pareció una actitud importante. Pero creí que al renunciar iba a decir
que no seguía porque tal funcionario continuaba en el Gobierno y era responsable de los sobornos
en el Senado. Entonces hubiera sentado un ejemplo ético en el país. Pero se fue, volvió, una y otra
vez. Nadie sabe bien qué está haciendo. Me tiene desconcertado Chacho.
-¿Cavallo en el gabinete garantiza algo?
- Es un hombre de una inteligencia muy grande, muy preparado. El le cambiaba todos los balances
al Fondo Monetario, iba, venía, se peleaba, los echaba. En resumen, negociaba distinto y tiene otra calidad intelectual. Yo vengo de las antípodas v a mí no me interesa la Argentina que él quiere,
porque evidentemente no se dio lo que predijo. que fue la teoría del derrame. El vaso creció, pero
no derramó nada.
Fue todo para los grupos concentrados.
-¿Cómo se sale de la crisis?
-Hay que terminar con la resignación y con el "no se puede". Es posible. En mi provincia lo estoy haciendo. Tenemos el 1,9% de desocupación en Río Gallegos, rondará el 5% en toda la provincia y
tenemos un plan de inversión de 1.000 millones de pesos para este período. El Estado debe recuperar su rol promotor v que no nos vengan con el cuento de que no es necesario. Más de lo
mismo es suicida.
-¿Para aplicar ese modelo en Santa Cruz aprovechó el pago de las regalías mal liquidadas?

-Nosotros todavía las tenemos y estamos gastándolas de a poco en obras de reconversión productiva. Ustedes creo que ya las gastaron.
Yo le propuse a Gabrielli conformar un fondo de inversión entre todas las provincias que habían
cobrado 1.500 millones en total, con el que podíamos subsidiar tasas. Con esa suma podíamos conseguir préstamos por 4.000 ó 5.000 millones y generar un fuerte proyecto de inversión
productiva. Por distintas circunstancias no se pudo llevar adelante.

FRASES DE PATRIOTAS
"Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo?. Cuando vea que somos muchas, (Jorge) Videla tendrá que recibirnos".
Azucena Villaflor 1977 - Madres de Plaza de Mayo.
"Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. Vamos a tocar los temas bilaterales y también a los que hacen a América en su conjunto sobre la base del respeto al
principio que hace al derecho consuetudinario de no intervención y afirmando la libertad del hombre".
Raúl Alfonsín al Presidente de EEUU Ronald Reagan el 19 de marzo de 1985
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer
llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh, 1977
FRASES DE BUITRES
"El ejemplo más difícil, el de los ferrocarriles, allí también hemos realizado una importante obra de racionalización y reorganización.
Hemos clausurado o levantado 10.000 km de vías de las 42500 que existían, hemos también
clausurado 1000 de las 2400 estaciones y en cuanto al personal de la empresa Ferrocarriles del
Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000
en la actualidad. Ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas
verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con
eficiencia".
Discurso de Martínez de Hoz el 12 de marzo de 1981
"Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, en seguida... a aquellos que permanezcan indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos"
Ibérico Saint Jean, interventor provincia de Buenos Aires, mayo 1977.
"Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o una bomba, si no también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana".
Jorge Rafael Videla, The Times, Londres, 4 de enero de 1978.