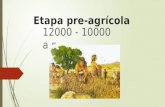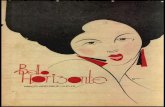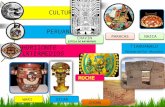Horizonte Vertical
-
Upload
marco-buonasera -
Category
Documents
-
view
130 -
download
1
description
Transcript of Horizonte Vertical
-
\
-
LA BIBLIOTECA DE AlITORES CRISTIANOS (BAC) fue fundada en 1944 con la finalidad de ofrecer al pblico en general un conjunto de obras fundamentales que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Sus ediciones de la Biblia santos padres y doctores. autores medievales y renacentistas. fuentes del derecho. documentos del magisterio de la Iglesia. se cuentan entre las aportaciones ms importantes de la Iglesia espaola a la cultura y constituyen uno de los exponentes ms egregios de su patrimonio inmaterial. As lo ha reconocido el Gobierno de Espaa, que la declar De inters nacional en 1952 y la distingui con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 1955. La Biblioteca de Autores Crisnanos ha gozado siempre del aprecio de la Santa Sede, que no slo ha expresado en numerosas ocasiones su estima porlalaborrealizada,sino alentado tambin a cuantos se afanan en llevar adelante tan elevado proyecto cultural y espiritual. Ha reconocido, adems, su singularidad, la calidad de su especfico ministerio y su destacada significacin histrica.
Foto de cub1ena: Nieves Perucha
-
Horizonte vettica/
-
Ramn Lucas Lucas
HORIZONTE VERTICAL
Sentido y significado de la persona humana
ESTUDIOS Y ENSAYOS -- l'i:\( . -
111.0SOH\ Y C:ll.:"C l.\S
BIBLIOTECA DE At.JTORES CRJSTIA.'\OS \fADRID 21( 8
-
Tirulo de la edicin original: Ori~t:lf 1mi tklla pmontl 11n1tlno. San Paolo Cirusdlo Balsamo (Ml 200.
La rradu~cin del original italiano ha sido realizad:i por S \L \ \DOR Axru:\ . .\..'-'O Al.EA.
!Umon Luau. Lucas t: B1bbotc:ca de Aurores Cri
-
VIII NDICE GENERAL
e \Prrl'LO !Il. El sentido y significado de la existencia humana y el escndalo del sufrimiento. . . . . . . . . . ............... .
l. fmcr smndo J
-
X INDICE GENERAL
6. Timen deruhcSJ> los animaks? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) El desafio del animalismo como problema :mtropolgico .. b) La cxpenmencacin animal. . . . . . . ............ El r.1rt11ar ruponsabk dtl hombrt e11 ti mundo)' rl rquilibrio 1111l11ral d111m1ro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c \PnlJLO IX La dimensin interpersonal ............. . .... . l. La tb r'!ll/!jerir:rdad u c0t1nit11fr1q urnnal dtr homlm ............
a) La apertUn al otro como conoomiL'nto-rc\clacin del otro b) El fund:uncnro de la imersubjevid.'ld se encuentra en la na-
turaleza del hombre: necesidad ~ abundancia del espritu encarnado.. . . . ............... . ...........
2. El ro11st1lut1t'O formal de la 01rtologio dt la perro11,1: l.i rtlatiO} mi cutrpo"~. . . . . . . . . . . . . 33S
INUILt L>tNtl
-
INTRODUCCIN
El hombre en lo ms profundo de su ser [ ... ) se diferencia del mundo de la naruraleza ms
de lo que a l se le parece>>. ]U\.' PABLO I1
Arnold Gehlen, estudioso } representante de la ancropologa contempornea, sostiene que lo que caracteriza al hombre no es canto su seme1anza sino su dh'ers1dad con el mundo animal El libro del Gnesis, al hablar del hombre como imagen de D ios, muestra que el punto esencial de la definicin del hombre es la semejanza con Dios: el hombre se parece ms a Dios que a los seres del m un-do; aunque sea un ser en el mundo, trasciende el mundo. sta es tambin la Yisin teolgica de Juan Pablo ll a la cual se refiere la cica del epgrafe: Son conocidos los muchos intentos que la ciencia ha hecho - y sigue haciendo-- en los diferentes campos, para demos-trar los \'lculos del hombre con el mundo natural y su dependencia de l, a fin de inserido en la historia de la evolucin de las distintas especies. Respetando ciertamente cales imesogaciones, no podemos limitarnos a ellas. Si analizamos al hombre en lo ms profundo de su ser, \emos que se diferencia del mundo de la naturaleza ms de lo que a el se le parece. Ln esta direccin caminan tambin la antropo-loga y Ja filosofa cuando tratan de analizar y comprender la mceli-gencia, la libertad, la conciencia} la espirirualidad del hombre>> . Si-guiendo esta lnea de pensamiento, el libro podra haberse cirulado: (C\race horizontal>>. Sin embargo, el sentido y el mtodo no habran sido los mismos.
Para responder a las preguntas de fondo del volumen: quin es el hombre?, qu sentido tiene su Yida?, no he querido partir desde
1 JUA.'\ PABLO 11, La n.~1wd del hombre.o. Audiencia general del mircob, 6 de J1c1em-~~ de 1978. 3: e( ]1w1 Pablo !l. f!rrmiaf/z.as al Putb111 de Dios. 1978 (LE\'-B.\C, Gudad dd aticano-\ladnd 1979) 61.
-
XIV NTRODUCCION
arriba sino desde abajo; no he intentado hacer un libro de antropo-loga teolgica, sino ms bien de antropologa filosfica. Esta elec-cin metodolgica tiene ventajas y tambin incomenientes. Sin en-uar a discutirlas, lo que me ha llendo a elegir la horizontalidad corno punto de partida es la e~-periencia ~frida ) el dec;eo de dialogar con pensadores que excluyen la verticalidad o son indif e remes a ella. La persona \'Ye, siente, piensa y entiende, ama, experimenta el dolor y la felicidad siempre en una siruacin de horizontalidad terre-na, en contacto con los dems seres del mundo e inmersa en la tem-poralidad. Su conocimiento, aunque sea espirirual, es abstracto y esc profundamente arraigado en el mundo sensible. Su amor y el impulso de generosidad hacia los dems, comienza siempre en si-tuaciones concretas, tangibles y visibles. Es una va ascendente, un horizonre vertical. El propsito de esce libro es el de entender al hombre en su horizontalidad que intrnsecamente se abre a la di-mensin trascendente. La aparente contradiccin del ttulo muestra bien el misterio r el drama del hombre. Afmcado en el horizonte de este mundo, plasmado de materia y temporalidad, trasciende este horizonte ) est empapado de verticalidad. Dicindolo con las pala-bras de Rahner, es
-
BIBLIOGRAFA
:\A. VV., Antropolo:a rristiam1 r omom.ma/itti (L'Osserv:lcore Romano. Ciudad dd \'aticano t 99i).
_ L'ateifmo ron~mporan.o SEI, Turn 1961-19-0)4 mls. Trad. El atesmo ronlm1por-nro (Cstiandad, .Madnd 19-1-19-2) 5 vols.
_ Contradidiorts ti conjlits: 1aissanrt dmr soditi. Uil Stm,nt S odae de Rmnts (Chroni-que Sociale de France, Rcnnes 1971).
- .Jl corpo: Communio 54 1980 . -11 rorpo in sana (\ta e Pens1ero, Miln 1989). - ll rorpo, ptrrhl? S~(i: s11//a slrollura rorporta della ptr:rono (Morcelli.."Ula, Brescia
1979). - EdJJrarin, familia)' da. Lo familia: rom11nidad d( -ido J ttJtman. Arlas d,-/ Congrrso
lntemadoffal ..-ptrimria dr 1111 p.r/b~ (Eunsa. Pamp1on:l 200()).
AG.\ZZI, E. (ed.), Biottica e ptrro11a (Franco Angcli. :\1ilin 1993). - La filosofia di fronte al problema de lle manipolazioni genetichc, en \-\.VV.
i\fanipolaz.iom gmttichr r dirittn Giuffrc, ~filn 1986) - (cd., Q110/e dico ptr la biotlir.11 Tranco J\ngeli, \liln 1990). AG:?STI\.O, F. o', I dirilci dcgli anirn.:ili: Ril'isla lntmurz.ionak di Filo1ofio tk/ Dirillo
1 (1994). - l! dfrirto come prob/n1111 ltolo,ito (da/tri sa~?.C!.i dijilosojia e Jeologia del ditilto (Giappichclli
Ed1tore, Tun 1997). \cum>.,,;, S."" La d"dad dr Dios, en Obr,1s cot1plet11I, ::-.."VI-~\'Il (BAC, ~fadad
6200-J. - Conu:.ntario literal al Ci11esis, en Obras
-
XVIII BIBLIOGRAFA
- Hofllilias 10/m lo primera carta ~ safl )11011, en Obras (f)f!tp/t/as, X lll 'B.\C, .\la-dd '2005.
- i prrdatinaatn de los sa11/Qs. en Obras : J11pplffflmt de la T " SpitueUe 61 ( 1939). LO\, l., Lt pekri11 dt /'_,..lbso/11 lcrcurc de France, Pas 1914).
-
XX BIBUOGRAFIA
B< I CIO, S., D to1uoiatione philo.rophiat. Vers. de P. Rodrguez Sandrin (Alianza, Madnd 20iJS).
B\ieuor.o, L, , 1tew11oe rri.rtiar.r.sif110 (Edizioni Paoline, Roma 1971 ). BOIAROI, G., < K, S., 4zrom t rondotfa: To111nmJo d'Aq111no t fu /tona drll'nzionr (l. niver;ica della
Sanc.-i C roce, Roma 2002). BRi \llW, C., Philo.rophu dJr torp.r 'Seuil, Paris J 968). BRuc...:x1.R, P. - rrx~ lc.IJ.Jt.\liT. A., LJ J:{)/11'(014 disordrr omo11reu.x cu.il, Pars 1977). BRUXGS, R.. Human Lfe vs. Human Personhood: Huma11 lJft Rt11 u S/3 (1982). BRUXXER. A, Gurhichilirhlui1 (Francke., Bcma-:\fnich 1961 ). BRUX''HR. E., ;\at11r rmd Gna~ Zilm Gr.rpriirh mil Korl Borth (J. C. B. ~lobr, Tubin-
ga 1935). Bl BHR, M., Das dialugi.rdx PniTzfp {Lambcrr Schncider, Heidelberg 51984). Tr:td. ita-
liana; JI pri11dpio Ji~ito t 11/tn li1Ui (San Paolo, Ciniscllo Balsamo 1993). - lrh mrd 011, en IJ"'f~. Srhritk11 Z!ff Phikiophrt, I (Ko el-Lamber ~hmeider, ~{-
nich 1962). Trad.: ) t11. Ycrs. de C. Duz (Caparrs. Madnd 1993). - Das Problu11 du Mm.rrlmt, en l" ukt. Schnfto1 Z!'r Philo.r,,phir, ibid. -Rdigion und moderncs Dcnken: Merhlr6 (1952). - D1r Ir~ da .\fm.rrht111UJh der cha.r.ridi.rrhtn Lchrr. en fFtrkt. Srhrijtm Zflr PhikJfophu.
o.e.. nr. - 7.11iamirht. en fl'trkt. Srhrijtm Zflr Phi/.osophi,, o.e., J Bt '\{,!-, \l. A., Matr:ri.ilinllOy ciencia (ArieJ, Barcelona 1951). BL sr Gil\, L., Vittre. amart, rapini (-\moldo ~fondadori, .\liln 1984). Bt 1 .1 ~,J., Gmdtr Troubk. Ftn1;,1i.rn1 a11d Jht Subrrr.rion oj ldmti!J (Routlcdge, "'Jueva
York 1990). C\J.\'l:I, J. Y. Li pmst dt Karl Alon: (Scuil, Pars 1956). Trad.: El pm.ramimto dt 1J, en Es.rai.r. o.e., 52-98. T rnd .. '-.1paas, en Obras. o.e., l. -Lij>t.Jtt, en Thititrr, rri11, 11w1rl!t.r. o.e., 1213-1474. Trad.: La~. en Obras, o.c.,Il. - Rim.irq11~ sur ' mV>llt, en Es.rai.r, o.e. C> ... --:CL\.'\J, D., L'lifmto e la rogiont. Gli smlti di Cam1u .r11/la riolmz.a t il ttrrori.rnro
~fedusa, ~[iln 2006). C>\..'o:-..1co, ~1. F., 4.111ropoloefr filo.rojfrht del nostro tempo a ronfronto (LAS, Ronu 2001 ). C-\.,1.-\.L\.\CF.SS \,R., Comencuio a la liturgia del donngo 31 dedicicmbn: de 2006> C..\..YfAREU. \,E., Srcondo na/11ra. l.A /Jmr.r11a/ito ne/ n11 ndo onhto (BL'R ~l:in ~2006) C.\PR.-\, F., Th Tumm, Poml (S1mon-Schuster. :\.ueva York 1982). Trnd El pm110
miria/. \'ers. de G. de Luis {lntcgr~ Barcelona 1982). C.\PRIOIJ, A. - \' \CC\RO, L. (eds.),Q11utio11( uologica r torrmz.a cri.r/i,1110 (Morcclliana,
Brescia 1988). C\R.REL, A., L'hom111t, ~I i11co11111r (Pion, Pars 1935). Trad.: La i11cg111to del hombrr:
d ho111bre, ut dtJ(onorido. Vers. de ~[. Ruiz f'erry (Ibcna, Barcelona 151994). CASCIOU. R. - G \SP\Rl, A., Le lmgt- dg/1 1111bienlt1!i.r1i. l fals1 al1Drr111sm1 dei mo1 i111enti
trologim, 2 (Picmme, ~filan 2006). C \Sr \G~1::1, F., Jex1 d1 l'J1111 .re:.1 d11 rorps (Le Ccnrunon. Pms 1981 ). C.ASTE.U.l, F., 1 o/ti della ronlr:stazionr ~fa~simo, Miln 1978,.
C.\STIG~O:-;F., S. (ed.), l diritli d
-
XXII BlBllOGRAFIA
CtPOll..!I, C. ~l., 'itoria trommita tkll'Europa pre-;nd11strialt (JI \1ulino, Bolonia 1 ~?4). Trad.: f-fotoria rconwica de la E11ropa prci11dlfslrial. Ver;.. de E Berutez lCnoca. Barcelona 2003).
C . \1'C\, D., J 'alar y Rozan. La ronstilurin de la 1noralidud r11 joseph de Pinanc.ry Gi1tstpx .,.Jbba 'Editnce Gregoriana, Roma 1996 .
CU.l!DI 1, P., 1J..c chcmm de la croi..,, en in, Omm poitiq11t lGallimard. Pars 1957). CoHE.,, C - REG \.'\, T. eds.), The A111n:al Rights Dt!JJlt (Rowman & I.ictleficld,
Lanham 2001). eo~uTATI) ~ \ZlO~ \LE PER. -_,. BlOEnCA, Biortita ( amhirnlt (Presidenza del Consi-
glm de1 Mmistri. Roma 1995'. - Spai111mtazione s11,li animali e sal~ dd t'lrmti SIO TllF.OLOGIC.\ 1:-.lCR.' \TIO~ .UJ.S. Do,1ff11rnt11m Shle cifjirmt1lio11iw de q11i-
b11sd:im q111mtio111b11s art11alil111s rirra tsrha10/0:1,ia111~16-11-1991 ). en E11rhiridio11 Vati-ra1111n1, XII1 (EDB, Bolonia 1995) 26(1-351.
(< MP\G" )"1, r. ed.), Etita mi/a ta ($;10 Paolo, Ciniscllo Balsamo 1996). CC"-11Rr1'C"I-\ EP1~c OPAL EsPA.'\:OL.\, Hombre.; 1m1tr los m11. Nora de la Subeomi-
s16n Episcopal parn la Familia y Defensa de la Vida f26 12-2004 . - Li rmiad os har fibres. lnsrruccin pastoral (20-9- 1990), en J. C. G \RCL\
DO!\ILNE 'ed.), Dortlf!untos de la Confmmaa Epircopnl lispmiolo, 11 (B \C, '\fadrid 2004)
>!'.IT:RF~7~-\ EPISCOPALE ITALIANA - Lo'.1.W:\RDI.-\, La q11estio11e a111bimtaft: ospdti r!ico p/(~10Ji ( :;-9-1988).
Cnl'.G.\R, Y. R \Hsr R, 1'.. - TlffiOLDO, A., U11,11isilatrirt sro111oik1 (Queriniana, Brcs cia 1993,.
Cor-.:GRl-C.ACIl" PAR.\ 1 \ DucrRJ:-.:A DEL.\ F1.. fl001111m rilar' lflstrnrdn scbrt d respr-lo de la l'ida 11arimte )' f.i dignidid de la promad11 (22-2-1987): .rl4S 80 ( 1988) -0-102; cf. E. \'\Dn_w Rm.lERO (ed.), Cony,regurifl para la Dottri11a tk !A Fe. Do(ll 111mtos 1966-lOOi (B:\C, Madrid 2008) 4{).t..438.
- l-101!/0St:xualitatis probltma . Carta a los Obispos dt la F~ltsi1 Cat/ira sobre la alm ,ir11 p.1rtor0n" . Drdaracin solm la e11tanasia (5-5-1980): .At'I f 72 (1980) 542-552; cf. E. V,\DILI.O RmreRO ed.), mgrtg,add11 paro la Domina dr la Ft. Dot111nmfllS 1966-2007, o.e., 186-194.
- .,Pmona h11ma11:P. Dedamrion a(Crra tk .-iatru nmtiona de tli>: &rnt Philcsophiq11c de L
-
XXIV BIBUOGRAFIA
E.wr-jo ARL..s, ~f. D. - C.\STIU.A G \RdA, A (eds.), Bioltira m /aJ rienrias de la salud (Asooacin Alcali, Alcal b Real 2001).
F.\BRO, C., La 11ozfrmt mrtajisira di partmpazfonr seron Sa11 To111maso d'Aq11i110 'SEI, Turn 21950).
- Probknti dtlfuiJlmzfalismo (AVE, Roma 1945). F.\St,J .. BM) La11t;,1111_~ .'E, R., La tila t l'amorr. Problemi di mflralt sem1alt e ntatrimoniak (ESVR-Ign:manum, \lessin:i 1992).
FREt o, S., Abriss dtr PqdJ0t.1na/rst: dtu Unbthagm tn dtr Ni/J11r. en Gesammtlk lfrh, )\."\']] lmago Publishing, Londres 1946). Trad.: C"mpendio dt psicoanlisis, en Obras 1mplttas, X.IX. \'crs.. de L Lopcz Ballesteros (Orbis, Barcelona 1988).
- Drri A bhand/111111n Z!'' Sr..'\'llallhtorit, en Gt1am111dte ll'h, Y 'Fischer, Frncfon 1960-1968). Trad.: Tns tnJ'!)OS solm ltoria sex11al. Vers. de L. Lpez Ballesteros (Alianza, ~fadrid 1975).
- Neu( Fo!gt dtr T rles11ngm zyr F.in.fahmng m die Pvrhoanaf>sr. en Gesm11111elk lfierkt, XV (ibid., 51969). Trad.: '\11mu l1trio"u inlrOduclorias al psiroanlisis. en Obras ({,f!J-pleltJJ, o.e., A.'Vlll, 31-93.
- Eim Scbnunf!,ktil dtr PS'Jfho inaf)1e, en Gtsll111111dle ll"~rkt, XII (ibid., 1963). Trad.: G_11a dijimltad dtl p1icoa/J(lis11, en Obras to1npl!1as, o.e., XIII.
- Uber libidiniisr 1jpt11, en Gua11111ulle W'trkt, o.e., Xl\' (ibid., 41968) 507-513. -fiDie Z11kunj1 dner J/111sion, en Gtsammt/Jt ll'rkt, o.e., XIV (ibcl, 41968). Trad.: El F 'Hluro de rma iltm11, en Obras r0t11pltlas, o.e., X.'Vll.
ROM~t, E., Thr Art of Lol'Jltg (Georgc Allen & C'";n, Londres 195"'). Trnd.: El arte dt amar. Ver.;. de '\.. Rosenblan (Paids Ibrica. Barcelona 2007 .
~~~~~~~----------.....--------------------------------
-
XXVI BIBUOGRAFIA
- Es1pt from Fmdo111 (Rinehart, Nueva York 1941 . Trad.: El 111ialo a la libertad \'cr~ de G. German.i (Paids lbric3, Barcelona 2005).
r:Rl in::-, E . AntropolrJgra fim!ftra (Prensas Cruven.iC3nas de Zaragoza, Zaragoza 1991).
G \O,\MER. H. G., Gllrhirhllirhkeil, en H. D. BhT?. (ed.), Di( &li,tjM m Gurhirhlt 111:d G~f!pt11arl. Hand:1iirlrrb11th Fff Thtolo 1md Rrlif!/onmis.smsrh- Du Rrligion. ea ibd. G \GFR..,, f. \'O:\, L'rpo: Gregona1111n1 53 ( 191 2)
-1---30. H~u.. J. G., Ideen z1r PhilosoplHe d1r Gmhichlt dtr .'1muhheiJ, ea S(JJn/liht IFerkB,
XIlI (Bcrohard Suphan, Hildesheim 1994). Hi::sc:HEI.., A. J., God i11 Starrb oJ Man. A Philosopby of ]11dais1n (Far.rar, Straus & Gi-
ro~. ;Nueva York 1955). H ~ho IS Man? (Stanford Univcrsity Press, Scanford 1965). .ESiooo, Lo.s trab'!}osy /Qs das (Porrua, :\lxico 1981).
-Teogima (Pomia, Mxico 1981).
-
XXVIII BIBLIOGRAFA
HllDEBRA1'D, D. Y01'. Los valores morales>t, en AA.\'V, Gra11 Entidoptdia Rialp. :i\.'V1 (Rialp . .\fadrid 61989).
HOULT, T., Human Se.xuality in Biological Perspecove., en J. DE C1::cco - .\L SHJ. \ELY (eds..), Buexr1al and Ho11101ex11al ldm1itit1. Critica/ Thttmtiea/ !mm (Ha\\-"Orth Press.. '\ueva York 1984).
Ht;:>SF.RL, E., Idtm Z!' ti11tr rtinm Phnommo/ogit 11nd phno111mo/oJJ(htn Phi!Mophit, en H1mtriia110 Guammdl~ Wnk4 IV (Nijhoff, La Ha\-a 1950). Trad.: !titas rdafltas a una fi110,,1moioga p11ra J una .ftlosofia fino1ftt11olgua. \'ers. de -\. Zmon 'U~-\.M, .Mxico 1997).
IG,.\c 10 DE A'IIOQllL\, Ad Snrymaeo.r, en J. J. AY\.-.; ed. Padns apostliror Ciudad Nue\'a, Madrid 2000).
b;vrrro, G., Sartrt. Dio: una pa.r.riont inutik (EMP, Padua 2001). IZQUlliRDO LABEAG .\, J. A., ). Catequesis en la Audiencia general del mircoles 6 de:
diaembre de 1978: cf. ]11an Pablo [J. Enrta11z.a.r al P11eblo dt Dros (LEV-B. \C, Ciu-dad del Vaticano-Madrid 19..,9) 59-63.
K..\-.. r, l , '4nthropol()l/Je en progmati.Jrhtr Hiniichl (Fef.: Meiner, Lcipzig t 912).
BIBLIOGRAFiA XXIX
- Gnmleg111ig Z!'' .Mtlap~rik. dlr Sittm (D.rrscbea Bucbhandlung, Lcipzig 21897). Tud.: F11ndammlati11 de la metnji,1i>: ."Jature 201 (1964) 1264 1266. LE BRFro~, D., Al1tbropologu du corpr ti n1odernili (PUF, Pas 1998 . lto1..RE, Y., Tran1unda11eu. E.rrai ,111r Dieu ti !t (()rps fDescle de Brouwe:r, Pars
1989). Trad. italiana: Tra.rmrdmz.c Saggio s11 Dio r il rorpo (EDB. Bolonia 1991).
-
XXX BIBLIOGRAF(A
Lt:LC\\, G., \:O.. 01:..R, LuomtJ pri,,riht'O e la nligio11t 'Boringlueri, Turin 1952). L8'0lR, F., //tempo t1'1/a responsabilitd (SEl, Tunn 1994 . LE.\~DEZ, J. DE S. (cd.), A11lroj>1Jlogas drl siglo >....,,."( (Sgueme, Salaman-ca 1983).
rxc...s Lt;c..\S, R., cv\ncropologia cristolgica: actualidad y necesidad de la nocin de .. perso!l!l", en A. LoB.\TO (ed.) , Ada.s dtl JI' mgno lnkm,ui()llal df '4 S.f. T-"1 .. 1 {Caja Sur Public2cioocs, Crdoba 1999).
-Antropologa J problemas /Jiititos (B:\C, ;\ladrid 2001). _ (ed.), Commlario i111trdi.spli11ar a la Et-angtfi11f'1 titar (BAC. Madrid l 996). _;Familias o familia c:n el tercer milenio?- El punto de ,;sea anrropolgico, en
.-\AS\~, Etillfann, fa"'ilia y tida, o.e. _ ,(Natura e libcrti, o. (ed.), Vinta/is splmdon>. 1''tsto inhgrale e rtmllflmlojilosofi(IJ-
teologim San Paolo, Cinic;ello Balsarno 1994). _ ,J.a o:uu.ra umana della pcr.;ona come fondameato del uilore e della dignira
ddl'uomo, en J. DI' D. \'!AL CoRRI' \ - r.. SGRF.COA eds.), :-..'afllra t dignil
-
XXXII BIBLIOGRAFIA
- Homo 1ialor. Proligoment.S a 11nr milap~riq11t dt l'upirana (Aubtcr-i\lonraignc, Par!; 1963). Trad.: Ho1!IO z,ialor. Prokgn1mo1a1111a mel'fliiira de la upua11z.a. \'ers. de M J. de Torres Sgueme, Salamanca 2005).
-]011mal mitapl[Jnq11t (Gallimard, Pars 101935). Trad.: Diario metafuiro. Vers. de F. del Hoyo (Guadarrama, ~adrid 1969).
- Lt "!Jifirt dt /'im. I: Riflexion et "'.Jifm: TI: Lt "D'slcrr de J'ilrt. Fvi ti rialui (Aubier-i\lonuignc, Pars 1951 .
- Pnr;mrt et immortaliti fF!ammarion, Pas 1959). ~L-\RC07J.I, V-. U rakJrt dtllc rita (Et, en
R. L C.\S Ln:,\S (ed.), Co111r11tario lltmiisdpli11ara la
-
XXXIV BIBUOGRAFlA
r-..; \T< ll, S., L'rsprtn~ dtl dollJrr. LL fanne M patirr 11dlo ru!lttro ocddmtolr (Feltrinelli, bWn '198). . _
};i:.oosCEU.E, l\l., Li ricipron' sfi11a. Ver;. de J. L Vzquez Borau y U. Ferrer Santos (Caparros, ~lad_rid 1_?26).
- I "tn 11nr ph:losrJphu tk /'omoJtr ti M ": pcrronnt (Aub1cr-.~lo~CaJgm., Pans 19:> !) '' \\'Ell., A, Untfod Thcom.s oj Cognrhon (Harvard Uru\"C!f'Slt)' Pre!'S, Cambndge
1994). Nn L\:>;, J. H., An E:.ss9 in .4id of a Grammor oJ Amnl (l.ongman!--Green, Lon-
drcs-~e\a York 1892 . N1co1 \5, G. A., El /J,,mbrt, 110 11r in zia.s t rtaliz.oa11 (Gn.:dos, ~fadnd 1974).
~IC 11 O!>l, J., Htaling Homo.st:i..wafi!). Cm Slories o/ Rtpara/fr, Th,ropy Qason Aron-son. ~orchvalc 1993).
- &pura// t Thtmpy oj .\1alt Homo.se>..71nlitJ. A '\ru Chi1iral Approurh Qason Aron-son, ~orchv.ile 199""'1.
N cows1,J. - ~!COI os1, L, A Parmt's G1tidl lo Prmnti1~~ Ho1nosc>.11ali!J (Imer\'arstv Press, Do\\ ner~ Gro\'e 2002 .
Nn. 11..:.011, E, Al.so sprach ZaTtilh111tro, en Jt"'e~k: Kritzsrh. ~at1111la"SJ!.nb1,_ VI/) (\\~ de Gruytcr, Berln 1968). Tud.: , tri hah/b Zorolh11slrt1. \ ers. de A. Sanchez Pascual (,\liann, :Madrid 1972).
- '\arhgtlamm Fraglllenlt, en Nietzsche IF'trke. K.rilisfht _Guw1~~011s,~abr, VIIl/ l [Hcrbst 1885 - Frhjahr 1887], y VIll 2 [Herbst 188 Marz 1888) 0-V. de Grurtcr, Berln 1974. 19- 0).
OLE, \ DEL, JI probll'mo MUaJef!Jo (IDfulino, Bolonia 2~11). . . . . ;-.: JGLE RA PnREIRA, J., O (qrpo h11ma110 110 ontropolt,ia dt .\ol'/l'r Zllbin (Ponaficia
Srudiorum Univers1taS a S. Thoma, Roma 2001). "' v.1CK, R., Philosuphical &p/aJ1;;tiq11s llarvanl Universiry Pr~s, Cambndgc 1981). OL '\ IER, G .. L 'colo,ir h11maint (PCF. Pars 1980). 0R1T.GA,J. L. (ed. , Sobrt el opmio dt la iida. &7txionu lestimonioks tJftrta dr la ftlosefia
.u 1 olt,ia dtl titir (BAC, ~(ad.cid 2003). ORTEG y G.'\SSET, j., Ap11nta sourt ti pmsomitnto, 111 lc11rgi11y s1~ dt111111ryfa, en Obms
'"lfJ"lm, \' Ahaua Ed.itori.a.1-Rcrar.a de Occidente, ~l:idnd 1983). - Del 1111ptrio roqa110. en O/mu rumplt!as. o.e., \'l. - En lo ""' rf< dt U r.01111m 1, en Obras (()"'f'/ttas. o.e., V. - E11 lomo a Gollko, en OtJra.s rO!lrpktas, o.e., l. - E11sj,11iJ111an11rnto) olteradn. en Obras romplela.s. o.e.. '~ - EsfJIJio . .- so/m el an1or, en Obras (()1npta.s, o.e .. V. - Filosofia p11ro, en Obras colllj>ftlas, o.e., IV - El gtnio dt la guerra) la guerra ak1na110, en Obras ronplttas, o.e, ll. - Hutoria rofftO si.ritma, en Obras (()ffpletos. o.e., Vl -1-:./ hombrt y lo gmte. en ObrM co1npleta.s, o.e, VIL - Mtditari11 sobrt la tiouca. en Obras ronplda.s, o.e., \. - Mt1litario11es MI Q11fote, en Obras co1npleta.J, o.e., I. -Ali.sin dt /.a 11nim'Jidad, en Obras ampletos, o.e., IV. -Pafado y j>rJrvmir para el hombrt .id110/, en Obras rompletos, o.e., JX. - Li ptrcrxin drl prjimo, en Obras colllj>klas, o.e., VI. - Q11( a jilosofia?, en Obras C01nplttM. o.e., VII, 2"73-438. - Sobrr la exprmn fenomeno roimio. en Obras t11111pk1as, o.e., ll.
BIBUOGRAFIA
_ Vitalidad. alma, tspiri/11, en Obras Ologo dtll.a Jt.s.fllalila (SEI, Turin t 996 . _ For11111rt cittadini nsponsabili t solidali (EIJe D1 Ci, Lcumann, Turin 2000). -L'ulamne, maestro di bioerica?: Mtdidna t .\foralt 50 (2000) 6-., _ "711. P\SCt u., R. (ed.), L tz'Olllz.iont: (T'()mia di sdmz.o. ji!os~/ia e leoloja (Scudium, Roma
1005). P:\STOR G :\RCL\. L ~l (ed.), Li bioilifa m ti mi/mio biolrmolgico (Sociedad Murciana
de Biorica, Murcia 2001). P:\TIER.SO~. F., The Gcsru.rc of a Gorilla. Language Acquisition in Anocher Pon-
gid: Brain and Lo11g11agr 5 (19~8) 72-97. l>E.\RSO!', I l., Your Dcstiny, from Da Ono: N11t11rr 418 (2002 o.6.893, p.14-15. PEGUY, C., Le porrht d11 "!Jrl(n d Ja tk1t.'\itmt t'trfll. en Omm.s poiliquu colllj>lilll, L
(Gallimard, Pars 195). PF.IJ.E-Doi.:~ Y., cL 'homme et la femmo>: l11Ms Philo.suphiq11u 23 1968).
~An, G., Co?'lurucaaone., tntersoggecm;ra, di:ilogo nell'anrropologia comem-poranea>, en In. (ed.), Contvnporontil.i t postmodemo. X11ore 1it MI pm.riuo?
-
XXXVI BIBLIOGRAFA
Pt~TOR-R\.\tos, A., Dios y d problema de la realidad en Zubiri: 1adm101 de Pm. satdunlo 1 (1987) 107-122. Pt_\~CK.. .M., Sdmz.a. jimroj10 t nligione (Fabbn, Miln 1965). Pt_\T:-1, Apo/OJ!n. en Dilogos, 1 (Gredos. ~drid 20 )()). - Bonq11dt. en Di/q:Js. lll (Gredos., ~1adrid 1999). - Ftd!.11, en Di/Qgos. m, o.e. - Fedro. en Dilo:os. III, o.e. - Gorgi.u, en Diklg,or, ll (Gt'edos, ;\ladrid 1999). - Protd._2,oras, en Dilogo!, J, o.e. - Rrpbliro, en Diaklg,Of, Il, o.e.
Pu.:.ss~E.R. H., LadJm 1111d ll7tinm (Knechc, Fcincfon 19-0). - Die Stllfm des Organ, en Persptdil'es t11 Brolo;p a11d Mtdim:e 14
(19~0) 127-153. POLP'\RD, P., Dro r la liberta. Una proposta ptr l mlfllra motkma (Cirta !\uova,
Roma 1991) Pow, C., Troloja del ms olla (BAC, Madrid 21981). PRh.\t-\CK., A. J. -PRE..\L\CK, D., ffeachlng Language to an Ap
-
XXXVIII BIBUOGWA
- L 'ulhTllo oriz.ZPTllt: dall\mlrupologia olla filosojia dtlla relig1om (Ponuficia Universita C,regoriana, Rolll!l 2003).
S \~rl 01~0. M., L 'uirtmzJali.mw aleo di J. P. Sartre (Lacaita, J\.laoduria 2005). . \ '!BL.\Y, R., Fede e moraJe, en R. LL'C ~ LliCAS ( ed. , T "'trila! splt11do1: Testo mlt-U fl"a/( t (()mmmto jilo1ojifo-ltolE.~'l.U., J. YO:\, Bedr11t1mgslthr> (Rowohlt, Rcinbck 1956.
-
XL BlBLIOGWA
- Streifztgc d111rh d Um11rlkn 1011 Titmt und \lmrrhm. Ein Bi/d(r/JJ11h 11n;i,htbarer IFrltm Rowohlc, Rembek 1956).
U!'A.\IUl'O, ~L Di'., Admtro!, en Obra; ctmpktOJ, lll Afrodisio Aguado, .Madrid 1950).
- La agona dJ cri.rlianmo, en Obras rompktaJ, );,,\ 1 ( 1958). - JE.,4'1 , G., Corpomta t amorr: la dimm;ionr 11mana rl s SJO e ina "'UO\ a, Roma
1986). \'i.i\JQR.\, C. (ed.), La biodira a/la rura della pers01w ll'f?,li 1/af1 di ronji111 (Editnee Gre-
gori:tn.'l, Padua 199-1). VICO PE.1:-.:AD,j., El com;mZfJ dt latida h11mana. Bioilira 110/;!,1.a San Pablo, La Aon-
da, Chile 21993). ' VII.A-CORO, M. D.. La bilica tn la 111m1rijada. St.. ..... 11,1/idul, aborto, t11/a11tJJa (D\kin-
soo, Madd 2003). . Vocall.., C. J. DE. Rtthinking Plato and Platonum E. J. Brill, Leiden 1988). Tr. italiana:
Riptn1ando P/alont t il platonimto (Viu e Pens1ero, Miln 1990). \\ lGGlt"S, D., Samtnm 1111d S11bJt= Rmnnd (l.:oiversicy Prcss. Cambndge 2001). \\ ITTGHt"STHI)., L, Gfhti1nt TagdJiiclxr 191./-1916. en lftr.ka111gabe, J ( uhrkarnp,
Frnefon 21995 . - Tracla/111 l..ogwrPhikuophiau - Tagebrtchtr 1914-1916, en ll'(rka1t{.(t11Jt, 1, o.e. \X'e>JTI LA, K., AJ11or J r1spo111abilidad \'ers. de J. A. Scgarra (Razn y fe, .\fa
dnd 19.,8). - Pmo11u y acd611. Vecs. de J. Fc.mndez Zulruca (B. \C, Madrid 1982). ) ESPFS STOJU..., R, F1111d,;,,m1101 de a1Tlropolt>gia. Un ideal dt la ~t?lmda hu111a11a (Euosa.
Pamplona l 996). Z wou, S., Crt:tlen '1011 creden (Ra IEri-Piemme, Roma-Casalc ~1onferrato 1996). Zl \.' \ZZJ G., c
-
G\
ac
" Cott;: OCE
Dt praul 1anrl. ov E11. P1.
E-p. lo. 1r.
E\'
FR
Gr,. !iJt.
LG
\IEG-\ ocs
OCS.\ PG
PL
S.
SIGLAS Y ABREVIATURAS
Jt: \:>: PAB! o 11, Carta ene. Cmle.rimll.f 01m11; (1991). en 01:re ,ran-da mtnJ..crrtns (1981), c::n O e ,r.in-des 111mI
-
XLIV
so
Sol. STEB
Tri,,. l tra rl. vs
jL \..' PABLO II, Exh. apose.. Salr!Jiri dolorjs \1984), en E/ mo,r;istt-no po11t!firio co11tempornro. 1 (BAC, ~fadnd -1996). S&' AGL"STt-;, Soliloq11io1 cf. OCS. \ XLI . S . .\.,TO Tmt..\.s DE AQlJl~c. S11ma lto!6J.rca, ed. bilinge (B:\C,
~ladrid t9rss . Sru'. \GtSTJ~. Li Tri11idad (cf. OCS \ \ ft S.-\., AGLSTL'-. Li 1'trr!tukra rr/igi11 \cf. OCSA I\). jl \..' P.\Bto JI, Carta ene. Virilalu rp!mdor (1993) (B:\C, Madrid 1993).
HORIZ01"\1TE VERTICAL
-
C.wrru w l
INTERPRETACIONES MATERIALISTAS Y ATEAS DEL HOMBRE
Qu obra de arce es cl hombre! Cun noble la razn y cun infi-nitos los dones que posee! Cun expresi.-o y maranlloso es su mo-,;mienco! Y sus acciones, c~n angelicales, y su inteligencia, cun semejante a la de un dios!... El es la gloria del mundo, l es el gran modelo de otros seres 1 En la reflexin filosfica se ha definido al hombre como pregunta, problema,
-
4 HORIZONTE VERTICAL
La interpretacin materialista del hombre tiene una larga historia en el pensamiento filosfico. Ya en la filosofa griega, CUYO en D c-mcrito uno de sus mximos defensores. Sin recorrer roda la his-toria, en esre captuJo se analiza la interpretacin materialista ms reciente y, quizs tambin, ms significaciYa, comando en considera-cin los paracligmas de Feuerbach, Marx, Camus, Sartre, Freud ) la del materialismo prctico-consumista. Segn estas incerpreraciones, el hombre es un ser macerial, el producto m:s elerndo de la ernlu-cin de la rnatena. Nada ms.
El materialismo surge de la constatacin de la finitud humana. necesariamente ligada a la corporeidad. Somos seres en el mundo. Tenemos un cuerpo y somos nuestro cuerpo 1. El cuerpo nos perre-nece de modo constitutivo y participa de la realizacin de la perso-na. Por el cuerpo, La persona humana participa de la materia, perte-nece a una especie biolgica, y est arrojado en el mundo.
Cn toda poca ha habido defensores del materialismo y no sin ra-zn. Un ictus cerebral es un evenco biolgico material que puede hacer caer en la oscuridad la inteligencia ms brillante. F.l materialis-mo. de cualquier especie de que se trace, aparece como una absolua-zacion radical de este ser corpreo, espntu en el mundo, o con una expresin ya consolidada esprit11 mcomodfl. Estamos en presencia de una interpretacin materialista cuando en el plano de la explica-c1on lrima o defirutiva de las cosas, se afirma el primado de la mate-ria; esto >
La posicin de Feucrbach ante la dimensin espirirnaJ del hom-bre pas del idealismo inicial. heredado de su maestro Hegel, a un rnarenalismo raclical, plasmado en la famosa frase atribuida a l: el hombre es lo que como> (Der \Imsch irt 111as tr ijt). Por esto, la reli-gin. consecuencia directa de la dimensin espiritual, es considera-da por l como una tlus1n de la humanidad; ilusin que Feuerbach se preocupa constantemente de desenmascarar para liberar al hom-bre alienado de s nusmo a causa del espejismo de un Dios personal.
La obr~ d~ve es T JI fSl'llrin drl nistio11ir1110 -Da.r WPsm tl.P.r Chrirtm-/Jlfl/J-. Escrita en 1841, deba tener otro tuJo: concete a ti mis-mo, que muestra la incencin antropolgica de feuerbacb: Re,elar al hombre su esencia, para darle fe en s mismo, tal era su nico ob-jero. Pero para conseguirlo crea necesario dembar a Dios de la con-ciencia cristiana ~. La e~trucrura de la obra consta de un prefacio, una introduccin y dos parres: 1. La esencia autntica (del hombre), antropologa de la religin; 2. La esencia inautnrica, teologa de la religin. Lo esmna del cristionis1110 representa el primer paso del cam-bio antropolgico caracterizado por la craca del idealismo hegelia-no donde
-
6 HORIZONTE VERTICAL
no es la autoconciencia de Dios, sino al contrario: slo en la auto-conciencia del hombre ha) conciencia de Dios; s1 se invierten los trminos tendremos la verda~ porque el saber que el hombre tiene de Dios es el saber que el hombre tiene de s1 mismo, de su propia esencia 8 El Absoluto drnno de Hegel queda reducido al absoluto humano, a un hombre no en su indh;dualidad concreta, sino en su esencia genrica: el gnero h11mono (Gatt11ng-lf"tsen); sce es, por tanto, el nico ser absoluto e infinit0.
La esencia del hombre est en el hombre mismo; Ul:l HUMlll
-
8 HORIZONTE VERTICAL
un ser extrao y diferente de s mismo. Todas las determinaciones del ser divino son las mismas que la esencia humana 14 El anlisis de Ja religin hecho por Feuerbach, de modo particular de la reli-gin cristiana, no es orra cosa que una reduccin de los atributos di-Yinos a atribucos humanos: de la teologa a la antropologa; el con-tenido ) el objeto de la religin es totalmente humano, el nusterio de la teologa es la antropologa, el misterio del ser divino es la esencia humana 15 La religin y D ios son una ilusin, fruto de la fantasa, de la imaginacin; no son ocra cosa que la proyeccin psicolgica de la conciencia humana. D ios es slo el espejo en el cual el hombre se refleja a s1 mismo, su propio ser, sus necesidades, sus deseos. El hombre pobre posee un D ios rico, llenndolo se vaca, afirma en Dios lo que mega en s mismo 16 La religin se con\Jerte as en un yampiro de la humanidad que se alimenta de su sustancia, de su car-ne y de su sangre 1 D ios y la religin son, por eso, un simplt fenmeno de antropomorfismo: sta es la tesis fundamental de Feuerbach.
Las consecuencias, en la prctica, son un maccriahsmo e inrna-nentismo absolutos:
-
10 HORIZONTE VERTICAL
canza a modificar la naturaleza. En esca relacin original hombre-naturale:.::a. el trabajo humano tiene una dimension constirutiva de la esencia humana 22 El hombre es aquello que hace, mejor, aquello que se hace con el trabajo. La esencia del hombre es su capacidad real de transformar el mundo :!.l. El trabajo es, en primer lugar. un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hom-bre media, regula y controla su metabolismo con la naruraleza .?~.
El centro de este materialismo es la explicacin de la historia del hombre a parcir de la base socioeconmica. Esto en abierta contra-posic1on con la interpretacin hegeliana, que otorga el primado a la actl\ idad del espriru. El hecho fundamental del hombre no es la ac-tividad del esprini, sino el trabajo que transforma el mundo mate-rial , crea al hombre. Mediante el trabajo, el hombre se autocrea. El
ho~bre no es otra cosa que la creacin de s mismo, su puesco prh;-legiado depende de su capacidad de produccin y transformacin de la naturaleza.
La pregunta crucial sobre el origen del hombre encuentra aqu su respuesta definitiva. Por qu buscarla en Dios, ser ya definitiYa-mente ilusorio segn el anlisis de Feuerbach, cuando se encuentra en el hombre mismo? Marx, a diferencia de Feuerbach que perma-nece todav1a ligado a una cierta proyeccin idealista, ve el origen y la explicacin del hombre en el binomio hombre-naturaleza a traYs de la mediacin del trabajo. Ahora bien, la naturaleza es una realidad nmanente, e igualmente el trabajo; por tanto el ser que resulta de
ello es mmbin completamente Ullllanente. De donde surge enton-ces la religin ~ la crnscendenaa del hombre hacia un
-
12 HORIZONTE VEIHICAL
frida por la clase obrera, es impuesta por la clase hegemnica, y tie-ne su apoyo en el fenmeno religioso.
De aqu surge la neta oposicin de Marx contra la religin. sta se presenta como sol ilusorio, opio del pueblo, suspiro de la crearura oprimida ~. Como los opiceos ofrecen una aparente tranquilidad a quien los consume, as la religin se presenta como una aparente consolacin en otra vida de] sufrimiento humano pa-decido en sta. Marx, a diferencia de Feuerbach, no se deriene en el anlisis de la religin, porque segn l, despus de Feuerbach
-
14 HORIZONTE VERTICAl
el psicoanlisis freudiano ha tenido y contina teniendo un influjo notable.
Respecto a nuestro tema, se puede decir que el punto central del psicoanlisis freudiano consiste en Yer todo eJ proceso de la Yida psquica como el reflejo de factores materiales ligados a la corpore1. dad biolgica, y ms especficamente a la libido sexual. Toda la Yida humana, su diruurusmo, sus miedos, Jos complejos, las motivacio.. nes, los llllpulsos., son manifestaciones de la Libido sexual. Freud re-conoce que la percepcin que la persona tiene de s } de los dems no concuerda con escas afirmaciones, dado que en la ,;da person:il y cambin social la sexualidad es un elemento parcial Esco se debe, dice Freud, a la censura impuesta por la sociedad que veca la mayor parce de las manifestaciones de Ja libido.
En relacin con el comporram.ienco de la persona, la psicologa ha insistido fuercemenre sobre Ja existencia de estratos o centros de actividad. Es conocida Ja divisin tripartita de la persona hecha por Freud: el Id (ello), sede de los impulsos instinti,os; el r, sede del mundo emprico; y el S1per-1, sede del inconsciente que contie-ne las normas sociales, la educacin, etc. El impulso instintivo, cen-surado ~ reprimido, queda apartado hacia el inconsciente, desde donde todaYa sigue influyendo en el comportamiento humano, con frecuencia bajo forma de complejos } de neurosis. La relacin entre impulso instintiYo e inconsciente es fundamental. Aunque no sea elaborada ru percibida conscientemente por el yo, esc presente como una motivacin que influye sobre los actos conscientes de la persona. Se podra decir que las acciones concretas consc1ences dependen y se explican slo en referencia a esca motiYac1n incons-ciente. Esto lle'~ a una prdida de responsabilidad de los suetos. en cuanto que las acciones particulares no tienen valor en s, sino en re-ferencia a la situacin interna de la persona. Esca situacin depende fundamentalmente de elementos internos, como el inconsciente, ' de elementos externos como la educacin. Adems, las fuerzas de la libido, que no se pueden satisfacer directamente, en cuanto qu~ la censura social Jo prohibe, buscan una va de salida, y a tra,s del ~consciente se expresan en formas sublimadas como el arte, la reli-gin, 1..1 filosofa, etc. Esto C\'deocia un determinismo del compor-
C l INTERPRETACIONES MATERIALISTAS Y ATEAS DEL HOMBRE 15
GJtneoto humano, canto ms nocivo cuanto ms oculto est al yo. La decisin concreta de nuestra libertad carece de autonoma, en cuanto que est dominada por las energas de la libido, que du:igen la orientacin de las elecciones.
Fromm despacha el panscxuahsmo de Freud con escas palabras: .. ,:-...o critico la teora freudiana por acentuar excesiYameme la SC)l."Ua-lidad, sino por su fracaso en comprenderla con profundidacl '-"'. Habl antes del error que cometi Freud al ver en el amor exclusi-,arnente la expresin --o una sublimacin- del instinto sexual, en Jugar de reconocer que el deseo sexual es una manifestacin de la necesidad de amor y de unin. Pero el error de Freud es ms hondo codada. De acuerdo con su materialismo fisiolgico, ve en el instin-to sexual el resultado de una tensin producida qumicamente en el cuerpo, que es dolorosa y busca alivio. [ ... sin embargo] La necesi-dad de aliviar la tensin slo motiva parcialmente la atraccin entre los sexos; la motivacin fundamental es la necesidad de unin con el otro polo sexual Js.
~Cmo surge en el hombre Ja dimensin espiritual y la religin? .\lediance un anlisis anlogo al de Marx, pero fundado sobre otros parmetros, Freud est convencido de que la religin surge de lo que llama, en El f"t11ro de 11na i/11sin, las necesidades religiosaS>> del hombre 36 Estas necesidades esconden frustraciones que reprimen los deseos } tendencias instintivos humanos, en primer lugar la lib1-du. En esta perspectiva de frustracin-necesidad, el hecho religioso encuentra una explicacin tanto a nivel indiYidual como colec,o.
En el indh1duo, la idea religiosa surge del complejo de Edipo, donde para el nio, el padre encarna el rol del super-yo. Es la figura
d~l padre la que reprime r sofoca las pulsiones, sanciona las prohibi-CJOnes, representa en defirtiva el orden moral. La agresividad repri-mida desencadena una fuerza inconsciente que conduce al deseo de la muerte del padre, con el consecuente sentimiento de culpa. La re-
\' l{ E. FRO~L\l, Tht Art of Loting (AUcn & Unwin. Londres 195-) 37. Trad.: E/ orle de umar e~. de.X Roscnblatt (Paids [bnc:t, B:arcdona 2007) 58.
.31. 1?1d., 35-36. Trad. 55-56. t El pc.nsamienro de Freud sobre la religin se encuentnt sobre todo en eres obras: Elf11 U'ltro ti~ liM ilJJsin; Tot~m y J.abli; Moi.slr ~ti mMok11mo. en Obnu tt.mj>kJiJs. Vers. de L Lpcz Ba-CSkros (Orbio;, B:ircdona 1988) vok X\ IJ. l.X r XIX. respeCtl\.'2.ll'ICnte.
-
16 HORIZONTE VERTICAL
ligin ) la esperanza en un ms all se presentan como la compensa. cin de las pulsiones reprimidas. Ademas, ame la frustracin ms raclical de la muerte, la esperanza en el ms all se muestra como nica da de salida.
Desde el punto de nsta colect:i\o, la religin aparece como el conumo de prohibiciones y reglas sociales que limitan las pulsiones humanas. Para Freud, la climensin religiosa del hombre se puede equiparar a la de una persona enferma de neurosis, que para huir de la dureza de una realidad insoportable se hace una representacin irreal de Ja misma. La religin y la trascendencia no serian otra cosa que la potencia imaginaria, protectora y compensadora, requerida por una sociedad en estado de infancia:
-
18 HORIZONTE VERTICAL
a) Lo ftlicirhd sen.ribie Se puede decir que el objetivo de la bsqueda de Camus es la feli-
cidad humana, meramente humana, sin trascendencia. El captulo c, en ~'\~1pcias, describe esca bsqueda de la felici-dad sensible: bailes en las playas, baos en el mar, juegos. La vida de \ leursaulc, el hroe de E/ extra1yero, se desarrolla en .\rgel y conoce el amor en los abrazos de una muchacha encontrada en la playa ba-ada por el sol. La poblacin de Orn, prescncada en La peste. ,;,.e del mismo modo antes de que se declare la epidemia. La fascinacin por la felicidad sensible es una de las notas caractersticas del mate-rialismo de Camus y esc presence en todas sus obras. En 't\"1tpciaJ tiene un fragmento significativo: c 78.
-
20 HORIZONTE VERTICAL
hombres ms cosas dignas de admiracin que de desprecio 45 Esta nota positiva de esperanza permite entender rpidamente que lapo-sicin de Camus respecto al absurdo } al suicidio no es conceptual sino metodolgica. D e hecho, la lectura asidua de sus obras me ha conYcncido de que el absurdo, el sin-sentido y el suicidio no repre-sentan las convicciones r el mensaje de Camus; ms bien son una coma de posicion metdica. El absurdo r el sm-senndo de la vida son una hiptesis de trabajo, un mtodo, mas que una com'iccin 46 bsta es la clara respuesta dada por Camus en 1951 al hablar del alr surdo en E/ mito de S sifo 4- . En es ta perspccch a de duda metdica Camus razona as: supongamos que la vida no tenga absolutamente n ingn sentido; qu le queda al hombre que quiere y debe ser feliz? Si la 'ida no tiene sentido, cmo vivula dignamente? Examina dos posibilidades: debemos abandonar la 'ida por medio del suicidio? Lstamos obligados a resignarnos aJ absurdo? !\ingtm~ de las dm soluciones est en las convicciones ntimas de Camus.
Por lo que coca al absurdo en el plano de la inteligencia puedo decir, por tanto, que lo absurdo no est en el hombre '8 Se distan-cia de las posiciones iluministas y existcncialistas que haban puesto en la autonoma total de la razn el eje de la explicacin del mundo. sta le parece a Camus una va demasiado fcil para encontrar el sentido ) el significado del mundo y del hombre. Su intencin es mucho mas radical. Partimos del absurdo meldico. esto es, de la hip-tesis del sin-sentido: cmo explicar y dar :,em.ido al mundo? [Eij razonamiento que seguimos ahora[ ... consiste enJ aclarar la manera de proceder del espritu cuando, habiendo partido de una filosofia de la no-significacin del mundo, termina encontrndole un senodo
'-
' C:f. E. MADRU!iS.U., Ui pula>gia dd/'ammlo. ~lbtrt flt111
-
22 HORIZONTE VERllCAI
c) La rebeJi11: la aj1711acin de la razn) ti n'Chazo de lt1 je La rebelin nace solamente en un mundo en el cual el hombre se
plantea preguntas y exige respuestas. En un mundo, dice Camus, fuera de lo sagrado:
-
24 HORIZONTE VERTICAL
dual r se com-ierte ahora en el cronista pblico del sufrimiento de los dems. Camus procesta con tra n::\ L; pulr, o.e., 1397. Trad., 496.
C.1. INTERPRETACIONES MATERJAIJSTAS Y ATEAS DEL HOMBRE 25
capa a su contagio; ms an, esta sicuacin es para l ventajosa y se alegra de que contine la situacin.
Estos cuatro simbolismos manifiestan la sensibilidad de Camus v su solidaridad con los oprimidos. Existe en l una aversin radic:tl hao.a codas aquellas ideologas en nombre de las cuales se mata. La ideologa es fruto de la maldad del hombre. El siglo XX ha sido el si-glo de las ideologas, y ral como se presenta en El hombre rebelde, su tragedia es haber transformado la rebelin en re\""olucin. La rebe-lin es un impulso originario de reno\aan; la re\olucin es una ideologizacin poltica }' una instrumentalizacin de la rebelin. Camus ve una secuencia histrica casi necesaria. Despus de los re-gicidios 61 y los deic1dtos 62, el hombre se queda solo. Surge enconces el terrorismo individual n', o el terrorismo de estado, que es el terror irracional en el fascismo 64, o terror racional en el comunismo 65; to-dos ellos ideologas y deformaciones de aspiraciones autnticas. Este ensayo hace una denuncia fuerce y valiente de todas aquellas ideologas que, eras una careta cienfica, han frustrado las legtimas aspiraciones de los pueblos y sacrificado al hombre por un utpico paraso futuro 00
Y la religin? Por qu ha sido criticada por Camus? La religin es para l ideologa, por eso la combate. Por qu Camus lleg a esta idenrificacin es difcil decirlo. Es un hecho que para l la religin, y las instituciones en las que ella se encarna, son sistemas de poder y de control. Como dice 1:-. Mauriac en Sa11d de l'iperes, vuestros ad\~ersarios ateos se hacen una idea mas alta de la religin de lo que Yoso-tros pensis y que ellos piensan. D e otro modo, no se encendera por qu la combaten con tanta feroadad 1~.
: in.. L'ho,,,111r mo/Ji, o.e., 52hs. Trad., 142ss. 61
Ibid., 541ss. Trad., l 65ss. 6' Ibid., 55Gss. Trad., 182ss. 65
1bd., 583ss.. Tr:id., 213ss. 66 l bid., 593ss. Trad., 224~s. M Cf. D. !l;Cl.\l'.I, L 'infamo t "1 '~l!,101/r. Cli .rmJfl di CtJ111:1r mlla 1iok11z.a t il lrrron's1110
~usa, Miln 2006). E. Ca.so~. L'athlirmr difftrilt Q. \'rin, P;1ris 1979 47: Dios es el nico ser dd cual innu-~bles ~~ ~o~logos o cconomisr.as ~e csfuerz:m >r demostrar su inexistencia. po linea de pnnapm, s1 se esruvrer.i ~tC, no se perdex tamo uem-tcr Y dinero en demostrarlo.': de hecho, quin se preocupam ho} de demostrar que Jps-
0 l\finCITa no exrstcn?
-
26 HOF'IZONTE VERTICAL
Descartadas las ideologas. tambin las religiosas, a Camus no le queda ms que el hombre, nicamente el hombre y su felicidad in-mediata. Su materialismo humanista se caracceri7a por la solidaridad con los oprimidos, la felicidad de los humildes, 1a honesridad. El materialJsmo humanista de Camus se funda sobre las necesidades humanas concrecas y cotidianas, que l ve, sobre todo, en la vida de su madre, a quien alude simblicamente en di\ersos pasaes .
En esce humanismo materialista tambin la terminologa crisana debe dejar paso a la meramente humana. Observando el sacrificio \' la generosidad del doctor Rieux, surge espontneo el trmino cris-oano de caridad. Camus, en cambio, lo rechaza, prefiriendo el tr~ mmo ternura. Como rechaza tambin el de
-
28 HORIZONTE VERTICAL
de los hombres~-. El empeo declarado de Camus es Yivir junto aJ hombre que sufre sin esperar la ayuda de lo alto. Debemos liberar al hombre de toda alienacin. Las analogas ideales y utpicas con la sociedad perfecta de ~[arx son evidentes. Destruido el mito de Dios, es necesario erradicar del corazn del hombre la esperanza en un ms all, cuyo ilusorio espejismo di-;rrae de los compromisos de la vida en el ms ac. El hombre se encontrar a s1 mismo en la me-dida en que, destruida toda alienacin y dependencia, se empee en la construcc100 de un mundo humano, slo humano. El resto es ilu-sin que hay que combar porque ofusca la lucidez de la razn. Pero basta que renazca la esperanza de \'ida para que Dios se quede sm fuerza alguna frente a los intereses del hombre -11 En abierta contradiccin con su visceral hosrilidad al marxismo ideolgico, reaparece aqu la \'sin atea de Marx: no combatts la religin, ella desaparecer sola cuando se elimine la alienacin econmica.
El materialismo y el atesmo de Camus es humarusta: rechaza a Dios para defender al hombre. Dios es intil, contradictorio y noci-vo para la existencia humana. Sin embargo, Dios csc presente en codos sus escritos, su silencio es ensordecedor, tanro que si se elimi-nara verdaderamente a Dios, la obra misma de Camus desaparece-ra. Para n Camus es un verdadero creyente. al negatiYo, esto es, aquel que no ha llegado a dar un cauce positivo a su profunda reli-giosidad. Sus escritos quedaran vacos sm esce dilogo continuo con Dios. Se puede decir que en Camu4' com;ven en polmico con-flicto el rechazo ~ la afirmacin de la exiscencia de Dios - i. La cau~a de esto es el problema del mal r la dificultad de poder conciliar la omnipotencia di,ina con la libertad humana.
Camus cree, como Kirilov, que:
-
30 HORIZONTE VERTICAL
Incluso sin Dios, d problema del mal moral atormenta a Camus. Por qu motivo-se pregunta- traiciona el hombrt: la amistad, se torna deshonesto, quiere construir la felicidad propia sobre la infeli-cidad de los dems? Por qu la em idia, la calumrua, la injusticia. la opresin?
La problemtica de Camus respecto al mal y a la omnipotencia de Dios, recuerda la de san Agustn que se preguntaba: De dnde, pues, procede ste [el mal], puesto que Dios, bueno, hizo todas las cosas buenas [ ... ]? Acaso, siendo omnipotente, era, sin embargo. impotente [ ... ]?>>s.., o la de santo Toms, que con la habitual lucidez ve en el mal una seria dificultad para la existenda de Dios, } asi la formula en la primera objecin a la pregunta sobre. la existencia de Dios: c
Camus posee una fina sensibilidad \ se siente turbado frente al sufrimiemo de los nios. en Camus el ~ufrimiento genera increduli-dad. El silencio de Dios, reflejado en el dolor de los dems, haba tornado incrdulo a Camus. Es sigrnficat:tvo un episodio acaecido a los diecisiete aos: Camus ,.o un nio arropcllado por un camin. La conmocin de los presentes y sobre todo el llanto de los padres del nio lo es[remecicron. Se aleja silencioso del lugar del desastre acompaado por, un amigo. Despus, levantando un dedo al cielo, exclama: Ves? El calla ... .
El materiali qu~
- J'L HUl
-
34 HORIZONTE VERTICAL
representada en 1940 para sus compaeros de prisin en el campo de Trvens. La obra muescra un agudo conocimiento del misterio cristiano de la Navidad y gran sensibilidad para representar los eventos. Como anota el editor Jos Angel Agejas en la nota prelimi-nar, Sarcre dir en los aos sesenta, que no pas runguna cnsis espi-ritual al escribir sobre es el ser s/fpremo )' la e.'\istenria de Dios es co11tradidoria
Para entender el materialismo ateo de Sartre v la relacin de dependencia que tiene con la v1s1n sartriana de la libertad, es necesa-rio presentar, aunque sea en furrna sumaria, la distincin ontolgica hecha por Sartre, distincin que es la claYe de su pensamiento, e indi-ca por qu la idea de Dios es en s misma contradictoria. En su Yolu-minoso ensayo filosfico El ser} la 11ada hace una distincin del ser en dos
-
36 HORIZONTE VERTICAL
La cxpre~in ser-para-s indica en Sartre la conciencia. que dis-tingue al hombre de los dems seres. El ser-para-s es el hombre, la existencia humana, la libertad, el no ser un ser cerrado. El ser del pam .t se define, al contrario, como el que es lo que no es y el que no es lo que eS>J "" A diferencia del ser en-s que es lo que es, el ser-para-s hene q11e ser lo que es, debe ser. En este ser para-s Sartre descubre dos aspectos fundamentales: su 11,:galuidad) su libertad La negati\ idad en cuanto que el ser-para-s es una mezcla de ser} no-ser; es ser en cuanto que es conciencia, pero es no-ser en cuanto que la conciencia es siempre conciencia de algo que no es ella misma. La conciencia no tiene nada de sustancial, es pura "apariencia", en el senttdo de que no existe sino en la medida en que aparece>> 11:i. De esta forma, para Sartre: el hombre no es nada mas que su proyecto, no existe ms que en la medida en que se realiza>> roe', como la con-
cienci~ exC\te, en la medida en que es concienci~ de algo En oposi-cin permanente al ser-en-s, tranquilo r sin preguntas, el ser-para-s es la conciencia de s mismo ; tiene inseguridad respecto a su propio ser; hay relacin con otros seres, se da la alteridad, que es siempre apertura al no-yo, es decir, negatividad.
La descripcin del hombre como negatividad, es dec1r, urudad de ser y no-ser, queda confirmada por el anlisis de la libertad como manantial de la nada. El hombre es libre, y la libertad es la fuence de donde brota la nada, porque es la capacidad de decir 110. La libertad es b capacidad de aniquilar las posibilidades A o B por el hcd10 de: elegir la posibilidad C.
-
38 HORJLON 1 t VtRTICAt
del otro. Pero la idea de Dios es contradictoaa, y nos perdemos en \'ano: el hombre es una pasin inrih> 113, porque el 1:11-.r /para s. en-s es contradictorio. Dios, de hecho, sera un ser que es aquello que es, en cuanto es rodo posirividad y perfeccin, y al mismo tiem. po un ser que no es aquello que es, en cuanto conciencia de s ~ li-bercad. Moeller concluye de este modo: Tambin en e:.tc punto Ortcg;1 ) Ga~~ct ha ~ido mu) claro: En suma,
-
40 HORIZONTE VERTICAL
es fundamento y creacin de Jos valores mismos. Para Sartre, tena razn Dostoie,.ski cuando, por boca de lvn Karamazov, deca: Si Dios no existiera, todo estara permitido; ste es precisamente eJ punto de partida del materialismo sartriano, en cuanto quiere ser ra-dicalmente ateo; puesto que Dios no existe, codo esca permitido 24 La no existencia de Dios es W1 posruJado necesario de la libenad humana. Si Dios existier~ el hombre no sera libre; puesto que el hombre es libre, Dios no existe; el hombre tiene slo una ley: l mis-mo. En el drama El Diablo J Dios. el protagonista Goetz exclama: (; ) un poco ms adelante el mismo Goetz dice: Dios no existe. Dios no existe. \ legria, lgnmas de alegria! Aleluya! Loco! ~o me pegues: te estoy libertando, y libcrcndome. 1'\o ms Cielo; no mas Infierno: slo la Tierra>> ' 26. Dios y el hombre estn contrapuestos como dos absolu-tos: el uno no puede sino excluir al ocro.
En este contexto, la lfercad misma, sola ) sin referencias, es el principio eficiente y formal de la accin moral: codo lo que se realiza libremente es por s mismo conforme al hombre ) por lanto intrnse-camente moral. La. tradicin filosfica ha visto en la libertad cierta-mente una condicin necesaria de la moralidad. Pero para Sartre no es slo condicin necesaria, sino tambin condicin s11fide11te; ms aun, es a 1mca condicin. El nico precepro moral es actuar libre-mencc. La moralidad no arae ya al contenido de la accin en rela-cin con la subjeri\1d!\d de la per~ona, .;ino ~ la .;o a mon\ acin sub-jcti\a de la persona. Para entendernos, de los tres factores clsico~ de la moralidad (ob1eto del acto, circunstancias en que se realiza e intencin de quien lo hace), se toma en consideracin solamente el ltimo. Si la tradicin moral haba ..-isto que la autntica moralidad debe conjugar un comportamiento ob1et1Yameme bueno con la sin-ceridad de la intencin subjetiva, Sartre considera suficiente el com-promiso
-
42 HORIZONTE VERTICAL
as a los pases a una dependencia econmica y a una e..'i:plotacion que estrangula y bloquea el desarrollo.
Este materialismo se suele llamar materialismo prctico y puede definirse como componamiemo de los que ,;ven como si Dios no existiera. Cf. el importante rexto de Bossuer: "Ex.1ste un acesmo es-condido en todos los corazones, que se d ifunde en todas las acciones: Dios ya no cuenta nada" (Penses dtarhes. U). El atesmo aqw no con-siste en negar la existencia de D ios. sino el ,alor de su eficacia sobre la conducta humana 128. Se refiere a un planteamiento de la 'ida, que polariza la existencia en corno a los \'alores materiales del cuerpo: be-ber, comer. vestir, bienestar material, vacaciones, una bonita casa, mu-cho dinero, comodidad, buena salud, etc. El materialismo de este tipo no hace grandes discursos ideolgicos; se coloca, ms bien, en el ni,el de lo prctico. No se trata de la justa bsqueda de los bienes necesarios para el sustento y en un nivel de dda digna, sino de un consumismo ms refinado, que la sociedad desarrollada distribuye por los medios de comunicacin, las diversiones de masa, el tiempo libre, etc. El mate-rialismo consumista induce al hombre a comptar no aquello de lo que tiene n
-
44 HORIZONTE VERTICAL
El desarrollo tecnolgico ha transformado el mundo agrcola en un mundo de servicios, modificando la sociedad agrcola en urbana, con el consecuente crecimiento del fenmeno de la urbanizaciQ En las grandes ciudades, el riuno frentico r COO\ ulso no favorece la rdlcxion, despersonaliza las relaciones interpersonales, facilita el abandono de las tradiciones religiosas ) de las convicciones mora-les ' Paradjicamente, la sociedad urbana es ms aislada, cerrada e incluso, quizas, menos religiosa que la sociedad agrcola.
El hombre es autnomo, autosuficiente r puramente inmanente a las realidades de este mundo, en el cual busca la felicidad mediante la posesin de los bienes materiales que se le ofrecen. La cierra es el lugar de realizacin definitiYa y total del hombre, porque l es mate-ria y con la muerte todo tertruna. Con agudeza dice Paul Poupard: en este contexto cultural, Dios, la religin } la fe son considerados como "irrelevantes", cuando no "alienantes" para el hombre. Dios est ausente de su pensamieoco, de sus decisiones, de su \'ida coti-diana. Ya no busca en Dios sino en s mismo la verdad v la norma del actuar. Tiende no slo a distingulCSe de Dios, sino a s~pararse de l, ms an, a excluirlo de su vida. Colocado en el cenero del mundo ) hecho responsable de su destino, el hombre considera la religin como una 'intromisin", ms an, una terrible "alienacion". Si Dios. por canco, no existe, codo es lcito: he aqu el permisi\ismo. S1 Dios no cuenta, cuenca lo que se posee: he aqu el consumismo>
"J :> cabe. duda que cambien en las sociedades desarrolladas ,. con surmstas existe un fuerte deseo de trascendencia \ una \'\'ea"cia de espiritualidad. Con reno\ado empeo el \'alor del .hombre se busca ms all de los bienes puramente materiales. Esco quiere decir que la causa del materialismo no es tanto el uso y la posesin de los bienes maccrialcs, cuanto su abuso 135. El anlisis precedente no pretenda d 11rl11111rz...1nl11tr.1111;1 jnputira Jro/Qjr11. Vers. de J. 1- l~'ln.1 (Pt:'nn5ul.i, Barcelona 196S).
J)4 P. Prn P\HD, D"' ~la libmti. Ur.J propo11.i prrli m/t11r,1 lftodrma (Cic Nuo\'a, Ro=i 1991 26-2"'.
135 Cf P1 tlTL"i :\!U, Comt Jr Dio tl(lll farse. LJ 'f1'tSl/M( tkUiikiJ1JffJ, mrbi/11111'> t il probk~ Jt/ 111.1/t (frauhcn, Turin 2005).
C\PTI LO u
MS ALL DEL MATERIALISMO
El hombre es el ser intermedio, entre la materia pura y el espiriru puro. En l se da siempre una parte oculta, desconocida y misterio-sa. El propsito de todos los matenalismos ha sido negar esca parte de nsterio } erradicarla del corazn del hombre. En el anlisis que sigue en este captulo se quiere asumir el reto de las posiciones ma-terialistas precedentemente expuestas } evidenciar los puntos de verdad, aclarando al mismo t:Jempo por qu dichas posiciones son insuficiemes para entender al hombre en su integridad. Hablar de fmeficimria no significa necesariamente equipararla al error. Es cier-to que en las interpretaciones ames presentadas no todo responde a la Yerdad, y har errores que no pueden esconderse. Pero esto no sig-nifica ob,;amente que codas las afirmaciones del materialismo de-ban negarse en bloque ) considerarse como errores, porque alguna vez en esos mismos falsos sistemas se esconde algo de verdad -. Su ,erdad, su mesianismo, esta frecuentemente en la agudeza del anali-sis que propone; su error en la solucin que ofrece. Sin duda, las in-terpretaciones materialistas expuestas poseen un sentido de justicia, una Yoluntad de humanizacin, ' un velo de mesianismo. Todo esto explica cmo histricamente n~ pocas personas se han adherido a estas corrientes matenaltsras. El hombre es espriru trascendencia
' ,
pero no un espritu puro y absoluto; es un espiriru encarnado, con-angente, finito } material; como tal, pertenece realmente al mundo II_1~erial. Las condiciones econrrucas, materiales, culrurales, psico-logicas, forman parce integrante de su ser humano.
La insuficiencia del materialismo arae no a su mesianismo r a las fspiraciones de justicia, sino a la 1111ilaleralidad de la interpretacin y a a abso/11/iZf1ci11 de la sola dimensin material con la consecuente ne-
. . ,
gaaon de las dems dimensiones no menos reales; estamos en pre-
1 FR54.
-
46 HORIZON"'f VERTICAL
senc1a de la reduccin del hombre a una dimensin, segn la ex-presin de Marcusse. El materialismo es insuficiente, ) en este sentido tambin errneo, porque reduce toda la riqueza del hombre al nico orden material, y pretende as dar una interpretacin ltima y definit:i\'a del hombre.
En este contexto de 1milaleralidad. se introduce tambin el tema de la mentira. La menrira es precisamente la negacin 10cencionada de la \'erdad; ~ la verdad es la correspondencia precisa al dato real, a co-das sus exigencias y a rodas sus dimensiones. \Ientira es haber susti-tuido intencionalmente la experiencia de lo Absoluto, como necesi-dad onginal del hombre, con la ilusion de que el hombre sea ra perfecto y no tenga necesidad de nada ms que de si mismo. Sob~e tal presupuesto se construyen cosmo\is1ones, antropologas, siste-mas polacos y sociales, dentro de los cuales la trascendencia, la es-piritualidad y D ios no encuentran espacio. La mentira en la sociedad actual consiste objeti\'amente en definir al hombre sin tener en cuenta todos los facrores que lo constituyen, codas las dimensiones de su personalidad, en su necesaria complementacin e integracin. La mentira no es slo error, sino error intencionado. Por eso, es siempre la impulsora del proceso ideologico, que se expresa precisa-mente en la reduccin ad 11n11m. Esta rergtYersacin de la realidad " falsificacin del hombre es la raz de la cual nacen las ideologas ) los istemas politicos-sociales negadores del hombre, de su liberrad, de su dignidad y de su Yalor. N'o se puede elaborar una explicacin verdadera del hombre y no se trabaja por l, si no se intenta ante todo sustituir la mentira con la verdad, esto es. con la consideracin ob1ema y real del hombre, tal r como se expcnmema en la profun-didad de su ser.
f\l hacer una Yaloracin crtica de las interpretaciones materialis-tas expuestas en el precedente c:iptu.lo, se pueden individuar en ellas algunos trazos comunes que, a pesar de la particularidad de cada posicin, nos permiten una valoracin dc conjunto.
C 2. foAAS AllA OEL MATI:RJAU5MO
1. El cientificismo tecnicista y el terrorismo de los laboratorios
a) .:\l.s all del red11rcio11is1J10 cimlijici.sta
47
El actual desarrollo c1cnfico) sus aplicaciones tecnolgicas, ha mejorado sin duda las condiciones de Yida del hombre, pero al mis-mo tiempo, ha contribwdo a crear una mentalidad materialista. Con esto no quiero decir que la ciencia ) la tcnica sean materialistas; en .realidad son modos de conocer la realidad. ~Is bien intento subra-rar que al cambiar nuestro modo de vhrir, han inuoducido un cam-bio tambin en nuestro modo de pensar-, } es este cambio en el modo de pensar lo que Uamo cientificismo. La ciencia es la bsque-da de la verdad de lo real; el c1cnoficismo es el modo de pensar se-gn el cual lo real es nicamente lo material; las realidades espiritua-les, ticas, religiosas, al no ser materiales, no seran reales. Uno de los elementos decisivos de la crisis de la cultura actual es la difusin de la mentalidad ciencificista, segn la cual no exisre mejor modo de conocer la realidad que el 111ore sdentifiro. Esta mentalidad materialista sostiene que no existe otra realidad que la alcanzada por las ciencias y que no hay- otra verdad que la \erdad de orden cienfico-tcnico. Es verdadero ~ real slo lo que se puede medir y ,erificar emprica-mente. Toda la realidad del mundo y del hombre puede e>.."Plicarse por medio de la ciencia. Es sabido que las diersas interpretaciones materialistas han buscado siempre un apoyo en las ciencias empri-cas ) humanas, y por esto se presentan como ceoras y sistemas cien-ficamente probados. Esto fue e\idence sobre codo en el materialis-mo marxista y en el materialismo del psicoanlisis freudiano. Pero ya antes de ellos Augusto Comte, y despus los neoposirivistas, han cultivado la misma pretensin. El rasgo, quizs, ms criticable de Las interpretaciones materialistas es esta pretensin de cientificidad.
No se trata de negar el valor de la ciencia en s; evidentemente es un bien para el hombre y debe seguir su desarrollo por el bien de la humanidad. Tampoco se pretende desconocer lo que la ciencia \'et-daderamente puede decirnos sobre el hombre. D e hecho, al ser el
2 Cf. l.. Go:-.z.\u'z-C.\R\:\ft\l~ lck.Js )' rrmrdru Jd O'ltbrr ad:JI 'Sal T=t:, Santander~ 1996 .
-
48 HORIZONTE VERTICAL
hombre no una pura esencia espiritual, sino un espriru encarnado que ,;ve en el mundo ) se relaciona con l, como tal es accesible a imestigaciones de orden cienfico. El problema decisiYo es otro: afumar que exisce slo lo que es demostrable por la ciencia empri-ca; asumir un aspecto 3, verdadero y real, como el todo.
, \uJ?UstO Cornee haba tenido ya un plameamienco ciemificista; pero fue el Crculo de Viena 4 quien consider la ciencia empnca como la forma ms eleYada, ms an, como la ruca forma de cono-c.inuento racional, llegando a declarar que todo lo que no es suscep-able de ,enficacin emprica carece de sentido. La mentalidad cien-tificista qued bien descrita en el documento Fides el ratio del cual me permito traer esca larga cita: tro peligro considerable es el dmtificis1110. Esta corriente filosfica no admite como vlidas otras f?:mas de conocimiento que no sean las propias de las ciencias po-smvas, relegando al mbito de la meta imaginacin tanto el cono-cimiento religioso r teolgko, como el saber tico v esttico. En el pasado, esta misma idea se expresaba en el posiri~ismo > en el neopositivismo, que consideraban sin sentido las afirmaciones de carcter metafsico. La critica cpiscemolgtca ha desacreditado esa posrura, que, no obstante, vuehe a surgir ba10 la nue\-a forma del cientificismo. En esta perspecriva, los ,alares quedan relegados a meros productos de la emotividad } la nocin de ser es marginada para dar lugar a lo puro y simplemente fctico. La ciencia se prepara a dorrunar codos los aspectos de la existencia humana a travs del
p.rog~~so tecnolgico. Los :xicos innegables de la investigacin c1enatica ) de la tecnologa contemporanea han contribuido a di fundir la mentalidad cienrificista, que parece no encontrar linutes, teniendo en cuenta cmo ha penetrado en las di\crsas culturas \' como ha aportado en ellas cambios radicales. .
Se debe constatar lamentablemente que lo relativo a la cuestin sobre el sentido de la vida es considerado por el cientificismo como algo que pertenece al campo de lo irracional o de lo imaginario. No
1 Li dimensin corprea, el proceso socio-t.-coomico, la libido ~cxu;.il el b1encsw etc. ' \ ~ KR \n D r lf''~r Kni.r.. Dtr l'rsmmg da X(oposih1i1nr111. L111 Kapi;el der ju11?,JI~ Plil-1.ph1~-J/ rrh1 'Spnngcr, \'iena 1968). Trad.: E/Orr11/odr Vir'fa. \crs. de Fr. Grada (faurW-l\fadrid 19~1.
C 2. MAS AU DEL MATERIAl.JSMO 49
menos desalentador es el modo en que esta corriente de peasamien-co rraca otros grandes problemas de la filosofa que, o son ignorados 0 se afrontan con anlisis basados en analogas superficiales, sin fundamento racional. Esto lleva al empobrecimiento de la reflexin humana, que se ve prhada de los problemas de fondo que el animal rutionale se ha planteado constantemente desde el inicio de su exis-cencia terrena. En esta perspecuva, al marginar la critica provcruente de la \-aloracin tica, la mentalidad cientificisca ha conseguido que muchos acepten la idea segn la cual lo que es tcnicamente realiza-ble llega a ser por ello moralmente admisible 5 Xo sorprende que el sentido de la realidad quede profundamente deformado cuando se ha roto la armorua con la naruraleza para dar el primado a la tc-nica excluyendo toda referencia a Dios. La naruraleza va no es maler.
- 1
y se ha reducido a 111alenal disponible a cualquier manipulacin 6. Un planteamiento como ste reduce y empobrece mucho la realt-~ El mcodo cienfico se interesa slo por los aspectos objetivos y ,-erificables de la realidad. Necesariamente, por fuerza del mtodo mismo, quedan fuera de perspectt\'a muchsimos aspectos de la reali-dad igualme~te verdaderos y reales; al menos tanros como los empri-camente venficables. Las ciencias empricas presentan, por fuerza de su ~turaleza, una imagen parcial del mundo r del hombre. El agua se com"Jene en H'.!O, la msica en ondas sono~ la arquitectura en un co~lomerado de piedras r ladrillos; torturar a un detenido significa aplic.'lrle electrodos con corriente, matar a alguien significa privarlo de sus funciones biolgicas. Todo esto pertenece a la ciencia, a condi-cin de que no se com'ierca en pnncipio metodolgico, en una tesis metafisica que niega absolutamente lo que no cae bajo el mbito de las ciencias empricas. La realidad, en toda su riqueza, queda reducida a objeto para utilizar y poseer. Las riquezas de la mltiple realidad hu-
m~a se nivel'.1} se empobrecen. Una visin de este gnero, no po-dr nunca calificarse como cientfica. La ciencia debe ser solamente ciencia, y no metafisica camuflada, o peor an, ideologa~. Un filso-
5 FR 88. ' Cf. EV 22. - Cf. J. ~E\-\ERT, 11 prohlm111 dd/'11011111. lntrodhz.lf1r.t oll'onlrtpo/Qgia ji/oJojfro (Elle D1 C1-Lcu-~n, Tunn 1987) 104-109. Trad.: Uprobk,,,atlt/ho,.,brr. lntrod11r110/aa11tro1'>el~ft/.uijirt1. ers, de A. 1..pcz Oroz '~gucmc. Salamanca t 995 133-135.
-
50 HORIZONTE VERTICAL
fo de la ciencia ha denunciado esra situacin con palabras elocuentes: Cuando los cientficos desprecian la filosofia, corren el riesgo de caer pnsioncros de filosofias no cientficas, que pueden frenar o in-cluso hacer descarrilar el tren de sus inYescigaciones 8
Sin embargo, con cierra frecuencia, tras el espejo de la ciencia se esconden posiciones ideolgicas, conncciones metafsicas, plantea-rruencos pre\-iamente asumidos. Las ciencias no pueden pret~nder formular jwcios metafsicos sobre la trascendencia) espirirualidad del hombre, como no pueden decir radicalmence nada sobre la exis-tencia o La no existencia de Dios 9; hacerlo es salir del mbito aenti-fico v entrar en el filosfico o ideolgico. Como dice Berger, hace falta .ser un brbaro intelectoal para afirmar que la realidad es nica-
di , d . 'fi IO $ h menee lo que podemos \er me ante meco os c1ena icos . e a perdido totalmente de \'isra que el mundo tenga un rico significado para el hombre; ya no existe la belleza de la cascada, la emocin de la msica, la armona de la arquitectura, el ritmo de la poesa. Con mavor razn, no existe el abuso de la tortura, la injusticia del homi-cidio, la belleza de la sonrisa, la generosidad de la acogida. Muchas realidades, y precisamente las ms importantes para la\ ida) ~ara_eJ hombre, no podrn alcanzarse nunca con el mcodo de la aenc1a. Requieren otras vas de acceso, como el arte, la filosofia, la ceologia. Ms all del conocimiento cieofico se encuencra el conocirmento por contemplacin, donde entra el escupor, la maravilla, el amor. la intuicin la emocin. ~o reconocerlo es, como deca Pascal, no sa ber pas~ del ts/)lif de gomtrie al e.sprit de fi11esse 1, o encerrarse en el terronsmo de los laboratorios como denunci Ortega ) Gasset z. La humanidad no est descinada a perecer por carencia de conoci-miento, sino slo por carencia de contemplacin 3 A decir Yerdacl
g M. A. BUNGr; MatrrialiJf1fo J rimria ( \nel., B1rcclona 1981) 138. 9 Cf. J\1. PI.e'""~ 5.imz.a. ftlomfta e rrliR,Wll
-
52 HORIZONTE VERTICAL
pensar por medio de dilemas 14: o la religin o la racionalidad; o Dios o la ciencia. AJ principio, esta separacin no significo sino una diver-gencia de orientacin intelectual en el interior de una fe religiosa c0-mn; pero bien pronto adquiri una orientacin blica, que condujo a cont1icros bien conocidos --
-
54 HORIZONTE VERTICAL
:i1guno de sus intrpreteS>> ts. Por eso no hay peligro ninguno de que una doctrina cientfica v-lida y eficaz pueda nunca levantarse contra la firmeza de las v-erdades concernientes a la fe ) a la Sagrada Escn-tura, [ ... ] porque procediendo de igual modo del Verbo di\'lno la Sagrada Escritura y la Naturaleza, aqulla por re\elacin del Espri-tu Santo, r sta como fidelsima ejecutora de las rdenes de Dios [ ... ] En \'lSta de esto, ) siendo adems manifiesto que dos n:rdades no pueden jams contradecirse, es funcin dt: los sabios intrpretes esforzarse por encontrar los verdaderos senados de los pasajes sa-grados 9 Ser por tamo imposible que una \'erdad cienoficameme demostrada contradi~ el \'erdadero y cierto senado de la Sagrada Escritura 1t. Y Pasteur aconsejaba a sus discpulos:
-
nUltlLC/Nlt VtKllt'.Al
2. El atesmo y el inmanentismo antropolgico
a) ~gar a Dios es negar al hombre
En las interpretactones materialistas expuestas. el punto centra] es la antropologa mmanencista:
-
58 HORIZONTE VERTICAL
para definir lo que est bien y lo que est mal; lo que entra en el am-plio campo de la libertad humana y lo que es puro liberrinae. Esta le) trascendente es el hombre abierto al Absoluco, la persona huma-na en todas sus dimensiones, que lleva escrita en su ser esta le~. Una explicacin de esta ley y de la insuprimibk necesidad de Dios de la humanidad se puede encontrar en cstaS palabras del Corn: S, he-mos creado al hombre. Sabemos lo que su mente le sugiere. Esta-mos ms cerca de l que la \ella yugulan> 2'.
Las interpretaciones materialistas que hemos expuesto se decla-ran, en camb10, aceas. As como estos marealismos son prevalente-menre occidentales, as el atesmo es un fenmeno sobre todo occ1-dental y prevalencememe europeo. En frica ) en Asia es casi inexistente, incluso si algunos piensan que ciertas formas de religio-sidad son en realidad expresiones de atesmo. Es un fenmeno post-cristiano porque siempre ha surgido donde exista el ctistiarus-mo. Por esto hay que considerar muy disanto el fenmeno del ates-mo al del paganismo. De hecho, estas visiones materialistas no son solamente ateas sino sobre codo anticristianas; falsifican y devalan a Dios y al cristianismo a causa de una profunda desinformacin y de una mayor ignorancia religiosa, adems de experiencias persona-les negativas ".
Con el materialismo, el hombre ha perdido su identidad, } se. ha con\"ertido en algo abstracto, en un fantasma privado de su realidad obeti\a. Se proclama la muerte de Dios)), pero qwen ha sido maca-do verdaderamente es el hombre. Humillado, generalizado, absolu-tizada su dimensin material y reducido a pura materia, el hombre ha llegado a ser cada ,ez ms manipulable, ms expuesto a ser dcci-ma de las ideologas totalitarias como el fascismo, nazismo, marxis-mo } materialismo consumista, el laicismo, el relativismo terico r prctico.
2-I El Corri11. 50, 16. \'ers. de J. Corts (Herder, Barcelona 2005). 3 Esto esta bastante claro en el atei5mo de Freu que rL-conocia su, en conrrastc: con la herencia rch~o,;a paterna; o d cscu chado en la mfancia de ~de su padre, quien. por ser hebreo, haba ~ido humillado pbli-camcmc por un cristiano. El mbmo lo confi~1 en b
-
60 HORIZONTE ~RTICAt
des del hombre y de darles una respuesta cxhausci\'a a todas sus .. . .. .,
aspl.nlc1ones -. Este consumismo es el que inspira el permisi\'ismo que est des-
truyendo la sociedad occidental, en la que esca ,igcnte una moraJ li-ber taria. Pareccna contradicrorio definir como absolutista una 5,.,_ ciedad que cst orgullosa de no imponer nada a nadie. Pero el perrnisi\ismo consumista es un Yerdadero absolusmo del liberti-naje. Qu qwere decir absolutismo del libertinaje? Sigrufica que la sociedad no respeta las leyes de un desarrollo armonioso y, por esto, las partes actan sin respeto a los derechos de los dems. As, por ejemplo, qwen considera que la forma para realizarse a s rmsmo sea segwr las tendencias de la propia libido reprimida 1 ', juzgar licito r derecho suyo orientar la libertad individual en este sentido. La so-ciedad permisiva es una sociedad falsamente libre, } esto por un mori\'O fundamental: por querer permitir mdo no garantiza ya nada. Por esto, en estas sociedades, prospera la delincuencia organizada, a\anza la droga y se desencadenan los ms bajos imtintos del hombre. Es una sociedad que multiplica los maJes por dos razones fundamemaJes: la concepcin ind.iYidualista de la libertad y el oh ido de Dios. El indi\;dualismo de la libertad exalta de modo absoluto al indi,iduo, y no Jo dispone a la solidaridad, a la plena acogida y al senicio del otro~. As, Ja convi\encia social se deforma profunda-mente, el otro es visto como un obstculo a mi l.tberrad que, segn la conocida expresin, kmi tkli't1iJ1t11\/.Jlisn1 \\ ~, Rom.l 1945) 10. r. Cf. CA 44.
-
62 HORIZONTE VERTICAL
Vohemos as1 a lo que yo considero la aberracion de fondo: la ne-gacin del hombre, del individuo, de la persona, y su disolucin en ~na entidad abstracta (materia - bienestar). La solucin consistir en rechazar en bloque todos los materialismos que son ideologas cocalttarias. Es necesario tener d valor de decir no al materialismo, al racismo ideolgico, al comunismo, al consumismo, al bienestar econmico como principio absoluto. La altemati,a ser el retorno del hombre sobre s mismo y la autoafumacin de su dignidad personal.
Ll materialismo ateo se funda sobre dos presupuestos afirmados pero no probados: primero, slo lo sensible es real; segundo, todo lo que se coloca mas alla de la relacion mundo-hombre es una qw-mera, un espejismo. En estos dos presupuestos quedan ob\'iamemc excluidos ya de antemano el valor trascendente de la Yida humana, la existen~ia de Dios ) la inmortalidad personal del hombre. Pero se puede decir que ruchos presupuestos se estrellan con Ja realidad misma y no ofrecen explicacin a la radical insatisfaccin del cora-zn humano ) al siempre presente anhelo de trascendencia. El ma-terialismo no se ha preguntado jamas seriamente ~ hasta el fondo s1 la suya es o no una ,isin reducida ) parcial de la realidad ), mucho menos, cmo sea posible conciliar el supremo des
-
64 HORIZONTE VERTICAL
perfecciones. Las creaturas son el ser participado y su perfeccin c:s por parriapacin ">. Desde el punro de ,;sea merafsico, el concepto de participacin implica tres importantes significados, que son otras canra.s realidades: imitaci~ dependencia, finalidad.
Imitacin: el ser creado participa del Ser absoluto por irmtac:on de su perfeccin. Lo Absoluto es ca11sa eftfllplarde las creaturas. Dios acta como causa ejemplar en la creacin del mundo y el mundo participa de l en cuanto su perfeccin es una iffiltacin del Ser ab-soluto, segn un grado determinado.
Dependencia: el ser creado depende no slo como causa ejemplar, sino tambin y sobre todo como causa ejicimte. Participar quiere decir no slo imitar la perfeccin del ser, sino sobre todo depender de l en el nusmo ser. El Ser absoluto es un Ser libre, } por esto el ser libre del hombre es una participacin de la libertad divina, } cuanto mas grande es la dependencia (participacin). canto ms perfecto es el ser. Dios es la causa eficiente del ser creado; sin l no existira.
Finalidad: el ser creado est orientado telcolgicamcntc hacia el Ser Absoluto ~ tiene en l la causa final de su ser v de su actuar.
Todo ser participado, por tanto, omolgicamt:nte imita, depende y tiende al Ser absoluto que es Dios. Dios es el fundamento real, pnnc1p10 \' causa del ser y del acruar parnc1pado. El ser participado es en cuAfltO que part.tcipa, es decir, imita, depende ) tiende. La esencia de la libertad dinna es su llllSmo Ser; Dios es la ase1dad -0. L'l 1 b> 41 Es esta oposicin la que ha} que negar con fuerza porque carece de todo fundamento. Ln realidad, existira una opos1-on solamente en el caso en que la relacin de Dios con el hombre se pensara sobre el modelo antropomrfico. El hombre produce los objetos porque tiene necesidad de ellos y de ellos se sirve; puede disponer de ellos porque es su amo. No se debe pensar sobre este modelo la relacin de Dios creador con el hombre su creatura. En ese caso, cicrramente, el hombre sena un oijl'fo en las manos de Dios; Dios sera el "'que podra disponer de el como de un instru-mento; el destino del hombre sena 10strumental para Dios, en el sentido de que Dios tendra necesidad del hombre y sre habra sido hecho para su utilidad. E,idencemence, de este modo no se podra hablar ciertamemc dt. libertad del hombre, y ste tenda razn para rebelarse a su condicin de objeto al servicio y utilidad de la diYini-dad. Pero tal concepc1on, adems dt. negar la libertad del hombre, sera contradicroria con Dios mismo; un dios que tiene necesidad de las crearuras, ya no es Dios.
Esta visin antropomrfica queda superada si la relacin entre Dios y el hombre se ve en la optica de la cn:ad11. Ahora bien, la crea-cin no forma parte del mundo de la accin, sino del ser. Dios crea, no hace. l no es un fabricante del hombre, sino su creador. La creacin es amor que se dona, no produccin tcnica. Es decir, la creacin no conlle\a un 'hacer" de parte de Dios, sino que esta-
\" 41
BE.,EDJCTO ),,\'1,
-
uu MUKl/.UNIC VtKlll...Al
blccc una relacin en fuerza de la cual Dios en la relacin con el hombre es Aquel que da el ser libremente; y el hombre, en la rela-cin con Dios es aquel que en el ser depende radical y necesaria-mente de Dios. En otras palabras, la creacin no es, hablando con propiedad, una accin de Dios, sino que es la emergencia del sc.:r a parr de la nada en radical r necesaria dependencia de Dios, sin que.: Dios "haga", sin embargo, nada. En un cierto sentido, se puede de-cir que en Ja creacin el ser \'lene a la exiscencia "por s", pero en dependencia de Dios, que da "el ser''. Esto explica Ja posibilidad mecafsica de una creacin ab artemo, esto es, de la existencia "desde la eternidad" de un mundo finito, por tanto "no hecho" sino ''en dependencia" de Dios.
Por eso, para el hombre, ser creado significa que no ha sido "he-cho" por Dios, sino que "depende" de l en el ser. Tal dependencia no mella ni destruve su naruraleza, sino solamente hace que "ta en su ser dependa de D ios. Por eso, si la naturaleza del hombre consis-te en ser persona, inteligente y libre, la creacin la hace ser persona, inteligente: y libre. En otras palabras, la "dependencia" de Dios en el ser no quita a una crea tura las caractersticas que le son propias. As, el hombre, que por su namraleza es libre, no pierde la liberrad por el hecho de ser creado.
t\ causa de la creacin, el hombre no es, por tanto, una cosa en las manos de Dios, y Dios no es su amo, sino que el hombre depen-de de Dios en cu:tnto que es libre. ~o h:iy por tanto oposicin entre creacin ~ libenad, entre ser creado y ser libre. Incluso se debe decir que precisamente la creacin funda la libertad del hombre, en cuan-to que lo pone en el ser como persona, no lo "hace" como una "cosa" 4:?. La dependencia de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad de la libertad humana, dado que sta encuentra precisa-mente en Dios su fundamento. Cuanto ms propiamente libre es el hombre, tamo ms cierto es D ios para l. \Jl donde soy propta-ment
-
68 HORIZONTE VERTICAL
modo de ser no sera sino pasi\-idad, sumisin, pura objetiYacin de nuestra libertad. El hombre libre no es un objeto instrumencal para los dems, ni siquiera para Dios; con su libertad l fija de amemano unos fines, realiza unos valores, pone en juego su espontaneidad hasta el punto de que, en un cierco semido, se crea a s mismo ..... Ln este sentido, cada hombre es para s mismo una ley: es autnomo\' responsable de los propios actos. Por otra parte, una autonoma to-_ tal no tlene scncido, porque el hombre no es causa de s mismo ni la fuente primera ni nica de su ley. Slo en Dios coinciden necesidad r libertad. En nuestro nivel no puede ser as, pues siendo nuestro ser conungeme.. participado, limitado, nosotros no somos para no:so-rros mismos la rcgla absoluta; por csto nuestra autonoma es, en un oerto senado, heteronoma; mejor, nuestra auronoma es la expre-sin de una ontonorna, gue una rdlcx1on metafsica reconocer como teonoma 48
Estamos por tanto en presencia de un ser autnomo, segn el sig-nificado autntico tamo erimolgico como hiscrico-culcural w. hs ste tambin d significado que el Dwl(mario de la Lenglfa Espmiolt1 so reconoce a ese. terrruno: >, es decir, un sujeto que sc
basta a s mismo. La autarqua n ms alla de la auconona ) se i11po11t 0 st ajir111a contra cualquier orra Yoluncad (ergo 011111es) de modo abso-luto e indiscutible. E\identemente, el hombre goza de una libertad autnoma pero no autrquica; su autonoma implica dependencia de un Sujeto que se encuentra en un plano superior y en un orden diverso 52
Esca dependencia constitu\'a, sin embargo, no destruye nuestra autonorrua. Recomando el pensarrucnco de san Agustn ~'. se puede decir que Dios no se hace presente en nosotros desde el cxtenor, como los hombres, smo en el fondo de nuestro ser, por el hecho OL que es su fundamenco. Dios no se impone desde el exterior con normas, smo que estimula y reclama nuestro actuar desde el interior de nosotros mismos, porque l funda nuestro ser y nuestro actuar. l es inmanente a nosotros como lo ms ntimo de nosotros, como el mananaal interno y el cimiento de nuesrro ser. Nosotros somos libres, \J\'WOS ~ expenmentamos la hbc.rcad; pero nuestra libertad no es la libertad. ~uestra autonoma, en consecuencia, no es autar-qma sino tcononua, en el sentido ms pleno de la palabra .. \1 ser Dios lo ms ntimo de nosotros y el fundamento mismo de nucscro
~~ lb1d., 1. pfn para ~bmu1m " si 1111mro; 2. AM0JJ!finmri1. >- Ante~ he cnado a Gregono de :"1~;1 para poner c:n rchc\c: ( autonoma dd hombn:.
F..n De hott11mJ op!firio, cA, habla de autarqua: '
-
70 HORIZONTE VERTICAL
ser, nuestro aucncico 011/s es el lhrs; por eso nuestra ley aucntica (auconoma) es la ceonoma. Pero mu~ lejos de contradecir la auto. noma, la economa es su condicin misma de posibilidad. :\osotro~ no somos nunca can libres cuanto en nuestra imicacin, dependt:n-cia ,. adhesin a esca Libertad liberadora de la cual participamos.
Co~o se ha \-lsco en las pginas anteriores al hablar del significado de participacin, la dependencia de Dios no es para el hombre es-cladtud, sino libertad. El hombre ateo, agnstico o apstata podr senrirsc disnunuido y humillado frente a la trascendencia di\-ina; po-dr percibir a Dios corno su antagonisca. Pero esca percepcin, aun pudiendo ser smcera, es del codo subjetiva ) no conforme a la reali-dad y ob1emidad de las cosas. La aurncica experiencia de la teono-rna no es as1. La presencia de Dios no coarta la autonoma ni la dig-nidad del hombre, sino que es su fundamento r su promocin. Como un hi10 delante de su padre que es grande, generoso, bueno, reconocido y apreciado, el hombre ame Dios no est oprimido, sino al concrano: reconocindolo como su padre se eleva en dignidad, ~ participando en su grandeza se siente orgulloso de l.
Para el hombre contemporneo el ,-erdadero problema no es el esraruto ontolgico de la libercad humana, sino el sentido de la li-bertad ~ la onencacin de la propia Yida. Ahora bien, ser libres no significa slo ser libres de o respPclo u, es tambin ser libres para. Como bien dice Erich rromm en el hermoso libro F1tga de la liberlad. la libe1tad paru no se idemiEca ni se reduce a la libertad de; en sencido negativo el hombre es libre de los instintos, del determinismo ... , pero esci tambin el significado positi\o de la libertad: el hombre es libre para actuar, donarse, amar 5-1. Es prec1samcme este aspecto de la so-lidaridad autntica, intnnseco a la libertad humana, lo que la visin materialista ha olvidado. Afirmar la libertad no significa abandono. facilidad, recha7.o del sacrificio, sino por d contrario, asuncin de todas las renuncias que la libertad lle\ a consigo, hasta arribar al don de la propia \-ida. La libertad no nos es dada por s misma, ni para una contemplacin narcisista, sino para podernos realizar autntica-mente. Sin embargo, uno puede querer realizarse, darse a s mismo
5.! Cf. E. FRc \l'.\I, f:irna 2005).
C.2. MAS ALL DEL MATERIALISMO 71
d ser, haciendo su propia voluntad sin ms o respondiendo a una \-ocacin. Para los que se niegan a depender de algo o de alguien que les supere, la libertad se e>..--presa mantenindose independiente de coda llamada trascendente; para los otros la libertad se expresa en-tregndose al bien supremo, abrindose a Dios. La libertad que se niega a s misma es esencialmente anrquica, destructiva. La libertad que se da, es comprometida y constructiva. En el primer caso la li-bertad fija su impulso en un objero finito (el arte, el poder, las rique-z.'ls. los honores), proclamndose duea exclusiva de l En realidad, cl objeto de su libertad es su propio querer. En el segundo caso, sa-bindose orientado hacia Dios y llamado por Dios, el hombre se realiza dndose a algo que lo supera, que lo libera, que realiza" su libertad>> 55. En referencia a esta libertad madura san Agusun formu-l el clebre dicho: dilige el q11od l's fat 56
Las incerpretaciones macerialistas estn le1os de esta visin objc-\a de la libertad humana,} no alcanzan a encender, como afirmaba en cambio Kierkegaard, que slo la ommporcnaa de Dios puede hacer al hombre toralmente libre,