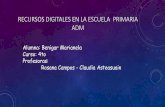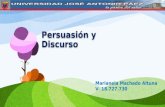Idea y compilación: Marianela González Mabel Machado...
Transcript of Idea y compilación: Marianela González Mabel Machado...
-
Idea y compilación: Marianela González
Mabel Machado
Diseño de cubierta: Ronny Fernández
Diseño interior: Yadyra RG
Composición: Enrique García
Ruth Tienda, 2013
http://www.ruthtienda.com
-
Español English
-
África En cuba
-
CONTENIDO
a fondo 6
la EntrEvista 16
narrativa 23
la fiEsta dE changó 29
sE cErraron y volviEron a abrirsE los caminos dE la isla 37
oración para mi ancEstro dE marfil 50
dEsagravio 53
glosario 55
ritos y cErEmonias 59
instrumEntos y ExprEsionEs musicalEs 60
intérprEtEs rEconocidos 62
otras ExprEsionEs 63
música afrocubana En ruth tiEnda 92
-
6
A FONDO
Vocablos africanos en la música cubana. Des-
de los albores coloniales hasta el siglo de las luces.
(Un estudio de Natalia Bolívar y Zoila Lapique)
Traídos en principio de España, y
después directamente desde el continente africano, los
negros se introducen en Cuba desde los primeros años
de la conquista. Este forzado trasplante humano aumen-
taría con el tiempo, según las crecientes necesidades de
la colonia, especialmente en el extenso territorio de La
Habana, donde se establecieron numerosos ingenios de
azúcar, vegas de tabaco y otras haciendas. Después de la
toma de La Habana por los ingleses (1762-1763), se incre-
mentó la entrada de africanos en el puerto por la capital.
A fines del siglo XVII, debido a la carencia de brazos
para el trabajo en las plantaciones azucareras, se impor-
taron grandes cantidades de esclavos, lo que continuó
en el XIX de manera permitida o clandestina. Al estallar
las rebeliones de esclavos a partir de 1790 en las plan-
taciones de café y azúcar de la vecina isla Saint Domin-
gue (después Haití), la productora mundial de azúcar en
-
7
África en cuba
aquellos momentos, la mano de obra esclava aumenta en
Cuba, y en especial en La Habana, para poder alcanzar
una producción mayor y así aprovechar la coyuntura
económica del boom azucarero provocado por la baja
de Saint Domingue en este mercado.
También aumenta la demanda en Europa de impor-
tantes artículos producidos en Cuba, como el café, el
chocolate y el índigo, entre otros. De esta forma arriba-
ron a Cuba oleadas de negros procedentes de diferen-
tes lugares y etnias –especialmente congos, angolanos,
carabalíes, mandingas, minas, y otros-. A partir del pri-
mer cuarto del siglo XIX, comenzaron a llegar también
numerosos esclavos procedentes de la tierra yoruba. Al
igual que los colonizadores españoles, los africanos traje-
ron consigo sus culturas, negadas tanto por españoles y
otros europeos, como por los blancos criollos, solo por
ser diferentes a la de ellos.
Nadie pudo avizorar el caudal de aportes que brinda-
rían esas etnias de esclavos y libertos a las nuevas tie-
rras donde fueron trasplantadas; lentamente tuvo lugar
la fusión de razas, para dar paso a una nueva población
nacida en Cuba y una nueva cultura con características
de la africana y la española.
En las condiciones de feroz opresión que estaban so-
metidos los esclavos de nación –los nacidos en África- y
-
8
África en cuba
los criollos, no tenían otra alternativa que utilizar las
ceremonias religiosas para mantener su identidad y cos-
tumbres ancestrales frente a las prohibiciones de sus do-
minadores. Los libertos no se quedaron atrás para lograr
tales propósitos.
La música y la danza son actividades vitales para el
africano y esas manifestaciones de hallan presentes en
cada instante de su vida. Lamentablemente, las fuentes
escritas son escasas en Cuba y solo aparece citada de
manera tangencial la participación del negro africano
y sus descendientes criollos en diversas manifestaciones,
incluso en las no religiosas. Pero, por fortuna, quedó la tra-
dición oral para mantenerlas y trasmitirlas a sucesivas ge-
neraciones. Las actas capitulares de las villas cubanas re-
cogen las tempranas intervenciones de los negros horros
(libertos) en las celebraciones del Corpus Christi, fiestas a
las que se les habían incorporado otras manifestaciones
de procedencia africana que desvirtuaban su liturgia.
Los negros y mulatos horros modificaron gradualmente
las actividades católicas, incorporándoles elementos de
las religiones africanas, con el fin de enmascarar sus cos-
tumbres y creencias ancestrales y poder practicarlas. Al
establecerse los cabildos de nación, en ellos efectuaban
sus fiestas y rituales.
La presencia de esos cabildos se mantuvo durante más
-
9
África en cuba
de tres siglos, y es importante porque en esos lugares
los negros y mulatos libertos desarrollaron parte de su
vida litúrgica y recreativa, al igual que en sus casas, uti-
lizando instrumentos reproducidos o modificados. Los
negros africanos y sus descendientes criollos dejaron su
impronta musical en cada lugar donde estuvieron. El
problema es que esa música tampoco se recogía y solo
se trasmitía por tradición oral.
En el siglo XVII encontramos ya cierta cantidad de ne-
gros y mulatos –un gran por ciento de ellos considerados
criollos por haber nacido en Cuba- que no tenían con-
dición de esclavos. Estos hombres no fueron enviados
a las plantaciones azucareras ni a realizar otros trabajos
agrícolas, sino que se quedaron en las ciudades, donde
se dedicaron a la música y a las labores artesanales, me-
nospreciadas por los españoles y blancos criollos por
considerarlas poco lucrativas, pero, sobre todo, porque
disminuían la condición social, fenómeno que ocurrió
en toda América, en pueblos donde había además de
negros, núcleos de población indígena. Son apreciables
las grandes diferencias sociales y económicas entre los
estamentos de la población negra. Se distingue un gru-
po poseedor de propiedades, dinero y esclavos; algunos
pardos y morenos –como eran llamados los mulatos y
negros-, pertenecientes a este grupo, tenían acceso a de-
-
10
África en cuba
terminados lugares de rango social, político y económico
que, normalmente, estaban vedados a la mayoría de la
población de “color”.
Al iniciarse el siglo XIX las diferencia entre la pobla-
ción negra de Cuba –esclava y libre- eran perceptibles.
Un agudo observador como el barón Alejandro de Hum-
boldt1, se refiere a ellas en su Ensayo político sobre la isla
de Cuba, publicado en París, en español, en 1827.
Como miembros de la élite económica y social, ne-
gra y mulata, se encontraban notables músicos, dueños,
intérpretes y directores de orquesta que amenizaban los
saraos y bailes públicos que a fines del siglo XVIII sur-
gieron en la capital de la Isla. Estos bailes, a pesar del
rechazo inicial de muchos pacatos y moralistas, pronto
ganaron adeptos, y el entusiasmo se extendió a poblacio-
nes rurales cercanas a La Habana así como a ciudades
del interior donde se ofrecían además otras distracciones
(juegos de naipes, bolos, tejuelos, capear toros o novillos,
peleas de gallos, comedias, rifas de objetos y baños, si
había un río cercano). Quedaba, pues, en manos de los
negros y mulatos criollos libertos, todo el quehacer ar-
tesanal y el ejercicio de las artes, muy especialmente la
1 Humboldt señala como al esclavo doméstico se le amenazaba con enviarlo castigado a la plantación de café, a la de azúcar en el peor de los casos.
-
11
África en cuba
música, que pasó a ser el patrimonio casi exclusivo de la
llamada gente de color.
De ahí que desde fines del siglo XVIII hasta mediados
del XIX, las orquestas que amenizaban en los salones
más exclusivos u oficiales, o en modestos bailes de cuna,
estuviesen integradas por negros y mulatos libertos quie-
nes tocaban la música europea (minués, contradanzas y
otros géneros) preferida por las clases dominantes. Los
únicos blancos en el ejercicio del quehacer musical eran
los españoles que formaban parte de regimientos mili-
tares dislocados en Cuba, o aquellos que, junto a otros
europeos, integraban las orquestas de los teatros o venían
como solistas. En tales casos, no había menosprecio social
por parte de las clases altas, muy al contrario, recibían
trato diferencial.
Con el tiempo, los instrumentistas negros y mulatos
fueron transculturando, inconscientemente, elementos de
las músicas africanas procedentes de sus liturgias a las
músicas europeas interpretadas en los salones. Estos gé-
neros europeos se modificaron primero y dieron paso
después a nuevas formas musicales con características
de ambas culturas. La música que los negros y sus con-
juntos instrumentales hacía, casi nunca se recogía y solo
se trasmitía oralmente.
Sobre la vida musical de los negros y mulatos, la
-
12
África en cuba
prensa seriada ofrecía escasa información en estos años,
cuando se inició la publicación del Papel periódico de La
Havana, en 1790, y resultaba generalmente incidental o
tangencial, inferida de otra información; por ejemplo:
cuando se anunciaba la fuga o pérdida de un esclavo
de la casa de sus amos, se notificaban sus señas físicas
–para su mejor identificación-, su etnia y se le añadía al-
guna particularidad musical: “muy dado al canto”, “buen
tocador de guitarra” o “violín”, que ayudaban aún más a
lograr su captura. Otras veces se anunciaba en la prensa
algo que se vendía en un lugar cercano a donde estaba
situado el cabildo de los congos, de los mandingas o de
los ararás, que eran un punto de referencia, un elemen-
to identificador de la toponimia habanera. Conocemos
también por la prensa el bando que el conde de Santa
Clara, gobernador de la Isla, dictó a fines del siglo XVIII,
donde aparecieron reguladas las actividades musicales
de la población negra de Cuba. De sus artículos destaca-
mos el referido a aquel donde no se permitía conducir a
los cabildos los cadáveres de negros “para hacer baile o
canto al uso de su tierra”.
Tampoco se admitía que en las casas particulares don-
de se estuviese expuesto un cadáver, se cantara, o se bai-
lara, so pena de una multa para los libres y de azotes
para los esclavos. Las prohibiciones llegaban hasta las
-
13
África en cuba
ceremonias por la muerte de algún niño, y a los que
contravenían esta orden se les castigaba con multas, y
si no podían pagarlas tenían que trabajar en las obras
públicas. Las mujeres sufrían arresto por varios días.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, un testigo
excepcional dejó constancia del estado de La Habana
con respecto a las diversiones y a los bailes que se ofre-
cían en los diferentes estamentos sociales. Nos referimos
al periodista Buenaventura Pascual y Ferrer, Guardia de
Corps de la reina y escritor costumbrista, quien apunta:
“Los bailes de la gente principal se componen de buenos
músicos y se danza en ellos las escuela francesa”. Y sobre
las casas de familia de un nivel inferior se observa: “Se
ejecutan con una o dos guitarras o tiples y un calabazo
hueco con hendiduras, cantan y bailan unas tonadas ale-
gres y bulliciosas, inventadas por ellos mismos, con una
ligereza y gracia increíble”2.
Este calabazo hueco con hendiduras era un instrumen-
to entre los negros en diferentes pueblos americanos. Al
cerrar el siglo XVIII, el gusto musical de los europeos y
2 Todas las citas de Buenaventura Pascual y Ferrer aparecen en La Revista de Cuba, num. 1 y 2, 1877, que dirigió José An-tonio Cortina en La Habana a partir de ese año, en la sección de bibliografía que estaba a cargo del erudito Eusebio Valdés Domínguez.
-
14
África en cuba
criollos blancos de la Isla estaba orientado hacia los gé-
neros europeos de salón, introducidos por España.
Además de la música de las clases dominantes, exis-
tía la de la población negra (africana y criolla) y mu-
lata, practicadas en los tangos o cabildos, en sus casas,
en las calles, en los trabajos o en las fiestas públicas,
que se trasmitieron oralmente a sucesivas generaciones,
y se amalgamaron además entre sí las procedentes de
diferentes etnias. Si bien es cierto que existían paralelos
ambos tipos de música, cada vez se fueron acercando
más y más hasta rebasar sus líneas fronterizas, y algunos
ritmos de origen africano se fundieron con los géneros y
especies musicales europeos más gustados por las clases
dominantes debido a su lento proceso de asimilación.
Esta transculturación de géneros europeos con los rit-
mos y melodías de origen africano daría lugar a la for-
mación de la música cubana.
Natalia Bolívar. Cuba, 1934. Pintora, escritora y etnóloga.
Especialista en religiones afrocubanas. Entre sus libros
se encuentran Los Orishas en Cuba, Ituto: la muerte en
los mitos y rituales afrocubanos, Mitos y Leyendas de la
comida afrocubana, Opolopo Owó: los sistemas adivi-
natorios de la Regla de Ocha, y Orishas, Egguns, Nkisis,
-
15
Nfumbes y su posesión de la pintura cubana. Este texto
se corresponde con el primer capítulo del libro Nkorí.
Vocablos africanos en la música cubana (Editorial Letras
Cubanas, La Habana, 2011), en coautoría con Zoila La-
pique.
Zoila Lapique. Cuba, 1930. Musicóloga e historiadora.
En 1974 ganó el premio del concurso Pablo Hernández
Balaguer de musicología por su ensayo Música colonial
cubana en las publicaciones periódicas (1812-1902), y
en 2002 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias
Sociales. El Instituto Cubano de Investigación Cultural
Juan Marinello le confirió el Premio Nacional de Inves-
tigación Cultural 2010. Este texto se corresponde con el
primer capítulo del libro Nkorí. Vocablos africanos en
la música cubana (Editorial Letras Cubanas, La Habana,
2011), el coautoría con Natalia Bolívar.
-
16
LA ENTREVISTA
Rogelio Martínez Furé, folclorista
Por Marianela González
“…no solo lo religioso, sino también lo profa-
no, las raíces caribeñas, africanas y europeas; la
trova antigua y la moderna; el punto cubano; el
danzón… todo lo que constituye nuestro patri-
monio musical, es una mixtura. El folklore no es
un museo”.
Siendo estudiante de periodismo
leí, por azar, un libro donde Rogelio Martínez Furé se
entrevistaba a sí mismo. Me pareció entonces una arro-
gancia, aunque no exenta del encantamiento que una
escritura semejante es capaz de propiciar en los ini-
ciados. Cinco años más tarde, sobre el sofá en que el
folklorista cubano me espera para conversar, he hallado
su origen: como seguramente se citaba a pie de página,
el texto había sido publicado en la década de los 70 por
el propio Furé, como introducción a un programa de
mano —de brazo y anaquel, pienso ahora, cuando veo el
grueso del material— del Conjunto Folklórico Nacional.
Y no puedo mentir, aun cuando ya no le tengo en-
-
17
África en cuba
frente: mientras él contestaba a la grabadora una de mis
preguntas, volví a pensar en los párrafos introductorios
de aquel texto. Por más que me cueste creerlo, este hom-
bre que me recibía aquella tarde para conversar entre
sus orichas, no siempre tuvo quien le interrogara. Como
nuestra cultura misma.
Rogelio Martínez Furé es fundador del primer conjun-
to profesional de arte folklórico cubano que logró tras-
cender las fronteras nacionales y convertirse en referente
mundial de la cultura afrocubana, musical y danzaria.
¿Qué elementos del contexto político, cultural y social en que se fundó el Conjunto considera que han definido la proyección de la compañía durante 50 años?
El momento fundacional del Conjunto Folklórico fue
un contexto de verdadero renacimiento de la cultura
cubana. Habían transcurrido apenas dos años del triun-
fo revolucionario y uno, de la creación de la Unión de
Escritores y Artistas; es decir, podía sentirse toda una
preocupación entre los cubanos y, especialmente entre
quienes nos dedicábamos a la creación artística, por
aportar algo a aquella efervescencia. Fue un momento de
encuentro con nuestras raíces culturales y de numerosí-
simos esfuerzos por lograr que nuestro pueblo conociera
-
18
África en cuba
y asumiera su historia.
La imagen de lo cubano había sido deformada hasta
el cansancio por la voluntad permanente de exportar,
durante todo el período republicano, una visión seudofo-
lklórica de nuestras tradiciones musicales y danzarias. Y
con la Revolución, llegó el tiempo de refundar también
eso, de limpiar los complejos de inferioridad que el pue-
blo cubano sentía en relación con sus tradiciones cultu-
rales como resultado de los largos procesos coloniales.
En aquellos años, conocí al gran coreógrafo mexica-
no Rodolfo Reyes Cortés, y entre los dos tuvimos la
idea de crear un conjunto folklórico profesional. Antes
de 1959, apenas habían existido pequeñas agrupaciones
conformadas por gente de pueblo que conocía los bailes,
las músicas y las formas de tocar los instrumentos, pero
que apenas servían para ilustrar conferencias de Don
Fernando Ortiz y de Odilio Urfé. Eran cantadores, bai-
ladores natos, pero no profesionales en el sentido de la
disciplina estética; personas que se reunían para presen-
tarse y luego se dispersaban hacia sus labores habituales
como zapateros, amas de casa o lo que fuere. Nosotros
queríamos un salto cualitativo.
Ud. acaba de mencionar dos nombres que serían deci-sivos en ese proceso de conformación no solo del Con-
-
19
África en cuba
junto Folklórico Nacional, sino en toda aquella reapro-piación de la tradición cultural cubana en la nueva “hora cero” que significaba la Revolución. Y junto con ellos estaría también Argeliers León. ¿Cómo funcionó esta acumulación de referentes en los primeros tanteos de la agrupación, justamente cuando lo que estaba en juego, era alcanzar la expresión legítima de nuestro folklore como garante de ese “salto cualitativo” que se proponían?
No nos interesaban las reproducciones etnográficas,
sino espectáculos teatrales de avanzada que mantuvie-
ran un respecto con nuestras tradiciones musicales y
danzarias. Y la clave fue justamente esta: el Conjunto Fo-
lklórico Nacional nunca hizo folklore, sino proyecciones
escénicas inspiradas en él.
El folklore verdadero solo lo puede hacer el pue-
blo… el “pueblo pueblo”: sabemos que es una expre-
sión anónima, colectiva, no institucional. Y los estudios
realizados por Ortiz, Argeliers y Urfé fueron definitivos
para beber de todo ello.
¿Cómo recibió entonces el “pueblo pueblo” aquella —vamos a decirlo así— profesionalización de su expre-sión intuitiva?
-
20
África en cuba
Fue maravilloso. El estreno en el teatro Mella fue uno
de los grandes momentos del acontecer cultural de la
época. Todos los diarios y las revistas del país dedicaron
espacios importantes a relatar aquel espectáculo, a alabar
la belleza de la propuesta y a celebrar el salto estético.
Las representaciones simples, casi primarias, espontáneas,
habían conformado una puesta en escena.
Durante medio siglo, el Conjunto ha sido también un gran proyecto comunitario. ¿Cómo ha contribuido el ba-rrio en que tiene su sede la compañía al encuentro de su expresión, de su “sello”, digamos?
El folklore es también comunicación. Y eso se logra,
en una compañía profesional, no solo a través de los
espectáculos. Cada vez que hemos podido hemos hecho
presentaciones en teatros arena, para propiciar el en-
cuentro con el público, la cercanía, el roce y el contacto
entre la gente y los cuerpos de los bailarines, el contagio
del ritmo y de la fuerza expresiva. Pero eso nunca nos
satisfizo.
El proyecto se convirtió en un centro cultural con-
tracorriente. Casi nadie le hacía caso a la rumba por
aquellos años, se le consideraba un objeto museable. La
comunidad que nos rodeaba aprendió a valorarla y res-
-
21
África en cuba
petarla, a interpretar sus temáticas. Así comenzamos a
insertar poco a poco todas nuestras tradiciones cultu-
rales.
Lo que me cuenta silenciaría, casi con certeza, a quie-nes aún se cuestionan la supervivencia del arte folklóri-co en la era digital. ¿Cómo percibe el Conjunto la prefe-rencia de expresiones contemporáneas de la música y la danza entre los cubanos más jóvenes; especialmente de propuestas que, con la cercanía que propician las nuevas tecnologías, se han tornado cada vez más homogéneas y homogeneizadoras? ¿Significa esto una amenaza para el folklore?
[Ríe... Y mientras trata de disimularlo, pasa por mi
mente toda su biografía: Rogelio Martínez Furé. Folklo-
rista. Cantante de música aleatoria, de música renacen-
tista. Cofundador del grupo Oro, junto a Cintio Vitier. En
la plaza Cadena de la Universidad de La Habana saludó
al Che Guevara con música aleatoria, cantos funerarios
yoruba y tambores batá…]
…la cultura cubana siempre ha sido deudora de
todas las culturas del mundo. ¿Quién dijo que la glo-
balización vino con Internet? A estas costas llegaron los
españoles, los africanos, los chinos hace siglos, con sus
-
22
África en cuba
culturas a cuestas… Lo importante no es el préstamo
cultural, sino la forma en que asumes el préstamo en tu
sistema de valores.
No te olvides, por ejemplo, de algo importante: cuando
aquí llegó la contradanza francesa, nuestra clase esclavis-
ta la condenaba por pervertir la pureza de las señoritas;
sin embargo, los músicos negros y mulatos que tocaban
en las orquestas de la época fueron incorporando poco
a poco ritmos de origen africano y surgió la contradan-
za cubana. Sucedía lo mismo cada vez que entraba una
nueva sonoridad. Al danzón, a la conga, a la rumba y al
son se les tiró con el rayo, como decimos. Siempre ha
existido una respuesta conservadora en torno a lo nuevo.
Incluso, respuestas reaccionarias.
Sin embargo, no hay que ser custodios severos de todo
esto: el genio del pueblo bota lo que no sirve y asimila lo
bueno. No le temo ni a la tecnología ni a ninguna globa-
lización, que no son nada nuevo.
Quienes conocen nuestro repertorio saben que no solo
lo religioso, sino también lo profano, las raíces caribe-
ñas, africanas y europeas; la trova antigua y la moderna;
el punto cubano; el danzón… todo lo que constituye
nuestro patrimonio musical, es una mixtura.
El folklore no es un museo.
-
23
NARRATIVA
Belleza Negra
Una novela de Wendy Guerra (Fragmento. Sin edi-ción oficial en inglés) | A novel by Wendy Guerra (Ex-
cerpt. No official English edition)
Llegas al aeropuerto de La Habana.
Te recojo feliz, te muestro la ciudad, que en ese momen-
to, para ambos, parece no tener defectos. ¿Cuándo tienes
tu reunión? Ahora eso no importa. Vámonos a almorzar,
planeo llevarte a todas partes, los museos recién abiertos,
las calles y las plazas restauradas. Estamos en El Aljibe,
ese lugar donde el pollo tiene una salsa secreta y los
frijoles dormidos se deshacen en la boca. Te comento
que en la noche hay un concierto de Omara Portuondo.
Estamos en el postre, a punto del café; salgo corriendo
a elegirte un puro, te lo enciendo, muestro mi enorme
boca... Alucinando, tomamos un café; hay mucho calor,
pero eso ahora es lo de menos. Bajo el efecto de tu llega-
da y de los descubrimientos, todo cambia.
Por fin entramos al Museo y te enseño mi sala predi-
lecta. Te cuento mi historia según el arte cubano exhibi-
-
24
África en cuba
do hasta los 90. Seguimos a beber mojitos en un hostal
de la vieja Habana: una casa con puntal alto, pozo de
piedras, patio central, campechanas vacías. La brisa nos
despeina. No quiero enseñarte lo peor de lo que en mi
ciudad ocurre; es el momento de enamorarte con lo me-
jor de mí, que es también el sitio donde vivo.
Nos escapamos a Santa María. No vienes preparado,
pero así, en ropa interior, te zambullo en el furioso mar
verde-azul. Nadamos de veril a veril, hasta desfallecer.
Yo regreso apoyada en tus hombros. Tocamos la orilla,
estamos a salvo, con el pelo y las ropas llenas de arena.
Haces fotos en las que poso para tu eternidad, no pue-
des creer que la naturaleza fuera tan benévola con mi
isla. Siguen las sorpresas. Pasamos el día tomando taxis;
los choferes opinan, preguntan. Vamos de regreso a la
ciudad, pero antes entramos a Cojímar, ese pueblo de
pescadores donde Hemingway llegaba a tomarse la vida
de un trago. Allí vivió Gregorio Fuentes, el timonel de El
Pilar, su barco ebrio. En La Terraza de Cojímar nada pa-
rece haber cambiado desde que Hemingway puso punto
final a El viejo y el mar. Otro y otro y otro mojito sobre la misma barra curtida con alcoholes. Allí, en la co-
lina, quiero tener una casa de madera, pero en Cuba
comprar una casa... ¡no, no, no pensemos en eso ahora!,
estamos inmersos en el idilio. ¿Te gustaría conducir por
-
25
África en cuba
estas carreteras? Apenas hay carros transitando, pero sí
enormes baches que los charcos esconden. De repente ha
empezado a diluviar.
Casi entramos al túnel de la Bahía, pero se me ocurre
ver el atardecer plateado de El Morro, regalarnos una
vista diferente. Sí, claro, La Habana es una ciudad muy
femenina, con curvas. Siguen las fotos y las buenas noti-
cias sobre lo que nos falta por hacer. Perfecto, ideal, di-
vino, que nadie rompa el hechizo. Te estoy enamorando.
Recuerdo que en los años 80 todo esto era posible con
el dinero que se ganaba; ahora no, porque ahora... No, no,
tampoco quiero hoy entrar en materia sobre lo perdido,
sobre lo que se fue de las manos. “Te quiero”, digo en voz
baja mientras nos besamos y traen dos sangrías. Atarde-
ce en El Morro. Tú no sabes si me quieres, eres muy...
racional, estructurado. A las 9 de la noche vemos la ce-
remonia de El Cañonazo. Este era el aviso para cerrar las
murallas que nos protegían de corsarios y piratas, ¿ahora
los muros nos protegen?... por Dios, no quiero pensar
en eso. ¿Podemos volver a La Habana? Debes escuchar
a Omara, será un concierto histórico. Sin pasar por la
ducha, llegamos al Gran Teatro de La Habana. Omara
canta Veinte años. Estás emocionado, pero no tanto como yo. La cámara te sirve de escudo. Sí, es La Habana, no te
he mentido, llegaste. Apenas son las 12, hora en que se
-
26
África en cuba
me desinfla el ánimo.
Te acompaño a la casa donde te hospedarás, te la reco-
mendó un amigo de otro amigo, que tenía un conocido,
quien le dijo que en esa casa, una vez, fue feliz. Así más
o menos decía el poeta. Casi dormidos, abren la puerta.
No quieres despertar a nadie más. Entramos en puntas de
pie, pero la luz se enciende y la familia te agasaja, te re-
cibe, me miran preocupados. Te piden mi identificación:
soy negra y además, esas son las reglas. Nos instalamos
en el cuarto. Es El Vedado, con su olor a picuala y césped
recién cortado. Llueve otra vez. Me desnudo para ti en
una casa ajena. Tienes muchos, muchos más años que yo,
pero haces el amor con una fuerza que me asusta, como
un niño que lo descubre todo entre mis piernas. “¡Qué
rico, papi!”. Sonríes. Rompo a llorar, ¿por qué? Es mi
propia dramaturgia la que me impulsa a llevarte al cielo
en la mañana, y al suelo en la madrugada. Lloro por lo
de siempre: el padre que no existe, la familia destrozada,
el vacío, la Isla que me asfixia. Un sácame de aquí, silen-
cioso, estalla sobre las sábanas... tiemblas, ha sido un día
duro, apagas la luz, y me pierdo en tu cuerpo.
No puedes dormir, padeces de insomnio, ¿y las pasti-
llas?, no quieres moverte. Hoy no vas a dormir. Revisas
tu vida concentrada en 24 horas. Hablo dormida; mien-
tras escuchas mi disparate, sonríes. Y yo dije: “un colibrí
-
27
África en cuba
que viene de reversa estalla contra el vidrio producien-
do... la belleza”.
Lo negro se destiñe y lo blanco se ensucia.
Okana Oggunda
Por la calle se escucha decir: “negro” o “negrito”, “ne-
grón”, “negro oscuro”, “negro capirro”, “negro teléfono”,
“negro feo”, “negro lindo”, “negro bozal”, “negro congo”,
“negro carabalí”, “negro petróleo”, “negro de pasa colorá”,
“negro pero no tanto”, “negrito adelantao”, “negrito coco-
timba”, “negro piolo”, “negro totí”, “negro fino”, “mulato
elegante”, “mulato sucio”, “mulato indiao”, “mulato chino”,
“mulato bien plantao”, “mulato blanconazo”, “jabao”, “albi-
no”, “capirro”, “moro”, “negro de salir”, “negro blanqueao”,
“blanco indiao”, “blanco oriental”, “blanco sucio”, “casi
blanco”.
Wendy Guerra. Cuba, 1970. Cineasta, poeta y novelista.
Graduada en Guion de Cine por el Instituto Superior de
Arte (ISA) de La Habana. Participó en el taller de escritu-
ra que el novelista colombiano Gabriel García Márquez
animaba cada año en la Escuela Internacional de Cine
de San Antonio de los Baños, Cuba. Su novela Todos se
van recibió el Premio de la Editorial Bruguera y el Pre-
mio de la Crítica del diario español El País como Mejor
Novela del año 2006. Luego obtuvo en Francia el Premio
-
28
África en cuba
Carbet des Lycéens 2009. Su novela Posar desnuda en La
Habana. Diario apócrifo de Anaïs Nin, (Alfaguara, 2010)
ha sido traducida a trece idiomas. Belleza negra es una
novela en preparación, pero Wendy ha adelantado este
fragmento en su blog Habáname.
Wendy Guerra. Cuba, 1970. Filmmaker, poet and nove-
list. Film Writing Graduated from the Higher Institute
of Art (ISA) in Havana. Participated in a writing work-
shop by Colombian novelist Gabriel García Márquez
in the International Film School of San Antonio de los
Baños, Cuba. Her novel Everyone Leaves received the Edi-
torial Bruguera Award, the Critics Award of the Spanish
newspaper El País for Best Novel in 2006 and the 2009
Lycéens Carbet Award in France. Her novel Posar desnu-
da en La Habana. Diario apócrifo de Anaïs Nin (Alfaguara,
2010) has been translated into thirteen languages . Black
Beauty is a work in progress, but Wendy has advanced
this excerpt on her blog Habáname.
-
29
LA FIESTA DE CHANGÓ
Un cuento de Rómulo Lachatañeré (Sin edición oficial en inglés) | A story by Rómulo Lachatañeré ( No
official English edition)
Es un güemilere, es la fiesta de los
tambores sonoros del gran sacrificio a los santos, donde
ellos se muestran dadivosos y dispensadores de todas las
virtudes y donde la tolerancia ya es un aché. Mirad a
Changó, el tamborero máximo.
Allá, dentro del ruido de los platos colmados de hari-
na, amalá, olelé,ecrú-aró, la carne aún temblante del gallo
sacrificado, todo comida desanto, comida con su conteni-
do religioso. La cena prohibida a los ojos profanos.
Allá están todos, el cocinero es Eleguá, Echú el malo:
EchubíEclúbaragó
Echúbaranqueño.
Tal es su rezo; digamos de paso que hay que “contar
con él para todo”.
Pero dejémonos de más explicaciones, que la fiesta va
a comenzar su ritmo loco, con los cantos profundos, de
llamamiento a los buenos fetiches...
Changó golpea los parches y con su voz ronca levanta
el canto:
-
30
África en cuba
Obarayooooooooo!
Obara... !
Obara... !
Obarayooooooooo!
Obara... !
Obara... !
Canto éste de las vovales audaces que se meten por el
cuerpo y hacen que las caderas se agiten en movimientos
convulsos, y que muchos se pasen a las regiones místicas
y se conviertan en dioses.
Ya la fiesta se está haciendo ruidosa, y Eleguá está ha-
ciendo de las suyas.
— ¡Qué bueno está el acucó! — dice mientras lame sus
manos; ya no queda nada en la cazuela.
— ¡Qué buena está la harina! — y se la come toda.
— ¡Qué buenos están los oguedé! — y se come todos
los plátanos.
— Echú se lo come todo, sin dejar nada para nadie;
así es de intencionado este hombre. Pero... el tamborero
tiene hambre.
— Eleguá, ¡mi unyen!
— Ve a la cocina.
Changó se dirige a la cocina y encuentra las cazuelas
vacías.
— ¡Este maldito se ha comido toda la comida! ¡Eleguá!
-
31
África en cuba
— ¿Qué pasa, Cabó?
— Te lo has comido todo.
— Lo hecho, hecho; ¿qué más quieres saber?
— Bien, bien, bien...
— Ogún, vamos a dar otra fiesta — dice Changó a su
eterno rival —, pues quiero hacer una trampa a Eleguá.
— Vamos — le contesta el otro.
— Pero no vamos a dejar que Echú participe de nada;
cuando yo cante tú recoges el dinero de los que vengan.
— Umjú.
Y otra vez el güemilere grande de los tambores enlo-
quecidos.
Los invitados van llegando, el tamborero multiplica
sus dedos en el parche, en sus labios hay un canto que
es una clave combinada de antemano.
OgúnArere
Meyí, meyí
OgúnArere
Meyí, meyí.
Éste es un rezo de YemayáSaramaguásayabiOchún, la
“dueña del mar”. ¿No habéis visto a alguien montado
con ella? Pues ríe a carcajadas y sus caderas se mueven
incansablemente.
Los tambores vibran todos nerviosos y del bam-bam
enloquecedor se escapa un ritornelo alegre:
-
32
África en cuba
¡Ye-yeó!
Changó canta con su voz de barítono:
Baila Ochúbambelé
Ye-yeo; achógolenté
Baila Ochúnbambelé
Ye-yeo; achógolenté.
Y una justa de contorsiones; caderas potentes, macizas,
borrachas y extraviadas, jóvenes y saludables. Y caderas
enormes, abundantes, reflejos de ovarios enloquecidos,
reñidas con los senos y con la simetría se brindan, se
proyectan, en un alarido loco:
¡Um, um, um, um, um… !
Triunfante viene ella por “todos los caminos”, con su
risa diáfana; y en sus ojos llamea una ilusión fuerte por
Changó.
Es OchúnYalordeOriye-yeo: la Virgencita de la Cari-
dad del Cobre.
Y ahora todo es lento y acompasado. Todo se ha vuelto
silencioso. ¡Qué llamamiento más profundo a la tranqui-
lidad!
— Por Olofi, por Olodunmare, tranquilidad y reposo.
— ¡Confiadeno!
Alguién palmotea: “Caballeros, coro”.
Ahora una letanía larga:
Babá soroso
-
33
África en cuba
¡Babá eh, eeeeeeeee!
Babá soroso
Bab oh
¡Babá eh, eeeee!
Lento, un poco lento.
Qué temblorosa viene la hermafrodita; socorredla,
abrigadla, ¡se muere de frío! La que viene es Obatalá, la
del carácter asentado, por el “camino del río. Jécua, Babá
jécua”, ese es su saludo.
Mirad como de repente cambia el panorama, las no-
tas de los cueros tensos escapan en zigzag. La música es
relampagueante:
Rrrrrrr-rrrrrrrr
bam, bam, bam, bam.
— No, mi abure, así no se vale.
Es que alguien se está trazando una cruz con manteca
de cacao en la planta de los pies para no montarse. ¡Qué
temor le tiene a Oyá, la “dueña” del cementerio y de las
centellas!
Escuchad su rezo:
OyáOyáileo
Babaloro qué
OyáOyáileo
babaloro qué.
— ¡JécuaJey! — y se alumbra todo el poder de esta mu-
-
34
África en cuba
jer que no es nadie más que la Candelaria.
Ahora, señores, ¿quién es ese anciano que entra arras-
trando los pies? ¡Qué rostro más desconsolador tiene!
— Changó, dale un poco de humor y de tu confianza
en sí mismo; ¿sabes?, ese hombre tuvo amores desafortu-
nados con Yalorde; ¡ah!, pero tiene mucha sabiduría; es el
secretario de 0lofi, o lo que es lo mismo, de Dios. A sus
hijos predilectos les llama babalaos.
Este canto lo explica todo:
Orumbilatalardé
Babá moforibale.
Ya lo sabes, él es Orúmbila; mira con que respeto le-
vanta sus voces el coro.
La fiesta, el bembé, el güemilere, la locura, lo que us-
tedes quieran, ha llegado a su punto culminante: Ochún
es el río en la época de la crecida y quiere entregarse a
todos los hombres, es una mulata.
La negra Yemayá ha convertido su carcajada en un
rictus indecoroso e invita a Changó a hacer una cosa
que no se puede expresar aquí.
— Changó, vamos a hacer esto — y todas las vírgenes
taponean sus oídos.
— ¡Jejeyjécua, Jejeyjécua! Caramba, Oyá, ¿qué tanta
candela en tus caderas?, confiadeno, mamá...
La demencia, el olor a sexo, los amortiguadores al su-
-
35
África en cuba
frimiento. Allí en el cielo y en la tierra también.
Pero Changó dice:
— Bueno, Señores, no más ritmo. Vamos a comer algo,
¿no?
Todos se sientan a la mesa y comen, comen mucho
hasta reventar, mas alguien faltaba: Eleguá.
Más tarde vino:
— ¡Changó, mi comida!
— Pídasela a Yemayá.
— Saramaguá — le dice Echú a ella —, Changó me ha
mandado a que te pida mi comida.
— Sííí, ¿quieres omituto?
— No, unyen.
Quiero que todo el mundo sepa que esta conversación
se desarrollaba en la puerta de una casa, no en el mismo
batá ni tampoco en la deYemayá, la cual todos saben que
está en el mar.
— Bueno, entra — te dice la mujer.
Eleguá entra confiado y, cuando está dentro, la mujer,
que ha permanecido fuera, cierra la puerta con llave y
se marcha.
Allí quedó el malo encerrado tres días y tres noches
sin tener con qué alimentarse, sin ver la luz, solo pen-
sando en su maldad. Cumplido este tiempo, Changó lo
liberta y le dice:
-
36
África en cuba
— Todo te ha ocurrido para que otro día no me en-
gañes.
— Olrray — dice Echú, y se marchó.
Muchas veces le han dado este castigo a este hombre
y se repetirá en todos los tiempos; pues cuando está ma-
jadero se le encierra y se le priva de comida, y entonces
es cuando trabaja de a duro. Ya lo saben los santeros: los
yalochas, los babalochas y los babalaos.
Punto y aparte.
Rómulo Lachatañeré. (Cuba, 1909 - Puerto Rico, 1951).
Autor de ¡Oh, mío Yemayá! (1936) y Manual de sante-
ría (1942), además de diversos artículos publicados en
revistas nacionales y extranjeras. En ¡Oh, mío Yemayá!
denominó “santería” a lo que hasta entonces se conocía
como religión lucumí. Este cuento fue publicado por
primera vez en la revista Polémica, en La Habana, en
marzo de 1936.
Romulo Lachatañeré. (Cuba, 1909 - Puerto Rico, 1951).
Author of ¡Oh, mío Yemayá! (1936) and Manual de san-
tería (1942), as well as several articles published by na-
tional and international journals. In ¡Oh, mío Yemayá!, he
called “santeria” to what until then was known as Lucu-
mi religion. This story was first published in the journal
Polémica in Havana in March 1936.
-
37
SE CERRARON Y VOLVIERON A ABRIRSE LOS CAMINOS DE LA ISLA
Un cuento de Lydia Cabrera (Sin edición oficial en inglés) | A story by Lydia Cabrera (No official English
edition)
Ya se plantaban las cañas dulces;
ya estaban los trapiches, las vegas y cafetales; pero de
esto hace mucho, mucho tiempo —¿quién se acuerda, si
ya no van quedando negros viejos para contarlo ni quien
lo quiera oír?— se cerraron misteriosamente, se borraron
todos los caminos de Cuba. Y es que nadie, impunemen-
te, por una causa incomprensible, podía transitar por
ellos.
Aquellos que cruzaban las lindes de sus fincas, los que
se alejaban de sus pueblos, dejaban atrás sus caseríos o
su bohío solitario, no retornaban nunca.
Toda comunicación entre los habitantes del país, aún
entre aledaños, se hizo impracticable. Cada cual vivía
cautivo en su lugar. Viajar era morir. El terror a Ikú,
apostada al comienzo de las rutas desvanecidas, la
Ikú aguardando en todas direcciones, hizo de cada pue-
blo, de cada hacienda, de cada sitio, de cada casa, rica o
pobre, un mundo aparte y cerrado; cárceles, cuyas mu-
-
38
África en cuba
rallas invisibles, murallas de aire, transparentes como la
luz del día, sin embargo, eran infranqueables...
De un extremo a otro de la isla, la vida quedó es-
tancada. Y todos los hombres se apesadumbraron; sin
grillos, sin azotes, sin mayoral, los blancos, mirando al
horizonte, se sintieron esclavos; los que eran costeños y
vivían tierra adentro, lloraban si el viento hacía cantar
los árboles como cantan las olas; y los que estaban junto
al mar y eran de tierra adentro, tampoco podían conte-
ner ahora sus sollozos cuando oían cantar al mar con la
voz de sus bosques; por el mar moría el hombre de los
montes y de las sierras; el hombre del mar moría por la
tierra inaccesible.
Al huir y borrarse los caminos, desaparecieron tam-
bién los anhelos, los sueños, las esperanzas; los corazones
se enmustiaron y se enfermaba de tristeza, de aburri-
miento, de nostalgia. Pero muchos hombres valerosos,
espíritus demasiado inquietos para soportar la pesadum-
bre de aquel extraño cautiverio, éstos que en todo tiem-
po preferían el infortunio a una felicidad monótona, se
marchaban de sus predios fingiendo que tomaban por
patarata —historia de Cocos y Moringa, buenas para
amedrentar sólo a los niños—, la evidencia de un peligro
desconocido, pero al que a poco de andar por la tierra
sin caminos, sucumbía el viajero.
-
39
África en cuba
Ya era hora —decían— de rebelarse contra aquel desti-
no; hora de vencer el miedo, de vencer la muerte, derri-
bando las angustiosas barreras transparentes.
De éstos no retornó ni uno...
Vivía allá por la Vuelta Abajo, en el asiento de un
cafetal abandonado, con otros negros que ocupaban las
fábricas ruinosas, o sus bohíos de vara-en-tierra, una pa-
reja africana; mas ¿quién se acordaría de sus nombres?
El dueño de la hacienda, un hombre activo y lleno
de ambición, había partido un día, desesperado, en un
caballo cuatralbo. Su hijo único, un Mayoral y algunos
fieles esclavos, armados hasta los dientes, el caballero cu-
bierto el pecho de escapularios y de amuletos los negros,
marcharon luego en su busca. Nunca más volvieron. La
“niña”, el ama, esperándolos había muerto de pena. Los
negros la enterraron al pie de uno de los mangos frondo-
sos que antes formaban con los naranjos —en una tierra
excelente ahora invadida por las malezas, las bejuqueras
y las yayas—, las calles y guardarrayas majestuosas del
cafetal.
Veinte años, quizá más, debían haber pasado desde
entonces. Veinte hijos, que en este tiempo, engendraron
aquellos dos africanos. Veinte, entre varones y hembras.
Les nacía un varón, crecía sano y fuerte y en cuanto
era talludo venía a decir a su padre:
-
40
África en cuba
—Babamí, mó fo iaddé, me voy... ¡pájaro no quiere vivir
en jaula!, y quieras que no, se marchaba, escabulléndose
como una jutía por el maniguazo.
La pobre negra gemía inconsolable: —¡Omó, omó,
úmbo, chón chón, chón! (¡Ay, mi hijo se va andando!)
Así perdieron estos negros todos sus hijos varones.
Ya viejos los dos, la mujer, sin haberse apercibido de
su estado, parió jimaguas. Ibeyes.
La alegría de una conga centenaria, que hacía las veces
de Reina en aquel palenque fortuito, donde había negros
de varias naciones, no tuvo límites al contemplar a los ji-
maguas que dormían cobijados por unas yaguas secas, en
las cuatro tablas de palma tendidas sobre dos maderos
cruzados que les servía de yacija:
¡Yé yé yé, lukénde, yéyé
yéyé, lukénde, yéyé.
cantó la vieja; y se armó el más alegre zarambeque que
en veinte años resonara en aquel lugar.
Cada Ibeye traía al cuello un collar de perlas de azaba-
che con una cruz de asta. En nada podía diferenciarse un
Ibeye del otro. Eran idénticos, como dos granos de café.
El que nació primero se llamó Taewo y el que nació
después se llamó Kaínde.
A los dos les brillaba una luz vivísima en el pecho.
Esta luz que venía con ellos al mundo —decían los viejos
-
41
África en cuba
del perdido cafetal— era marca divina del Señor Obatalá.
La madre cuidó de estos hijos milagrosos con pasión
reverente. Todos mimaban y agasajaban a los Ibeyes; las
mujeres velaban por ellos como su propia madre. Ve-
nían del Cielo: a los jimaguas los envía Oloddumare,
son una gracia de Olórun. Príncipes, hermanos o hijos
de Lúbbeo, Changó Orisha, —el que es Fuerte entre los
Fuertes, heredero universal de Olofi, el Creador de vida—;
son ellos los únicos niños que acaricia Yansa, la lívida
Señora de los cementerios.
Los alimentaban con frutas y palomas blancas, los
bañaban con yerbas de olor, ungían sus cuerpos con
manteca de corojo. Para honrarlos al nacer se hicieron
grandes ceremonias; para contentarlos, se les bailaba y
cantaba los cantos que son suyos. Mas así que crecieron,
alegres y revoltosos —estrechamente unidos e iguales —y
alcanzaron el alto de un caimitillo, los Jimaguas le dije-
ron al viejo Taita las mismas palabras que antaño, uno a
uno, habían pronunciado sus hermanos.
—Babamí mó fó iaddé...
Al escucharlos comenzó a gemir la madre y con ella
todas las mujeres que tanto los amaban.
—¡Mis Ibeyes! ¡Ay! ¡Ahora se van también mis Ibeyes:
a morir se van mis Ibeyes!... y he aquí que la conga más
que centenaria, un podrigorio que ya no veía, ni entendía
-
42
África en cuba
ni podía tenerse derecha, se irguió repentina sobre su
miseria. Una corriente de vida por unos instantes impul-
só su corazón, desentumió milagrosamente sus brazos,
dio firmeza y soltura a sus piernas inútiles. Remozada y
fuerte sobre sus pies, no en tenguerengue, sino arrogante
como en los días en que era el mejor «caballo» de Siete
Rayos, con frescura increíble se alzó la voz de la vieja
rediviva dominando el coro plañidero de las mujeres. Se
trocaron los llantos en cantos de alegría.
¡Yé yé yé, lukénde, yé yé!
En torno a dos platos de madera exactamente iguales,
las negras alborozadas batieron palmas: llorando y rien-
do a la vez de contento, bailaron la ronda saltada de los
Ibeyes —el baile que regocija a los Jimaguas, el baile de
las Mamá Chuchas—, mientras éstos se alejaban por las
maniguas veladas.
Si los caminos, atajos, dereceras, anchas veredas o del-
gados trillas, se habían cerrado, y luego marejadas de
yerba, montes firmes y vírgenes se los habían tragado a
todos, era, decían los zahoríes o los brujos que hablaban
con los dioses y los muertos, por culpa de un ogro o un
Diablo.
Este Diablo, Okurri Borokú, cruel y caprichoso, uno y
mil a la vez, apenas el viandante recorría un trecho largo,
le salía al encuentro, pretendía someterlo a una prueba
-
43
África en cuba
en la cual invariablemente fracasaba, y se lo comía.
Siete días anduvieron los Jimaguas por la broza espesa.
Las breñas se desenmarañaban para dejarlos pasar y
luego volvían a intrincarse estrechamente: en estos siete
días con sus siete noches dormidas en paz al amparo de
cedros, ácanas, jocumas o yabas, bajo enredaderas sin
maldad, no ocurrió absolutamente nada.
A presencia de los Ibeyes desaparecían Chichicate,
Manuelita y Guao, los tres palos malvados del bosque.
Luego marcharon a cielo abierto por tierra llana, pe-
dregosa, olorosa a esparto y granadillo. Lejos asomaron
unas lomas; subieron costeándolas; y desde una cumbre
contemplaron el mar.
Otros siete días anduvieron por la sierra, y al descen-
der de mañana, hallaron en la garganta de un pequeño
valle, al Diablo inmóvil en una talanquera, entre dos
enormes montones de huesos humanos.
Parecía dormir de pie profundamente, con el mismo
sueño del valle, como en un sopor de eternidad y de
pesado silencio. Muy cerca ya del terrible guardiero, un
Jimagua —Taewo— deslizadizo y rápido como una la-
gartija, se ocultó en la espesa yerba botija (esta yerba, lo
mismo que Anamú, la maloliente, tiene virtud de desha-
cer lo Malo)
El diablo entreabrió los ojos en aquel momento. Era
-
44
África en cuba
un viejo gigantesco, horroroso, de cara cuadrada parti-
da verticalmente a dos colores, blanco de muerte y rojo
violento de sangre fresca. La boca sin reborde, abierta de
oreja a oreja; los dientes pelados, agudos, eran del largo
de un cuchillo de monte. Kaínde, al notar que el demo-
nio cerraba de nuevo los ojos sin ánimo de salirse de su
soñera, se le allegó resueltamente y asiéndolo por uno de
los negros plumeros o de las cuerdas que llovían de sus
hombros, lo zarandeó de duro.
—¡Arriba, Taita, despierte!— gritó el chiquillo insolente,
con todas sus fuerzas.
—Mújú-mújú— refunfuñó el ogro viejo, estirándose,
volviendo en sí poco a poco; y el valle apacible mugió
como un toro.
—¡Mokenkén!— exclamó luego sorprendido al ver al
negrito—. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Sabes mi ley?
Mokenkén ¡mira mi diente! Debe hacer muchos años
que duermo. ¡Ya nadie cruza por aquí! ¡Me parece que
debe hacer muchos años que no saboreo carne humana!
Y despierto con hambre, mokenkén ¡mira mi diente!
—Déjame pasar! —contestó dulcemente el Ibeye—.
¡Ábreme el camino!
—¡Oddára! Pero antes tendrás que tocar mi guitarra y
hacerme bailar hasta que me canse. Si tu son es bueno
y me complace y demuestras tocando ser más resistente
-
45
África en cuba
que el diablo, pasarás. Si no, ¡yéun!, te comeré. ¡Mira mi
diente, mokenkén! Esta es mi ley —y el diablo comenzó
a arañar furiosamente en su costado hasta abrirse en la
carne un gran huraco; hundió las manos hasta el puño en
la herida y se extrajo de bajo las costillas, una guitarrita
que entregó al muchacho.
Este templó las cuerdas y comenzó a tocar:
Dínguirin - Dínguirin - Dínguirin - Dínguirin -
Dínguirin - Dínguirin - Dínguirin - Dínguirin - drín.
Dea Mamandéa dea mamandellín
Dea Mamandéa dea mamandellín
Dinguirín dinguirín
Dea Mamadéea dea mamandellín.
—¡Ah! —dijo el diablo enrojeciendo de pies a cabeza y
alargando las orejas—. Esto me gusta mokenkén. Bailare-
mos. Y bailó dos, tres, cuatro horas sin parar.
Sentía el Jimagua entumecerse sus dedos adoloridos y
a punto de impedírsele el brazo.
—Taita, tengo sed —dijo al fin— allí junto a aquel ta-
mujo, veo un ojo de agua; déjame beber. —Bebe —contes-
tó el Diablo.
Kaínde corrió a esconderse en lugar de su hermano.
Este empuñó inmediatamente la guitarra y continuó ras-
gueando.
«Dínguirin - dínguirin - dínguirin...
-
46
África en cuba
Chisporroteaba el Okurri Borokú. Se paseaba mos-
trándose espantoso. Se estremecía, se remeneaba... Un
segundo permanecía inmóvil y de pronto, avanzaba brin-
cando y rugiendo de contento, luego recejaba sorprendi-
do y furioso como si esquivase a otro diablo inesperado
que a su vez se adelantase a embestirle.
Daba vueltas vertiginosas, fijo en un mismo punto.
Bailaba como una llama, incesantemente, sin sospechar
que quieto, en soñarrera de tantos años, sus fuerzas ha-
bían menguado.
Horas más tarde volvió a decir el negrito:
—Táita, quiero beber.
—Bebe, mokenkén. Pero, mokenkén, ¡mira mi diente!
Volvió Taewo, que ya estaba fresco y bien repuesto. Y
el diablo no daba señales de cansancio: continuaba revi-
rándose, sacudiendo sus escamas sonoras, moviendo sus
plumeros y escandalizando al valle (que tenía olvidadas
aquellas danzas) con el estruendo de sus cencerros y cas-
cabeles y los estampidos de sus explosiones.
—Taita, ¡un poco de agua!
—Bebe, hijo mío. No podrás beber lo que yo bailo...
Detrás del jagüey nace un río. ¡Bébete el río, mokenkén!
Pero mira mi diente; mientras toques, bailará el Diablo.
El diablo estaba contento de veras; el fuego seguía bro-
tando de sus ojos desprendidos de las órbitas, de su boca
-
47
África en cuba
inmensa, de su nariz movediza. Magníficas plumas de
llamas salían de su trasero; y mientras el Ibeye se retira-
ba un instante fingiendo que bebía, continuaba bailando
y ardiendo, cantándose a sí mismo.
Dínguirin - dínguirin
dínguirin - dínguirin
Entonces vino Kaínde, que había hecho siesta y devo-
rado seis palomas de doce que le ofrendó un gavilán.
Ya iba el sol de caída; ya ennegrecía, abstraído, el valle.
¡Ay! ¡Dínguirin - Dínguirin! Y otras cuatro horas pasó
el Ibeye arañando las cuerdas de la guitarra. Salió la
luna. Descendieron los pájaros de la oscuridad a bailar
con el Diablo. Volaban en bandadas tenebrosas en torno
a su cabeza moñuda. Los montones de huesos crujieron,
se animaron, y el valle se llenó de las osamentas que
erraban en todas direcciones, plateadas más tarde por la
luna, persiguiéndose, chocando unas con otras. Y Okurri
Borokú se bamboleaba, estevado, desplumado, anhelante,
entontecido.
—¡Eh, Taita, voy a echar un trago! —y el Jimagua que
tomó después la guitarra lo vio recomenzar sus vueltas
tambaleándose y caer al fin, pesadamente.
—¡Esta es tu ley! —dijo el Ibeye—. Mientras yo toco ha
de bailar el diablo! Taita, enséñame los dientes.
El dentón, forzando una sonrisa, una mueca de can-
-
48
África en cuba
sancio, horrenda y triste, se incorporó fatigosamente. Ya
no podía con su cuerpo; ya no había lumbre en sus ojos;
jadeaba, colgaba su larga lengua bífida. El muchacho lo
obligó a moverse al compás de la guitarra. En el cerco
de lechuzas y murciélagos que revoloteaban lúgubres en
torno suyo, el diablo perdía el equilibrio, daba tumbos
de borracho...
Era la media noche en el valle azul cubierto de huesos
humanos.
—El agua debe de estar muy fresca con la luna lle-
na»—. Okurri Borokú no deseaba otra cosa: dócil, venci-
do, esperaba el momento en que el muchacho cesara de
tocar siquiera unos instantes. Estaba desjarretado; sentía
su cuerpo muerto de la cintura a los pies, medio muerto
de la cintura al cuello.
Sin darse cuenta, cayó de espaldas, cara a la luna.
Dínguirin dín...gui...rin...
Oyó, muy lejos, reírse a la guitarra.
—¡Llegó tu hora! —dijeron a un tiempo los Ibeyes.
Iban a arrancarle las entrañas para quemarlas en una
hoguera; mas allí hablaron de cruces de asta de sus co-
llares:
—Busca tres hierros que hallarás en el monte, una
mata de malva y una cazuela de barro. Arráncale el co-
razón, despícalo, májalo con las hojas y entiérralo des-
-
49
África en cuba
pués metido en la cazuela.
Así lo hicieron.
Vencido el Diablo —desendiablada, libertada la isla—
reaparecieron los caminos sin que fuese menester que
el hombre, de nuevo, tuviese que trazarlos y rehacerlos
con el sudor de su frente. Dicen también que los Ibeyes
resucitaron aquella noche a cuantos se habían perdido;
que por la Palma Real subieron al Cielo y le pidieron
a Obatalá —que jamás les niega nada—, devolviera sus
antiguos cuerpos y las almas a aquellos miles de esquele-
tos que yacían insepultos en el valle y en las sendas que
Okurri Borokú había cerrado.
Lydia Cabrera (Cuba, 1899 - Estados Unidos, 1992) An-
tropóloga y escritora cubana. Autora de El monte, su
obra cumbre. Publicó además, entre otras obras: Anagó.
Vocabulario lucumí (1957) y La sociedad secreta Abakuá
narrada por viejos adeptos (1959). Este cuento pertenece
al libro Cuentos negros de Cuba (Letras Cubanas, 2004).
Lydia Cabrera (Cuba, 1899 – U.S., 1992) Cuban anthro-
pologist and writer. Author of El monte, her masterpiece.
Also published, among other books: Anagó. Vocabulario
lucumí (1957) and La sociedad secreta Abakuá narrada
por viejos adeptos (1959). This story belongs to Cuentos
negros de Cuba (Letras Cubanas, 2004).
-
50
ORACIÓN PARA MI ANCESTRO DE MARFIL
Un poema de David López Jimeno (Sin edición ofi-cial en inglés) | A poem by David López Jimeno (No
official English edition)
Vienes de la noche que alimento.
No eras el Cristo que esperaba, el átomo de carne
ahora envejecido por el fango del camino.
Traes el relieve de los campos
modelado entre los dedos, y los bosques y las charcas
pastoreando tus negras pupilas.
Eres el Babá, el corre-vientos de la estepa murmurante.
Hace años te dieron por muerto.
Muerto y perdido de estación silvestre.
En tu terruño levantaron una iglesia,
llena de imágenes luctuosas,
tus árboles se fueron al descanso
que la luna perpetuó
con su tanto escudriñar los abismos.
En el fondo de la iglesia los telares marrones del
olvido.
La gente descargaba su orfandad entre los bancos,
la orfandad del Cristo con los ojos huecos,
y los huesos como fardos de aceitunas
-
51
África en cuba
coloreando la madera envilecida.
Era muy tarde,
y llegaste de la noche almacenada por los grillos.
Eres el Babá, preferido en los cantares,
el amado Rey, de la kora.
El que trocó la furia del paria
en paciente sabiduría.
Solo los peces fornicaron tus lágrimas
haciendo del torrente de tus ojos
un ovillo
mientras Cristo se aburría de cansancio
desposando su cuerpo
con los clavos.
David López Ximeno. Cuba, 1971. Poeta y ensayista. Licencia-
do en Derecho y Máster en Ciencias Políticas Internacionales.
Tiene publicado el poemario Música sacra (Ediciones Vigía,
2001 y Biblioteca Nacional, de conjunto con Mercie Ediciones,
2002). Poemas suyos han sido incluidos en las antologías La ma-
dera sagrada. Antología de poesía (2005) e Identidades. Poe-
sía negra de América (2005), y en las publicaciones periódicas
La Revista del Vigía y Alforja. Revista de Poesía (D.F. México,
1999, 2001). Este poema pertenece al libro Newyorker´s Jazz
(Letras Cubanas, 2007).
-
52
África en cuba
David López Ximeno. Cuba, 1971. Poet and essayist. Mas-
ters Degree in Law and International Political Science.
He has published the poetry collection Música sacra
(Vigía, 2001 and National Library, with Mercie Editions,
2002). His poems have been included in the anthologies
La madera sagrada. Antología de poesía (2005) and Iden-
tidades. Poesía negra de América (2005), and in Mexican
magazines like La Revista del Vigía and Alforja. Revista
de Poesía. This poem belongs to Newyorker′s Jazz (Letras
Cubanas, 2007).
-
53
DESAGRAVIO
Un poema de Carmen González (Sin edición oficial en inglés) | A poem by Carmen González (No official
English edition)
Vamos a la guerra simaní
Parece haber retumbado en su sangre de nudos
y quinientos años de exilio
bajaron a colgar las siete marcas.
¡Negra sí! Como noche madre eterna de estrellas
o como carbón del fuego padre.
De mierdas
la lengua
que desconociendo la bendición de Oggún sobre los
tuyos no se mordió.
Muchos habrá con la espalda presa en el látigo
¡Tú a la guerra!
Así manda el tambor de tus mayores.
Carmen González. Cuba, 1963. Poeta, periodista y pro-
motora cultural. Dirigió el proyecto Alzar la voz, de
mujeres raperas, con el cual fue merecedora del Pre-
mio Memoria del Centro Pablo de la Torriente Brau.
-
54
África en cuba
Ha publicado el poemario Una muchacha es siempre un
privilegio.
Carmen Gonzalez. Cuba, 1963. Poet, journalist and cul-
tural promoter. Directed the Speaking Out project, by
women rappers, with whom was worthy the Pablo de la
Torriente Brau Memorial Prize. She has published the
poetry collection Una muchacha es siempre un privilegio.
-
55
GLOSARIO Algunos términos usados frecuentemente en la música
afrocubana
divinidadEs y jErarquías:
Aggayú Solá (se sincretiza con San Cristóbal): Padre de
Changó. Divinidad de gran energía. Dios de las tierras
secas que posee la potencia de los grandes ríos y la fuer-
za de los volcanes.
Awoyó: La mayor de las Yemayá.
Babalú Ayé (se sincretiza con San Lázaro): Su nombre
quiere decir “Padre del mundo”. Deidad de enfermedades
venéreas y de la piel. Es uno de los orishas más reveren-
ciados. Se representa con el color morado oscuro.En los
cantos se le menciona a veces como Asoyí.
Babalawo: Sacerdote de Ifá.
Changó (se sincretiza con Santa Bárbara): Patrón de
los guerreros. Dios de la guerra, el fuego, la belleza mas-
culina, el baile y la música. Su padrino es Osaín. Se re-
-
56
África en cuba
presenta con los colores rojo y blanco. En varios temas
musicales se le menciona como Changoteíto.
Elegguá (Se sincretiza con San Antonio de Padua, el
Niño de Atocha y el Ánima Sola): Uno de los cuatro
guerreros. Orisha de la felicidad y la desventura. Abre
y cierra las puertas, los caminos. Representa el azar y la
muerte. Sabe y ve todo. Advierte de los peligros. Vive
tras las puertas de las casas. Se le nombra también como
Echu Alaroyé.
Ecua: Rey.
Ifá: Sistema adivinatorio yoruba que explica y da ori-
gen a la naturaleza, el hombre, el tiempo y el universo
espiritual.
Iyamba: Máximo sacerdote de la Sociedad Secreta
Abakuá.
Iyambo: Dios todopoderoso para los congos.
Kini kini: Espíritus que habitan en los bosques.
Madina o Iyalocha: Madre de santo. Suerte de sacerdo-
-
57
África en cuba
tisa que oficia en las ceremonias de iniciación.
Merced: Virgen de las Merced.
Naroco: Rey.
Ñáñigo: Hombre abakuá.
Obón: Jefe de alta jerarquía.
Obatalá (se sincretiza con la Virgen de las Merce-
des): Deidad pura, creador de la naturaleza y lo humano.
Dueño de los sueños, de los pensamientos y de todo lo
que habita en las cabezas. Es mediador, abogado. Infunde
mucho respeto al resto de los orishas. Se asocia con el
color blanco.
Ochosi (se sincretiza, entre otros, con Santiago Arcán-
gel): Guerrero hijo de Yemayá. Mago, adivino, pescador
y cazador. Entre los símbolos que se le asocian está la
flecha.
Ochún (se sincretiza con la Virgen de la Caridad del
Cobre): Es uno de los cuatro orishas. Mujer de Changó.
Representa lo femenino. Apacigua y fomenta a la vez
conflictos entre los hombres. Se le asocia con el color
-
58
África en cuba
amarillo fundamentalmente.
Oggún (se sincretiza, entre otros, con San Pedro y San
Pablo): Guerrero hermano de Changó y Eshu. Patrón de
los herreros. Dios colérico que reina sobre los minerales
y las montañas. Conoce todos los secretos del monte.
Simboliza al hombre bárbaro, cazador. A pesar de que se
asocia con la destrucción y el caos, también se relaciona
con la medicina. Sus colores son el verde, el morado y
el negro.
Olorum: Dios.
Oni´re: Nombre con que se alaba a Oggún.
Orisha: Deidad o espíritu activo que guía a cada per-
sona.
Osaín (se sincretiza, entre otros, con San José y Sna
Benito): Dueño de la naturaleza, guardián y consultor. A
él pertenecen todas las yerbas mágicas del monte.
Orula (se sincretiza con San Francisco de Asís): El por-
tador del secreto de Ifá. Benefactor y consejero de los
-
59
África en cuba
hombres. Tiene el poder de predecir e influir en el futu-
ro y de comunicarse con los fieles. Se le representa con
los colores amarillo y verde.
Oyá (se sincretiza, entre otras con la Virgen de la
Candelaria y la Virgen del Carmen): Dueña del cemen-
terio, los vientos y los temporales. Se le asocia con la
guerra como a Changó. El negro es el único color que no
aparece en sus vestidos.
Sikán: Mujer que dio origen a la tradición abakuá.
Yemayá (se sincretiza con la Virgen de Regla o la In-
maculada Concepción): La madre de todos los orishas. Es
la dueña de las aguas. Simboliza la vida y la fecundidad.
Sus colores son al azul y el blanco.
Virgen de la Caridad del Cobre, Caridad, Cachita: Vir-
gen marinera y mulata, patrona de Cuba. Se dice que
su imagen apareció en las costas de Nipe (en la región
oriental de la isla) a inicios del siglo XVII
ritos y cErEmonias:
Bembé: fiesta, celebración.
-
60
África en cuba
Caracoles: se utilizan para realizar las adivinaciones.
Coco: Varios pedazos de esta fruta son usados por los
babalawos para su trabajo adivinatorio.
Consulta o revisión espiritual: Momento en que se
realiza el acto adivinatorio para conocer presente, pasa-
do y futuro.
Despojo: Limpieza espiritual. Se realiza con plantas y
animales en dependencia del caso.
Kumá: Fiesta.
Yambú: Fiestas celebradas en solares. También es un
tipo de rumba que se baila lento.
instrumEntos y ExprEsionEs musicalEs:
Agbeye: Güiro.
Batá: Tambores que llevan dentro un secreto. Se de-
coran con delantales de caracoles y cuentas. Su dueño
-
61
África en cuba
es el orisha Changó.
Benkomó: Marímbula.
Bonkongó: Tambor sagrado de los Efik.
Bongó: Tambores gemelos unidos por una pieza de
madera.
Bongosa: Canción.
Dundún: Tambor hablador.
Ecué: Tambor usado en ritos en las sociedades abakuá.
Representa lo sagrado y lo secreto.
Nkomo: Tambor empleado en ceremonias abakuá.
Ganguerías: Bailes y toques de esclavos.
Guanguancó: Una de las modalidades de la rumba.
Güemilere: Fiesta de tambores sonoros.
Mpegó: Tambor abakuá que simboliza la ley.
-
62
África en cuba
Ngoma: Tambor.
Nkomo: Tambor ritual de la Sociedad Secreta Abakuá.
Timba: Fiestas de tambor.
intérprEtEs rEconocidos:
Andrea Baró: Rumbero de la provincia occidental de
Matanzas que ganó fama entre los siglo XIX y XX.
Malanga: Rumbero que alcanzó renombre entre fina-
les del siglo XIX y principios del XX.
Roncona: Personaje diestro en el baile, el canto y el
toque de la rumba. Nació en la provincia de Matanzas y
falleció en La Habana a mediados del siglo pasado.
Saldiguera: Uno de los rumberos fundadores de la po-
pular agrupación Los Muñequitos de Matanzas.
Virulilla: Integrante de Los Muñequitos de Matanzas.
-
63
África en cuba
otras ExprEsionEs:
Aguanilé: Invitación a comer.
Baba: Señor, amo, maestro.
Dara: Bien, bonito.
Ecobio: Hermano, amigo.
Gao: Casa.
Guano: Dinero.
Iré: Buena suerte.
Iroko: Ceiba, árbol sagrado.
Iyá: Madre.
Kilonché: ¿Qué pasa?
Maferefún: Alabado, bendito.
-
64
África en cuba
Maniguá: Algo malo.
Sarabanada: Prenda con los atributos de Oggún.
Sarambó: Indica alegría, regocijo.
Yambambó: Alegría, agua.
Yenyeré: Se traduce “¿Cómo estás?”.
Yeyé: Madre.
Yeyeo: Canto y baile. Expresión utilizada para llamar
a Ochún.
-
africa in cuba
-
TABLE OF CONTENT
in-dEpth 67
thE intErviEw 76
somE tErms usually usEd at thE afrocuban music 82
ritEs and cErEmoniEs 85
musical instrumEnts and ExprEssions 87
famous intErprEtErs 88
somE othEr ExprEssions 89
afro-cuban music on ruth tiEnda 92
-
67
IN-DEPTH
African vocables in Cuban music. From the colonial
beginnings to the century of lights. By Natalia Bolívar
and Zoila Lapique.
First brought from Spain, and after
directly from Africa, blacks are introduced in Cuba sin-
ce the early years of the conquest. This forced human
transplant would increase later, according to the growing
needs of the colony, especially in the vast territory of
Havana, where the colonialists established many sugar
mills, plantations of tobacco and other estates. After the
occupation of Havana by the English (1762-1763), was
increased African arrival to the port for the capital. In
the late seventeenth century, due to lack of arms to work
on sugar plantations were imported large numbers of
slaves, and that continued into the nineteenth century,
allowed or clandestine. With the outbreak of the slave
rebellions from 1790 in coffee and sugar plantations of
the neighboring island Saint Domingue (later Haiti), the
most important sugar producer in the world at the time,
the slave labor in Cuba increases, especially in Havana,
in order to achieve higher production and thus take ad-
vantage of the economic boom caused by the drop of
-
68
AfricA in cubA
Saint Domingue in this market.
It also increases the demand in Europe for important
items produced in Cuba, such as coffee, chocolate and
indigo, among others. In this way arrived to Cuba waves
of blacks from different places and ethnicities, especially
Congo, Angolan, Carabalis, Mandingo, Mines, and other.
From the first quarter of the nineteenth century, began
arriving too many slaves from Yoruba land. Like the Spa-
nish colonists, Africans brought their cultures, denied by
the Spanish and other Europeans, and also for the white
criollos, just for being different to theirs.
No one could foresee the flow of contributions that
would provide these ethnicities of slaves and freedmen
to new lands where they were transplanted; slowly took
place the fusion of races, to make a new Cuba-born po-
pulation and a new culture with African and Spanish
characteristics.
Under the conditions of brutal oppression that suffe-
red nation slaves (those who born in Africa), and the
natives they had no alternative but to use religious ce-
remonies to keep their identity and ancestral traditions
against the prohibitions of their rulers. The freedmen
were not far behind to achieve such purposes.
The music and dance are vital activities to the African
and these manifestations are present in every moment of
-
69
AfricA in cubA
their life. Unfortunately, the written sources are scarce in
Cuba and black African participation and their Creole
descendants in various forms, even the non-religious, is
mentioned only tangentially. But, happily, there was the
oral tradition to maintain and transmit them to sub-
sequent generations. The old documents of the Cuban
villages mentioned early interventions of horros (freed)
blacks in Corpus Christi celebrations, parties in which
they had introduced other manifestations of African ori-
gin that trumped their liturgy. Blacks and mulattos gra-
dually changed Catholic activities, incorporating to them
elements of African religions, in order to mask their cus-
toms and ancestral beliefs and to practice them. When
were established the town councils, they celebrated there
their festivals and rituals.
The presence of these councils was held for more than
three centuries, and is important because in such places
freed blacks and mulattos developed part of their litur-
gical life and recreation, as well as in their homes, using
reproduced or modified instruments. Black Africans and
their Creole descendants left their musical mark in every
place where they were. The problem is that music was
not collected and only was transmitted by oral tradition.
In the seventeenth century we find already some
amount of black and mulatto-a large percentage of them
-
70
AfricA in cubA
considered Creoles because they had born in Cuba-,
which had not slave condition. These men were not sent
to the sugar plantations and other agricultural labors,
but remained in the cities, where they dedicated to mu-
sic and handcrafts, activities despised by white Creoles
and Spanish, because they considered them unprofitable,
but above all because they believed that them diminis-
hed social status, a phenomenon that occurred in the
Americas, in villages where there were black and indi-
genous population. Social and economic differences bet-
ween the sectors of the black population are appreciable.
It is distinguishable a group holder of property, money
and slaves, some pardos and morenos-as were called the
mulattoes and blacks-, belonging to this group have ac-
cess to certain places of social political and economic
rank, that usually were closed to most of the population
of “color”.
At the beginning of the nineteenth century the diffe-
rence between the black population of Cuba-slave and
free-were discernible. A keen observer as Baron Alexan-
der von Humboldt3, refers to them in his Political Essay
on the Island of Cuba, published in Paris, in 1827.
3 Humboldt explains how the domestic slave was menaced with the labor in the plantations of coffee and sugar (the worst of the cases).
-
71
AfricA in cubA
As members of the economic and social elite, black
and brown, were notable musicians, owners, performers
and conductors who enlivened the soirees and public
dancing that emerged in late eighteenth century in the
capital of the island. These dances, despite the initial
rejection of many prudish and moralistic, soon gained
fallowers, and the enthusiasm spread to rural villages su-
rrounding Havana as well as inner cities where they also
offered other distractions (card games, bowling, ingots,
ride bulls or bulls, cockfighting, comedy, raffles of objects
and baths, if there was a river nearby). There remai-
ned, therefore, in the hands of freed blacks and mulattos
Creoles, all the hand craft work and the practice of the
arts, especially music, which became almost exclusive
heritage of the “people of color”.
Hence, from the late eighteenth to mid-nineteenth
century, the orchestras that played in the most exclu-
sive or official salons, or in modest folk dances, were
composed of black and mulatto freedmen who played
European music (minuets, quadrilles and other genera)
preferred by the ruling classes. The only whites in the
exercise of the art of music were the Spanish that were
part of dislocated military regiments in Cuba, or those
who, along with other Europeans, formed the orchestras
of the theaters or that who came as soloists. In such ca-
-
72
AfricA in cubA
ses, there was no social disrespect by the upper classes;
on the contrary, received a differential treatment.
Over time, blacks and mulattos instrumentalist were
cross-culturing unconsciously African music elements
from their liturgies in European music performed in
salons. These European genres were modified first and
then gave way to new musical forms with characteristics
of both cultures. The music that blacks and their instru-
mental ensembles made almost never collected and was
reproduced orally only.
On the musical life of blacks and mulattos, serial
press offered little information in these years, when star-
ted the publishing of El Papel Periódico de La Havana in
1790, and was usually incidental or tangential, inferred
from other information, for example: when announcing
the escape or loss of a household slave, were mentioned
their physical signs-for better identification-, ethnicity
and they added some musical characteristics: “much gi-
ven to singing”, “good guitar player” or “violin”, which
further helped to achieve the capture. Other times it was
announced in the press something that was sold in a pla-
ce near the the Congos, the Manding or Ararás cabildo,
which was a point of reference, an identification element
of the Havana places. We also know by the press that the
Count of Santa Clara, the governor of the island, issued
-
73
AfricA in cubA
a document in the late eighteenth century, which regu-
lated musical activities of the black population of Cuba.
Of these articles we highlight the reference to one that
said it was not allowed to drive to the cabildos the bodies
of blacks “to dance or sing like in their land.”
Nor was admitted that in private homes where were
exposed a dead body, people could sing or dance, becau-
se there were fines for those who were free and floggings
for slaves. The bans also existed for the death child ce-
remonies and those who contravening this order were
punished with fines, and if one person could not pay, he
or she had to do public works. Women faced arrest for
several days. In the late eighteenth and early nineteenth
centuries, an exceptional witness documented the situa-
tion of Havana in regard to amusements and dances that
were offered in the different social classes. We refer to
the journalist Buenaventura Pascual Ferrer, Guard Corps
of the queen and writer, who says: “The main people dan-
ces consist of good musicians and people dance with the
style of French school”. And on family homes of lower
level he observed: “They run with one or two guitars or
treble and hollow gourd with grooves, they sing and dan-
ce happy and animated songs invented by themselves,
-
74
AfricA in cubA
with an incredible lightness and grace”4.
This hollow gourd with clefts was an instrument
among blacks in various American towns. By closing
eighteenth century, the musical taste of Europeans and
white Creoles of the island was geared towards European
genera of living, introduced by Spain.
In addition to the music of the ruling classes, existed
the music of the black population (African and Creole)
and mulatto, practiced in the tangos or cabildos, in their
homes, on the streets, at work or at public parties, which
were transmitted orally to succeeding generations, and
also amalgamated together those from different ethni-
cities. While it is true that both types of music existed
in parallel, they were getting closer and close until they
passed its boundary lines, and some African rhythms
fused with European musical genres and species most
liked by the ruling classes because of their slow process
of assimilation.
This acculturation of European genres with the
rhythms and melodies of African origin derived in to
formation of Cuban music.
4 All the references of Buenaventura Pascual y Ferrer are from La Revista de Cuba, num. 1 y 2, 1877, which was ruled by José Antonio Cortina in Havana. They appear in the bibliography column, edited by Eusebio Valdés Domínguez.
-
75
AfricA in cubA
Natalia Bolivar. Cuba, 1934. Painter, writer and ethnolo-
gist. Specialist in Afro-Cuban religions. Author of The
Los Orishas en Cuba, Ituto: la muerte en los mitos y rituales
afrocubanos, Mitos y Leyendas de la comida afrocubana,
Opolopo Owó: los sistemas adivinatorios de la Regla de
Ocha, y Orishas, Egguns, Nkisis, Nfumbes y su posesión
de la pintura cubana. This text corresponds to the first
chapter Nkorí. Nkorí. Vocablos africanos en la música cu-
bana (Editorial Letras Cubanas, Havana, 2011), coautho-
red with Zoila Lapique.
Zoila Lapique. Cuba, 1930. Musicologist and historian.
In 1974 she won the prize in musicology Pablo Her-
nández Balaguer for his essay on Cuban colonial music
periodicals (1812-1902), and in 2002, was awarded the
National Prize of Social Sciences. The Cuban Institute
for Cultural Research Juan Marinello conferred her the
National Award for Cultural Research 2010. This text
corresponds to the first chapter of Nkorí. Vocablos africa-
nos en la música cubana (Editorial Letras Cubanas, Hava-
na, 2011), coauthored with Natalia Bolívar.
-
76
THE INTERVIEW
Rogelio Martinez Furé, folklorist
By Marianela González
“…not only religion, but also the ancient and modern
trova, the “punto cubano”, the Danzon ... everything that
constitutes our musical heritage, is mixture. The folklo-
re is not a museum”.
Being a Journalism student, I read a
book where Rogelio Martinez Furé interviewing himself.
Then, I found it arrogant, but with the charm that such
writing can foster in the initiated. Five years later, seated
in the couch where the Cuban folklorist expect me to
have a talk, I found its source: that text was published in
the 70s by Furé as an introduction for a Conjunto Folklo-
rico Nacional´s hand program.
And I can´t lie, even if he is not in front of me now:
while he was answering to my recorder one of my ques-
tions, I thought again on the introductory paragraphs
of that text. As much as hard to believe, this man who
received me that afternoon to have a talk among his
-
77
AfricA in cubA
77
orishas, had not always someone to interview/question
him. As Cuban culture itself.
Rogelio Martínez Furé founded the first professional
Cuban folk art that was able to transcend national bor-
ders and become a world leader in Afro-Cuban culture.
How would you characterize the political, cultural and social foundational context, specially, those factors that become