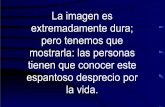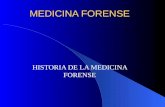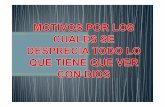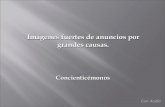II Congreso Internacional de Psicología Jurídico - Forense. · Forense. Santiago, Chile. A. Un...
Transcript of II Congreso Internacional de Psicología Jurídico - Forense. · Forense. Santiago, Chile. A. Un...
Omar Gutiérrez Muñoz Alejandra Rodríguez Morales
Servicio Médico Legal Santiago, Chile
2012
II Congreso Internacional de Psicología Jurídico - Forense. Santiago, Chile.
A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:
1. fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención 2. deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer 3. impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 4. irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones 5. despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 6. irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas 7. falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros
B. El sujeto tiene al menos 18 años.
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de 15 años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco
El TAP se asocia a un bajo estrato
socioeconómico y al medio urbano.
Es mucho más frecuente en varones que en las mujeres. Sin embargo, se ha considerado que el TAP podría infradiagnosticarse en las mujeres, sobre todo por el hecho de que en la definición del trastorno disocial se insiste de manera especial en los ítems de agresividad.
El TLP se diagnostica con preferencia en mujeres (alrededor de 75%)
En la población general el TAP es de un 3% en varones y del 1% en mujeres.
Las estimaciones de la prevalencia en poblaciones clínicas varían entre un 3% y 30%, dependiendo de las características de la muestra (marco forense, cárcel, CT se han encontrado cifras de prevalencia incluso más elevadas)
¿Existen diferencias que distingan a las mujeres y los hombres antisociales?
Se considera que la prevalencia del TAP es mayor en hombres que en mujeres (3:1)
A nivel mundial esta tendencia iría en aumento sobre todo en el caso de las mujeres, quienes también presentan una diversificación del delito: aborto, parricidio, hurtos y delitos no violentos (tráfico de drogas, estafas)
Estudios de seguimiento hasta la vida adulta, en mujeres jóvenes con TAP, muestran que ellas tendrían una tasa de mortalidad más elevadas, corren mayor riesgo de delinquir que las personas que no presentan este trastorno, muestran porcentaje mayor de patologías concomitantes y establecen relaciones interpersonales disfuncionales y en ocasiones violentas. (Pajer, 1998)
También se ha sugerido una diferencia en la forma como las mujeres y hombres expresan el comportamiento antisocial. Al ser prevalente en hombres, se consideraba que tenía que ser más aberrante y grave en el caso de la mujer.
Mulder (1994) comparó las características de un pequeño grupo de mujeres con un grupo similar de hombres que cumplían con criterios para el diagnóstico de TAP.
Si bien ambos grupos referían problemas parentales durante la niñez, este dato sólo resultó significativo en el grupo de las mujeres.
En cuanto a los síntomas antisociales, las mujeres referían con mayor frecuencia problemas de relación, laborales y de violencia. En cambio los hombres referían problemas laborales y de violencia.
En el libro “La mujer delincuente” (“La donna delinquente” de C. Lombroso, 1893) el autor expone la teoría de la Criminalidad por equivalencia: “El hombre comete delito, la mujer se prostituye, la prostitución es ‘su’ delito”.
De esta forma se pensaba que su comportamiento era un problema de mala conducta sexual más que de delincuencia y, por tanto, se debía curar a la mujer y someterla a tratamiento en lugar de castigarla.
En esta misma línea, corrientes posteriores, señalaban que cuando la mujer cometía un delito grave, no se debía a un impulso propio, sino que lo hacía para ayudar a un compañero, una idea que todavía perdura hoy en día.
Criminólogos europeos (Parmalee, Colajanni y otros) aseguran que es poco frecuente que las mujeres cometan un asesinato para robar y que no se verían atraídas por cometer atracos o asaltos a mano armada, ya que matarían casi exclusivamente por pasión.
Se ha planteado también, que los hombres expresan la conducta antisocial mediante agresiones físicas y verbales que van desde las amenazas hasta los ataques físicos, mientras que las mujeres suelen expresarlo en lo que se ha denominado “agresión en las relaciones interpersonales”, como por ejemplo, extender rumores maliciosos, rechazar a otras mujeres de sus grupos sociales, etc. (Crick, 1995)
Sin embargo si los actos violentos contra miembros de la familia se analizan de forma separada, las diferencias se reducen de forma muy considerable, lo que refuta que existan estas supuestas diferencias (Balthazar y Cook, 1984)
Según la revisión de la literatura, la delincuencia femenina ha ido en aumento y cada vez más diversificada incluyendo delitos violentos.
En el año 1977, se realizó la primera encuesta sobre delincuencia mundial (ONU) donde se estableció que la tasa global de mujeres delincuentes ha aumentado con mayor rapidez que en los hombres (en un 30% en los países en vías de desarrollo)
En Barbados, México, Bolivia, Colombia, Kenia, Australia,
Inglaterra y Gales, Nueva Zelanda, EEUU u Kirguistán,
entre 1994 y el 2004 la población femenina en las
cárceles aumentó a una tasa más veloz que la de la población masculina en las cárceles.
En México, un incremento del 235% para las mujeres, comparado con 134% para los hombres.
En Kenia, un aumento del 100% para las mujeres, comparado con uno del 24% para los hombres.
En Australia, entre 1984 y 2003, hubo un incremento del 75% en el índice de encarcelamiento de hombres, mientras que para las mujeres el índice equivalente estaba alrededor del 209%.
Según estadísticas de Gendarmería de Chile, de la población penal total equivalente a 103.982 sujetos, 91.611 corresponderían a hombres y 12.371 a mujeres.
Distribución de la
población penal según sexo (Mayo, 2012)
El estudio de la criminalidad femenina, se relaciona
directamente con los estereotipos de género (conjunto estructurado de creencias compartidas dentro de una cultura, acerca de los atributos o características que poseen hombres y mujeres)
Los estereotipos de género no sólo describen como la gente cree que son hombres y mujeres, sino también como hombres y mujeres “deben ser” y comportarse.
De esta manera a la mujer se le otorga el atributo de suave
y vulnerable, alejada de la violencia.
Si se analiza el tema de la perversión por
ejemplo, para el psicoanálisis freudiano ortodoxo, la perversión es una cualidad masculina originada en la angustia de castración, peligro inexistente en la mujer que, en cambio, desarrollaría la envidia del pene y estaría exenta, por lo tanto, del manto de las perversiones.
Planteamientos actuales derriban esta creencia. La psiquiatra y psicoanalista argentina Estela Welldon (2009) postula que existe en la perversión, una diferencia importante entre el hombre y la mujer: el hombre utiliza principalmente el pene para sus actividades perversas, mientras que la mujer utiliza la totalidad de su cuerpo, puesto que los órganos reproductores femeninos están más diversificados y además, a sus hijos como una extensión de su propio cuerpo.
Es probable que el “deber ser” impuesto para el género femenino, la impotencia personal o los sentimientos de marginación social y profesional, hayan potenciado la utilización de su propio cuerpo y de sus hijos como instrumento de perversión.
En la medida en que la igualdad de derechos se abre camino, la expresión de las perversiones podrían ser más parecidas.
La psicopatía es un trastorno de personalidad definido por una serie de características conductuales, interpersonales y afectivas.
CONDUCTA: acciones de riesgo, buscan sensaciones
nuevas, impulsividad, diferentes actos delictivos.
PLANO INTERPERSONAL: egocéntricos, manipuladores, arrogantes, sin capacidad de empatía, astutos, crueles. Disfrutan con la extorsión y el abuso.
AFECTOS: emociones superficiales, incapaces de establecer vínculos significativos con los demás. Sin remordimientos ni sentimientos de culpa, desprecio del bienestar y los derechos de los demás.
La mayoría de las investigaciones relacionadas con la
psicopatía se han desarrollado en hombres. De esta situación, resulta una escasez de estudios orientados a la psicopatía en mujeres.
En el libro “La máscara de la locura” (“The Mask of sanity”, Cleckey 1976) el autor realiza un estudio con 15 casos de psicopatía; dos de ellos correspondían a mujeres.
Las dos mujeres exhibían el mismo comportamiento antisocial y falta de empatía, que los psicópatas varones.
Los primeros estudios de psicopatía femenina más que a la psicopatía en sí, estuvieron orientados a la criminalidad en mujeres, ello facilitado por un fuerte cambio social, en donde la delincuencia femenina iba en aumento, repercutiendo en un mayor número de mujeres condenadas.
Hay menor información sobre infractoras psicópatas de sexo femenino dado que las cárceles están mayormente pobladas por hombres.
Se ha estimado que en mujeres la prevalencia de psicopatía de acuerdo a cómo es definida por Hare, sería de 10 - 15% (en hombres entre un 15% y 25% en población recluída) (2004)
La psicopatía se evalúa con la ESCALA DE PSICOPATÍA REVISADA DE HARE (PCL – R)
Faceta 1 recoge los elementos interpersonales y afectivos
Faceta 2 se asocia al comportamiento antisocial e impulsivo.
FACETA 1 Factor INTERPERSONAL 1.- Encanto superficial. 2. Egocentrismo / Sensación Grandiosa de Autovalía 4. Mentira Patológica 5. Dirección/Manipulación Factor AFECTIVO 6. Falta de Remordimiento y culpa 7. Escasa Profundidad de los Afectos 8. Insensibilidad/Falta de Empatía 16. Incapacidad Para Aceptar la Responsabilidad Propia
FACETA 2 Factor ESTILO DE VIDA 3. Necesidad de Estimulación / Tendencia al Aburrimiento. 9. Estilo de Vida Parasitario. 13. Falta de Metas Realistas a Largo Plazo 14. Impulsividad 15. Irresponsabilidad Factor ANTISOCIAL 10. Falta de Control Conductual. 12. Problemas Conductuales Precoces 18. Delincuencia Juvenil 19.Revocación de libertad condicional y quebrantamiento de beneficios intrapenitenciarios. 20. Versatilidad Criminal
*Los ítems 11 y 17 no forman parte de ningún factor, pero por su peso estadístico con el puntaje total se considera parte importante de la psicopatía. 11. Conducta sexual promiscua. 17. Varias relaciones maritales breves.
Esta escala fue diseñada para ser aplicada a población masculina.
En la tesis realizada en año 2007 por estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad del Mar (Chile), se aplicó esta escala en población penitenciaria femenina (30 mujeres), observándose que en los ítems relacionados con Estilo de vida, se obtuvo la confiabilidad más baja.
Como hipótesis se planteó que la socialización de las mujeres difiere de la de los hombres, influyendo los prejuicios que existen en torno a la feminidad. Los ítems que componen este factor son: necesidad de estimulación o tendencia al aburrimiento, estilo de vida parasitario, falta de metas realistas a largo plazo, impulsividad e irresponsabilidad.
En el análisis correlacional también se pudo apreciar que el ítem 14 (impulsividad) no carga significativamente, probablemente porque la impulsividad no es una característica significativa para las mujeres psicópatas.
El PCL-R también ha mostrado tener un excelente poder predictor de reincidencia sea por sí mismo o como parte de otros instrumentos como el HCR-20.
Esta Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos (1995) es una lista con una serie de 20 ítems, agrupados en 10 factores del pasado (Históricos),5 factores presentes (Clínicos) y 5 factores del futuro (De Gestión de Riesgo)
Ítems del HCR-20.
Histórico (Pasado) Clínico (Presente) Afrontamiento del riesgo
(Futuro)
H1 Violencia previa H2 Edad del primer incidente violento H3 Relaciones inestables de pareja H4 Problemas relacionados con el empleo H5 Problemas con el consumo de sustancias adictivas H6 Trastorno mental grave H7 Psicopatía H8 Desajuste infantil H9 Trastorno de personalidad H10 Incumplimiento de supervisión
C1 Carencia de introspección C2 Actitudes negativas C3 Presencia actual de síntomas de trastorno mental grave C4 Impulsividad C 5 No re s p o n de a l tratamiento
R1 Ausencia de planes de futuro viables R2 Exposición a factores desestabilizantes R3 Carencia de apoyo social R4 Incumplimiento a los tratamientos prescritos R5 Alto nivel de estrés
El objetivo de esta investigación fue describir las características sociodemográficas y psicopatológicas comunes, de las mujeres que en su diagnóstico de personalidad presentaran elementos asociales.
Esta investigación tuvo un carácter retrospectivo, basada en el análisis de los informes periciales practicados en el Área de Salud Mental Adultos del Servicio Médico Legal de Santiago, entre el año 2000 al 2012.
La muestra en estudio estuvo constituida por 63 mujeres, evaluadas por diferentes causas.
Estado Civil Nivel Educacional Ocupación Antecedentes Psiquiátricos Disfunción Familiar Deserción Escolar Abuso sexual Problemas conductuales Control de Impulsos Reincidencia Reconocimiento del delito Relación con la victima Además, cada una de las pericias fue analizada a la luz de dos
escalas: el PCL – R y el HCR-20, ello con el fin de realizar un análisis más profundo de la población estudiada.
Edad Estado Civil Nivel Educacional
A. Salud Mental
Reincidencia Reconocimi.
Media: 34,22 Desv.típ.: 11,62 Mín: 18 Máx: 69
Solteras: 55.6% (35) Casadas: 33,3% (21) Viudas: 11,1% (7)
Analfabetas: 3.2% (2) B. Incompleta 27% (17) B. Completa 31.7% (20) M.Incompleta 22.2% (14) M. Completa 9.5% (6) Técnico 1.6% (1) Superior 4.8% (3)
Si: 68.3% (43) No: 31.7% (20)
Si: 63.5% (40) No: 36.5% (23)
Si: 68.3% (43) No: 30.2% (19) No Corresp: 1.6% (1)
Relación con Victima Ocupación Disfunción Familiar
Conocida 42.9% (27) Desconocida: 17.5% (11) No Corresponde: 39.7% (25)
Formal: 17.5% (11) Informal: 47.6% (30) Cesante: 9.5% (6) Sin oficio: 25.4% (16)
Si: 79.4% (50) No: 20.6% (13)
Abuso Sexual Deserción Escolar
Problemas Conduc.
Prob. Control. Impulsos
Si: 27.0% (17) No: 73.0% (46)
Si: 85.7% (54) No: 14.3% (9)
Si: 61.9% (39) No: 38.1% (24)
Si: 73.0% (46) No: 27.0% (17)
Amenazas
2%
Aborto
2%
Abuso Sexual
3%
Familia
8% Desacato
5%
Estafas y otros
6%
Homicidio
3%
Hurto
13%
Incendio
8%
Interdicción
2%
Lesiones
3%
Maltrato a Carabineros
2%
Parricidio
8%
Robos
19%
Trafico de Drogas
16%
VIF
2%
PRINCIPALES CAUSAS EN LAS QUE SE INVOLUCRAN
Sin Diagnóstico
40%
Abuso de
Sustancias
24%
Tr. Afectivos
21%
Dependencia
11%
Deterioro
Organico
1% Epilepsia
3%
Diagnosticos EJE 1
TDP Límite con
rasgos asociales
30%
TDP mixto Hi-Asocial
19%
TDP mixto Impul-Asocial
3%
TDP Narcisista-Asocial
1%
TDP Asocial
21%
TDP Psicopático
2%
Rasgos narcisista-asocial
2%
Rasgos asociales
9%
Rasgos Hi-Asociales
11%
Rasgos Limite-Asocial
2%
Diagnosticos Eje 2
FACETA 1 FACETA 2 PCL-R
Media: 9.25
Media: 7.10 Media: 16.94
Desv.típ: 3.663
Desv.típ: 3.962 Desv.típ: 6.337
Mínimo: 1 Máximo: 15
Min: 0 Máx: 16
Min: 2 Máx:31
HISTORICO CLINICO RIESGO HCR20
N Válidos 63 63 63 63
Perdidos 0 0 0 0
Media 8,06 5,16 5,35 18,57
Mediana 8,00 5,00 5,00 17,00
Moda 3(a) 4 4 21
Desv. típ. 4,500 1,894 2,628 8,214
Mínimo 0 1 0 4
Máximo 18 8 10 36
Estado Civil
La mayoría de ellas es soltera (62.5%)
Nivel Educacional
Existe un bajo porcentaje de personas analfabetas (5%), por tanto la mayoría de ellas tiene estudios básicos (57.5%).
Sólo un porcentaje menor 5% tiene algún tipo de estudio superior
Ocupación
El 57.5% tendría algún tipo de actividad económica ya sea formal o informal, el 42.5% se encuentra sin actividad laboral (Cesante-Sin oficio).
Salud Mental
El 65% tiene algún tipo de atención en el área de la SM.
Reconocimiento
El 75% de ellas reconoce el delito por el cual esta siendo peritada
Relación con la Victima
El 52% corresponde a víctimas conocidas por la imputada y el 47.5% a víctimas desconocidas o que por las características del delito, ello no corresponde.
La mayoría de las imputadas reincidentes presentan diagnóstico EJE I
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Chi-cuadrado de
Pearson 5,293(b) 1 ,021
Corrección por
continuidad(a) 3,851 1 ,050
Razón de verosimilitud 5,302 1 ,021
Estadístico exacto de
Fisher ,041 ,025
Asociación lineal por
lineal 5,161 1 ,023
N de casos válidos 40
El 75% de las imputadas tendrían un diagnostico de TDP y un 26% que no presentaría los criterios suficientes para ello.
El 76.9% de las reincidentes tendría un problema en el control de sus impulsos
El 80% presento disfunción familiar en la niñez. Pese a ello el 77.5% no refiere haber sufrido abuso sexual durante la niñez.
El 92.3% presenta deserción escolar.
El 73,1% de las reincidentes refiere haber presentado problemas de conducta en la infancia.
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
Sig. exacta
(bilateral)
Sig. exacta
(unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 5,293(b) 1 ,021
Corrección por
continuidad(a) 3,851 1 ,050
Razón de verosimilitud 5,302 1 ,021
Estadístico exacto de
Fisher ,041 ,025
Asociación lineal por
lineal 5,161 1 ,023
N de casos válidos 40
De acuerdo a los resultados estadísticos se
encontró una relación entre la Faceta 2 (estilo de vida y conductas antisociales) y el ítem Histórico del HCR-20 (conductas pasadas: violencia, relaciones inestables de pareja, problemas laborales, abuso de drogas, trastorno mental, psicopatía, etc.)
Según la literatura el TAP podría estar infradiagnosticado en mujeres. En la muestra ellas representan sólo el 21%.
En la población general TLP se diagnóstica de preferencia en mujeres alrededor del 75%. En la muestra estudiada, el TLP alcanza el 30% de los diagnósticos, porcentaje más alto.
La revisión de la bibliografía da cuenta de un bajo número de estudios donde se trate la relación entre mujer y delito.
Surge la interrogante ¿Los instrumentos existentes logran distinguir entre los hombres y las mujeres que tienen un TDPA?
Al revisar estudios sobre conducta delictiva, independiente de la Vs genero, vemos como existen elementos transversales en poblaciones carcelarias, presentes también en esta muestra, que llevan necesariamente a un planteamiento sobre la generación de Políticas Públicas (Educación, Familiares, Salud Mental, Ocupación) sobre todo en materias de prevención.
Respecto de las patologías del EJE I, estudios de seguimiento en mujeres con TAP han dado cuenta de un mayor porcentaje de patología, lo que es coincidente con la muestra.
Llama la atención el dato referido a que la mayoría de las victimas de las reincidentes pertenecen al circulo conocido de las imputadas, surgiendo la interrogante por aquellas conductas antisociales en el contexto de Familia.
Los Criterios Diagnósticos del DSM tienen una clara orientación conductual, pero ¿qué sucede con las mujeres que pueden tener un puntaje mayor en la Faceta 1 del PCL-R? (ítems relacionados con lo interpersonal y afectivo)
Al ser una muestra homogénea, el análisis de los datos se vio dificultado, al no contar con un grupo de comparación.
Por la naturaleza del estudio (retrospectivo) se pierde la riqueza de la entrevista para la corrección del PCL-R y el HCR-20.
Para una optima aplicación de los instrumentos se requiere de información colateral, lo que no ocurrió en la mayoría de los casos revisados.