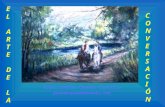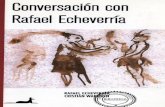Incapacidad del medico para la conversacion
-
Upload
alex-campino -
Category
Health & Medicine
-
view
721 -
download
4
Transcript of Incapacidad del medico para la conversacion
¿Incapacidad del médico para la conversación? Por: John Jairo Bohórquez Carrillo Médico y Cirujano, Universidad de Antioquia. Magíster en Administración en Salud, Universidad CES-Universidad del Rosario Introducción
“El más fructífero y natural ejercicio del espíritu es, a mi parecer,
la conversación” Montaigne (1)
La medicina ha vivido un proceso de deshumanización tal que ha hecho al paciente más enfermo aún. Múltiples factores históricos lo explican, pero tres de ellos han sido decisivos: el neopositivismo, la medicalización de la vida y el afán de lucro (2). Estos fenómenos no sólo invadieron la clínica y la investigación, también prostituyeron el lenguaje y la conversación del médico: “Buena parte de lo que la gente-paciente denomina deshumanización se debe al lenguaje empobrecido del médico tratante, escaso de alteridad, escaso de asertividad, en tanto no reconoce los derechos de los demás y, al contrario, genera emociones negativas en el paciente”, caracterizado por su galimatías, la objetivación, la intimidación y el belicismo (2). Se produjeron dos síndromes: el "síndrome del médico humano-deficiente" y el síndrome del paciente médico-demandante. El lenguaje pobre y el maltrato al paciente por parte del médico no son fenómenos recientes, han estado ahí, milenariamente (3). Pero en estos tiempos modernos se ha empeorado, conviviendo con el mejor momento histórico de prestigio para la medicina. A diferencia del lenguaje demandante y en ocasiones grosero de algunos pacientes, que en la historia de la medicina es reciente. ¿Quién no ha oído hablar de “los inmensos logros de la medicina actual”? Pero, ¿quién no ha escuchado también que la medicina está deshumanizada? Y quizá sea el lenguaje el mejor escenario, no el único, para evaluar el proceso de deshumanización en medicina. La época actual se distingue por un empobrecimiento generalizado de la palabra, el lenguaje y la conversación, es decir, del pensamiento, que afecta a todos los seres humanos, no sólo al médico ni al paciente. Se le ha desvalorizado, incluso desprestigiado, con diferentes influencias como los medios de comunicación, enfocados en el raiting y en el estilo light, no en la cultura, los libros triviales convertidos en best-sellers por intereses comerciales, las ideologías del silencio, el consumo y la diversión, y hasta las pedagogías del simplismo (4). Conversar hoy es más fácil, mediante el chat, con personas que están al otro lado del planeta, pero difícil con el que está al lado, pues el reto es mayor. Además, el asunto del diálogo no es sólo de palabras. Una gran proporción de él está constituido también por los gestos, por el tono de la voz y por la mirada. El moderno chateo suprime los gestos y el tono de la voz, pero no suprime ni las palabras ni el tono de las palabras. Y donde hay palabras, gestos, tono y miradas, como en la consulta, habrá interpretaciones: no todo lo que se diga abarcará el pensamiento original ni será interpretado de acuerdo a su intención, y todo lo que se escuche o se vea será interpretado de acuerdo a unas capacidades, a unos valores y a unas experiencias. Lo humano nació con el lenguaje (5), la civilización surgió con él, cuando un primer cavernícola, en vez de tirarle una piedra a otro, le tiró un insulto. Es insólito que el hombre moderno, cumbre de dicha civilización, haya logrado convertir otra vez en piedras sus palabras. Alcanzó tal poder el lenguaje en la historia, que llegó a ser peligroso para algunos, porque puede ser trocado incluso en arma, no sólo insulto. La quema de libros es una de esas vergüenzas humanas que reconoce el poder del lenguaje, aunque pudo haber
sido un avance, como se dice que lo reconoció Sigmund Freud: cuando le dijeron que los nazis estaban quemando sus libros, él exclamó: “¡Cómo ha progresado la humanidad! ¡En otra época me hubieran quemado a mí!”. No fue tanto el progreso: a él no lo quemaron, pero en los seis años que siguieron a su muerte fueron quemados millones de seres humanos en los hornos de los campos de concentración. Ni siquiera la nación más culta del siglo veinte, con el mayor índice de lectura per cápita, se salvó de la barbarie y nos enseñó el nazismo, una hipérbole de los peligros del lenguaje y de la conversación del despotismo. ¿Qué experiencia humana no se construye con palabras? Todas las grandes experiencias del vivir se construyen con ellas (4): el pensamiento, el amor, la sexualidad, la identidad, el goce y el sufrimiento se forman con las palabras. ¡Qué tal la experiencia de la enfermedad! Pero la mayor de todas, la gran experiencia del vivir humano, construida lenta y delicadamente con palabras, es la salud. Todo el mundo conversa de salud y enfermedades, a toda hora, en todas partes, desde muy temprana edad y hasta el último día: pocas cosas en la vida causan tanta zozobra. Pero es más fácil la conversación sobre salud y enfermedades entre pacientes, porque con el médico ya es otra cosa. El propósito de este trabajo es evaluar la importancia de la conversación en la labor médica, sus posibles impedimentos y desafíos. Amenazas al arte de la conversación
“De todas las artes humanas, la principal es la de conversar”
Kant (4)
“Muchas manos tocan puertas de consultorios porque no tienen con quién conversar” (4), y creen que con el médico (o algún otro terapeuta) lo van a poder lograr. Pero un estudio norteamericano citado por Goleman (6) demuestra que mientras está en la sala de espera el paciente tiene por lo menos tres preguntas para hacerle al médico, y cuando sale, recibió 1.5 respuestas. No pudo conversar, el médico está impedido. Aunque no es indispensable conocer estudios: hoy es un corrillo generalizado que en el consultorio la posibilidad de conversar es escasa. Sin contar, claro, con los que “tocan las puertas de los consultorios” no para conversar o aprender sino con otra intencionalidad: la ganancia secundaria, la incapacidad, la posibilidad de una demanda. La “medicina a la defensiva” también bloqueó el ejercicio clínico. ¿Qué puede ser más humano que conversar? ¿Qué otro encuentro humano requiere la conversación con más destreza, frescura, imaginación, soltura y fuerza que una consulta médica? La medicina se deshumanizó porque se hizo imposible conversar: el médico no es capaz por el dogmatismo, por el neopositivismo, por la medicalización, por el afán de lucro y de tiempo y por el ejercicio a la defensiva. El paciente no es capaz porque la enfermedad lo abruma, porque podría tener una intención oculta y porque la cultura en que vive también empobreció su lenguaje. Por principio, al ser humano le es difícil entenderse (7). La conversación es escasa en la historia de la humanidad. Por eso la guerra ha sido la constante, no la paz. El ser humano tiende al dogma, no tanto a la verdad. Y quien no ama la verdad tiene muchas dificultades para conversar. Dogmatismo, pensamiento rígido, mal carácter, prejuicios, terquedad, mentiras, ausencia de escucha, falta de alteridad y celos (7): así es imposible conversar. Y todas las personas exhiben esos rasgos en alguna medida. Con la tendencia dogmática del hombre bastaría para hacer difícil la conversación. ¿Quién puede conversar con un dogmático? Las actitudes dogmáticas humanas surgen apenas surgen las ideas innovadoras: sus seguidores las defienden como un dogma, como una proposición innegable e irrefutable, hasta que caen y aparecen otras, que tendrán nuevos seguidores. Y la ciencia no escapa a esta propensión. ¿Qué se podría decir de la
medicina, un arte basado en diversos saberes como la ciencia y la ética? ¡Que el dogma distingue al médico como el palo distingue al ciego! Si conversar fuera fácil no habría guerras, serían menos los divorcios y las amistades fallidas. Menos dolor en la historia, menos muertes violentas, menos abusos sexuales, menos violencia en las familias, menos humillación, menos ultraje, el más humano de los mundos. Pero quizá sea el matrimonio el escenario más familiar para evaluar la importancia de la conversación. En condiciones habituales el cónyuge es justo la persona con la que más se conversa, la vida en pareja es una dedicación casi exclusiva a conversar, con el aderezo maravilloso del sexo, aunque la conversación es a la vez su fuente más importante, a veces la única, de conflictos y desequilibrios. Los celos, la terquedad, el mal carácter (7), la psico-rigidez y los prejuicios atizan el fuego. Por eso el divorcio: ya no habrá que conversar más, vendrá la calma después de devastadores incendios. ¡Las uniones duraderas sí que saben conversar! Nietzsche lo dijo con absoluta belleza y claridad: “¿Queréis un amor duradero? ¡Preparaos para una larga conversación!”(7). Pero un segundo escenario adecuado para evaluar la importancia de la conversación es la relación médico-paciente. ¿Está preparado el médico para conversar con su paciente? ¿Tiene conciencia del acto conversatorio que es la consulta? Una evaluación inicial muestra la consulta médica, la histórica y la actual, como un acto educativo, casi instructivo, impositivo, no interpretativo ni mucho menos dialogante. En cierto sentido, el médico ve al paciente como a su alumno, no como un par humano, y el paciente va a clase, no a consulta. El experto tiene muchas cosas que enseñar y el paciente que aprender, así sea un joven médico de 25 o 30 años frente a un veterano de 68 o 75. Pero el paciente va es a conversar. ¿A qué otra cosa va? La “estructura monologal de la ciencia” (8), por su enfoque neopositivista, es un gran impedimento para la conversación entre el médico y el paciente, como entre el profesor y el alumno, o el científico y el público. El discurso científico actual sólo puede dialogar a través de publicaciones validadas. Allí podría haber controversia, inconformidad, insatisfacción, debate. Porque las verdades científicas son falsables (Popper), pues no todo lo que se publica es correcto ni es incorrecto todo lo que se rechaza para publicación. Se insiste en “podría haber controversia”, porque es exigua. En el salón de clase, en los seminarios y en el consultorio lo que se da al otro es un monólogo catedrático. Por lo tanto, no se reconoce al otro como humano, no hay alteridad, hay deshumanización. Y cuando el paciente sale conversador, aparece otro fenómeno. Porque casi siempre el médico está corto de tiempo y no se puede conversar cuando se está de afán. ¿Por qué el médico está de afán? El afán siempre viene del lucro: del propio médico o de la entidad. Ahí están los médicos (generales y especialistas) que hacen consulta particular para demostrarlo, y ahí están también, claro está, las entidades aseguradoras colombianas, fijando 15 o 20 minutos, deseando 10, para cada consulta. ¡Con razón es tan espantosa la caligrafía manual o electrónica del médico! Cualquiera que haya estado allí, en el consultorio particular o en el de las aseguradoras, sabe que el médico está de afán por la “productividad”: hay dinero de por medio, lo están midiendo. ¿Y si el paciente quiere conversar? ¿Y si tiene muchas inquietudes sobre su cuerpo o su salud? ¿Y si no está enfermo, si simplemente quiere conversar sobre prevención de enfermedades? La respuesta de un sistema diseñado para el lucro es: ¡Pues que pague otra consulta! En forma más paradójica aún, hasta los mismos pacientes, ansiosos por ser atendidos, pero también afanados, quisieran que el médico atendiera a los demás en forma atropellada, y tampoco dijeron nada cuando sus aseguradoras les ofrecieron consultas de 10 minutos, lo aceptaron de manera tan pasiva como complaciente. El paciente percibe una gran distancia por la barrera del lenguaje. Incluso percibe como inhumano a quien, debiendo saberlo, no sabe explicarle sus males de tal forma que lo entienda o lo interprete. Su percepción no es: “¡Qué tan culto es este doctor, y cómo sabe
medicina!”, sino “éste médico no se hace entender”. Tan grave es la cosa que si un paciente encuentra un médico que pueda y sepa conversar, de salud o enfermedad, se asombra, y sale diciendo que “¡éste sí es un buen médico, con él me gustaría seguir consultando!”. Quizá sólo lo supo escuchar y le supo explicar, dos condiciones básicas de la conversación. El problema es que hay cierto deleite para el médico en utilizar un lenguaje encriptado en términos técnicos, de origen latino, griego o del inglés. Un deleite asociado a la vanidad, a la complacencia del ego y al empoderamiento social. Da la impresión de estar frente a un científico. Un lenguaje que puede ser difícil hasta para otros profesionales no médicos, ¡qué se dirá de la gente sin preparación académica! Hay allí una barrera que de igual manera bloquea la posibilidad de la conversación con el paciente, porque genera un galimatías, por lo que Enrique Jardiel Poncela dijo: “La medicina es el arte de acompañar al sepulcro con palabras griegas”. Hasta el obstetra ha bloqueado su conversación, qué se diría del psiquiatra. Una labor tan importante en la sociedad como la obstetricia se ha desvirtuado por inconfesables intereses. El origen de la palabra moderna obstetricia es obstare, verbo del latín que significa: “estar ahí, a la espera”. ¿Qué esperan los obstetras modernos? Hoy crece en forma asombrosa e innecesaria el índice de cesáreas en el país como si las mujeres colombianas hubieran tenido un reciente cambio mutacional que las hizo más estrechas en su pelvis e inducidoras del sufrimiento fetal, y un cambio cultural que las quiere mantener intactas después de los embarazos. Cambió la definición con la medicalización de la vida. Un buen ejemplo de un uso extravagante del lenguaje como consecuencia de la superespecialización, léase neopositivismo, medicalización y afán de ascenso social o de lucro, sucedió cuando el urólogo dijo a los familiares de un paciente septuagenario con complicaciones postquirúrgicas, a los dos días de la prostatectomía, que querían una explicación diagnóstica y un pronóstico: “De la vejiga para arriba, no me compete”. Opera al paciente, aparece una complicación inesperada por la agresión al organismo y ahora su competencia es sólo de la vejiga para abajo. Para el urólogo, el enfermo era el sistema urológico, no el paciente. No se puede conversar cuando no se ve al paciente sino al órgano enfermo. Se podrían contar infinitas anécdotas en una casuística ético-clínica, que aluden a la incapacidad que tiene el médico para comunicarse con el paciente, pero estas otras tres son ilustrativas al respecto (todas relatadas por sus pacientes protagonistas). Si el médico supiera conversar no le diría el fetólogo a su paciente de 46 años de edad con su primer embarazo, con 23 semanas de gestación, al descubrir con gran experticia en una ecografía que su criatura tiene Síndrome de Down: “Señora, eso no va a vivir”. Si supiera conversar nunca le habría dicho el oncólogo al paciente, al evaluar los resultados de los exámenes: “No hay nada que hacer hombre, te vas a morir. Llamame al que sigue”. Si supiera conversar no le habría dicho el superespecialista a la señora que se quejó de tener reseca la vagina después de la radioterapia: “Tranquila señora, métase una velita”. Estos tres pacientes salieron llorando del consultorio, no por la gravedad de su condición, sino por el bloqueo del médico para la conversación. ¿No es esto demasiado grave? ¡Es más grave que cualquier enfermedad! Un mal para el cual no hay ni medicamentos ni ayudas diagnósticas ni médicos, un S.O.S para la sociedad. Al fin y al cabo, la humanidad ha convivido con la enfermedad y con la muerte, y siempre ha sabido sobreponerse a esa inevitable realidad. ¿En virtud de qué tiene que sumarle también el dolor ocasionado por el médico? La sociedad debería cuidar a sus médicos para que la traten bien. Si en algún arte debe ser experto el médico es en el arte de la conversación, pues “la palabra del médico es medicina que cura o arma que mata”.
Hacer posible la conversación médica “El hacerse capaz de entrar en diálogo,
a pesar de todo es, a mi juicio, la verdadera humanidad del hombre”
Gadamer (8)
La relación médico-paciente se construye con palabras, con el lenguaje, conversando: no hay otra forma. Las modernas tecnologías no reemplazarán jamás el diálogo, y si lo hicieran se haría innecesario el médico. Los dos hablan con palabras. El paciente construye su experiencia, su queja, su sufrimiento o su trastorno, pero también sus esperanzas y fantasías, con palabras. El médico construye su diagnóstico y su prescripción con palabras, por lo que es inaudito que no tenga formación en el arte de la conversación. Tiene que haber sido alguien con gran capacidad para el pensamiento y que profundizó con detalle en los asuntos de la vida humana el escritor que dijo: “Recetar es fácil. Lo difícil es entenderse con la gente” (Kafka) (9). Entenderse con la gente es difícil porque conversar es muy difícil. Es difícil “construir con palabras un puente indestructible”, como lo soñó Mario Benedetti (10). No sólo los amantes construyen esos puentes, también se construyen en todas las demás relaciones humanas. ¿Qué relación humana puede prescindir de la conversación? ¿Puede ser frágil el puente que construyen con palabras el médico y el paciente? Si lo fuera, la relación médico-paciente no tendría ningún sentido ni futuro. El médico habla así con el paciente por los condicionantes históricos mencionados, por la medicalización exagerada que hizo decir, por ejemplo, al Dr Luis Carlos Restrepo (11): “El médico dialoga con los demás a través del lenguaje de la enfermedad”. Pero, ¿por qué no dialoga con los demás a través del lenguaje de la salud? Para hacerlo habría que despojarse del neopositivismo, de la visión medicalizada de la vida y de cualquier interés pecuniario en la enfermedad. Habría que erradicar ese interés por parte de cualquier persona, de cualquier profesional o de cualquier entidad, para que pueda surgir la conversación. Mientras exista afán de lucro en el ejercicio médico, por parte del profesional o de la institución en la que trabaja, la conversación estará bloqueada. Esta tarea requeriría una transformación social y política importante, quizá difícil, pero no imposible. El médico actual no sabe nada de liderazgo y esa es, quizá, su principal tarea: liderar al paciente en asuntos de salud y enfermedad. ¿Y qué hace un líder? Ante todo, conversar con sus liderados. El médico es un líder, no es un jefe: todo el que ha tenido un mal jefe sabe lo que es la incapacidad absoluta para la conversación. Pero el que ha tenido un líder sabe que es posible transformar la realidad personal y social. La salud es una conquista diaria de los individuos y de la sociedad que demanda un liderazgo especial de parte del médico, para poner la enfermedad en su sitio y lograr un auténtico efecto profiláctico o terapéutico, pues como lo dijo muy bellamente Avicena en su Poema de Medicina: “La medicina es el arte de conservar la salud y, eventualmente, de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo” (12). Ayudar al paciente a “conservar la salud” exige al médico una labor de coach, es decir, de entrenador, de hacer coaching con el paciente, para lo cual debería ser preparado, de tal manera que se empodere su capacidad de conversación, que se amplíe su mirada. La medicina no puede hablar sólo el lenguaje de la ciencia, tiene que hablar también el lenguaje de la vida y de la salud para que se haga posible la conversación. Que ayude a desmedicalizar la vida y la sociedad, para que el paciente no convierta su vida en un suplicio por la acción médica, para que busque ayuda en el médico cuando sea necesario, sin que se le transforme en una receta, en una orden incuestionable.
Epílogo La conversación humaniza. Para humanizar la medicina hay que crear todas las condiciones posibles que permitan la conversación entre el médico y el paciente. Pocas cosas en la vida dan más reconocimiento y sentido que la conversación. Por lo que “la defensa de lo más humano de lo humano pasa por la defensa de la palabra” (4) La palabra del ser humano, puesto que el empobrecimiento de la palabra y del diálogo ha afectado al médico, pero también al paciente: él ve televisión light, él lee libros insulsos, él vive la misma cultura. Pero eso sí: la exigencia de liderazgo en la consulta es al médico, no al paciente. Su formación requiere transformaciones. Quizá en las facultades de medicina se estén enseñando muchas cosas útiles para el oficio de médico, pero pocas cosas sobre el oficio mismo. Parodiando a Nietzsche, ¡si queréis una buena consulta médica, preparaos para una buena conversación! Agradecimientos En primer lugar, a mi amigo el poeta Juan Raúl Navarro por el concepto "sindrome del médico humano-deficiente", de su entera autoría. También a mis amigos, los doctores José Humberto Duque, Héctor José Caro y Fernando Rojas, por sus valiosos conceptos y observaciones a la versión preliminar. Y a la Corporación Cultural Estanislao Zuleta por facilitarme el acceso a algunos textos y a los archivos de audio de las conferencias del profesor Carlos Mario González. Referencias
1. Montaigne M. Ensayos III. El arte de platicar. [Sitio en internet]. Disponible en: http://www.todoebook.net/ebooks/Ensayo/Michel%20Montaigne%20-%20Ensayos%20-%20Tomo%20III%20-%20v1.0.pdf
Consulta: Febrero de 2011
2. Bohórquez JJ. Deshumanización del médico y de la medicina. Deshumanización y humanización en salud. Tesis de grado. Maestría en Administración en Salud. Universidad CES-Universidad del Rosario.
3. Illich I. Nemesis medica. La expropiación de la salud. Primera ed. Barcelona: Barral
Editores; 1975. 4. González CM. El arte de la conversación (Conferencia en audio). [Sitio en internet].
Disponible en: http://www.corpozuleta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68:convers
mierclaconversacion&catid=54:primercicloconversmierc&Itemid=61 Consulta: Febrero de 2011 5. Maturana H. El sentido de lo humano. Primera ed. Santiago de Chile: Dolmen y TM
Editores; 1998. 6. Goleman D. La inteligencia emocional. Primera ed. Buenos Aires: Javier Vergara Editor
S.A.; 1996. 7. González CM. El diálogo: lazo superior de la humanidad (Conferencia en audio). [Sitio en
internet]. Disponible en: http://www.corpozuleta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:convers
mierceldialogo&catid=55:ciclo2009conversmierc&Itemid=61
8. Gadamer HG. Verdad y método II. [Sitio en internet]. Disponible en: http://www.4shared.com/get/9a-UiXNq/Verdad_y_Metodo_II__Hans-Georg.html;jsessionid=E5544EBF033082D4F9212E183DE8DAE2.dc278
Consulta: Febrero 2011 9. Kafka F. Un médico rural. [Sitio en internet]. Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/kafka/medicoru.htm Consulta: Mayo de 2010. 10. Benedetti M. Táctica y estrategia. [Sitio en internet]. Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ha/benedett/tactica.htm Consulta: Febrero de 2011 11. Restrepo L C. Violencia médica. [Sitio en internet]. Disponible en: http://www.terapianeural.com/index.php?view=article&catid=39%3Amedicina-y-
humanismo&id=121%3Aviolencia-medica&format=pdf&option=com_content&Itemid=100010
Consulta: Febrero de 2011 12. Gordon N. El médico. Primera ed. Barcelona: Roca Editorial de Libros, S.L.; 2009