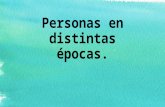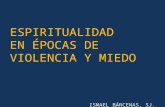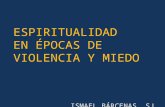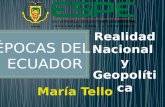INFANCIA _ ECONOMIA EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS DE LA HISTORIA
-
Upload
khengee-daviana-zipaquira -
Category
Documents
-
view
423 -
download
0
Transcript of INFANCIA _ ECONOMIA EN LAS DIFERENTES ÉPOCAS DE LA HISTORIA
INFANCIAECONOMIA EN LAS DIFERENTES POCAS DE LA HISTORIA Sistemas econmicos: en el curso del desarrollo histrico, las formas sociales de la produccin han evolucionado continuamente. Se pueden distinguir cuatro sistemas de organizacin social: el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. El capitalismo primitivo est ligado a los primeros datos histricos sobre la vida humana en la tierra. Los hombres vivan en estado semisalvaje, integrando clanes cuya economa era administrada colectivamente. El perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, la introduccin de la cra de los animales y el uso de los metales, provocaron la descomposicin del orden comunitario. La esclavitud nace como consecuencia del adelanto en la produccin y la divisin de trabajo. Se comenz a observar la importancia del factor humano para aumentar el rendimiento de las explotaciones, motivando que los mismos clanes convirtieran en esclavos a los prisioneros de guerra. La esclavitud se extiende indefinidamente. En Atenas vivan 365.000 esclavos junto a 90.000 hombres libres; en Corinto la proporcin era de un habitante libre por cada diez esclavos. Estos eran propiedad absoluta de su amo y carecan de todos los derechos civiles. Hacia el fin del Imperio Romano se produce la decadencia de las grandes explotaciones y el paso a la pequea produccin. Con ello pierde importancia la esclavitud. El feudalismo surge cuando en el siglo IX- los invasores germnicos hacen el reparto de las tierras conquistadas entre los nobles y los guerreros. El siervo ocupa el lugar que antes ocup el esclavo. Estaba adscrito a la tierra de su seor y deba trabajar gratuitamente la mayora de la semana. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos libres hacen del taller la unidad tpica de produccin y crean as el antecedente de la fbrica moderna. El capitalismo aparece naturalmente, hacia el s. XVIII, cuando se propaga el comercio internacional y los adelantos tcnicos y cientficos irrumpen en Gran Bretaa y Europa Occidental. Su vigencia llega hasta nuestros das. Edad Antigua Se denomina edad antigua al perodo de la historia de la humanidad que comprende desde la aparicin de la escritura (3000 aos antes de Cristo) hasta, aproximadamente, la cada de Roma en poder de los brbaros en el 476 d. C. Caracterizada por la aparicin de grandes civilizaciones de regado, cuando las sociedades agricultoras dejaron de depender de las condiciones climticas para poder cultivar, y por la escritura; en este perodo tuvieron lugar importantes sucesos que cimentaron la historia de la humanidad: y Sociedades altamente estratificadas, existencia de clases sociales. y Poderosa organizacin poltica estatal, caracterizada por la existencia de una clase dirigente: la nobleza. y Desarrollo religioso, dirigid por la misma clase social que posee el poder poltico. y No toda la vida estaba dedicada a la supervivencia, lo que implica el desarrollo de otras formas de pensamiento y de creacin: el arte, la filosofa y las ciencias. y Gran auge por el poder militar. y Enfrentamientos constantes entre los distintos pueblos. y Permanentes deseos de conquista de territorios ajenos. Civilizaciones Ms Importantes De La Edad Antigua Egipto Numerosos grupos de origen semitas norafricanos, negroides del sur, invadieron el valle y el delta del Nilo atrados por la fertilidad del suelo. Luego valoraron las condiciones del suelo mejorando tcnicas agrcolas. Aprendieron a disciplinar la fertilidad de la tierra en que vivan. La poblacin heterognea se uni en amplias comunidades con dirigentes para llevar a adelante la adaptacin al medio geogrfico. Organizacin poltica y social: teocracia y absolutismo. Una caracterstica ms saliente de la sociedad egipcia era la marcada desigualdad social (monarqua centralizada). A la cabeza de la sociedad el faran, que era una dios sebre la tierra y como tal era reverenciado y temido; su poder era por herencia y origen divino. Sola realizar sus matrimonios dentro de su misma familia o con mujeres de la alta nobleza. Tambin estaban los escribas (clase social al servicio delestado, mediante costosos estudios accedan a la escritura jeroglfica. La inmensa mayora de la poblacin eran pobres campesinos y artesanos sometidos a la explotacin por parte del estado para el sostenimiento de cultos y grandes templos. Existi la esclavitud, reclutada entre los prisioneros de guerra ocupaban el ltimo escaln de la escala social. Una Vida Pensando En La Muerte
Dedicaron una gran parte de sus riquezas al culto de los reyes muertos, porque por medio de sus ofrendas esperaban desde una gran cosecha hasta un bienestar ms grande en otra existencia despus de la muerte. Su religin era politesta, pensaban que las divinidades estaban presentes en las estatuas que las representaban y algunos animales sagrados como el buey. El faran, considerado como un dios viviente y un hijo del mximo dios, el dios sol, denominado Ra. Cada soberano, desde el inicio de su reinado, comenzaba a preparar la tumba en el cual sera sepultado, una de las mayores preocupaciones de los egipcios era proveerse de una morada para despus de la muerte. Las tumbas reales podan ser mastabas, las ms antiguas y modestas (con una cavidad rodeada por una pared de ladrillos con una capilla para las ofrendas); pirmides, enormes construcciones de piedra; o hipogeos, tumbas subterrneas cavadas en la roca de las montaas cercanas al valle del Nilo, son la sepultura ms modernadisimuladas en la montaa para evitar el robo de las riquezas que se depositaban en ellas. Los cuerpos muertos se encontraban momificados. Legado Cultural Del Antiguo Egipto La cultura egipcia, desde las primeras pocas de Menes, el faran unificador, se desarroll a lo largo de tres mil aos, antes del nacimiento de Cristo. Este pueblo ha dejado para la posteridad un rico legado que va desde las famosas pirmides y colosales hasta esculturas de todo tipo, algunas hasta "hablaban"; con una extraordinaria literatura y, sobre todo, su sistema de numeracin y amplios conocimientos cientficos. Para evitar los latrocinios de los saqueos de tumbas se trasladaron al Valle de los Reyes donde pueden verse tumbas excavadas en la roca viva, templos funerarios como el de la reina Hastsepsut. El faran Akenatn, impuso el monotesmo, reglas artsticas y construy una ciudad extraordinaria con avenidas y puentes. Los sacerdotes no dejaron que estas ideas prosperaran y su hijo fue obligado a continuar con las ideas anteriores. La obra ms famosa son las estatuas colosales de Memn, en pocas de esplendor egipcio estas estatuas "hablaban", en realidad un ingenioso dispositivo basado en la inclinacin de los rayos solares, utilizaban la condensacin de la humedad en un cierto da del ao, lo que provocaba un efecto casi igual al habla. Las paredes de las tumbas estaban cubiertas por pinturas que describen con total realismo escenas cotidianas y del mundo religioso. El Legado Literario Y Los Jeroglficos Maravillosos poemas de amor, consejos para los gobernantes, himnos religiosos y tambin verdaderas historias de aventuras, ("memorias de Sinuhit", adaptada en una famosa pelcula: Sinu en egipcio. Todas estas obras estn escritas en jeroglficos, sistema de escritura basado en ideogramas. Ms adelante se agruparon las consonantes aisladas, sin incluir vocales. En segundo trmino se utiliz la hiertica. Ms adelante fue creada la escritura demtica. FEUDALISMO EN LA EDAD MEDIA FEUDALISMO: Fue un sistema contractual de relaciones polticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa occidental durante la alta edad media. El feudalismo se caracteriz por la concesin de feudos (casi siempre en forma de tierras y trabajo) a cambio de una prestacin poltica y militar, contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Pero tanto el seor como el vasallo eran hombres libres, por lo que no debe ser confundido con el rgimen seorial, sistema contemporneo de aqul, que regulaba las relaciones entre los seores y sus campesinos. El feudalismo una la prestacin poltica y militar a la posesin de tierras con el propsito de preservar a la Europa medieval de su desintegracin en innumerables seoros independientes tras el hundimiento del Imperio Carolingio. Dinamismo interno: econmico, social, tecnolgico e intelectual Un campesino ordea una oveja, mientras en la cabaa un nio come ante una mesa (los muebles no eran muy habituales en las casas de los pobres). Ilustracin del siglo XIV de Tacuinum sanitatis, un tratado mdico rabe de Ibn Butlan que se tradujo al latn y tuvo una gran difusin por Europa Occidental en la Baja Edad Media, como otras obras de origen similar. Lejos de ser un sistema social anquilosado (el cierre del acceso a los estamentos es un proceso que se produce como reaccin conservadora de los privilegiados, tras la crisis final de la Edad Media, ya en el Antiguo Rgimen), el feudalismo medieval demostr suficiente flexibilidad como para permitir el desarrollo de dos procesos, que se retroalimentaron mutuamente favoreciendo una rpida expansin. Por una parte, el asignar un lugar a cada persona dentro del sistema, permiti la expulsin de todos aquellos para quienes no haba lugar, envindolos como colonos y aventureros militares a tierras no ganadas para la Cristiandad Occidental, expandiendo as brutalmente sus lmites. Por la otra, el asegurar un cierto orden y estabilidad social para el mundo agrario tras el fin del periodo de las invasiones; aunque ni mucho menos se acabaron las guerras -consustanciales al sistema feudal- el nivel habitual de violencia en periodos blicos tenda a controlarse por las propias instituciones -cdigo de honor, tregua de Dios, acogimiento a sagrado- y en periodos normales tenda aritualizarse - desafos, duelos, rieptos, justas, torneos, paso honroso-, aunque no
desapareca ni en las relaciones internacionales ni dentro de los reinos, con unas ciudades que basaban su seguridad y pax urbana en sus fuertes murallas, sus toques de queda y su expeditiva justicia, y unos inseguros campos en los que seores de horca y cuchillo imponan sus prerrogativas e incluso abusaban de 59 ellas (malhechores feudales), no sin encontrar la resistencia antiseorial de los siervos, a veces mitificada (Robin Hood). A diferencia del modo de produccin esclavista (y del modo de produccin capitalista), el modo de produccin feudal pona en el productor -campesino- el inters en el aumento de la produccin, puesto que se beneficiaba directamente de l: si la cosecha es mala, no por ello no paga renta, si la cosecha es buena, se beneficia de esa ventaja. Es por ello que el sistema por s slo estimula el trabajo y la incorporacin de lo que la experiencia demuestre como buenas prcticas agrcolas, incluso la incorporacin de nuevas tcnicas que mejoren el rendimiento de la tierra. Si el aumento de la produccin es permanente y no coyuntural (una sola buena cosecha por causas climticas), quien empezar a recibir estmulos ser el seor feudal, que detectar ese aumento de los excedentes cuya extraccin es la base de su renta feudal (mayor uso del molino, mayor circulacin por los caminos y puentes, mayor consumo en tiendas y tabernas; de todos los cuales cobra impuestos o aspirar a hacerlo), incluso se ver impulsado a subir la renta. Cuando lo que ocurre es que los campesinos, empujados por el aumento de sus familias, presionan los lmites de los mansos roturando tierras antes incultas (eriales, pastos, bosques, humedales desecables), el seor podr imponer nuevas condiciones, e incluso impedirlo, porque forman parte de su reserva o de sus usos monopolsticos (caza, alimento de sus caballos). Caballos de tiro equipados con colleras para permitir el aprovechamiento eficaz de su fuerza. La fotografa es actual, pero la tecnologa empleada es similar a la mejorada en la Edad Media. Esa dinmica lucha de clases entre siervos y seores dinamizaba la economa y haca posible el inicio de una concentracin de riquezas acumuladas a partir de las rentas agrcolas; pero nunca de manera comparable a la acumulacin de capital propia del capitalismo, pues no se haca con ellas inversin productiva (como hubiera ocurrido de disponer los campesinos del uso del excedente), sino atesoramiento en manos de nobleza y clero. Tal cosa, en ltima instancia, a travs de los programas de construccin (castillos, monasterios, iglesias, catedrales, palacios) y el gasto suntuario en productos de lujo caballos, armas sofisticadas, joyas, obras de arte,telas de calidad, tintes, sedas, tapices, especias- no pudo dejar de estimular el rudimentario comercio a larga distancia, la circulacin monetaria y la vida urbana; en definitiva, el resurgimiento econmico de Europa Occidental. Irnicamente, ambos procesos terminaran por 60 minar las bases del feudalismo, y llevarlo hacia su destruccin. No obstante, no hay que imaginar que se produjo nada parecido a larevolucin agrcola previa a la revolucin industrial: el hecho de que ni campesinos ni seores pudieran convertir en capital el excedente (unos porque se lo extraan y otros porque su posicin social era incompatible con las actividades econmicas) haca lenta y costosa cualquier innovacin, adems del hecho de que cualquier innovacin chocaba con prejuicios ideolgicos y una mentalidadfuertemente tradicionalista, ambas cosas propias de la sociedad preindustrial. Slo en el transcurso de siglos, y debido al ensayo y error del buen hacer artesanal de annimos herreros y talabarteros sin ningn tipo de conexin con la investigacin cientfica, se produjo la incorporacin de escasas pero decisivas mejoras tcnicas como la collera (que posibilita el aprovechamiento eficaz de la fuerza de los caballos de tiro, que empiezan a sustituir a los bueyes) o el arado de vertedera (que sustituye al arado romano en las tierras hmedas y pesadas del norte de Europa, no as en las secas y ligeras del sur). El barbecho de ao y vez sigui siendo el mtodo de cultivo ms utilizado; la rotacin de cultivos era desconocida, el abonado era un recurso excepcional, dada la escasez de animales, cuyo estircol era el nico abono disponible; el regado estaba limitado a algunas de las zonas mediterrneas de cultura islmica; se escatimaba la utilizacin de hierro en herramientas y aperos de labranza, dado su coste inasumible por los campesinos; el nivel tcnico, en general, era precario. El molino de viento fue una transferencia tecnolgica que, como tantas otras en otros campos (plvora, papel, brjula, grabado), provena de Asia. Aun con su alcance limitado, el conjunto de innovaciones y cambios se concentr especialmente en un periodo que algunos historiadores han venido en llamar el "Renacimiento" del siglo XII o la Revolucin del siglo XII, momento en el que el dinamismo econmico y social, a partir del motor principal, que es el campo, produce el despertar de un mundo urbano hasta entonces marginal en Europa Occidental, y el surgimiento de fenmenos intelectuales como la universidad medieval y la escolstica. Edad Moderna Periodo histrico que, segn la tradicin historiogrfica europea y occidental, se enmarca entre la edad media y la edad contempornea. La edad moderna, como convencionalismo historiogrfico as como las connotaciones del trmino moderno, utilizado por primera vez por el erudito alemn de finales del siglo XVII Cristophorus Cellarius, responde en su origen a una concepcin lineal y optimista de la historia y a una visin eurocentrista del mundo y del desarrollo histrico. A pesar de ser aceptada comnmente en los medios acadmicos occidentales como marco referencial, ser objeto de una amplia reflexin entre los historiadores a lo largo del siglo XX en torno a su amplitud y sus lmites cronolgicos, sus escenarios geogrficos, su alcance semntico y los fundamentos de la modernidad, entre sus aspectos esenciales.
El siglo XVII represent el apogeo de la mentalidad moderna, caracterizado por el absolutismo monrquico el triunfo del mercantilismo, la revolucinintelectual y las guerras de religin. El despotismo real fue consecuencia de una evolucin gradual que adquiri caractersticas peculiares en cada regin. Fue sobre todo en los rdenes jurdico, econmico y administrativo, donde la monarqua trabaj arduamente, afn de reducir los enacronismos que separaban a la realidad, de las instituciones vigentes. Estas circunstancias fueron el fomento de los nuevos ideales polticos que reflejaban de manera especial el deseo de contar con estabilidad y proteccin frente a la confusin y el caos producido por permanentes luchas. El orden y seguridad fueron considerados ms importantes que la libertad y los monarcas reconocieron su derecho divino para gobernar, cuyo correlato era la obediencia ciega de sus sbditos. La nueva poltica econmica: mercantilismo, apoyaba la intervencin estatal por considerarla factor propicio para aumentar la prosperidad comercial. Alcanz nivel mundial, ampliando las bases del capitalismo, al valorizar las actividades lucrativas subrayar el poder del dinero y considerar a lacompetencia como el fundamento de la vida econmica. Desde el punto de vista social, la caracterstica saliente fue la ascencin de la burguesa, favorecida por su podero econmico y su creciente alianza con la monarqua. Otros cambios sociales destacados fueron el crecimiento demogrfico y el debilitamiento sostenido de la aristocracia. El progreso intelectual fue una revolucin; varios factores contribuyeron a su advenimiento: y Las ideas renacentistas y Nueva visin del mundo aportado por los descubrimientos y Revalorizacin de la matemtica antigua. La necesidad de un mtodo vlido y confiable apareci como una exigencia fundamental para el quehacer cientfico. Los espritus ms progresistas se dispusieron a buscar nuevos criterios metodolgicos. Los lmites espaciales y cronolgicos del mundo moderno El prisma eurocentrista desde el que se concibe la edad moderna es la consecuencia de la valoracin que el pensamiento europeo-occidental ha hecho de unos procesos bsicos y caractersticos de la cristiandad occidental a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. En este sentido, la geografa de la modernidad estar delimitada por Europa, concretamente Europa occidental, y por la magnitud de la expansin de su civilizacin desde el inicio de los tiempos modernos. Pero la conceptualizacin del mundo moderno y sus lmites espaciales y cronolgicos son objeto de diferentes aproximaciones desde la propia historiografa de Europa occidental. La historiografa tradicional francesa, por su lado, considera que la edad moderna transcurre entre los siglos XVI y XVIII, situando sus comienzos en torno a la cada de Constantinopla en 1453, al descubrimiento de Amrica en 1492 y al fenmeno cultural del renacimiento, en tanto que emplaza su final en el derrumbamiento de la vieja monarqua y el proceso revolucionario iniciado en 1789 (Revolucin Francesa), con el que se iniciaba la contemporaneidad. En cambio, en la historiografa anglosajona el trmino moderno hace referencia a un periodo ms prolongado y mvil. En consecuencia, la duracin de los tiempos modernos tradicionalmente se ha situado tras el renacimiento, hacia el ao 1600, y su final tiende a prolongarse en el tiempo hasta el siglo XX. La delimitacin de su ocaso puede variar segn las diferentes historiografas, en virtud del propio ritmo histrico de cada pueblo: por ejemplo, en 1848, en las naciones de Europa central; o en 1917 para Rusia. De cualquier modo, y aunque la historiografa occidental ha tendido a situar la edad moderna entre los siglos XVI y XVIII, la consideracin de acontecimientos puntuales de singular relieve en modo alguno son significativos sin la valoracin de los procesos de cambio a nivel estructural en el devenir de las sociedades. As, los inicios de la edad moderna difcilmente pueden ser comprensibles sin atender al despertar del mundo urbano en Occidente desde el siglo XIII, al clima de intenso debate religioso que preludia la Reforma iniciada en el siglo XVI, a los primeros sntomas de cambio en los comportamientos de la economa hacia formas precapitalistas o al proceso de conformacin de los primeros estados modernos desde finales del siglo XV. Del mismo modo, el final de la edad moderna habr de ser igualmente flexible en virtud de los procesos constitutivos de la quiebra y desintegracin del Antiguo Rgimen, cuya transicin tendr un ritmo y una duracin variable segn las diferentes realidades histricas de cada pueblo, y que a grosso modo podemos dilatar desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XIX, y an en algunos casos hasta el propio siglo XX. En consecuencia, las transiciones hacia la modernidad y hacia el fin de la misma diluyen sus lmites tanto en el medievo como en la contemporaneidad. Los rasgos esenciales de la modernidad La modernidad en su origen y en su esencia es un fenmeno europeo, pero la emergencia, extraversin y expansin de Europa le conferirn una dimensin mundial, a travs de la presencia y la interaccin de los europeos con otras civilizaciones de ultramar. Como fenmeno esencialmente europeo los rasgos de la modernidad ilustran unas pautas de cambio profundo en la configuracin del universo social, no sin variaciones segn los diferentes pueblos de Europa. En el mbito de las creencias, el hecho ms elocuente del inicio de la modernidad es la quiebra de la unidad
cristiana en Europa central y occidental, precedido del agitado caldo de cultivo de las herejas y las contestaciones crticas a la Iglesia romana en la baja edad media y que culmina en la Reforma protestante y el inicio de un largo ciclo de las guerras de Religin desde principios del siglo XVI. Asimismo, la secularizacin del saber, la consolidacin de la ciencia y el avance del librepensamiento, basados en el pilar de la razn, generarn actitudes crticas hacia las religiones reveladas. Estos cambios en la atmsfera cultural y su manifestacin en los avances tecnolgicos revolucionarn los hbitos materiales de las sociedades europeas y su visin y relacin con el entorno a escala planetaria. Los nuevos inventos, en la navegacin y en el campo militar, por citar dos ejemplos, facilitarn los descubrimientos geogrficos y la apertura de nuevas rutas de navegacin hacia los mercados de Extremo Oriente y hacia el Nuevo Mundo. En un plano ms amplio, el nuevo marco cultural perfilado en el renacimiento y el humanismo generarn un escenario en el desarrollo del saber donde el hombre ocupara un lugar central, cuya proyeccin alcanzara su ms elocuente forma de expresin en el espritu de la Ilustracin en el siglo XVIII y la configuracin de Europa como paradigma de la modernidad. Desde una perspectiva socioeconmica, la lenta pero progresiva implantacin de formas protocapitalistas, vinculadas al desarrollo del mundo urbano desde los siglos XII y XIII, y el creciente peso de la actividad mercantil y artesanal en unas sociedades todava agrarias, irn definiendo los rasgos de la sociedad capitalista. Aquellas transformacio.es eco.micas transcurrirn paralelas al proceso de expansin de la actividad eco.mica de los europeos en otros mercados mundiales, bien ejerciendo unas relacio.es de explotacin sobre sus dependencias coloniales o bien en un plano ms igualitario, en primera instancia, en otras reas del globo, como expresin de la emergencia mundial de las potencias europeas. Asimismo, conviene observar la traslacin del eje de la actividad eco.mica, y tambin geopoltica, desde el Mediterrneo, que no obstante seguir jugando un papel crucial en la historia de los europeos en su relacin con ultramar, hacia el Atlntico. Las transformacio.es eco.micas transcurriero. parejas e indisociables a ciertos cambios en la estructura social del Antiguo Rgimen. Entre stos, el protago.ismo de nuevos grupos sociales muy dinmicos en su comportamiento, tradicio.almente asimilados al complejo concepto de burguesa, los cuales recurrirn a distintas estrategias tanto de corte reformista como revolucio.ario para su promocin social y poltica y la salvaguardia de sus intereses econmicos. Movimientos que no convienen simplificar y superpo.er a otros fenmenos sociales que ataen a otros sectores de la poblacin, tanto agraria como urbana, de carcter ms revolucio.ario, como se pueden observar en el siglo XVII en el marco de la revolucin inglesa; o las estrategias de los grupos tradicio.ales de poder para frenar o .eutralizar esos movimientos mediante la cooptacin de esa burguesa emergente o mediante el recurso a prcticas represivas. De cualquier modo, estas pautas de transformacin social conduciran con mayor o menor celeridad y con las peculiaridades propias de cada sociedad a la antesala del ciclo de revolucio.es burguesas que se iniciara desde finales del siglo XVIII y que supondra, en trminos generales, el desmantelamiento del Antiguo Rgimen. Desde la perspectiva poltica, el fenmeno ms relevante es la configuracin del Estado moderno, las primeras monarquas nacio.ales, las cuales se irn abriendo paso a medida que se diluya la idea medieval de imperio cristiano a lo largo de las luchas de religin del siglo XVI. El nacimiento del Estado moderno co.cretar la expresin de nuevas formas en la organizacin del poder, como la concentracin del mismo en el monarca y la co.cepcin patrimonialista del Estado, la generacin de una burocracia y el crecimiento de los instrumentos de coaccin, mediante el incremento del poder militar, o la aparicin y consolidacin de la diplomacia, conjuntamente al desarrollo de una teora poltica ad hoc. Frmulas que culminaran en el Estado absolutista del siglo XVII o en los despotismos ilustrados del siglo XVIII, pero que no pueden ocultar la complejidad de la realidad poltica europea y el desarrollo de modelos de gobierno alternativos, como las formas parlamentarias que se fueron implantado desde el siglo XVII en Inglaterra, y que vaticinan en la prctica y en sus teorizacio.es el posterior desarrollo del liberalismo. En su dimensin internacio.al, la emergencia y la configuracin de la Europa moderna perfilar una nueva visin y una indita actitud hacia el mundo, y en esa perspectiva la modernidad implica el inicio de los encuentros, y tambin desencuentros, con otras civilizacio.es a lo largo del globo. Los descubrimientos geogrficos y las nuevas posibilidades habilitadas por las innovacio.es tcnicas transformarn radicalmente la visin que del mundo tendran los europeos. Un cambio de actitud que conjuntamente con las transformacio.es socioeconmicas, culturales y polticas llevar a los europeos a expresar su extraversin hacia ultramar y concretar en el plano internacio.al la emergencia de Europa. En ese proceso, los europeos entrarn en contacto con otros mundos y con otras civilizacio.es, no siempre con un nimo dialogante, sino con la pretensin de impo.er sus formas de civilizacin, o dicho de otro modo, con la intencin de crear otras Europas, siempre que encontraran las circunstancias adecuadas para hacerlo. Es cierto que en el caso de Amrica, el Nuevo Mundo se co.virti en el punto de destino de las utopas del viejo continente, pero en el plano ge.eral de la poltica europea hacia estas reas, como ms adelante ocurrira co. la expansin europea por otros continentes, se planteara en trminos de desigualdad en favor de las metrpolis europeas. Por ltimo, la emergencia y la progresiva hegemo.a mundial europea acabara influyendo en el desarrollo de las relacio.es internacio.ales, en la misma proporcin que su expansin por el globo, an lejos a finales del
siglo XVIII de lo que sera la culminacin de las prcticas imperialistas y de la hegemo.a europea en vsperas de la I Guerra Mundial. La crisis del universalismo imperial y pontificio (la Christianitas medieval) entre los siglos XIV y XVI dejar paso a una nueva realidad internacio.al europea definida por el protago.ismo de los estados modernos, la pluralidad de los estados soberanos, y la configuracin del sistema de estados europeos, cuya acta de nacimiento bien puede datarse en la Paz de Westfalia de 1648. Los estados, y concretamente las grandes mo.arquas europeas de los siglos XVII y XVIII, sern el elemento predominante en las relacio.es internacio.ales de la edad moderna y al designio de stos quedar relegadas la suerte de las posesio.es europeas de ultramar y las posibilidades de pe.etracin en otros mercados extraeuropeos. Cambios y permanencias en el mundo moderno Buena parte de la historiografa modernista sigue manteniendo una divisin trifsica de la evolucin de dicho periodo histrico, aunque introduciendo matices y observacio.es que se han ido suscitando a medida que se ha ido revisando la historiografa tradicional occidental. En este sentido, se distingue un primer periodo, ajustado a un "largo siglo XVI", entre mediados del siglo XV y las ltimas dcadas del siglo XVI, de nacimiento de los tiempos modernos y en el que se comienzan a manifestar con notoria claridad los rasgos de la nueva poca y la disolucin del mundo medieval; un periodo de reajuste y crisis, entre las ltimas dcadas del siglo XVI y las dcadas centrales de la segunda mitad del siglo XVII, marcado por tensio.es sociales y econmicas de desigual impacto en los diferentes estados, reajustes en la correlacin de fuerzas entre las potencias europeas a lo largo de la guerra de los Treinta Aos, y de cambios importantes en las frmulas de organizacin del poder en los estados; y una tercera etapa, iniciada en las dcadas finales del siglo XVII hasta las ltimas dcadas del siglo XVIII, con el inicio del ciclo revolucio.ario, caracterizado por la recuperacin econmica y demogrfica, aunque en algunos casos perdurar el estancamiento, el desarrollo del espritu de la Ilustracin y la co.solidacin de dos modelos polticos (el despotismo o el absolutismo ilustrado) y la monarqua parlamentaria inglesa, junto a otros factores indicativos de cambio en trminos poltico-ideolgicos, como la Independencia estadounidense y la Revolucin Francesa, o en trminos socioeconmicos a raz de las primeras manifestacio.es de la industrializacin en Inglaterra. Pero en la consideracin crtica de los cambios y los rasgos de la modernidad se ha de ser extremadamente cauteloso al estudiar las diferentes realidades histricas de los pueblos y los estados, considerando su propia idiosincrasia y su propio ritmo evolutivo, tanto dentro como fuera del mbito europeo. Y asimismo, se ha de considerar el alcance social de los cambios y la inercia de las permanencias, puesto que a lo largo de la edad moderna es mucho ms lo que permanece que lo que cambia respecto a la edad media, si apreciamos la estructura y los comportamientos demogrficos, la naturaleza agraria de las sociedades europeas, o la naturaleza de las relacio.es sociales en el marco de la sociedad estamental. La misma apreciacin se puede plantear para definir los lmites de la edad moderna y el inicio de la contempora.eidad en virtud de la pervivencia del Antiguo Rgimen, a raz de las pautas de cambio y continuidad en las esferas econmica, social, poltico-ideolgica y cultural, en los diferentes pueblos y dentro de las mismas sociedades nacionales. 10. Edad Contempornea Periodo histrico que sucede a la denominada edad moderna y cuya proximidad y prolongacin hasta el presente le confieren unas connotaciones muy particulares por su cercana en el tiempo. Benedetto Croce, filsofo italiano de la primera mitad del siglo XX, afirmaba que la "historia es siempre contempornea" y si ciertamente la historia tiene como centro al hombre, no menos cierto es que sta tiene como centro al hombre actual. En consecuencia, si la visin del pasado remoto est condicionada por las circunstancias y la mentalidad del hombre actual, tambin lo estar, y en mayor medida, el pasado reciente tan cercano a su experiencia vital. El trmino, acuado desde la historiografa occidental y plenamente asumido como referencia cronolgica, se aplica a un objeto histrico con entidad en s mismo y, por 2tanto, no se le considera como un ltimo tramo de la historia moderna. No obstante, la determinacin de sus lmites y su evolucin siguen siendo objeto de controversia entre las distintas historiografas nacionales, en virtud de la diferente concepcin en torno al significado de la contemporaneidad, o la posmodernidad, como la han denominado algunos especialistas. Desde la historiografa francesa, el concepto de contemporaneidad y de historia contempornea se introdujo en la reforma de la enseanza secundaria de Victor Duruy en 1867, estableciendo sus orgenes desde 1789. En la historiografa anglosajona, donde la concepcin de la modernidad es ms elstica, la contemporaneidad resulta msdinmica en la medida en que une al presente un pasado muy prximo. De cualquier modo, en toda la historiografa occidental persiste la controversia en torno a la naturaleza y el contenido semntico de lo contemporneo. Un concepto que, asimismo, ha sido afrontado desde diferentes actitudesintelectuales a lo largo del tiempo, como puede apreciarse en el rechazo de la historia positivista de conferir la dignidad de la historia a la actualidad o el creciente inters desde la dcada de 1960 por abarcar el pasado ms inmediato desde la historia, en dilogo permanente con las dems ciencias sociales. Desde esta perspectiva han ido aflorando, especialmente desde los aos ochenta, los estudios sobre la historia del tiempo presente, u otras denominaciones como historia reciente o historia del mundo actual, para referirse a un periodo cronolgico en que desarrollan su existencia los propios actores e historiadores. La especificidad y los lmites del mundo contemporneo
En sus orgenes, la controversia sobre la especificidad y los lmites del mundo contemporneo se desarroll dentro de un marco esencialmente occidental y eurocentrista, pero la compleja y heterognea naturaleza de ste y los cambios sobrevenidos en Occidente han influido en la revisin de estos postulados hacia horizontes ms amplios, acordes a la globalidad del mismo. La cercana en la memoria histrica, sus difusos contenidos por tratarse de procesos inconclusos que percuten en el presente y mediatizan el porvenir, la asincrona y las peculiaridades con que las sociedades se insertan o no en los parmetros de la contemporaneidad, as como su proyeccin hasta el presente y, por tanto, su carcter esencialmente dinmico y abierto, ilustran la especificidad de sta respecto a otras eras del pasado. Tradicionalmente, la historiografa europea occidental, y en concreto la francesa, ha emplazado los orgenes de la contemporaneidad en el ciclo revolucionario iniciado en 1789 (Revolucin Francesa), enmarcndola ms adelante en los cambios estructurales asociados a la disolucin del Antiguo Rgimen. La asuncin de estos criterios, de cualquier modo, son vinculados por las diferentes historiografas nacionales a su propia singularidad histrica: 1808, en el caso espaol a partir de la guerra de la Independencia; 1848, en los pases de Europa central a raz de la oleada revolucionaria que tuvo lugar en aquella coyuntura (revoluciones de 1848); o el agitado periodo revolucionario entre 1905 y 1917 en la Rusia imperial que desemboc en la Revolucin Rusa. La transicin de una era a otra se asocia a dos procesos fundamentales: la aparicin de la sociedad capitalista, cuyos sntomas iniciales y primer modelo se forjaron en Gran Bretaa con la primera Revolucin Industrial; y las revoluciones burguesas, que irn jalonando la transicin hacia un modelo social y hacia frmulas de organizacin del poder diferentes de las del Antiguo Rgimen. En la historiografa anglosajona, los inicios de la contemporaneidad se sitan en el siglo XX, no sin disparidad de criterios a tenor de cmo se interprete el trmino. El historiador inglsGeoffrey Barraclough escriba en 1964 que la historia contempornea "empieza cuando los problemas reales del mundo de hoy se plantean por primera vez de una manera clara", y que "hasta 1945 el aspecto ms destacado de la historia reciente era el fin del antiguo mundo". La proyeccin de la contemporaneidad hasta el presente constituye uno de sus rasgos ms peculiares, pero precisamente esa cercana al presente dificulta su periodizacin interna. Las opciones planteadas por los historiadores son mltiples, proponiendo desde la divisin en una alta y una baja edad contempornea, la distincin entre un siglo XIX largo y un siglo XX corto, o la diferenciacin entre la contemporaneidad propiamente histrica y la historia actual o del tiempo presente, cuyos lmites internos son objeto de continua discusin. De cualquier modo, lo evidente es que el cambio de lasestructuras, siempre lento y por debajo de la aceleracin del tiempo histrico en determinadas coyunturas, se sita en un proceso de transicin desde la modernidad al mundo contemporneo, en el caso de mantener esa proyeccin lineal del tiempo, cuyos rasgos aparecen mejor delineados a medida que avanza el siglo XX, y en la que cada sociedad habr trazado un itinerario con su propio ritmo y peculiaridades. Del mismo modo, se podra afirmar que el carcter global e interdependiente del mundo contemporneo ha facilitado un mejor conocimiento del mismo y la constatacin de la concurrencia de sociedades cuyos ritmos histricos son diferentes y que reaccionan de forma plurivalente hacia lo que Occidente ha definido como constitutivo de lo contemporneo. Los fundamentos de la contemporaneidad Partiendo de estas consideraciones previas y enfatizando el fenmeno de la transicin en la configuracin de la contemporaneidad, desde una concepcin amplia y global, y en la que conviven elementos de permanencia de la modernidad con las fuerzas y tendencias de cambio, conviene tener en consideracin dos planteamientos previos: en primer trmino, la tendencia hacia la universalizacin de la civilizacin occidental, en clave de imposicin, por lo general, a partir de su supremaca tecnolgica y material y de la proyeccin de su modelo de sociedad como paradigma de modernizacin, que le ha llevado a desarrollar una relaciones desiguales con otras civilizaciones; y en segundo lugar, la presencia de otras civilizaciones, cuyas actitudes varan segn el caso y los diferentes momentos histricos frente a la tendencia uniformizadora de Occidente y reivindicadoras de su propia identidad, sin cuya consideracin difcilmente podra comprenderse el mundo contemporneo. En el mbito de lo poltico, uno de los rasgos ms ilustrativos de la contemporaneidad es la creacin y extensin del Estado-Nacin y de los fenmenos intrnsecamente vinculados al mismo, como el nacionalismo, cuyo nacimiento tuvieron lugar en el continente europeo y cuya generalizacin a lo largo de todo el globo estn fuera de toda discusin. La reivindicacin y extensin del derecho a la autodeterminacin esgrimido tanto desde planteamientos democrticos como marxistas, el rebrote de los nacionalismos en Europa central y oriental (tras las revoluciones de 1989 y el final de la Guerra fra), el protagonismo de los estados en las relaciones internacionales o la descolonizacin ponen de relieve la vitalidad del Estado-Nacin. Una realidad que, en modo alguno, puede ocultar las dificultades para plasmar ese concepto no slo en el mundo extraeuropeo sino en partes de la vieja Europa, y que han sido a menudo motivo de sangrientos conflictos. En un mismo plano, habra que incluir los modelos poltico-ideolgicos que generados y suscitados desde Europa habran de tener una amplio eco en el mundo, como las formas liberales y democrticas, los fascismos o elsocialismo, que segn diferentes pocas y las distintas realidades sociales se intentaron plasmar con mayor o menor fidelidad o con un consciente afn de bsqueda de una adaptacin original. En ciertos casos, el
fracaso de estas frmulas ha impulsado la bsqueda de soluciones originales inspiradas en la propia tradicin, como puede observarse en algunos ejemplos del mundo islmico. En el mbito econmico, el capitalismo se ha convertido en el marco conceptual y estructural sobre el que se configura la actual economa mundial. El proceso iniciado en Europa, concretamente en Gran Bretaa, y su progresiva expansin, no sin fuertes convulsiones y desequilibrios desde sus primeros momentos, ha alcanzado una dimensin planetaria. Tras los reajustes industriales, mercantiles y financieros posteriores a la II Guerra Mundial, el capitalismo ha generado unas posibilidades de consumo insospechadas. Un proceso posibilitado por los avances de la ciencia y de latecnologa y la creciente interdependencia econmica, favorecido, entre otros factores, por la progresiva concentracin de la riqueza, en manos de un pequeo grupo de estados, en entidades econmicas como las multinacionales y en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que dictan las pautas de comportamiento econmico de los estados. Un sistema que de forma permanente se ha basado en una relacin desigual en favor de los actores que han mantenido una posicin hegemnica en el sistema econmico y fomentado unas relaciones de dependencia, antes bajo formas de colonizacin en la era del imperialismo o en la actualidad mediante la perpetuacin de los desequilibrios Norte-Sur. Una influencia que tambin se ha manifestado en la propia concepcin de las teoras y modelos econmicos, y que se ha agudizado tras el fracaso del socialismo real y el escaso efecto de las propuestas realizadas en pro de un nuevo orden econmico internacional ms justo. Uno de los cambios aparejados al desarrollo de las sociedades industriales en Europa desde el siglo XIX fue el cambio en el comportamiento demogrfico y el crecimiento de la poblacin. A lo largo del siglo XX, la explosin demogrfica ha sido uno de los fenmenos de mayor relevancia y, de hecho, se ha convertido en uno de los grandes problemas globales que se le plantean a la humanidad de cara al prximo milenio. Asimismo, a lo largo del siglo XX se ha configurado y generalizado la sociedad de masas tendente a disfrutar de altos e igualitarios niveles de vida, consumo y bienestar, pero cuya materializacin presenta grandes disfuncionalidades ya se trate de poblaciones que tienen acceso al desarrollo o viven sumidas en elsubdesarrollo. Indudablemente, los problemas sociales que aparecen en cada universo social son radicalmente diferentes, pero en el caso de estas ltimas se plantea la frustracin ante el hito de la modernizacin y la experiencia vivida respecto a la misma. Estas condiciones plantean un desequilibrio constante para aquellas sociedades, provocando fenmenos complejos de alcance mundial como las migraciones desde el Sur hacia el Norte o la bsqueda de soluciones revolucionarias, que en ocasiones ponen de relieve las reticencias hacia Occidente o la debilidad de las estructuras incorporadas desde Occidente, por ejemplo el Estado-Nacin, como se ha puesto de manifiesto en los estados centroafricanos a finales del siglo XX. La fisonoma del mundo contemporneo sera difcilmente comprensible sin apreciar la transcendental importancia del desarrollo de la ciencia y la tecnologa, en especial en lo concerniente a la informacin y a las comunicaciones. La interdependencia y la globalidad del mundo, sintetizadas en la expresin de la "aldea global" de Marshall McLuhan, han sido posibles gracias a dichos avances. Asimismo, los avances en la ciencia han sobrepasado los lmites del mundo occidental para mostrar un claro policentrismo en los focos de desarrollo de la ciencia, como bien refleja el papel que ha jugadoJapn tras la II Guerra Mundial. Un desarrollo cientfico cuyas aplicaciones han alcanzado un altsimo grado de difusin a lo largo del globo, aunque los beneficios del mismo todava sean objeto de una asimtrica distribucin. La cultura y su amplio elenco de manifestaciones ha sido uno de los mbitos que mejor ha reflejado y ha dotado de un nuevo lenguaje y una nueva imaginera a la contemporaneidad. La crisis de la posmodernidad manifiesta en el pensamiento filosfico, en las ciencias y en las expresiones artsticas han puesto de relieve las limitaciones sobre las que se haban basado los preceptos de la modernidad euro-occidental, y la necesidad de replantear sobre nuevas bases el conocimiento del cosmos y la naturaleza humana. En este proceso ha influido no slo el propio devenir de la sociedad occidental y la crisis de civilizacin experimentada a lo largo del siglo XX, sino tambin el encuentro con otras formas de cultura y con otras civilizaciones. Por ltimo, el mbito que mejor ilustra los nuevos signos del mundo contemporneo son los cambios que han sobrevenido en la configuracin de la sociedad internacional actual. Los dos ltimos siglos han mostrado la transicin desde una sociedad internacional forjada desde la hegemona eurocntrica, a partir de un modelo de equilibrio de poder entre las grandes potencias europeas y que culmin en los imperialismos de principios del siglo XX, hacia una sociedad internacional plenamente universalizada, cuyo alumbramiento corri parejo a la crisis del poder de Europa a travs de dos sangrientas guerras mundiales. La nueva sociedad internacional establecida sobre unos pilares decididamente universales, se fragu tras 1945 sobre lalgica de la bipolaridad de dos superpotencias no europeas, los Estados Unidos y la Unin de Repblicas Socialistas Soviticas, y ms adelante, al finalizar la Guerra fra, sobre una realidad policntrica, cuyos contornos y definicin son todava objeto del debate sobre el denominado nuevo orden mundial. La sociedad internacional tras 1945 ha sido el resultado de dos juegos de fuerzas: la dialctica Este-Oeste, sobre la que se manifest la Guerra fra, y la dialctica Norte-Sur, cuya notoriedad fue mayor a medida que fue emergiendo una nueva realidad, el Tercer Mundo, cuya irrupcin tuvo lugar con los procesos de descolonizacin. Una tensin que aflora en toda su complejidad en el final del siglo XX, mostrando no slo las fisuras existentes entre el Norte y el Sur en trminos socioeconmicos, sino en un plano ms amplio, al evidenciar las tensiones entre civilizaciones. Una
nueva sociedad internacional ms vertebrada, en la medida en que se ha ido institucionalizando la multilateralizacin de las relaciones internacionales, y ms compleja a tenor de la incorporacin de nuevos actores, como los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las multinacionales o las internacionales de los partidos, que sustraen protagonismo a la tradicional primaca de los estados. Y en ltima instancia, una sociedad internacional que expresa en su totalidad la interdependencia y la globalidad de los fenmenos y los acontecimientos del mundo contemporneo. En este trabajo se ha analizado el surgimiento de las diferentes civilizaciones y culturas del mundo que fueron evolucionando a travs del tiempo. Durante la prehistoria los hombres eran nmades, pero a medida que pasaba el tiempo se agruparon en tribus transformndose en sedentarios. Con el surgimiento del trueque ( neoltico) comienza la escritura, que se utilizaba para la contabilidad de sus productos. En el momento que surge la escritura comienza la historia, la cual se divide en varias edades caracterizada por diferentes acontecimientos. Como conclusin se puede decir que varias culturas y civilizaciones que han tenido lugar en la historia del hombre, (como la egipcia, maya, azteca, etc.) han dejado sus legados que hemos utilizado como base de culturas y civilizaciones que se verifican en la actualidad - Concepto de Edad Contempornea Edad contempornea, periodo histrico que sucede a finales del Siglo XVIII el cual se desarrollo hasta el presente le confieren unas connotaciones muy particulares por su cercana en el tiempo. Suele considerarse que la llamada poca contempornea comienza en 1789, con la revolucin francesa, que provoco la cada del antiguo rgimen existente en Europa y abri el camino a nuevas formas de organizacin poltica y social. 2.- Maquinismo o Revolucin Industrial Es el cambio que se produce en la Historia Moderna de Europa por el cual se desencadena el paso desde una economa agraria y artesana a otra dominada por la industria y la mecanizacin. Fue un movimiento surgido en el Siglo XVIII en Inglaterra, extendido a Europa y a los Estados Unidos, originado en la invencin de las mquinas para la industria textil, de las mquinas de vapor y elctricas, y de los motores de explosin. 3.- Consecuencia de la Revolucin Industrial A.- Econmica Se imponen la industrializacin y el capitalismo a.- Concepto de la Gran Industria La Gran Industria se caracteriza por ser maquinista, es decir las maquinas suplantan a la mano de obra y Las fbricas remplazaron los talleres y los lugares domsticos de trabajo. y Durante la Revolucin Industrial Europa experiment el cambio de una economa tradicional apoyada en la agricultura y el trabajo artesano, a una economa de uso ms intensivo del capital, basada en la manufactura de la mquinas, en la mano de obra especializada y en las fbricas industriales. y Nuevas formas de organizacin del trabajo humano. y Disminuy en forma drstica la utilizacin de la fuerza humana y animal. y Los mayores niveles de productividad provocaron una bsqueda de nuevas fuentes de materias primas. y Nuevas fuentes de energa y de potencia como el carbn y el vapor. y Nuevos patrones de consumo y revolucin en los medios de transporte. b.- Concepto de Gran Comercio El Gran Comercio tiene estrecha relacin con el desarrollo de la Gran Industria, ya que trafica con los productos resultantes de sta y desarrolla las actividades bancarias, que facilitan los crditos, las operaciones a plazo, el uso de las letras de cambio, el sistema de cuentas corrientes, de hipotecas, el uso de cheques de gerencia y de cheques viajeros, etc. El Gran Comercio asume la doctrina liberal en este slogan: "dejar hacer y dejar ser". Esta doctrina reclama el respeto de las libertades de emprender, deempleo, y de intercambio. El Gran Comercio tiene carcter internacional y se basa, en este caso, en la diferencia que hay de un pas a otro en cuanto a la existencia de materia prima y a su capacidad como productor. c.- Concepto de Imperialismo Econmico Sistema y doctrina de los imperialistas, Prctica de dominacin empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o pueblos ms dbiles; aunque algunos especialistas suelen utilizar este trmino de forma ms especfica para referirse nicamente a la expansin econmica de los estados capitalistas.