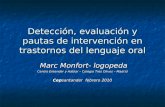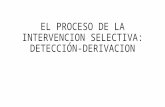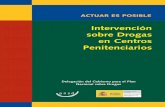6. detección e intervención temprana en salud mental infantil y juvenil
intervención y detección, DROGAS
-
Upload
joshua-beneite -
Category
Documents
-
view
49 -
download
1
Transcript of intervención y detección, DROGAS
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
1/279
Gua para la deteccine intervencin temprana
con menores en riesgoCoordinadores:
Ana Gonzlez MenndezJ os Ramn Fernndez Hermida
Roberto Secades Villa
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
2/279
Edita: C olegio O ficial d e Psiclogos del Principado de AsturiasPreimpresin: Asturlet, s.l. (G ijn)Imprime: Grficas Apel (Gijn)D epsito legal: AS-4.441/04
I.S.B.N.: 84-923717-5-7
Este li bro se edi ta merced a un convenio de colaboracinsuscrit o con el Plan N acional sobr e D rogas
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
3/279
Relacin de autores................................................................................. 11
Prlogo.................................................................................................... 13
Captulo 1Def ini cin y concepto de menor en ri esgo .............................................. 15Ana Gonzlez Menndez, JosRamn Fernndez Hermida y Roberto Secades Villa
(Universidad de Oviedo)
1. Aproximacin al concepto de menor en riesgo .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . 19
2. Directrices de la prevencin de menores en riesgo... . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . 222.1. Caractersticas de la investigacin sobr e factor de ri esgo....... 22
2.2. I denti fi cacin de las conductas/condiciones de riesgo del menor. . 232.3. I denti fi cacin de conductas/condiciones de proteccindel menor. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 28
2.4. Factores de ri esgo y proteccin en interaccin en contex tosdiferentes. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 29
3. Deteccin e intervencin temprana en menores en riesgo.. .. . .. . .. . .. . . .. . . 333.1. Probl emas conductuales co-ocurr entes. Un modelo expli cati vo. 33
3.1.1. Implicaciones para el diseo de progra mas de prevencintemprana .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . 36
3.1.1.1. Intervenciones familiares . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 363.1.1.2. Intervenciones individuales.. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 373.1.1.3. Intervenciones escolares.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 383.1.1.4. Intervenciones combinadas. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 42
3.2. Psicopatologa antecedente. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 423.2.1. Implicaciones para el diseo de los programas
preventivos indicados.. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 45
4. Conclusiones .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 47
5. Referencias bibliogrficas.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 49
5
Indice
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
4/279
Captulo 2Pri ncipi os y di mensiones de la int ervencin con menores en r i esgo....... 57JosPedro Espada Snchez* , X avier Mndez Car rillo** y M ireia O rgils Amors**
(* Universidad M iguel H ernndez y ** Universida d d e Murcia)
1. Introduccin.. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 61
2. Niveles de intervencin con menores en situacin de riesgo.. . .. . .. . .. . .. . 622.1. D efini cin y tipos de prevencin. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 622.2. Aprox imaciones tradicionales de la prevencin............ ............. 642.3. Aproximaciones actuales. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 652.4. I ntervencin temprana. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 67
3. mbitos de la intervencin con menores en riesgo.. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 68
3.1 . Individual. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . 683.2. Fami l iar. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . 693.3. Escolar y comunitario. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. 70
4. Principios de la intervencin con menores de riesgo... . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . 71
5. Consideraciones finales .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 79
6. Referencias bibliogrficas... . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . 80
Captulo 3Deteccin e in tervencin con j venes en r iesgo en el mbi to escolar ...... 85Mafalda Santos Fano
(Colegio Internacional Meres, Asturias)
1. Introduccin.. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 89
2. Los factores de riesgo y d e proteccin como funda mentode los programas de intervencin .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 91
3. Diseo de programas de intervencin en el mbito escolar . . .. . .. . .. . .. . .. 93
4. Estrategias efectivas de los programas escolares.. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . 95
5. Prevencin universal en el mbito escolar . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 98
6. Prevencin selectiva e indicada ..... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . 1026.1. El papel del pro fesor en la deteccin y captacin
de los menores en r iesgo. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . 103
6.2. I ntervencin temprana. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . 106
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
6
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
5/279
6.3. Programas efi caces de intervencin selecti va e indicada............. 1096.3.1. Caractersticas generales .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . 1096.3.2. Objetivos de los programas selectivos e indicados.. . . . .. . .. 1116.3.3. Estrategias efectivas de los programas .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . 111
6.3.4. Ejemplos de programas eficaces.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 113
7. Conclusiones .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 117
8. Referencias bibliogrficas..... . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 118
9. Anexo .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 121
Captulo 4Deteccin e int ervencin t empr ana en Atencin Pri mar i a...................... 127Ana Ar ranz Velasco* y Julio A ntonio Puente* *
(* Centro de Salud Cangas del Narcea y ** Centro de Salud Perchera-La Braa. Gijn (Asturias)
1. Introduccin..... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 131
2. Programa del nio sano .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 133
3. Co ntacto mdico con el nio en riesgo y/o adicto ..... . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 134
4. Factores de riesgo y factores protectores ..... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 137
5. Prevencin desde la Atencin Primaria . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . 137
6. Co ordinacin entre Servicios...... . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 145
7. Conclusiones .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 147
8. Referencias bibliogrficas..... . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 148
Captulo 5Int ervencin con menores en r i esgo desde los Servi cios Sociales...... ..... . 149Jorge Fernndez del Val le
(Universidad de Oviedo)
1. El concepto de menor en riesgo desde el sistema pblicode Servicios Sociales ..... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 153
2. El sistema pblico de Servicios Sociales..... . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 154
ndice
7
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
6/279
3. D esarrollo reciente de la atencin a menores en riesgo ..... . .. . . . . .. . . . . .. . . 156
4. Perfil actual de familias, nios y jvenes en riesgo .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . 162
5. Programas comunitarios de intervencin con familias en riesgo .. .. . .. 166
6. Otros programas comunitarios dirigidos a menores en riesgo.. . . .. . .. . .. 170
7. El trabajo con nios y adolescentes en acogimiento residencial ... . . .. . 171
8. Conclusiones .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 175
9. Referencias bibliogrficas..... . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 177
Captulo 6Deteccin e intervencin temprana en salud mental i nfant i l y j uveni l... 179JosPedro Espada Snchez* , M ireia O rgils Amors** y Francisco Javier
Mndez Car r il lo**
(* Universidad M iguel H ernndez, de Elche, y * * Universida d d e Murcia)
1. D eteccin temprana en salud mental infanto-juvenil.... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . 183
2. Intervencin psicolgica en trastornos exteriorizados ..... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 1842.1. Trasto rno por dficit de atencin con hi peractivi dad.... ............. 184
2.1.1. Protocolo teraputico: manejo de contingencias .. .. . .. . .. . .. 1852.2. Trasto rnos negati vista desafiante y disocial. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 190
2.2.1. Protocolo teraputico: ayudando al nio desobediente.. . 191
3. Intervencin psicolgica en trastornos interiorizados ..... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 197
3.1. Fobia especfi ca. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 1973.1.1. Protocolo teraputico: terapia de juego .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 198
3.2. Trastornos de ansiedad generalizada y de ansiedad
por separacin. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 2063.2.1. Protocolo teraputico: el gato que se las arregla . . .. . .. . .. . .. 207
3.3. Trasto rnos depresivo mayor y distmico. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 2103.3.1. Proto colo teraputico: programa emocin-accin-
cognicin ..... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . 211
4. Referencias bibliogrficas..... . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . 217
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
8
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
7/279
Captulo 7Deteccin, evaluacin e int ervencin temprana en el tr atamiento
de jvenes por abuso de drogas .............................................................. 225Cesreo Fernndez Gmez, Amador Calafat Far y M ontserrat Juan Jerez
(IREFREA)
1. Introduccin..... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 229
2. Evaluacin inicial (Screening) y evaluacin diagnstica (Assessment) . . 2312.1. I nstrumentos de fil tr ado (screening). Cuestionari os
y entrevistas breves. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2362.2. Evaluacin (Assesment). Cuesti onar ios estandarizados
y ent revistas estr ucturadas. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. 238
3. Evaluacin multidimensional de necesidades en menores consumidoresen situacin de riesgo para el abuso y uso problemtico de drogas.... 2413.1 . O b jet i vos. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. 2413.2. M ateri al y mtodo. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . 2413.3. Resultados. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . 2433.4. Conclusiones. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 248
4. Programa s de intervencin temprana y trat amiento de menorescon abuso o dependencia de drogas ..... .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 2504.1. Programas ms efectivos en la intervencin temprana
y t ratamiento de menores y adolescentes en situacinde riesgo para el abuso de drogas. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2514.1.1. Programas en Amrica .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 2514.1.2. Programas en Europa .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . 256
4.2. Conclusiones. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 260
5. Resumen y conclusiones..... . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . 264
6. Referencias bibliogrficas..... . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 265
Captulo 8Estado actual y retos de futuro de la intervencin con menores en riesgo.. 269Ana Gonzlez Menndez, JosRamn Fernndez Hermida y Roberto Secades Villa
(Universidad de Oviedo)
1. Estado actual. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . 273
2. Cuestiones pendientes ..... .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . 277
3. Conclusiones .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 279
ndice
9
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
8/279
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
9/279
Ana Gonzlez MenndezProfesora T itular de Universidad. Universidad de O viedo
Jos Ramn Fernndez HermidaProfesor Tit ular de Universidad. Universidad de Oviedo
Roberto Secades VillaProfesor Tit ular de Universidad. Universidad de Oviedo
Jos Pedro Espada SnchezProf esor Asociado. U niversidad M iguel H ernndez, de Elche
Xavier Mndez CarrilloCatedrti co de Uni versidad. U niversidad de M urcia
Mireia Orgils Amors
Profesor Asociado. Universidad de Murcia
Mafalda Santos FanoPsicloga. D epart amento de O ri entacin del Colegio I nternacional M eres (Asturi as)
Ana Arranz VelascoPediatra. Cent ro de Salud Cangas del N arcea (Asturi as)
Julio Antonio PuentePediatr a. Centr o de Salud Perchera-L a Braa. Gijn (A stu r ias)
Jorge Fernndez del ValleProfesor Tit ular de Universidad. Universidad de Oviedo
Cesreo Fernndez GmezPsiclogo. I refr ea. Palma de M allor ca (Espaa)
Amador Calafat FarPsiquiatr a. I refr ea. Palma de Mall or ca (Espaa)
Montserrat Juan Jerez
Sociloga. Ph.D . I refr ea. Palma de Mall orca (Espaa)
11
Relacin de autores
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
10/279
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
11/279
Los lt imos avances en la invest i gacin sobre prevencin de las
dr ogodependencias ponen de mani fi esto que si bien es necesar i o desar rol lar
actuaciones de prevencin uni ver sales, es deci r, di r i gidas al conjunto de la
poblacin, r esulta urgente potenciar inter venciones di r i gidas a los colect i vos
ms vu lnerables y entre el los, y de manera muy especial, los menores en
si tuaciones de r i esgo.
Si bien es cier to que muchos adolescentes y jvenes vi ven en entornos
favorables y di sponen de opor tunidades par a su desar rol lo e integracin
social , exi ste, no obstan te, un colect i vo que no di sfr uta de estos ambientes de
apoyo, que no se integra en el si stema educat i vo ni en el mundo laboral y que
se enfrenta a unas condi ci ones que les abocan a un futuro que puede
resultar problemti co.
En este colect i vo, el consumo de dr ogas suele ser una conducta de ri esgoms que se aade a otras y frecuentemente las agrava (el fracaso escolar, los
problemas con la justi ci a, los embarazos no deseados, las conductas de ri esgo
par a la salud, o el compor tamiento vi olento) ; y es que, en la r az de todos estas
conductas, se pueden encontrar procesos comunes. La conducta desvi ada, y
dentro de este conjunto, el abuso de drogas, es un proceso que suele i r
conformndose a lo lar go del desar rollo del indi vi duo, a veces desde las
pr imeras etapas, a travs de sucesivos fracasos en los procesos de integracin
social .
Estos procesos t i enen como punto de ar ranque, en unas ocasiones, las
di fi cult ades del propio indi vi duo para adaptar se de forma posi t i va a di cho
entor no; en otras, las car encias del propio entorno que di fi cultan di cha
integracin, pero siempre, en todos los casos, la i nter relacin entre la
si tuacin del indi viduo y la capacidad del entor no para r esponder de forma
posi t i va e integradora f rente a estas di fi cultades.
La i nter vencin, en estos casos, ha de contemplar dos vas: por una
par te, hay que actuar sobre los indi vi duos faci l i tndoles las opor tunidades
para i ntegrar se y capaci tndoles para lograr lo; por otra par te, sobre los
13
Prlogo
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
12/279
entornos y sobre las comunidades que los componen par a hacer facti ble todo
este pr oceso.
A yudar a estos menores para que superen las bar reras que di fi cultan su
desar rol lo es un objet i vo bsico de todos aquellos que estamos impl i cados enla promocin de la salud y para consegui r lo es imprescindi ble poner en
marcha medi das que ayuden a i dent i fi car tempranamente las di ver sas
condi ci ones de r i esgo tan to personal es como ambiental es e inter veni r sobre
el las potenciando los factores protectores a tr avs de la educacin, l a
formacin, la or i entacin y el apoyo.
U na gran cantidad de profesionales de muy di versos mbitos ( la
educacin, la salud, los ser vi cios sociales, el sistema j udi cial ) t ienen contacto
en su labor di ar ia con estos menores y ti enen tambin opor tunidades y unagran capacidad par a actuar de forma preventi va con ellos. De hecho, muchos
de estos profesionales estn demandando ya ayuda y or ientacin par a poder
real i zar esta tarea.
En Espaa las inter venciones prevent i vas con menores en si tuacin de
r i esgo t i enen ya una ampli a t r ayector i a. Se ha avanzado mucho en el
conocimiento de las races de este problema y en las pau tas par a su
inter vencin; pero, a pesar de ello, es indudable que exi ste la necesidad de
ordenar y rentabi l i zar los conocimientos acumulados sobre este campo.
sta es precisamente la intencin del Colegio de Psi clogos con la
elaboracin de este nuevo li bro, que sigue a I nter vencin fami l i ar en la
prevencin de las dr ogodependencias, y que son, ambos, f r uto de la
colaboracin entre esa inst i tucin y la Delegacin del Gobierno para el Plan
N acional sobre D rogas. Esta nueva obra pretende ofrecer pautas par a la
ident i f i cacin precoz de menores en si tuaciones vu lnerables y protocolos de
inter vencin efi caz en los di st i ntos mbitos: la escuela, los ser vi cios sociales,
los ser vi ci os de atencin pr imar i a, ser vi ci os de salud mental , el si stema
judi ci al , etc.
Creo que los text os aqu recogidos suponen un mater i al de gran ayuda
para todas aquellas per sonas que trabajan, vi ven, o compar ten su t i empo
con menores que presentan esta si tuacin de vulnerabi l i dad. Por todo ello,
mi feli ci tacin a los au tores de los mismos, al t i empo que mi confi anza en
que podamos segui r colaborando en el futuro.
Carmen Moya Garca
Delegada del Gobierno para el Plan N acional sobre D rogas
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
14
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
13/279
CAPTULO 1
Def i n i c i n y con cep t o
de m eno r en r i e sgo
Ana Gonzlez Menndez
Jos Ramn Fernndez Hermida
Roberto Secades Villa
Universidad de Oviedo
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
14/279
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
15/279
1. Aproximacin al concepto de menor en riesgo
2. Directrices de la prevencin de riesgos en menores2.1. Caractersticas de la investigacin sobre factor de riesgo2.2. Identificacin de conductas/condiciones de riesgo del menor
2.3. Identificacin de conductas/condiciones de proteccin del menor2.4. Factores de riesgo y proteccin: interaccin en contextos diferentes
3. Deteccin e intervencin temprana en menores en riesgo3.1. Problemas conductuales co-ocurrentes. Un modelo explicativo
3.1.1. Implicaciones para el diseo de programas de prevencintemprana3.1.1.1. Intervenciones familiares3.1.1.2. Intervenciones individuales3.1.1.3. Intervenciones escolares
3.1.1.4. Intervenciones combinadas3.2. Psicopatologa antecedente3.2.1. Implicaciones para el diseo de los programas preventivos in-
dicados
4. Conclusiones
5. Referencias bibliogrficas
17
Indice del captulo
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
16/279
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
17/279
1. APROXIMACIN AL CONCEPTO DE MENOR EN RIESGO
D urante los ltimos aos la nocin de riesgo/fa ctor de riesgo paradiferentes problemas conductua les ha comenzado a ser objeto de uso ge-neralizado, debido en gran parte a su extraordinaria trascendencia entodo cuanto concierne a la prevencin. Este inters se ha trasladadota mbin a l mbito de la infancia y la adolescencia , como etapa s de la vi-da donde la ta rea preventiva cobra su sentido na tural. D urante la niez,y fundamentalmente durante la adolescencia, aparecen y se consolidanpatrones de comporta miento de gran tra scendencia pa ra la salud del res-to de la vida (Jessor y Jessor, 1977). Una buena parte de los problemasde la adolescencia comienza y se cronifica en la infancia. Igualmente,una buena proporcin de problemas en la vida adulta tiene su inicio en
cambios drsticos acaecidos durante la adolescencia. As pues, la nece-sidad de intervencin temprana parece obvia.Al mismo tiempo, aunque estas etapas de la vida presentan una si-
tua cin de riesgo especial para la incidencia de ciertos comporta mientosy problemas, tambin suponen una excelente oportunidad para estudiarla formacin de hbitos de salud, de manera que con su anlisis es po-sible llegar a conocer la gnesis y/o consolida cin de determina dos re-pertorios reconocidos en la poca adulta tanto como conductas de ries-go como de proteccin.
Aunque la justificacin de la intervencin preventiva en menores separcela en distintas razones, todas ellas confluyen en el propsito gene-ra l de hacer ms fcil la vida de los nios y adolescentes, y la de los adul-tos con quienes conviven. Entre las razones que justificaran una inter-vencin preventiva en menores se destacan las siguientes:
1. D istintos estudios sociolgicos y psicolgicos consta ta n la eleva-da incidencia del nmero y tipo de problemas que sufren los ni-os y adolescentes; algunos con consecuencias individuales o fa-
miliares y otros con efectos comunita rios. Entre los ms comunes
19
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
18/279
se citan las conducta s adictivas, los problemas acadmicos (aban-dono y fracaso escolar), los problemas afectivos y emocionales,las conductas delictivas y agresivas, y el embarazo y las conduc-tas sexuales de riesgo (Hurrelmann, 1994; Kazdin, 1993; Taka-
nishi, 1993). En nuestro pas, los escasos datos existentes ofrecenun panora ma similar a l de la sociedad a mericana origen de aq ue-llos estudios1.
2. En especial, desta can la prevalencia y persistencia de algunos pro-blemas psicolgicos recogidos ba jo el paraguas desrdenes deconducta, q ue se ven asociados a muchos otros problemas for-mando una cascada que asla a l individuo del entorno a daptat ivoy le conduce paulatinamente hacia ambientes y tendencias desa-daptadas (James y Javaloyes, 2001). Los mecanismos preventivos
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
20
1 Por ejemplo, el Observatorio Espaol del Plan Nacional sobre Drogas (2002) en-contr que: a) las drogas ms consumidas por los escolares (edades entre 14-18 aos)son el alcohol y el tabaco (el 58% ha consumido alcohol en los ltimos 30 das, mien-tras el 30,5% ha fumado en ese tiempo; b) el consumo de cannabis continua creciendo,y es, despus del alcohol y el tabaco, la droga ms consumida (el 31,2% de los escola-res son consumidores experimentales); y c) el resto de drogas ilegales se ordena de ma-yor a menor porcentaje de consumo, durante el ltimo ao, del siguiente modo: coca-na (2,2%), speed y anfetaminas (1,8%), xtasis (2,5%), sustancias voltiles (1,4%) y
alucingenos (1,9%).Por lo que respecta a da tos de prevalencia de otras conducta s problemt icas, comola delincuencia, los datos son dispares en los diferentes estudios disponibles y prctica-mente ausentes en nuestro pa s. La desobediencia es la q ueja m s frecuente de los padres(Rin y Markle, 1984) y uno de los problemas de conducta para el que se solicita msatencin psicolgica (Peine y Howarth, 1982). En Espaa, los escasos datos existentessobre prevalencia de los actos delictivos (vandalismo, robo, agresin y conducta contralas normas) sealan que: a) los mayores porcentajes de cualquiera de estas actividadesdelictivas corresponden a los varones; b ) la conducta contra las norma s es el comporta -miento disocial ms frecuente en la adolescencia (16,5% de los varones y 10,2% de lasmujeres, seguido por las conductas de vandalismo [13,8% y 2,9% hombres y mujeres,
respectivamente] y agresin [14,7% en hombres y 4,8% en mujeres]); (c) el robo es elcomportamiento menos exhibido (8,3% y 1,3% de hombres y mujeres, respectivamen-te [Otero Lpez, 1997]).
Por ltimo, y respecto a las estimaciones de prevalencia de otros problemas psico-pat olgicos, t enemos q ue las cifras del T. D isocial son del 4% de la pobla cin de me-nores, y d el 2-6% para el T. N egativista D esaf iant e (APA, 2002; Jensen, Wat anab e,Richters, Cortes et al., 1995). Adems, la presencia de conducta negativista y desafian-te, o agresin social, es la ms estable de las psicopatologas infantiles a lo largo del de-sarrollo y constituye el elemento predictor ms significativo de un amplio conjunto deproblemas sociales y a cadmicos (Barkley, 1997; p. 33). La s cifras del T. por dficit deAtencin con H iperactividad oscilan en torno al 5% de la po blacin infant il (D e Corra l,
2003).
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
19/279
que se pongan en marcha son de mucho inters, en gran medidaporque evitarn la cronificacin de estos comportamientos y laramificacin posterior de algunos de ellos en trastornos y con-ductas adictivas, agresivas, desafiantes, ant isociales, de abandono
del hogar, f racaso escolar, y un largo etctera (Kazdin, 1993; D ry-foos, 1990; Patterson, 1986; Kendall y Panichelli-Mindel, 1995).
3. Se ha consta tado tambin q ue el desarrollo de muchos de estosproblemas tiende a ocurrir a edades cada vez ms tempranas(Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber y Van Kammen, 1998;Webster-Stratton y Taylor, 2001) y que la configuracin (frecuen-cia, severidad y tipos) de los mismos se incrementa conforme lohace la edad. Como seala Loeber, en general y como regla, el co-mienzo de un nuevo problema conductual ocurre cuando existen
problemas anteriores no resueltos (Loeber et al., 1998).4. Por ltimo, el 60% de los ado lescentes que cumplen los criterios
diagnsticos de abuso y dependencia de sustancias tambin pre-senta comorbilidad psiqui trica con Trastorno D isocial (TD ), T.Negativista Desafiante (TND) y con Depresin (Armstrong yCostello, 2002), y los menores en riesgo mayor de conductas vio-lentas, delictivas y de abuso de drogas son aquellos que ya exhi-ben un TND y un TD a edades tempranas (Webster-Stratton yTaylor, 2001; Cicchetti y Rogosch, 1999). Aunque an no se ha
cerrado el debate sobre el tipo de relaciones que subyacen a estosproblemas, y sobre las conductas y condiciones que funcionan co-mo causa de la ocurrencia de las dems (Glantz y Leshner, 2000),estos trastornos psicopatolgicos sitan a los menores en r iesgode emitir otras conductas problemticas (Cichetti y Rogosch,1999), y sin duda deben contemplarse como marcadores de ries-go futuro directamente relacionados con necesidades de la pre-vencin (G lantz y Leshner, 2000; White, X ie, Thompson, Loebery Strouthamer-Loeber, 2001; Webster-Stratton y Taylor, 2001).
En esta Gua de Int ervencin de M enores en R iesgo2, el abuso desustancias, las conductas violentas y la delincuencia en la etapa adoles-cente se contemplan como resultados de riesgo, y su interpretacin serealiza con ba se en el an lisis y evaluacin de los fa ctores que las prece-den. Los comportamientos mencionados se abordan conjuntamente
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
21
2 Segn el Cdigo Civil, menor es aquel individuo que no ha cumplido los 18 aos.Esta edad se toma como tope de la Ley Penal del Menor, y sirve como precepto para es-
tablecer muchos de los artculos que les protegen constitucionalmente.
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
20/279
porque los factores de riesgo explicativos son similares y porque a me-nudo stos se solapan e interrelacionan (Becoa, 2002; Cohen, Brook,Cohen, Velez y G arca, 1990). La presencia de cualquiera de estos com-portamientos, as como de los factores o condiciones que hacen proba-
ble su emisin, sern contempladas como sea les a la s q ue presta ratencin para iniciar intervenciones preventivas que cuenten con apoyoemprico.
En este captulo se describen las estrategias de prevencin (universal,selectiva e indicada) que cuentan con apoyo emprico. En las interven-ciones universales se incluye a toda la poblacin de menores sin un crite-rio de seleccin; en la s intervenciones selectivas se incluye a la poblacinde menores en riesgo debido a factores familiares y contextuales, y en laprevencin indicada se incluye a los menores que presentan un Trastor-
no Negativista Desafiante o un Trastorno Disocial antecedente.Una empresa como sta exige la implicacin de mltiples acciones
paralelas, en las que las intervenciones escolares, familiares, sanitarias,de servicios sociales e incluso mediticas jueguen un papel coordinado.La propuesta de la Gua de Int ervencin de M enores en Riesgopreten-de implicar en la prevencin a la mayor parte posible de los agentes decambio. Las que siguen a lo largo del manual pretenden ser pginas endonde se elabore un modelo de partida que sirva como gua de actua-cin en consecuencia, es decir, siempre que se detecte la presencia de
cierta s interacciones, reperto rios, conductas y/o situa ciones de conflictoesperadas (situaciones sociales problemticas) que cumplan con el crite-rio de facto r de r iesgopara el desarrollo de estos problemas, y que, porta nto , pueden llegar a ser objeto de prevencin a tra vs de diferentes es-cenarios (mbito sanita rio, escolar, servicios sociales, salud menta l ).
2. DIRECTRICES DE LA PREVENCIN DE MENORES EN RIESGO
2.1. Caractersticas de la investigacin sobre factor de riesgo
La mayor parte de las actuaciones preventivas arrancan con la iden-tificacin y examen del conjunto de factores y condiciones que sitan alos menores en r iesgode conductas problemticas que comprometan laconsecucin de un desarrollo adaptado y prosocial. C iertamente, se tra tade informacin clave en la programacin del contenido de la prevencin.
Con el trmino riesgose recoge el incremento de la proba bilida dde un resultado o consecuencia negativa dentro de una poblacin de in-
dividuos (por ej., el riesgo de consumo de drogas en una poblacin de
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
22
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
21/279
hijos de a lcohlicos; el riesgo de cncer de pulmn en una pobla cin defumadores). Al mismo tiempo, las cara ctersticas que incrementa n dichoriesgo se definen como fa ctores de riesgo (Ka zdin, 1993). Por ot raparte, el trmino fa ctor de proteccin se utiliza pa ra referirse a la s
condiciones o caractersticas asociadas a un descenso en la probabilidadde estas consecuencias, y en ese sentido tienen un uso paralelo al defactor de riesgo.
En nuestra Gua, el enfoque va dirigido al estudio de los factoresy cond iciones que sita n a los menores en riesgo de manifesta r a lgunode estos tres comportamientos (delincuencia, criminalidad, abuso dedrogas), as como a los factores o condiciones que los protegen de suemisin.
Los factores de riesgo y proteccin no son eventos discretos ni ca-
ractersticas estticas que puedan identificarse y clasificarse como si deplantas o animales se tratase. Las propiedades de riesgo en s mismastampoco residen necesariamente dentro de las caractersticas o eventosreferidos como factores de riesgo. La naturaleza de los factores de ries-go slo puede entenderse a travs de la consideracin de tres de sus prin-cipales caractersticas (Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer y Offord Kaz-din, 1997).
Primero, el trmino factor de riesgo es un concepto co-relacional. Enconsecuencia, referir que una caracterstica acta como factor de riesgo
no significa que necesariamente tenga que producirse el resultado.Segundo, su estatus es condicional y pr obabi lstico. La relacin fac-
tor de riesgo-resul tado depende de un nmero determinado de variables.Algunas son cara ctersticas del propio riesgo (por ej., dura cin, intensi-dad, tiempo de exposicin), otras son caractersticas de la poblacin ala q ue se asocia (eda d, sexo, clase social), y o tra s son va riab les que pue-den estar asociadas con el propio factor de riesgo (por ejemplo, presen-cia o ausencia de otras caractersticas, experiencias del individuo).
La investigacin del fa ctor de riesgoha a lenta do ta mbin el estu-
dio de los componentes eficaces en el diseo de los programas preventi-vos (vase C ap. 2 de la G ua).
2.2. Identificacin de las Conductas/Condiciones de Riesgo del Menor
En general, el trmino conducta de riesgo engloba al conjunto de ac-tividades que incrementan la probabilidad de consecuencias negativaspara la personalidad, el desarrollo adaptado o la salud biopsicosocial
(Kazdin,1993).
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
23
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
22/279
El uso y abuso de sustancias es un ejemplo sencillo de comporta-miento de riesgo. Esta conducta se practica con relativa frecuencia, de-buta a edades cada vez ms tempranas, y se relaciona con toda una se-rie de importantes consecuencias negativas para la salud (Dryfoos,
1990; PNSD, 2002). Los menores que abusan de las drogas tambin es-tn en riesgode fracaso escolar, actos delictivos, ciertos trastornos psi-copatolgicos y bajos niveles de competencia y autonoma en la edadadulta (Chassin, Pitts y De Lucia, 1999).
La nocin de menor en r iesgoindica que estas consecuencias no re-sultan inevitablemente del uso o abuso de drogas a edades tempranas,sino q ue el uso y abuso de susta ncias forma parte de una secuencia con-ductual que a menudo conduce a nuevas consecuencias negativas queta mbin precisan intervencin.
Al igual que otros comportamientos de riesgo, el abuso de sustan-cias no tiene una ocurrencia sbita; aparece en el contexto del desa-rrollo e influye en su curso posterior. Por ello, y a pesar de su impor-tancia como nico objetivo de intervencin, el consumo de drogas noes el punto de partida ni debe contemplarse siempre como el resulta-do final. Esto nos ayuda a considerar las conductas de riesgo desdeuna perspectiva ms amplia y no tan lineal, es decir, como comporta-mientos que tambin tienen efectos (en el sentido de riesgos) en el de-sarro llo po sterior.
Otros ejemplos de conductas de riesgo a quienes dirigir la atencinson el sexo sin proteccin, la conducta violenta, antisocial o delictiva; elabandono y fra caso escolar; y el escaparse de casa (Dryfoos, 1990; H e-chinger, 1992). Estos comportamientos covaran entre s, estn asocia-dos con problemas de salud fsica y psicolgica d urante la niez/adoles-cencia, y tienen graves consecuencias en la edad adulta (Kazdin, 1993).
Las conducta s mencionada s tambin pueden distinguirse de los fac-toreso condicionesa las que estn expuestos algunos menores. Consi-deremos, por ejemplo, el abandono familiar o la deprivacin econmi-
ca como ejemplos de exposicin a condiciones de riesgo. El abandonofamiliar tiene mltiples consecuencias fsicas y psicolgicas. Adems dealgunas sobresalientes con relacin a la salud fsica (malnutricin, porejemplo), la tasa de problemas psiquitricos y conductuales (depresin,ansieda d, abuso de drogas) es tres veces mayor en nios/adolescentes sinhoga r q ue en sus controles con hogar, y la presencia de disfunciones aca-dmicas (fracaso y abandono escolar) es notablemente ms elevada enlos menores expuestos a estas condiciones (Brooks-Gunn, Duncan yAber, 1995). O tra s cara ctersticas estructura les de la comunidad (p. ej.,
desempleo y ta sa de criminalidad) que impactan en la incidencia de pro-
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
24
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
23/279
blemas infantiles internalizados y externalizados, mediatizan su influen-cia a travs del comportamiento de familias y grupos de iguales (Boyceet al., 1998). Aunque el peso independiente de las influencias del aban-dono, del desempleo o de la deprivacin econmica no se han podido
aislar en la mayor parte de los estudios disponibles, un amplio rango decondiciones sociales incrementan a su vez el riesgode realizar compor-tamientos de riesgo.
El abandono y el descuido de los padres es uno de los factores quesita n a los menores en riesgo de emitir conducta s desada pta tivas. Ot rosejemplos son el abuso fsico, sexual y emocional, el desamparo, deter-minados cambios en la composicin y estructura familiar, como el di-vorcio o la separa cin de los padres, la a usencia de supervisin en la fa-milia, y otros por el estilo. Cada uno de estos factores coloca a los
menores en r iesgode problemas conductuales, de ajuste y de disfuncio-nes clnicas, y constituyen por tanto un blanco prioritario de los objeti-vos de la prevencin (vase ta mbin el Captulo 5 de esta G ua).
En Espaa, las condiciones sociales de riesgo que afectan a la viday la salud de miles de menores son notables. Un buen nmero de niosviven en la pobreza. M s de un 20% de casos de menores sufre algn ti-po de abuso o abandono al ao, y el 14% de ellos padecen problemasde violencia domstica. Estos ambientes sociales exponen a los menoresa experiencias notablemente aversivas, ofreciendo apoyos mnimos al
desarrollo conductual y emocional sano, y haciendo probable la emer-gencia de problemas nuevos (vase ta mbin el Captulo 5 de esta G ua).
Algunos factores de riesgo tienen ms peso q ue otros; o tros no con-tribuyen al riesgo a menos que se encuentren presentes factores distintosy la acumulacin de factores puede incrementar el riesgo.
En algunas ocasiones un nico factor de riesgo puede ser relevantepara explicar mltiples resultados negativos. La maternidad en la ado-lescencia, por ejemplo, acta como factor de riesgo para distintas conse-cuencias y a diferentes niveles. Al nivel de la madre adolescente (espe-
cialmente a la edad de 16 aos o por debajo de esta edad), se incrementa nel riesgo de complicaciones durante el embarazo y parto (toxemia, ane-mia, prematuridad y bajo peso al nacer), de estatus laboral bajo, de ma-trimonio inestable y de divorcio. Los hijos de madres adolescentes tam-bin estn en riesgo de problemas conductuales y emocionales en lainfancia, de fracaso escolar en adolescencia, de intentos de suicidio en laedad adulta , y de convertirse ellos mismos en padres adolescentes (H etch-man, 1989; Hofferth y Hayes, 1987).
La presencia combinada de factores puede aumentar el riesgo de
forma ms sinrgica que aditiva (Webster-Stratton y Taylor, 2001), y el
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
25
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
24/279
impacto de un factor particular puede depender enteramente de la pre-sencia y nmero de otros fa ctores de riesgo. Por ejemplo, en un modeload itivo, la disciplina laxa y el aba ndono de los padres incrementan con-juntamente la probabilidad de desarrollar ciertos trastornos psicolgi-
cos, independientemente de que se presenten solos o combinados entres. Tambin puede ocurrir que ambos factores operen de manera inte-ractiva, tal que los efectos de la disciplina laxa sobre la psicopatologainfantil disminuyan bajo condiciones de aceptacin parental pero au-menten bajo condiciones de rechazo (un modelo moderador). Una lti-ma posibilidad es que los efectos de una variable estn completamentemediatizados por procesos implicados en la otra. Por ejemplo, el recha-zo de los padres incrementa el riesgo de psicopatologa, porque el re-chazo conduce a prcticas de disciplina laxa, que son quienes de hecho
promueven la disfuncin psicolgica. Los ejemplos especficos son me-nos importantes que el sentido general: los factores de riesgo contienenmltiples dimensiones que aaden, moderan o mediatizan sus influen-cias en el desarrollo conductual y emocional.
En nuestra argumentacin, los menores que presentan un riesgo ma-yor de abuso de sustancias, delincuencia y criminalidad en la adolescen-cia son aquellos que exhiben un TND o un TD de comienzo temprano,e incluso formas subclnicas de ambos trastornos (Webster-Stratton yTaylor, 2001). El riesgo se incrementa si a stos le aadimos alguno de
los siguientes fa ctores: pr cticas de disciplina fa miliar duras y/o inconsis-tentes, consumo parental de alcohol y drogas, supervisin familiar baja,asociacin con iguales desviados y problemas acadmicos o de fracaso es-colar. O tros factores de riesgo (por ejemplo, desamparo, deprivacin eco-nmica, estatus matrimonial, etc.), que tambin impactan en el desarro-llo psicolgico infantil, lo hacen a travs de su influencia en uno de loscinco factores mencionados.
En la Figura 1 se detallan los factores de riesgo comunes al desa-rrollo de conductas violenta s, delictivas y de abuso de sustancias. Webs-
ter-Stratton y Taylor (2001) ta mbin han desarrollado un modelo expli-cat ivo del desarrollo de estos problemas conductua les, que presenta mosen la Figura 2.
D e acuerdo con el modelo, el funcionamiento en cascada de losfactores de riesgo hace imperativo comenzar los programas de preven-cin t an pronto como sea posible. Abordarlos en el brote evitara ta ntosu cronificacin como la emergencia de riesgos nuevos (escolares y deamistades), y servira para promover la presencia de recursos protecto-res que trabajen en contra del abuso de sustancias y de la conducta vio-
lenta.
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
26
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
25/279
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
27
Grupo de iguales desviado
Supervisin bajaDisciplina ineficazVnculos familiares
Problemas de adaptacinNio/escuela/maestro
Fracaso escolar
Problemas de conductatempranos
Abuso de sustanciasViolencia
Delincuencia
Figura 1.Predictores del abuso de sustancias y de la violencia en la ado lescencia
Factores de los padresPrcticas de disciplinaSupervisin bajaBaja estimulacin
Problemas deconductatempranos
Factores individualesDificultad en manejo deconflictosHabilidades socialesdeficitariasImpulsividad, TDA-II y/oproblemas de temperamento
Factores contextuales/familiaresPobrezaDelincuencia yenfermedad mental paternaAbuso parental de sustanciasEstresoresProblemas maritales
Factores escolares ydel grupo de igualesConductas ineficaces del maestroConductas agresivasRechazo de los iguales normales
Asociacin con igualesdesviados
Figura 2. Factores de riesgo relacionados con conductas-problema
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
26/279
2.3. Identificacin de conductas/condiciones de proteccin del menor
La tendencia natural a enfocar el anlisis de las conductas pertur-badoras en trminos de fa ctor de riesgofa lla por no tener en cuenta
la import ancia de las conductas/condiciones de proteccin (G lantz yJohnston, 1999). De hecho, conductas y condiciones de riesgo se ven asu vez influidas por una mirada de factores. Algunos tienen que ver conparmetros de ejecucin y exposicin, como severidad, intensida d o cro-nificacin de la conducta o condicin, y otro buen de nmero de ellosson factores contextuales (red de apoyo a cualquier nivel, por ejemplo)que ofrecen resistencia al riesgo y fomenta n competencias ada pta da s. Engenera l, todos ellos se recogen ba jo el epgra fe genera l de fa ctores depro teccin.
Los factores de proteccin operan para promover un desarrolloadaptado y para diluir o contrab alancear el impacto negativo de los fac-tores de riesgo, reduciendo la probabilidad de que estos ltimos lleguena crista lizarse en consecuencias negat ivas. Al igual que los de riesgo, losfactores protectores tambin pueden funcionar de manera interactiva,tal que la presencia de alguno de ellos reduzca el riesgo de consecuen-cias negativas dentro de un grupo de alto riesgo, pero tenga un impactolimitado dentro de un grupo con riesgo menor. Por ejemplo, en la con-sideracin de la drogadiccin de los padres como factor de riesgo para
el consumo a dolescente (H aw kins, C ata lano y M iller, 1992), el grado desupervisin y de cohesin familiar llega a ser de gran valor en la reduc-cin del riesgo de consumo de los hijos (Hoffmann y Cerbone, 2002).En contraste, en familias sin un padre alcohlico, el grado de supervi-sin familiar puede no estar relacionado (o tan slo dbilmente) con eluso de sustancias posterior. No siempre un evento o una circunstancianegativa se convierten en factor de riesgo de un problema posterior. Al-gunos menores criados en comunidades y barrios donde el consumo desusta ncias es elevado, jam s llegan a convertirse en consumidores, ni to-
das las vctimas de abuso sexual y otros traumas estn en riesgo de abu-so de sustancias posterior (Kilpatrick, Acierno, Saunders, Resnick, Besty Schnurr, 2000).
En nuestra argumentacin, la emisin de una conducta de riesgo(por ej., abuso de drogas) es algo ms que el resultado final productode una suma d e fa ctores. La interaccin de los factores de riesgo y pro-teccin es quien determina el resultado (riesgo), y la interaccin delindividuo con su ambiente es quien determina la vulnerabilidad a laconducta desajustada (Glantz, 1992). Aunque un buen nmero de es-
tudios han constat ado q ue a mayo r nmero y severidad d e fa ctores de
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
28
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
27/279
riesgo, mayor probabilidad de consumo de drogas (Maddahian, New-comb y Bentler, 1988), asumir que el riesgo de consumir drogas es unasimple suma de influencias predisponentes es ignorar la interaccin en-tre stos y los factores protecto res q ue pueden contra rresta rlos. La ut i-
lizacin de un modelo que considere la interaccin del individuo consu ambiente y que estudie el sistema de interacciones entre factores deriesgo y proteccin ser ms vlido y til, y al mismo tiempo nos pro-porciona una gua ptima para el desarrollo de las intervenciones pre-ventivas.
Los factores de proteccin han sido menos estudiados que aquellosque incrementan el riesgo, pero es sobresaliente sealar que los datosapunta n como un factor protector ser niaen la t emprana y mediana in-fancia; recibir cuidados establespor un adulto competente, desarrollar
buenas habilidades sociales y de solucin de problemas, utilizar estrate-gias de enseanza efect ivas, etc.
En la Tabla 1 se recogen algunos de los factores de proteccin msconocidos a distintos niveles, de acuerdo a las propuestas de Schroedery Gordon (1991) y de Masten, Best y Garmezy (1990).
2.4. Factores de riesgo y proteccin en interaccin y en contextos diferentes
La complejidad de las formas en que interactan los factores deriesgo y proteccin se enmara a enormemente cuando se descubre quela relevancia de un factor de riesgo puede cambiar, y de hecho lo ha-ce, en funcin del contexto en que se presenta, de la edad y nivel dedesarrollo del individuo, y de la presencia o no de otros factores deriesgo y proteccin de ndole diferente (Etz, Roberston y Ashery,1998).
De entre los contextos que interesan a la nocin de menor en r ies-go, la fa milia , la escuela, el grupo de amigos o compaeros y los medios
de comunicacin constituyen algunos de los ms relevantes en la ecolo-ga del menor.
Como ejemplo de las interacciones entre contextos, consideremoslas relaciones que pueden establecerse entre factores familiares y grupode iguales con relacin al desarrollo de un comportamiento disocial.Hipotticamente, podramos predecir que tanto la exposicin a unadisciplina laxa en el hogar en combinacin con la eleccin de un grupode amigos problemticos, contr ibuyen independientemente al desa-rrollo de un problema conductual (por ej., abuso de drogas o violen-
cia). Es proba ble que los menores expuestos a ambos fa ctoresdesa-
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
29
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
28/279
rrollen ms problemas conductuales que los expuestos a uno solo deellos. Sin embargo, tambin cabe una explicacin alternativa, segn lacual los problemas de conducta ms graves se relacionan con la disci-plina laxa slo cuando el menor entra en contacto con iguales disocia-
les (Boyce et al., 1998). Los estudios que toman en consideracin unosolo de estos escenarios (familia, escuela o comunidad) limitan nuestracapa cidad para comprender procesos que ocurren a tra vs del tiempo yde los contextos, y que pueden vincularse a la emergencia de un com-porta miento problemtico. Este asunto ha sido ma gnficamente ilustra -do en los trabajos de Patterson y colegas sobre la influencia conjuntade padrese igualesen el desarrollo de la conducta antisocia l (D ishion,Patterson, Stoolmiller y Skinner, 1991). De acuerdo con su modelo, ladisciplina familiar inconsistente invita a los nios a afiliarse con igua-
les disociales, lo cual incrementa el riesgo de emitir estos comporta-mientos. En este ejemplo, el vnculo entre experiencias en uno de loscontextos (el familiar) y la conducta antisocial est mediatizado por lasexperiencias que se producen en un segundo contexto (el grupo deiguales).
De manera similar, la investigacin sobre menores en riesgo puedebeneficiarse tambin de la diferenciacin entre factores contextuales es-tructurales/funcionales. Los aspectos estructurales se refieren a la orga-nizacin y composicin d e la jerarq ua de elementos que definen un con-
texto, mientras que los aspectos funcionales se refieren a los procesosque tienen lugar entre aquellos elementos (Boyce et al., 1998). En gene-ral, el impacto de las variables funcionales (por ejemplo, las repercusio-nes de la disciplina familiar sobre el desarrollo de un problema de con-ducta infantil) suele analizarse teniendo en cuenta slo los aspectosestructurales, pero olvidando los funcionales. En la mayora de investi-gaciones, la variable estructural se utiliza como sustituta de las prcticasde disciplina familiar (por ej., el estatus marital como variable para ana-lizar el tipo de disciplina que se le ofrece al nio; el trabajo o desempleo
de la madre para analizar las interacciones madre-hijo). Sin embargo, esposible que el impacto de las variables estructurales del contexto estmediatizado por una o ms caractersticas funcionales; si el estatus ma-trimonial afecta al desarrollo de problemas de conducta es probable quelo haga afectando en el funcionamiento familiar (las relaciones padres-hijos, las relaciones de pareja, etc.) (Fauber, Forehand, McCombs yWierson, 1990).
Finalmente, los estudios tambin pueden enriquecerse con el re-conocimiento del anidamiento de contextos. Los contextos proxima-
les (la familia) anidan en escenarios mayores (el barrio), y stos a su
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
30
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
29/279
vez moderan la influencia de los procesos proximales. Los contextossociales considerados en el ejemplo anterior (familia y grupo de igua-les) anidan en un contexto mayor que los contiene, los moldea, losvincula entre s, y modera su influencia independiente sobre el desa-
rrollo infantil. Este contexto mayor est compuesto por el barrio, lacomunidad, la cultura e incluso la poca histrica en que cada niovive.
La mayo r part e de las investigaciones q ue analizan la importanciade las influencias comunitarias sobre el desarrollo de problemas in-fantiles ha demostrado que algunas caractersticas estructurales de lacomunidad (desempleo, mezcla racial, tasa de delincuencia) aumentanel porcentaje de problemas internalizados y externalizados en la in-fa ncia a tra vs de consecuencias en la f amilia y el grupo de iguales. Al-
gunos de estos efectos son directos, como cuando la exposicin repe-tida a la violencia incrementa los niveles de depresin, ansiedad ymiedo infantil (Fitzpatrick, 1993). Otros, sin embargo, estn mediati-zados por influencias en los ambientes prx imos, ta l que la ta sa de cri-minalidad en el barrio aumenta las conductas protectoras de los pa-dres hasta el punto de restringir el desarrollo de la autonoma eindependencia de los hijos (Boyce et al., 1998). Finalmente, algunosefectos comunitarios operan como moderadores que ocurren en con-textos ms inmediatos. Por ejemplo, la relacin entre ciertas prcticas
de disciplina (padres autoritarios) y la salud mental de los nios tam-bin puede variar en funcin de ciertos rasgos de la comunidad (laproporcin de otras familias autoritarias, por ejemplo) (Darling ySteinberg, 1993).
Por ltimo, el desarrollo conductual y psicolgico tambin se acom-paa de cambios en la importancia concedida a los contextos sociales.Los contextos se ensanchan, se diferencian y cambian con la edad, y susefectos se van haciendo cada vez ms especficos. Los cambios en loscontextos relevantes pueden verse muy bien en las fases descritas en las
Figuras 1 y 2, y en el modelo de Patterson que se describe ms adelan-te. La importancia concedida al grupo de iguales se incrementa longitu-dinalmente durante el curso del desarrollo, y aunque la actitud de lospadres puede ser un predictor potente de la iniciacin en las drogas, lainfluencia de los iguales llega a ser determinante en la probabilidad decontinua r su curso (Kandel y Andrew s, 1987; C ollins, 1990). Alternati-vamente, la actitud de los padres tambin puede funcionar como varia-ble moderadora, que tanto disminuye como aumenta estas influencias(Brook, Whiteman, G ordon y Brook, 1985).
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
31
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
30/279
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
32
Tabla 1Factores de prot eccin
Caracterst icas del nio Caracterst icas de la familia y del ambiente
Buena salud Vivir con los padres Ser nia Familias sin muchos nios Temperamento fcil Cohesin familiar Desarrollo controlado Disciplina consistente Nivel de actividad moderado Nivel socioeconmico alto Atencin adecuada Apoyo a la familia Desarrollo normal del lenguaje Empleo estable Locus de control interno Adecuado cuidado del nio Fsico atractivo Bajo estrs No ser primognito Ambiente rural
Estrategias de afrontamiento flexibles Habilidades sociales buenas apego seguro Ejecucin acadmica alta Alta autoestima
Caractersti cas de los padres
Buen ajuste psicolgico Inteligencia alta Educacin superior Madre madura Padres sensibles y responsables Disponibilidad Alta autoestima Buenos modelos Estilo de afrontamiento flexible Crianza clida Conocimiento del desarrollo Supervisin cercana
Buena salud Disciplina clara, flexible pero con lmites
(Fuente: Schroeder y Gordon, 1991)
Cuidado estable Los nios pasan ms tiempo con el material Adultos competentes acadmico Buen aprendizaje Se implican en la tarea de una forma efectiva Habilidades de solucin de problemas Evaluacin directa, individual y frecuente Control del estrs Entrenamiento hasta que aprenden el concep- Autoestima alta to pertinente Valores claros Aplicacin de lo aprendido Relaciones sociales La direccin invierte ms tiempo en tareas pe- Facilidad para contraponerse a la presin daggicas que administrativas.
del grupo Responsabilidad social Competencia social y eficacia percibida Estrategias de enseanza efectivas Buen estudiante Hogares intactos
(Fuentes: Masten, Best, Garmezy, 1990: Rae-Grant, (Fuentes: Greer, McCorkle y Williams, 1989;
Thomas, Offord y Boyle, 1989; Morganett, 1990) Sulzer-Araroff y Mayer, 1986,1991)
FACTORES PROTECTORES EN INFANCIA
FACTORES PROTECTORES EN ADOLESCENCIAFACTORES ASOCIADOS A ESCUELAS CON XITO
ACADMICO
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
31/279
3. DETECCIN E INTERVENCIN TEMPRANA EN MENORES EN RIESGO
3.1. Problemas conductuales co-ocurrentes. Un modelo explicativo
Jessor (1984) llamaba la atencin sobre una caracterstica particu-lar de los comporta mientos de riesgo en la adolescencia, como es la evi-dencia de las interrelaciones existentes entre sus diversos tipos. Las con-ductas de riesgo tienden a covariar sistemticamente en su ocurrencia,de tal modo que existe una alta probabilidad de encontrar varias con-ductas de riesgo presentes en un mismo adolescente, pudindose tomarcada una de ellas como predictora de las dems (G lantz, 1992; Kazdin,1993; Takanishi, 1993). Por ejemplo, existen evidencias de la correla-cin de varios comportamientos de uso de sustancias en los mismos in-
dividuos, de tal modo que los adolescentes que beben alcohol sistemti-camente presentan tambin mayores tasas de consumo de otras drogas,como tabaco, marihuana u otros tipos, y lo mismo puede decirse de ca-da una de ellas con respecto a las dems (Rachel et a l., 1980; Jessor, D o-novan y Widmer, 1980).
A su vez, el uso y abuso de susta ncias correlaciona a menudo con lapresencia de otras conductas de riesgo, como promiscuidad sexual yconducta antisocial y delincuente, dndose incluso la presencia encade-nada de varias de ellas (D ryfoos, 1990; Jessor y Jessor, 1977; New comb
y Bentler, 1986; Tamir, Wolf y Epstein, 1982).Esta covariacin llev a Jessor (1984) a formular el sndrome de la
conducta de riesgo, definido como una constelacin organizada de com-portamientos en un mismo individuo que supondra riesgos para la salud,y que se presentan de forma conjunta en lugar de como conductas aisla-das o independientes. Este patrn de comportamiento se formara duran-te el perodo adolescente (tentativamente entre los 12 y los 18 aos).
Un concepto parecido ha sido retoma do posteriormente por Pa tter-son y colegas (Dishion, Patterson y Kavanagh, 1992; Patterson, Capal-
di y Bank, 1992), quienes proponen el sndrome de conducta ant iso-cialpara explicar el desarrollo de estos comportamientos a partir de lainfluencia del grupo de iguales. El modelo sugiere que las prcticas dedisciplina dura e inconsistente sobre comportamientos oposicionistastempranos genera ms conductas agresivas a travs de un proceso queincorpora nuevas interacciones coercitivas entre los padres y el nio.Con el propsito de evitar estas interacciones aversivas, se incrementanla disciplina y supervisin inconsistente, y se consigue la estabilizacindel comporta miento agresivo. Este patrn conductual, q ue ms ta rde se
extiende al mbito escolar, sita al nio en una t rayectoria en la q ue pro-
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
33
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
32/279
bablemente aparecern el rechazo de compaeros no problemticos y elfracaso acadmico. D urante la adolescencia temprana , el nio ya habraestablecido un grupo de iguales similares a l, los cuales a su vez mol-dean y refuerzan los comportamientos antisociales. En ese momento el
nio est en riesgo de desarrollar un patrn estable de conducta antiso-cial y delictiva, as como de abuso de drogas (Patterson et al., 1992).
Recientemente se ha visto que el modelo de Patterson es pertinentepara explicar el desarrollo de un sndr ome de conductas prob lemticasms general durante la mediana-tarda adolescencia (Ary, Duncan, Dun-can y Hops, 1999), en el que la conducta antisocial, las conductas se-xuales de riesgo, el fracaso escolar y el consumo de drogas, formaranun constructo simple (Ary et al., 1999).
Como hemos venido apuntando, el curso del desarrollo refleja una
serie sucesiva de continuos antecedentes y resultados. Cada punto de lasecuencia puede verse al mismo tiempo como condicin antecedente pa-ra una consecuencia posterior, y como un resultado con relacin a unacausa antecedente.
Tomando como referencia ese continuum, Patterson et al. (1992)propusieron una secuencia de cinco fases o estados que explican la pro-gresin de la conducta antisocial y delictiva desde la primera infa ncia has-ta la edad adulta. Cada una de estas fases est marcada por la presenciade ciertas conductas-claveque aparecen tempranamente. A saber: (a) sn-
tomas antisociales (desobediencia, interacciones coercitivas), (b) dficit enHH acadmicas y rechazo de los iguales, (c) relaciones con iguales des-viados, (d) conductas delictivas y de abuso de sustancias, (e) estabiliza-cin de la delincuencia y de la conducta antisocial. Los comportamientosde cada fase provocan reacciones en el ambiente social (rechazo de la fa-milia, de los iguales, fracaso acadmico) que desplazan al nio del desa-rrollo adaptado y prosocial. La caracterstica ms importante del modeloes la conceptuacin dinmica, recproca y progresiva de las interaccionesnio-ambiente, pues las experiencias de cada etapa pueden conducir tan-
to a la disfuncin como a la adquisicin de nuevos riesgos.Anlisis posteriores refuerzan esta idea. Los prob lemas de conducta
menores(genio, rabieta s, desobediencia, testa rudez, mentira s) a me-nudo preceden a actos ms severos (robo, vandalismo) en el repertorioinfantil. La mayora de los adolescentes que presentan problemas seriosde conducta han progresado desde problemas menores (Lahey, Loeber,Quay, Frick y Grimm, 1992; Loeber et al., 1993; Webster-Stratton yTaylor, 2001). Por ejemplo, el Trastorno Disocial de comienzo infantildebuta con conductas desobedientes, hiperactivas y oposicionistas en la
infancia, y frecuentemente progresa a comportamientos agresivos y de-
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
34
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
33/279
lictivos en otros momentos de la vida con una probabilidad mayor queel subtipo de comienzo adolescente. El TD de comienzo infantil ta mbinha sido estudia do con relacin a las interacciones padres-hijos. Las prc-ticas de disciplina severa e inconsistente, discutidas previamente, estn
ms relacionadas con el TD de comienzo temprano que con el TD ado-lescente, y suponen un primer paso que conduce a otras consecuencias(rechazo de los iguales normales, asociacin con amigos problemticos,fra caso escolar) que predicen un pron stico peor.
Incluso los factores de riesgo para el consumo de drogas propuestospor Hawkins et al. (1992), reflejan problemas tempranos del desarrolloque emergen aos antes que los problemas de uso y abuso de sustancias.El rechazo de los iguales en la escuela primaria y los problemas de con-ducta tempranos y persistentes implican dificultades previas que antece-
den a los problemas de consumo (Cicchetti y Rogosch, 1999). Los facto-res contextuales como la deprivacin econmica y la desorganizacincomunita ria t ambin impactan antes en el curso del desarrollo que la apa-ricin del consumo de drogas. Igualmente improbable es que el consumode los padres opere slo durante el perodo adolescente, pues el consumofamiliar de sustancias provoca continuas disfunciones en la vida familiarque tambin repercuten en el desarrollo conductual y psicolgico. Alie-nacin, bajo compromiso escolar, fracaso acadmico y asociacin coniguales desviados son otros ejemplos de procesos q ue han echado races a
lo largo del desarrollo, y no solamente en la adolescencia.Como sealan Robins y M cEvoy (1990) el abusode susta ncias es ex-
tremadamente raro en menores sin problemas conductuales, sin importarsiquiera la edad de comienzo del consumo. C on base en los datos de dosestudios de seguimiento , los a utores sugieren que para quienes consumendrogas por primera vez antes de los veinte aos, el nmero previo de con-ductas-problema predice mejor el abuso de sustancias posterior que laedad de iniciacin en las drogas (antes o despus de los quince aos). Delos que se iniciaron en el consumo antes de los quince aos y presenta-
ron m s de seis conductas problemt icas, ms de la mitad desarroll abu-so; sin embargo, con una nica conducta problema, slo el 5% lo desa-rroll. C uando el primer conta cto con las droga s se produce entre los 15y 19 aos, el nmero de conductas-problema es un factor de ms pesopara el abuso de drogas posterior, y el control sobre la edad de inicio delconsumo slo logra reducir su impacto (Robins y M cEvoy, 1990). Todolo cual supone que la comorbilidad previa entre conducta s problemt icaspredice mejor el riesgo de abuso posterior, y que el efecto aparente de laedad de comienzo es slo un producto de la iniciacin temprana en per-
sonas q ue ya presenta n problemas conductuales (y ta l vez con otros diag-
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
35
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
34/279
nsticos psiquitricos). Aunque faltan estudios prospectivos que puedanconfirmarlas, estas hiptesis contrastables necesitan ser analizadas enposteriores investigaciones.
3.1.1. Implicaciones para el diseo de programas de prevencin temprana
Una estrategia de prevencin tempranaevita ra la progresin de es-tos problemas conductuales, y sera ms eficaz y menos costosa que lasintervenciones dirigidas a poblaciones de nios con una edad superior.En principio, en cualquier fase o etapa es posible retrasar o prevenir elprogreso a la etapa siguiente, porque la relacin entre ellas es probabi-lstica. Igualmente, la identificacin del grupo de menores en r iesgoque
no manifiesten estas consecuencias puede servir como gua para com-prender mejor la trayectoria de la desviacin.
Cuando se ofrecen estas intervenciones, el comportamiento infantilse ajusta y se adeca mejor a las demanda s de la familia y la escuela, losresultados se generalizan a conductas no tratadas, y se consiguen impor-tantes beneficios en la prevencin de la delincuencia posterior y del abu-so de drogas (Taylor y Biglan, 1998). Los objetivos pueden dirigirse tan-to al fortalecimiento de determinadas prcticas con el propsito deprevenir el desarrollo de subsecuentes interacciones de riesgo, como a la
atencin sobre la primera inclusin del nio dentro del grupo de igualesconflictivos con el fin de prevenir asociaciones posteriores problemticas(Ary et al., 1999). Patterson et al. (1982) encontraron que la disciplinaineficaz a la edad de diez aos sita al nio en un camino cuyo f inal pue-de ser la conducta antisocial y delictiva, y demostraron reducciones sig-nificativas en conducta antisocial utilizando programas para padres ba-sados en esta aproximacin de tratamiento temprano. Estos comienzostempranos pueden identificarse ya durante el primer ao escolar, al con-firmar la presencia conjunta de conductas agresivas en casa y en el cole-
gio (Campbell, 1995). Algunas investigaciones han demostrado que a laedad de seis aos (Loeber, 1990; Loeber et a l., 1993) e incluso por deba-jo de esta edad (Webster-Stratton y Taylor, 2001) ya pueden identificarsefuturos a dolescentes violentos con una fiab ilidad aceptable.
3.1.1.1. Intervenciones familiares
Las intervenciones diseada s para prevenir el desarrollo de conduc-
tas de abuso de sustancias, violencia y delincuencia, pueden ofertarse
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
36
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
35/279
tanto a madres de alto riesgo (madres adolescentes o que viven en con-diciones de pobreza) desde el emba razo ha sta los dos aos (por ej., O ldset a l., 1997), como a pad res cuyos hijos exhiben conductas desobedien-tes, testarudez y conductas agresivas a edades tempranas (de dos a ocho
aos). De estas intervenciones, las que cuentan con mayor apoyo emp-rico son las que proceden del enfoque conductual. En la Tabla 2 se ofre-ce un sumario de estas intervenciones en funcin de la edad de los nios,el formato del programa, su duracin y el tipo de estudio (universal, se-lectivo o indicado).
El entrenamiento conductual a padres (tanto si se presenta en for-mato individual, grupal o a utoa dministrado) mejora las prcticas de dis-ciplina familiar y reduce los problemas conductuales de nios de dosaos y menores. Tras estas intervenciones, 2/3 de los nios tra ta dos ex-
hiben comportamientos que entran en el rango considerado normal(Webster-Stratton, 1990). Los datos de generalizacin de estas mejorasconductuales al mbito escolar son, sin embargo, confusos. De acuerdoa los informes de profesores, las mejoras informada s en casa no siemprese tra slada n a la escuela, especialmente en los casos en q ue los ma estrosno est n implicados en las intervenciones.
Por otra parte, los programas conductuales de entrenamiento a pa-dres que incluyen la atencin a problemas interpersonales (por ej., de-presin y conflicto marital) y a estresores familiares, demuestran resul-
tados superiores a los obtenidos cuando el entrenamiento se focalizanicamente en habilidades parentales.
3.1.1.2. Intervenciones individuales
En general, las intervenciones dirigidas a menores en riesgo de abu-so de susta ncias, delincuencia y conducta s violenta s se centra n en la en-seanza directa de competencias sociales, cognitivas y emocionales por
medio de estrategias de solucin de problemas, de manejo de la ira, defomento de habilidades prosociales y de lenguaje emocional (Lochmany Wells, 1996).
La literatura que revisa la eficacia de estas intervenciones (especial-mente de las que incluyen estrategias de solucin de problemas) sealaque son menos eficaces que las intervenciones familiares en la promo-cin y desarrollo de la competencia social y en la reduccin de proble-mas conductua les (Taylor, Eddy y Biglan, 1999), y q ue la ausencia de ge-neralizacin a ot ros escenarios y el escaso ma ntenimiento de sus efectos
son sus mayores debilidades (Bierman, 1989). En la Tabla 3 se ofrece
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
37
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
36/279
una revisin de algunos de estos progra mas en funcin de la edad del ni-o, el formato del programa, su duracin y la poblacin estudiada.
Toma dos conjuntamente, la mayora de estos estudios indican quelas intervenciones infantiles que incorporan estrategias de solucin de
problemas son slo probablemente efi caces, y que la efectividad aumen-ta cuando a stas se le aaden programas de entrenamiento a padres yprofesores. Cuando esto ocurre, los resultados son significativamentemayores en trminos de mejora de las relaciones con compaeros, dis-posicin escolar, cooperacin con profesores y comporta miento en casa.En otras palabras, sus efectos aumentan y se generalizan a travs de losescenarios (de casa al colegio) (Webster-Stratton y Taylor, 2001).
3.1.1.3. Intervenciones escolares
En el mbito escolar (y pre-escolar tambin) pueden ofertarse pro-gramas preventivos dirigidos a promover conductas acadmicas y socia-les adecuadas, y a prevenir la emergencia de problemas y riesgos poste-riores. Las intervenciones escolares que cuentan con mayor apoyoemprico han demostrado su eficacia en la consecucin de estas compe-tencias, as como en la reduccin de los factores de riesgo asociados alfra caso escolar, delincuencia y abuso de droga s. Toma das en su conjun-
to, estas investigaciones demuestran ser probablemente ef icacesen laconsecucin de estas ganancias. Un sumario de estas investigacionespuede verse en la Tabla 4.
En algunas intervenciones universales y selectivas se incluyen princi-palmente tcticas de manejo escolar por el profesor, mientras que enotras intervenciones universales el inters principal se centra en la ense-anza de habilidades interpersonales a los menores. Mientras el currcu-lo de entrenamiento en habilidades presenta beneficios ms modestos, elentrenamiento a profesores consigue ganancias mucho ms sustanciales.
Los comportamientos especficos del profesor que se incluyen en losprogra mas eficaces son, en general, los siguientes: a ) niveles a ltos de ala -banza y reforza miento social (Walter, C olvin y Ramsey et a l., 1995); uti-lizacin de estra tegias proactivas, como prepara cin para las tra nsicio-nes y reglas escolares predecibles (Hawkins, Von Cleve y Catalano,1991); uso eficaz de rdenes breves y concreta s, advertencias y recorda-torios (Abramowitz, OLeary y Futtersak, 1988); utilizacin de sistemasde reforzamiento ta ngible para conducta s sociales apropiadas; uso mo-derado pero consistente del coste de respuesta para conductas agresivas
o disruptivas; y estrategias de solucin de problemas (Shure, 2001).
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
38
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
37/279
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
39
Tabla2
Sumario
deprogramas
deprevenci
n
valida
dosemp
ricamen
te:
intervenciones
fam
iliares
Intervencionesfamiliares
Tipodeprograma
ynombre
Home
visiting
(Olds
et
al.,
1997;Kitzman,1997;Barnardet
al.,1988)
LivingwithChildren(Patterson
etal.,1982)
Helping
the
Noncompliant
Child(Forehand&
MacMahon,
1981)
Parent-ChildInteractionThe-
rapy(Eyberg,Bogg
yAlgina,
1995)
Synthesistraining(Wahleret
al.,1993)
Enhanced
family
treatment
(PrinzyMiller,1994)
Positive
Parenting
Program
(TripleP;SandersyDadds,1993)
IncredibleYearsParentingPro-
gram(Webster-Stratton,1990)
DAREtebeYou(Miller-Heyleet
al.,1998)
FocusonFamilies
(Catalano&Haggerty,1999)
Pre
nataly
b
ebs
3-12
3-8
2-6
5-9
4-9
7-14
2-8
2-5
7-11
Educacinindividualapadres
EntrenamientoenHHfamiliares
EntrenamientoenHHindivid
ua-
lesalospadres
EntrenamientoenHHindivid
ua-
lesalospadresyalnio
EntrenamientoenHHindivid
ua-
lesalospadres
EntrenamientoenHHfamiliares
EntrenamientoenHHindividuales
alospadres.Autoadministrado.
Entrenamientogrupalapadres
Autoadministrado.
Entrenamientogrupalapadre
s
Entrenamientogrupalapadre
sy
visitasacasa
60-90min.,cadasemana
duranteelembarazohasta
laedadde2aos
15-20horasporfamilia
6-12horasporfamilia
14horasporfamilia
361-horas(sesionesporfamilia
durante9meses)
16-28horasporfamilia
6-12horasporfamilia
20-44horasporgrupo
(12-14)
20-24horasporgrupo
(12-14)
53horas
X X X X
X X X X X
Detencionesa
los15aosy
lesionesinfantiles
Problemasdeconducta
Noadhesin
Problemasdeconducta
Conductasave
rsivas
Problemasdeconducta
Conductaoposicionista
Usoparentald
edrogas
Edad
delos
n
ios
Objetivosyformato
delaintervencin
Ndehoras
Estudio*
U
S
I
Result
ados
(*).U:IntervencinUniversal;S:Interve
ncinselectiva;I:Intervencinindicada
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
38/279
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
40
Tabla3
Sumario
deprogramas
deprevenci
nv
alida
dosemp
ricamen
te:
intervencion
es
individua
les
Intervencionesindividuales
Tipodeprograma
ynombre
Problems-solvingcurricu-
lum(Kazdinetal.,1992)
IncredibleYearsDinosaur
Program(Webster-Strat-
tonetal.,1997,2000)
PeercopingskillsTrai-
ning
(Printzetal.,1994)
EarlscourtSocialSkills
Program
(Peplaretal.,1995)
7
-13
4-8
6-8
6
-12
EntrenamientoenHHin-
dividualesalospadresy
alnio
EntrenamientoenHHin-
dividuales
a
nios
en
grupospequeos
EntrenamientoenHHin-
dividuales
a
nios
en
grupospequeos
EntrenamientoenHHin-
dividualesaniosen
grupospequeosyen-
trenamientoapadres
25horasen25semanas
40horas
19-24horasen22
semanas
75horas,2vecespor
semanaen12-15
semanas
X X X X
conductas
problemaa
laedadde
11aos
Agresina
iguales
Agresin
Agresin
Edad
delos
n
ios
Objetivosyformato
delaintervencin
Ndehoras
Estudio*
U
S
I
Result
ados
(*).U:IntervencinUniversal;S:Interve
ncinselectiva;I:Intervencinindicada
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
39/279
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
41
Tabla4
Sumario
deprogramas
deprevenci
n
valida
dosemp
ricamen
te:
intervencio
nesesco
lares
Interv
encionesescolares
Tipodeprograma
ynombre
ICPS(Shure&Spivak,1982)
HighScopePerryPreschool
Project(Schweinhart&
Weikart,1988)
ContingenciesforLearning
AcademicandSocialSkills
(CLASS)(Hopsetal.,1978)
ProgramforAcademic
SurvivalSkills(PASS)
(Greenwoodetal.,1977)
GoodBehaviorGame
(Kellmanetal.,1998)
PromotingAlternative
Thinking
Strategies
(PATHS;
Greenberg&Kusche,1998)
SecondStep
(Grossmanetal.,1997)
ChileDevelopmentProject
(Battistchetal.,1996)
4-5
3-4
4-6
4-9
6-7
6-8
8-9
8-12
EntrenamientoenHHsociales
(aulaentera).
EntrenamientoenHHacad
mi-
cas(aulaentera);Entrenamien-
toenHHalospadresyalnio,
yvisitasencasa.
Entrenamientoindividualal
ni-
oenclase.
Entrenamiento
alprofesor
+
consultas
EntrenamientoenHHsocialesy
acadmicas(todoelaula);
en-
trenamientoalprofesor
Entrenamiento
al
profe
sor
+consultassemanalmente.
Totaldelaula.
Entrenamientoalstaffdelcole-
gio;fomentodelasactivida
des
delacomunidadescolar
Leccionesdiariasde20minu-
tosen8semanas
2,5horasdiariamente
20minutosdiarios/1mes
6sesiones+17reuniones
10minutos/3dasporsemana
(paralosGrados1y2)
131leccionesdurante5aos
30leccionesde35minutosca-
dauna.1-2alasemana
X X X X X
X X
X X
Solucindep
roblemas
Arrestosyre
duccindela
delincuenciaalaedadde27
aos
Conductasina
propiadas
Conductasina
propiadas
Agresin
Solucindep
roblemas
Problemasde
conducta
Agresinfsica
Usodealcoho
l
Robodevehculos
Edad
delos
n
ios
Objetivosyformato
delaintervencin
Ndehoras
Estudio*
U
S
I
Result
ados
(*).U:IntervencinUniversal;S:Interve
ncinselectiva;I:Intervencinindicada
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
40/279
3.1.1.4. Intervenciones combinadas
Existen algunas venta jas de ofrecer programas de entrenamiento a pa-dres dentro de un modelo de prevencin escolar. Primero, las intervencio-
nes pueden incluir factores de riesgo a distintos niveles (en el nio, en la fa-milia y en la escuela), y tambin pueden evaluar los vnculos entre esoscontextos. Segundo, los programas escolares son ms accesibles para las fa-milias y eliminan el estigma social asociado a la prestacin de servicios ensalud mental. Tercero, las intervenciones combinadas ya pueden estar dis-ponibles en preescolar y primaria, antes de que los problemas conductua-les detectados se cronifiquen y progresen a comportamientos ms severos.
En general, numerosos estudios controlados y algunos programasde prevencin longitudinal demuestran que las tasas de delincuencia,
abuso de sustancias y ajuste escolar se reducen con las intervencionescombinadas. Sin embargo, su propia presentacin no permite determi-nar con precisin los componentes responsables del cambio conductual.En la Tabla 5 se presenta un sumario de estas intervenciones.
3.2. Psicopatologa antecedente
Llama especialmente la atencin la comorbilidad observada entre
determinados trastornos psicopatolgicos y la presencia de conductasviolenta s, agresivas, delictivas y de uso y a buso de sustancias (por ejem-plo, Trastorno Disocial, Trastorno Negativista Desafiante, TrastornosDepresivos y de Ansiedad, TDA-H, consumo de alcohol y drogas, bajaautoestima, crimen, suicidio, fracaso escolar, etc. (Beals, Piasechi, Nel-son et a l., 1997; Bukstein, G lancy y Ka miner, 1992; Kandel, D avies, Ka-rus y Yamuguchi, 1986; Jessor y Jessor, 1977; King, Ghaziuddin, Mc-Govern, Brand, Hill y Naylor, 1996).
Parte de esta covariacin se ha observado, replicado y analizado
empricamente en distintos y recientes trabajos (Armstrong y Costello,2002; Kandel, Johnston et al., 1999; Kessler, Nelson et al., 1996; Kess-ler et al., 2001), y no parece derivarse de la imprecisin de los sistemasdiagnsticos, ni ser un producto espurio de sesgos o artefactos metodo-lgicos (Angold et al., 1999).
La literatura que investiga esta comorbilidad describe un cuadro va-riable y complicado. Ciertos trastornos psicopatolgicos estn significati-vamente asociados con problemas conductuales precedentes (por ejemplo,con abuso de drogas) (Kessler et al., 2001; Weinberg y Glantz, 1999) y
tambin se han postulado como factores de riesgo del consumo posterior.
Gua para la deteccin eintervencin temprana con menoresen riesgo
42
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
41/279
Captulo1: Definicin yconceptodemenor en riesgo
43
Tabla5
Sumario
de
intervencionesva
lida
dasemp
ricamen
te:
intervencionescom
bina
das
Interve
ncionescombinadas
Tipodeprograma
ynombre
FirstStep(CLASS;
Walkeretal.,1998)
MontrealProgram
(Tremblayetal.,1995)
FastTrack
(conductproblems
preventiongroup;CPPRG)
LinkingtheInterestsof
FamilyandTeacher(LIFT;
Reidetal.,1999)
SeattleSocialDevelopment
Project(HawkinsyWeiss,
1985)
IncredibleYearsTeacher
Training(Webster-Strattony
Reid,1999)
5 7-9
6-12
7-11
7-11
4-8
EntrenamientoenHHalos
pa-
dresencasa+reuniones+
en-
trenamientoindividualaln
io
enclase.
Entrenamientoen
HH
sociales
coniguales;entrenamiento
en
HHalospadresencasa
EntrenamientoenHHenclase
(U);entrenamientoapadres
en
casa(SeI);entrenamientoa
pa-
dresengrupo(SeI);entre
na-
mientoenHHsocialesytuto
ras
paralosnios(SeI)
Grupodeentrenamientoapadres
enlaescuela(S);entrenamie
nto
enHHalosniosenclase(U);
playgroundPrograma
EntrenamientoenHH
socia
les,
acadmicasydesolucindepro-
blemas;entrenamientoaprofe-
sores;Entrenamiento
opcio
nal
deHHapadres.
Entrenamientogrupalaprofeso-
res(U);entrenamientogrupala
padres(SeI);entrenamient
oa
losniosengrupospequeos
(I)
6semanas,1hora/semana
2,5horasdiarias/3meses
(50-60horas)
9sesionesenunao;
10sesionesen2aos;
17sesionesen2aos.
6aos
Unavezsemanal/6semanas
20sesionesde1horados
veces/semana
1-5grados
1-3grados
36-50horasparanios,
profesoresypadres
X X X X
X X
X X X X
Agresin
Implicacinacadmica
Delincuenciaa
laedadde15
aos;menospeleasalos12
aos
Problemasdeconducta
Agresinfsica
Violenciaalaedadde18
aos
Agresin
Agresinenclaseconiguales
yprofesores
Conductasproblemaencasa
Edad
delos
n
ios
Objetivosyformato
delaintervencin
Ndehoras
Estudio*
U
S
I
Result
ados
(*).U:IntervencinUniversal;S:Interve
ncinselectiva;I:Intervencinindicada
-
5/28/2018 intervencin y deteccin, DROGAS
42/279
Los estudios sobre el orden temporal sealan que el abuso de drogaspuede funcionar como factor primario o desencadenante, en otros puede serms una consecuencia, y en otros, ambas condiciones pueden desarrollarseconjuntamente, quizs en relacin con una causa subyacente