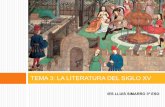Introducción a Literatura Testimonial
-
Upload
carolina-gonz-prouvay -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
Transcript of Introducción a Literatura Testimonial
Introduccin a literatura testimonial
Captulo I.- TESTIMONIO1.0.- Nominaciones , cruces.Textos emergentes del cruce de narrativa e historia, ficcin y realidad, amparados en una dinmica coincidente, en la Amrica Latina de la dcada del 50y en especial a partir de la Revolucin Cubana (1959) son los testimonios . Irrumpen en el mercado literario , en forma paralela al boom ,como prcticas literarias documentales bajo distintas denominaciones : oral history , ficcin documental , documentalismo , non ficcin novel ,testimonio, testimonialismo , novela testimonio , literatura de resistencia . El objetivo es poner en evidencia , dar a conocer , denunciar hechos significativos no reconocidos oficialmente , y en donde los protagonistas por lo general son actores sociales pertenecientes a sectores subalternos , cuya peripecia pasa a la literatura ya sea como directo testimonio de parte , ya sea a travs de la mediacin de un escritor que releva esa historia (1) . Es distinguible este tipo de discursos , no slo por el cumplimiento de rasgos estructurales externos ( por ejemplo el reportaje o tomarlos como base ) (2) , sino por participar de ciertos requisitos como ser : el testimonio como producto de la informacin aportada por un testigo o varios del hecho narrado a un transcriptor ; que se considere como poseedor de una voluntad documentalista ilustrativa o con afn ejemplarizante de un horizonte de experiencias generalmente ajeno al transcriptor, editor o compilador (aunque esto no siempre se cumple ) . Un discurso donde el lector asume un pacto de lectura originado en willing suspensin of disbelief , la disposicin a la suspensin de la incredulidad o descreimiento (3) plantendose el problema del valor de la verdad del enunciado testimonial : lo denominado por Carmen Ochando Aymerich cdigo de recepcin veredictibo o de veredictibilidad (verdad ms credibilidad )(4); donde adems del pacto del lector existe una tensin entre realidad y ficcin , nacido por una parte de la reelaboracin de las versiones originales a cargo del mediador letrado solidario o comprometido - presente en la operacin de literaturizar una determinada experiencia - ; y por otra lado del hecho en s . Discursos tejidos del entrecruzamiento del hecho histrico y la tensin generada por las luchas sociales de sectores no hegemnicos ; discursos enmarcados en el proceso de un proyecto modernizador en donde la posmodernidad irrumpe y se retrae , irrumpe y se retrae . Espacio privilegiado para el alfabetismo y la literatura como norma de expresin en donde el subalterno es capaz de mantener su identidad y funcin como miembro de la comunidad sin transformarse en escritor/a (6) . Discursos donde la relacin establecida entre literatura escrita y narracin oral produce un texto acorde a las necesidades de lucha , sobrevivencia o resistencia englobados en su situacin de enunciacin (7).
Para Mabel Moraa (8) el grado de ficcionalizacin es prcticamente lo nico que hace distinguible novela testimonial y testimonio , adems del grado de elaboracin de un material con fuerte voluntad explicativa y didctica (glosarios, cronologas , etc .) (9) Con frecuencia existe una tematizacin de los procedimientos utilizados para recabar datos usados en la elaboracin del texto ( grabaciones , entrevistas , fotos , planos , etc. ) Para otros , como Roberto Gonzlez Echevarra , enfatiza la relacin testimonio/periodismo , no slo como origen del texto testimonial (las entrevistas anteriores al desarrollo del libro ) , sino como base en la composicin testimonial : en el nfasis en la informacin y en los hechos . Segn el crtico origina en la escritura una ilusin de inmediatez acompaada por la mengua o dilucin de la presencia autorial. El recopilador crea un juego de espejos donde la otredad del informante se subsume en aparente identidad /personaje. Esta identificacin y casi canibalizacin recopilador/informante (marcada quizs por cierta arrogancia ? ) donde el letrado corporiza la voz , ser representante/testimoniante de un pueblo , etnia o nacin suponindose a s mismo , un testigo fidedigno. Beverly afirma que esto se debe a la capacidad de los intelectuales y de la alta cultura en general de representar adecuadamante a los subalterno (10) entendiendo por representatividad un proceso mimtico y poltico(11) y a la subalternidad como forma de identidad diferencial, producto que se mantiene a travs de relaciones sociales histricamente especficas (12). Lo cual realmente es problemtico dado la dificultad de escapar a las condiciones sociales, de gnero , psquicas , etc. , donde haya una total identificacin entre uno y otro .
1.1.- Antecedentes
En general , la mayora de los crticos y tericos coinciden en sealar como antecedente de la literatura testimonial formas discursivas como crnicas de indias , autobiografas , diarios de campaa , crnicas de viaje. Inclusive se seala como antecedente ms remoto en la narrativa hispanoamericana negrista (Cuba) con fines reinvindicativos a la Peregrinacin de Bartolom Lorenzo de Jose Acosta en 1590 .Contemporneamente , desde el centro europeo , Sartre destacaba la importancia de textos como Diez das que conmovieron al (1919) de John Reed ,o el Testamento espaol (1938) de Arthur Koestler . A nivel continental el impacto mayor parece haber sido A sangre fra (1966) de Truman Capote y el libro del antroplogo Oscar Lewis (13) Los hijos de Snchez .Autobiografa de una familia mexicana (versin en espaol, 1964)- serie de relatos etnogrficos realizado en una tcnica novelstica y los libros realizados por Miguel Barnet (14) comenzando por Biografa de un cimarrn (1966) texto paradigmtico en cuanto caractersticas y funciones del texto testimonial contemporneo , as como las reflexiones realizadas por Barnet respecto al gnero . Esto no significa que con anterioridad a Biografa no se hubiese practicado la forma literaria testimonial, sino que se yergue como un mojn coronado por la institucionalizacin en el 70 hacia el gnero . Con anterioridad , otras obras como el caso de Ricardo Pozas con Juan Prez Jolote .Biografa de un tzotzil (1948 o 1952?) modelo de Barnet ; en Nicaragua Sangre en el Trpico (1930) de Hernn Robleto , Mamita Yunay (1941) del costarricense Luis Carlos Fullas ; Los estrangulados (1933) de Jos Romn y Maldito pas (1933) del mismo autor entrevistando a Augusto Csar Sandino . Otro libro particularmente importante como testimonio de resistencia en Argentina , Operacin Masacre (1957) de Rodolfo Walsh , texto que repercuti en forma sorprendente en nuestro medio por su escenificacin en el Teatro Independiente uruguayo de la dcada del 60(15).
1.2.- Vinculaciones con otros gnerosPara W.Raible (16) : Las diversas definiciones de gnero poseen en comn la concepcin de las obras , los tipos de texto , presentar rasgos comunes semejantes que posibilitan su inclusin dentro de una categora literaria superior , tambin apunta que se debe tener en cuenta la situacin comunicativa de la produccin , la relacin que tenga con la realidad , el modo de presentacin lingustica y el estudio de los rasgos estructurales de los textos . Ochando Aymerich agrega que la nocin de gnero forma o contribuye a formar el horizonte de expectativas del lector y auxiliara al llenado significativo que ste realiza de los vacos textuales (17) . Los lectores diferencian elementos estructurales al adscribir el texto testimonial al gnero novelstico aproximando el modelo de los componentes que lo alejan y logrando con el tiempo constituir un nuevo canon. Al coincidir con la novela en su carcter abierto , tanto el receptor/lector como emisor/escritor dejan de ser limitados por nociones como ficcin /no ficcin , literatura/no literatura . Del gnero policial , la referencialidad testimonial se produce al mediar la utilizacin de la grabadora durante el montaje lingstico , la investigacin descubierta en la pesquisa , consistiendo en una de las diferencias con el gnero novelstico tradicional .La comprensin del discurso testimonial slo se har partiendo de la relacin establecida entre la base textual y el horizonte de expectativas del lector que modificar o complementar las posibilidades de la recepcin , regido por el pacto de lectura establecido entre las estrategias del escritor y las del lector .La vinculacin del testimonio con prcticas literarias que lo han abastecido de nutrientes ( lase memorias de viaje, crnicas , diarios de campaa, etc.) y prcticas o expresiones no literarias (investigaciones sociolgicas y antropolgicas , periodismo, psicologa , cinematografa ) producieron un dalogo bsicamente intertextual e intergenrico y por qu no , hbrido , en el sentido dado por Garca Canclini. (18).Vinculacin reforzada por el sentido de accin social otorgado por la comunidad interpretativa .
1.3.- InstitucionalizacinOchando Aymerich (19) observa lo imperativo de la comprensin de razones tericas y textuales , as como contextuales que conduciran a distinguir el testimonio como expresin literaria diferenciada .Para esta autora , estas razones se constituyen en razones intrnsecas y extrnsecas .Las intrnsecas en cuanto el discurso testimonial funcion como formante , renovador y renovado del sistema literario dominante , base del cambio producido sobre la nocin de literatura en Amrica Latina . Extrnsecamentepor su relacin con las condiciones sociales , polticas y culturales que intervinieron en la institucionalizacin . El nuevo gnero se inscribe en un CANON OFICIAL ( institucionalizado por la crtica o la academia , el periodismo , etc ) y en un CANON PERSONAL ( determinado por el horizonte de expectativas del lector ) que se ofrece como pacto en el conjunto de toma de decisiones entre el lector y el escritor , autorizando as un componente ms del sistema literario.
La institucionalizacin se produce por tanto , ante la confluencia de varias vas .
(1).- la experiencia y reflexin de los autores acerca de la produccin testimonial . El que lo ha hecho ms abundantemente es Miguel Barnet en La fuente viva (1967) donde concibe la novela testimonio como aporte a la literatura fundacional hispanoamericana nacida de la necesidad de fractura del modelo centralizador y europeo (20).(2).- Las tensiones generadas en el seno de la vida cultural cubana desde el triunfo de la Revolucin de 1959 ( pugnas internas dentro de esta comunidad interpretativa , el caso Padilla y hasta el pedido de Ernesto Che Guevara de aportes escritos acerca de la experiencia revolucionaria (21).(3).- Aparicin de textos recurrentes y de difcil clasificacin en los concursos literarios convocados por las nuevas instituciones revolucionarias , culminando con su institucionalizacin en el 70. Esto es debido entre otras cosas , por la polmica originada por el testimonio Manuela , la mexicana de Ada Garca Alonso , mencionada en la categora ensayo de Casa de las Amricas /1968.(4).- El aporte de cierta crtica acadmica norteamericana avalada por intelectuales latinoamericanos , docentes e investigadores en esa rea geogrfica -; que marc como polticamente correcto algo ms que el estudio objetivo de un tema literario . Relacionado a esta voluntad a la que Hughes denomina una nueva ortodoxia multiculturalista(22) donde un pasado de discriminacin social (ya sea econmica , racial , sexual , etc .) es priorizado por encima de la calidad esttica . Esta aporte se ha visto reforzado por la aparicin de crtica que ha fortalecido el concepto de gnero del testimonio , incidiendo con fuerza en su canonizacin as como en la instrumentacin de teoras asentadas en los denominados Estudios Subalternos y Estudios Poscoloniales (23).
A estas cuatro vas(24) personalmente agregara una (5) y desde el Sur . Exista un debate terico crtico y poltico alcanzado en Amrica Latina a partir de la dcada del 40y en auge en los 60y 70. Debate centralizado en el rol del intelectual en la realidad social de este letrado residente en Sud y Centroamrica . Alcanza con ver ttulos de obras acadmicas y controversias periodsticas referidas a la conciencia , papel y toma de posicin del letrado . Por ejemplo el debate editado por el Grupo Sur Literatura gratuita y literatura comprometida (1944) , el enfrentamiento entre Collazos y Cortzar publicados en Marcha entre los aos 69y 70(25) ; el debate de ngel Rama con Mario Vargas Llosa a partir de Garca Mrquez (26) ; libros como Literatura en la revolucin , revolucin en la literatura (1970) de Oscar Collazos ; Literatura y compromiso .Ensayos sobre la novela poltica contempornea de Navas Ruiz en 1962 , El escritor latinoamericano y la revolucin posible de Mario Benedetti. Norbert Lechner seala que en los aos 60se produce un fenmeno de inflacin ideolgica (27) bajo el signo de la bsqueda de una visin totalizadora dentro de las comunidades polticas en consecuencia de las literarias , acadmicas e interpretativas y en especial en los procesos culturales de la izquierda . Dicha bsqueda habra significado ms profundamente , la busca de una identidad nueva del sujeto histrico (28) . Este proceso presenta ciertas caractersticas como una sacralizacin de los principios polticos traducido en fuertes identidades colectivas que persiguen la pureza ; la resignificacin de la utopa esto es una una nueva significacin del tiempo porvenir , el presente vivido como transicin y el pasado como despreciable , manifiestas todos en el intento de redencin tica , conjugados en la existencia de una mstica revolucionaria-cruzadas de salvacin- y la apuesta al hombre nuevo (29) . Esta inflacin ideolgica ( y lo planteo como hiptesis) hace eclosionar la figura del letrado solidario ,comprometido y polticamente correcto en boga durante esas dcadas ,no slo en el Uruguay (30) sino en el resto del continente . Para conformar el testimonio es tan imprescindible el hecho histrico o significativo ; tanto de la existencia y testimonio del informantes, como el suceso de marcar , elaborar y desarrollar el surgimiento de ese posible transcriptor emisor y formador de opinin , que empieza a sacar sus conclusiones desde Cuba hacia nuestro hemisferio y desde si se quiere desde la periferia con respe(c)to de la academia norteamerica e incluso peninsular eurocentrista . Voluntad ejercida imperativamente tanto por el intelectualismo del norte como centro y sur de nuestra Amrica , soporte de y razn del reconocimiento genrico , voluntad imperativa no slo ejercida por la crtica sino por los mismos letrados postulados y autodefinidos como solidarios o comprometidos , claro testimonio de un momento de indiferenciacin de las esferas de los poltico , lo literario y lo propagandstico (31).
Dado que el texto estudiado surge en el mbito cubano , nos referiremos a las condiciones que legitimaron su institucionalizacin . Se produce por dos hechos significativos como(1) .- la inclusin del trmino testimonio como prctica diferenciada en el Diccionario de la Literatura Cubana ( 1980) preparada por el Instituto de LiteRATURA Lingustica de la Academia de Ciencias , donde se indican caractersticas del gnero ( cercana a la tcnica del reportaje periodsitco , (objetividad del discurso y fifelidad a la realidad , contacto del autor con el objeto de indagacin y tipificacin y generalizacin de un fenmeno colectivo a partir de seleccin previa de los testimoniantes , etc.)(2).- la creacin de premios en los nuevos rganos culturales revolucionarios , derivado de la presentacin de obras de dificil tipificacin , por fuera de los cnones tradicionaees como Maestra voluntaria (1962) , Manuela , la mexicana (1968), Los fundadores del alba (1969) , as como la prercepcin por parte de estos organismos , de crisis en la nocin de gneros tradicionales (30).Todo esto conduce tatanto a la creacin del gnero testimonio en cuanto prctica discursiva deferenciada, como a una definicin precoz del mismo.En 1970 se incluye por primera vez , la categora testimonio . Gestado a partir del 4 de febrero de 1969 , fecha en que se produce la reunion de jurados y orgzadores prar porponer cambios y/o sugerencia s. Esa reflexin colectiva determina la inlclusin del nuevo gnero (31) sin tener claro si el testimonio! Lo constitua como tal ; en cambio s se tiene la certeza que el nacimiento del mismo es pautado por la impronta poltica donde el rol asumido por Casa de las Amricas sera especfico y determinante . Al respecto , ngel Rama observara en esa reunin : ... la Casa est puesta en una situacin muy especial , es un instrumento de comunicacin de Cuba y de toda Amrica Latina ... Estamos hablando de estar ms unidos en la bsqueda de una realidad , empezar la realidad , darle un contenido dinmico , fuerte ... la Casa debe contribuir a esa lucha ... tratar de mostrar la lnea de la tarea y la lucha de la Amrica Latina a travs de la literatura . (32)El 2 de mayo de 1970 en un boletn de la Casa - que aunque no tuviera firma perteneca a Manuel Galich se caracteriza negativamente ( en oposicin de ) al nuevo gnero :el testimonio participa de algunas caractersticas del reportaje , de la narrativa , de la investigacin ( ensayo) y de la biografa . Pero se diferencia de estas categoras , en los siguientes aspectos : Del reportaje : porque excede las dimensiones de ste , en cuanto se trata de un libro ..; obra autnoma .. destinada a perdurar ms all de la existencia efmera de los trabajos puramente periodsticos y que m por eso mismo , exige una superior calidad literaria . De la narrativa: ... aunque su objeto es relatar hechos protagonizados por personajes literariamente construidos y animados , ... descarta la ficcin , que constituye uno de los elementos de creacin en la narrativa , como en la novela y el cuento . De la investigacin : porque el necesario contacto directo del autor con el objeto de su indagacin ( el protagonista o los protagonistas por su medio ambiente ) exige que aquel objeto est constituido por hechos o personas vivos . Una excepcin a esta caracterstica es el testimonio retrospectivo , sobre hechos pasados o personajes desaparecidos o ausentes... De la biografa : ... no se trata aqu del recuento de una vida por su inters puramente personal, individual , por sus valores subjetivos y estticos ... lo biogrfico de uno o varios sujetos de indagacin debe ubicarse dentro de un contexto social ... tipificar un fenmeno colectivo , una clase , una poca , un proceso ... o un no proceso ... de la sociedad o de un grupo o capa caractersticas , siempre que , ...sea actual , vigente dentro de la problemtica latinoamericana ... No elimina , sino incluye , el posible testimonio autobiogrfico ... los mtodos ms adecuados para el acopio del material que constituir el testimonio son : la entrevista ( individual ) , la encuesta ( colectiva ) , el documento proporcionado por la propia fuente y , complementariamente , la correspondencia y otros testimonios relativos al mismo objeto de la indagacin . Los medios tcnicos modernos , como la grabacin magnetofnica ,la fotografa y el cine , son auxiliares de primer orden en la indagacin testimonial .(33)
El Primer llamado a gnero testimonio se abre con un total de 20 obras . El jurado es compuesto por Ricardo Pozas (Juan Prez Jolote (1948)), Rodoofo Walsh (Operacin Masacre ( 1957)) y Ral Roa ( La revolucin del 30 se fue a bolina , ) ; todos estos escritores reconocidos como practicantes del gnero . Gana la periodista uruguaya Ma.Esther Gilio con La guerrilla tupamara (1970) fundamentando en el fallo que :Primero : sealar que la incorporacin del gnero Testimonio al Premio Casa de las Amricas ha diso eun xito por la alta calidad promedio de las obras que en definitiva se ajustaron a las condiciones del certamen y a las caractersticas no siempre bien definidos del nuevo gnero ... ( el) alto nivel oblig al jurado a sopesar minuciosamente los mritos literarios , la actualidad del tema y la trascendencia poltica y social de los trabajos . Segundo : otorga por unanimidad el premio de Testimonio a la obra La guerrilla tupamara ... porque documenta de fuente directa , en forma vigorosa y dramtica las luchas y los ideales del movimiento de Liberacin Nacional Tupamaros , as como algunas de las causas sociales y polticas que han originado en el Uruguay uno de los movimientos guerrilleros ms justificados y heroicos de la historia contempornea (34) Con tcnica periodstica segn Carmen Ochando : temtica social de la marginacin en Montevideo , avalando la intervencin guerrillera de los tupamaros (35) Le siguieron Girn en la memoria (1970) de Vctor Casaus : relacin de la lucha de un grupo de milicianos con la invasin de Baha de Cochinos (36) y tercera Amparo : millo y azucenas (1970) de Jorge Caldern Gonzlez investigacin sociolgica realizada en uno de los barrios marginales de La Habana (37) .En un principio se tom al pie la definicin genrica de las bases , pero tanto los textos como las apreciaciones de los jurados ampliaron la concepcin . Por Por ejemplo el jurado del ao 1972 (Jorge Onetti , Winston Orillo y Jos Antonio Bentez Rojo ) marcaron la pecualiaridad de ser registro de la memoria inmediata . En 1983 (Tiso Canales , Fernando Prez y Fernando Meyer ) se considera como gnero literario independiente por primera vez , abandonando la adjetivacin de otro gnero , desgajado de la novela histrica incorporando procedimientos de elaboracin procedentes de las ciencias humanas y sociales (Actas del Jurado ,1983) ( 38)
2F.Jameson (39) seala que en el Testimonio se produce la irrupcin brutal de la historia .. es la historia de los otros que arremete en la comunidad campesina desde afuera... Existe un acontecimiento vivido por la comunidad ( en el caso de Jameson que se refiere a la comunidad campesina , en el caso nuestro no ) y el sujeto o sujetos testimoniantes como relevantes ,marcatoria de un hito colectivo que vincula al hecho en s al pasado pero tambien lo liga con el presente y el futuro . Acontecimiento de importancia escatolgica , si tomamos en cuenta la definicin de Le Goff en donde el trmino escatologadesigna la doctrina de los fines ltimos , es decir , el cuerpo de creencias relativa al destino ltimo del hombre y del universo ... La escatologa concierne por un lado al destino ltimo del individuo , por el otro , al de la colectividad ... (40) Por qu tomamos como punta de madeja a la historia y a la escatologa ? Porque ambos conceptos son primordiales dentro de este testimonio , presentes en forma imperativa y cambiante . Tanto una como la otra se erigen desafiantes y produciendo rotaciones en su semntica . La escatologa - consideranda desde el punto de vista religioso la encontramos transformada y filtrada por las tradiciones cristianas , el influjo de las secta milenaristas y en la poca por la pujante Teologa de la Liberacin . En cuanto a la historia , una galaxia smica nueva emerge a mediados del S.XX en Amrica Latina y en especial a partir de la Revolucin Cubana (1959) repercutiendo en nuestro pas . No slo noes hallamos frente a la historia o cuentito o peripecia de la guerrilla - compleja vindicacin recepcin del movimiento tupamaro , nos hallamos ante la Historia (41) , la historia de los historiadores ( por decirlo a grosso modo) , la historia brutal de los agentes hegemnicos , pero tambin ante lo que se supona un nuevo transcurriruna nueva comunidad interpretativa interpela un modelo modernizador en tela de juicio constantemente en donde la historia es el acontecer cotidiano , la historia de los sin voz acallados a la fuerza , no slo la fuerza fsica , sino aquella propugnada por la miseria y el hambre . La historia deja de ser considerada como un devenir ( considerada as en la Ilustracin) y los proyectos modernizadores que impulsan una permanente mejora de la condicin humana . Se cuestiona un proceso unidireccional para promulgar otro aunque sigamos con la misma cuestin : se dirige hacia algn lado? se mejora la calidad humana? Es el fin de la historia como macrorelato siguiendo a Lyotard o el texto nos remite a una nueva concepcin ? Existe realmente una diferenciacin entre una u otra ? El testimonio seala una comunidad que interpret una historia a partir de una renovacin y una visin del Hombre , un Hombre Nuevo solidario y purificado nacido del acontecimiento histrico ( hasta ac podramos estar hablando a grandes rasgos de Jess) , nacido de la lucha revolucionaria .Como componente del imaginario social , el Hombre Nuevo encajara con la mitificacin del cual fue objeto no slo como figura sino como icono el Ch Guevara . Siendo el Operativo Pando un homenaje al guerrillero argentino- cubano-de la Patria Grande , cabe suponer una nueva historia , una nueva posibilidad humana a partir de esa instancia .Inclusive en un terreno ms pragmtico , si el MLN hubiera resultado vencedor en esa lucha por la hegemona , en la cronologa del pas y en la tupamara , s se hubiese considerado el 8/X/69 como fecha iniciadora de una nueva era . En cuanto a esto , creo que es en ese sentido que se debe tomar la apreciacin de A.Rama en considerar como un epgono generacional la toma de Pando , en referencia al concepto de inflacin ideolgica de Lechner y ligado a que los sectores progresistas de la poblacin consider un hito histrico militar social la toma de la ciudad y se le infl como acontecimiento generativo de cambio en donde los actores sociales fijaron sus expectativas , esperanzas y anhelos (42) sin ver ms all que sus expectativas , ni contar con los aos transcurridos como en el caso nuestro.
A considerar son las diferentes concepciones del tiempo y de la historia . En la introduccin , la letrada nos otorga su propia sintetizada visin histrica encuadrada en una serie de proyectos cerrados , conclusos por su falta de xito en definitiva fracasaron , desde nuestra independencia hasta nuestros das . Sucesin de proyectos observados desde el punto de vista econmico y en menor grado social .Racconto de nuestra economa dependiente y del sometimiento , producido gracias a esa dependencia ; en los sectores subalternos . Historia teida del proyecto modernizador en cuanto a dicha sucesin de proyectos son vistos como un decurso unitario , es decir una representacin del pasado construda por los grupos y las clases sociales dominantes (43) pero a la vez problematizada al considerar las consecuencias de la economa sobre la sociedad ( 44) . Dichos proyectos funcionaron como aval y legitimacin para el surgimiento de lo que en primera instancia denomina foco armado , ms tarde militantes y en el transcurso del texto , tupamaros . Es interesante que en esa Introduccin la letrada , a pesar de la distancia obtenida por ese anlisis obejtivo de la historia , se identifica sin dar ms explicaciones de las ya dadas . El letrado , toma como suya la causa en cuestin . Este testimonio signado por la especializacin de la escritora , que a pesar de promover caractersticas del Iluminismo ( entre otros justicia , igualdad , fraternidad , solidaridad , etc.,) presenta rasgos posmodernos producidos a partir de las revoluciones tecnolgicas del S.XX la expansin y auge de editoriales , diarios , etc , la denominada cultura in print sealadas desde MacLuhan hasta Vattimo como ser : (a) la irrupcin de una sociedad de comunicacin multiplicadora de las concepciones del mundo ( b ) como consecuencia de esta irrupcin : la toma de la palabra se torna liberadora de las diferencias (45) ; la utilizacin de los medios promueve una sociedad catica , compleja y no necesariamente ms transparente o ilustrada y en dnde las esperanzas de emancipacin proponen un nuevo tipo de sociedad basada en la oscilacin , la pluralidad y la erosin del principio de realidad (46) . Entendiendo por realidad la eclosin de racionalidades locales o dialectos a travs de ese letrado ( solidario, comprometido,etc.) en cuanto a que ya habamos visto en Beverley que el letrado era en quien se supona residir una capacidad especial de identificacin con lo subalternos (47) ( una capacidad intuitiva a travs del conocimiento ) . El testimonio surge como un discurso monoltico , donde las voces toman en definitiva , un mismo registro reforzado no slo por el Mensaje , por el Medio sino por la identificacin del emisor con los testimoniantes . El Canal es Casa de las Amricas ms el Gobierno del Pueblo ms la cartula ms el testimonio.
Haremos una breve caracterizacin de estos proyectos histricos sealados por la voz letrada
(1).- PROYECTO ARTIGUISTA ( 1811 MED.XIX ) dnde nos dice :luch contra la hegemona espala , por un proyecto americanista e integrador . El punto central de su pensamiento era la premisa de que no hay libertad poltica sin libertad econmica p.12 siendo un intento real de autodeterminacin e independencia p.12 . Su liquidacin como proyecto provienen de la falta de condiciones histricas propicias Uruguay desde la conquista , se articul y slo podra ser as como pas dependiente de las metrpolis alternativamente hegemnicas p.1 . El proyecto es incapaz de liberar las diferencias a pesar de su pretensin.(2) CIVILIZACION/ BARBARIE ( mitad del S.XIX 1930) .En un esquema de pas criollo encarnada en el gaucho , enfrentado a una clase patricia alimentada por sectores mercantiles urbanos y agrarios . La introduccin de un incipiente sistema capitalista marca un cambio donde el patriciado pasa a conformar una burgues agraria garantizada por la liquidacin del caudillaje y el logro de la unificacin nacional p.13 , basadas en el predominio de las relaciones de produccin capitalista en el campo p.13 . La burguesa agraria se transforma e la clase capitalista ganadera p.13 .Hay que aclarar que la historia en los captulos siguientes es la historia diaria de vindicaciones de procesos deteriorados . A diferencia de este racconto econmico histrico.(3) PROYECTO JOSE BATLLE Y ORDOEZ (1900- 1928) . En l se produce una democratizacin de las estructuras del poder p.13 basada en el compromiso entre sectores agroexportadores y los sectores orientados hacia el mercado interno , en un primer intento de industrializacin , que no afect a los intereses bsicos de la clase ganadera p.13 . Este capitalismo de estado incorpora sectores medios a la burocracia civil asegurando la estabilidad. La mano de obra local es sostenida por las nuevas e intensas corrientes migratorias .La industrializacin promovida por Batlle y Ordez es resumida as : Las vacas se vendan bien , haba dinero y una fuerte clase media que consuma y que imprimi al pas su tnica ideolgica > Uruguay es un pas sin lucha de clases , sin clases antagnicas p.13 . El fracaso de esta proyeccin de un imaginario de pas ( el pas de las vacas gordas) , pone su punto final en la crisis del 29 , con una suerte de estiramiento hasta 1955 cuando realmente tomara su inflexin mayor : fecha sealada por el informe del entonces desconocido Cr.Enrique Iglesias como comienzo de la crisis.( 4) CRISIS . Caracterizada no slo por el progresivo endeudamiento externo para financiar la instalacin industrial p14 ;el pago de la deuda y e donde EEUU se yergue como potencia hegemnica trae consigo un fuerte proceso inflacionario con el consiguiente deterioro de salarios , agravamiento de la desocupacin y entonces La democracia , instrumento poltico de las pocas de bonanza , empez a fracasar p.14 Hay una reflexin dramtica de la autora sobre una sociedad que no problematiza :La gran habilidad de la burguesa uruguaya ha sido la de suavizar las contradicciones , no polarizar. En el Uruguay siempre hubo miseria , aun cuando se notara poco .14(5) PERIODO PREDICTATORIAL Y DICTATORIAL ocurre una segmentacin de las clases sociales , y an de la clase media . En la clase media que estaba satisfecha . Coma , se instrua, saba que el mundo era cambiante p.14 , haba hombres politizados que interiorizaban el proceso de crisis .Hace una inscripcin verticalista de la sociedad ... los trabajadores sintieron en carne propia sus efectos y sigue el pueblo se aprest a luchar con las armas que tena a mano : partidos polticos y sindicatos p.14 .El periodo es caracterizado por la lucha y en contragolpe cerraron locales , se prohibieron diarios , se encarcelaron militantes , se atacaron a balazos los manifestantes p.15 .Al atisbarse la eclosin de las diferencias se buscan canales para poder tomar la palabra : estas actividades que promovieron la discusin y el encuentro son canceladas por el poder . Se da poderes dictatoriales al gobierno : Es la dictadura con la piel de cordero p.15.El presente de este testimonio lo constituye ese momento histrico . Cabe agregar lo dicho por Antonio Vera Len ( ) : El surgimiento del testimonio como discurso literario en Amrica Latina es un cuento de gran complejidad discursiva e histrica relacionada con la politizacin de la discursividad latinoamericana . La revolucin y sus discursos de la refundacin de la historia constituyen la mediacin , histrica y discursiva , entre el testimonio y la modernidad . Tanto el testimonio centroamericano , como el escrito en el cono sur , como el surgido en Cuba a raz de la revolucin de 1959 , se modelan sobre el proyecto revolucionario de poner a os productores en control de los medios de produccin como el modo de erradicar la dominacin y la represin producida por la modernidad capitalista . De ah que en tanto discurso revolucionario , el testimonio proponga la reconstrucin de los modos de narrar con el objeto de dar la palabra al pueblo .
(1.).- Moraa , Mabel :Polticas de la Escritura en Amrica Latina : de la Colonia a la Modernidad .Caracas ;Venezuela : Ediciones escultura ,1997.(2).- Al respecto , ver Margaret Randall :Qu es y cmo se hace un testimonio ? en Beverley Achugar : La voz del otro(3).- Achugar , Hugo : Historia paralelas /historias ejemplares : la historia y la voz del otro en Beverley-Achugar , dem (2).(4).- Ochando Aymerich , Carmen : ver prefacio dem ( )(5).- Vera Len ,Antonio : Hacer hablar : la transcripcin testimonial en Beverley-Achugar , dem (2).(6).- Beverley , John : Hay vida ms all de la literatura ? en Casa de las Amricas , n 199, ao XXXV , abril-junio de 1995 .A diferencia del Bildungsroman tradicional o autobiografa donde escribir la vida de uno es consecuente con el abandono de identidad tnica , de clase o de la comunidad orgnica . (p.30 ss.).(7).- dem ant.(8).- dem (1).(9).- Estos constituyen los SOPORTES TEXTUALES EXTERNOS que informan del carcter pretendidamente cientfico del testimonio , afianzando la creencia en el lector de la representatividad de los testimoniantes , orientndolos hacia una lectura verosmil . Ochando (4).(10).- dem (6).(11).- dem (6).(12).- dem (6).(13).- Le siguen Una muerte en la familia Snchez (1982) , Antropologa de la pobreza .Cinco familias (1983).(14).- Completa la obra testimonial : Cancin de Rachel (1969) , Gallego(1981) , La vida real (1984-1986?).(15).- Rodrguez Monegal , Emir : Literatura uruguaya del medio siglo. Buscar ficha-(16).- citado por Ochando , dem (4).(17).- dem ant.(18).- Garca Canclini , Nstor : Se encontraran ocasionales menciones de los trminos sincretismo ,mestizaje y otros empleados para designar procesos de hibridacin . Prefiero esto ltimo porque abarca diversas mezclas interculturales no slo raciales a las que suele limitarse mestizaje- y porque permite incluir las formas modernas de hibridacin mejor que sincretismo , frmula referida casi siempre a fusiones religiosas o de movimientos simblicos tradicionales. Culturas hbridas .Estrategias para entrar y salir de la Modernidad . Mxico:Ed.Grijalbo, 1989(19).- dem (4) . Todo el desarrollo posterior realizado , se basa en esta terica .(20).- Entre otros tambin lo han hecho Flix Pita Rodrguez y Lucila Fernndez.(21) Muchos sobrevivientes quedan de esta accin y cada uno de ellos est invitado a dejar constancia de sus recuerdos para incorporarles y completar mejor la historia . Slo pedimos que sea estrictamente veraz el narrador , que nunca para aclarar una posicin personal o magnificarla o para simular haber estado en algn lugar , diga algo incorrecto . Pedimos que , despus de escribir alguna cuartillas en la forma en que cada uno lo pueda , segn su educacin y disposicin , se haga una autocrtica lo ms severa posible para quitar de all toda palabra que no se refiera a un hecho estrictamente cierto ,o en cuya certeza no tenga el autor una plena confianza Ernesto Che Guevara , introduccin a Pasajes de la Guerra Revolucionaria , citado por Randall (2).(22).- Citado por Ochando Aymerich (4).(23).- Por ejemplo compilaciones de Ren Jara y Hernn Vidal : Testimonio y literatura (1986); el trabajo de John Beverley Del Lazarillo al Sandinismo : estudios sobre la funcin ideolgica de la literatura hispanoamericana (1987) , Beverley-Achugar :La voz del otro (1992) Voices of the Voiceless in Testimonial Literature de F.Jameson , G.Gugelberger ,M.Kearney .Respecto a la posicin de la crtica norteamericana centro-periferia , ver artculo de Walter Mignolo :Los Estudios Subalternos son posmodernos o poscoloniales ?: la poltica y las sensibilidades de las ubicaciones neoculturales en Casa de las Amricas , n 204 , ao XXXVII , jul-set.1996.(24).- Acerca de la confluencia de vas y una posible definicin de testimonio , dice Carmen Ochando :Me inclino a considerar el testimonio como un modelo narrativo que , a pesar de diferencias temticas , explica las caractersticas comunes de unas formas que rompieron el horizonte tradicional de la novela en los aos setenta en Amrica . Ahora bien , su institucionalizacin a travs de la crtica periodstica , institucional y acadmica , supuso un encauzamiento ideolgico y esttico a su significado , al tiempo que puso a los textos al servicio de proyectos de ndole poltica e ideolgica particulares . dem (4).(25).- Oscar Collazos :La encrucijada del lenguaje Marcha , Mte.30 de agosto y set.de 1969. Carta abierta a Julio Cortzar : contra respuesta para armar I y II ao XXXI marzo 13 de 1970 , no.1485 , II 20 de marzo de 1970 no.1486 .Julio Cortzar :Literatura en la revolucin y revolucin en la literatura Marcha ,Mte., ao XXX! Enero 9 y 16 de 1970, no.1477-1478 . Material bibliogrfico proporcionado por el Programa de Documentacin en Literaturas Uruguaya y Latinoamrica (PRODLUL) , Fac. De Humanidades y Ciencias de la Educacin , Univ.de la Repblica ( Mte.) .(26).- ngel Rama Mario Vargas Llosa : Garca Mrquez y la problemtica de la novela .Bs.As.: Argentina . Corregidor Marcha ediciones , dic.1973 .(27) .- Carina Perelli : cita a Lechner y de ah tomamos el presupuesto terico Someter o convencer .El discurso militar . Mte.-Uruguay .Clade Ediciones de la Banda Oriental , 1987 .(28) .- Dice Donald Shaw : No faltan actualmente autores que aceptan como Mario Benedetti que el ritmo de la historia estar marcado por el socialismoy que por consiguiente , habr que inventar una nueva relacin entre ste y el intelectual . Para stos , como para David Vias , todos los escritores que no aceptan que su deber primordial es incrementar la conciencia revolucionaria latinoamericana se convierten en ipso facto en cmplices y usuarios ... sostenedores de los privilegios y la corrupcin del escritor individualista burgus p.14 en Shaw : Nueva narrativa hispanoamericana Madrid , Ediciones Ctedra , 1981 .(29) .- Concepcin cristiana del Hombre solidario , el Hombre Nuevo , tomado tanto por los revolucionarios como por el ala progresiva del catolicismo cristianismo de nominadoras Teologa de la Liberacin l En cuanto a la ideologa y tica del MLN y el papel jugado por los sacerdotes acusados de tupamaros ver Clara Aldrigh : La izquierda armada .Ideologa , tica e identidad en el MLN-Tupamaros Mte. Ediciones Trilce, 2001.(30) .- Pensemos en la Fundacin de la Agrupacin de Trabajadores de la Cultura en 1971 dentro del movimiento 26 de Marzo . Integrada entre otros por Mario Benedetti , Jorge Onetti , Daniel Vidart , Idea Vilario , Ma.Esther Gilio , Hugo Alfaro, Mario Handler ,Milton Schinca , Sarandy Cabrera , Sylvia Lago, Nelly Pacheco, Hber Conteris , Juan Carlos Legido, Cristina Peri Rossi , Walter Tournier , Juan Capagorry, Matilde Bianchi , Jorge Rufinelli , Jos Wainer y Luciana Posambay . Tomado de Aldrighi, ver cita ant.(31).- Jorge Fornet : La Casa de las Amricas y la creacin del gnero testimonio en C. De las Amricas no.200 , julio set. 1995. En dicho nmero se transcribe parte de la reunin.(32).- dem anterior.(33).- Manuel Galich : Para una definicin del gnero testimonio Casa de las Amricas , no.200 julio-set.1995 .(34).- Informacin de la resolucin de los jurados que consta en las solapas del texto.(35).- dem (4)(36).- dem ant.(37) .- idem ant.(38).- idem ant.(39).- F.Jameson : El caso del testimonio en el Primer Mundo en Beverley Achugar : La voz del otro ... ya citado .(40).- Jacques Le Goff : El orden de la memoria . El tiempo como imaginario Barcelona : Ediciones Paids Ibrica , 1991 .(41) .- En un libro de Carlos Rama : La Historia y la novela tratando de desenvolver la trama que une a las dos ; la grafa de la presentacin presenta con mayscula y exquisitez a La Historia y sin tanto aditamento , dando menor importancia a la novela.(42).- Por esos das de 1969 , el MLN copaba por unos minutos la ciudad de Pando , recibiendo en la retirada , severos golpes represivos ... Pando , como mera operacin militar , plante a quienes participaran en ella , problemas y posibilidades nuevas : la concentracin de hombres y medios para una accin de esa envergadura ; la aproximacin al objetivo ; la coordinacin de la maniobra ; el control , aunque fuera por minutos , de un territorio ; la retirada ...Se intuan las posibilidades abiertas . Se sacaron las lecciones debidas ; la ms importante : el MLN no estaba preparado para ese nivel .Pero poda estarlo ... Eleuterio Fernndez Huidobro :Historia de los tupamaros . En la nuca (Acerca de las Autocrticas ). Mte. Ediciones de la Banda Oriental, junio 2001.( 43 ).- Vattimo , G .: Posmodernidad : una sociedad transparente ? en Vattimo et al En torno a la posmodernidad .Barcelona .Ed.Anthropos.(44) .- Hay que considerar el auge y renovacin en la academia histrica uruguaya donde surgen estudios histricos desde el punto de vista econmico como el realizado por Luca Salas . Tambin la formacin de la periodista letrada que hasta ese punto ve una historia comn ( los Annales franceses)(45).- dem (10) y (11) .(46).- Vattimo : ... la realidad , para nosotros , es ms bien el resultado de cruzarse y contaminarse ( en el sentido latino) las mltiples imgenes, interpretaciones , re-construcciones que distribuyen los medios de comunicacin en competencia mutua y , desde luego , sin coordinacin central ninguna p.14-15 dem ant.(47) .- Antonio Vera Len : Hacer hablar : la transcripcin testimonial en Achugar-Beverley ya citado anteriormente.