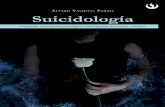Investigación y tratamiento
Transcript of Investigación y tratamiento

MEM
ORI
APr
oyec
tos
y A
ctua
cion
es
Crucificado de los Vaqueros Investigación y tratamiento
Cintia Rubio FaureEva Villanueva RomeroLourdes Martín GarcíaMarta Sameño Puerto

26PH Boletín24
INTRODUCCIÓN
El Cristo de los Vaqueros es uno de los titulares, jun-to con la Virgen de Escardiel, de la Hermandad condicho nombre de Castilblanco de los Arroyos, Sevilla.La imagen ingresó en el Centro de Intervención delInstituto Andaluz del Patrimonio Histórico en junio de1997, desde esta fecha hasta el mes de junio de 1998se llevó a cabo la intervención de conservación y res-tauración de la obra.
Este texto es un resumen de la memoria que se haido generando durante el proceso de intervenciónsobre esta interesante escultura.
Análisis Histórico-artístico
A través de las fuentes documentales consultadas pa-ra la elaboración del estudio histórico-ar tístico delCristo de los Vaqueros, hemos podido conocer laexistencia del contrato de encargo de esta imagen alescultor Francisco Antonio Gijón (1653-1720?)1.
Este hallazgo documental supone un impor tanteavance en el conocimiento de la producción de Gijón,al permitir la identificación del primero de los Crucifi-cados que contrató el maestro.
Según el documento la talla del Cristo de los Vaque-ros fue contratada el 29 de agosto de 1677 entre elcitado ar tista y la cofradía de Nuestra Señora de Es-cardiel, con destino a la ermita de dicho nombre sitaen la villa de Castilblanco.
Gijón se comprometía ante el escribano Vicente deAguilar a realizar un Cristo de madera de ciprés, en-carnado, de cinco cuartas y media con su cruz de ma-dera toscana.
Este escultor había trabajado con anterioridad paraCastilblanco tallando en 1674 un paso para la Her-mandad Sacramental de la parroquia del Salvador 2.
Posteriormente realizó unas andas para la Herman-dad de Escardiel, las cuales le fueron abonadas en1677 el mismo día que firmó el contrato para la eje-cución del Crucificado. Un año más tarde, en 1678,Francisco Antonio Gijón se comprometió a tallar lasimágenes de los dos ladrones para la cofradía de laVirgen de la Soledad 3.
Al parecer, existió un Crucificado de los Vaqueros an-terior al realizado por Gijón en 1677, ya que entre losbienes de la ermita que se citan en un inventario de1656 se nombra el altar del Santo Cristo. Y en untestamento de 1659 se hace donación de una piernade sábana de cortina grande al Santo Cristo que estaen la ermita de Nuestra Señora de Escardiel y que di-cen de los “Baqueros” 4.
El nombre del Crucificado puede estar en relacióncon un tipo de vestimenta. El baquero era una prendade vestir que consistía en un traje ajustado, abrocha-do delante con alamares y tenía unas mangas tubula-res aplastadas que colgaban de los hombros 5.
En la época de Felipe II y Felipe III tanto los pintorescomo los escultores representaban en algunas ocasio-nes al Niño Jesús vestido con esta indumentaria 6.
Aunque no tenemos datos de que al Cristo se le vis-tiera con este tipo de traje, en el inventario de 1656antes citado, se hace referencia a “un baquero de se-da verde del Niño” de la Virgen.
La festividad del Cr isto de los Vaqueros se cele-braba unos días antes de la Cuaresma pero a fina-les del siglo XIX, al prolongar se las fiestas de laVirgen de Escardiel hasta el 16 de agosto se trasla-dó a este día.
ME
MO
RIA
1. La localización de dichocontrato en la sección deProtocolos del ArchivoHistórico Provincial de Se-villa, es fruto del trabajode investigación llevado acabo por don Félix José ydon Juan Lobo Iglesias. Es-tá recogido en un trabajoinédito dedicado a la Her-mandad de la Virgen deEscardiel titulado: Ntra.Sra. De Escardiel. Historia,fe y devoción de Castil-blanco. Págs. 26 y 27.
2. Bernales Ballesteros, J.:Francisco Antonio Gijón.Sevilla, 1982. Pág. 69.
3. Lobo Iglesias, F.J. y J.: Op.Cit. Pág. 26.
4. Lobo Iglesias, F.J. y J.: Op.Cit. Pág. 21.
5. Bernis, C.: “La moda en laEspaña de Felipe II” enAlonso Sánchez Coello yel retrato en la corte deFelipe II. Madrid, 1990.Pág. 109.
6. Bernis, C.: Op. Cit. Pág.110.
Foto 2: Escultura de NiñoJesús vestido con un
baquero. C. 1610.
Foto 3: Crucificado de los Vaqueros.

PH Boletín24 27
La autoría del Cristo de los Vaqueros se ha podidoconfirmar además al realizar el análisis morfológico yestilístico de la imagen y su estudio comparativo conotras obras de Francisco Antonio Gijón.
Con respecto a su morfología el Cristo de los Va-queros se presenta como un Crucificado muerto detres clavos.
Destaca en su composición un acentuado descolga-miento del cuerpo con los brazos casi paralelos entresí y la cabeza levemente inclinada hacia su derechacon la barbilla apoyada en el pecho. Es también muysingular la disposición de los pies al montar el pie de-recho sobre el empeine del izquierdo.
La imagen está tallada con un cuidadoso estudio ana-tómico que se pone de manifiesto no solo en los bra-zos y las piernas con los músculos en tensión y las ve-nas marcadas, s ino también en el tor so con lascostillas señaladas, el pecho hinchado y el vientrerehundido, siendo estos rasgos claros signos de lamuerte del Crucificado. La cual es patente en el ros-tro que muestra las mejillas hundidas y los pómulossalientes.
El Cristo de los Vaqueros es una obra de juventud deFrancisco Antonio Gijón, escultor heredero de la co-rriente barroca flamenca introducida en Andalucíapor José de Arce y que desarrolló Andrés Cansinomaestro del citado artista.
En este Crucificado aparecen ya algunos de los rasgosque definirán la producción posterior de Gijón en suépoca de madurez.
Al realizar el estudio comparativo de esta imagen conel Cristo de la Expiración o del “Cachorro” talladopor Gijón en 1682, encontramos, salvando las dife-rencias iconográficas, unas características estilísticas ymorfológicas semejantes.
Se advier te en el Cristo de la Expiración el mismodescolgamiento del cuerpo y la tensión anatómicaque se pone de manifiesto en el tratamiento dado ala musculatura.
Si entramos en detalles podemos apreciar una seriede grafismos comunes, como la forma ovalada delrostro, la nariz recta, los ojos almendrados, los pómu-los salientes y los labios entreabiertos.
Los cabellos están tallados con finos y largos gubiazosy la barba es corta, bífida y puntiaguda, al igual que enel Cristo de los Vaqueros. También son muy parecidaslas piernas sobre todo en la parte de los gemelos. Lapierna derecha tiene, en los dos Crucificados, la mis-ma disposición arqueada desde la rodilla hasta el pie.
Historia material
Con respecto a la historia material de la imagen hayque tener en cuenta los distintos cambios de ubica-ción y las transformaciones a las que se ha visto so-metida la obra 7.
El Cristo de los Vaqueros, como ya se ha comenta-do, se concier ta con la cofradía de la Virgen de Es-cardiel para ser colocado en su ermita en la villa deCastilblanco.
ME
MO
RIA
7. Para la elaboración de la histo-ria material de la imagen hasido de gran ayuda la informa-ción proporcionada por losmiembros de la Junta deGobierno de la Hermandad.
Foto 4: Cristo de la Expiración,conocido vulgarmente como “El Cachorro”.
Foto 5: Crucificado de los Vaqueros.Detalle.
Foto 6: Cristo de la Expiración. Detalle.

28PH Boletín24
En el interior de la ermita el Cristo estaba situado allado derecho del altar de la Virgen. Así consta en lossucesivos inventarios de bienes de la ermita, realizadosdurante los siglos XVIII, XIX y principios del XX 8.
Aunque no están documentados los cambios de ubica-ción del Cristo con anterioridad al siglo XX, existen re-ferencias de los traslados de la Virgen a la parroquia 9.Es probable por lo tanto, que el Crucificado saliera de laermita, junto con la Virgen, al menos en tres ocasiones.
La primera de ellas se llevaría a cabo entre los años1773 y 1776, periodo durante el cual se realizaronobras de reconstrucción en la ermita al haberse de-rrumbado la techumbre del presbiterio. Estos años laVirgen permaneció en la parroquia.
La segunda pudo ser durante la invasión francesa,desde 1810 a 1812 los bienes de la cofradía son cus-todiados en la parroquia.
Ya en el siglo XX, en el año 1931, al proclamarse la IIRepública como medida de prevención por si eraasaltada la ermita, se llevó la Virgen al templo parro-quial y el Cristo se depositó en un cuarto trastero delmismo edificio.
Allí debió permanecer hasta el año 1943 cuando trasreconstruirse la ermita, que se había arruinado denuevo, se trasladó la Virgen.
Posteriormente a comienzos de los años 60 la imagendel Cristo de los Vaqueros es sustraída de su temploaprovechando la situación de decaimiento en que seencontraba la cofradía.
El Crucificado fue trasladado entonces a la capilla dela antigua escuela de formación profesional de Cazalla
de la Sierra, ubicada en el desaparecido convento deSanta Clara. En este lugar permaneció hasta los años80 aproximadamente cuando es llevado a la parro-quia de San Lucas Evangelista en la barriada de SantaAurelia de Sevilla. Finalmente en 1996 el Cristo de losVaqueros es recuperado para la cofradía por la actualJunta de Gobierno de la Hermandad.
Acerca de las posibles restauraciones y modificacio-nes de la imagen no hemos obtenido ninguna infor-mación a través de las fuentes documentales consul-tadas. Pero se ha podido confirmar por medio deltestimonio de algunos miembros de la hermandadque el Cristo fue repolicromado hacia los años 60,después de ser sustraído de su iglesia.
Esta intervención en la imagen supuso la transforma-ción de su iconografía original, un Cristo muerto y novivo tal como se repolicromó al pintar le los ojosabiertos. Además se representaron las heridas con unempleo desmesurado de la sangre y una carencia ab-soluta de matices.
Durante el proceso de intervención llevado a caboen el I.A.P.H. se han podido conocer algunos datosmás referentes a restauraciones y modificaciones dela imagen. Se descubrió que determinadas zonas dela escultura como el sudario, el cabello, o el hombroizquierdo presentaban pérdidas de madera. Algunasde estas zonas se habían reconstruido con capas deyeso falseando la morfología original de la obra ydesvir tuando así la calidad ar tística que esta imagenposee.
Probablemente esto debió realizarse al mismo tiempoque fue repolicromada hacia los años 60.
La eliminación de la última policromía que se le habíaaplicado a la imagen ha supuesto la recuperación dela obra original poniendo de manifiesto la excelentecalidad de la talla.
En la intervención realizada en el I.A.P.H. se ha podidocomprobar además que la cruz no es la original, deahí que la imagen esté descentrada con respecto aella y se hayan modificado los orificios de cogida delos clavos en ambas manos. En la mano derecha se hataponado el antiguo y se le ha abier to uno nuevo yen la mano izquierda se ha agrandado el que ya tenía.
Además se ha podido constatar que la medida delCristo, 120 cm, se corresponde aproximadamentecon las cinco cuar tas y media que se estipulan en elcontrato y equivalen a 115,5 cm.
A estos datos histórico-ar tísticos hay que añadir losproporcionados por los análisis radiográficos y del ti-po de madera en que está realizada la imagen.
Mediante ellos hemos podido conocer que la escultu-ra está tallada en madera de cedrela o falso cedro y apartir de un bloque macizo. Aunque el tipo de made-ra no es el mismo que se especificaba en el contrato,la técnica de ejecución es igual a la empleada por Gi-jón en el Cristo de la Expiración o del “Cachorro”.
ME
MO
RIA
8. Archivo del PalacioArzobispal de Sevilla.
9. Bernales Ballesteros, J.:Op. Cit. Pág. 84.
Foto 7: Proceso de eliminación de policromía. Se evidencia
el cambio de iconografía.
Foto 8: Detalles de repolicromía aplicada hacia los años 60.

PH Boletín24 29
Descripción de las patologías y estado deconservación
La imagen llega al Instituto Andaluz de PatrimonioHistórico para ser sometida a un estudio histórico-artístico por un lado, y por otro a una exhaustiva ana-lítica que determinará su construcción material y suconsiguiente estado de conservación.
El estudio material de la imagen va encaminado a de-terminar dos valores bien diferentes. Por un lado lascaracterísticas técnicas y materiales de ejecución de latalla y por otro a diagnosticar su estado de conserva-ción y la necesidad de realizar una intervención deconservación y restauración, para garantizar su per-manencia en el tiempo, con una correcta lectura detodos sus valores.
En el estudio del estado de conservación se han utili-zado los siguientes métodos de examen: radiográfi-cos, analíticos y organolépticos.
El estudio radiográfico pone de manifiesto el mal esta-do de algunos ensambles, como las separaciones delas piezas laterales que configuran el torso. Los nume-rosos elementos metálicos utilizados en el ensamblede la unión de los brazos, y algún material de rellenolocalizado en el hombro izquierdo. Las radiografíastambién nos muestran los restos de policromía exis-tentes bajo la repolicromía que actualmente presenta,estos restos se localizan en los pies, manos, cabeza ysudario principalmente. También es posible apreciaren las radiografías las huellas de herramientas utiliza-das posteriormente a la realización de la talla, comolas marcas de escofinas.
El estudio analítico va encaminado a determinar losdiferentes materiales que configuran la obra.
Para conocer la composición y estructura de los es-tratos polícromos se tomaron muestras de aquellaszonas donde quedaban trazas de la policromía origi-nal, de un tamaño inferior al milímetro aprovechandolagunas o grietas de la policromía. Los análisis efectua-dos fueron los siguientes:
- Examen preliminar con la lupa binocular.
- Observación al microscopio óptico con luz reflejadade la sección transversal (estratigrafía).
- Estudio al microscopio electrónico de barrido y mi-croanálisis (EDAX) de la sección transversal.
- Análisis microquímico de cargas y pigmentos.
Los resultados de los análisis realizados reflejan que lapreparación está compuesta por sulfato cálcico y colaanimal observándose en algunos casos una elevadaconcentración de aglutinante en la par te superior deesta capa.
La carnación original esta compuesta por blanco deplomo y bermellón y trazas de laca roja y/o carbón se-gún las zonas. Su espesor oscila entre 45 y 100 micras.
El rojo de la sangre encontrada sobre las carnacioneses de laca roja, no ocurre lo mismo con la hallada so-bre el sudario que esta constituida por bermellón ytierra roja.
Existen repintes localizados en el cuello, manos y dedosde los pies a base de blanco de plomo y tierra roja.
La repolicromía con la que se nos presenta la imagenestá compuesta por blanco de plomo, calcita, litopóny tierra roja.
Para la identificación de la madera se tomaron dosmuestras de zonas internas y de pequeño tamaño,una del interior del ensamble del hombro izquierdo yla segunda de una pieza extraíble del pecho, teniendo
en cuenta las tres caras en las que se han de realizarlos cortes para su correcta identificación.
Las muestras de madera necesitan una preparaciónprevia antes de su observación al microscopio óptico.Las secciones obser vadas son: radial, tangencial y
ME
MO
RIA
Fotos 9 y 10: Radiografía de lacabeza donde se aprecian los ele-mentos metálicos y restos depolicromía subyacente.

30PH Boletín24
transversal, en las cuales se analizan los distintos ca-racteres anatómicos de la madera.
En muchos de los casos estudiados no es posible de-terminar la especie por lo que, o bien aparece el gé-nero, o bien la familia a la que pertenece dicha espe-cie. Los resultados obtenidos se constatan con losdatos históricos de la obra.
La observación al microscopio óptico con luz transmi-tida de las distintas secciones determinó el género Ce-drela, de la familia de las Miliaceas, a la cual pertenecetambién la madera de caoba.
En la inspección visual de la talla, se aprecia en uno delos pliegues de la parte posterior del sudario una faltade policromía que deja visible el soporte. La maderaen esta zona se nos presenta con el aspecto de lamadera quemada. Esto hace sospechar una pudriciónde la madera producida por hongos xilófagos. Paradeterminar el porqué del deterioro visible del sopor-te se tomó una muestra de esta zona, tras su cultivoen el laboratorio se observó el crecimiento de unaserie de colonias de hongos y su estudio determinó elgénero Alternaria (Deuteromicetos). Estos hongos sealimentan de la celulosa y hemicelulosa, componentesde la pared celular de la madera, dejando indemne ala lignina, lo que provoca por una parte la pérdida de
las propiedades físicas y mecánicas de la madera y porotra el oscurecimiento del color de esta.
También se detectaron exuvias de larvas de dermesti-des, en concreto de la especie Anthenus verbasci, alo-jados en el orificio de la mano izquierda, seguramenteemigrados de la cruz donde su presencia era notoria.Estos coleópteros no son xilófagos, sino que atacansoportes orgánicos ricos en proteínas (textiles, cuero,etc.) y madera y corchos engrasados.
Así pues, los factores biológicos constituyen un serioproblema de deterioro de la talla. Estos agentes tandañinos se desarrollan en ambientes propicios conhumedades relativas y temperaturas altas.
A simple vista también es posible apreciar algunas fi-suras en la repolicromía con pérdidas de material po-lícromo en los bordes, estas fisuras coinciden con lasuniones de las piezas que configuran el soporte. Pér-didas localizadas en el sudario y planta de los pies. Es-ta repolicromía, como ya se ha comentado, cambiabala fisonomía del Cristo, de uno muer to a uno vivo,modificando la idea original del autor, ademas de em-botar volúmenes ocultando detalles de la talla.
También se evidencia la falta de unión de los brazos altronco, aunque éste es un daño común en este tipode talla.
Tratamiento realizado
Una vez estudiado el estado de conservación, quenos determinó el deterioro del sopor te y apoyadosen los datos documentales de la autoría, la interven-ción sobre la imagen se ciñó a unas directrices biendeterminadas que garantizasen la recuperación de lascaracterísticas originales de la obra hasta donde suhistoria material lo permitiese, asegurando al mismotiempo su permanencia en el tiempo.
La eliminación de la repolicromía se llevó a cabo me-diante la aplicación de disolventes a través de com-presas e hisopos y ayudándonos mecánicamente conel bisturí, en aquellas zonas donde quedaban restosde policromías anteriores. Otro método utilizado fuela aplicación de chorro de aire con calor controlado ybisturí, donde sólo se encontraba el soporte (se habíausado como aislante entre una y otra policromía ceravirgen lo que hacía posible este sistema).
Una vez eliminada la repolicromía, se hizo evidenteuna intervención anterior, realizada seguramente parapaliar la acción de los hongos de pudrición, al mismotiempo se observó que este ataque no se localizabasolamente en el sudario, sino que se extendía por va-rias zonas, aunque siendo estos de menor importan-cia. La intervención anterior consistió, aparentemente,en la colocación de injertos de madera de pino, en elpelo, costado, talón y sudario. Todos en la parte pos-terior de la talla.
También se evidenció la cantidad de yeso utilizado,tanto para bloquear las separaciones de piezas como
ME
MO
RIA
Foto 11: Detalle del sudario.Localización del ataque
de hongos xilófagos.
Foto 12 y 12 bis: Detalle delsudario. Proceso de eliminación
del yeso que rellenaba y reconstruía nuevas formas.

PH Boletín24 31
para rellenar y reconstruir pérdidas de madera. Estaspérdidas son notorias en el sudario, sobre todo en ellado izquierdo. La pudrición de la madera, provocadapor los hongos, ha hecho que se perdiera gran partedel volumen del sudario. Éste había sido reconstruidocon yeso sujeto con puntillas sin seguir la forma origi-nal, cosa que se demostró al eliminar el yeso, ya queaparecieron pliegues y policromía originales cubiertospor este. Así como en los injertos de madera de pinola pudrición no ha seguido actuando, sí lo ha hechoen la zona donde se utilizó el yeso. Podemos suponerpor este hecho, que la mayor capacidad de absorciónde humedad por par te del yeso creó un ambienteidóneo para la rápida proliferación de los hongos depudrición.
El tratamiento utilizado para la eliminación de loshongos de pudrición consistió en exponer la esculturaa la acción de rayos gamma. El siguiente paso fue laeliminación del yeso, sustituyéndose por injer tos demadera de cedrela. Los injertos se localizan en el tor-so, sudario y piernas principalmente,
A continuación se desensamblaron los brazos. Enellos se pueden apreciar dos intervenciones anterio-res consistentes en el refuerzo de la unión de estos altorso. En la primera intervención se aserró la espigaoriginal sustituyéndola por clavos de forja. Y en la se-gunda se cor taron estos clavos sustituyéndolos porotros. Estos últimos, se han extraído para poder de-sensamblarlos nuevamente. Para ensamblar los brazosen su posición or iginal se macizó previamente elhombro izquierdo con madera, sustituyendo el yesoque completaba parte del volumen. Los clavos se sus-tituyeron por espigas de madera, y todos los elemen-tos metálicos por elementos igualmente de madera.
El único injer to de pino que se eliminó es el localiza-do en la par te posterior del sudario, ya que no seadaptaba al hueco y no seguía los movimientos de lospliegues del mismo. Se sustituyó por pequeñas piezasde cedro que se tallaron posteriormente.
Las zonas donde era visible la pudrición se consolida-ron ( paraloid B 72 ) mediante la aplicación de una
resina acrílica, para devolver a la madera dureza y ga-rantizar su estabilidad.
Las piezas que se han añadido son aquellas que eranabsolutamente necesarias para la estabilidad del so-por te, como chuletas en las uniones de piezas o losinjertos del hombro para recibir el brazo, etc. y otras,que no siendo necesarias para este fin, se podían re-construir por haber datos suficientes. Como el dedoprimero del pie izquierdo, o par te de las piezas pos-teriores del sudario en el que hay una continuidad enlos bordes de la laguna y es posible su reconstrucción.Ir más allá sería falsear las formas y el concepto origi-nal de Francisco Antonio Gijón.
ME
MO
RIA
Foto 13: Detalle del injerto demadera de pino en la parte poste-rior de la cabeza.
Foto 14: Separación de las piezasdel tronco selladas mediante yeso.
Foto 15 y 16: Injerto de nuevaspiezas de madera de cedro en elsudario.
Foto 16 bis: Detalle del sudariouna vez finalizada la intervención.

32PH Boletín24
Conclusiones
En conclusión podemos confirmar que el Cristo delos Vaqueros es una imagen tallada en 1677 por Fran-cisco Antonio Gijón, siendo modificada estilística ymorfológicamente con posterioridad, por las siguien-tes razones:
• En primer lugar documentalmente, por la localizacióndel contrato para la ejecución de un Crucificado en-tre el citado artista y la Hermandad de Nuestra Se-ñora de Escardiel de Castilblanco.
• En segundo lugar porque durante la intervención seha podido comprobar que la medida del Cristo secorresponde con la que se refiere en el contrato.
• Y en tercer lugar porque a través del análisis compa-rativo y de los métodos físicos de examen, se haconstatado que esta imagen presenta una serie decaracterísticas estilísticas, morfológicas y técnicas queson comunes a las del Cristo de la Expiración de laHermandad de Triana.
Por último hay que añadir que los cambios de ubica-ción a los que se ha visto sometida la pieza han su-puesto un mayor deterioro de la misma, dando lugara posteriores restauraciones. Por lo tanto, el criteriode intervención ha sido estrictamente conservativo.Decir también que la madera se encuentra muy debi-litada, ya que debido al fuerte ataque de hongos quepresentaba y que actualmente se ha erradicado yconsolidado, ha perdido elasticidad y dureza, lo que laconvierte en una pieza materialmente muy delicada.
ME
MO
RIA
Ficha técnica
Estado de conservación, propuesta de tratamiento y tratamiento realizado: Cinta Rubio Faure, restauradora. Departamento de Tratamiento. Centro de Intervención.
Estudio histórico artístico: Eva Villanueva Romero, historiadora.Departamento de Investigación. Centro de Intervención.
Documentación fotográfica y radiográfica: Eugenio Fernández Ruiz, fotógrafo. Departamento de Análisis. Centro de Intervención.
Estudios Analíticos: Lourdes Martín García, química.Marta Sameño Puerto, bióloga. Departamento de Análisis. Centro de Intervención.
Foto 17: Estado previo a laintervención.
Foto 18: Estado final.