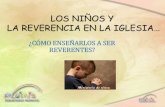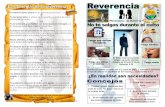Jornadas de Reflexión Académica ‘98€¦ · ciadas y de las voces que “deben” ser oídas....
Transcript of Jornadas de Reflexión Académica ‘98€¦ · ciadas y de las voces que “deben” ser oídas....

2
Jornadas de Reflexión Académica ‘98
Lic. Oscar Echevarría Decano
Facultad de Diseño y Comunicación

3JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
La materia que está a mi cargo está vinculada a miformación y desarrollo profesional: estoy hablandode la investigación.La idea que sostiene la cátedra está basada en unaforma de concebir la práctica intelectual: me refieroespecíficamente a una articulación entre la estructuray el acontecimiento. Esta postura plantea una seriede problemáticas:vinculadas a la ubicación temporo-espacial, a la no-ción de realidad, a la construcción del conocimientoy a la series de prejuicios que se encolumnan detrásde la palabra ciencia y detrás de la palabra teoría.Como señala P. Bourdieu “el hecho científico es con-quistado, construido y comprobado”. Aquí se plan-tea la primer problemática: ¿qué es lo científico?Desde una postura tradicional la ciencia es definidacomo la acumulación sistemática de conocimientosadquiridos mediante el método científico. Hoy ya nodefiniríamos a la ciencia poniendo el acento en el mé-todo. Las definiciones actuales designan a la cienciacomo el cúmulo de conocimientos que explican unsector de la realidad y que por lo tanto producen efec-tos. Completando esta noción (y tomando el modelopropuesto por Samaja) el proceso científico puede serabordado desde tres grandes dimensiones:-la del objeto : constituida por la interrelación entrehechos y teorías-la del método: presenta a sí mismo una dualidad es-tructural: por un lado las acciones destinadas a la ad-quisición de nueva información, o sea el camino queva de los hechos a la teoría, es denominada descubri-miento. Por otro lado, están las acciones destinadas ajustificar el conocimiento adquirido. A este aspectodenominamos validación.-la de las condiciones de realización: la ciencia no seproduce en el vacío sino en un espacio y tiempo de-terminados. Aquí también se pueden señalar dos as-pectos: por un lado las condiciones institucionalescomo facilitadoras, motivadoras o inhibidoras del co-nocimiento. Y por otro lado las condiciones tecnoló-gicas que también las favorecen o dificultan.Este intento de definición de la ciencia ya está mar-cando un recorte, una postura frente a este objeto deestudio. En este caso la operación se realiza sobre lamisma definición.
Pero volvamos a la definición de Bourdieu: este he-cho debe ser conquistado, construido. Para ello debointroducir a los alumnos en el conocimiento de mar-cos teóricos que les permitan construirconceptualizaciones acerca de algún objeto de la rea-lidad. Pero no basta con introducir es necesario co-nocer los fundamentos que sustentan cada uno de esosrecorridos. Aquí nos encontramos con una segundaproblemática el lenguaje teórico y su estructuradiscursiva. Este punto se enlaza con una tercera pro-blemática vinculada a lo que Bachelard denomina elobstáculo epistemológico. El obstáculo puede serdefinido como aquello que se interpone en el caminode la construcción del conocimiento, se presenta concarácter de necesario. Podríamos definirlo como laposición tomada en relación al conocimiento e im-plica considerar la postura ideológica.En la práctica pedagógica implica cuestionar el obs-táculo que cada uno de esos recorridos presenta. Todoconocimiento arroja un cono de sombra a su alrede-dor (o sea, marca sus alcances pero también sus lími-tes). Si la problemática científica se origina en la pre-gunta lo que se busca es que los alumnos duden, cues-tionen, investiguen pero no desde una opinión inge-nua sino desde los mismos fundamentos teóricos. Esteproceso es lo que se denomina la deconstrucción delconocimiento previo. Aquello que presenta una teo-ría no es una verdad eterna, no es una verdad que estápor descubrirse y no es una verdad que está en la na-turaleza. Es una verdad parcial, parcial no por incom-pleta sino limitada por la ubicación del sujeto en elmundo.Esta deconstrucción lleva una ruptura: punto en elque ninguna teoría vigente puede dar respuesta a lapregunta científica. Como señala Samaja no hay en“el estado del arte” una respuesta a esta problemáti-ca”. Esta ruptura es lo que denominamos “salto alvacío”, no hay red conceptual de sostén.Y así en este proceso nos acercamos a la creación:partiendo desde una realidad preexistente se produceuna problemática nueva: fundación de un nuevo cam-po. Esta problemática nueva tiene más bien puesto elacento en lo novedoso. Ello implica la operación decuestionar, recortar la realidad desde el lugar que re-sulta problemático para cada uno de nosotros. O sea ,lo que denominamos “la construcción desde la falta”.
El abordaje de la práctica intelectual; ¿un salto al vacío?DÉBORA BELMES

4
El pasaje de la deconstrucción a la construcción des-de la falta implica nuevas problemáticas:l no hay una sola mirada sobre la realidadl cada una de estas miradas incluye la subjetividadl resistencia frente a la desestructuración: caída de
las verdades, de las teorías únicas y puesta en jue-go de la subjetividad propia de cada uno.
Queda aún un último punto en cuestión la comproba-ción y ello está vinculado a la problemática del mé-todo. Como se vino afirmando a lo largo de esta ex-posición el problema del método implica diferentesabordajes. Sin embargo puede afirmarse que suabordajes sólo es posible si se lo integra a la totali-dad de la práctica científica: no es el método el queda valor de conocimiento a su resultado sino que esla estructura compleja de objetos de conocimientos,conceptos teóricos y procedimientos apropiados loque permite asignar a estos últimos el valor de méto-dos científicos.

5JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
La utópica concepción del lenguaje como elementofundante de la integración sociocultural (oportunamen-te sintetizada en la noción de “comunidad lingüística”)no logra enmascarar por completo su funcióndisgregadora: si la identificación está siempre acompa-ñada por su opuesto, la diferenciación, los usos particu-lares del lenguaje verbal -los textos, los discursos- sue-len representar, antes que una idílica contribución a laidea de un código común, una declaración de su hetero-geneidad. Puede tomarse como ejemplo este mismo“discurso en transcurso”: la enunciadora está evitando,ostensiblemente, el empleo de la primera persona delsingular, y opta (al mejor estilo Maradona, pero condistintos propósitos) por ocultar su propia enunciaciónmediante una distante tercera persona o una todavía máshuidiza forma impersonal. Este recurso no es, necesa-riamente, un indicio de soberbia (o de pusilanimidad);debe considerarse más bien una prueba de la (relativa)flexibilidad de la norma lingüística (según la gramáticade la lengua castellana, el hablante se designa a sí mis-mo mediante el pronombre “yo”), que se reacomoda enla esfera del uso (que nunca es una esfera, sino una com-binación -ocasional e irrepetible- de factores diversosque condicionan la producción verbal). Por otro lado,este discurso pone en evidencia un cierto criterio de se-lección léxica que, a excepción de la obligada alusión auna figura pública, parece ajustarse al marco referencialpropio de una determinada disciplina y orientarse a sa-tisfacer los requisitos formales de un contexto (el aca-démico) que exige marcas diferenciales respecto de otroscontextos (el familiar, el “de la calle”, etc.). En resu-men: lo que hace reconocible -y aceptable- un discursono pasa por la generalidad del sistema, sino por las nu-merosas variantes de las que dispone el usuario. Y to-davía más: lo que autoriza la producción de ese mismodiscurso y le concede su margen de libertad tampocoestá previsto por el sistema, sino que proviene del rol -extralingüístico- que desempeña el hablante en una si-tuación comunicativa.Estas reflexiones (que retoman parcialmente la perspec-tiva de la sociolingüística) no son sino una versión (le-vemente distorsionada) de lo que M.A.K. Halliday de-nominó “aspecto institucional” del lenguaje, en oposi-ción al “sistemático”. En su funcionamiento social, ellenguaje es intrínsecamente variable, y esta variaciónresponde a determinaciones tan decisivas como lo son
Investigación y puesta en discurso:de la polifonía al grano de la vozMARÍA ELSA BETTENDORFF
el origen del hablante y las características del contextode producción del discurso.En el ámbito universitario, el carácter institucional dellenguaje suele encontrarse constreñido por la calidad,también institucional, del entorno. Como se señaló an-teriormente, un requisito para comunicarse apropiada-mente en la experiencia académica es el de marcar dife-rencias con las formas coloquiales del habla, lo queimplica eliminar o mitigar lo más posible los rasgosasistemáticos de la expresión (los rasgos dialectales ypropios del hablante) y procurar la adaptación a una len-gua “standard”, construida desde la autoridad de losportadores del saber (y, por lo tanto, desde un poderestablecido de antemano). Este entorno no sólo regulalas “formas” de decir, sino que también pauta lo quepuede y debe ser dicho. Estamos hablando, por supues-to, del componente ideológico que subyace a las for-maciones discursivas dominantes en un campo culturalespecífico. Simplificando: una situación de comunica-ción típica del contexto universitario exige que el ha-blante (el docente frente a su curso, el alumno frente ala mesa examinadora) conozca las fronteras de la pala-bra hegemónica (y no únicamente para respetarlas, sinoincluso para transgredirlas). Esta necesidad se hace to-davía más patente en el registro escrito, mucho más“normativizado” que el oral y fundamental en las mo-dalidades de la comunicación universitaria por su pro-piedad de fijación del discurso.La escritura es, entonces, un territorio ideal tanto parala cristalización de convenciones discursivas como parala preservación de las palabras que “deben” ser pronun-ciadas y de las voces que “deben” ser oídas. El acto deescribir puede entenderse, en principio, como un gestode reverencia ante la ley de la letra, ante la cultura delalfabeto que separó en su momento a los pueblos -y losindividuos- “civilizados” de los “primitivos”; en segun-da instancia -y ya en el ámbito que nos ocupa-, puedetomarse como el emblema más “legítimo” del saber,porque presupone a su contracara, la lectura (cuenta laleyenda que quien escribe correctamente es -o ha sido-un buen lector). Llegamos al fin a la problemática plan-teada desde el título de esta ponencia (ya a punto desucumbir entre los vericuetos verbales de la autora): laactividad de investigación, característica del quehacer(¿o del “qué hacer”?) académico, se hace visible (tangi-ble), justificable y reconocible en la medida en que sus

6
resultados sean volcados por escrito, y organizados se-gún la estructura de un informe, de una monografía o,eventualmente, de una tesis. Y ese producto (un “paper”académico, si empleamos la denominación actualmen-te en alza) suele ser el que garantiza la construccióndel saber universitario, la conservación de las fórmulasretóricas y la constante presencia de las voces autoriza-das y consagradas, merecedoras del glorioso apelativode “fuente bibliográfica”.Y ahora, volvamos a nuestro punto de arranque: en suuso social, el lenguaje (en sus diversas manifestacio-nes) expresa diversidad antes que homogeneidad. Eldiscurso (y sobre todo el discurso escrito, admitido in-discutiblemente como vehículo de saberes o síntoma deno-saberes) se construye invariablemente por fragmen-tos de otros discursos que lo preceden y que le confie-ren aceptabilidad e inteligibilidad en su contexto de apa-rición o circulación. Pero además, el discurso es uno delos instrumentos más accesibles para que el sujeto pue-da dar cuenta, precisamente (y al decir de Benveniste)de su subjetividad. Entonces, no es en el ingenuo some-timiento a los textos “repetibles” ni en la inalcanzableautarquía de un “yo” expresable donde deben situarselas construcciones discursivas del investigador, del do-cente o del estudiante universitario, sino en la delgadalínea que mantiene el contacto entre lo social y lo indi-vidual, entre lo ya dicho y lo siempre silenciado, entrelo establecido y lo que lucha por un lugar: en pocas pa-labras, entre la polifonía de la cultura y la íntima texturade la propia voz.

7JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
En este día de las Jornadas hablaremos de Evaluación ypara comenzar pondríamos el término en una multipli-cidad de acepciones generales.¿Qué es evaluar? Es medir, verificar, juzgar, comparary constatar pero también es comprender, aprehender,apreciar e interpretar...etc estos términos y otros abrenposibilidades semánticas de las palabras, nos hablan dedistintas formas de asumir la evaluación. Entonces... po-dríamos decir que en la evolución del hombre desdesiempre, los procesos evaluatorios han jugado un papelfundamental en el desarrollo perceptual, en los pensa-mientos y en la estructuración intelectual, por supuestoa la par de las habilidades manuales (El papel de lamano.. / C. Marx).Esto dicho lo hemos podido apreciar en la inolvidablemetáfora cinematográfica de Kubrick en «2001, odiseadel espacio». El simio asiendo un hueso, sopesándolo,jugando con él y descubriendo (al evaluar) sus aplica-ciones: golpes, movimientos y un último lanzamientoal aire, momento en que su trayectoria rotada en el es-pacio lo transforma y presenta como estación espacialpara darnos la ubicación temporal de entrada en la men-cionada película. Secuencia metafórica visual tan sinté-tica y rica nos plantea lo dicho: Hacer y pensar, y hacery ... marcando etapas de crecimiento, estructuración yreestructuración mental e intelectual.Hoy hablamos de otra evaluación, aquella involucradaen el proceso de la enseñanza-aprendizaje, en la medi-ción de saberes, conceptos y prácticas dentro de distin-tas carreras de nuestra Universidad.Esta evaluación está instalada en un espacio particular,de “conflicto”, pues nos permite analizar articulacionesy/o fracturas entre supuestos teóricos y prácticas peda-gógicas. Deja en evidencia muchos aspectos particula-res y generales: las características de la institución asícomo sus proyectos y estilo de gestión, estructurascurriculares y las posibilidades de optimizaciones en ella,y por supuesto las particularidades de docentes y dealumnos... es realmente un punto neurálgico en la rela-ción educativa.Pero también la evaluación constituye siempre una acti-vidad de comunicación. Se produce un conocimientonuevo y se lo trasmite, se lo pone en circulación entrelos «actores» involucrados. Como tal tiene todos losestadios de un proceso comunicativo.
Evaluación: análisis de las variables operativasJULIO CENTENO
l Relevamiento de información (documentos,producciones,etc)
l Análisis de ella en un marco de referencia (orienta-ción en la «lectura»)
l Conclusiones (juicios de valor y/o datos cuantitativoscifrados sobre el «objeto» evaluado)
l Comunicación a los actores involucrados en procesoevaluativo o divulgación de conclusiones elaboradas.
Esta secuencia no es tan lineal; en el análisis de datosse pueden necesitar y pedir informaciones adicionales ocomplementarias y en la comunicación de resultadospuede darse una circunstancia de revisión oreconsideración de lo actuado. Hay tipos de materias,las que combinan lo conceptual y teórico con aplicacio-nes prácticas de diseño (donde usualmente me encuen-tro) la evaluación se convierte en un real fenómenointeractivo y dinámico y esto está dado por la presenciadel proceso proyectual.La evaluación consiste y en atribuir valor a una realidadobservada en el ámbito aula y vinculado al aprendizajedel alumno en un lapso dado o para una práctica dadasin perder de vista el sentido y la calidad de la «forma-ción integral» en la carrera elegida en la Universidadelegida, y esto compromete a otros niveles articulados aello.El ámbito aula en nuestro caso dentro del área de losestudios universitarios, están articulados con el campoeducativo, al científico, al tecnológico o artístico queen general, y sobretodo en nuestro país, estánsobredeterminados por los campos políticos y econó-micos en una contextualización mayor.Lo que sucede en el «aula» con las evaluaciones, o sealos resultados, no sólo afectan al sujeto evaluado sinoque expanden su efecto al entorno inmediato de él, tam-bién al docente y a la institución (marco donde tienelugar). En la evaluación de aula la relación es evidenteentre alumno y docente/s pero con mirada atenta se po-dría apreciar un entramado de relaciones entre actores ycampos quizá no tan visibles.La evaluación opera como un «eje» que articula el «jue-go» entre cuatro partes:
docente alumnola institución núcleo próx.

8
Los resultados tienen repercusión sobre la trayectoriadel alumno, sobre sus posibilidades más allá del aula,en las expectativas del núcleo próximo a él y en las res-ponsabilidades del profesor.En la Universidad se ponen en relación estas partes apropósito de las calificaciones.Las partes «juegan» el «juego». Se producen, acuerdan,distribuyen calificaciones que circulan a otros campos,bajo forma de certificaciones y con valor de mercado.Las «reglas de juego» formales (explícitas) o informa-les (implícitas...»tal profe tiene esta modalidad o le sa-tisface de esta manera...») se establecen entre las partes,por supuesto enmarcadas dentro de las característicasinstitucionales.Por parte de los actores directos involucrados en la eva-luación e incidiendo en ella, podemos apuntar por partedel docente: su concepción de la evaluación, sus expec-tativas puestas en los alumnos y su mayor o menor ruti-na docente y por parte del alumno: el interés que tenganpor lo aprendido y las estrategias usadas para «pasar» laprueba o el exámen, mientras que la institución estable-ce marco y condiciones.El núcleo cercano al alumno y «el futuro» presionansobre él. En este futuro podemos vislumbrar a un actorvirtual de la evaluación: los futuros empleadores.Cuanto más alejado del mercado laboral (:el alumno enlos primeros cuatrimestres) menos se percibe esto, peroen la relación pedagógica de la evaluación está siempreen juego el valor social de los alumnos como futurosprofesionales y esto nos lleva a encarar la evaluacióncomo chequeo entre lo que se imparte y lo que se apren-de pero también a las exigencias que el mundo de laproducción tendrá para con ese profesional.Los empresarios juzgan (evalúan) el valor y la calidadde contenidos aprehendidos, los docentes discutenparámetros con que fundamentan sus juicios y el mis-mo alumno, a su turno, se incorpora al diálogo cuandocomprende la importancia que tiene en el futuro la cali-dad de sus estudios e incluso hasta requieren transfor-maciones y mejoras en ellos.En esta trama queda en evidencia que en el orden so-cial, los docentes somos trabajadores respondiendo aorientaciones (y exigencias) formuladas por los respon-sables de tomas de decisiones tanto en el campo educa-tivo-pedagógico como en el campo profesional.Hay que responder satisfactoriamente a necesidades socia-les específicas y a un proyecto de institución universitaria.
Esto nos lleva a una evaluación institucional en sí y enrelación al campo de los estudios superiores, panoramaevaluativo que nos dejará no sólo una apreciación justay objetiva de nuestra UP sino que arrojará datos a teneren cuenta para posibles correcciones, optimizaciones ydefiniciones como institución que se traducirá en el ro-bustecimiento de su «ser» y de su «imagen» o sea unposicionamiento más claro, una identidad más defi-nida.Dada las responsabilidades del rol docente debo pun-tualizar que algunos planteos en los días anteriores hansoslayado el aspecto laboral de esta tarea, incluso unacierta indefinición sobre «valor o precio» de ella. Creoque uno de los aspectos que cargan de contenido y sig-nificación a la docencia es su explicación como rela-ción laboral en un marco institucional dado. La docen-cia sin acuerdos de cumplimientos pedagógicos y re-muneración por ello se convertiría en una libertad deldiscurso parecida a la palabra de un profeta, un liderpero no de un docente perteneciendo a algún proyectoen particular salvo el propio.El aspecto laboral que tanto nos preocupamos en plan-tear para los alumnos en el futuro debe estar muy clarohoy en nosotros, los docentes.Con motivo de estas Jornadas he trabajado, recorrido yrepensado unos cuantos años de actividad y también hetenido que leer, actualizar y recoger el pensamiento degente trabaja continuamente con estos temas relaciona-dos con la pedagogía.Quisiera poner al alcance de todos un material halladoy a mi juicio muy valioso para ser leído tal como fuéencontrado en una recopilación de artículos en Jorna-das semejantes pero de otros ámbitos.
Quince premisas en relación conla evaluación educativa
Presentamos a continuación una síntesis de las premisasque hemos sustentado en torno a la evaluación educativa 1.
No se trata de pensar que toda evaluación debe atenderal conjunto de las cuestiones que se derivan de este lis-tado, pero cabría, según la extensión y el alcance de losprocesos evaluadores, analizar en cada caso cuáles sonaquellas que se desean sostener en función del modeloevaluador que se sustenta.
1 Para profundizar en los puntos aquí abordados recomendamos la lectura de D. Stufflebeam y A. Shink-field, Evaluación sistemática Guía teórica y práctica, Buenos Aires, Paidós, 1987, y M. A. Santos Guerra,La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora, Málaga, El Aljibe, 1993

9JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Además,es necesario señalar que la evaluación, al igualque otros procesos educativos, implica un proyecto, esdecir, la búsqueda de acuerdos y definiciones sobre al-gunos de los siguientes puntos: qué se desea evaluar,con qué propósitos, cómo evaluarlo, en qué momento,para quién, etcétera.
1. Es necesario evaluar procesos y no solamen-te resultados.En muchas ocasiones se tiende a sobrevalorizar aquelloque se ha conseguido, es decir, los resultados, en des-medro de los procesos que se han puesto en marcha, losritmos de consecución, la proporción rendimiento-es-fuerzo. Los resultados no pueden ser explicados sin unacomprensión de los procesos que han conducido a ellos.Esto no implica que aquéllos no puedan ser considera-dos, pero, si ése es el caso, se trata de asignar a la eva-luación únicamente la función que cumple: evaluar sóloresultados.
2. Es necesario evaluar no sólo conocimientos.En las propuestas curriculares aparece, generalmente,una serie de logros no sólo cognoscitivos, los que engeneral quedan fuera de la evaluación. Se trata entoncesde incluir, además, valores, actitudes, habilidadescognitivas complejas, etc.Es importante este señalamiento porque en muchas oca-siones la evaluación de conocimientos se reduce a la deinformaciones, datos y hechos, lo cual conduce a unaconcepción estrecha de los conocimientos por evaluar.
3. Es importante evaluar tanto lo que el alum-no sabe como lo que no sabe.Se trata aquí de alertar sobre el desequilibrio entre valo-ración de los errores y de los logros y aciertos. Es mu-cho más habitual que se evalúe para detectar lo que losalumnos no saben o no han aprendido que lo que hanaprendido.
4. Un proceso evaluador debe ir más allá de laevaluación del alumno.El alumno aparece aquí como el «protagonista» de laevaluación. Se lo considera casi como el único respon-sable por los resultados que obtiene sin considerar lascondiciones contextuales: se pretende comparar resul-tados haciendo abstracción de las situaciones desigua-les. Por otra parte, al evaluar, no siempre se explicita sise comparan las capacidades de los sujetos, los esfuer-zos que cada alumno realiza, los conocimientos que haadquirido, etc.
5. Es importante incluir en la evaluación tan-to los resultados previstos como los no previstos.Además de los objetivos propuestos, la evaluación de-bería incluir los efectos laterales, los imprevistos, quese derivan de las acciones educativas. Por ejemplo, si sedecide evaluar los aprendizajes efectuados en una disci-plina al finalizar un ciclo o período, podrían tomarse encuenta sólo los rendimientos correspondientes a ese lap-so sin considerar los efectos de arrastre provenientes deaños anteriores. En realidad los resultados no puedenser considerados buenos si un porcentaje significativode alumnos en los años anteriores reprobó la materia acausa de sus desempeños en dicha disciplina.
6. Es necesario evaluar los efectos observablescomo los no observables ó implícitos.A partir del impacto de los modelos de educación basa-dos en objetivos operativos, se impuso una concepcióndel proceso evaluador sustentado en procedimientos decarácter experimental. Es importante aclarar que lo noobservable no es igual a lo no existente. Por ello, unmodelo de evaluación que atienda a la complejidad delos procesos educativos implica avanzar en procesosno observables a simple vista, para lo cual es necesarioel uso de técnicas adecuadas al intento de llegar a des-cubrir y significar lo oculto de dichos procesos.
7. La evaluación debe estar contextuada.Las cuestiones del contexto han sido particularmenteseñaladas por la corriente sistémica en sus diversas va-riantes. En muchas ocasiones se considera que los indi-viduos son los únicos responsables de un proceso o re-sultado sin atender al conjunto de medios, recursos ycondiciones que los determinan y condicionan en granparte. No se trata de desresponsabilizar a las personas,pero sí de tener en cuenta ese conjunto de condicionantesen el proceso evaluador. Se trata de aprehender una rea-lidad compleja y dinámica, con sus códigos, los cualespermiten dotar de significado a la información que se releva.
8. La evaluación debe ser cuantitativa y cuali-tativa.La evaluación cuantitativa presenta varios riesgos. Porun lado, tiene la pretensión de atribuir números y cifrasa realidades educativas complejas, lo que en muchasocasiones produce una simplificación de ella. Por el otro,ofrece la apariencia del rigor y tiene la pretensión deobjetividad. Pero la evaluación cuantitativa no permite«ver» cuestiones importantes de los procesos educati-vos que no son «atrapables» a través de números. Porello, es necesario su articulación con los procedimien-tos que corresponden a la evaluación cualitativa.

10
9. La evaluación debe ser compatible con el pro-ceso de enseñanza y de aprendizajeGeneralmente, a través del proceso de enseñanza y deaprendizaje, se trata de contribuir a la comprensión deprocesos cognitivos de carácter complejo. Si se cons-truyera un instrumento de evaluación del estilo de lasdenominadas «pruebas objetivas», habría una incohe-rencia, cuando no una contradicción, entre el instrumentoy sus posibilidades de aprehender los procesos de apren-dizaje.
10. Es necesario introducir variaciones en lasprácticas evaluativas.La tendencia al establecimiento de rutinas es bastantefuerte en los procesos educativos; a ello no escapa, enconsecuencia, la evaluación en los distintos niveles enlos que se realiza: los alumnos, los docentes, las institu-ciones y el sistema educativo, etc. No es una prácticageneralizada someter a evaluación los mecanismos, pro-cedimientos e instrumentos de evaluación para introdu-cir en ellos los cambios que se requieran.
11. La evaluación debe incluir la dimensión ética.Toda evaluación involucra una serie de problemas deíndole tanto técnica como ética. Que en ocasiones laevaluación haya sido utilizada como un instrumento depresión, que no haya permitido ejercitar el derecho a lacrítica y a la discrepancia, que se emplee en ocasionespara atacar a la educación pública o privada, constitu-yen sólo algunos de los problemas de carácter éticoimplicados en los procesos evaluadores. Éstos debenser analizados en el proceso de evaluación para contro-lar sus efectos.
12. La evaluación debe estar al servicio de losprocesos de cambio.No siempre la evaluación promueve o impulsa el cam-bio. Es más, en numerosas ocasiones se justifica, a par-tir de ella, el statu quo. En consecuencia, es necesariorevisar las prácticas constantes de evaluación que pro-ducen un escaso o nulo impacto en las prácticas educa-tivas.
13. La evaluacióndebe incluir tanto la evaluaciónexterna como la interna.Toda experiencia educativa puede requerir, en determi-nados momentos, de la evaluación externa para poderser analizada y para diseñar procesos de mejoramientosustantivos. El evaluador externo tiene algunas ventajasindudables, como la mayor distancia e independencia,mayor disponibilidad de tiempo, marcos de referenciaexplícitos que posibilitan, en ocasiones, una mirada más
abarcativa de los procesos educativos, etc. No obstante,cabe señalar que la evaluación externa no puede pres-cindir de los actores de la institución. Por otra parte, laautoevaluación implica el desarrollo de la autocrítica yde la reflexión sobre los propios procesos educativos.Supone, en consecuencia, una mirada crítica y la posi-bilidad de su extensión gradual a distintos aspectos dela realidad institucional con un alto grado de implica-ción de los actores.
14. La evaluación debe acompañar los tiemposdel proceso educativo.No nos referimos aquí a la evaluación contínua, a partirde la cual se ha multiplicado una forma de evaluar, enocasiones, de carácter anecdótico y superficial. Cuandohablamos de evaluación que acompañe al proceso edu-cativo, remitimos a la necesidad de una evaluación sin-crónica respecto del proceso de enseñanza y de apren-dizaje (la que exige una actitud distinta y métodos dife-rentes) y de una evaluación diacrónica, que provee unaperspectiva temporal para la comprensión de los proce-sos y los resultados evaluados.
15. Es necesario incorporar a la práctica de laevaluación la paraevaluación y la me-taevaluación.Scriven ha explicado la diferencia entre la evaluación yla estimación del logro de los objetivos. Se refería así ala paraevaluación (para=junto, al lado) aún cuando noutilizaba este término. Ésta supone elaborar juicios devalor que exceden la descripción y el análisis de la co-herencia de un proyecto y de su eficacia.Por otra parte, como se deduce de muchas de nuestrasafirmaciones en este libro, la evaluación implica un pro-ceso tan complejo que, a la vez, exige necesariamenteser evaluado para atribuirle el valor justo. Esto requiereestablecer los criterios que permitan evaluar los mode-los de evaluación,sus metodologías, sus instrumentos.«Metaevaluación» es el término que introdujo Scrivenen 1968, destacando que «los evaluadores tienen la obli-gación profesional de que las evaluaciones propuestaso finalizadas estén sujetas a una evaluación competente»
En esta vuelta de tuerca, vuelven a aparecer todos loscomponentes de la evaluación con un nuevo nivel decomplejidad: quién metaevalúa, para quién, por qué,cuándo, con qué instrumentos, qué, de qué modo (...)Un proceso riguroso de metaevaluación no sólo permi-tirá valorar de manera rigurosa los resultados, sino quepermitirá tomar decisiones eficaces para mejorar el plan-teamiento, la dinámica y los modelos de evaluación.

11JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Las premisas presentadas pueden ser complementadascon los siguientes axiomas por considerar en los proce-sos de evaluación educativa.
Seis axiomas en la evaluación educativa 2
l No se pueden evaluar realidades que nos son total-mente desconocidas.l No se pueden evaluar, tampoco, realidades que nosson indiferentes.l La evaluación es imposible si no se tienen los mediosde discernir los diferentes aspectos de la realidad impli-cada en el acto educativo.l Todo evaluador es «portador» de un modelo deevaluación,ya sea explícito o implícito.l Los criterios de evaluación siempre suponen expecta-tivas, positivas o negativas, sobre los resultados espera-dos en las producciones de los alumnos («se espera queel alumno realice...»).l Como la evaluación se refiere a una norma o criterios,ya sea preconstruídos, ya sea construídos durante el pro-ceso mismo de evaluación, por lo menos en principioesos criterios deberían ser comunes al evaluador y alevaluado.
Creemos necesario explicitar que cada una de laspremisas presentadas anteriormente (así como otras quepuedan completarlas) y los axiomas antes enunciadosdeben ser tenidos en cuenta de manera cuidadosa al di-señar un proyecto evaluativo, ya sea para un sistema,para una institución, o para el aula. Ello implica consi-derar las funciones, los destinatarios y beneficiarios, lasformas y los momentos de la evaluación educativa.
2 En este cuadro se retoman y reformulan algunos axiomas planteados en M. Barlow, L´evaluation scolaire.Décoder son langage, Lyon, Chronique Sociale, 1992, p 156 y ss.

12
“Que todos los seres humanos enseñan es, en muchossentidos su aspecto más importante, el hecho en virtuddel cual y a diferencia de otros miembros del reino ani-mal pueden transmitir las características adquiridas. Sirenunciaran a la enseñanza y se contentaran con el amor,perderían su rasgo distintivo”.
Una vez hecha la aclaración sobre este rasgo que nosdistingue de otros seres vivos , paso a un tema propuesto.Tomé como punto de partida los términos enseñanza -creación tratando de encontrar algún posible vínculoentre ambos¿Es posible Educar creativamente? En cierto punto creoque no. Si entendemos la creación como el realizar algoNuevo, la educación conlleva necesariamente elemen-tos conservadores, evidentemente no podría haber edu-cación, si no se conservara y preservara aquello queuna comunidad considera valioso.Por otro lado si no se presentan aquellos contenidos , demanera atractiva, de modo que despierten la curiosidadintelectual y el apasionamiento del alumno, la tareaemprendida será vana. Allí creo que podría ponerse aprueba la capacidad de innovar de los profesores. Ca-pacidad a menudo desalentada por la burocraciaque adopta diferentes posturas desde planificacionesextremadamente rígidas y me refiero concretamente ala nueva ley de Educación copia exacta de la ley espa-ñola, trasvasada automáticamente sin tener en cuenta larealidad por la que atraviesa nuestro país. Pedagogosmodernos se esforzaron creando palabras oscuras paradesignar lo que se debe enseñar, lo que se debe apren-der, los comportamientos deseables, haciendo gala deciertos neologismos, basta con recordar la calificaciónde objetivos procedimentales, actitudinales, lo queSavater califica de barbarismos o del aberrante cuader-nillo en donde se orientaba la construcción de una com-putadora de cartón , en el nivel primario, para salvar lafalta de energía eléctrica y de la computadora misma.Ley que ha sido Impuesta en nuestro país, sin debatealguno, a pesar de la probada ineficacia en su país deorigen.
Yendo al proceso educativo me gustaría reflexionar so-bre la pérdida del respeto que hoy tiene la actividad do-cente, socialmente hablando. De alguna manera estoimplica Perdida de autoridad , frecuentemente padeci-
Para diferenciarse de los animalesLAURA DELLA FONTE
da por los docentes en situaciones habituales de clase,de exámenes, en los que las exigencias caprichosas porparte de los alumnos consentidos muchas veces desdesus casas, entre otros lugares, hace que se apliquen esasdosis de despotismo cotidiano que minan nuestra vida.¿ Será que como dice Savater... La autoridad ha sidoabolida por los adultos que no se hacen cargo de asumirla responsabilidad por el mundo en que han puesto a losjóvenes, descargándose de proponerles un apoyo firme,paciente, en vías de conquista de la libertad adulta?...En este momento tanto los medios como en algunoscasos la enseñanza priorizan las opiniones y de ellas lorelevante es quién las emite y no en qué se fundan.Muchos de nosotros tendemos a tomar la confrontaciónde ideas como una agresión física, como estorbo para laconvivencia democrática, siendo que en una sociedadde este tipo lo importante no son las opiniones, sino laspersonas, que el derecho a la propia opinión consisteen que ésta sea escuchada, discutida y vemos habitual-mente la falta de este hábito en nuestros alumnos, quecarecen de capacidad de abstracción, quedándose en loinmediato y lo anecdótico. Aprender a discutir, refutar,y justificar forma parte de cualquier enseñanza huma-nista. “La verdadera educación no consiste sólo en en-señar a pensar sino en aprender a pensar sobre lo que sepiensa”.
Nuestro trabajo docente, incluiría entonces , ciertos pun-tos básicos como:l Mostrar un panorama general y un nuevo método detrabajo válido para seguir el camino.l Informar de lo ya conseguido y enseñar como puedeconseguirse más. No puede haber creadores sin noticiafundamental de lo que precedió, (conocimiento es trans-misión de una tradición intelectual).l Fomentar pasiones intelectuales en oposición a larutina.
Podríamos conformarnos con que nuestros alumnos sal-gan debidamente instruidos, con conocimientos espe-cializados en función de su futuro rendimiento laboral.Ahora, si no hay un horizonte más allá, sustentado enciertas propuestas éticas, morales y políticas no habre-
mos contribuido a la realización de nuestro destino “Eldestino de cada hombre no es la cultura, ni la socie-dad como institución, sino los semejantes”.

13JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
«Yo he preferido ser un gran mortificado
para - si mortifico - no vayan a acusarme»Silvio Rodríguez
La principal idea - fuerza que sostiene esta intervención,desarrollada de lo general a lo particular, en tres nivelesde complejidad, es la que un docente podría plantear asus alumnos formulándola del siguiente modo: «Yo lesvoy a exigir en clase tanto como me exijo en mi vidaprofesional .Y les voy a dar la oportunidad de evaluarme con elmismo rigor con que ustedes serán evaluados».
Crisis de las ‘’certezas’’- País bajosospecha.
La década del 90 se inaugura con la puesta en tela dejuicio de la mayoría de las convicciones que vinierangenerando una ilusión de estabilidad de las ideas en añosanteriores.Ya es un lugar común sostener que el sigloculmina proponiendo enormes cambios en el escenarioconocido a partir de la última posguerra mundial.Notorio también el derrumbe de los paradigmastotalizadores forjados al calor de los años 70. Y -en estemarco- se escucha hablar con frecuencia de la crisis delos liderazgos tradicionales, pero no dándole siemprela magnitud ni la complejidad que este nuevo fenómenoencierra . No obstante, esa debacle involucra todos losniveles de la autoridad, desde el político, pasando porel pedagógico, y- lógicamente -llegando al familiar,induciéndonos a repensar desde que lugar y de que mododebe recrearse hoy la misma. Siendo la ética uno de losvalores ausentes más reclamados, asociado a esta retornacon enorme fuerza la necesidad del ejemplo,imponiéndose por encima de toda autoridad delegada oinvestidura formal. Recuperar la confianza pareceimprescindible - por ende - para reconstruir aquellosliderazgos deteriorados que mencionábamos alprincipio, ya que hoy se vive una angustiante sensaciónde desamparo, surgida al percibir que la mayoría de lossectores políticos que componen la sociedad han tenidosu oportunidad de sacarla a flote y no han hecho másque seguirla hundiendo. El «rebote» mediático de estasituación bien podría quedar expresado a partir de una
memorable secuencia del multipremiado filme «BuenosAires Viceversa», del realizador argentino (residenteen Holanda) Alejandro Agresti. En ella, un incontrastablerepresentante de «La Reina del Plata» deambula por lascalles porteñas sumergido en su soliloquio y portandosobre el pecho un cartel que reza «Yo no fui». La crisis,pues de la «cosa pública» es tal, que ha remitido a prestarmás atención al entorno de lo inmediato. En síntesis,hoy se cree fundamentalmente en lo que se palpa a diario.
Revalidando títulos.
Al adolescente con que tratamos los docentes no le bastacon nuestra ventaja vivencial ni con la vastedad denuestro saber teórico para creernos y alinearse así detrásde nuestras orientaciones. En su universo no haysobreentendidos. Mas bien ocurre que todo está pordemostrarse. Hoy mas que nunca, el observa con receloy juzga con rigor al mundo de los adultos. Sospecha deldoble discurso imperante e intuye una doble moraldetrás. «Puro chamuyo...» o «ese es un trucho», se leoye opinar al respecto. Pero tampoco puede sustraersea la necesidad de darle crédito a lo que esta más próximo(y se puede constatar). En su ensayo «Hijos del Rock»,Eva Giberti acuña el termino de «iniciadores» paradesignar a todos aquellos que sean capaces de jugar unrol de orientadores activos del joven en dicha etapa desu vida. Iniciadores en cuanto manera de develarincógnitas y plantear deseos de nuevas experiencias.Distinguiendo iniciador de ideal. El ideal podría serMaradona, pero el iniciador seria el director técnico delequipo barrial; sostiene la psicóloga.En el campo del saber académico, ante el vértigo de larealidad social contemporánea y el advenimiento de lasnuevas tecnologías, que generan un proceso deinnovación constante, se hace imprescindible abandonarciertas certezas y acaso cabe al docente actual jugar elrol de compañero de ruta del estudiante en su tránsitopor el laberinto que conduce al conocimiento.
El valor del ejemplo en la construcción del liderazgopedagógicoJORGE D. FALCONE

14
Develando algunos secretos
En mi experiencia particular como docente he podidoconstatar que la mayoría de los estudiantes llega deseosade acceder al secreto que nos permitió sorteardificultades en nuestro tránsito hacia el éxito profesional.A partir de esta percepción se me ha ido haciendonecesario reivindicar el rol del aula - taller, conducidapor un docente falible (primus inter pares) capaz de dudaren voz alta, y de establecer puentes de apertura a lasociedad real, combinando adecuadamente el saber conel hacer, la teoría con la práctica, y el estudio con eltrabajo. Ante un mercado competitivo, lo académico nodebe escindirse de las prácticas profesionales. Durantemi tarea en el Area Audiovisual he construido mayoradhesión y saberes mejor asentados que los que emanandel exclusivo estudio de los textos o la mera exposiciónmagistral cada vez que he abierto a un curso los dilemascreativos que genera mi práctica profesional en el medioespecífico, consistente en la realización de documentalesde divulgación científica producidos desde Secretariade Ciencia y Tecnología de la Nación, así como devideofilms independientes de carácter autoral.Explorando este camino no ha resultado difícil convenircon los estudiantes que entre la visión primeriza delvideasta amateur y la exhibición pública de un productonoble, se impone la necesidad de la apropiación de unlenguaje. Ni que resulta más funcional dividir en treslas etapas de una realización, a saber Pre Producción,Producción (propiamente dicho), y Post Producción.Más de una vez esta modalidad operativa ha llevado aamenizar la búsqueda de un discurso que «ablandara»la exposición de temas pretendidamente «duros».Exhibiendo pues material propio aún en crudo,
subrayando en qué momento poco feliz de un «planomaster» haría falta aplicar un «insert correctivo», helogrado con frecuencia «enganchar los vagones a lalocomotora» que conduce hacia un conocimiento nuevo.Hecha la salvedad que en este campo del saber , y másespecíficamente en el terreno del documental, contamoscon la gran ventaja de que no existe relato a priori , sinoque se va configurando sobre la marcha , lo cual conllevaun fuerte efecto seductor (imprescindible, a mi criterio,para el acto pedagógico) cual es el de convocar a untránsito hacia el misterio.Al fin y al cabo quizás sólo se trate de descender de unpedestal imaginario exponiéndose a que aquel estudianteque deberá arriesgar sus ideas a nuestra consideraciónacceda también a nuestra práctica de ensayo y error,como en el «distanciamiento brechtiano», en que la lunaparece luna pero exhibe el cordel del que pende.Contrariamente a lo que suele suponerse, eso estimulanotablemente al joven, motivándolo a crear con mássoltura y reforzando su confianza e iniciativa personal.Claro que para conseguirlo es preciso animarse aprovocar al discípulo para activar en él un proceso quenecesariamente deberá culminar con la superación desu maestro. Pero asistir al sorprendente espectáculo deexposición de tesis por parte de un estudiante al quevenimos acompañando desde los primeros años de lacarrera universitaria, constatar que la originalidad de suaporte supera nuestras expectativas y -a veces- generauna discreta cuota de envidia (porque resulta inadmisibleque no se nos haya ocurrido a nosotros, sus guías,publicar anteriormente esas ideas) acaso constituya unode los privilegios verdaderamente envidiables queencierra la profesión docente.

15JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
El problema de la educación hoy.
Asistimos a una mutación epocal importante, veloz ysingular.El fin de siglo trae consigo una cantidad de cuestionesque nos problematizan y nos inquietan. A la vez sonun desafío inédito para el pensamiento.Los que nos empeñamos por ocuparnos de estos temasnos sentimos de algún modo urgidos por responder atantos interrogantes y a la vez escasos de herramientasconceptuales válidas para repensar esta época . El cam-bio es de tal magnitud que las categorías con que antesse explicaban los fenómenos sociales ya no resultandel todo adecuadas.Si la tarea de pensar, de conceptualizar, de elaborar ex-plicaciones acerca del mundo y del hombre, ocupó siem-pre un lugar importante en el campo de la cultura, creoque hoy cobra una importancia especial.El desafío, a mi juicio, es apasionante. No hay ya ca-minos seguros, ni teorías infalibles, hay que avanzar sinmapa, o con un “mapa nocturno” como diría Martín Bar-bero. Tanteando, creando, avanzando y retrocediendo,aprendiendo del error y animándonos a apostar y a in-ventar recorridos.En este contexto la educación es uno de los grandes pro-blemas del siglo que viene. Ante un mundohiperinformado , se necesita una formación capaz deintegrar los datos. Formación en el sentido profundodel término. El que alude a una educación que humani-za, esto es que ensancha los horizontes de lo humanofacilitándole el acceso a lo que le es propio: la libertad,la relación con los otros, la posibilidad de crear y decrearse a sí mismo.En este sentido las materias teóricas, o humanísticascomo solía llamárselas, tienen una gran responsabili-dad de esta tarea, bien distinta al adiestramiento técni-co, que pasa rápidamente de moda. Los instrumentosse sustituyen día a día.El reto de la educación hoy, creo que se centra en des-mentir la concepción, en muchos casos dominante, dela educación como doma, como adiestramiento, comoenseñanza de cosas cada vez más microscópicas, de uti-lidad práctica, inmediata y cada vez más estrecha.No se puede disociar educación de instrucción, una yotra se complementan. Lo que en general sucede es que
últimamente se ha puesto tanto el acento en lo “útil»,“lo práctico” , “lo rentable”, que no se advierte que lautilidad o la rentabilidad de cualquier saber resulta nulasin un desarrollo de las capacidades humanas persona-les, morales, políticas, culturales, que son las que dansentido a los sujetos como parte de una trama históricade la que son productos y a la vez productores.
El sentido de las materias humanas enlas carreras empresariales.
Es frecuente escuchar hoy, a la hora de dar razones dela elección de una carrera, la preferencia por lo queresulta práctico, con salida laboral más o menos asegu-rada; la preferencia por la universidad que cuente contecnología de punta y todas las innovaciones técnicasposibles. Se supone que esto garantiza un futuro exito-so en lo profesional.Sin embargo, y sin negar la utilidad de la técnica, quesin duda nos presta invalorables servicios, se reflexionapoco acerca de la formación personal que va a permi-tir sostener cualquier destreza puntual.Circula hoy, por el imaginario social vigente, una lógi-ca estrictamente utilitaria, que supone que esto garanti-za una posición en la sociedad, mientras que la forma-ción que aportan las ciencias humanas es “ociosa y nosirve para nada”.Creo que esto es hoy más falso que nunca.La flexibilización de las actividades laborales y lo cons-tantemente innovador de las técnicas exige una educa-ción abierta para lograr ventajas en el mundo de la pro-ducción. Una persona capaz de tomar decisiones, debuscar la información relevante que necesita, de rela-cionarse positivamente con los demás y de cooperarcon ellos es mucho más polivalente y tiene más posibi-lidades de adaptación que el que sólo posee una forma-ción específica.La capacidad de abstracción, la creatividad, la capaci-dad de pensar en forma sistémica y de comprender pro-blemas complejos, la capacidad de asociarse, de nego-ciar, de concertar y de emprender proyectos colectivosson capacidades que operan en todos los aspectos de lavida..
Las materias teóricas en carreras de perfil empresarial.Dificultades y posibilidadesDIANA LACAL

16
Las ciencias humanas tienen muchas cuestiones no re-sueltas, hay siempre opciones divergentes y surgen pro-blemas de mayor alcance a cada paso. A medida quenos internamos en estos estudios, las certezas se vanevaporando, nos inquieta la amplia gama de posibili-dades y de modos de comprensión o de explicación delo social. Esto lleva a hacer consciente todo lo que aúnqueda por saber.En suma, estas materias requieren una habilidad paraaprender, un saber que nunca acaba y que posibilitatodos los demás.La capacidad de aprender implica muchas más pregun-tas que respuestas; búsquedas personales; espíritu críti-co; cuestionamiento de lo establecido; deseo insatisfe-cho que reclama siempre. En síntesis: actividad perma-nente del alumno y no aceptación pasiva de conocimien-tos ya procesados.Lo importante parece ser entonces enseñar a aprender.
Dificultades no faltan
En la lógica de moda, que sostiene el discurso vigente,lo exitoso responde a fórmulas más o menosestereotipadas, se piensa en blanco sobre negro, todoestá pensado para que se resuelva fácil, se aprietan bo-tones y se obtienen resultados. Leer el libro del último“gurú” de moda y todo resuelto. Este paradigma, quetodos conocemos, es sin duda el principal obstáculo avencer.La tarea en la docencia, más específicamente en la do-cencia universitaria, implica alentar la producción denuevos saberes, investigar, preguntarse, poner en dudalas verdades consabidas.Todos los grandes descubrimientos, teorías o innova-ciones; todas las ideas que abrieron caminos en la histo-ria de la humanidad, partieron de personas que duda-ron de lo que se daba por cierto, de lo que era el “manual de procedimientos” de la época.Hoy sabemos que para integrarse en el mercado labo-ral, se requiere gente con una sólida formación básica;herramienta indispensable para el cambio constante delmundo contemporáneo. Personas entrenadas en la lec-tura, la reflexión, el debate argumentado de ideas. Elenemigo más difícil de enfrentar para un profesionalhoy son sus propios modelos mentales. Esto sueletraducirse en la sacralización de las opiniones, que en-torpecen el crecimiento en el diálogo y la búsqueda enconjunto de una verdad, que no esclavice sino que libe-re y abra caminos.La dificultad para la abstracción, es otra de las quejascomunes que expresamos los docentes. Se traduce en
la imposibilidad para despegarse de lo inmediato, de loanecdótico; dificultad para el ejercicio del razonamien-to, para deducir de premisas.Los problemas que he enumerado tienen relación con laproblemática de la lectura, tema difícil pero insoslaya-ble. La familiaridad con los libros es la que abre elcamino a lo simbólico, a lo humano al universo culturalque nos precede. No es lo mismo procesar informaciónque comprender significados; y para esto es indispensa-ble constatar nuestra pertenencia a la comunidad hu-mana de criaturas pensantes, a la humanidad.Y el de la educación es el empeño humanizador porexcelencia.
¿Para qué sirve la Sociología?
“¿Para qué sirve la Sociología?” Es la pregunta queen general se hacen cuando llegan a esta instancia ensus estudios. La propuesta de la cátedra es la de ofre-cerles herramientas conceptuales para interrogar almundo en que viven y situarse en relación a él. La deconstruir juntos respuestas propias ante la magnitud delos dilemas que hoy se nos presentan.En general, no están acostumbrados a materias de estetipo. Traen una formación y/o una expectativa máspráctica que teórica, con pocos componentes para la re-flexión y el análisis. Están más entrenados en la lectu-ra de “manuales de recetas” que en la de teoría social.Tampoco lo están en la práctica de la reflexión y elcruce de posiciones de autores de mayor riqueza con-ceptual.La cultura generalizada en el imaginario colectivo do-minante, es la del “ganador”, o la del empresario exito-so, o la del genio creativo al que no le hace falta com-plicarse mucho con lecturas demasiado “difíciles”.En la pregunta por este mundo que habitamos y com-partimos, que nos problematiza a todos, aparecen losnexos que habilitan esos espacios de desarrollo de otraspropuestas donde se afianza la tarea educadora.Porque la interrogación nos interpela en puntos que to-dos podemos reconocer como seres humanos, que con-vivimos en un mundo complejo.Se comienza a sospechar que las respuestas no son tansimples. Que hay otros discursos posibles y otras mira-das sobre el mundo que brindan alguna pista para com-prender. Indicios para situarnos en esta complejidad demanera de contar con las mejores armas para abordar-la: nuestra capacidad de pensar y nuestro pensamien-to crítico.

17JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Abrir las posibilidades al pensamiento, esa sería a mijuicio la tarea que nos incumbe, crear el espacio de lopensable, señalar un objeto a la mirada.Y este es, desde la sociología, el de nuestra propia exis-tencia en común, atravesada hoy por desafíos y proble-máticas que nos conciernen, en tanto nuestra vida, suposibilidad de hacerla inteligible, de otorgarle un senti-do, está ligada a la de nuestro tiempo histórico.Creo que es, como quedó planteado al inicio de estaexposición, un desafío insoslayable, en un tiempo ávi-do de respuestas, cargado de interrogantes y escaso decertezas.Educar, sería así , hacer ver la importancia vital de losproblemas que, porque atañen a todos, deben ser pensa-dos.Como docentes, facilitar elementos para reconocer lasproducciones propias, para hacer conscientes las posi-bilidades de construir de cada quien.De afirmar un poder creativo y de gestar espacios encomún con otros.¿ Para qué entonces la teoría?.... Como herramienta queentrena en el pensar. ¿Acerca de qué?.... De lo que nospasa.Un recurso que usamos siempre en el aula es la lecturade diarios, los usamos en clase todos los días. Son laventana abierta a ese mundo que intentamos descifrar.De sus páginas aprendemos del horror, de la esperanza,de la polémica, de los triunfos y de todo aquello por loque los hombres viven.No se trata de una charla de café . Se trata de usar lostextos del diario como disparadores para el pensamien-to, y enlazarlos con los conceptos teóricos.Si, todavía es posible un ejercicio del pensamiento quenos permita crear, proyectarnos.Porque aún en las épocas más difíciles y oscuras, loshombres no resignaron lo que les es propio. No renun-ciaron a pensar, a construir mundos a pesar de todo, acontracorriente.Porque algunos somos empecinados en las mismas pre-guntas, porque nos conciernen .Porque quizá el ser docente implique conservar algúnespacio para el sentido, para la esperanza , para seguirhabilitando esos lugares de diálogo que nos hagan talvez, más humanos.

18
En el ejercicio de la docencia y sobre todo en discipli-nas donde los aspectos icónicos del objeto de estudioson prioritarios, no encontramos cotidianamente conlas dificultades que presentan los alumnos respecto dela conceptualización antes que de la puesta en imáge-nes.Es habitual que ante un problema de diseño, surja laimagen antes que el concepto que la fundamente.Frascara lo resume bien en su Proceso de Diseño, alexortar a priorizar lo que el diseño debe hacer -la finali-dad para el que es concebido- antes de lo que debe ser -una ilustración, una foto, un gag tipográfico, etc.Parece que para los alumnos - y no solo para ellos- re-sulta más fácil expresarse con imágenes que con ideas.Cuantas veces a nosotros nos sucede lo mismo y nosdescubrimos manoteando en el aire o buscando precipi-tadamente una tiza con que hacer visible lo invisible,para anclar un concepto que se nos escapa, es decir, enpocas palabras, para hacernos entender.Pareciera que vivimos un momento que prioriza losmensaje visuales por sobre otros y tal vez debemos re-signarnos a ello o tomar partido por esta modalidad eintegrarla creativamente en el proceso de enseñanza enlugar de repetir apocalípticamente que los alumnos noleen, lo que es lamentable cierto.Tal vez se trate de aprovechar e esta capacidad innatapara aprender viendo que tiene el hombre a diferenciade otras especies donde el aprendizaje es instintivo.Haciendo un poco de historia y remontándonos 17.000años encontramos un testimonio suficientemente elo-cuente respecto de esta capacidad de aprender con lamirada. La pintura rupestre, por ejemplo las de la cuevade Altamira en el NO de España nos muestran un mara-villoso ejemplo de observación y materialización plás-tica.Sobre estas pinturas se ha teorizado hasta el cansancio,pero es interesante destacar un aspecto de su particula-ridad. Son imágenes, e imágenes imitativas de la reali-dad. Son signos que guardan una sorprendente analogíacon el objeto al cual aluden. La función para la cualfueron creadas fue también objeto de controversiasporque seguramente resultaba difícil entender que estosbisontes captados con magistral síntesis, no hayan sidopensados para ser contemplados como objetos estéticossino que su función fuese eminentemente propiciatoria.
El bisonte pintado convocaría al bisonte real, este últi-mo indispensable para la supervivencia del grupo.Estas obras como ya dijimos, no cumplen una funcióndecorativa sino mágica. El hombre que las trazó segu-ramente sería un individuo destacado del grupo, unchamán capaz de materializar el objeto deseado por to-dos, el bisonte.Una característica de estas pinturas es su sorprendentecontemporaneidad. No hay detalles superfluos, sino unaenorme síntesis producto de la observación prolongadade animales vivos. Dadas las características del entornodonde aparecen estas imágenes no tenían delante unmodelo sino sólo el recuerdo del animal en movimien-to. Esta capacidad de retener los rasgos esenciales y fi-jarlos, conecta a este lejano antepasado con el diseñadoractual. El hombre del paleolítico invocaba mágicamenteal animal pero al mismo tiempo, las largas horas desti-nadas a observarlo le hicieron conocer mucho de sushábitos y optimizaron su capacidad de atraparlo. Es de-cir que el hombre primitivo aprendió mirando y tal vezlas pinturas de Altamira fueron un manual de instruc-ciones de caza. El rol del comunicador visual ya estabadefinido.
El concepto de imagen analógica que encontramos enel Paleolítico lo reencontraremos en el mundogrecolatino y luego de mas de mil anos, en la Florenciarenacentista.Estos saltos del realismo se alteran con largos periodosdonde prevalece la idea, el concepto, el símbolo.En el Neolítico el hombre se hace sedentario y este cam-bio actitudinal favorece la reflexión, la abstraccióngeometrizante, la reflexión sobre la realidad, mas quela captación espontánea de ésta.Tampoco la mirada a la realidad del egipcio nada teníade naturalista. Los códigos de representación eran es-trictos y la contemplación de sus frisos tiene la mismacomplejidad de la lectura de sus jeroglíficos.El mundo Grecolatino establece al hombre como cen-tro de la creación. Este aparece al principio idealizado,más como una idea que como un cuerpo, pero paulati-namente el realismo se hace cada vez mas marcado.La caída del Imperio Romano y la influencia del mun-do Bizantino, traspasado por Oriente de nuevo restable-ce un concepto de características simbólicas antes que
La mirada y lo mirado.El objeto y las diferentes miradas a través del tiempo.CARLOS MORÁN

19JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
miméticas de la realidad.El Renacimiento va a restaurar esta manera de repre-sentar las cosas tal como aparecen a los ojos del espec-tador, y esta manera de ver la realidad ya no va a sermodificada casi hasta la actualidad.Esta captación de apariencias se ve reforzada en el si-glo pasado con la fotografia y en los albores de estesiglo con el cine.La imagen mimética reemplaza a las descripciones deviajes de los románticos,. la gente conoce a través de lafotografía lugares lejanos, guerras lejanas , realidadeslejanas.Los medios se encargan de reforzar este parecido conlas realidad, mejorando sus técnicas de reproducción.La fotografía descubre el color y sus seducción alcanzalas pantallas televisivas y los diarios compiten con lasrevistas en hacernos creer que la realidad es exactamen-te igual a lo que vemos impresoEn el mundo de la imagen se va a producir una escisiónmuy fuerte a partir de la fotografía, en la segunda mitaddel siglo XIX.Se va a confiar a medios tecnográficos la captación dela realidad. En cambio el arte va a quedar limitado alcampo quiriografico. Arte es lo que esta hecho a manoy el artista va a ser una especie de chaman a la maneradel paleolítico, admirado o denostado pero siempre , unpersonaje que se recorta de la generalidad.Cuando intentamos acercarnos a la enseñanza de la His-toria del Arte, una de las dificultades mayores que en-contramos aun en alumnos que suponemos abiertos aciertas experiencias visuales es la resistencia a abando-nar el terreno seguro de la iconicidad.Esta no necesariamente debe coincidir con las realidad.Es significativo que tendencias tan opuestas como elImpresionismo o el Surrealismo sean las preferidas porlos alumnos para desarrollar algún trabajo ejercicio.El impresionismo se sitúa en la misma frecuencia deonda que la fotografía o el cine, mientras que la adhe-sión al surrealismo, por ejemplo la obra de Dalí, se ex-plica con la misma definición dada por el personaje a suobras “fotografías de sueños pintadas a mano”.Lo interesante se produce cuando acercamos a los alum-nos a un terreno que exige algo mas que la mera con-templación pasiva. Un ejemplo, la obra de Mondrian ola de los Suprematistas.Existe al principio cierto estupor, cierta resistencia a estadeliberada prescindencia del virtuosismo imitativo, peroa medida que se acercan a su obra, es interesante notar dequé manera se va haciendo en ellos evidente que detrásde una obra de arte hay un mundo que excede amplia-mente la realidad sensible, para citar a Paul Klee, que elarte no reproduce el mundo visible sino que hace visible.
De alguna manera, la presencia de una representaciónno mimética los pone en contacto con la esencia delsigno y su capacidad evocadora. El descubrir múltiplessignificados a lo visible, abre una puerta que una veztranspuesta, enriquece profundamente su posibilidad decontemplar.La capacidad de mirar se enriquece y se desarrolla lomismo que cualquier otro sentido a partir de la experi-mentación, la frecuentación y ejercitación sistemáticade esta facultad.La capacidad de ver es innata y obedece a estímulos noconscientes. Involucra a nuestro sistema óptico y es aje-na a la voluntad. La percepción y el estudio de sus leyeses un campo riquísimo para experimentar con una reali-dad objetiva y subjetiva a la vez. La capacidad que tie-ne nuestro ojo para percibir una realidad que no coinci-de con la realidad física intrigó tanto a artistas como acientíficos y a partir de la formulación de las leyes de laGestaldt algo de este panorama tan vasto comenzó a serexplorado. Teóricos como Arnheim trataron de relacio-nar el proceso perceptivo y su vinculación con la obrade arte, es decir, trascender el mero proceso fisiológicoy dotarlo de trascendencia estética.El análisis de una obra pictórica, una fotografía o unapieza gráfica desde el punto de vista formal es un pro-ceso que permite un abordaje racional allí donde la in-tuición parece predominar.Donáis llama Alfabetizada Visual a esta posibilidad desistematizar lo percibido.El término se presta a controversia pero es interesantela idea que conlleva. A temprana edad comenzamos unproceso que nos lleva a nuestra alfabetización, es decira la descodificación de signos que nos permitan comu-nicarnos a partir de las escritura. Este proceso se vacomplejizando a medida que nos internamos en losvericuetos de la gramática, la sintaxis, etc.Este proceso se ve apuntalado por un corpus teórico muyabundante. Desde los diccionarios más simples, hastalos análisis lingüísticos más elaborados, la palabra estasistematizada. La cultura priorizó la palabra por sobrela imagen. Como cita Gubern, ya en la Biblia apareceesta idea (en el principio era el verbo..) y la prohibiciónde muchas religiones de utilizar imágenes en el cultotino de idolatría pagana al icono.Tenemos diccionarios de palabras pero no de imágenes.Por razones obvias es imposible sistematizar la infinitavariedad de imágenes que nos rodean. Tal vez sólo unpersonaje de ficción como el Funes el Memorioso delcuento de Borges sea capaz de hacerlo.Pero sí podemos intentar una aproximación que nos per-mita leer una imagen, analizarla en sus elementos cons-titutivos elementales y ver de que manera los elementos

20
se relacionan sintácticamente produciendo un discursocontrolable.Citando nuevamente a Dondis podemos reducir los ele-mentos básicos de la comunicación visual a una decenade elementos: punto, línea, contorno, dirección, tono,color, textura, escala, dimensión, movimiento.
Estos elementos son los ingredientes básicos para eldesarrollo del pensamiento y la comunicación visual.La manera en que estos elementos básicos, verdaderoalfabeto visual, se relacionan entre sí ha sido denomi-nado sintaxis visualNociones como equilibrio, tensión , simetría enrique-cen el proceso de análisis y constituyen un bagaje deherramientas indispensable para el abordaje analíticode cualquier imagen.Los aspectos connotativos no están ajenos en estas es-tructuras y enriquecen esta mirada analítica de la ima-gen analizada.No es lo mismo la mirada del hombre del paleolítico ala de nuestros alumnos traspasados por mensajesmultimediales de toda índole.Sin embargo el proceso perceptivo es el mismo.Seguimos manejando al bi o tridimensionalidad de ma-nera muy similar a la del hombre primitivo, más allá dela realidad virtual y otros tecnicismos, seguimos reem-plazando objetos por signos casi sin darnos cuenta.Sin embargo la posibilidad de ver y la capacidad de mirarsigue y seguirá entusiasmándonos, en la medida quenuestra mirada no sea meramente un acto perceptivo decaracterísticas instintivas, sino que ejercitemos una mi-rada crítica y trabajada y lo mirado potenciado a partirde este análisis, interactue con nosotros de manera enri-quecedora.

21JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Para comenzar a reflexionar sobre el título propuesto sehace necesario, en primer lugar,definir el término ideología tal como me interesa desa-rrollarlo en este trabajo.
Consideraremos la ideología, siguiendo a GarcíaCanclini, como un nivel de significación presente encualquier tipo de discurso, que vincula las representa-ciones de lo real con sus condiciones sociales de apari-ción.
Es decir, una herramienta operativa de la semiótica y delas ciencias sociales, efecto de la desigualdad, ya sea declase, de género o de etnia, categorías éstas que no pue-den definirse por sus propiedades intrínsecas, sino poroposición al grupo al que se enfrentan. Sin embargo,aunque como práctica, por definición, es inevitable, re-sulta interesante observar su exclusión, en los tiemposque corren, del ámbito del discurso. Parecería que lapalabra ideología habría quedado, ella misma,ideologizada, como perteneciente a un solo “bando” dela sociedad : el que está pasado de moda. Es como si noterminara de aceptarse su condición de teoría de los he-chos sociales.El concepto de “evaluar” que según María Moliner sig-nifica “Justipreciar, tasar, valorar.Atribuir cierto valor a una cosa. Poner un precio.” estáhistóricamente relacionado con lanoción de ideología. Ambos provienen especialmentedel siglo XIX y fueron creados porintereses parecidos, es decir, por la preocupación porcontrolar las nuevas contradicciones sociales generadasa partir de la segunda revolución industrial. Esto me lle-vó a preguntarme por qué
mientras la evaluación ha cobrado una nueva fuerzaen el contexto neoliberal actual, la ideología ha inten-tado ocultarse. Se ha hablado de su muerte, como siquienes sostienen esto no lo hicieran desde la convic-ción ideológica imperante.
El concepto de evaluación, en su origen, obedeció a laexigencia de objetividad de la pedagogía positivista ysu vigencia tiene que ver con el triunfo del pragmatismo,mientras que el concepto de ideología, aunque tambiénsurge por la necesidad de crear aparatos científicos du-
ros (objetivos) para controlar el nuevo desorden social,termina separándose y oponiéndose a lo que se conside-ra ciencia, y más que elementos de control generó ele-mentos críticos de liberación.
La hegemonía del concepto de “evaluación” vincula-do a lo que se puede medir o tasar, en detrimento del de“ideología” que estudia la significación no sólo de loscontenidos o de algunos tipos de discursos sino de losfundamentos semánticos que rigen la comunicaciónsocial, incluido el discurso de la ciencia, lleva a unasimplificación y a una ilusión de transparencia de larealidad que se percibe como unificada o “globalizada“ de manera acrítica. Esto se traslada a la la Universi-dad , que al decir de Escotet, pasó “ de la búsqueda desaberes a las ofertas del mercado”.
Por eso, considerando que la Universidad tiene un im-portante rol social y que a su vez está afectada por elcontexto, que es una práctica simbólica producto y pro-ductora de ideología, creo que la reflexión sobre laevaluación no puede ser ingenua y debe además realizar-se en, por lo menos, dos niveles.1.Un nivel macro en el que nos preguntemos ¿eva-luar qué? ¿para qué Universidad? y2.Un nivel micro para el cual las preguntas serían:¿quién? ¿evalúa qué?, y ¿desde qué lugar?
Está claro que no puede haber proyectos de evaluaciónsin un claro proyecto de Universidad, y para esto últimose hace necesario explicitar un juicio de valor, o en otraspalabras una ideología. Si la ideología no se explicita laevaluación corre dos riesgos, el de ser más arbitraria yel de atomizarse según los criterios personales de cadadocente privando al alumno un marco claro de referen-cia y generando como resultado un profesional sin nin-gún perfil definido.Pero para que esto sea posible debe haber una revalori-zación del ámbito académico, ya que no hay evaluaciónque pueda practicarse sin la relación docente alumno, ysi la relación académica esta desvirtuada el crecimientodel alumno se frena a la vez que se inhabilita al docentepara ser evaluador. Según Díaz Barriga“El profesor ha sido desvalorizado frente a la toma dedecisiones académicas, se ha castigado su militancia sin-dical y su salario se ha visto drásticamente disminuido
La evaluación y sus implicancias ideológicasLILIANA OBERTI

22
en estos últimos años. Sin embargo son los cambios quepuedan producir maestros y alumnos en su actuar coti-diano en las aulas, los que posibilitarán la transforma-ción de la Universidad.”1
Es decir que estos cambios no pueden producirse verti-calmente, ni tampoco en la sola situación de examen,sino que deben ser cambios en los procesos mismos deaprendizaje, en el actuar de todos los días.Según el criterio al que adhiero, que no deja de ser unjuicio de valor, no puede centrarse la evaluación univer-sitaria en un solo esquema, no hay un modelo de eva-luación sino que debe ajustarse a la disciplina que sepretende evaluar, cada docente debe diseñar un modelode manera que no sea esquemático sino abierto para nolimitar el crecimiento del estudiante sino por el contra-rio incitarlo al diálogo y otros aspectos del desarrollohumano más importantes que los contenidos que sedesactualizan día a día.
Muchos autores están en contra del examen y la clasifi-cación, porque aseguran que esto generó un facilismo yuna ocasión para el fraude perdiéndose la vocación porel conocimiento.Una Universidad, a mi entender tiene que generar el de-seo por el conocimiento, y la adecuación del mismo alámbito en que nos toca vivir, para lograr mejorar lascondiciones de vida , no de unos pocos, sino de la co-munidad toda. Una universidad tiene que estar por enci-ma de los intereses de una clase, tiene que ver más alláde las mezquindades sectoriales. Si es verdad que el co-nocimiento sirve para crecer y para superar al hombre,entonces, traten de lo que traten las disciplinas que enellas se desarrollen, tiene que servir para el humanismo.Es cierto que la universidad es producto del mundo enel que está inserta y que a su vez le posibilita su existen-cia, pero también es cierto que se espera de ella muchomás que ser un ente reproductor, la Universidad ha in-tervenido siempre en los procesos de cambio y es suobligación, si su fin es el conocimiento, estar a la van-guardia del mundo que le toca y no a su pies.
El otro aspecto micro al que me refería en la evaluaciónes el del rol del docente evaluador.Más allá de lo que la institución se propone está el do-cente concreto que tiene su propia ideología noexplicitada, pero no por ello menos visible, y que eligeuna posición frente al alumno. Por eso, más que esperarla imposible objetividad hay que aprovechar el conoci-miento mutuo entre el maestro y el alumno para que “ elmaestro no asuma el rol de juez que juzga el desempeñodel otro, sino de intelectual que puede interrogarse yadmirarse sobre aquello que observa que el estudiantemanifiesta, sobre lo que alcanza y sobre lo que conside-ra que aún no logra. Interrogación que lleve a formular-se preguntas, hipótesis, que lleve a buscar respuestas yque propicie que estas respuestas se concreten en lamodificación del sistema de trabajo de ambos.”2
Para terminar me gustaría reflexionar sobre la preguntaque Max Weber le hacía a losaspirantes a docentes universitarios “¿Cree Usted quepodrá soportar sin amargarse y sin corromperse el queaño tras año pase por delante de usted una mediocridadtras otra?”3
Esta pregunta, de increíble actualidad, descontextualizadapuede parecer soberbia, sin embargo tras conocer la de-dicación y preocupación que le despertaba a Weber ladocencia más bien me gustaría interpretarla de otra ma-nera. Dicha hoy a los que persistimos-subsistimos enesta profesión, podría ayudar a la renovación anual depropósitos.La pregunta plantea dos cualidades que considero im-prescindibles para un evaluador porque está referida ados de las tentaciones más peligrosas de la profesión:amargarse, implicaría algo así como equivocar el desti-natario, perder la paciencia, subestimar al estudiante, ycorromperse, equivaldría a tirar la toalla, o caer en elfacilismo, dejar hacer, dejar pasar. Tanto amargarse comocorromperse implican una renuncia imperdonable, tanimperdonable como renunciar a cambiar la realidad através del conocimiento.
1 Díaz BARRIDA, Angel. Didáctica. Aportes para una polémica. Aique Grupo Editor. Buenos Aires, 1991.pág. 48.2 Idem. pág. 463 VERNIK, Esteban. El otro Weber. Ediciones Colihue. Buenos Aires, 1996.

23JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Esta convocatoria para reflexionar sobre teoría y prác-tica en la Universidad, nos invita a sumar procesos yproductos, estudio y creatividad, rol del profesional ydel profesor. Su intención es abarcar estos ejes con elpropósito de articular, en la enseñanza universitaria, elconocimiento de los claustros con el conocimiento ex-tra muros, es decir, con la realidad profesional. Reali-dad cambiante e incierta, que nos obliga más que a sa-berlo todo, a saber observar y pensar para evaluarnosy para evaluar las circunstancias; a imaginar y proyectarun futuro que, es de esperar, será mejor para todos. Ten-dría que serlo, a riesgo de mayor exclusión, de mayordisolución de los lazos sociales, de mayor violencia.
La Revista Zona Educativa, del Ministerio de Cultura yEducación de la Nación, publicó en abril de 1996 losresultados de un estudio sobre las demandas del mundodel trabajo al sistema educativo, realizado en base a lasopiniones de dirigentes de empresas representativas dedistintos sectores productivos. De allí surgió un conjun-to de competencias que abarcan distintos tipos saberes.
Antes de referirnos a los resultados de ese estudio, qui-zás sea conveniente ponernos de acuerdo sobre el signi-ficado con el que utilizaremos la palabra competencia.Las competencias son “capacidades agregadas y com-plejas” que permiten al sujeto desempeñarse en dife-rentes ámbitos de la vida. Dice Cecilia Braslavsky(1993): “son algo así como programas de computado-ra que los sujetos construyen y reconstruyen a partirde su interacción con el medio y que les permiten fun-cionar en el mundo. Son dispositivos que debieran es-tar en permanente proceso de revisión crítica y de re-creación”.
También podríamos definir las competencias como unsaber hacer con conciencia. ¿Por qué decimos esto?Porque para ser competente no sólo tengo que manejaruna técnica. Tengo que saber por qué aplico esa y nootra, tengo que determinar cuáles son los materiales ylas condiciones necesarias, cuál es el momento oportu-no. Tengo que estimar las posibles consecuencias de suaplicación, evaluar si mi decisión ha sido acertada y,en caso negativo, explorar nuevas alternativas hastaencontrar la solución más adecuada. Este conjunto de
conocimientos y habilidades incluye teoría y práctica,acción y reflexión en el contexto socio institucional enel que se desarrolla la tarea.
Teniendo en cuenta sus principales componentes, la au-tora clasifica las competencias en intelectuales, prácti-cas, interactivas, sociales, éticas y estéticas, tipologíaque nos permite observar el amplio abanico de las ac-tuaciones humanas, el que muchas veces escapa a nues-tra reflexión cuando pensamos en la formación profe-sional. En base a esa clasificación, trataremos de anali-zar los requerimientos del sistema productivo de acuer-do a los resultados de la investigación mencionada:
En el campo práctico:l Manejo de recursos, entendiendo por ello, la distri-bución del tiempo, de los materiales, del dinero y delpersonal. En la clasificación que habíamos presenta-do, serían las competencias prácticas.l Destrezas interpersonales, comprendidas como la ca-pacidad para trabajar en equipo, enseñar a otros, servira los clientes, ejercer liderazgo y negociar. Esto es, lascompetencias interactivas y sociales.l Obtención y uso de la información, comprensión delfuncionamiento de los sistemas sociales, tecnológicos yorganizacionales y aplicación de tecnologías mostran-do la capacidad para resolver problemas técnicos y se-leccionar equipos e instrumentos adecuados. Aquí po-dríamos incluir las competencias intelectuales y prác-ticas.
En las áreas fundamentales:l Capacidades de lectura, redacción, matemática, ex-presión y escucha. Abarcarían las competencias inte-lectuales, prácticas, interactivas y sociales.l Aptitudes analíticas como el pensamiento creativo,la toma de decisiones, el uso de la imaginación, el razo-namiento y la capacidad de aprendizaje. Estamos de nue-vo, en el campo de las competencias intelectuales y prác-ticas. Pero si pensamos en el ámbito de desempeño denuestros egresados, podríamos incluir también aquí lascompetencias estéticas.l Cualidades personales como responsabilidad, integri-dad, autocontrol y sociabilidad. O sea, las competen-cias de carácter ético.
La autoevalucion de las competencias.GARCIELA PASCUALETTO

24
El Perfil del egresado.
Siguiendo el estudio citado, advertimos que a los profe-sionales no se los elige solamente por tener conocimien-tos de una materia, sino también por su creatividad, sucapacidad de aprendizaje, su habilidad para tomar de-cisiones y manejarse responsablemente. Utilizando lasexpresiones de Drucker (1989), serán “trabajadores delconocimiento” en la “sociedad del conocimiento”, con-dición que invita a actualizar el antiguo debate educa-ción - sistema productivo.
Como institución comprometida con la cultura, el co-nocimiento científico y una formación profesional sóli-da, corresponde a la Universidad repensar el perfil desus egresados, tarea se podría realizar en formaparticipativa con el concurso de profesores, alumnos,graduados y representantes de las organizaciones conlas que habitualmente se vincula.
Una actitud de este tipo llevaría a la reconsideración desu proyecto general, de sus planes de estudio, del enfo-que de las distintas asignaturas y de su calidad pedagó-gica, apuntando así al cumplimiento de sus fines, en elmarco de una relación educativa que permita a los estu-diantes la apropiación y generación de los conocimien-tos básicos y aplicados necesarios para su desempeñosolvente en la vida y el trabajo.
La relación educativa: alumnos, do-centes y conocimiento.
En el ámbito específico del aula, el laboratorio o eltaller, es donde se define esta relación protagonizadapor alumnos, docentes y conocimiento. Los tres soncomponentes del proceso didáctico y en ellos nos ubi-caremos a continuación.
Nuestros alumnos en su mayoría son adolescentes. Po-dríamos hablar de “chicos chicos” y de “chicos gran-des”. Los primeros están en plena adolescencia, de-penden de sus padres, su rol es el de receptores másque de dadores, están construyendo su identidad y mi-ran constantemente a su alrededor posibles modelos conlos cuales identificarse. Puede haber incluso, quienesaún tengan ciertas indefiniciones con respecto a su vo-cación.
Los segundos, los “chicos grandes”, ya están próximosa finalizar su carrera y podemos observar que vivencianeste momento de diferentes maneras: algunos con laangustia que produce la inminencia de la conclusión de
un etapa, el alejamiento del grupo de pares, la incerti-dumbre frente al futuro, las responsabilidades que, su-puestamente, y como adultos, deben asumir. Otros, sesienten en condiciones de dar el paso que significa estedesprendimiento. Entre ellos están quienes ya trabajan-y quienes ya perdieron el trabajo-; algunos, se encuen-tran próximos al matrimonio o a la paternidad. Otros,ya son padres.
Este pasaje a la adultez, muchos de los estudiantes loestán haciendo en las aulas, con nosotros y esta condi-ción que, obviamente los afecta como personas, tam-bién afecta la relación alumno-docente-conocimiento.De allí la importancia de relacionarnos con ellos te-niendo en cuenta las vicisitudes de su vida y, en esemarco, crear condiciones para generar mayor autono-mía, compromiso y responsabilidad frente a la tarea.
Conocimiento se define en los diccionarios como laacción y el efecto de conocer, expresión que reúne pro-ceso y producto. Nosotros lo definimos como un pro-ceso de aproximaciones sucesivas cada vez más pro-fundas y complejas a un objeto en cuestión, a través delcual se van alcanzando productos tales como nuevossaberes o competencias intelectuales, prácticas,interactivas, etc. El estado final de estos productos nose obtiene de una vez y para siempre, ya que otras teo-rías, otras aplicaciones, materiales o instrumentos abrenperspectivas diversas como lo demuestran día a día losavances del conocimiento científico y tecnológico que,con tanta celeridad, nos presentan nuevas herramientaspara operar sobre la realidad.
Este proceso no lo realiza el hombre en soledad, aisla-do en el estudio o en el laboratorio (aunque acuda aellos para realizar su trabajo), sino en contacto con lavida, con los problemas propios de su entorno y de sudisciplina, en relación con otros hombres y con las mo-dalidades de pensamiento de la época. Es decir, con losparadigmas, con esas formas de interpretar la realidadque “durante cierto tiempo proporcionan modelos deproblemas y soluciones a una comunidad científica”(Khun, 1962).
Por otra parte, el conocimiento no se desarrolla en for-ma lineal, sino de modo recursivo, con encuentros ydesencuentros, con perturbaciones, con lagunas y, depronto, con hallazgos que modifican el rumbo de unatradición científica. No es solo el resultado de lasumatoria de los saberes alcanzados y acumulados a lolargo de la historia, sino la consecuencia de continui-dades y rupturas, de períodos de estabilidad y de mo-

25JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
mentos propicios para el descubrimiento y la invención,tras lo cual se produce la reestructuración de los cono-cimientos anteriores. La asimilación de lo nuevo “exigeun ajuste más que aditivo de la teoría” (Khun, 1962),pues significa un cambio cualitativo, una manera dife-rente de comprender la realidad.
Ver como interactúan y se conjugan proceso y produc-to, metodología de trabajo y resultados del trabajo, com-prensión anterior y nueva comprensión del objeto deestudio, depende de nuestra forma de ser docentes.Esa forma de ser, la vamos adquiriendo a partir de lasexperiencias como alumnos -primero-, y como profe-sores -después-, y en ella está en juego nuestra concep-ción de alumno, de aprendizaje, de sociedad, de cono-cimiento.
Las estrategias que elegimos para enseñar, no son “neu-tras” (Harf, 1997) . Proceden de lo que somos, de loque pensamos y de lo que la cultura institucional propo-ne, acepta o ve con desagrado. Aunque no seamosconcientes de ello, cuando armamos una clase, cuandola desarrollamos, cuando evaluamos, esos aspectos es-tán presentes en cada decisión y caracterizan el modoen que ejercemos la función.
En nuestro criterio, el rol docente es un rol mediadorentre los alumnos y el conocimiento, a través de la crea-ción de condiciones para facilitar el acceso de los estu-diantes al saber, para promover el desarrollo de las com-petencias intelectuales, interactivas, sociales, prácticas,éticas o estéticas que planteábamos al principio y que,una vez definidas, son orientadoras de toda la labor.
El aprendizaje como construcción.
Como correlato del proceso de construcción social delconocimiento, durante el aprendizaje individual, el sa-ber también se construye mediante la puesta en relaciónde los saberes previos con los saberes nuevos, hasta al-canzar una síntesis que constituye el conocimiento pro-pio, personal.
Las asignaturas que tienen como eje la investigación,constituyen un ámbito propicio para ver este proceso ypara promover en los estudiantes una actitud compro-metida, responsable y autónoma frente al conocimien-to. En nuestro caso, establecemos un plan, los orienta-mos para avanzar en ese plan, aproximamos líneas teó-ricas y metodológicas, hacemos sugerencias, pero sos-tenemos en todo momento que el trabajo es de ellos.
Que su obra se construye a partir de la propia actividad,de la propia búsqueda y aprendizaje; es decir, del pro-pio proceso. Hay buenos resultados si hay dedicaciónpersonal, ya que si esta se interrumpe no se logra la meta:la tesis o el trabajo proyectual final.
La investigación se inicia con la búsqueda de los saberesya producidos sobre el tema o problema en cuestión,para luego cotejarlos con los conocimientos persona-les, descubrir los supuestos ideológicos que subyacen auna postura, coincidir con ellos o manifestar el des-acuerdo, abocarse a nuevas búsquedas, relacionar, com-parar, hipotetizar, probar. El conjunto de estas opera-ciones, constituye un proceso complejo porque involucratodas las dimensiones del sujeto: lo que vivencia y sien-te, lo que sabe y piensa, lo que cree y valora.
Estas dimensiones, como diría Piaget (1969) constitu-yen los aspectos dinámicos y estructurantes del pensa-miento. Los dinámicos o energéticos, vinculados con lomotivacional y afectivo, motorizan la acción. Losestructurantes, relacionados con lo cognoscitivo, son losque permiten organizar los esquemas de conocimientoa través de los cuales el sujeto conoce, interpreta la rea-lidad y actúa, adaptándose al mundo en un sentido acti-vo ya que, a medida que conoce va lograndoequilibraciones superadoras, capaces de optimizar susactuaciones y esquemas de pensamiento.
La ignorancia de hoy, puede desembocar mañana en unnuevo saber, porque la anomalía observada, la laguna oel obstáculo que me impide resolver este problema, sies lo suficientemente significativo y motivador, memoviliza para buscar alternativas que me acerquen a lasolución. Así voy conociendo, pues como señala Morín(1986) “las fuentes del bloqueo y de la perturbación,son las mismas de la superación y la invención”.
Esta idea sobre el bloqueo y la superación, la podemosobservar en la práctica cuando vemos a los estudiantesdar múltiples rodeos, muchas veces en estado de crisispersonal porque no logran enfocar la tarea y, de pronto,sumamente entusiasmados porque encontraron el cami-no que los puede conducir a la meta. Cuando más ínti-ma es la relación entre el problema a investigar y lasmotivaciones personales del estudiante, más perseve-rancia se observa y, al mismo tiempo, mayor gratifica-ción, porque en un trabajo de esta naturaleza se pone enmarcha al individuo entero, al sujeto que piensa, quesiente y valora, que actúa como unidad.

26
La autoevaluación: una reflexiónsobre las competencias.
Porque el individuo es un sujeto entero, no fragmenta-do, es que puede tomar conciencia de sí mismo y re-flexionar sobre las propias motivaciones, las accionesrealizadas, sus consecuencias y alternativas. Por esohablábamos al principio de competencia como de sa-ber hacer con conciencia.
Apoyándonos en la concepción de relación educativaque recién presentábamos, ¿podemos promover en elaula, el taller o el laboratorio esta toma de concienciacomo parte del proceso de enseñanza y aprendizaje?Creemos que una estrategia para ello es lo que algunosautores llaman metacognición: la reflexión sobre el pro-pio conocimiento. Este proceso alude a la capacidad deauto observación, de ver en qué lugar estamos paradosen un momento dado, identificar el enfoque desde elque nos situamos, pensar en el camino o el proceso querealizamos, reconocer las dificultades que tuvimos, losprocedimientos que usamos para superarlas y apreciarnuestros propios logros.
La toma de conciencia de sí mismo y de los desempe-ños propios, va más allá de la evaluación de conceptosy habilidades prácticas. Por ejemplo, cuando se sugierea los alumnos que reflexionen sobre la razonabilidadde sus hipótesis o cuando se les solicita una valoracióndel aporte que haría su trabajo al campo del conoci-miento, los situamos en un lugar activo en relación conel conocimiento y con un grado de autonomía que lespermite pensar, cuestionar, jerarquizar, proponer, eva-luar, decidir.
Estos ejercicios ayudan a autoevaluarse, a conocer lospropios saberes, las formas en que se fueron logrando,las lagunas que persisten, los obstáculos por vencer, elcamino para avanzar en la propuesta y, de esta manera,tomar conciencia de la brecha existente entre el momentoactual y lo esperado.
Morín (1986) inscribiría estas operaciones en ese pro-ceso complejo que denomina el “conocimiento del co-nocimiento”. Nosotros lo ubicamos sencillamente en elterreno de la metacognición como soporte de la habili-dad para autoevaluarse, competencia que, creemos, esnecesario propiciar para mejorar la calidad pedagógicade nuestras propuestas y para acompañar a los alumnosen ese tránsito a la adultez que implica la autonomíapersonal y la asunción de responsabilidades en el ámbi-to de la familia y del trabajo.
Lo que planteamos es la posibilidad de ir produciendoun pasaje desde la evaluación exclusiva en manos delprofesor, hacia la autoevaluación a cargo del alumno y,como consecuencia de ello, al desarrollo de actividadesen las cuales la evaluación pueda ser compartida. Pen-samos que de esta manera se podrían superar las limita-ciones del sistema tradicional de exámenes y estimula-ríamos a los alumnos para que, en distintos momentosde la vida y en diferentes circunstancias, puedan identi-ficar aquellos aspectos en los que todavía se tienen queafianzar y aquellos otros que constituyen sus puntosfuertes. Los que tienen que potenciar y desplegar a lahora de buscar trabajo, de conseguir mejoras en sus con-diciones de desempeño, de solicitar una beca o al ini-ciar un estudio de pos grado.
Un intento concreto.
Ante la persistencia de los diagnósticos que circulan enel sistema educativo sobre las dificultades de reflexión,de abstracción y de conceptualización que tienen losestudiantes, nos preguntamos qué aporte podría hacerla autoevaluación a la toma de conciencia de esta difi-cultad y a su superación. Máxime teniendo en cuentaque pensar en un perfil de egresado competente no sóloen lo intelectual y práctico, sino también en lo social, enlo ético, en lo estético, requiere la puesta en juego demúltiples capacidades.
A través de una propuesta de autoevaluación a un grupode alumnos y mediante un instrumento diseñado conese fin , observamos que cuando el ámbito lo permite,los alumnos pueden evaluar tanto su nivel de logroscomo el camino seguido para alcanzarlos. En tal senti-do, se destaca que realizaron una apreciación ajustada,lo que permitiría pensar en la posibilidad de nuevas for-mas de evaluación donde la voz del profesor, no sea laúnica escuchada.
Al emitir su juicio sobre los contenidos trabajadosdurante el curso, los estudiantes tuvieron expresionesde las que se infiere una nueva comprensión del conoci-miento comoestructura, como red de sustento para la interpretaciónde un tema o para la manifestación de las propias ideasy fundamentos.
Efectuaron también una apreciación sobre el método deinvestigación utilizado, haciendo observaciones, inclu-so, sobre la oportunidad y el momento de aplicar deter-minadas técnicas. Reflexionaron sobre sus motivacio-

27JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
nes, advirtiendo que son mayores cuando tienen con-ciencia del sentido de la tarea. Finalmente, expresaronsus logros en cuanto a búsqueda, procesamiento, com-prensión de la información y elaboración de posturaspropias. Algunos, y con sorpresa, tomaron concienciade ser los generadores, los padres, de su propia obra.
Experiencias tan pequeñas no permiten generalizar, peroayudan a aprender. En tal sentido, creemos que laautoevaluación, puede realizar diversos aportes. Por unlado, para buscar formas alternativas al actual sistemade exámenes, en los cuales vemos a muchos alumnosque empiezan y terminan su exposición sin tener con-ciencia sobre lo que saben y sin advertir cuáles son lasestrategias de aprendizaje que podrían mejorar su des-empeño.
Por otra parte, pensamos que ejercicios de este tipo,ayudarían a percibir y apreciar por sí mismos su nivelde competencias y estimar lo que les falta para un des-empeño adecuado. Y también para reflexionar sobre laincidencia que factores como la motivación, la iniciati-va, la responsabilidad, la creatividad o la autoestimatienen a la hora de emprender un proyecto de estudio ode trabajo.
Conocer estos aspectos y estimar los recursos persona-les con que cada uno puede manejarse en diversas cir-cunstancias, exige una mirada hacia adentro y la capa-cidad para hacer una valoración sobre la propia perso-na, sus conocimientos y habilidades. Creemos que esuna práctica que los valorizará como profesionales yles brindará mayores herramientas para actuar con con-ciencia y dignidad en esta compleja realidad social.

28
Desde hace tiempo, muchos son los especialistas eneducación que vienen ampliando el significado del con-cepto evaluación” y revalorizando la instancia evaluativadel proceso de enseñanza - aprendizaje, como un mo-mento de crecimiento recíproco del educando y del edu-cador.Tradicionalmente, la evaluación era inmediatamenteasociada a aquel momento en que se verificaba en elalumno la “cantidad” de conocimientos adquiridos enun lapso de tiempo. Hoy no deja de cubrir ese aspectopero éste no es excluyente.
“La evaluación es intrínseca de la educación: pero tra-dicionalmente se la practicaba sobre todo como evalua-ción de los alumnos y subsidiariamente de académicos,de acuerdo con la forma de ingreso a la docencia porconcurso. La evaluación institucional es en cambio unprocedimiento distinto y específico, que marca una pa-radoja e indica una transformación. Anteriormente nose habría creído necesario evaluar a la educación, por-que se suponía que era precisamente el sistema educati-vo el que cumplía tal papel de cara a la sociedad. Perola crisis de la educación ha puesto en duda la eficienciada las instituciones educativas(especialmente las del sector público) trayendo comorespuesta esta evaluación del evaluador” (GiovannnaVALENTI y Gonzalo VARELA, Perfiles educativosnum. 64, 1994).Es cierto, que en la estructura de la educación superiorexisten organismos académicos por donde transitan losalumnos en su proceso de aprendizaje y por consiguien-te es necesario verificar dichos procesos, pero no esmenos cierto que son esos organismos en sus distintosniveles de complejidad los que deben autoverificar elcumplimiento de sus objetivos en relación a la sociedadque los alberga.
La lectura de un trabajo de Graciela Frigerio acerca delas características de la sociedad en que estamos inmersosllama a la reflexión pues nos plantea: “La educación esun punto de entrecruzamiento en el que se articulan einteractúan aspectos sociales y psicológicos, grupales eindividuales, consientes e inconscientes”. Ante la crisissocio - cultural que nos toca afrontar, con la grave situa-ción económica que vivimos y por consiguiente con elfenómeno de la masificación y carencia de recursos edu-
cativos que redunda en una fenomenal crisis educativa,la figura del voluntarismo y por que no decir del autori-tarismo surge como un verdadero fantasma en nuestrasociedad. Quisiéramos indagar el rol que ha jugado elautoritarismo en la desintegración y desjerarquizaciónde lo que hace a la educación.Dice al respecto Graciela Frigerio” Haciendo una rese-ñan de los períodos de nuestra historia social se detectaque el origen del autoritarismo se ubica alternativamen-te en la educación y en la sociedad sin que se puedaresolver por el tipo de causalidad circular, que es lo pri-mero. A menudo la cuestión del autoritarismo ha sidoconsiderada en esta especularidad: si hay autoritarismoen la sociedad, no puede no haber autoritarismo en laeducación. En la misma línea de pensamiento se supo-ne que si se destierra el autoritarismo de la educaciónpodrá facilitarse la consolidación de la democracia” Entodo proceso educativo, como en la educación en suconjunto acontecen situaciones que permanentementese realimentan. De estos procesos pueden tener concien-cia y participación la comunidad en su conjunto o bienquedar limitados a determinados niveles de poder.Si queremos tender a lograr una sociedad respetuosa yparticipativa entendemos que desde los ámbitos educa-cionales debemos propender a la clara explicitación depautas y objetivos de la enseñanza. Ha existido durantemucho tiempo, como viejo resabio de la educaciónacademicista un cierto oscurantismo en estos procede-res. Es cierto que los lineamientos de la política educa-cional se debaten en ámbitos ajenos al escenario coti-diano, pero todo procedimiento que ponga de manifies-to la participación activa del conjunto de los integrantesdel proceso educativo tenderá a crear conciencia demo-crática que incidirá en la sociedad.
Evaluación en la educación superior.
De lo antedicho se avizora una situación de conflicto.Es la necesidad de fijación de políticas claras que pre-vean la planificación de la educación, el control de sucalidad y la transformación permanente de sus metas yobjetivos, la participación activa de la sociedad y la con-frontación con modelos aplicados en otros medios.G.Valenti y G.Varela en su estudio “Una visión compa-rada de la evaluación de la educación superior”, nos di-
Hacia una “cultura de la autoevaluación”Introducción. Evaluación vs. AutoritarismoHAYDEE SASSONE

29JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
cen hablando de un fenómeno similar que se está dandoen Méjico; “Con el gran crecimiento y la diversifica-ción de las instituciones que imparten este tipo de edu-cación, acaecidos a partir de 1950, empezaron a crista-lizar nuevos problemas que obligaron a considerar lanecesidad de homogeneización, coordinación y ciertacentralización del conjunto de la educación”, “Tam-bién entró en escena la idea de la evaluación , si bienmás como autoestudio. Esta realidad ha variado con eltiempo y en un nuevo contexto, la evaluación en susdistintos niveles, desde el individual hasta el sistémicose ha convertido en instrumento privilegiado de unapolítica que persigue el establecimiento de mecanismosque permitan programar con cierta uniformidad, sin pro-vocar conflictos en torno a las autonomías ni pretenderen el corto plazo reformas excesivamente ambiciosas”.
La evaluación de la Instituciones de Educación Supe-rior es una experiencia propia de los años ‘90, pero paraimplementar políticas de evaluación y control de la ca-lidad como así también para encarar reformas en el sis-tema educativo es necesario contar con la voluntad delos actores involucrados en el proceso. Algunos ejem-plos pueden se útiles. El Congreso Pedagógico propuestodurante el Gobierno del Dr. Alfonsín demuestra lo vul-nerable de una propuesta que no fue compartida por losactores intervinientes. Otra situación distinta se vivióen el año 1956 en la Facultad de Arquitectura de laUniversidad de Buenos Aires donde docentes y alum-nos produjeron un llamado “cese académico” y en con-junto se abocaron al cuestionamiento del plan de estu-dios vigente, de neto corte academicista y autoritario.Establecieron un cronograma de encuentros, elabora-ron un diagnóstico de situación y reformularon los ob-jetivos e incumbencias de la carrera dando origen alposterior plan de estudios con un cambio conceptualacerca de la arquitectura y su enseñanza.
El Manual de Autoevaluación CINDA 1994, planteacondiciones básicas para llevar adelante un proceso deautoevaluación que es aplicable en todos los niveles decomplejidad del sistema:l Motivación internal Actores institucionales que “quieran” hacer el trabajol Apropiación del proceso por parte de los participantesl Un modelo de evaluación o autoevaluación
Autoevaluación y transformación.
La mayor dificultad para encarar un proceso deautoevaluación es la carencia de una “cultura de la eva-luación” incorporada a nuestra sociedad.Retomando los conceptos iniciales de la Lic. G. Frigerioreferidos a evaluación y autoritarismo, presente este úl-timo con frecuencia en la sociedad argentina es que nosplanteamos la necesidad de generar las raíces de estacultura desde el inicio y en la esencia del proceso edu-cativo, mediante la participación activa de toda la co-munidad en los distintos momentos en que le toque es-tar involucrados.
Analizaremos dos experiencias de participaciónevaluativa. En el primer ejemplo relataremos lo aconte-cido en el ámbito de la Cátedra de Dibujo del CicloBásico Común de la Universidad de Buenos Aires conel objetivo de reformular su programa ante la diversifi-cación de carreras en lo que era la Facultad de Arquitec-tura incluidas las carreras de Diseño. El otro ejemplo sereferirá a la Reforma Curricular emprendida por la Uni-versidad de Buenos Aires, haciendo especial mencióntambién a lo que está aconteciendo en la Facultad deArquitectura y Diseño.Caso 1: Reformulación de objetivos y contenidos. Ma-teria Dibujo C.B.C.- U.B.A. Cátedra Arq. Monreal -Arq. Sassone.Caso 2: Reforma curricular. Universidad de BuenosAires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Experiencias de evaluación.
A.Descripción de la experiencia
Caso 1Temática general: Evaluación experimentalTemática particular: Evaluación como elemento de trans-formación de la propuesta pedagógica de una materia.Objeto de la experiencia: Adecuación de los conteni-dos programáticos.Limitante temporal: Año 1990, segundo cuatrimestre.Año 1991, segundo cuatrimestre.Espacio académico: Cátedra de Dibujo. C.B.C. - U.B.A.Prof. Titular Arq. Monreal; Prof. Asociada Arq. Sassone,a cargo del caso.Participantes: Año 1990, 138 alumnos / Año 1991, 32alumnosEtapas: Diagnóstico previo. Formulación de objetivosgenerales. Análisis del material práctico realizado. Es-tudio comparativo. Varianzas. Diagnóstico final yreformulación de objetivos.

30
A.1. Seguimiento de la experiencia
A propuesta del equipo de conducción se invitó a losdocentes de la cátedra para participar en la experiencia.Adscribieron a la misma tres ayudantes, un jefe de tra-bajos prácticos y se incorporaron 138 alumnos dividi-dos en seis grupos a cargo de los tres ayudantes quecursaban su materia el día martes o viernes.Los alumnos desarrollaban un programa común queabarcaba el 90 % de los contenidos del curso y unaejercitación final con orientación específica en el áreade diseño que seguirían en la carrera de grado que cu-bría el otro 10 %. Las ejercitaciones comunes se reali-zaban dentro de un grupo heterogéneo y eran evaluadasen forma conjunta docente - alumnos, conformando cri-terios previos en base a estándares de un período de cincoaños. El trabajo final se realizó en grupos conformadospor alumnos de la misma orientación y se producía laautoevaluación con la presencia observacional del restode los alumnos.
A.2. Registro material de la experiencia.
Las experiencias fueron volcadas en planillas que regis-traban datos cuantitativos. Se descompuso la totalidaddel programa en base a objetivos particulares asignan-do pesos relativos previamente acordados yconcensuados.Los instrumentos permitían realizar distintas lecturastales como cumplimiento de cada pauta a nivel del gru-po, niveles de cada alumno incidencias del docente endeterminados aspectos, etc.Como los objetivos analizados estaban perfectamenteidentificados según áreas conceptuales, instrumentales,de manejo bibliográfico, actitudinales y aptitudinales,podía relevarse información de cada una de ellas.
A.3. Observaciones acerca de los resultados.l Interpretación significativa del proceso de reflexióny toma de decisiones.l Propuesta de estudios concretos de experimentaciónrealimentadores de los procesos específicos de enseñanza.l Revaloración del discurso dialéctico que se estableceentre el pensamiento y la práctica docente.
“La evaluación con un sentido significativo no es sólola evaluación de los alumnos. Sobre todo es lacontrastación de las intensiones del profesor con su prác-tica. El resultado de la misma es siempre el inicio de laplanificación y la intervención posterior. En este senti-do, desde la aportaciones realizadas por la corriente dela evaluación holística, democrática, o la autoevaluación,si los profesores no sólo quieren cumplir con su fun-
ción reproductora del sistema sino que además quierenaprender de su propia práctica, o si los investigadoresquieren que sus informes sirvan para algo más que parallenar los estantes de las instituciones que financian sustrabajos, o para libros de texto de alumnos de la univer-sidad, podrían comenzar a unir sus esfuerzos, crear equi-pos de trabajo, asesorarse por especialistas externos,entrar en una reforma permanente.” (Juana María San-cho / Fernando Hernandez)
A.4. Informe externo.
Acompañando la experiencia descripta, un observadorexterno fue realizando aportes puntuales.En las “Primeras Jornadas de la Fundación para la Asis-tencia Docente e Investigación Psicopedagógica” “Pro-puestas para el año 2000”, la Licenciada Elina PérezCarbajal, describía en un trabajo titulado “Hipótesis detrabajo en una cátedra”, algunas apreciaciones sobre esteproceso.“Si bien la cátedra desde su titular se define como unaestructura democrática, la percepción de los docentes yalumnos es la de una estructura vertical que baja las lí-neas de trabajo a través de guías elaboradas por la pro-pia conducción. Los alumnos no eran conscientes delos objetivos de las actividades. Tanto docentes comojefes, adjunto y titular no eran consientes de la real situa-ción, pues actuaban conforme a modelos internalizadosdesde como aprendieron ellos mismos, que les imposibi-litaban verse repitiendo estos modelos en la práctica pesea que los deseos explicitados eran otros.”“Se observa una apertura hacia la real participación delos alumnos y docentes hacia fines del curso [...] La cá-tedra comienza su camino de autogestión [...] Por pri-mera vez en dos años, la cátedra logró acordar un crite-rio de evaluación final en términos de concepto de len-guaje gráfico.” Estas reflexiones realizadas a fines delaño ‘89 fueron el inicio de la experiencia de evaluaciónanteriormente descripta.
A.5. Implementación. Conclusiones
A partir del año 1991 se modificó en base a las conclu-siones de este estudio la propuesta, aplicando esta ex-periencia en grupos control en todos los cursos. Un sis-tema de autoevaluación permanente ha permitido dise-ñar un repertorio de ejercitaciones variables en base alos objetivos preconvenidos.En la actualidad, en la misma materia, Dibujo - C.B.C.,se está experimentando un cambio en el abordaje teóri-co, con la intención de encarar y resolver los problemasque plantea el incremento de alumnos con el planteldocente estable.

31JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
B. Descripción de la experiencia
Caso 2Temática general: Reforma Curricular, Universidad deBuenos Aires.Temática particular: Reforma Curricular de la Facul-tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Diagnósticode la situación a septiembre de 1996Objetivo de la experiencia: Determinación de las forta-lezas y debilidades del Plan de Estudios vigente.Limitante temporal:Estudio general, inicio del ciclo1995 / Estudio particular agosto - octubre de 1996Espacio académico: Facultad de Arquitectura, Diseñoy UrbanismoParticipantes: Equipo de coordinadores integrado por20 docentes invitados por las autoridades de la FADU y245 participantes voluntarios.Etapas:Formulación de los objetivos de la experiencia.Formulación de un organigrama básico de trabajo. De-sarrollo de un “simulacro “en el grupo de coordinación.Conformación de grupos aleatorios. Encuentro de tra-bajo. Instancias.
B.1. Seguimiento de la experiencia
A partir de 1995, la Universidad de Buenos Aires, haencarado un Proyecto de Reforma.Su espíritu está descripto en el Acuerdo de Gobiernopara la Reforma de la U.B.A., conocido como el Acuer-do de Colón, por allí el lugar donde sesionó el ConsejoSuperior de la Universidad para abocarse a fijar loslineamientos de este proceso, y queda sintetizado así:“En un contexto nacional y mundial profundamente cam-biante y competitivo, la Universidad de Buenos Airesasume el deber de transformarse a sí misma”. En elManual de Autoevaluación CINDA 1994, se enuncia jus-tamente como una condición básica para encarar proce-sos evaluativos la motivación interna, del organismo quese aboque a esta experiencia. Leemos justamente en lospostulados de la Reforma de la UBA, esta condición.Implementando lo antedicho, tendiendo a lograr la par-ticipación de los actores involucrados, se organizaronJornadas Docentes de evaluación curricular en el ámbi-to de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo.Durante el año 1995 se produjeron actividades esporá-dicas a nivel de las distintas carreras de diseño con laintención de motivar la participación que luego se desa-rrollaría por canales orgánicos.En esta etapa preparatoria se escuchó la palabra autori-zada de especialistas externos que aportaron su conoci-miento sobre reformas educativas en otros ámbitos,como así también sobre los requerimientos sociales ydel mercado laboral.
Las autoridades de la facultad nombraron un Comitéorganizador integrado por un secretario de nivel acadé-mico, directores de carreras, consejeros académicos yespecialistas en investigación.En agosto de 1996 se invitó a un grupo de docentes paraactuar a modo de “coordinadores” de las experiencias deconsulta y se nominaron 20 personas a tal efecto.Se desarrolló un “simulacro operativo” siguiendo elmodelo operativo de una experiencia similar encarada anivel de la Universidad en su conjunto.En septiembre se organizó y llevó a cabo la consulta.Asistieron 245 docentes de todas las especialidades yniveles académicos. Fue invitada la totalidad de la plantadocente incluidos profesores consultos, titulares, adjun-tos y docentes auxiliares de todos los niveles, incluidoslos docentes ad-honorem. No hubo participación estu-diantil.
B.2. Registro material de la experiencia
Los participantes fueron repartidos en grupos 10 perso-nas a los que se les asignaba un número de pertenenciaal grupo, y conformaban grupos mayores, de 30 perso-nas, grupos éstos nominados con una letra. Ambas agru-paciones se producían en forma aleatoria. Los debatesde cada instancia se hacían con un secretario interno,por ellos mismos propuestos y la función de los coordi-nadores era meramente operativa en cuanto a controlesde tiempo y suministro de materiales.Las discisiones se iniciaron en grupos pequeños que lue-go se desintegraban y los participantes se reagrupabanen grupos mayores. En tercer instancia se volvían a in-tegrar grupos pequeños para el cierre de la ronda deopiniones. En todas las rondas de opiniones se pedíaque se explicitaran aspectos favorables y desfavorablesde tres áreas perfectamente estipuladas, referentes a or-ganización, contenidos curriculares y formas de ense-ñanza.Volviendo a reconstruir el grupo inicial se volcaron lasobservaciones en una planilla síntesis, preparada a talefecto.En el paso siguiente el equipo de coordinación volcó lainformación relevada explicitando los porcentajes decoincidencias.
B.3. Observaciones acerca de los resultados
En este primer encuentro, donde fue consultada una partede la comunidad de la facultad se buscó detectar, desdela óptica de los docente, las fortalezas y debilidades delmodelo vigente en tres áreas particulares:

32
1. Aspectos organizativos2. Contenidos programáticos3. Formas de enseñanza
Las observaciones aportadas en los debates manejarondispares niveles de complejidad, que abarcaron desdecríticas a la gratuidad de la enseñanza, hasta la discu-sión de los perfiles profesionales, sin dejar de lado elrequerimiento de una formación teórico-filosófica.Con referencia a las inquietudes que este trabajo plan-tea es de hacer notar el apartado especial que se dedicóa los sistemas de evaluación, tanto de los aprendices,como de la institución en su conjunto. Los participantesno eran consientes del proceso en que estaban inmersos.Se transcriben a continuación estas apreciaciones:
« Sistema de evaluación:Falta coordinar la evaluación de los alumnos con crite-rios comunes.Falta una evaluación periódica del proceso educativomediante juries idóneos.No se hace control de calidad, ni de estudiantes, ni dedocentes.Ausencia de criterios de evaluación, acreditación de lacalidad académica y control de gestión acordados porconcenso y compatibles internacionalmente, en las ins-tancias internas y externas.No se cumplen contenidos de dictado de las materias.»
Haciendo una síntesis conceptual de los aspectos de estecapítulo podemos enunciar: 3.1. Sistema de evaluación3.1.1 Fijación de criterios3.1.2. Control de calidad3.1.3. Acreditación internacional3.1.4. Adecuación y transformación de objetivos3.1.5 Adecuación y transformación de contenidos3.1.6 Continuidad en los procesos
B.4. Informe externo
Para encarar este proyecto de reforma se nombró al Arq.Guillermo González Ruiz para elaborar un informedenominado “Elementos para la reforma del RégimenAcadémico de la FADU”, el mismo sería consideradoun borrador, documento de base para el inicio de la dis-cusión en la Facultad sobre la Reforma. Contó con unaintroducción histótico-descriptiva, y a punto seguido,como referencia se mencionaba la documentación bá-sica consultada.Haremos mención a algunos elementos de interés:“La Enseñanza superior en la Comunidad Económica
Euripea. Roles. Estructura. Estudio de Casos”. Sec.Asuntos Académicos.UBA.1995.“Alternativas para el Régimen Académico”. AliciaCamilloni S.A.A. UBA. 1995“Propuesta para la inclusión de salidas intermedias ocarreras cortas en el curriculo de la Universidad”. Ali-cia Camilloni.UBA.1995.La lectura de títulos como los anteriores o de artículosde los propios participantes en el proceso hace inferirque no se hubieron realizado consultas con expertosexternos.Es posible que estuviera prevista la inclusión de consul-tas en otra etapa del proceso, pero con los elementosobrantes a la vista no se puede detectar. Cabe como re-ferencia que el ámbito de la Facultad de Arquitectura,Diseño y Urbanismo existió un equipo de orientaciónpedagógica adscripto a la Secretaría Académica en elperíodo 1985 a 1995, pero que dejó de actuar al crearsela Carrera Docente, de corte profesionalista, al prome-diar el año 1995.
B.5. Implementación. Conclusiones
La experiencia descripta “Caso 2”, iniciada en 1995,realizó su 1er. Jornada Docente en septiembre de 1996.A la fecha ha transcurrido ya un año.En el ámbito de la FADU, el estado de silencio al res-pecto es total.En el momento de expresarse las intenciones de la re-forma, allá por 1994, ésta teoría aparejada la reestructu-ración del ingreso a la Universidad. Se declaró que elCiclo Básico Común dejaría paso a otra estructura aca-démica que entraría en vigencia al implementarse lasreformas en cada facultad. En septiembre de 1997 seestá instrumentando la inscripción para el C.B.C.1998.Cabe aquí plantearse una inquietud.Cuál es la voluntad política para introducirnos en el pro-ceso de evaluación del modelo educativo y aceptar lasconclusiones que de esta evaluación se desprendan?Para un observador imparcial, que se mueve exclusiva-mente con las manifestaciones materiales y no solodiscursivas de los organismos de conducción, la creen-cia es que el proceso ha sido abortado o bien padece deun fuerte raquitismo. Para quien se ha dedicado a reali-zar observaciones cualitativas de los comportamientosen los niveles organizativos de cada carrera de diseñopercibe un estado de “no cambio”, de actitud de totalapatía. Esta situación repercute en la vida académica,en los alumnos, en los docentes, en el personal, en elentorno.Retomaría aquí la otra condición básica que plantea elManual de Autoevaluación. CINDA 1994: “Actores

33JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
institucionales que quieran hacer el trabajo y apropia-ción del proceso por parte de los participantes “.Enparalelo a lo que fue el intento de reforma educativa enVenezuela, donde comisiones gubernamentales de dis-tintas esferas encaraban estudios contrapuestos para lamodificación de su sistema de educación superior y laverdadera fuerza estaba puesta en que nada cambiara,la situación de la reforma actual de la FADU, parecieracorrer la misma suerte. Espacios de poder, situacionesanquilosadas, falta de profesionalismo y fundamental-mente la no incorporación de la evaluación como unainstancia de crecimiento en la vida cotidiana, hacen di-ficultosa esta tarea.
Retomando aquí el concepto de cultura de la evalua-ción , y de aquellas mecánicas tendientes a su apropia-ción , es que detectamos que en nuestra sociedad, don-de una conducta policíaca actúa desde el inconscientecolectivo, la aplicación de modelos desinhibidores de-bieran ser aplicados en grupos pequeños donde laimplementación se verifica como más efectiva que ensistemas de mayor complejidad donde que generan suspropios anticuerpos.
Las reformas en la Educación Superior parecen cadadía más acuciantes. La masividad y la inadecuación pre-supuestaria agravan la situación día a día. El programaFOMEC, (Fondo para el Mejoramiento de la CalidadUniversitaria) plantea la necesidad de evaluar para elmejoramiento, de que cada institución fije pautas ymodos, de que cada institución proponga su reformacurricular, sus criterios de pos-graduación, encare lamodernización de sus equipos, determine índices de ren-dimiento, promueva cambios en las metodologías deenseñanza, todo esto para incorporarse a dicho progra-ma tendiendo a la mejora de su situación presupuesta-ria. Todo hace pensar en un actitud de evaluación cons-tante, evaluación desde adentro, en síntesis una actitudcrítica permanente como transformadora de un modelohoy en crisis, pero que ante la transformación socialconstante y permanente requerirá de un modelo educa-tivo también mutante. La evaluación dejará de ser ex-clusivamente la verificación de lo adquirido para ser elpunto de partida de lo por buscar.

34
Resumen :Hay cierto acuerdo en las Ciencias Sociales: Que la rea-lidad que transmiten los medios es una construcción pro-ducto de una actividad especializada: el periodismo. Auntentados, no podemos aceptar esta afirmación inmedia-tamente. Zambullidos de cabeza en el análisis de losmecanismos de construcción de los acontecimientosmediáticos, con facilidad comienza a pensarse que larealidad social es algo exterior a los medios, y comotal, objetiva. A continuación se concluye que los me-dios reflejan o distorsionan esa realidad según sus bue-nas o malas intenciones.Deberíamos preocuparnos al decir que hay una imageno información acerca del suceso y un suceso en sí 1 .Ser cuidadosos al leer que el medio de comunicación seesta transformando: de espejo de la realidad para serproductor de la realidad.2 Estas afirmaciones , sin elanálisis que proponemos podrían inducir la idea deque hay una realidad auténtica y otra, la de los medios ,que es un simulacro (Baudrillard, J. 1979).3
La realidad es una construcción social y la práctica pe-riodística es una parte privilegiada, pero no la única,del sistema que la construye.Son múltiples, complejas y heterogéneas las cuestionesinvolucradas en los procesos de expresión simbólicade la realidad objetiva. En esa red se enlazan, de mane-ra relevante los medios masivos. Someter tales cuestio-nes a la investigación y el estudio interdisciplinariocondujo al estudio de periodismo desde las empresasde prensa, donde originalmente se formaban los perio-distas, hacia la Universidad.El trabajo más arduo todavía está pendiente: vencer losobstáculos para la reflexión teórica en el estudiante deperiodismo para quien, el interés por la inmediatez y elcolorido de los sucesos, tiñe de utilitarismo todas susexpectativas de formación.
“Nada puede fundarse sobre la opinión, ante todoes necesario destruirla.”4
Cada nuevo curso de Periodismo que comienza en laUP trabaja un ejercicio rudimentario pero lleno de po-sibilidades: tomar los títulos de la “misma noticia” pu-blicados en cinco o seis diarios del día y hacer un aná-lisis comparativo. Ese análisis generalmente expresaideas, prejuicios, actitudes, y toda una mezcla de intui-ciones que constituyen básicamente opiniones acercade los medios. Qué es un hecho, qué es una noticia,algunos comentarios sobre estilos, el valor “objetivi-dad” y en la cúspide de la reflexión, la develación sobreoscuros intereses económicos e ideológicos. Y un im-perativo, tomar partido: estar a favor o en contra condistinto grado de virulencia.
Alejarse de la opinión es la única bandera especificaque la Universidad debería enarbolar. Eso si no quieretransformarse en una escuela de oficios prácticos. Ale-jarse de la opinión implica darse la oportunidad de co-nocer. Nunca estará demasiado citado Bachelard: “ Laciencia, tanto en su principio como en su necesidadde coronamiento, se opone en absoluto a la opinión.Si en alguna cuestión particular debe legitimar laopinión, lo hace por razones distintas a las que legiti-man la opinión de manera que la opinión de derecho,jamas tiene razón. La opinión piensa mal; no piensa;traduce necesidades en conocimientos. Al designar alos objetos por su utilidad, ella se prohibe de conocer-los. Nada puede fundarse sobre la opinión ante todoes necesario destruirla. Ella es el primer obstáculo asuperar.
(4)
La construcción social de la realidad es anteriora la electrónica.Obstáculos para una pedagogía de la construcción socialde la realidad en la carrera de Periodismo.
RUT VIEYTES
1Amado Suárez, Adriana, “Los medios y la nueva construcción de la realidad”. Conferencias Nº22 UP, Nov. 1997.2 Eco, Umberto, La estrategia de la ilusión, Buenos Aires: Lumen/ de la Flor, 1994, p.2103 Baudrillard, J., Cultura y simulacro, Barcelona: Kairos, 1979.4 Bachelard, Gaston. La formación del espíritu científico, México, Siglo XXI, 1979, p.16

35JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
La primera opinión a destruir cuando nos acercamos ala noticia como objeto de estudio es aquella que dice:“ocurre algo en la realidad, luego los medios reflejan odistorsionan o mienten llanamente sobre ese algo, se-gún tengan buenas o malas intenciones.”
Esta opinión se apoya en una compleja red de presu-puestos que es necesario deshilvanar. Son presupuestosque podríamos agrupar en tres tipos: aquellos que serefieren a la concepción habitual sobre “qué es la reali-dad”, genéricamente. Los que contienen intuicionesacerca de “qué es una noticia” y por último los presu-puestos que se vinculan con las audiencias o destinata-rios de la información periodística. El primero, referi-do a la aceptación de la realidad de la vida cotidianacomo la “realidad objetiva», está lejos todavía de la re-flexión que conduce a concebir esa realidad, tan indu-dablemente objetiva para todos nosotros, como un con-glomerado de significaciones producidas socialmente.La segunda batería de supuestos gira en torno al con-cepto “reflejo de los hechos”. Se piensa la tarea perio-dística como la de un comunicador que distribuyealgo: información que recoge de la realidad. En estepunto todos están dispuestos a aceptar que el periodis-ta, puede “cometer” subjetividades (pecado inevitable,dado que es un sujeto), o que los medios, impelidos porintereses económicos o ideológicos distribuyen lo quequieren y como quieren. Se olvida así, por tanto lo fun-damental: mucho mas que medios de distribución (losmedios de comunicación) son espacios de producciónde los discursos que configuran la realidad social.5 Ysi hablamos de discursos hablamos de códigos y de su-jetos que usan esos códigos. Ningún discurso puede “re-flejar los hechos” porque no existe tal conexión fija deespecularidad entre lo nombrado y el nombre. El len-guaje actúa tomando posición. Porque, recordémoslo,los “hechos“ no están presentes en el discurso, en sulugar hay algo esencialmente diferente y esencialmen-te incomparable: signos. Y ésta es después de todo lacuestión: lo que se compara no es el discurso informa-tivo con lo real, sino con otro discurso previo que quiencompara posee ya sobre los hechos de referencia y através del cual estos le son accesibles, inteligibles.6
Desde esta perspectiva pierden sentido por absurdaslas nociones de objetividad y manipulación. Ambas,como veremos, son inherentes al proceso mismo de
transformación del hecho en relato, sea el relato tex-tual, oral o visual.Trabajar sobre este segundo plano es conocer y analizarlas cuestiones implicadas en la fabricación de las noti-cias: el análisis del procesamiento del texto, el cualpermite conocer como llegan los textos fuente a trans-formarse en textos periodísticos. Las rutinas de trabajoen los medios y el poder de las empresas de prensa.Incluye también la práctica periodística profesional (lashabilidades y conocimientos que exige el ejercicio delrol ), tema exclusivo de las escuelas de periodismo o dela formación empírica.El último grupo de supuestos al cual nos enfrentamos,descansa también en la expresión “medio de comuni-cación”. Sostiene que el medio “comunica a alguien”.Ese alguien recibe pasivamente la comunicación y suúnico margen de libertad consiste en creer o no creer,ser víctima o no de la “manipulación”, enemiga de aque-lla “objetividad” a la que nos referíamos arriba.Son las investigaciones que focalizan su atención enlos destinatarios de los mensajes de los medios las quehacen trastabillar esos supuestos. Tales investigacionesse proponen los estudios de audiencia, de opinión pu-blica, de construcción del temario y también el análi-sis psicológico y lingüístico de la comprensión de losmensajes.
La ruptura que proponemos, en este incompleto reco-rrido a través de los presupuestos que trae un estudiantecuando inicia sus estudios sobre periodismo, supone ellamisma teorías las cuales, como producciones humanassolo son válidas hasta nuevo aviso. Ese nuevo avisoexigirá que los estudiantes de hoy, o sus hijos, nos sien-ten para hacer ejercicios que destruyan nuestras opinio-nes.
Qué es la realidad: “San Lorenzo venció a Boca oEn el nombre del Padre y del Hijo.”Mirando puertas puedo reconstruir, con esfuerzo, algosobre las necesidades, ideas, intenciones, gustos, expec-tativas, ideología de los hombres que las construyeronaunque nunca los haya conocido. Esas puertas sonobjetivaciones, objetos puestos afuera que expresan cier-ta subjetividad. Sin embargo, si leo libros , si analizoplanos o escucho una explicación sobre para que sirvenlas puertas , y porque hay tal variedad de ellas, obten-
5 González Requena, Jesús. El espectáculo informativo, España, Akal,1989, p.136 González Requena, Ibid, p. 15

36
dré en esos signos, con más precisión aun, el resultadode las continuas objetivaciones que configuraron la rea-lidad “puerta”. Podré tipificar la experiencia puerta eincluirla en una cadena donde tiene significación no solopara mi sino también para todos los que comparten mistipificaciones. “ Como sistema de signos, el lenguajeposee la cualidad de la objetividad. El lenguaje se mepresenta como una facticidad externa a mi mismo y suefecto sobre mi es coercitivo. El lenguaje me obliga aadaptarme a sus pautas.7 . No soy yo, sujeto indivi-dual, quien crea el lenguaje No puedo inventar palabrasni hablar en un idioma distinto al de mi interlocutor.Todos “sabemos” que es una puerta. Yo en el aquí y ahora puedo tocar “eso”, pero ellenguaje trasciende esa inmediatez y conecta la expe-riencia de muchos creando un todo significativo. Ellenguaje hace emerger un mundo. Voy caminando ychoco, aparece una “puerta”. Pero cuando digo puertano se trata ya de eso natural con lo que choco, esa puer-ta objetiva, es la puesta afuera de un mundo de signifi-cados: el resguardo contra el frío, el deseo de intimi-dad, el miedo, la propiedad privada. Pero si en lugar depuerta, al chocar pienso “madera” todo aquel mundono aparece y surge en cambio toda la cadena de signifi-caciones asociadas a la palabra madera: bosques, arbo-les, tala, proceso industrial, fuego...
Cada uno de nosotros dispone de una gran cantidad designificados que funcionan ordenando nuestra experien-cia y constituyen nuestro “acopio social de conocimien-to”. Mi interacción con los otros en la vida cotidianaresulta, pues, afectada constantemente por nuestraparticipación común en ese acopio social de conoci-mientos que esta a nuestro alcance.8
El acceso compartido a ciertos conocimientos determi-na zonas de privilegio para la significación. “Algo”puede ser relatado como: “objeto a” sobre el cual seimprimió una “fuerza x”, como consecuencia de la cualse desplazó siguiendo la trayectoria “f (x)” y se detuvoen el punto “p”. Pero también puede relatarse como“inesperado gol de Racing”. Cada uno de éstos relatosdepende de manera directa del campo de conocimien-tos compartidos por los observadores. Y es en ese cam-po compartido donde se sitúa la realidad. En otra di-mensión, si leo en el diario “San Lorenzo le ganó a
Boca” o “En el Nombre del Padre y del Hijo”, la espe-cialización del conocimiento compartido necesario paracaptar la realidad de estas dos frases es otra vez, dife-rente.Y el hecho que originó todo es siempre el mismo, inin-teligible fuera del cruce con determinados códigos.Gritar ese gol de Racing, polemizar durante horas dece-nas de personas en cuatro programas de deportes porTV; escribir cientos de líneas en diarios y revistas, ha-cer análisis sociológicos o discutir con mi vecino sobrelos momentos del partido. Todo ello en torno a un he-cho que solo es realidad como consecuencia de un lar-go y complejo proceso de objetivación que se originaen la interacción social.Sin éste proceso de poner afuera la subjetividad y ha-cerla circular hasta transformarla en instituciones, ha-bría únicamente singularidades indiferenciadas y comotales carentes de significación. La realidad cotidianano solo está llena de objetivaciones, sino que es posi-ble únicamente por ellas 9 .Es decir, la institución fútbol tipifica que practicas (gol),deben ser realizadas por ciertos actores (jugadores).También son parte de la institución las reglas del juego,los nombres y sobrenombres, las burlas y peleas, lashabilidades, las genialidades. Todo lo cual implica ade-más un proceso histórico: no puedo inventarlas de undía para otro. No puedo entender la frase “En el nom-bre del Padre y del Hijo” si no entiendo el proceso his-tórico de las instituciones involucradas: fútbol, SanLorenzo, Boca; pero también las instituciones padre,hijo y aun la iglesia católica que connota la frase com-pleta como un rezo.Son las instituciones, las que nos hacen percibir el mun-do como exterior a nosotros mismos, aunque sean ellasmismas, creaciones humanas. “Las instituciones se en-carnan en la experiencia individual por medio de los“roles”, los que objetivados lingüísticamente constitu-yen un ingrediente esencial del mundo objetivamenteaccesible para cualquier sociedad. Al desempeñar “ro-les” los individuos participan de un mundo social, alinternalizar dichos roles, ese mismo mundo cobra rea-lidad para ellos subjetivamente 10
El papel fundamental del lenguaje en la construcciónsocial de la realidad nos conduce a pensar cuál es ellugar de las noticias, en tanto relatos productores de sig-nificación (socialmente relevante) en la construcción denuestro mundo y nos acerca al segundo grupo de su-puestos: los.
7 Berger y Luckman. La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amoprrortu, 1968, p.57.8 Berger y Luckman, Ibid, p.60.9 Berger y Lucman. Op. cit., p.5310 Berger y Lucman Op. cit., p.98.

37JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Qué es una noticia. “Muerto”, “joven”, “asesinado”,“cadáver”, “delincuente”, “escritor”.Todos vivimos inmersos en lo que consideramos la rea-lidad objetiva. Es un mundo coherente, sabemos quenos precede y que seguirá ahí cuando ya no estemos.Un universo que no se modifica con solo desearlo y decuya existencia no dudamos nosotros ni todas las per-sonas que lo comparten con nosotros.Solo una ruptura con ésta forma “natural “ de concebirla realidad nos permitió reflexionar acerca de los pro-cesos por medio de los cuales se construye el mundointersubjetivo del sentido común”11. Ese mundo tienemúltiples formas de expresión simbólica, conjuntos demensajes que actualizan con su circulación, las prácti-cas y los roles que lo configuran. Las noticias, comomensajes socialmente legitimados “comunican” la rea-lidad en tanto la realidad sería lo que en el mundo hayde comunicable (es decir de informable), de nombrableverbal o visualmente.12
Cuando leemos en un diario:Juzgan a 15 policías por el crimen de unescritor.o en otro:Juzgan a 15 policías por matar a un joven.
Cada titular construye una noticia diferente a partir delmismo hecho. Mencionar el “hecho” nos retrotrae a unproblema sobre el cual ya pensamos, a saber, que es elhecho. Debemos mantener aquí sujeta esa cuestión parapoder seguir: “algo” está ocurriendo y pienso, por ejem-plo: “camina”, o “viene hacia mí”, o “me vio”, o “com-pletó un ciclo de marcha: se observa que claudica en lafase 2”.El hecho esta allí, pero yo conceptualizo una acción, ola relaciono conmigo, o con acciones pasadas; o soytraumatólogo y diagnostico la claudicación de su pasoen la segunda fase del ciclo de marcha. Quizás todasestas conceptualizaciones sean apropiadas pero, cuál esel hecho en sí? No puedo percibir ni pensar hechos, soloconceptos. Lo que escapa al orden de los signos existe,no estamos dudando de su existencia real, pero los he-chos absolutamente singulares, para los cuales no hayconcepto ninguno, carecen de significación que es comodecir, que carecen de realidad. El hecho no puede circu-
lar. Lo que circula son relatos sobre el hecho. Y cuandorelato, cada elemento seleccionado para nombrar ese“algo”, cada concepto, implica el rechazo de todos losdemás conceptos no utilizados.Cuando el periodista conceptualiza “muerto”, “asesina-do”, “cadáver”, “escritor” o “joven”; cada uno de esosconceptos entra en cierto discurso, en cierta narración.Remite al lector a determinados esquemas situaciones:un joven muerto por la policía hace pensar en “gatillofácil”, un escritor en “represión de intelectuales”. Cual-quier alteración de un elemento del discurso tiene efec-tos automáticos sobre su sentido13.La información de actualidad es pues el ámbito de en-cuentro de un cierto aparato semiótico (los lenguajes ycódigos a partir de los cuales una comunidad piensasu presente) y el flujo indiferenciado del acontecerreal.14
El presupuesto que guía a los alumnos en su reflexiónsobre “la objetividad periodística” fue edificado sobredos pilares: una ignorada pero efectiva visión positi-vista del mundo en un extremo, y la ideología de losmedios, en el otro. Para la ideología de los medios (lopropalan diariamente en sus mensajes publicitarios)el discurso informativo es un espejo que reproduce loshechos. En rigor teórico postular la objetividad de undiscurso informativo supone olvidar que la noticia esantes que cualquier otra cosa, un discurso producido através de una determinada, entre muchas otras posiblessegmentación del flujo de acontecimientos reales, de laelección de uno u otro segmento de entre éstos y final-mente de cierta selección y combinación de códigos quehabrán de hacerlos hablar, que los matizarán, califica-rán y connotarán haciendo que en la noticia quede ins-crito, implícita o explícitamente, un cierto punto de vis-ta es decir que en ella se perfile necesariamente un cier-to sujeto.15.Conceptos organizadores de la percepción social
Agredieron con huevazos a la subdirectorade un colegio.20 chicos de quinto año festejaban el día delbachiller, Y les tiraron huevos a algunas autori-dades. Ahora recibirán amonestaciones. Dicenque están arrepentidos de lo que hicieron. Cla-rín, 7 de septiembre de 1996, p 40
11 Berger y Lucman. Op. cit., p.3712 González Requena, Op. cit., p.1713 González Requena, Op. cit., p.714 González Requena, Op. cit., p.19.15 González Requena, Op. cit., p.13 y ss.

38
El primer interrogante que surge al leer éste título en undiario es: porqué fue publicada ésta noticia?., qué tienede noticiable, de interesante, novedoso, impactante otodas las características que los manuales de periodis-mo atribuyen a las noticias.? 16. Seguramente poco. Se-guramente ocurrieron simultáneamente muchos otrossucesos más interesantes, impactantes o importantes paragran cantidad de gente, y no fueron publicados en elescaso espacio del que disponen para tanto material. Perohay más. Por esa misma época podía recogerse una lar-ga lista de episodios del mismo tipo. Ninguno de ellos,aislado, hubiera llegado a los titulares de Clarín y enrigor, a los de ningún medio informativo:
Un nene le pegó a su maestra y lo denunciaronOcurrió en Wilde. Clarín, 31 de agosto de 1996
La pampa. Denuncias contra una maestraUna decena de padres y madres de la escuela249 de Realicó’ una localidad ubicada a 200km. al norte de esta capital, denuncio que unamaestra de plástica y manualidades, patio gol-peó, empujo, grito y trato en forma discrimi-natoria a varios chicos de esa escuela. Clarín,14 de agosto de 1996, p 37.
Un docente de una escuela de Orán que lepegó con un lazo a un alumno delante de suscompañeros fue suspendido por las autoridades educativas de Salta. Clarín, 31 de agos-to de 1996, p 51.
Un Alumno marplatense. Rompió vidrios yamenazó a sus compañeras. Clarín, 5 de sep-tiembre de 1996, pp 60.
Comodoro Rivadavia.Intentó abusar de una alumna en la biblio-teca. La encerró y la corrió por el salón. Pero lachica, de séptimo grado, grito tanto que la dejósalir. Clarín, 5 de septiembre de 1996, p 60.
Conflicto con estudiantes en el NicolásAvellaneda. Hoy habrá una asamblea en elcolegio.Comenzó porque jugaban con bombitas deagua. Además la dirección no permite que dosalumnos realicen un viaje. Hubo amonestacio-nes y una chica quedo libre.” Clarín, 4 de oc-tubre de 1996, p 35
La Plata. Golpean a una profesora.Sucedió en la dirección de un colegio. Unamadre y sus hijos la increparon por sus califi-caciones. La mujer y los chicos se tomaron agolpes con la docente.” Clarín, 29 de noviem-bre de 1996, p 61.
Con esta pequeña lista de titulares (y aunque no estánregistrados otros medios, que también informaron so-bre cuestiones similares), ya nos sentimos autorizadosa dar explicaciones: “se publican porque al ser tantas,resultan preocupantes para la población. Se trata de una“ola de violencia en las escuelas”.Pero ocurre que una “ola de...”, (violencia en la escue-la, justicia por mano propia, asalto a restaurantes, robosen los taxis, delincuentes que entran a los edificios, au-tos que atropellan y huyen si prestar ayuda, violencia enlas disco, en el fútbol, niños maltratados o pozos mor-tales) no es otra cosa que un tema específico sobre elcual se informa de manera abundante y persistente (…)los temas específicos son conceptos organizadores:permiten apreciar diversos incidentes como relaciona-dos entre si, en la medida en que se los contemplacomo casos de un tema mas abarcador17.Durante el segundo semestre del 96 Clarín y otros dia-rios y programas periodísticos de TV, informaron acer-ca de hechos de violencia ocurridos en escuelas de todoel país, que involucraban a profesores, maestros y alum-nos de todos los niveles de escolaridad. Estos hechos,habitualmente irrelevantes, ocurridos en los lugares masalejados, fueron noticia todos los días ocupando inclu-so la primera plana de los diarios o el comentario edito-rial de los programas de más rating. La ola de violenciaescolar estaba instalada y era objeto no solo de segui-miento periodístico sino también de análisis sociológi-cos y psicológicos que enlazaban las noticias escolarescon el tema mayor de la violencia juvenil.
16 Martinez Valle, Mabel. Medios gráficos y técnicas periodísticas, Buenos Aires, Macchi, 1997. Se trata de uno, entre muchos manuales que caracterizan lanoticia con atributos del mismo tenor.17 Fishman, Mark. La fabricacion de la noticia. Bunos Aires, tres Tiempos, 1983, 12.

39JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
Por esos días, en un congreso sobre Educación para laComunicación, que se hizo en el Colegio La Salle, unaperiodista invitada se preguntaba si ellos mismos (losperiodistas) no estarían contribuyendo a la ola de vio-lencia en las escuelas, ya que al publicar diariamentesobre estos hechos predisponían negativamente a maes-tros y alumnos.La pregunta que se hacia la periodista era algo así como:son auténticos éstos hechos o estamos produciéndolos.?La respuesta a su pregunta es compleja. A partir de laconstrucción de ese concepto, “Ola de violencia en lasescuelas”, gran cantidad de episodios se organizaronsignificativamente. La tarea periodística produjo ade-más consecuencias cognitivas (lo que “conocemos” so-bre la realidad, por ejemplo: que hay violencia en lasescuelas), y sociales (por ejemplo: la toma de posiciónde distintas instituciones, la creación de organizacio-nes “para la prevención de…”, etc.), y consecuentementelos medios produjeron más y más cobertura de éstoshechos sociales que la “ola “ iba generando. De estemodo, las olas de … no son solamente sucesos públi-cos visibles a través de la prensa, sino que en un gradosignificativo son fabricados dentro de ella.18
Ahora que tenemos un elemento que organiza y da sen-tido a la publicación de las noticias, la pregunta quesigue es: si la ola ocurrió en el segundo semestre de1996, la siguiente pregunta es: qué pasó en 1997 conlos maestros y alumnos de Salta, Wilde, y ComodoroRivadavia?. Ya no se registraron peleas, amonestacio-nes, intentos de abusos de ninguna índole?. Eso es loque parece si recorremos las noticias de todos los me-dios durante 1997. Qué ocurrió entonces: terminó laola?, todo fue un invento de los medios o quizás “noshicieron tomar conciencia”?, ocurrirá tal vez que la olacontinúa pero los medios ya no informan?Un camino posible ante tantos interrogantes sería in-vestigar sobre la realidad en las escuelas; recorrerlas,indagar los hechos, hacer una investigación. Ante laconstatación de que efectivamente el segundo semestredel 96 - y solo ese periodo- fue un momento turbulentoen las escuelas, podríamos asumir que los medios refle-jaron la realidad; si por el contrario, vemos que esoshechos se mantuvieron constantes o bien aumentaron através del tiempo, aunque la ola en los medios hayaterminado, concluiríamos que los medios distorsionanla realidad.
Ahora bien, este análisis no conduce a lugar alguno por-que ningún periodista hizo ésta investigación cuandocomenzó a hablar sobre violencia en la escuela. Tam-poco cuando dejo de hablar de ella. El origen de la olasolo lo encontraremos revisando las rutinas de trabajode los periodistas. Ellos se encuentran con determina-das personas y situaciones, pero sobre todo se encuen-tran con determinados textos fuente porque su trabajorutinario exige determinada trayectoria (un periodistaen Diputados, otro en La Quiaca con la selección nacio-nal, otro en el Ministerio de Econcomía; escuchar lafrecuencia policial, recibir la información de las agen-cias de noticias, hacer entrevistas, capturar noticias deotros medios, asistir a conferencias de prensa, leer losescritos judiciales etc.)Es cierto que no podemos olvidar que las rutinas detrabajo periodísticas reproducen en muchos aspectos laestructura social: de pronto, unos niños norteamerica-nos asesinan a sus compañeros de escuela en un episo-dio terrible. Cuando nos enteramos de la noticia tende-mos a pensar que ahora sí estamos ante un hecho rele-vante en sí mismo, (no como los casos de violencia es-colar argentinos, tan “inventados”). Nos cuesta muchoregistrar que éste caso, aun en su terrible peculiaridad,lo conocemos solo porque ocurre en USA y no enZambia. Nuevamente, las fuentes provienen de las agen-cias de noticias que son la vía rutinaria de origen para lanoticia. Estas rutinas reproducen el orden social en tan-to toman como fuentes a aquellas que provienen de paí-ses con los cuales tenemos relaciones económicas y so-ciales específicas.Sobre lo que ocurre en otros países, la cobertura es irre-levante o inexistente: sobre la masacre de bebes en Ar-gelia, donde decenas de niños menores de dos años fue-ron masacrados, cortados en pedazos y clavados en lan-zas, solo pudimos leer unas pocas líneas, no vimos ma-dres llorar ni funerales aunque la tragedia ocurrió casisimultáneamente a la de Arkansas.Si mantenemos nuestra mirada sobre las fuentes de in-formación del periodismo, no es un dato menor regis-trar que, la mayor parte de la información utilizadapara escribir un texto periodístico ingresa en formadiscursiva.19 Esta característica nos permite hilvanar otradimensión de análisis destinada a la laborinterdisciplinaria en la carrera de periodismo: el estu-
18 Fishman, Mark, Ibid, p 19.19 Van Dijk, Teun. La noticia como discurso, Buenos Aires , Paidós, 1980, p. 141

40
dio del procesamiento del discurso. Esta disciplina es-tudia el texto y el uso de la lengua desde todas las pers-pectivas posibles: se trata de analizar las produccionesdel discurso en el nivel textual y también en el del con-texto en el dicho discurso se desarrolla, producir análi-sis semánticos, sintácticos y pragmáticos. Describir elestilo (que nos acerca a la comprensión de los roles y esla “huella del contexto en el texto” 20) y la retórica don-de se edifica la credibilidad del discurso periodístico.( la cantidad de números y datos precisos que provee eldiscurso informativo ejerce una función retórica: per-suadir sobre la veracidad de las noticias, y finalmente laactividad cognitiva que guía el análisis, la interpreta-ción y la representación de los textos fuente en la me-moria de los periodistas .
La audiencia es la víctima? Breve punteo acercadel consumo de la noticiaDe pronto entra un cable, el de los niños norteamerica-nos que asesinaron a sus compañeros de escuela. Esteepisodio podría inscribirse en distintas cadenas de sig-nificación: “personas psicóticas”, “víctimas de la in-fluencia nefasta de la TV”, “producto de la sociedadnorteamericana” o “violencia contra niños” y muchasmás. Nuevamente, todas estas afirmaciones podrían serapropiadas. En la Argentina, el episodio fue incluidodentro del tema mayor “Ola de violencia en las escue-las”.Ahora la cognición extendió su escenario y se hizo in-ternacional: “Conocemos la realidad mundial”. Por lotanto, el análisis de las transformaciones del texto fuenteen textos periodísticos debe explicarse en términos decogniciones sociales en contextos también sociales21,lo cual nos conecta con el último tema de nuestro reco-rrido a través de las distintas dimensiones de la las no-ticia.La noticia es un bien social, en la medida en que, comobien lo explica Eliseo Verón: Los medios informativosson el lugar donde las sociedades industriales produ-cen nuestra realidad.22 Es en ese campo de batalla dondehoy se pelea por la significación.Y esa significación debemos comprenderla como com-prendemos a la matemática: una abstracción, una cons-trucción teórica producida por la actividad humana, peroque nos determina en cada pequeño aspecto de la exis-
tencia. Intentemos, sino, construir el más objetivo delos edificios, haciendo cálculos erróneos y veremos losefectos de la elaboración simbólica en nuestra vida co-tidiana.Pero además la noticia es una mercancía. Como tal tie-ne modalidades de consumo y produce efectos. El aná-lisis específico del consumo de las noticias exige el apor-te de otras disciplinas: la sociología del conocimiento,la microsociologia, la historia, la lingüística, la semióti-ca, la comunicación, la psicología, etc. No podremoscomprender sin ese trabajo interdisciplinario que el sig-nificado de un articulo periodístico, no se encuentraen el texto sino que más bien surge de una reconstruc-ción efectuada por el lector, que será hecha explícitaen términos de procesos de la memoria y representa-ciones23.Por eso no entendemos los titulares de un diario en elextranjero aunque hablemos perfectamente el idioma.La comprensión de los titulares requiere un procesa-miento complejo desde el punto de vista psicológico,lingüístico e histórico que evidencia el papel activo delreceptor de los mensajes.Centrados también en el destinatario de la informaciónse desarrollan vastos estudios sobre audiencia que in-tentan desentrañar las diferencias y especificidades delreceptor de diario, televisión o radio.En cuanto a la teoría de la construcción del temario,como teoría integradora de la investigación de la co-municación masas, dentro de los estudios de consumode noticias, es polémica en muchos puntos y por esomismo interesante: deviene posible objeto de investi-gación académica.
“... repudio a cualquier cosa que suene a sofistica-ción intelectual, conocimiento especializado, aridezconceptual o esfuerzo perceptivo”. J.L.Dader
Este incompleto recorrido por las múltiples dimensio-nes y niveles de abordaje de las noticias; éste salto so-bre los obstáculos, intenta instalar entre nosotros la com-plejidad que exige la investigación y formación delperiodista en la Universidad.Intenta además, promover como modelo deprofesionalidad periodística un intelectual que conozcala complejidad en la que se desarrolla su producción,
20 Van Dijk, Teun. Op. cit. p. 5021 Van Dijk, Teun. Op. cit. p 14122 Veron Eliseo, Construir el acontecimiento, Gedisa, Buenos Aires, 1983, p. II23 Van Dijk, Teun. Op. cit. p. 144

41JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
que sea capaz de obtener aportes de otras disciplinas,que no solo maneje con solvencia las pericias de sutécnica, sino que pueda tener una visión elaborada delas cuestiones con las que trabajará en la construcciónde lo “público”.Ese intelectual podrá entonces, desafiar las duras pala-bras de José Luis Dader. Él dice que cualquier profe-sional siente orgullo de poseer y profundizar en su ”sa-ber” especializado. En el periodista, por el contrariodado su mimetismo vocacional con el común denomi-nador de todas las gentes, no existe ningún resto de talactitud a la hora de seleccionar y comentar los asuntosque él detecta en la actualidad. Tiene en efecto, el co-metido de hacer cercanas y comprensibles las cuestio-nes mas variadas al común denominador de toda lasociedad. Pero a cambio presenta todas ellas en susaspectos mas elementales, destacando tan solo lascircunstancias mas anecdóticas y repudiando de ante-mano entrar en detalle en los aspectos o componentescomplejos, que ni la audiencia estaría dispuesta a des-entrañar con esfuerzo, ni el redactor desea que le ale-jen de la fácil identificación con su público heterogé-neo[...].Igualmente duras son sus cogniciones sobre los estu-diantes de periodismo, lugar específico dónde se insta-la nuestro propio desafío: Implícitamente ellos (los es-tudiantes de periodismo) ya desean ser gentes comu-nes, capaces de contar y comprender sin el mas míni-mo esfuerzo cosas evidentes, destinadas a gentes igual-mente corrientes. Todo lo que resulte refractario o di-ficultoso para sus moldes de percepción elemental serásospechoso de inutilidad.24
24 Dader, José Luis. El periodista en el espacio público, Barcelona, Bosch Comunicación, 1992, p.155

42
Quién es Quién
Rut Vieytes. Psicóloga. Docente de la Universidad de Palermo (publicidad y Periodismo), UBA y otras Universidades. Fueanalista de Capacitación en Clarín y es consultora especializada en Capacitación y Medios.

43JORNADAS DE REFLEXION ACADEMICA ‘98 / Facultad de Diseño y Comunicación
El abordaje de la práctica intelectual; ¿un salto al vacío?DÉBORA BELMES
Investigación y puesta en discurso: de la polifonía al grano de la vozMARÍA ELSA BETTENDORFF
Evaluación: análisis de las variables operativasJULIO CENTENO
Para diferenciarse de los animalesLAURA DELLA FONTE
El valor del ejemplo en la construcción del liderazgo pedagógicoJORGE FALCONE
Las materias teóricas en carreras de perfil empresarial.Dificultades y posibilidadesDIANA LACAL
La mirada y lo mirado.El objeto y las diferentes miradas a través del tiempo.CARLOS MORÁN
La evaluación y sus implicancias ideológicasLILIANA OBERTI
La autoevalucion de las competencias.GRACIELA PASCUALETTO
Hacia una “cultura de la autoevaluación”Introducción. Evaluación vs. AutoritarismoHAYDEE SASSONE
La construcción social de la realidad es anterior a la electrónica.Obstáculos para una pedagogía de la construcción social de la realidaden la carrera de Periodismo.RUT VIEYTES
Índice
Esta Publicación de la Facultad de Diseño y Comunicación es de distribución gratuitapara alumnos, egresados y docentes de la Universidad de Palermo.

44
Mario Bravo 1.042, Capital Federal. Teléfonos 963-8551/52. e-mail: [email protected]
FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD DE PALERMO
Universidad de Palermo: Autoriz. por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 2357 de 1990, conforme en el art. 7º ley 17.604








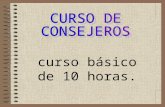
![[PPT]Apresentação do PowerPointministeriodelafamilia.s3.amazonaws.com/2015/adoracion/... · Web view“También se debería mostrar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5ad93e297f8b9ae1768b99cd/pptapresentao-do-powerpointministeriodelafamilias3-viewtambin-se-debera-mostrar.jpg)