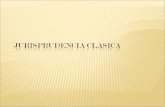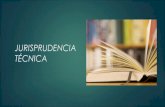Jurisprudencia plazo y condición
-
Upload
diego-javier-mesa-rada -
Category
Education
-
view
7.897 -
download
0
Transcript of Jurisprudencia plazo y condición

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
LA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
Santafé de Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997)
Referencia: Expediente No. 4461
Se decide el recurso de casación interpuesto por el demandante
LEOCARDO ANTONIO APONTE CASTRO contra la sentencia de 16 de julio de 1992 proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en este proceso ordinario que suscitó el
recurrente frente a HERNANDO DE JESUS MUÑOZ GALLEGO y ANGEL JULIO RINCON
RIVERA.
ANTECEDENTES
1. El 13 de diciembre de 1989 ante el Juzgado Civil del Circuito de Anserma
(Caldas), LEOCARDO ANTONIO APONTE, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda (fols. 4 al 7, c.1), frente a HERNANDO DE JESUS MUÑOZ y ANGEL JULIO RINCON
RIVERA, pretendiendo se declarara la nulidad absoluta del contrato de promesa de permuta
celebrado el 6 de agosto de 1982, acerca de los inmuebles descritos en los numerales primero y
segundo de los hechos del libelo demandatorio y se ordenara la restitución de los bienes a sus
dueños conforme a lo dispuesto en el artículo 1746 del C. C.
2. El actor fundó las pretensiones en los siguientes hechos:
2.1. El 6 de agosto de 1982 las partes celebraron un contrato de promesa de
permuta, mediante el cual el demandante “entregó” los derechos de posesión y mejoras que tenía
sobre una finca agrícola ubicada en el corregimiento de Galicia, Municipio de Bugalagrande,
Departamento del Valle del Cauca, la cual identificó por sus respectivos linderos. A su turno los
demandados entregaron “El derecho de posesión y mejoras que tiene (sic.) sobre una finca rural
denominada ‘El Jardincito’ y ‘El Porvenir’, situada en el Municipio de Anserma”, Departamento de
Caldas, en la vereda “El Poblado”, la cual también identifica por los linderos.
1

2.2. Dentro del contrato se acordó que los demandados se comprometían a
iniciar el proceso de sucesión de los causantes María Inés Cardona de Sierra y Heriberto Restrepo
y que posteriormente elevarían el documento a escritura pública.
2.3. En el contrato se señaló además que los demandados “encimarían” al
demandante la suma de doscientos mil pesos, de los cuales únicamente cancelaron cien mil.
2.4. A la fecha de la presentación de la demanda, el actor no había podido
obtener la suscripción de la escritura pública por parte de los demandados, no obstante las
solicitudes hechas al respecto, lo que le ha causado continuos perjuicios de índole económica, “por
falta de préstamos bancarios y pago de impuestos”.
2.5. En el mencionado documento (Contrato de promesa de permuta), no se
estipuló lo concerniente a la fecha y hora del otorgamiento de la escritura pública, aunque se dijo,
que se haría ante la Notaría 2ª de Calarcá.
3. Por auto del 14 de diciembre de 1989 (fols. 8 y 9, c.1), se admitió la
demanda. Notificados en legal forma los demandados (fols.10 y 16v., c.1), únicamente Hernando
de Jesús Muñoz Gallego, por intermedio de apoderado judicial la contestó oponiéndose a las
pretensiones (fols. 24 al 27, ib.), y formulando como excepción previa la consagrada en el numeral
tercero del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil (fols. 1 y 2, c.2), la cual fue despachada
desfavorablemente (fols. 4 al 8, ib.).
4. Agotado el trámite de primera instancia, el juzgado del conocimiento en
sentencia del 21 de agosto de 1991 (fols. 52 al 63, c.1), se pronunció favorablemente a las
pretensiones del demandante y en consecuencia decretó la nulidad de la promesa de permuta
contenida en el documento privado de fecha 6 de agosto de 1982, condenó solidariamente a los
demandados a restituir al demandante el inmueble identificado en el hecho primero de la
demanda, con sus frutos civiles y naturales, tasados en la suma de $6'959.634.oo, hasta el 19 de
marzo de 1991 y los que se causen a partir de esa fecha hasta la entrega del referido bien. A su
vez, condenó al demandante a “reintegrar” la finca descrita en el hecho segundo de la demanda,
con sus frutos civiles y naturales, determinados en $778.000.oo, hasta el 30 de octubre de 1990 y
los que se causen a partir de esa fecha hasta la devolución del predio aludido. También la
condenó a pagar $100.000.oo, incrementados con el índice de precios desde agosto de 1982, que
2

a 30 de septiembre de 1990 ascienden a $528.700.oo, más lo que se cause por la desvalorización
de la moneda desde esa fecha hasta el pago total de la obligación.
5. El anterior fallo fue adicionado y corregido oficiosamente por proveído del
10 de septiembre de 1991 (fols. 74 al 77, c. 1), en el cual además se condenó al demandante a
pagar a los demandados la suma de $3'712.000.oo por concepto de mejoras plantadas, se
corrigieron unos errores aritméticos y se dispuso que por virtud del valor de las mejoras la
compensación ascendía a $1'940.934.oo, suma que debían cubrir los demandados en favor del
actor.
6. Apelada la anterior decisión por el demandado Hernando de Jesús Muñoz
Gallego (fols. 65 al 73, c.1.), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en sentencia del
16 de julio de 1992 (fols. 17 al 22, c. 8), revocó la del a quo y en su lugar negó las pretensiones.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Tras relatar los antecedentes del litigio (fols. 19 al 22, c. 8), precisar los
requisitos que debe reunir la promesa de contrato conforme con lo dispuesto en el artículo 89 de la
Ley 153 de 1887 y transcribir algunas cláusulas de la promesa en cuestión, el Tribunal afirmó: “El
requisito que echa de menos el demandante y el funcionario del conocimiento es el enlistado en el
numeral tercero del citado artículo 89 de la Ley 153 de 1887 que contiene como exigencia para la
validez de la promesa de contrato, la de que exista certidumbre en cuanto a la fecha de
celebración del contrato prometido, es decir, que contenga un plazo o condición determinado para
la concertación de la negociación”. A continuación procedió a definir qué se entiende por plazo,
cuándo es determinado, y cómo puede ser la condición determinada.
Enseguida analizó la cláusula tercera de la promesa de permuta y concluyó:
"Esa circunstancia, esto es, la de que las partes hayan acordado el lapso de tiempo para la
culminación de los procesos sucesorios de los referidos causantes permite colegir que en el
presente evento se satisfizo la exigencia contenida en el numeral 3º del multicitado art. 89 de la
Ley 153 de 1887, en lo concerniente al factor de determinación del 'plazo o condición que (fijara) la
época en que (había) de celebrarse el contrato prometido', porque de los términos en que se
encuentran redactadas las cláusulas analizadas por la Sala, resulta palmar que los contratantes
debían otorgar la escritura de permuta de los inmuebles 'Las Camelias' y 'El Jardincito' y/o 'El
Porvenir', el 6 de agosto de 1983, o a mas tardar, el 6 de noviembre siguiente".
3

Para el ad quem el hecho de haberse pactado en la promesa que la
escritura de permuta se suscribiría "una vez solucionadas las anteriores sucesiones", no indica que
por ello los demandados asumieron una "obligación potestativa”, puesto que no quedaba al arbitrio
de éstos su cumplimiento, ya que debían satisfacer en el término acordado, prorrogable a tres
meses más esa obligación "como antecedente necesario para el otorgamiento del correspondiente
instrumento". Al respecto, reafirmó: "En otras palabras, en la promesa de permuta celebrada entre
las partes, se encuentra claramente determinada la obligación de suscribir la escritura y cual era su
objeto. La circunstancia de que se haya estipulado que ese otorgamiento se haría 'una vez'
tramitados los susodichos juicios sucesorios, solo indica el orden cronológico en que las
obligaciones contraídas por los convencionistas debían efectuarse, y no comporta indeterminación
ni de la obligación ni de la época en que se otorgaría el instrumento".
En cuanto al otro motivo de invalidez alegado por el demandante, según el
cual en la promesa no se dijo que la misma sería elevada a escritura pública, transcribió la cláusula
cuarta del contrato en la que se estipuló: "Una vez solucionadas las anteriores sucesiones, el
señor Leocardo Antonio Aponte Castro, en asocio de los señores Muñoz Gallego y Rincón Rivera,
comparecerán a la Notaría 2a. de Calarcá a suscribir las escrituras de permuta respectiva"
(subrayó el Tribunal). Para no aceptar como causa de nulidad la ausencia de la hora en que debía
elaborarse la escritura, citó una sentencia de la Corte del 1º de marzo de 1985 en la que se afirmó
que no es la hora el momento determinante para entender el plazo, sino el día.
LA DEMANDA DE CASACION
Un cargo enfila el demandante contra la sentencia precedentemente
resumida (fols. 32 al 39, c. Corte), fundado en la causal primera de casación prevista por el artículo
368 del Código de Procedimiento Civil, acusándola de ser indirectamente violatoria de normas
sustanciales, por falta de aplicación de los artículos 89, numerales 3o. y 4o. de la Ley 153 de 1887;
31 del Decreto 960 de 1970; 1740, 1741 inciso 1o., 1742 (con la subrogación del artículo 2o. de la
Ley 50 de 1936), 1746, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 970, 1714, 1715, 1716 inciso 1o. del
Código Civil; 307 del Código de Procedimiento Civil (con la reforma del art. 1o.- 137a. Decreto
2282 de 1989). "Violación en que se incurrió como consecuencia de ERRORES MANIFIESTOS Y
TRASCENDENTES DE HECHO en la apreciación de la promesa y permuta litigiosa" (rayado y
mayúsculas del texto).
4

Para demostrar el cargo, expuso los siguientes argumentos:
1. La promesa en cuestión no contiene un plazo o condición que fije la
época en que ha de celebrarse o perfeccionarse el contrato, ya que existe indeterminación o
incertidumbre respecto a la época de otorgamiento de la escritura pública, "lo que implica que el ad
quem incurrió en errores manifiestos y trascendentes de hecho por no apreciar debidamente
el clausulado de la promesa de permuta". (Negrillas del texto).
2. No apreció el Tribunal que había nulidad absoluta en la cláusula o punto
tercero de la promesa al convenirse: "...Lo anterior lo realizarán en el curso de doce meses
contados desde hoy, prorrogable a tres meses más", toda vez que no se indicaron ni los
motivos por los cuales el plazo de 12 meses sería prorrogable por tres meses más, ni en qué
momento, ni quién o quiénes podrían efectuar esa prórroga. Tampoco se fijó el lugar ni el juzgado
dónde y en el que debían iniciar la sucesión.” (Negrillas originales).
3. También inapreció el ad quem que en la cláusula cuarta de la promesa se
presentaba otra causal de nulidad absoluta, al haberse estipulado: "Una vez solucionadas las
anteriores sucesiones, el señor Leocardo Antonio Aponte Castro, en asocio de los señores
Muñoz Gallego y Rincón Rivera, comparecerán a la Notaría 2a. de Calarcá a suscribir las
escrituras de permuta respectivas, el señor Aponte Castro en su condición de apoderado
especial y mandatario que es de su señora esposa legítima, señora Alba María Ortega de Aponte",
por cuanto la expresión "una vez", es indeterminada e indefinida en el futuro, pues no es
indicativa de ningún plazo concreto. Agrega que también hay nulidad absoluta porque no se pactó
la forma como los tres contratantes deberían enterarse y concordar la fecha cierta en que se
suscribiría la escritura, "una vez solucionadas las anteriores sucesiones", puesto que el término
"solucionadas" es completamente equívoco, "sin que pueda saberse qué entendieron las partes, ni
que pueda entenderse ahora por esa expresión: Puede ser 'Una vez terminadas las anteriores
sucesiones', en cuyo caso quedaría por saberse si aluden a la terminación por la ejecutoria de la
sentencia que apruebe la partición, o por el registro, etc.; o si aluden a la terminación 'conjunta' de
ambas sucesiones (lo que es imposible si no hay acumulación, y del nombre de los causantes no
puede colegirse que fueran cónyuges), o si aluden a la terminación sucesiva de ambas
sucesiones, en cuyo caso no se sabría hasta cuál de esas sucesiones contar el plazo; etc. Puede
ser 'Una vez pagados los impuestos de las anteriores sucesiones', en cuyo caso se darían las
mismas situaciones". (Negrillas del texto).
5

4. Pasó también por alto el Tribunal que en la misma cláusula cuarta, la
expresión "...y que les corresponderán en la sucesión de los señores María Inés Cárdenas de
Sierra y Heriberto Restrepo...", también acarrea nulidad absoluta porque "...es indicativa del
condicionamiento al que sujetaron los contratantes el otorgamiento escriturario, sin que pudiera
haber manera de saberse con certeza si efectivamente esos bienes les corresponderían en esas
sucesiones, por tratarse de meras expectativas procesales y aún preprocesales". (Negrillas
originales).
5. De otra parte afirma: "LA PROMESA Y LOS PREDIOS LITIGIOSOS NO
ESTAN DETERMINADOS COMO PARA FALTAR SOLO LA TRADICION PARA SU
PERFECCIONAMIENTO (ART. 89- 4o. Ley 153 de 1887) … el ad quem incurrió en errores
manifiestos y trascendentes de hecho por no apreciar debidamente el clausulado de la
promesa, conque (sic) de haberlo hecho así hubiera colegido fácilmente su nulidad absoluta...".
(Negrilla original).
6. Sostiene que en la cláusula cuarta de la promesa, se dejó indeterminada
la persona en cuyo favor se otorgaría la correspondiente escritura, "sin que pueda saberse, por la
conjunción disyuntiva empleada, cómo se determinaría esa persona, 'él o ella', o si podría
otorgarse en favor de ambos, o de uno de ellos con preferencia, o al azar, etc.". Por lo demás la
cláusula sexta dejó así mismo indeterminado el lugar donde se pagaría el saldo del precio.
7. Agrega que también hay nulidad absoluta "porque se fijó la fecha y el
suceso incierto de 'tener completamente terminadas las sucesiones' para que los dos demandados
pagaran el saldo pendiente al demandante, ya que nadie podría garantizar que efectivamente se
podrían terminar esas dos sucesiones, y menos la época en que ello podría acontecer... porque no
intentaron los contratantes ni siquiera medio precisar qué clase de perjuicios o factible cláusula
penal, etc. se refirieron con lo de 'reconocerán perjuicios' quedando demasiado equívoca la
expresión; ni menos fijaron la forma de tasarlos ni la época para su pago, etc.".
8. Continúa expresando que hay nulidad absoluta "porque la expresión con
que rematan el párrafo 'y si concuerdan harán reconvención en este contrato de negocio', no tiene
manera alguna de explicarse ni entenderse, ni dentro ni fuera del contexto contractual" por lo que
es indeterminada, además de que la "finca rural denominada EL JARDINCITO Y EL PORVENIR,
no se determinó ni por su cédula catastral (como lo exige el art. 31 Decreto 960 de 1970, en
concordancia con el art. 89 - 4o. Ley 153 de 1887) ni por su folio de matrícula inmobiliaria, ni se
6

dijo que no los tuviera; ni tampoco se indicó cómo fue su adquisición por los causantes a cuyo
nombre se dijo que figuraban".
Concluyó solicitando casar la sentencia del ad quem, para que en sede de
instancia se confirmara la del a quo, actualizando las condenas en frutos, amen de disponer las
compensaciones a que haya lugar con las nuevas condenas.
Durante el traslado a la parte opositora (fol. 41, c. Corte), ésta guardó
silencio.
CONSIDERACIONES
1. Como bien se sabe, la causal primera de casación se perfila cuando el
sentenciador incurre en la violación de normas de derecho sustancial. Esta vulneración, según lo
tiene entendido la jurisprudencia, se puede producir por dos vías: la directa y la indirecta. La
primera se presenta cuando “sin consideración a las pruebas, se deja de aplicar la ley, o se le
aplica indebidamente, o se le interpreta de manera equivocada”, es decir, la violación se da de
manera recta o derecha. En cambio, la infracción por vía indirecta acaece cuando no se aplica la
norma sustancial, o cuando se aplica en forma indebida, como consecuencia de errores de hecho
o de derecho en la apreciación de las pruebas.
Ahora bien, la manera como el fallador haya llegado a la violación de la
norma sustancial, necesaria y lógicamente se refleja en la forma del cargo cuando la causal de
casación invocada es la primera, así: si la violación se dio por vía directa el cargo debe tener esta
orientación y en su desarrollo el recurrente no puede separarse ni un ápice de las conclusiones
fácticas del Tribunal, las cuales debe compartir, pues el esfuerzo dialéctico debe estar dirigido a
demostrar en torno a las normas sustanciales la razón de su violación. Si se trata de la vía
indirecta, como en esta la lesión de la norma sustancial no se produce derecha o rectamente, sino
por fuerza de los yerros probatorios que antes se señalaban, entonces el recurrente debe empezar
por demostrar frente a pruebas determinadas el tipo de error que le imputa al sentenciador, lo cual
implica una necesaria y real separación de las conclusiones fácticas del juzgador.
Si alrededor de los anteriores criterios, propios de la doctrina del recurso de
casación, se observa el cargo propuesto por el apoderado de la parte demandante, de entrada se
advierte el desenfoque del mismo porque como seguidamente se verá, además del ad quem no
7

haber incurrido en los errores de apreciación probatoria que en él se denuncian, lo cierto es que el
recurrente al fin de cuentas comparte las conclusiones fácticas del Tribunal, pues la discrepancia
incuestionable se da en un campo estrictamente jurídico, cual es la calificación del hecho verificado
por la sentencia impugnada: mientras que para el recurrente la condición que contiene el contrato
de promesa es indeterminada, para el Tribunal es lo contrario, esto es, determinada, y por ende,
idónea para el señalamiento de la época, pues la indeterminación primaria de ella (una vez
terminen las sucesiones), queda excluida, y por supuesto determinada, mediante el plazo de doce
y tres meses más que las mismas cláusulas apreciadas por el Tribunal contiene.
En este orden de ideas, como antes se anotó, la vía escogida (la indirecta),
a todas luces resulta inadecuada, pues compartiéndose como en efecto se comparte, las
conclusiones del Tribunal, porque la separación es solo aparente, el ataque debió proponerse por
la vía directa, por cuanto se insiste, el yerro que el censor atribuye al ad quem es estrictamente
jurídico, es decir, en el ámbito de la calificación jurídica de la condición.
Parangonado el raciocinio del Tribunal con el contenido declarativo del
contrato de promesa de permuta celebrado entre las partes de este proceso, se advierte que aquél
surge de una interpretación de las cláusulas del negocio, orientada por pautas legalmente
establecidas (arts. 1618, 1620 y 1622 del C. C.), y particularmente acudiendo a la regla de la
interpretación sistemática, pues el ad quem para concluir en que efectivamente el contrato llenaba
el requisito echado de menos por la parte demandante, asumió el estudio de las cláusulas
contractuales, unas con otras, esto es, en conjunto, consultando la unidad que ellas conformaban.
Por supuesto que para esa labor y para llegar a la conclusión que al fin expone como verdad del
contrato, se atiene a la objetividad declarativa que ellas contienen, sin cercenarlas ni adicionarlas,
ya que para definir que las partes sí habían establecido una condición que determinaba la época
de celebración del contrato prometido, simplemente se atuvo a la literalidad de ellas, a su
contenido exacto, pues el entrelazamiento o estudio sistemático es el que le permite colegir la
conclusión antes indicada. Para tal efecto asocia las estipulaciones tercera y cuarta: por la tercera
los demandados se obligaron “a iniciar y terminar la sucesión…” de quienes figuran como
propietarios de los terrenos prometidos en permuta, “en el curso de doce meses contados desde
hoy, prorrogable a tres meses más”, o sea contados desde el 6 de agosto de 1982, fecha del
contrato, también tenida en consideración por el ad quem. Conforme a la cláusula cuarta, “una vez
solucionadas las anteriores sucesiones”, los contratantes se obligaron a comparecer “a la Notaría
2ª. de Calarcá a suscribir las escrituras de permuta respectivas”.
8

De manera que cuando el Tribunal dejó por averiguado “que los
contratantes debían otorgar la escritura de permuta de los inmuebles ‘Las Camelias’ y ‘El
Jardincito’ y/o ‘El Porvenir’, el 6 de agosto de 1983, o a más tardar el 6 de noviembre siguiente”, se
limitó a hacer una contabilidad de meses a partir del 6 de agosto de 1982, porque como ya se
anotó, según las cláusulas tercera y cuarta la concurrencia a la Notaría debía darse al quedar
“solucionadas” las sucesiones allí mencionadas, lo cual debía ocurrir en doce meses contados
desde el 6 de agosto de 1982, o en tres meses más.
En otras palabras, el ad quem entendió que la época en la que debía
celebrarse el contrato prometido se fijaba en una de dos fechas ciertas: “el 6 de agosto de 1983, o
a más tardar, el 6 de noviembre siguiente”, pues esas eran las datas que correspondían al tiempo
estipulado para el cumplimiento de la condición, cual era la “solución” de las sucesiones referidas,
concepto que el Tribunal asimiló al de “tramitados los susodichos juicios sucesorios”, o
“culminados”, conforme a otra acepción que también utilizó. Fue así, entonces, como concluyó que
no se presentaba “indeterminación ni de la obligación ni de la época en que se otorgaría el
instrumento”, amen de haber descartado antes que la condición fuera “potestativa”, no sólo por el
término establecido para su cumplimiento, sino por lo previsto en la cláusula séptima del contrato,
donde las partes convinieron que “En caso de no ser posible la solución de las dos sucesiones, los
señores Muñoz y Rincón reconocerán perjuicios al señor Aponte Castro y si acuerdan harán
reconvención en este contrato de negocio (sic)”.
De manera que el Tribunal no incurrió en ninguno de los errores a él
atribuidos, razón por la cual debe concluirse que por el aspecto analizado el cargo no puede
prosperar.
Desde luego que la condición determinada que halló el Tribunal, para así
entonces desechar la pretensión de nulidad absoluta, en modo alguno la demerita el contenido de
la cláusula cuarta del contrato, que el recurrente indica como no apreciada y de donde deduce
incertidumbre, pues según él al momento de la promesa no se sabía que bienes corresponderían a
los demandados en las sucesiones, acerca de las que tampoco se mencionó el lugar de su trámite.
Pues bien, ninguna de las dos circunstancias que apoyan este otro sector de la denuncia, así ellas
correspondan a la realidad, tienen el significado jurídico que el censor les confiere, no sólo por su
extrañeza al concepto de tiempo que obra como parámetro esencial en el contrato de promesa,
sino porque el primero no resulta incompatible con ella y el segundo no es requisito legal de la
misma, así ésta, como en el caso ocurre, prometa vender o permutar bienes relictos.
9

En cuanto al otro aspecto del yerro que denuncia este cargo, porque el
Tribunal no apreció que el contrato de promesa carecía del señalamiento de la hora en que debía
otorgarse la escritura pública, baste anotar que por esta razón nunca se pudiera llegar a la
violación de las normas de derecho sustancial que el cargo identifica, porque como ya ha tenido
oportunidad de expresarlo esta Corporación (Sentencia de 1º de marzo de 1985), “No es la hora el
momento determinante para entender el plazo. No. Cuando se hace expresa referencia al día, se
tiene que admitir que los contratantes han querido que, dentro del tiempo de disponibilidad de la
Notaría, se pueda cumplir el negocio prometido. Claro está que razones de conveniencia harían
más definido el señalamiento de la hora, particularmente para no dejar abierta toda la jornada
laborable para atender la obligación; pero la omisión no puede acarrear la consecuencia que el
casacionista le endilga a la promesa de contrato de carecer del requisito del plazo”.
Respecto al entendimiento que al término “solucionadas” dio el Tribunal, el
cual asimiló a “terminación” o “culminación” de los respectivos procesos de sucesión, conforme a
las acepciones utilizadas en diversos apartes de la sentencia impugnada, debe decirse que en el
punto el ad quem en nada se separó de la intención de las partes, pues al contrario de lo expuesto
por el apoderado del recurrente, fueron ellas mismas quienes entendieron que solucionar
significaba terminar, culminar o acabar los correspondientes trámites sucesorales, según se lee en
la parte final de la cláusula sexta del contrato de promesa (fol. 2-1). Allí, las partes estipularon para
el cumplimiento de una obligación de pagar dinero un “plazo de doce a quince meses, es decir, el
tiempo que se demoren para tener completamente terminadas las dos sucesiones aquí citadas”.
Por supuesto que esa interpretación sistemática que antes se comentaba, conduce a la asociación
de esta cláusula con la tercera y cuarta referidas a la obligación de hacer el contrato prometido,
aunque no sobra advertir que ya en la tercera se había acudido a la palabra “terminar”.
2. Por último, las deficiencias que en el contrato observa el recurrente, que
en su opinión impiden la determinación del contrato prometido, y las cuales considera no
apreciadas por el ad quem (se dejó indeterminada la persona en favor de quien se haría la
escritura, por cuanto en la cláusula cuarta se refirió “al señor Aponte Castro o de su esposa
legítima”; se dejó indeterminado el lugar del pago de una suma de dinero; es equívoca la expresión
de reconocimiento de perjuicios, pues no se fijó la forma de tasarlos, ni la forma de su pago; no es
inteligible el término “reconvención” del contrato que en la estipulación séptima se expresó y no se
indicó la cédula catastral, ni la matrícula de los inmuebles), además de la novedad de tales
argumentaciones porque ni siquiera constituyeron parte integrante de la causa petendi, las mismas
son completamente inocuas, porque su falta en manera alguna puede ser enarbolada como motivo
generador de la nulidad impetrada.
10

3. Con todo, no obstante que el cargo no fue el adecuado, según se anotó
en la parte inicial de esta sentencia, la Corte considera pertinente dejar por averiguado que el ad
quem no infringió de ningún modo las normas sustanciales que el recurrente identifica.
El contrato de promesa de contratar requiere del cumplimiento de las
condiciones establecidas por el art. 89 de la Ley 153 de 1887, para constituirse en fuente eficaz de
la obligación de hacer el contrato prometido, entre ellas, la señalada por el numeral 3º, al tenor de
la cual la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el
contrato prometido, que según la regla cuarta del artículo en comentario, debe estar plenamente
determinado, de manera tal, que para su perfeccionamiento solo falte la tradición de la cosa o las
formalidades legales.
Las condiciones de los ordinales 3º y 4º del art. 89, definen el carácter
transitorio del contrato de promesa, que, como bien se sabe, es un medio para llegar al contrato
resultado o fin, es decir, el prometido.
Como la misma norma lo indica, el plazo o la condición son los hechos
futuros que al cumplirse fijan “la época en que ha de celebrarse el contrato”. La fijación de la
época, dice el ord. 3º del art. 89, debe hacerse a través de un plazo o una condición, pero teniendo
presente, como lo ha expuesto la Corte, que en este punto lo primordial o subordinante es el
señalamiento de la época y lo instrumental el plazo o la condición, que según las circunstancias
concretas del caso deben ser adecuados para precisar tal época.
En relación con la segunda, que es la involucrada en el caso en estudio, la
jurisprudencia de la Corporación ha distinguido la condición determinada de la indeterminada,
indicando como de la primera clase aquella donde “la realización del evento que puede tener
ocurrencia, en el caso de que efectivamente la tenga ocurrirá dentro de un lapso temporal
determinado de antemano”, y como de la segunda, cuando no sólo es incierta la ocurrencia del
evento, “sino que además se ignora la época en que éste puede ocurrir” (Sent. de 18 de
septiembre de 1986).
Por lo demás, se ha sostenido que en tratándose del requisito 3º del art. 89
de la Ley 153 de 1887, la única condición compatible con este texto legal, en consideración a la
función que allí cumple, es aquella “que comporta un carácter determinado”, por cuanto solo una
condición de estas (o un plazo), permite la delimitación de la época en que debe celebrarse el
11

contrato prometido. La de la otra clase, precisamente por su incertidumbre total, deja en el limbo
esa época, y con ella la transitoriedad del contrato de promesa que es una de sus características
esenciales. “Pero si según el ordinal 3º del precitado artículo 89 de la ley 153, -dice la Corte-, la
promesa de contrato, para su validez, debe contener ‘un plazo o condición que fije la época en que
ha de celebrarse el contrato’, bien se comprende que para cumplir tal exigencia no puede acudirse
a un plazo indeterminado o a una condición indeterminada, porque ni el uno ni la otra, justamente
por su indeterminación son instrumentos idóneos que sirven para cumplir el fin perseguido, que es
el señalamiento o fijación de la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida”
(Sentencia de Casación Civil de 5 de julio de 1983, citada en G.J. N° 2423, pág. 284).
Ahora bien, la calificación de condición determinada debe surgir del propio
contrato de promesa, o sea desde el momento mismo de su celebración, pues es allí donde debe
quedar plasmada la condición “con todos los atributos propios de su naturaleza”, porque como
antes se anotó, el lapso temporal dentro del cual debiera ocurrir el evento incierto debe quedar
“determinado de antemano”.
Así, entonces, la Corte ha calificado como indeterminada e inidónea para
reunir el requisito del contrato de promesa preceptuado por el numeral 3º del art. 89 de la Ley 153
de 1887, la condición que sujeta el perfeccionamiento del contrato prometido a “una vez se haya
finalizado el juicio…” (G.J. N° 2423, pág. 284), precisamente porque “no se sabía la época en que
debía terminar el proceso”.
En este orden de ideas, conforme al precedente que se acaba de señalar,
una condición como la que allí se analizó, per se no es inadecuada para agotar el requisito 3º del
contrato de promesa, porque lo echado de menos en ella por la Corporación, fue el señalamiento
antelado de un lapso dentro del cual pudiera suceder el evento de la terminación del proceso, pues
es este elemento el que hace determinada la condición, como lo es la del caso que ahora ocupa la
atención de la Corte, donde para el suceso de la terminación de los procesos de sucesión que
hacía exigible la obligación de otorgar la escritura, se fijó un lapso de doce meses contados a partir
de la fecha de celebración del contrato (6 de agosto de 1982), prorrogable por tres meses mas. De
ahí, que el Tribunal con lógica haya concluido que la escritura pública que perfeccionara el contrato
de permuta prometido, debía otorgarse el 6 de agosto de 1983, o en su defecto, el 6 de noviembre
del mismo año.
DECISION
12

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO
CASA la sentencia del 16 de julio de 1992 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en este proceso ordinario adelantado por Leocardo Antonio Aponte Castro frente a
Hernando de Jesús Muñoz Gallego y Angel Julio Rincón Rivera.
Condénase en costas del recurso extraordinario al recurrente demandante.
Liquídense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente al Tribunal de origen.
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS
PEDRO LAFONT PIANETTA
RAFAEL ROMERO SIERRA
JORGE SANTOS BALLESTEROS
13

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
Santafé de Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil (2000).
Referencia: Expediente No. C-5295
Decídese el recurso de casación interpuesto por HECTOR MORENO
REYES y CONSTANZA TOVAR DE MORENO, respecto de la sentencia de 19 de julio de 1994,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso
ordinario promovido por los recurrentes contra JAMES SCHULTZ y STELLA DE SCHULTZ.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda que originó el proceso de la referencia, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de esta ciudad, los citados
demandantes solicitaron se declare que los también mencionados demandados están
“obligados a cumplir el contrato de promesa de compraventa”, suscrito el 27 de diciembre de
1984, “puntualizado en cuanto a sus verdaderas estipulaciones en carta de 30 de mayo de
1985”, respecto del inmueble determinado y, por ende, a suscribir la escritura pública, lo mismo
que a pagar los perjuicios irrogados.
En su defecto impetraron, se decrete la “resolución” del aludido
contrato de promesa de compraventa, con indemnización de perjuicios, o en subsidio se declare
que entre las partes “hubo…una relación de carácter precontractual, relativa a la celebración de
un contrato de promesa de compraventa y a una compraventa…del inmueble”, etapa dentro de
la cual los demandados “no obraron de buena fe exenta de culpa”, razón por la que deben ser
condenados a pagar los perjuicios causados con su actuación.
14

2.- Sin ninguna referencia anterior al 27 de diciembre de 1984, fecha
del contrato promesa de compraventa, en los hechos expuestos como fundamento de las
pretensiones se identifica el inmueble prometido, se alude al precio estipulado, tanto el que
aparece en el cuerpo del citado documento como el que se menciona en carta de 30 de mayo
de 1985, y a su forma de pago, parte del cual sería cancelado con el producto de unos
préstamos aprobados a los demandantes en el Fondo Nacional del Ahorro y en el Banco
Central Hipotecario, y el excedente representado en un pagaré entregado a los demandados el
19 de marzo de 1985.
Así mismo, los demandantes afirman que en la cláusula décima
segunda del referido instrumento se pactó que la escritura pública mediante la cual se
perfeccionaría el contrato prometido se otorgaría en la “Notaría Veintiuna (21) del Círculo de
Bogotá, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual el Fondo Nacional del
Ahorro, previo concepto favorable sobre la titulación del inmueble, ponga a disposición de los
compradores la escritura de mutuo e hipoteca a su favor”.
El 31 de enero de 1985, agregan, recibieron del Fondo Nacional del
Ahorro la “minuta de escritura de mutuo e hipoteca”, la cual fue entregada de inmediato al
apoderado general de los demandados, conjuntamente con la del crédito compartido a favor del
Banco Central Hipotecario, para que proyectara la minuta de compraventa, pero éste la entregó
a la Notaría Veintiuna de esta ciudad hasta el 27 de marzo siguiente, escrita “inclusive…en la
misma máquina de escribir en que había elaborado la promesa de compraventa”, razón por la
que el 11 de abril de 1985 comparecieron a la notaría respectiva a firmar la escritura pública,
diligencia que se frustró porque el citado apoderado no compareció.
A partir de entonces, subrayan los actores, el representante de los
demandados fue requerido en comunicaciones de 11 de abril y 30 de mayo de 1985 para que
concurriera a la notaría a suscribir la escritura pública, pero no se obtuvo ninguna respuesta. Al
contrario, en documento de 16 de abril de ese año, fueron acusados por los dueños del
inmueble de haber sido quienes incumplieron la promesa de contrato.
Con ese mismo propósito, señalan los demandantes, se adelantó en el
Juzgado Veintisiete Civil del Circuito un requerimiento judicial, pero tampoco el apoderado
general de los demandados se hizo presente a la Notaría 21 del Círculo de Bogotá en la fecha
señalada, 5 de diciembre de 1985. Su comparecencia ocurrió sólo el 19 del mismo mes y año
15

para otorgar “extemporáneamente la escritura pública número 7880, en la cual hizo las
manifestaciones que allí aparecen”.
3.- Trabada la relación procesal, el apoderado general de los
demandados se opuso a todas las pretensiones propuestas, argumentando que en la promesa
de compraventa no se determinó la época en que debía perfeccionarse el contrato prometido y
que fueron los demandantes quienes incumplieron las obligaciones a su cargo, al no pagar la
“suma de DOS MILLONES DE PESOS…en calidad de arras penitenciales imputables al precio”.
Lo primero lo evocó para fundamentar como excepción de mérito en la contestación de la
demanda y como pretensión en demanda de reconvención, la nulidad de la promesa de
compraventa, y lo segundo, para oponer también como excepción el incumplimiento contractual.
4.- Adelantado en esos términos el debate, el juzgado de primera
instancia, en sentencia que fue confirmada en todas sus partes por el Tribunal, negó las
pretensiones del libelo inicial, pero decretó la nulidad de la promesa de compraventa, a la vez
que dispuso la devolución del pagaré que los demandados habían recibido para garantizar el
pago de una pequeña parte del precio, pues fue la única prestación que encontró había sido
cumplida por las partes contratantes.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1.- Verificada la validez formal del proceso, el Tribunal, tras identificar
el objeto jurídico del mismo, señaló que analizadas en conjunto las pretensiones primeras y
segundas subsidiarias, se encuentra que se trata de la misma acción consagrada en el artículo
1546 del Código Civil, “pero calificada como resolución del contrato de compraventa con
indemnización de perjuicios materiales, morales y corrección monetaria”.
2.- A continuación, centrado en el examen de los “elementos
constitutivos de la promesa de compraventa”, estimó necesario estudiar si la cláusula
decimosegunda de la promesa de compraventa celebrada, la cual transcribe, marcaba “una
fecha determinada para otorgamiento (sic.) de la escritura pública que allí se menciona, aunque
se precise la Notaría Veintiuna donde tal hecho debía cumplirse”.
Para tal efecto señaló, apoyado en un antecedente de autoridad, que si
conforme a la ley (artículo 89, numeral 3º de la Ley 153 de 1887), para la validez de la promesa
de contrato se requiere la fijación de la “época precisa en que ha de celebrarse la convención
16

prometida, bien se comprende que para cumplir tal requisito no puede hacerse uso de un plazo
o de una condición de carácter indeterminado, porque lo uno ni lo otro sirven para señalar esa
época”.
Ese requisito, afirma el Tribunal, no aparece en la referida cláusula,
porque desplaza en un tercero, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, la facultad de elaborar la
minuta de mutuo e hipoteca y ponerla a “disposición de los prometientes compradores”, para
seguidamente “empezar a contabilizar el término de quince días que disponían las partes para
concurrir a la Notaría a suscribir la correspondiente escritura pública de compraventa, según lo
prometido”.
La indeterminación de la época para ese cometido, dice, se deriva de
no haberse caído en la cuenta que la condición quedaba totalmente sometida a la incertidumbre
de su ocurrencia, pues se “dejó al arbitrio del Fondo la elaboración de la minuta sin decir…el
tiempo o la época en que tal hecho debía sucederse como también la fecha y la hora exacta en
la cual las partes personalmente o por conducto de sus apoderados debían concurrir a suscribir
el documento público de compraventa e hipoteca en referencia en la Notaría señalada para ese
efecto”. Distinto es que el Fondo Nacional del Ahorro se hubiere comprometido a elaborar y
entregar la minuta en un plazo o fecha determinada que señalara el día y la hora exacta para
suscribir el documento en mención.
3.- Así las cosas, el Tribunal confirmó la declaración de nulidad
absoluta de la promesa de compraventa, respecto de la cual dijo que el juez estaba compelido a
decretarla oficiosamente, así como la orden de restitución del pagaré, aclarando que no se
hacía necesario “entrar a estudiar las pretensiones principales ni los mecanismos de defensa
interpuestos por la parte demandada, pues, estableciéndose que el contrato de promesa de
compraventa no generó ninguna obligación para quienes intervinieron en él, no es del caso de
estudiar cada una de las peticiones en comento”.
LA DEMANDA DE CASACION
Tres cargos formula el recurrente contra la sentencia compendiada y
pese a que en el segundo se denuncia un error de procedimiento, el análisis se hará en el
mismo orden propuesto, porque el primero toca con la pretensión principal de cumplimiento
contractual y los restantes hacen relación a las segundas pretensiones subsidiarias.
17

CARGO PRIMERO
1.- Con apoyo en la causal primera de casación, en este cargo se
denuncia la sentencia del Tribunal por haber quebrantado indirectamente, por aplicación
indebida, los artículos 2º de la Ley 50 de 1936, 1500, 1532, 1551, 1741 y 1746 del Código Civil,
entre otros, y por falta de aplicación, los artículos 89 de la Ley 153 de 1887, 1530, 1531, 1534,
1540 a 1542, 1546, 1613, 1614, 1618 a 1622, 1624, 1752, 1754 y 1756 del Código Civil, entre
otros.
2.- Al desarrollar el cargo, el censor identifica que la condición
indeterminada que el sentenciador encontró en la promesa, se hizo derivar de la “entrega de la
minuta” de mutuo e hipoteca que debía hacer el Fondo Nacional del Ahorro, apreciación esta
que, dice, es equivocada no sólo porque no interpretó cabalmente las cláusulas sexta y décima
de dicho contrato, sino porque pasó por alto valorar otros elementos probatorios que indican el
verdadero “origen” e “intención” de los contratantes.
3.- Lo primero, porque se confundió la “condición indeterminada” con la
“CONDICION CAUSAL y la CONDICION POSITIVA que fueron, eso sí, las convenidas”.
En efecto, si la condición causal “depende de la voluntad de un tercero”
(artículo 1534 del Código Civil) y la positiva “de un acontecer” (artículo 1531, ibídem), el
Tribunal no podía interpretar el contrato en el sentido de entender que lo determinante para
establecer la época en que debía perfeccionarse el contrato prometido, lo marcaba el hecho del
“retiro de la minuta de mutuo e hipoteca en favor de los demandantes” del Fondo Nacional del
Ahorro, cuando en realidad todo pendía de los préstamos en dinero gestionados (cláusula
sexta). Mas, como esos préstamos, agrega, “se encontraban plenamente aprobados” a la fecha
de la promesa, lo cual era conocido de los demandados, es lógico que “en estricto sentido no
existía una condición pactada sobre el particular SINO UN HECHO CUMPLIDO”.
Lo anterior demuestra, concluye el censor, que lo relativo a la entrega
de la minuta de mutuo e hipoteca por parte de un tercero (cláusula doce), realmente era un
hecho secundario del cual no podía deducirse la inexistencia de “un lapso o época para
celebrarse el contrato” prometido. La prueba la brinda el mismo apoderado general de los
demandados al suscribir la escritura pública No. 7880 de 19 de diciembre de 1985 de la Notaría
Veintiuna de esta ciudad, oportunidad en la que manifestó que “no cumpliría la promesa NO
porque no existiera la época previamente señalada por las partes para firmarla SINO por
18

razones completamente diferentes a este aspecto”, como que los demandantes “debían haberle
cancelado $2.000.000.oo”.
4.- En cuanto al verdadero “origen” e “intención” de los contratantes,
porque omitió apreciar los siguientes medios probatorios:
4.1- Los testimonios de NUBIA MARIELA BELLO LEAL (fols. 199-200,
C-2) y SUSANA OSPINA JARAMILLO (fols. 17-18, ib.), quienes informan que el apoderado
general de los demandados fue quien “dirigió”, “redactó” y “procedió” a diligenciar la promesa de
contrato, contrario a como éste lo afirmó en la contestación de la demanda y en la demanda de
reconvención, en cuanto dijo “fue elaborado por el abogado de HECTOR MORENO REYES y
CONSTANZA DE MORENO”.
4.2.- La comunicación de 8 de noviembre de 1984 (fol. 19, C-2),
dirigida al demandante MORENO REYES por parte del Fondo Nacional del Ahorro, informando
la aprobación del préstamo, así como lo actuado en el trámite del crédito, lo cual fue conocido
antes de suscribirse la promesa por el tantas veces apoderado general, doctor ERNESTO
GUTIERREZ PUENTES, especialmente: el documento del folio 66, C-2, que lo señala como
beneficiario del giro respectivo y la comunicación de diciembre 21 de 1984, donde se hace una
relación de los requisitos solicitados por el Fondo Nacional del Ahorro, los cuales “fueron
suministrados y aportados gracias al mismo abogado GUTIERREZ” (fol. 65, ib.). Igualmente, la
promesa misma (fols. 103-107, C-2 y 17-21, C-1), la minuta y la constancia de su retiro de la
citada entidad el 31 de enero de 1985 (fols. 29, 33 s. s., C-2), así como las comunicaciones
sobre revocación del crédito e imposición de sanciones a los beneficiarios del mismo (fols. 25 y
27, ib.).
En concordancia, los documentos allegados a la diligencia de
inspección judicial practicada en las Oficinas del Banco Central Hipotecario (fols. 209-228, C-2),
en los que consta que GUTIERREZ PENAGOS conoció dicho “trámite también mucho antes de
firmarse la promesa”, al punto de autorizar, el 17 de septiembre de 1984, “se le cancele el
precio en cédulas del BCH”.
4.3.- La comunicación de 30 de mayo de 1985 (fols. 6-7 y 14, C-1),
remitida por uno de los actores al apoderado general de los demandados, relativa a la
modificación del precio pactado en la cláusula sexta y a que en definitiva no se debía pagar
anticipadamente, ni posteriormente, la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo).
19

Las pruebas relacionadas con la aceptación y cumplimiento de lo
anterior, a saber: la autenticación de la promesa días después de su fecha (28 de diciembre de
1984); la constancia de entrega de la minuta por parte del Fondo Nacional del Ahorro a
HECTOR MORENO REYES; la nota de 7 de febrero de 1985 firmada por ERNESTO
GUTIERREZ PENAGOS recibiendo paz y salvos de los demandantes para efectos notariales
(fol. 12, ib.); la certificación del Notario Veintiuno de esta ciudad (fol. 13, ib.), el testimonio de
éste (fols. 207-208, C-2) y los documentos vistos a folios 40-57, C-1, con lo cual se acredita que
el 11 de abril de 1985 la escritura no se firmó por causa distinta a la ausencia del citado
mandatario; y, finalmente, el documento del folio 95, C-1, donde el citado MORENO REYES,
aclarando la promesa, manifiesta no haber entregado los DOS MILLONES DE PESOS
($2.000.0000.oo).
Además, en lo atinente al pagaré, el Tribunal lo tuvo acreditado con los
testimonios de LUIS FELIPE CASTAÑEDA e ISABEL REYES DE MORENO (fols. 200 y 267, C-
2), “pero…no les dio el alcance y la consecuencia jurídica respectiva, cual es, que
evidentemente el pacto había variado en ese aspecto y que la intención de las partes era
definitivamente firmar la escritura pública que ya se encontraba lista en la Notaría”.
4.4.- Los requerimientos practicados para la firma de la escritura
pública y lo consignado por el mandatario de los demandados en escritura pública como
respuesta a lo ordenado por el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad, sobre que “no
cumpliría la promesa NO porque no existiera la época previamente señalada por las partes para
firmarla SINO por razones completamente diferentes a este aspecto”, como que los actores
debían haberle cancelado la suma de $2.000.000.oo. Además, las “contradicciones” en que
incurrieron los demandados al absolver los interrogatorios (fols. 187-195, C-2), la amenaza de
éstos de poner en venta el inmueble y las reconvenciones que hicieron a los actores en calidad
de arrendatarios de la casa para que la desocuparan (fols. 4 y 15, ib.), todo lo cual denota que
el fin último era sacarlos “injusta e ilegalmente” del bien, como en efecto lo lograron.
5.- En la demostración de los errores denunciados, el censor insiste en
que si el Tribunal hubiese apreciado el “acopio probatorio” relacionado, no habría encontrado la
“existencia de una condición indeterminada”, sino “claramente la intención de las partes, su
finalidad y, por supuesto, que si existió una época dentro de la cual se sabía plenamente
cuando se otorgaría la escritura pública”.
20

5.1.- En efecto, si bien el Fondo Nacional del Ahorro debía entregar la
minuta de mutuo e hipoteca, este acto era simplemente “mecánico y rutinario”, porque a partir
de conocerse, antes de suscribirse la promesa, la aprobación de los créditos, ninguna duda
existía para los contratantes sobre que “la escritura se firmaría en un plazo máximo de 15 días”,
contados a partir de la entrega que el FONDO hiciera a MORENO REYES de la minuta, todo
“en concordancia con la fecha en que los promitentes COMPRADORES entregaron la totalidad
de los documentos a GUTIERREZ PENAGOS, que lo fue el 31 de enero de 1985”.
5.2.- De otra parte, si el Tribunal hubiese visto que el mandatario de los
demandados elaboró la promesa de contrato, que aceptó sus términos, inclusive su
modificación en cuanto al precio, que llevó los documentos a la Notaría, que incumplió su
compromiso de firmar por razones distintas a no saber la fecha para ese propósito, a pesar de
los requerimientos realizados, en fin, no habría concluido que “GUTIERREZ obró de BUENA
FE”. Sobre todo, que pese a esa “carencia de BUENA FE”, “las partes NO tenían duda de la
época de la celebración u otorgamiento de la escritura”.
5.3.- En todo caso, remata, frente a ese comportamiento censurable, el
sentenciador habría encontrado en las pruebas que la conducta del apoderado general
“RATIFICO el convenio pactado”, en el remoto caso de existir incertidumbre sobre la época en
que debía firmarse la escritura pública, pues de acuerdo con la jurisprudencia, “la ratificación
tácita supone el despliegue de conductas tendientes a CUMPLIR el pacto”.
6.- En consecuencia, solicita el recurrente se case la sentencia del
Tribunal para que la Corte en sede de instancia revoque la del juzgado y se acceda a las
pretensiones principales de la demanda.
CONSIDERACIONES
1.- Como se observa, además de insistirse en que por el contenido de
la promesa celebrada, entendiendo como parte integrante de la misma, según la censura, un
documento suscrito por uno de los demandantes que hace mención a la cláusula sexta donde
se determinó el precio del objeto prometido y su forma de pago, no se encontraba afectada de
nulidad absoluta, en el cargo compendiado también se defiende la validez de la misma porque
las demás pruebas que se singularizan, referidas a hechos antecedentes y posteriores a su
fecha, demuestran “claramente la intención de las partes, su finalidad y, por supuesto, que si
21

existió una época dentro de la cual se sabía plenamente cuando se otorgaría la escritura
pública”, amén de que en el peor de los casos, la conducta del apoderado general de los
demandados tendiente a cumplir lo pactado, conllevaba la ratificación tácita de la nulidad.
2.- En consecuencia, al pretenderse derribar la conclusión del Tribunal
en torno a que el pacto de promesa no contenía una condición determinada para perfeccionar el
contrato de compraventa anunciado, anteponiendo hechos que emergen de pruebas distintas al
documento otorgado por los contratantes para consignar las estipulaciones de ella, es claro
que, independientemente de establecerse si la cláusula relativa a ese aspecto fue tergiversada,
lo cual será objeto de análisis líneas adelante, la investigación no puede hacerse al margen del
instrumento que la contiene o de los documentos suscritos conjuntamente por las partes para
adicionarla o modificarla, porque lo contrario implicaría aceptar que cualquier medio probatorio
se erigiría como idóneo para acreditar un contrato de promesa civil, siendo que el artículo 89,
ordinal 1º de la Ley 183 de 1887, condiciona su existencia y validez a la formalidad escrita.
2.1.- Con relación al requisito previsto en el ordinal 3º de la
mencionada disposición, por averiguado se tiene que dado el carácter preparatorio y transitorio
del contrato de promesa, en cuanto su vida es efímera y destinada a dar paso al contrato fin, la
condición, o el plazo, a que allí se alude compatible con la función que dicho contrato debe
cumplir, es la que comporta un perfil determinado, por ser la única que permite delimitar la
época en que debe celebrarse el contrato prometido, pues la otra, la indeterminada, “por su
incertidumbre total, deja en el limbo esa época, y con ella la transitoriedad del contrato de
promesa que es una de sus características esenciales”i[i].
Ahora, como uno de los requisitos definitorios de la promesa de
contrato es que “contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el
contrato”, la Corte ha sostenido que ese presupuesto debe quedar “determinado de
antemano”ii[ii], lo cual no sería posible frente a una condición indeterminada, no sólo por ser
incierta la ocurrencia del evento, sino por ignorarse la época en que éste puede ocurrir. De ahí
que en la misma sentencia inmediatamente citada se consignara que “Es el momento de la
celebración del contrato el que da lugar al nacimiento de la condición con todos los atributos
propios de su naturaleza y es en ese momento en el que puede calificarse a la condición como
indeterminada o determinada”.
i[i] G. J. Tomo CCXLVI, Volumen I, pág. 498, sentencia de 22 de abril de 1997.ii[ii] G. J. Tomo CLXXXIV, pág. 283, sentencia de 18 de septiembre de 1986.
22

En el mismo sentido, en otra ocasión se precisó que la “nulidad
predicable respecto de un determinado contrato debe calificarse a la luz de las circunstancias
existentes al momento de celebrarse y no de circunstancias venideras que, en modo alguno,
puedan alterar tales condiciones concurrentes al producirse la manifestación de voluntad, pues
una cosa es privar de efectos a ésta última por defectos que le son inherentes, es decir que le
conciernen intrínsicamente a su estructura jurídica (validez) y otra bien distinta, la privación de
su eficacia funcional o extrínseca por circunstancias sobrevenidas que tienden a evitar, por
medios diversos, el mantenimiento de una relación negocial de intereses válidamente celebrada
…”iii[iii].
De manera que como la época en que debe celebrarse el contrato
prometido debe quedar determinada de antemano, esto es, al “momento” mismo de suscribirse
la promesa, el requisito en mención no puede entenderse agotado con pruebas ajenas a la
documental que solemniza el pacto, y menos con hechos acaecidos al margen del mismo, verbi
gratia, la conducta práctica observada por las partes que apenas revela la intención de
cumplirla.
La solemnidad a la que por mandato de la ley está sometida la
promesa, hace que cualquier otro medio de convicción que se exhiba para acreditar su
existencia, su modificación o adición, resulte ineficaz para tales propósitos, pues se está ante
un modo tarifario y específico de la prueba. Por lo demás, esa regla de interpretación de los
contratos, la de la intención de los contratantes, no es factible aplicarla a un contrato nulo, de
nulidad absoluta, pues su vocación no es otra que la de la invalidez, salvo el caso de la
ratificación en los términos de la Ley 50 de 1936.
2.2.- Desde luego, para que sea válida la mencionada ratificación, esto
es, el acto por el cual se hacen desaparecer los vicios del contrato cuya nulidad habría podido
ser invocada, para que todo suceda como si el contrato hubiera sido regular desde el principio,
se requiere, tratándose de la ratificación tácita que es la que invoca el recurrente, de la
“ejecución voluntaria de la obligación contratada”, según los términos del artículo 1754 del
Código Civil, que aunque concebido para la nulidad relativa, resulta aplicable al caso de la
nulidad absoluta, inclusive con mayor razón, dado el interés público que sobre esta permea, y
en consideración a que el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, autorizó el saneamiento de la
nulidad absoluta cuando no es generada por objeto o causa ilícitas “por la ratificación de las
partes”, que en el caso no podría tener otro entendimiento que la celebración del contrato
iii[iii] Sentencia de 26 de marzo de 1999, sin publicar oficialmente.
23

prometido, pues esta es la forma de ejecutar la obligación de hacer que el contrato de promesa
genera.
De manera que como la principal obligación que emana de una
promesa celebrada con sujeción a los requisitos señalados en el artículo 89 de la Ley 153 de
1887, es la que contraen las partes de concurrir a otorgar el contrato a que la promesa se
refiere, resulta diáfano que en relación con ese objeto, al ser distintos los derechos y
obligaciones que surgen de aquélla y de éste, la ratificación tácita de la nulidad contenida en la
promesa sólo tendría ocurrencia ejecutando voluntariamente, se repite, la obligación contratada.
Sobre el particular la Corte ha señalado que “siendo la obligación de las partes, resultante
fundamentalmente de la promesa de compraventa, no la de hacerse las entregas de cosa y
precio que serían ejecución anticipada del contrato prometido, sino la de celebrar éste mediante
el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, es evidente que, para que en el caso
del pleito hubiera ocurrido la ejecución voluntaria de la promesa nula y, por lo mismo, su
pretendida ratificación, se necesitaría que por las partes se hubiera otorgado la escritura pública
consumativa del negocio prometido”iv[iv].
3.- Así las cosas, como en el caso concreto las pretensiones
principales de la demanda tienen sustento en el “contrato de promesa de compraventa
contenido en el documento privado de fecha 27 de diciembre de 1984, puntualizado en cuanto a
la realidad de sus verdaderas estipulaciones en la carta de 30 de mayo de 1985”, es claro que
el Tribunal no pudo incurrir en error de hecho alguno al ignorar o tergiversar las pruebas que se
singularizan en el cargo, distintas a las que se dice contienen la promesa de compraventa,
porque así signifiquen “claramente la intención de las partes, su finalidad y, por supuesto, que si
existió una época dentro de la cual se sabía plenamente cuando se otorgaría la escritura
pública”, el requisito atinente a la época para perfeccionar el contrato prometido no puede
quedar acreditado por fuera de la promesa misma o de los documentos suscritos por los
contratantes para modificarla o adicionarla, dada la solemnidad instrumental a la que por ley se
encuentra sometida.
De otro lado, así se haya demostrado que las partes desplegaron
conductas tendientes a cumplir el objeto de la promesa de compraventa, faltando únicamente la
firma de la “escritura pública que ya se encontraba lista en la Notaría”, el Tribunal tampoco pudo
incurrir en error de hecho al omitir apreciar ese caudal probatorio, porque, como ya se dijo, la
convalidación tácita de la nulidad tiene lugar en el caso de la “ejecución voluntaria de la
obligación contratada”. Ahora, si la principal obligación que adquieren las partes por virtud de la
iv[iv] Cas. Civ. de 6 de noviembre de 1968. G. J. Tomo CXXIV, 361.
24

promesa de compraventa, es la de concurrir a otorgar la “escritura pública consumativa del
negocio prometido”, según se expuso, es indiscutible que como en el caso concreto tal
circunstancia no tuvo ocurrencia, descartada queda entonces la idea de la confirmación.
4.- En cuanto al otro error denunciado en el cargo, esto es, la
tergiversación del contenido de la promesa de compraventa en lo atinente a la época señalada
para perfeccionar el contrato prometido, debe observarse que independientemente de
considerar si la “carta de 30 mayo de 1985, suscrita y dirigida por…Héctor Moreno Reyes al
apoderado de los prometientes vendedores, doctor Ernesto Gutiérrez Penagos” (fols. 6-7, C-1),
hace parte de dicho contrato, ninguna falta pudo cometer el sentenciador en el eventual caso de
haberla ignorado, pues si el mencionado documento se refiere al precio del contrato futuro, en
concordancia con la cláusula sexta de la promesa, esto resulta ajeno al tema objeto de análisis,
porque la nulidad absoluta se decretó no porque se haya echado de menos los requisitos
esenciales del contrato de compraventa prometido, entre ellos el concerniente al precio (artículo
1857 del Código Civil), presupuesto este exigido en el artículo 89, ordinal 4º de la Ley 153 de
1887, sino por la omisión de un requisito distinto, como es el previsto en el ordinal 3º, ibídem.
En consecuencia, como la condición, o el plazo, para perfeccionar el
contrato futuro, en este caso el de compraventa, no puede confundirse con la determinación de
los requisitos del contrato al que la promesa se refiere, no cabe duda que en la identificación de
aquel presupuesto esencial de la promesa, ninguna trascendencia tendría establecer cómo,
cuándo y dónde debía pagarse el precio estipulado. Pero como el Tribunal no incurrió en tal
confusión, es obvio que tampoco pudo equivocarse al calificar como indeterminada la condición
pactada en la cláusula doce de la promesa, al punto de expresar que para tales efectos no era
el caso analizar lo relativo a los créditos gestionados, “porque según la cláusula sexta de la
promesa, al parecer ya tenía aprobado el préstamo concedido a los prometientes compradores
y ese hecho lo conocía suficientemente el apoderado general de los prometientes vendedores”.
Por lo demás, si la obligación de hacer que emana de la promesa
bilateral no puede ser pura y simple, sino que por su misma esencia implica que siempre debe
estar sujeta a un plazo o condición determinados que fije la época de la celebración del contrato
definitivo, la determinación de tal época no podía pender de la aprobación de unos créditos que
ya habían sido aprobados, sino necesariamente de un hecho futuro, cierto y determinado,
tratándose del plazo; o de un acontecimiento futuro que ha de suceder o no, pero que si llega a
realizarse, por anticipado se sabe cuándo y en qué época ha de sucederv[v], si de una condición
determinada se trata.
25

De suerte que si conforme a la cláusula doce de la promesa, el
contrato de compraventa debía perfeccionarse en la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, “dentro
de los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual el FONDO NACIONAL DEL AHORRO,
previo concepto favorable sobre la titulación del inmueble, ponga a disposición de los
promitentes compradores la minuta de escritura de mutuo e hipoteca a su favor”,
incuestionablemente la condición así pactada se tornaba indeterminada y, por ende,
incompatible con el carácter transitorio de la promesa, pues no resulta posible determinar la
época en que la Oficina Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro emitiría el concepto favorable
acerca de la titulación del inmueble (cláusula décima).
5.- Por consiguiente, el cargo estudiado no está llamado a prosperar.
CARGO SEGUNDO
1.- En este cargo se denuncia la sentencia del Tribunal de no estar “en
consonancia con las SEGUNDAS PETICIONES SUBSIDIARIAS” (artículo 368, numeral 2º del
Código de Procedimiento Civil), por cuanto si la Corte considera que “definitivamente existe
nulidad en el contrato de promesa de compraventa”, esta decisión no implica que aquellas
deban “correr la misma suerte”, vale decir, “no por ello se debe descartar y olvidar que todos los
actos anteriores a ella dejan de vincular a las partes firmantes”, lo cual supone, dice, dado el
comportamiento del mandatario de los demandados, que “los actos, tratos y conversaciones
preliminares” son trascendentes para dar aplicación al artículo 863 y concordantes del Código
de Comercio.
2.- Al desarrollar la acusación, el censor manifiesta que como sustento
de la misma deja reproducido lo demostrado en el cargo primero, en torno a cómo el “actuar y la
conducta funesta y premeditada” del mandatario GUTIERREZ PENAGOS, es decir, su mala fe
no exenta de culpa, lo sindica como el único responsable de no haberse firmado la escritura
pública, llevando a que los créditos otorgados a favor de los demandantes por el FONDO
NACIONAL DEL AHORRO y el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, “se archivaran (…), lo que
significó la pérdida de credibilidad en el medio financiero, la pérdida de la posibilidad de solicitar
otros créditos en el término propio de la sanción impuesta (…), amen de la pérdida de la casa
donde vivían”.
CONSIDERACIONES
v[v] Cfr. Cas. Civ. de 5 de julio de 1983. G. J. Tomo CLXXII, 122.
26

1.- Aunque la Corte ha sostenido que las sentencias absolutorias no
pueden ser acusadas en casación por incongruentes, toda vez que en ellas se entienden
resueltas todas las súplicas de la demanda y demás pretensiones deducidas por las partes, ese
criterio hoy en día no puede ser aplicable en forma absoluta, porque a partir de la reforma
introducida al numeral segundo del artículo 368, ibídem, por el Decreto 2282 de 1989, una
sentencia de esa estirpe también puede ser producto de la alteración de los hechos expuestos
como fundamento de las pretensiones.
En efecto, ha dicho la Corte, si a la “incongruencia se puede llegar
porque el juzgador se aparta de los extremos fácticos del debate, con lógica se puede concluir
que una sentencia totalmente desestimatoria puede ser el producto de esa alteración de los
hechos, caso en el cual se estaría incurriendo en una inconsonancia o desarmonía denunciable
en casación, porque de conformidad con el 305 ibídem, la congruencia en la actualidad
comprende también ‘los hechos’ fundantes de las pretensiones”vi[vi].
2.- Como se advierte, en el cargo examinado no se denuncia la
sentencia del Tribunal por no estar en armonía con los hechos que fueron expuestos para
demandar, sino por no estar en consonancia con lo pretendido, concretamente “con las
SEGUNDAS PETICIONES SUBSIDIARIAS”, relativas a que se declarara que entre las partes
“hubo…una relación de carácter precontractual”, dirigida a la celebración de una promesa de
compraventa y a una compraventa, y a que se condenara a los demandados a pagar los
perjuicios causados, al no haber obrado, dentro de tal etapa, “con buena fe exenta de culpa”.
En consecuencia, al no quedar duda que el error de procedimiento
denunciado alude a las pretensiones de la demanda, preciso es anotar, como igualmente se
tiene dicho, que para establecer si se incurrió en esa especie de incongruencia, en cualquiera
de sus modalidades de extra, ultra o mínima petita, necesariamente debe confrontarse la parte
resolutiva de la sentencia, que es la que contiene la decisión del conflicto sometido a
composición judicial, con todas y cada una de esas modalidades, para, previa labor de
parangón, verificar si en realidad se presenta un ostensible desacoplamiento entre lo pedido y lo
decidido.
De manera que si los factores de comparación son la demanda y la
parte dispositiva de la sentencia, tal circunstancia explica la razón por la cual la incongruencia
vi[vi] G. J. Tomo CCXLVI, primer semestre, volumen I, sentencia de 7 de marzo de 1997.
27

no puede tener como punto de referencia una decisión desestimatoria, porque ésta supone que
el fallador agotó el estudio de todas las pretensiones. Sobre el particular esta Corporación ha
reiterado que “cosa distinta de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al
peticionario. En el primer supuesto el fallo sería incongruente y, en consecuencia, atacable en
casación con base en la causal segunda; en el segundo no, puesto que la sentencia
desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que
sólo podría ser impugnada a través de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la
ley sustancial. De lo contrario, se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente
cuando fuere favorable a las pretensiones del demandante o a las excepciones del demandado,
lo que a todas luces es inaceptable”vii[vii].
3.- Así las cosas, en el presente caso el Tribunal no pudo incurrir en el
error de procedimiento que se le imputa, porque si confirmó la sentencia de primera instancia
que dispuso, entre otros ordenamientos, “DENEGAR las pretensiones de la demanda principal
incoadas por HECTOR MORENO REYES y CONSTANZA TOVAR DE MORENO”, esto
conlleva el agotamiento de su estudio, no sólo porque al absolver no hizo distinción entre las
pretensiones principales y subsidiarias propuestas, sino porque consideró que todas se
apoyaban en la promesa de contrato esgrimida, al decir que “analizadas en conjunto” las
pretensiones primeras y segundas subsidiarias, “se encuentra que se trata de la misma acción
consagrada en el art. 1546 éjusdem, pero calificada como resolución del contrato de
compraventa con indemnización de perjuicios materiales, morales y corrección monetaria”.
Por manera que si para el Tribunal todas las pretensiones de la
demanda tenían su fuente en la promesa de compraventa, es claro que independientemente de
considerar si esa conclusión es acertada, lo cierto es que en el evento de haberse tergiversado
el contenido material de la demanda, el error sería de juzgamiento, atacable, por ende, con
base en la causal primera de casación y no en la segunda, porque, reitérase, para el
sentenciador la condena al pago de perjuicios pendía de las acciones previstas en la
disposición del Código Civil que hubo de mencionarse, lo cual implica que sobre el particular se
dio decisión expresa.
4.- La acusación, en consecuencia, tampoco está llamada a abrirse
paso.
CARGO TERCERO
vii[vii] Cas. Civ. de 24 de junio de 1997, entre otras. G. J Tomo CCXLVI, Volumen II, 1417.
28

1.- En este cargo y con apoyo en la causal primera de casación, se
denuncia la sentencia del Tribunal por haber quebrantado indirectamente las mismas
disposiciones citadas en el cargo primero, entre otras, además, por falta de aplicación, los
artículos 1º, 2º, 20, 822, 823, 861, 863, 870 y 871 del Código de Comercio, 4º y 82 del Código
de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho en la “interpretación de las
pretensiones de la demanda y en la apreciación de las pruebas”.
2.- En cuanto a la interpretación de la demanda, porque se equivocó al
entender que todas las pretensiones propuestas se dirigían a obtener una condena “con apoyo
en la legalidad del contrato”, cuando la realidad de la demanda demuestra que las “SEGUNDAS
PETICIONES SUBSIDIARIAS son completamente diferentes de las PRINCIPALES y de las
PRIMERAS PETICIONES SUBSIDIARIAS”, incurriendo así en error evidente y trascendente al
no “manifestarse sobre la responsabilidad precontractual”, lo cual lo llevó a dejar de aplicar las
normas que regulan el tema.
3.- Lo segundo, porque al “darle ese equivocado alcance a todas las
pretensiones”, dejó de apreciar las demás pruebas que acreditan la mala fe en que incurrió el
mandatario de los demandados, es decir, las relacionadas en el numeral 4º del cargo primero,
razón por la cual en este acápite la Corte se remite a lo allí consignado, entre otras cosas
porque el censor manifiesta que se permite reproducir, como en efecto lo hace, “los argumentos
presentados en el primer cargo y que son de recibo en este análisis”, orientados desde luego a
acreditar las pretensiones segundas subsidiarias de la demanda.
4.- Por consiguiente, en ese aspecto, la demostración de la acusación
es la misma, pues si el Tribunal hubiese visto en las pruebas relacionadas que el mandatario de
los demandados elaboró la promesa de contrato, que aceptó sus términos, inclusive la
modificación del precio, que llevó los documentos a la Notaría, que incumplió su compromiso de
firmar por razones distintas a no saber la fecha para ese propósito, a pesar de los
requerimientos realizados, en fin, no habría concluido que “GUTIERREZ obró de BUENA FE”.
5.- El recurrente solicita, entonces, se case la sentencia impugnada
para que la Corte en sede de instancia revoque la de primer grado y en su lugar “acceda a las
SEGUNDAS PETICIONES SUBSIDIARIAS de los demandantes por haber recibido un perjuicio
ante la conducta carente de BUENA exenta de culpa por parte del abogado GUTIERREZ
PENAGOS”.
CONSIDERACIONES
29

1.- Como las acciones alternativas tuteladas por el artículo1546 del
Código Civil, suponen la existencia de un contrato válido, es indiscutible que las pretensiones
de cumplimiento o resolución del contrato, resultan incompatibles con la nulidad del mismo,
porque no se puede cumplir o resolver lo que no ha podido producir efectos jamás. Esto explica,
entonces, la razón por la cual, al decretar la nulidad absoluta de la promesa de compraventa
invocada como fuente de obligaciones, el Tribunal expresamente señaló que no había lugar a
estudiar las pretensiones atinentes a esos temas, interpretando, en relación con las segundas
subsidiarias, que éstas no prosperaban porque, como se anota en el cargo, dependían de la
validez de la promesa.
Sin embargo, la apreciación de la demanda en ese sentido no
corresponde a la realidad, porque las pretensiones principales como las primeras subsidiarias,
esto es, el cumplimiento o resolución de la promesa de contrato, respectivamente, si suponen la
validez de la misma y, por ende, la responsabilidad contractual, en tanto que las segundas
subsidiarias, relativas a la responsabilidad “precontractual”, se propusieron sólo “Si no
prosperan las principales ni las formuladas como primeras principales”, aunque, como se
observa, dejando a salvo la promesa, porque el planteamiento de perjuicios derivados de la
nulidad misma, se vino a proponer como algo novedoso con ocasión de la casación y a
propósito de la declaración de nulidad que se impugna.
Así las cosas, como la fuente de responsabilidad de las pretensiones
segundas subsidiarias no es la misma que se adujo para las pretensiones principales y para las
primeras subsidiarias, claramente se comprende que el Tribunal se equivocó al entender que la
condena al pago de perjuicios se derivaba de la validez de la promesa y que como esa validez
había sido derrumbada, la condena no era procedente, por cuanto lo que en realidad se
propuso en la demanda fue una acumulación objetiva y autónoma de pretensiones, mas no una
acumulación eventual o consecuente, acudiéndose a la forma de la subsidiariedad prevista en
el artículo 82, numeral 2º del Código de Procedimiento Civil, lo que imponía el estudio de la
cuestión precontractual propuesta, en defecto de las contractuales, ante la nulidad absoluta de
la promesa.
2.- Empero, como el quiebre de una sentencia en casación requiere
que el error de hecho, además de manifiesto, sea trascendente, esto es, que haya determinado
la decisión final, la falencia cometida por el Tribunal que se ha puesto al descubierto, carece de
30

la trascendencia requerida para que la Corte en sede de instancia tenga que dirimir el conflicto
en términos distintos a los de la sentencia impugnada.
En efecto, si bien la formación de un contrato puede ser instantánea,
en cuanto no se necesita de preparación previa, no puede desconocerse que con frecuencia los
interesados requieren tiempo para perfeccionarlo, mientras agotan fases que permitan proyectar
lo que habrá de ser la relación contractual, siendo ellas de variada índole y, por supuesto, con
distintos alcances, según provengan de simples actos preparatorios de lo que será el futuro
acuerdo de voluntades, verbi gratia, encuentros, contactos, intercambios de opiniones,
consultas, en fin; o de un negocio jurídico que sin dejar de ser un pacto preparatorio y
transitorio, contiene la obligación de contratar en los términos convenidos, tal cual sucede con la
promesa de contrato o con la opción.
Desde luego, aun cuando en ambos casos se trata de cristalizar un
contrato futuro, es claro que al no mediar en el primer evento la obligación de contratar en los
términos convenidos, en principio y salvo casos específicos, la responsabilidad no puede
ubicarse en el plano contractual, como sí acontece en el segundo, en donde por tratarse de un
estadio aventajado en la consecución del contrato, se supone la existencia de un negocio
jurídico con efecto vinculante, lazo éste que, no se descarta, bien pudo ser el producto de esos
tratos preliminares. Pero si no obstante el camino recorrido para llegar al acuerdo de
voluntades, el contrato o el pacto preparatorio de contratar finalmente se frustra, la ley exige a
quienes se contactan ajustar su conducta a los postulados de la buena fe, al prescribir que las
partes “deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen” (artículo 863 del Código de Comercio).
Responsabilidad que, ha dicho la Corte, impide “que una parte abuse
de su libertad para concluir o no el contrato proyectado, en daño de aquélla otra cuyo interés ha
sido solicitado por ella”, porque una “interrupción intempestiva de las negociaciones sin motivo
justo (culpa in contrahendo) puede dar derecho a una indemnización por el daño que sea
consecuencia de la defraudación de la confianza en la seriedad de los tratos que venían
realizándose”viii[viii]. Traduce esto, dijo en otra oportunidad esta Corporación, “que cuando alguien
abusa del derecho de no contratar, es preciso pasar de largo ante tan cimero postulado de la
libertad que se tiene para contratar y ver entonces comprometida igualmente su responsabilidad
civil, la que por tener su génesis en el camino cumplido para llegar a un contrato que finalmente
no se produjo, ha dado en denominarse responsabilidad precontractual”ix[ix].
viii[viii] Cas, Civ. de 28 de junio de 1989, no publicada.ix[ix] Sentencia de 31 de marzo de 1998, aún no publicada oficialmente.
31

3.- En consecuencia, si la responsabilidad sólo tiene lugar en el evento
en que se haya frustrado el contrato, es claro que si la promesa de compraventa fue suscrita,
ninguna responsabilidad habría de deducirse en contra de la parte demandada, porque
independientemente de la validez del acto jurídico celebrado, la existencia del mismo excluye
que en su formación se haya interrumpido intempestivamente, sin motivo justo, entre otras
cosas porque las pruebas que se dicen fueron ignoradas no tienden a acreditar tal rompimiento,
sino algo totalmente distinto.
Ahora, si bien el contrato de compraventa no fue perfeccionado, lo
dicho inmediatamente pone de presente que tal cosa ocurrió no porque se haya querido arribar
a su formación directamente, sino porque la obligación de contratar en los términos de la
promesa a la postre no fue cumplida, según la censura, por causas imputables a la parte
demandada. Sobre el particular, apartes de la acusación son elocuentes en grado sumo,
cuando se afirma que como la escritura pública no fue firmada por el apoderado general de los
demandados, “fue necesario acudir a la ley y a la intervención de los juzgados para que se le
requiriera y cumpiera (sic.) con sus obligaciones contractuales” (el subrayado no es del texto).
En consecuencia, celebrada la promesa de compraventa y establecido
que la obligación de hacer derivada de la misma no se verificó, resulta contrario a la lógica
sostener que entre las partes “hubo…una relación de carácter precontractual, relativa a la
celebración de una…promesa de compraventa y a una compraventa”, porque, como se
advierte, la promesa se firmó, así haya nacido viciada, y porque la firma de la escritura pública
se buscó precisamente con fundamento en dicho acuerdo de voluntades y no en ninguna otra
circunstancia. Por supuesto, cuando los juzgadores de instancia decretaron la nulidad absoluta
del pacto preparatorio contentivo de la obligación de hacer, es porque comprobaron su
existencia. Si así no hubiere sido, no se habrían dado a la tarea de confrontar su validez con los
requisitos señalados en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887.
4.- En tales circunstancias, el cargo que se despacha resulta
infundado.
DECISION
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
32

ley, NO CASA la sentencia de 19 de julio de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por HECTOR
MORENO REYES y CONSTANZA TOVAR DE MORENO contra JAMES SCHULTZ y STELLA
DE SCHULTZ.
Las costas del recurso corren a cargo de la parte demandante
recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
MANUEL ARDILA VELASQUEZ
NICOLAS BECHARA SIMANCAS
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO
(En permiso)
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ
JORGE SANTOS BALLESTEROS
33