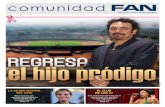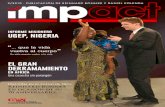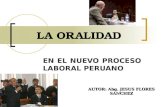LA ACORDADA 1/12 CFAN - Litigacion Orallitigacionoral.com/wp-content/uploads/2017/01/La... · 2017....
Transcript of LA ACORDADA 1/12 CFAN - Litigacion Orallitigacionoral.com/wp-content/uploads/2017/01/La... · 2017....
-
1
LA ACORDADA 1/12 CFAN La incorporación de declaraciones anteriores de testigos en procesos por crímenes de lesa humanidad Fernando Jiménez Montes Colombia
Introducción
En virtud de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
(contractuales y no contractuales), el Estado Argentino asumió la responsabilidad
internacional de brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas de delitos, incluidas
aquellas perjudicadas por actos de abuso de poder.1 Sin duda, dentro de tales
responsabilidades está la de garantizar una pronta y cumplida justicia en los casos de
crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), en
consonancia con “… el mandato y la jurisprudencia internacional que obliga a la República,
habiendo sido asumida con extensión y transparencia que registra pocos precedentes, al
punto de ser citada ejemplarmente en todo el mundo, contribuyendo de este modo a
restablecer la imagen de la Nación Argentina frente a la comunidad continental y
universal.”2
Con el propósito de “posibilitar una mayor dinámica y operatividad a las normas
procesales en vigor”3, la Cámara Federal de Casación Penal argentina, haciendo uso de la
potestad atribuida por el artículo 4º de la Ley 23.984 de 1991, dictó la Acordada 1/12 a fin
de “dictar normas prácticas que sean necesarias para aplicar este Código, sin alterar sus
alcances y espíritu”4. Con claro impacto constitucional, la Acordada 1/12 reafirma el
1 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder (Asamblea General de la ONU, resolución No. 40/34 de noviembre de 1985). 2 Consideraciones de la Acordada 42/08 CSJN. 3 Acordada 1/12 CFCP, parte considerativa. 4 Acordada 1/12 CFCP, parte considerativa.
-
2
absoluto respeto a la inviolabilidad de “la defensa en juicio de la persona y de los
derechos”5 (Art. 18 CPA), al recordar a los jueces “asegurar el debido proceso legal y
garantizar los derechos de las partes, e interpretarlas de acuerdo a la disposición del
artículo 2 de cuerpo legal citado.”6 (Subrayado fuera del texto).
Obsérvese como los deberes nacionales e internacionales del órgano judicial
argentino no se asumen solo desde la órbita de los derechos de las víctimas, sino desde la
lógica constitucional de los derechos del imputado y de su legítimo ejercicio al derecho de
defensa, con lo cual la Acordada 1/12 enfrenta un examen de legitimidad, en el marco de
una confrontación instrumental probatoria entre el derecho a la justicia de las víctimas y
las garantías procesales de los acusados.
Demostraré en este ensayo que la Acordada 1/12 CFCP respeta claramente los
postulados constitucionales y legales en materia de garantías procesales. Sin embargo,
haré notar la necesidad de encontrar y aplicar fundamentos jurídicos válidos que, sin
afrentar el derecho adversativo de confrontación de testigos en cabeza de la defensa y el
acusado, hagan posible la incorporación a juicio de declaraciones anteriores de testigos
que estén el peligro de ser revictimizados si acuden a la audiencia oral y pública de
juzgamiento.
1. La audiencia preliminar para procesos complejos
La Acordada 1/12 centra su atención en la fase de ofrecimiento de prueba de La
Ley 23.984 de 1991. Entiende que allí es donde se están presentando muchos de los
nudos que impiden dar celeridad al proceso. Por tal razón, echa mano de un instituto
eminentemente adversativo presente en la mayoría de códigos con tendencia acusatoria
latinoamericanos, cual es el de la audiencia intermedia oral y pública, entendida ésta
como el escenario ideal para el debate adversativo entre partes, que aporta mejor
5 Artículo 18 Constitución de la Nación Argentina. 6 Acordada 1/12 CFCP, parte considerativa.
-
3
información para las determinaciones de admisibilidad de la prueba ofrecida, y que
permite, entre otras cosas, definir algunos hechos no controvertidos, sometiéndolos a
acuerdos probatorios que evitan la práctica de prueba innecesaria y poco útil para probar
las pretensiones de parte.
La norma del artículo 355 del CPPN no descarta la posibilidad de que el
ofrecimiento probatorio y sus oposiciones se hagan oralmente, limitándose a exigir un
decreto probatorio mediante auto, que, de todas maneras, es emitido en dicha audiencia
oral. Sin duda la “norma práctica” contribuye a dar celeridad a la actuación, toda vez que
facilita también la organización y adecuada planeación de la fase de juicio destinada a la
producción de la prueba. El derecho de defensa se ve fortalecido en la medida en que el
acusado y su defensor conocen con mayor rigor las pretensiones probatorias del
Ministerio Fiscal, actualizándose así con mayor rigor el principio de igualdad de armas.
2. La prueba de referencia y su admisibilidad excepcional
Se resalta la importancia que para un sistema garantista de enjuiciamiento tienen los
principios de inmediación y contradicción de la prueba. Se trata de la columna vertebral de
un sistema verdaderamente garantista, ya que en ellos confluyen todos los demás valores,
principios, derechos y garantías constitucionales relacionados con el proceso penal. La
centralidad de la prueba y su real contradicción en sede de juicio oral, es el mayor logro
de los estados modernos, en busca de mejores sistemas democráticos garantistas.
Si bien, la Constitución de la Nación Argentina no se refiere en su Artículo 18 a los
principios de inmediación7 y contradicción de la prueba, el artículo 391 del CPPN prevé la
nulidad (con excepciones) de la prueba testifical, cuando las declaraciones testimoniales
son suplidas por la lectura de las recibidas durante la instrucción. Aquí está presente la
noción de lo que en el derecho comparado se denomina prueba de referencia, cuyos
7 La inmediación de la prueba debe ser entendida hoy por hoy como aquella condición garantista sin la cual no puede incorporarse o practicarse legalmente un medio de prueba al plenario, con plena observación y valoración directa del juzgador para fundar su fallo.
-
4
elementos son: (i) una declaración hecha fuera del juicio oral; (ii) un declarante o persona
que hace la declaración, que no estará presente en el juicio; (iii) el propósito de probar la
verdad de la declaración; (iv) un medio de prueba a través del cual se pretende llevar al
juicio la declaración.8
Por regla general la prueba de referencia es inadmisible, porque violenta gravemente
los principios de contradicción e inmediación, ya que: (i) sobre la declaración hecha fuera
del juicio es imposible realizar la impugnación de credibilidad de la persona que la
pronunció, a través del contrainterrogatorio; y (ii) no puede materializarse tampoco el
principio de inmediación, ya que el juez del juicio oral no tiene la posibilidad objetiva de
valorar directamente la percepción de los hechos narrados por el testigo que dio la
declaración con anterioridad al juicio, su capacidad de evocación de esos hechos, así como
tampoco apreciar o inmediar lo relativo a la naturaleza de lo que percibió, el estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales tuvo la percepción, las circunstancias de
lugar, tiempo y modo en que éste los percibió. Tampoco pude valorar, para efectos de
credibilidad, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio en juicio oral, por la
sencilla razón de que no está presente en él.
La Acordada 1/12 reafirma la necesidad de admitir excepcionalmente declaraciones
anteriores de testigos: “Podrán admitir la incorporación del registro fílmico o grabado y de
las actas correspondientes a testimonios producidos en otras instancias, de ese proceso o
de otras actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 391 del Código
Procesal Penal de la Nación, según el caso.” Tenemos entonces la regla del artículo 391
que, a partir de proscribir la prueba de referencia, acepta su admisibilidad en algunos
casos, “… siempre que se hayan observado las formalidades de la instrucción”:
1. Cuando el Ministerio Fiscal y las partes hubieren prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citación se ordenó.
2. Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria del testigo.
8 Regla 60, Código de Evidencias de Puerto Rico.
-
5
3. Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar.
4. Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido su testimonio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 357 y 386.
Es claro que la Regla Quinta de la Acordada 1/12 no adolece de problemas de
ilegalidad, como quiera que se ajusta a los parámetros legales de admisibilidad
excepcional de la prueba de referencia consagrados en el artículo 391 del CPPN. Sin
embargo, no basta la regla del artículo 391 para revestir de legalidad todos los casos
donde se hace necesaria la incorporación de declaraciones anteriores de testigos, en los
procesos penales por crímenes de lesa humanidad.
3. Requisitos generales para la incorporación de declaraciones anteriores de testigos en el juicio oral
La doctrina foránea ha formulado eventos de admisibilidad excepcional de la prueba
de referencia, basándose en los siguientes criterios generales: (i) que no hay lesión
significativa al derecho de confrontación de la parte contra la cual se admite la prueba de
referencia; (ii) el elemento necesidad, en cuanto a que el declarante no está disponible
para testificar en el juicio o vista en que se ofrece prueba de referencia; y (iii) garantías
circunstanciales de confiabilidad que pueda tener la declaración.9 La forma de aplicar
estos criterios a cada una de las excepciones que los códigos procesales traen, es
comentada así por el Profesor Chiesa Aponte:
“Lo primero se advierte en las admisiones, en el testimonio anterior y en las declaraciones anteriores de testigos. Lo segundo, el elemento de necesidad, se advierte en todas las reglas de excepción condicionadas a la no disponibilidad del declarante para testificar. El tercer factor está alegadamente presente en la gran mayoría de las reglas de excepción a la regla de exclusión. En muchos casos hay más de un factor presente.”10
Sea lo primero verificar con qué criterio de admisibilidad excepcional se relaciona cada
una de las excepciones del artículo 391 del CPPN. La excepción 1 cumple a cabalidad con 9 Chiesa A. Ernesto, Tratado de derecho probatorio, Tomo II, publicaciones JTS, USA, 2005, Pg. 588. 10 Idem Supra.
-
6
el primer criterio del derecho comparado, cual es: que no haya lesión significativa al
derecho de confrontación de la parte contra la cual se admite la prueba de referencia. La
excepción 3 obedece a la lógica del segundo criterio: el declarante no está disponible para
testificar en el juicio o vista en que se ofrece prueba de referencia. La excepción 4 coincide
también con el segundo criterio, ya que la no disponibilidad del declarante se da en el
evento en que no puede concurrir al debate por enfermedad u otro impedimento,
siempre y cuando se haya hecho así el ofrecimiento debido; también porque el testigo,
perito o intérprete no comparece por estar impedido legítimamente, con lo cual podrá ser
examinado en el lugar donde se encuentre por un juez del tribunal, con asistencia de las
partes. La excepción 2 no es estrictamente referida a una determinación de admisibilidad
de medios de prueba, ya que tiene que ver es con la denominada “evidencia de
impugnación”.
Ahora bien, podemos ubicar un factor adicional que la CFCP consideró puede ser
tomado como de excepcional admisibilidad:
“Se recomienda a los jueces que deben resolver sobre la comparecencia a audiencia oral y pública de víctimas – testigos, sus familiares o testigos menores de edad, que tengan en cuenta los casos en que su presencia pueda poner en peligro su integridad personal, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, o ser pasibles de intimidación o represalias, especialmente en los juicios que involucran agentes del Estado, organizaciones criminales complejas, crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad, abusos sexuales, o hechos humillantes, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimización, privilegiando el resguardo de su seguridad personal.”11 (subrayado fuera del texto).
Analizaremos entonces en que forma este nuevo criterio, que no contradice los
alcances y espíritu del CPPN según su artículo 4º, se adecúa a los factores generales de
admisibilidad excepcional de la prueba de referencia.
11 Acordada 1/12 CFCP, regla quinta.
-
7
(a) Que no hay lesión significativa al derecho a confrontación de la parte contra la cual se admite la prueba de referencia.
El Derecho a confrontación es un derecho constitucional que todo acusado tiene para
enfrentar “cara a cara” a cualquier testigo que deponga en juicio, comprometiendo la
responsabilidad penal del procesado. El método por excelencia de dicha confrontación es
el contrainterrogatorio, en ausencia del cual la prueba se torna ilegal por su forma de
producción irregular y, por lo tanto, excluible o inadmisible, así satisfaga algún otro
requisito de admisibilidad excepcional.
Lo fundamental entonces para el derecho a confrontación es que el
contrainterrogatorio del testigo tenga ocurrencia durante su deposición en la audiencia de
juicio oral. Sin embargo, cuando el contrainterrogatorio se realiza en un escenario judicial
anterior al juicio oral, puede decirse que el derecho a confrontación no sufre mengua, solo
si aquél ha sido suficiente, en términos de garantía judicial, para impugnar o refutar la
credibilidad del testigo y/o de su testimonio. Y esto es así, porque en esas circunstancias la
declaración posee suficiente garantía de confiabilidad producto de una exigente puesta a
prueba del testigo sobre su dicho. Así lo afirma el profesor Maier: “… no basta garantizar
el derecho de ofrecer y producir prueba, si él no va acompañado de la posibilidad de
controlar todo el material probatorio que valorará todo el tribunal en la sentencia; y
controlarlo quiere significar, precisamente, asistir a su recepción con facultades
exploratorias y críticas.”12 (Subrayado fuera del texto).
Tampoco sufre mengua el derecho a confrontación cuando la defensa tuvo la
oportunidad de contrainterrogar al declarante en su versión anterior al juicio, y no lo hizo:
“En el caso de un testimonio recibido durante los procesos iniciados durante los últimos diez años, es necesario determinar si la defensa tuvo la oportunidad de asistir a la declaración y no lo hizo. En este caso, no parece lógico someter a la víctima – testigo a una nueva situación traumatizante porque la defensa decidió no ejercer su derecho en ese momento.
12 Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, tomo I, 2ª edición, Buenos Aires, Del Puerto, 2004, Pg. 586.
-
8
Dada la particular situación de estos testigos, parece justo que la defensa cargue con las consecuencias de sus propias decisiones.”13
Bajo los anteriores fundamentos, el nuevo factor de admisibilidad excepcional de
prueba de referencia propuesto por la Acordada 1/12 CFCP en su regla quinta, referido a
la innecesaria o reiterada exposición y revictimización del declarante, resulta admisible,
no solo en las hipótesis fácticas descritas en el artículo 391 del CPPN, sino en aquellas que
la regla propone especial y concretamente: “… producidos en otras instancias de ese
proceso o de otras actuaciones…”, siempre y cuando, claro, el derecho a confrontación se
haya respetado suficientemente. Pero, un problema se presenta al contrastar la
declaración anterior sometida a contrainterrogatorio, con el siguiente factor de
admisibilidad general:
(b) Que el declarante no esté disponible para testificar en el juicio o vista en que se ofrece la declaración anterior.
Y resulta problemática dicha contrastación, porque la no disponibilidad del testigo, en
el caso de la Acordada 1/12, no se refiere a factores confirmables objetivamente, como
una enfermedad que le impide al testigo declarar en juicio, sino a factores hipotéticos no
confirmables fácilmente, como son aquellos referidos a posibles peligros a la integridad
personal del declarante, a su salud mental o sus emociones, o a posibles situaciones de
intimidación o represalias. Para que este tipo de factores sean tenidos en cuenta en sede
de “no disponibilidad del testigo”, se haría necesario, primero, que la parte proponente
corra con la carga de demostrar la efectiva probabilidad de su ocurrencia (a través de
prueba base pericial, por ejemplo), y segundo, “… el tribunal deberá hacer un balance de
intereses a la luz de la naturaleza de la incapacidad del declarante y la importancia de su
testimonio, para determinar si procede una suspensión o si debe reputarse no disponible al
declarante.”14 Resulta problemático entonces, que la CFCP haya invertido la carga
13 “Sicardi, Mariano. La aplicación de las reglas prácticas de la Cámara Federal de Casación Penal en las causas por delitos de lesa humanidad”, en: Los juicios por crímenes de lesa humanidad, compilación de Atinua, Gabriel; Nakagawa, Alexis; y Gaitán, Mariano. Ediciones Didot, 2014, Buenos Aires, Pg. 77. 14 Chiesa A. Ernesto, op. cit. Pg. 639.
-
9
argumentativa para el ofrecimiento de las declaraciones anteriores de víctimas – testigos,
poniéndola en cabeza del acusado:
“Cuando alguna parte se opusiere a la incorporación por lectura o del registro por medios electrónicos de dichos testimonios y solicitase su declaración en la audiencia oral y pública, los jueces podrán requerirle los motivos y el interés concreto de contar con esa declaración en ese acto, como también los puntos sobre los que pretende interrogar. El Tribunal tendrá en cuenta tales alegaciones para resolver lo que correspondiere, debiendo garantizar el derecho de los defensores al control de la prueba o a repreguntar sobre cuestiones que afecten los derechos de sus defendidos.” (Subrayado fuera del texto).
Los principios rectores del proceso penal consagrados en el CPPN (Ley 23.984),
considerados universalmente como “parámetros de interpretación constitucional”, y en
especial aquel citado en la Acordada 1/12 (art. 2) , ordenan que “Toda disposición legal
que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este
Código,… deberá ser interpretada restrictivamente” (Subrayado fuera del texto). No sería
una interpretación restrictiva afirmar que la defensa no esgrimió un motivo y un interés
valido concreto para oponerse al ingreso de ese tipo de declaraciones. Y no lo es por la
potísima razón de que quien tiene que argumentar para el logro de la admisibilidad de la
prueba es la parte que la ofrece, en este caso el Ministerio Fiscal, quien ostenta la carga
probatoria de la acusación. Lo contrario sería interpretar la norma restringiendo el
derecho de defensa y asignando una carga que el acusado no tiene en ningún
ordenamiento penal. Ahora bien, si de lo que se trata es de que, frente a la omisión del
Ministerio Fiscal de ofrecer al testigo que dio la declaración antes del juicio, para
incorporarla por lectura en él, la defensa tendría el derecho de ofrecerlo como su testigo
y, ahora sí, estaría obligada a fundamentar su pedimento ofreciendo concretos motivos e
intereses pertinentes, útiles y relevantes para su particular teoría del caso.
(c) Garantías circunstanciales de confiabilidad que pueda tener la declaración a incorporar.
Puede suceder que la declaración de referencia no lesione significativamente el
derecho a confrontación del acusado, y que el declarante pueda ser válidamente
-
10
declarado “no disponible”, pero si la declaración producida en otras instancias de ese
proceso o de otras actuaciones no presta suficientes garantías de confiabilidad, el tribunal
debe optar por rechazar el ofrecimiento de prueba de referencia relacionada con la
“innecesaria y reiterada exposición y revictimización del declarante”.
Supongamos que la declaración a incorporar fue sometida suficientemente a
contrainterrogatorio por la defensa técnica del acusado en su oportunidad, pero de dicha
confrontación se obtuvo una declaración ambigua, poco creíble, con errores o fallas en
los procesos de adquisición, memorización o evocación, tal deposición adolecería de
suficientes circunstancias de confiabilidad para fundar un fallo.
Cuestiones problemáticas se presentarían también en eventos donde la declaración
anterior se dio para probar un delito diferente al que está siendo juzgado, o contra un
acusado diferente, o quien contrainterrogó al declarante en su oportunidad es un
abogado diferente al que está apoderando la casusa actual. En estos tres casos, si la
defensa tuvo oportunidad de contrainterrogar con interés o motivo similar al que tiene
para contrainterrogar en el juicio actual, la declaración puede ser admisible. De lo
contrario, quedarían planteados graves problemas de confrontación y, sobre todo, de falta
de confiabilidad del testimonio anterior. Este factor de admisibilidad parece estar
presente en la regla cuarta de la Acordada 1/12 cuando expresa: “Se podrá admitir la
reproducción de videos y medios audiovisuales que se encuentren incorporados en otros
debates, que sean pertinentes por cuestiones de conexidad, ya sean de peritos o testigos.”
(Subrayado fuera del texto).
Conclusiones
El ejercicio de la potestad consagrada en el artículo 4º del CPPN resulta de particular
importancia en aras de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado
Argentino adquirió con sus nacionales y con la comunidad internacional, para la
-
11
persecución y juzgamiento efectivos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la
dictadura militar entre 1974 y 1983. Dotar de mayor dinámica y operatividad a las normas
procesales vigentes a través de reglas prácticas de gestión eficiente y efectiva del proceso
y de la prueba, constituye una decisión estratégica fundamental que merece un
seguimiento permanente y un análisis profundo que permitan su actualización y su
aplicabilidad jurídica, sobre todo cuando están de por medio las víctimas del terror
estatal.
Nadie puede negar que los valores constitucionales de memoria, verdad, justicia y
reparación de las víctimas son de interés global y prioritario, razón por la cual se hacía
necesario crear normas prácticas para garantizar su no revictimización, y dar celeridad a
los tantos procesos penales abiertos para castigar ejemplarmente a los victimarios. La
posibilidad de incorporar válidamente declaraciones de víctimas – testigos rendidas en
otros procesos o en etapas primarias de los actuales, se constituyó como un mecanismo
necesario y útil para tales fines. La academia y la judicatura tienen la misión y la
responsabilidad de dar alcance interpretativo a dichas normas jurídicas, a efectos de
garantizar la plena legalidad en su aplicación y, por su puesto, develar y dar funcionalidad
a institutos jurídicos procesales y probatorios nacionales y foráneos que permitan llenar
los vacíos normativos presentes en la Acordada 1/12 CFCP.
Bibliografía
1. Andrés Baytelman y Mauricio Duce, Litigación penal en juicios orales, Ediciones
Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2001.
2. Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2.000.
3. Ernesto Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, Tomo II, publicaciones JTS,
USA, 2005.
-
12
4. José Joaquín Urbano Martínez, la nueva estructura probatoria del proceso penal,
Ediciones Jurídicas Andrés Morales, Bogotá D.C., 2008.
5. Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Editorial Trotta, Madrid, 1995.
6. Julio Maier, Derecho Procesal Penal. Fundamentos, tomo I, 2ª edición, Buenos Aires,
Del Puerto, 2004.
7. Sicardi, Mariano. La aplicación de las reglas prácticas de la Cámara Federal de Casación
Penal en las causas por delitos de lesa humanidad”, en: Los juicios por crímenes de lesa
humanidad, compilación de Atinua, Gabriel; Nakagawa, Alexis; y Gaitán, Mariano.
Ediciones Didot, 2014, Buenos Aires.
8. Fernando Jiménez y César Reyes. Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal
Acusatorio Colombiano. Manual General de Operadores Jurídicos. USAID – CHECCHI –
2005.
9. Fernando Jiménez. Fundamentos constitucionales y sistema procesal acusatorio.
Módulo de formación defensores públicos. Universidad Católica de Colombia – Unión
Europea. 2009.
10. Fernando Jiménez. Gestión jurídica y forense de la prueba en el juicio oral. Módulo de
énfasis. Escuela de la Defensoría Pública de Colombia. 2012.