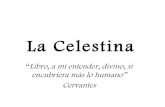La celestina. Obra de encrucijadas
-
Upload
paula-rivera-jurado -
Category
Documents
-
view
52 -
download
2
Transcript of La celestina. Obra de encrucijadas

La Celestina: Obra de Encrucijadas
La Celestina: Obra de encrucijadas
I. La época
Sin duda Fernando de Rojas no fue consciente de la gran repercusión que ha
tenido su obra a lo largo del tiempo, aunque ¿es realmente Rojas creador de
La Celestina? Diversos estudios nos han demostrado indicios de un primer
autor "fantasma" que deja planteada la materia que luego Rojas retoma. Así,
estamos ya ante un primer problema, la confluencia de dos autores en la obra.
Y este no es sólo el único. Podríamos definir a la tragicomedia de Calisto y
Melibea como un collage donde se han entrecruzado autores, épocas, géneros,
estilos y otros elementos. De ahí su singularidad y originalidad ya que no
encontramos en la tradición ningún texto que se le asemeje. La Celestina fue
indudablemente un producto novedoso, innovador.
En primer lugar, la obra se contextualiza en el panorama literario del final
del Medievo; aunque más concretamente, marca la transición entre dos
épocas: la Edad Media y el Renacimiento. Por lo tanto, es natural que el libro
esté impregnado de elementos característicos de ambos períodos: esa mezcla
confusa de lo natural con lo sobrenatural, el reflejo de la sociedad estamental y
los profundos temores religiosos son rasgos típicamente medievales. Por otro
lado, también resaltan ideas que caracterizan al periodo renacentista: el paso
del teocentrismo al antropocentrismo o el conocido carpe diem:
"Gozemos y holguemos, que la vejez pocos la ven"
1

La Celestina: Obra de Encrucijadas
No hay que olvidar otro rasgo renacentista: el carácter urbano de la obra.
Incluso se ha definido a la tragicomedia como "obra de ciudad". Sin embargo,
estas ideas se cruzan con otras específicamente medievales, como es la
fortuna:
"Que la fortuna ayuda a los osados".
Por lo tanto, el texto es el puente entre dos pensamientos y dos mundos
bien diferentes: los últimos resquicios de la Edad Media y los nuevos albores
del Renacimiento.
II. El género literario
El segundo problema que ha levantado grandes disputas entre la crítica es el
referido al género literario. Sobre todo, porque el título (Tragicomedia), la forma
dialogada y la división en actos implican una función dramática que la obra a
primera vista no parece tener. Sin embargo para ser novela presenta el
inconveniente de la forma dialogada. No cabe duda, no obstante, que para sus
autores y primeros lectores la obra pertenecía al género dramático, aunque no
fuera representable en el escenario.
En el siglo XVI el género de La Celestina no suscitó, como hemos dicho
anteriormente, ninguna duda y fue considerada por todos una obra dramática.
La única causa de discusión por aquel entonces fue su denominación de
"comedia" en las primeras impresiones, lo cual no era del todo admisible en
pleno Renacimiento, ya que se suponía que la comedia clásica tenía un final
feliz. Tampoco podía llamarse tragedia porque La Celestina tenía personajes de
baja condición social. Por ello, Rojas, saliendo al paso de todas estas
objeciones tituló su obra con el nombre de "tragicomedia", valiéndose de un
término empleado ya por Plauto.
Más tarde, en el siglo XVIII, como el texto no encajaba en las
preceptivas clasicistas, especialmente por su extensión, que la hacía
irrepresentable, dejó de considerarse teatro para ser definida con términos tan
ambiguos como "novela dramática" o "novela dialogada". A este respecto,
2

La Celestina: Obra de Encrucijadas
María Rosa Lida critica duramente el término "novela dialogada": "este híbrido
concepto, que sólo pudo emanar de la incapacidad de la crítica dieciochesca
para clasificar formas ajenas a la preceptiva tradicional".
La crítica actual, como veremos, está dividida a este respecto. Una de
las teorías más extendidas y ya expuesta por primera vez por Lida en 1962
(pero sugerida por Menéndez Pelayo) es la que define a La Celestina como
una "comedia humanística" al estilo de las que se estaban realizando en Italia.
Estas comedias humanísticas italianas, siempre escritas en latín, descendían
en línea directa de las comedias de Terencio y, a veces, de las de Plauto,
aunque no seguían ciegamente a sus modelos.
En efecto, la obra de Rojas tiene sus raíces en la comedia latina de
Terencio. Como se sabe, las comedias terencianas servían con frecuencia de
texto escolar en la Edad Media y el Renacimiento, y el propio Rojas, en los
versos acrósticos, nos invita a notar la conexión entre su obra y dicha comedia.
Además, muchos elementos temáticos y formales comprueban esta relación;
por ejemplo: los resúmenes de los actos, la anonimia del lugar en que sucede
la acción, el empleo de los apartes, la creación de los personajes... Respecto a
este último rasgo, los personajes tienden a aparecer en parejas (Calisto y
Melibea, Sempronio y Pármeno, Tristán y Sosia, Elicia y Areúsa...). Como en
Terencio, sus nombres personifican un rasgo esencial de su carácter (Calisto,
hermosísimo; Melibea, dulce como la miel; Celestina; malvada "scelestus";
Pleberio, plebeyo)
Como vamos observando, el texto no nace de la nada. Según ha
estudiado Mª Rosa Lida, La Celestina parte de una fórmula dramática que
arranca de la "comedia romana", se prolonga en las "comedias elegíacas"
medievales y concluye en la "comedia humanística".
Posteriormente, cuando comienza el desarrollo de la novela moderna, la
crítica quiso ver en La Celestina una obra narrativa. De hecho, son abundantes
los críticos que como Alan Deyermond piensan que: si bien la obra en su origen
es una tentativa de adaptar el género italiano en España, en su desarrollo tal
idea queda rechazada para acercarse más a los géneros novelísticos. "Primera
3

La Celestina: Obra de Encrucijadas
novela española", la llama Deyermond. Sí es cierto que en su momento no era
una novela, pero sí es culpable del origen del género.
Por su parte, Stephen Gilman llegó a la conclusión ya en 1945 de que la
obra de Rojas era "agenérica", es decir, algo distinto y anterior a que la
comedia y la novela cristalizaran como géneros literarios. Sin duda, el género
de La Celestina ha constituido y sigue constituyendo todo un campo de
discusión entre los críticos y los lectores de la obra.
III. El autor
Más controvertido, por el número de estudiosos que a ello se han dedicado,
parece ser el problema del autor, en torno al cual se han levantado serias
discusiones.
En primer lugar, la edición de 1499 apareció sin título y sin autor; las de
1500 y 1501, sin embargo, añadían unas octavas acrósticas y la "Carta del
autor a un su amigo", a través de las cuales descubrimos a Fernando de Rojas
y conocemos su declaración de que él se había encontrado escrito el primer
acto y decidió continuar la obra a partir de él.
En el siglo XIX, sin embargo, se llega a dudar de la existencia de Rojas,
hasta que algunos estudiosos demuestran con documentos su existencia y su
autoría. Pero las palabras de Fernando de Rojas en las que declaraba que él
había sido sólo el continuador de una obra ya comenzada no fueron aceptadas
por toda la crítica. Así, Menéndez Pelayo, siguiendo a Leandro Fernández de
Moratín y Blanco White, defendió abiertamente la existencia de un único autor,
basándose en la unidad de estilo. Además, justificó la "mentira" de Rojas por
su condición de judío converso y su miedo a la Inquisición. Por otra parte, para
María Rosa Lida, la ambigüedad moral e incluso su "existencialismo agnóstico"
eran una razón más para que una persona respetable y de elevada posición
social (recordemos que Rojas era jurista) se recatara de ampararla, aunque no
renunciara a señalar indirectamente su paternidad (técnica literaria muy usada
en la época).
En definitiva, los que defienden un solo autor se basan en que sería
imposible que una obra tan singular pudiese ser creación de manos distintas;
4

La Celestina: Obra de Encrucijadas
pero el lenguaje, las fuentes, los refranes... demuestran la existencia de los
dos autores. Esta última idea fue defendida por Menéndez Pidal y, a partir de
él, pocos críticos opinan lo contrario.
Respecto a quién fue ese autor primero hay varios candidatos: Rodrigo
de Cota o de Juan de Mena. Según algunos estudios no parece probable que
Mena fuese el autor ya que su fama en Salamanca no le hubiera permitido
permanecer en el anonimato mucho tiempo. Sin embargo, la candidatura de
Rodrigo de Cota parece más admisible, aunque no se tienen prueban exactas.
Una última teoría es la que defiende a la Celestina como obra de un
grupo, pero tal idea no ha encontrado demasiada cabida.
IV. Otros elementos
No sólo confluyen en la obra épocas, géneros y autores; adentrándonos ya en el
texto en sí, vemos cómo se entrecruzan otros elementos: distintos registros del
lenguaje, diferentes estamentos sociales, incluso los conjuros para Melibea.
En efecto, en la Celestina se reconoce un lenguaje culto y latinizante,
cargado de artificios, y un habla popular lleno de refranes y de vivas
expresiones. Sin embargo, la separación no es muy clara ya que el uso de los
diferentes registros del lenguaje no se corresponde de forma absoluta con los
distintos estamentos sociales (señores y plebeyos). Pero a veces se entrecruzan
ambas tendencias dependiendo no sólo del emisor, sino también del interlocutor
y del asunto tratado.
El estilo elevado, por su parte, presenta una cierta moderación, aunque
encontramos aún la frecuente colocación del verbo en el final de la frase,
amplificaciones y latinismos léxicos y sintácticos como el uso frecuente del
infinitivo o el participio de presente.
También el lenguaje popular, tan rico en La Celestina, está sujeto a cierta
mesura, ya que es prudente en el uso de dialectalismos y de formas de
ambientación localista que le podrían haber proporcionado fáciles elementos de
comicidad. En cambio, es destacar la gran abundancia de refranes.
Por último, en la Tragicomedia la técnica del diálogo se manifiesta con
total perfección, pudiéndose distinguir diferentes tipos según la intención del
5

La Celestina: Obra de Encrucijadas
autor: monólogos caracterizadores y ambientadores (muy importantes ya que al
no estar destinada la obra para la representación sirven al mismo tiempo de
acotaciones dramáticas) diálogos oratorios y diálogos breves de gran riqueza.
Por otro lado, la Celestina rompe con la división clásica en estamentos
sociales. Se produce una mezcla entre personajes burgueses (Melibea, Calisto,
Pleberio...) y los del estado llano (Celestina, los criados, las muchachas...).
Pleberio y Pármeno se asemejan a su señor, lo tutean, se mofan de él a sus
espaldas, conspiran contra él. Finalmente la codicia, una de las claves de la
obra, arrastra a todos los personajes (tanto los más elevados como los más
bajos) a la perdición, a la muerte. En definitiva: no existen fronteras entre una
clase y otra; todo es franqueable, todo se traspasa.
En la Celestina muchos elementos se mezclan sin provocar el caos. La
vieja alcahueta posee en su casa un laboratorio donde combinaba hierbas,
plantas medicinales y otros objetos rituales:
"(...) tenía en el techo de su casa colgadas; mançanilla, flor de saúco y de
mostaza, spliego y laurel blanco, tortarosa y gramonilla, flor salvaje y higueruela,
pico de oro y hojatinta (...)"
En el acto III, uno de los más relevantes del libro por su relación con las
artes de hechicería, Celestina elabora el famoso encantamiento para Melibea
dirigiéndose a Plutón señor de la profundidad infernal. En su hechizo, la
alcahueta aúna diferentes conjuros:
"(...) Yo, Celestina, te conjuro por la virtud y fuerça destas bermejas letras, por la
sangre de aquella noturna ave con que están scritas, por la verdad de aquestos
nombres y signos que en este papel se contienen, por la áspera ponçoña de las
bívoras de que este azeyte fue hecho, con el qual unto este hilado; vengas sin
tardanza a obedeçer mi voluntad (...)"
V. Conclusiones
En resumen, la Celestina cierra un mundo medieval y anuncia la llegada de una
nueva corriente, el Renacimiento. Proclama que no hay salida, que todo está
hecho a modo de contienda o batalla; de hecho, simbólicamente todos acaban
en el suelo. Un reflejo de esa muerte igualadora que nos equilibra a todos sin
distinguir clases sociales.
6

La Celestina: Obra de Encrucijadas
Esto nos lleva a un nuevo problema de encrucijadas: la intención de la
obra. ¿Qué quería mostrar realmente Rojas? ¿Cuál era su fin? La crítica ha
defendido diversas opiniones; desde que La Celestina tendría una intención
moral (Marcel Bataillon), hasta que posee una pretensión existencialista
(Gilman); quien piensa que la obra es fruto del origen converso de Rojas.
Personalmente y para concluir, me inclino más por la tesis de María
Rosa Lida (tesis de la intención didáctica). En breves palabras, Lida no niega el
fondo moralista, pero piensa que una fábula moral no contendría personajes y
caracteres, sino personificaciones ejemplares, tipos. Para ella la Celestina es,
ante todo, fruto de una voluntad artística que habría sido la clave para su éxito
ya que la intención didáctica pasó desapercibida a los lectores.
Sin duda Fernando de Rojas no fue consciente de la gran repercusión
que ha tenido su obra a lo largo del tiempo, ¿o sí?
Bibliografía
SEVERIN, D.: La Celestina. Madrid. Cátedra. 2008
LIDA, M. Rosa: La originalidad artística de la Celestina. Buenos Aires.
Eudeba. 1970
DEYERMOND, A.D.: Historia de la Literatura Española: la Edad Media.
Barcelona. Ariel. 1989
RICO F.: La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. Estudio
preliminar. Barcelona. Crítica. 2000
www.cervantesvirtual.es
www.rae.es
7

La Celestina: Obra de Encrucijadas
8