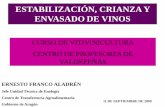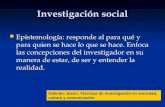La compleja arquitectura contemporánea: nuevas escalas y...
Transcript of La compleja arquitectura contemporánea: nuevas escalas y...
1
CLASE 2 Procesos políticos, económicos, tecnológicos, sociales y de red en América Latina.
PARTE 1 A modo de introducción- Ma. Claudia Rossell
La compleja arquitectura contemporánea: nuevas escalas y paradigmas La globalización es un proceso económico, tecnológico, social, político y cultural a gran escala, que consiste en
la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un
carácter mundial (global).(1)
La universalización geográfica del capitalismo, con crecimiento exponencial desde la irrupción del neoliberalismo luego del derrumbe a fin de los 80 del “socialismo real” y el final de” La Guerra fría”, ha impactado a todo nivel. En esta nueva etapa, se produce una re-funcionalización de dos dispositivos estratégicos del sistema capitalista: el Mercado Capitalista y el Estado Capitalista.
El mercado global capitalista se caracteriza por la integración de las economías locales a una economía
de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria(1). La necesidad de ampliar mercados, reducir costos, aumentar la productividad y el control de los recursos energéticos que garanticen la sustentabilidad del sistema, son apenas algunas de las razones de este despliegue mundial. La desigualdad en los intercambios, no sólo en lo económico, sino también en lo cultural, son la base de este tipo de mercado.
El Estado capitalista, segundo mecanismo, cumple dentro de esta etapa globalizadora por un lado la
función de dirección estratégica en alianza con los organismos financieros multinacionales (estados centrales), y por otro lado la función de re-acoplamiento y adaptación al nuevo orden, trasnacionalizando su decisión política (estado-colonia). Aquí entra en juego una categoría clave para comprender el fenómeno actual: “La escala”. En este proceso de reordenamiento mundial, creemos importante indagar en el tema de las escalas para dar cuenta de la arquitectura institucional- espacial (global, nacional, regional, local) emergente de esos cambios, y para examinar las alteraciones producidas en la relación tiempo y espacio.(2a)
Aunque el discurso globalizador parezca a-territorial no lo es: “el silenciamiento de la dinámica geográfica
inherente al capitalismo, y por lo tanto del importante proceso de territorialización, des-territorialización y reterritorialización sobre el que se montan gran parte de las transformaciones económico-sociales, permite transmitir el concepto de globalización como un conjunto de prácticas – y procesos- dominantemente a-espaciales, a-geográficos y desempoderados. A través de ello, el uso del concepto de globalización cumple la función de silenciar las luchas socio-espaciales que tienen lugar para (re)definir determinados destinos de la organización social y el profundo proceso de restructuración escalar sobre el que se edifica.
En este proceso se considera que las dos formas asumidas por la escalaridad son: -Los cambios a nivel
de redes económicas, que se expresan en el emergente “glocalizador” por el que la rejerarquización de las regiones (localización) tiene lugar bajo un proceso de inserción de redes económicas, ya no sólo nacionales, sino globales y supranacionales, razón por la cual las compañías son a la vez intensamente locales y globales; - Y los cambios en las redes territoriales de gobernanza, con formas de regulación alternativas a las altamente nacionalizadas, potenciándose las formas de gobernanza supranacionales y subnacionales, que acarrean efectos disolventes de la forma nacional del Estado de bienestar. Se rediseña la función del Estado: se apela activamente a éste para operacionalizar las políticas desreguladoras y privatizadoras que acompañan a la misma en el intento de forjar la nueva rearticulación escalar.(2b)
En Latinoamérica, debido a la transferencia acrítica de lecturas y dispositivos institucionales generados
en países centrales, la retórica localista convivió con la aplastante y universalizadora instalación del paradigma neoliberal, instrumentalizando la promoción de emprendimientos descentralizados y la recuperación de los protagonismos locales y regionales para concretar el reordenamiento espacial necesario para la instalación de
2
paquetes de reproducción y estabilización del modelo neoliberal, esto se observa en la última oleada modernizadora capitalista en nuestros países(2a).
Por último, en lo tecnológico, la globalización se sustenta sobre los avances en la conectividad humana (transporte y telecomunicaciones); la revolución tecnológica e informacional ha aumentado e intensificado la globalización cultural, estamos en la era de la conectividad, y eso implica muchos cambios, pero no implica que las estructuras de producción del sistema capitalista, basadas en un modo específico de apropiación-expropiación del producto social del trabajo, hayan desaparecido, por el contrario, siguen vigentes, y deben comprenderse en el marco de los flexibles y dinámicos procesos socio-culturales que garantizan su reproducción. El mercado capitalista sigue en expansión, no conoce fronteras, y en ese crecimiento, acopla, reasigna funciones, etc. Los grados de opacidad de los fenómenos tecnológicos, económicos, políticos, militares, comunicativos, culturales, etc., que constituyen las especificidades de la vida en las sociedades modernas, no permiten diferenciar muchas veces los procesos que se hayan férreamente articulados al desarrollo del mercado capitalista global.
Necesitamos estar atentos entonces a la complejidad de este panorama; ya que esta geometría del
poder demuestra la necesidad de una política de escalas que, afirmada desde las resistencias, sea capaz de extraerlas de las restricciones de la dimensión local y conformar, desde saltos escalares propios, formas alternativas y efectivas de organización y acción, con un alcance socio-espacial adecuado(2). Aprovechar este nuevo marco, y los avances que en él se generan, como por ejemplo en lo tecnológico, para generar formas novedosas y alternativas de cooperación Pueblo a Pueblo (P2P) es un reto que tenemos y que podría permitirnos adquirir nuevas formas y medios de organización social y poder social.
Nuevos marcos técnicos y sociales …
En el escenario actual, diversos investigadores intentan comprender la sociedad a partir de la llamada “era de la conectividad”. Los avances tecnológicos sobre los que se soporta el proceso de globalización, generan fuertes cambios y transformaciones, tal y como pasó con la imprenta, la alfabetización, entre otros.
El surgimiento de la agricultura hace diez mil años, el origen del alfabeto hace 5 mil, el desarrollo de la
ciencia, el estado-nación, la máquina de vapor y el telégrafo en siglos más recientes, han modificado la forma y los ritmos de vida. Han sido catalizadores de cambios, pero además, han ampliado la escala de la cooperación. La aparición de un marco socio- técnico que implica la suma de las innovaciones y cambios de componentes tecnológicos, económicos y sociales, resultan en una infraestructura que posibilita nuevos tipos de acciones humanas antes impensables(4).
Para Castells internet y sus derivaciones son el corazón de un nuevo paradigma socio-técnico, que
impacta nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Transforman nuestra realidad constituyendo la sociedad en red y transforman los anteriores límites del tiempo, espacio, fronteras, lenguas y culturas(5).
Como afirma Canclini, las fronteras se tornan cada día más porosas(3). La sociedad de la información A finales del siglo XX se fue desarrollando una nueva modalidad de sociedad, la sociedad de la información que se ha expandido por todo el planeta, un resultado más del proceso globalizador. La sociedad de la información es posible gracias al sistema tecnológico TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y surge en los Estados Unidos, Japón, Europa, Canadá y otros países industrializados. El sistema TIC desborda las fronteras territoriales y posibilita un intercambio generalizado de mensajes, informaciones y símbolos, costumbres y formas culturales. Frente a sociedades rurales, urbanas e industriales, que tienen sus propias formas de generar riqueza, la sociedad informacional convierte a la información en un bien básico, cuya producción, distribución y utilización genera una nueva fuente de riqueza y poder(6). Sin embargo, el propio desarrollo de dicha sociedad postindustrial, como algunos la llaman, es muy desigual. Algunos países, regiones y sectores sociales tienen un desarrollo informacional mayor que otros, lo que da lugar a una nueva modalidad de desigualdad -la brecha digital- particularmente aguda entre algunos países del norte y del sur(7) y como diría Boaventura, también de los sures al interior del norte geográfico(8).
3
Sociedad del conocimiento La noción sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años 60 cuando se analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de sociedad post-industrial. Así, por ejemplo, el sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de una nueva capa social de trabajadores de conocimiento y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento(9). En su agenda de Lisboa 2000, la unión Europea se puso como objetivo para el 2010 lograr el liderazgo mundial en las sociedades basadas en conocimiento. Habiendo perdido competitividad en el sector industrial ante el empuje de varios países emergentes, la UE optó por promover una economía del conocimiento en la que la riqueza, la productividad y la competencia en las empresas estuvieran basadas en saberes, más que en bienes de los servicios industriales, comerciales, agrarios o ganaderos (6). Sociedad red Otra noción alternativa es la de la „sociedad red‟, acuñada en 1991 por Jan van Dijk en su obra De Netwerkmaatschappij (La Sociedad Red) - aunque sin duda quién ha contribuido a su mayor desarrollo y popularización ha sido Manuel Castells en La Sociedad Red, el primer volumen de su trilogía La Era de la Información. Castells marca diferencias respecto a la „sociedad de la información‟, distinguiendo entre información e informacional: Información, es decir comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en todas las sociedades (…) En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico. (10) La sociedad red es una estructura social hecha de redes de información propulsada por las tecnologías de la información características del paradigma informacionalista. Por estructura social Castells entiende las disposiciones organizativas de los seres humanos en las relaciones de producción, consumo, experiencia y poder, tal como se expresan en la interacción significativa enmarcada por la cultura.
Las redes sociales son tan antiguas como la propia humanidad, pero han cobrado nueva vida bajo el
informacionalismo porque las nuevas tecnologías realzan la flexibilidad inherente a las redes, al tiempo que solucionan los problemas de coordinación y gobierno que, a lo largo de la historia, lastraban a las redes en su competencia con las organizaciones jerárquicas. Las redes distribuyen el rendimiento y comparten la toma de decisiones en los nodos de la red según un modelo interactivo. Por definición, una red carece de centro y sólo tiene nodos. Si bien éstos pueden diferir en tamaño y, por tanto, tienen una relevancia variada, todos son necesarios a la red. Los nodos aumentan su importancia para la red absorbiendo más información y procesándola de forma más eficiente. La relativa importancia de un nodo no deriva de sus rasgos específicos sino de su capacidad para aportar información valiosa a la red. En este sentido, los principales no son centros sino llaves y protocolos de comunicación, que en su funcionamiento siguen una lógica de red y no una lógica de mando(10)
El autor, también habla de que estas formas sociales carecen de valores, ”tanto pueden besar como
matar”, nada hay de personal en lo que hacen. Todo depende, continúa diciendo, de las metas que se hayan asignado a la red y de la forma más elegante, económica y auto reproductiva de llevar a cabo sus objetivos. (10).
Nueva economía
Surgen a partir de estas lecturas de sociedad de información/conocimiento/red, otras tesis sobre el tipo de economía que en el marco de estas sociedades se estaría impulsando. La nueva economía: es informacional, de forma que la generación y transformación de la información son determinantes en la productividad del sistema, es global, es decir, opera a nivel planetario y está en red, dando lugar a la empresa-red, organización económica de nuevo cuño con alta flexibilidad y operatividad, de configuración variable y que funciona como una red(11). Pero no todo es global, sino las actividades estratégicamente decisivas: el capital que circula sin cesar
4
en los circuitos electrónicos, la información comercial, las tecnologías más avanzadas, las mercancías competitivas en los mercados mundiales, y los altos ejecutivos y tecnólogos. Al mismo tiempo, la gente sigue siendo local, de su país, de su barrio, y esta diferencia fundamental entre la globalidad de la riqueza y el poder y la localidad de la experiencia personal crea un abismo de comprensión entre personas, empresas e instituciones (5). Algunas transformaciones a destacar en este sentido son:
- A esta forma del capitalismo avanzado, se la ha llamado capitalismo cognitivo o capitalismo cultural. El centro estratégico de la actividad de transformación se encuentra tanto en la apropiación subjetiva de los conocimientos como en la producción de innovación.
- La nueva economía-red de conocimiento: no hay transmisión de objeto-mercancía sino regulación de los derechos de acceso al conocimiento circulante; el valor económico es ahora una función de la potencia de red que cada elemento o efecto posee (12).
- No hay recepción pasiva, no hay meramente consumidores. Aparecen los “prosumidores”, así como la contradicción entre su forma de regulación (la propiedad intelectual y el derecho al libre acceso del conocimiento, el dilema de la producción de bienes comunes que se enuncia como una nueva forma de subjetivación comunitarista y la proliferación económica que sobre estos se genera).(12)
- Los propios desarrollos del modelo han originado que en el marco del escenario hiper-regulado de las nuevas economías, surjan economías colaborativas. Es probable que el retraso de la puesta en marcha a full de las tecnologías de la digitalización cultural como el wi-free, el e-book, la banda ancha mejorada, etc., se deba a las cautelas y precauciones que está teniendo el propio sistema ante la imposibilidad demostrada de controlar estos escenarios multiplicados de intercambio cooperativo.(12)
- La fuga y acumulación de cerebros hacia los países centrales, y la inversión de estos países en estructuras de conocimiento es uno de los aspectos de este capitalismo cognitivo.
- Esta nueva economía propicia también otras lógicas de producción que buscan la apropiación y el aprovechamiento de la creatividad colectiva como generación de innovación y valor (empresas de ecosistema abierto, el crowd-sourcing, entre otros).
Nueva cultura
Surgen alrededor de estos fenómenos, una serie de posibilidades y experimentos que analizaremos durante el curso, así como toda una cultura-e, que abarca aprendizaje-e, comercio-e, gobierno-e, etc. En esta primera parte, sólo queremos resaltar las características de esta nueva cultura nos permiten impulsar procesos de colaboración desde un lugar diferente.
En primer lugar, el potencial transformador de esta nueva cultura radica en la posibilidad de hacer nuevas cosas juntos, de cooperar en escalas y modos que antes no eran posibles (4). El nuevo conocimiento y las tecnologías han posibilitado la evolución del tamaño máximo del grupo social operativo, desde las tribus, hasta los países y las coaliciones globales. El conocimiento y las tecnologías que desencadenaron el salto del clan, a la tribu, al país, al mercado y a la red tiene una característica común: amplificaron el modo en que piensan y se comunican los individuos, expandiéndose así la capacidad de compartir lo que cada uno sabía (4). Estas nuevas tecnologías no sólo refuerzan prácticas tradicionales de participación, sino que colaboran con una nueva cultura de participación: la emergencia de la inteligencia colectiva como estrategia para gestionar y producir conocimiento complejo de manera colaborativa (14).
A partir de aquí, surgen algunas categorías y conceptos que intentan explicar los fenómenos que se
vienen sucediendo desde lo cultural, como por ejemplo, los que giran en torno a la inteligencia colectiva o inteligencia de enjambre, que algunos autores denominan multitudes inteligentes, cuya fuerza proviene en parte, de la penetración de las nuevas tecnologías informáticas y de telecomunicaciones en las antiguas prácticas de asociación y cooperación. Otros autores entienden a esta multitud más que como un mero efecto de los sistemas
5
tecnológicos, como una tecnología en si misma. La multitud asume una suerte de poder de telecomunicación, ofrece los canales para enviar mensajes y para acortar distancias. Enredado en la multitud uno siente el potencial de superar las barreras del espacio social y los límites temporales (4). Otros conceptos, como la redarquía social, intentan explicar el nuevo paradigma cultural y tecnológico que rompe con las estructuras tradicionales, y con instituciones históricas como los partidos, los sindicatos y las asociaciones profesionales, surgidas en la sociedad industrial, entendiéndose como un nuevo orden social específico de nuestra sociedad red que emerge como resultado de las nuevas relaciones sociales en redes de comunicación globales y horizontales(15).
Leído desde la región, lo que hemos planteado como conceptualización de la sociedad de la información-conocimiento-red, es al menos cuestionable en alcance, pertinencia y en significación, debido a que la realidad económica, política y social latinoamericana es diferente a la de los contextos en donde surgen y se impulsan estas nuevas formas de sociedad-economía-cultura descritas. En primera instancia porque nuestro modelo de producción en los países del Sur sigue siendo un modelo fordista en contraste con el post-fordista de los países del norte, en segundo lugar, porque el propio sistema tiene modos de producción de no existencia(8), que implican la garantía de que el rol asignado a cada uno de nuestros países en el sistema global se mantenga, incluyendo el terreno del conocimiento. Sólo por nombrar alguno de estos modos o lógicas, mencionaremos la monocultura del saber y del rigor del saber, que consiste en la transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y cualidad estética. La no existencia asume aquí la forma de ignorancia o incultura. Otro de los mecanismos es la monocultura del tiempo lineal. Esta lógica produce no existencia declarando atrasado todo lo que, según la norma temporal, es asimétrico a lo declarado avanzado, así se designa esta no existencia como tradicional, obsoleto, subdesarrollado. La lógica de la escala dominante, que se entiende de 2 formas: lo universal y lo global, en este ámbito la no existencia se produce bajo la forma de local o lo particular(8).
Parte de la apuesta por analizar y estudiar las claves de estas tendencias, está en que los modelos descritos, invierten en desarrollo de inteligencia, en innovación y desarrollo de la creatividad social y esto es algo que innegablemente deberíamos rescatar como clave para la región y pensar formas de impulsarlo e implementarlo; Es esta mirada estratégica, la que para nosotros implicaría acortar la brecha de la desigualdad. Es la soberanía cognitiva la que garantiza, la soberanía política y económica. Bolívar decía que los pueblos son según su educación, y nosotros podríamos releerlo afirmando que la soberanía futura de los pueblos se encuentra en su inversión en la inteligencia, en inteligencia colectiva.
6
Cada cosa en su lugar. Pros y contras que no debemos pasar por alto.
Riesgos a la libertad: Las tecnologías como ya hemos dicho, son neutrales, ni buenas ni malas, pero en la intencionalidad de su uso se evidencia la no neutralidad y la capacidad de propiciar efectos completamente simultáneos y contradictorios(4). Sociedad en red—sociedad del control? ya dejamos rastro digital con nuestras tarjetas de crédito y los navegadores de internet, pero cada vez más los aparatos móviles enviarán una infinidad de datos personales a monitores invisibles de nuestro entorno cuando nos desplacemos y esta será minuto a minuto, más barata, precisa e inmediata, muestra de esto la incorporación de GPS a los teléfonos móviles. Para cooperar con otras personas necesito conocerlas más, y ellas seguramente querrán conocerme más a mí. Las herramientas que permiten la cooperación también transmiten a mayor número de personas una multitud de datos privados sobre nosotros(4). La opacidad de estas tecnologías (no sabemos exactamente a quién le regalamos nuestros datos), la falta de una regulación efectiva y la cultura del nickname vs la honestidad, son apenas algunas de las características. Un caso común y visible de esto, es el uso comercial que se le da a las bases de datos que vamos generando en nuestro navegar por la web. La minería de datos que hacen las grandes corporaciones para la detección de tendencias, grupos de intereses, posibles clientes, etc, implican una constante creación de nuevas necesidades de consumo, de intentos de fidelización etc, a través de diversos mecanismos de invitación al consumo y promesas de acceso que pueden hacerse tangibles a través de simples campañas. de marketing de productos que recibimos a través de nuestros correos. Esta minería de datos, es utilizada en diversas áreas. Los ciclos: El primer ordenador digital electrónico fue creado por los contratistas del departamento de defensa de los Estados Unidos para realizar cálculos sobre artillería y armas nucleares (16), así como el primero de los núcleos de origen de lo que hoy conocemos como internet fue producto de investigaciones militares que buscaban prever ataques nucleares luego de que la Unión Soviética lanzara su satélite Sputnik al espacio(ver recursos de ampliación)(18). Pero estas tecnologías posteriormente se transformaron en algo totalmente nuevo gracias a unos idealistas convencidos de que estas podían tener una utilidad mayor para la humanidad. Los hackers originales poseían una serie de principios como (según Steven Levy): El acceso a los ordenadores debe ser ilimitado y total. Toda información debe ser libre. Desconfiar de la autoridad; fomentar la descentralización (4). Estas mismas iniciativas de democratización y apertura a otros modos de colaboración, han sufrido posteriormente embates del mercado y del sistema en sus múltiples intentos de privatización, creación de nuevos cercos y censuras. La propia idea de que la internet es una red descentralizada, entra en contradicción con la realidad de la propiedad de los servidores(19), y con los mecanismos de jerarquización de la información que por ejemplo los propios buscadores como Google poseen. El gobierno de internet lo tiene hoy una sociedad de carácter privado, apoyada por el gobierno de EEUU y otros gobiernos, que se lama ICANN que es quien distribuye los dominios, acuerda los protocolos, etc.(5).Las nuevas leyes y las luchas que emprenden las maquinarias del entretenimiento (como Hollywood y las discográfica) nos demuestran que quieren convertir nuevamente a los usuario prosumidores de internet, en consumidores pasivos, privatizando y cercenando los mecanismos de intercambio p2p, ejemplo de esto el caso NAPSTER.(4)
Los riesgos de exclusión por desconexión: La cultura, según sea el lente con el que se mire, es entendida desde la diferencia (pertenencia comunitaria y contraste con otros), la desigualdad (adherencia o pertenencia a clases y adherencia a sus gustos, apropiación desigual de los recursos económicos y educativos, desigualdad socio-económica), o la desconexión (estar o no conectado). Desde que la globalización tecnológica interconecta simultáneamente a parte del planeta, se crean nuevas desigualdades y diferencias. Estas aparecen como dones, no como resultado de un aprendizaje y unas posibilidades desiguales por división de clases. En este mundo conexionista, parece diluirse la condición de explotado y las diferencias y desigualdades pareciera que dejaran de ser condiciones a superar, todo se lee a través de la metáfora de la red, y se lee en términos de exclusión e inclusión. El pensamiento posmoderno (no sólo el neoliberal sino también de la crítica social) ha destacado la movilidad y la desterritorialización, el nomadismo y la flexibilidad de pertenencias en donde todos viviríamos oscilando con fluidez entre lo global y lo local, pero
7
pocas veces se analizan las desiguales condiciones de arraigo y movilidad(20). García Canclini, nos habla de cómo la mayoría de la población queda reducida a la televisión gratuita nacional y a redes informales de servicios y bienes, mostrando que existe en estos accesos además una disparidad entre los informatizados (realmente conectados con las bondades y transformaciones que implica la web 2.0) y los simplemente entretenidos. En la cumbre sobre La Sociedad del Conocimiento efectuada en Ginebra en el 2003 -Tunez 2005, se manejaron datos realmente alarmantes: aún cuando se demostró el crecimiento en el acceso a la tecnologías móviles, se mostró que el 97% de los africanos no tenían acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, mientras que Europa y Estados unidos concentraban un 67 % de los usuarios de internet. Es riesgoso entonces hablar de una sociedad del conocimiento de manera generalizada, incluyendo a la totalidad del planeta, dado que los saberes científicos y las innovaciones tecnológicas están desigualmente repartidos entre países ricos y países pobres, entre capas educativas y edades. En el Indicador de la Sociedad de las Información (ISI) realizado por EVERIS(21) basada en la información brindada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el organismo de informática y telecomunicaciones de las Naciones Unidas indica que (según datos 2009) de los 44 países estudiados, en orden decreciente, los primeros 5 países del mundo que poseen la mayor cantidad de usuarios de internet cada mil habitantes (desde sus hogares y desde otros lugares como cibercafés o accesos públicos) son: Holanda (894), Suecia (850), Finlandia (841), Reino Unido (823), Corea del sur (798), Suiza (786), Alemania (784), Canadá (768), Japón (737), y Estados Unidos (730). Mientras que nuestros países latinoamericanos en orden decreciente poseen cada mil habitantes lo siguiente: Colombia (445), Uruguay (436), Brasil ( 411), chile (346), Argentina (307), Venezuela (268), México (222) y Ecuador (106). Los países con menor acceso y menor cantidad de usuarios de internet son Camerún con 34 cada mil habitantes y Bangladesh con 6 cada mil habitantes. En términos de la geografía de producción de contenidos, Castells (5) afirma que aún cuando en teoría las TIC permitirían que cualquiera se pudiera localizar en cualquier lugar y proveer desde allí al mundo entero de contenidos, las investigaciones demuestran que las empresas de producción de contenidos están totalmente concentradas en las áreas metropolitanas, esto porque lo esencial para producir contenido es tener información y conocimiento, y las personas con acceso a esto están concentradas en los grandes centros culturales y metrópolis del mundo. Esto nos lleva retomar aquello de lo que nos habla las ciencias de la redes, Los nodos ricos, se vuelven mas ricos… En resumen, hay 3 claves: la brecha de acceso a la infraestructura (la conexión), la brecha eh la participación real y adhesión (de todo los usuarios de internet 1/3 usa contenidos producidos en aplicaciones web 2.0, 10% proveen comentarios, revisiones y complementos, solo 3% crean estos contenidos, de todos los blogueros que escriben en español, el 78% son hombres, el 50% viven en España(22) Y la brecha entre los informados y los entretenidos.
Abstracciones: Desde el derrocamiento en el 2001 del presidente de filipinas Joseph Estrada, hasta los eventos más recientes en Egipto con el derrocamiento de Mubarak, se ha posicionado una matriz que implica que el poder se ha perdido en manos de una colectividad/multitud inteligente por las aptitudes, características y tecnologías asociadas a estas. El hecho de que en el primer caso estas se haya congregado través de convocatorias hechas por sms y en el segundo de los casos a través de convocatorias por twiter, se le ha llamado a esto en los medios: revolución twiter, revolución facebook, revolución 2.0. Afirmar que las caídas de gobiernos se han logrado a punta de sms o de cliks de pantalla reproduce el énfasis excesivo en el soporte, en la estructura canalizadora de información y una minimización de las razones estructurales por las que estas cosas suceden. Este discurso que gana cada vez más cancha en los conglomerados mediáticos y por tanto en las matrices teóricas y de opinión, nos ofrecen versiones en donde no aparecen actores sociales colectivos, sino individuos interconectados por algunas o varias plataformas tecnológicas, donde pareciera que los cambios sociales se dan como resultado de la tecnología y no de luchas sociales. A nadie se le ocurre decir hoy que le debemos la revolución rusa al telégrafo, aunque es innegable que fueron utilizados con eficacia por los revolucionarios de esa época(23). En algunos de estos casos, estas dinámicas no hubieran sido posibles sin una red de comunicaciones móviles, colectivas y en tiempo real, pero este fenómeno debe verse como lo que es, la conjunción de unas condiciones estructurales que se vuelven consenso en un momento determinado propiciando revueltas y movilizaciones con los usos estratégicos de los nuevos medios digitales. No negamos que las redes sociales (entendidas como personas) en momentos dados pueden llegar a fluir por redes sociales (tecnológicas) hibridándose de forma espectacular, pero es un coctel
8
que necesita todos sus ingredientes. (23)
Una breve mirada desde la ciencia de las redes. En los últimos años los estudios sobre redes sin escala, y las redes de mundo pequeño (ver recursos de ampliación), definitivamente hablan de mecanismos que implican que el comportamiento de red de nuestras sociedades, posee algunas condiciones intrínsecas, cuasi naturalistas, para que estos crecimientos, desarrollos y expansiones se den (sea esto bueno o no), con gran dependencia de los fenómenos de comunicación (los enlaces). Como ejemplo de esto tenemos desde pequeños brotes de enfermedad que se convierten en epidemias, pasando por los mecanismos por los cuales las ideas se ponen de moda, el modo como evolucionan las normas y las convenciones sociales, en fin, la manera en que se asocian lo comportamientos individuales para dar lugar a comportamientos colectivos. Estas informaciones complejizan el sistema en donde coexisten, los funcionamientos y dispositivos escalares, con condicionantes o características que relativizan distancias y escalas. Un par de enseñanzas de esta ciencia a este respecto: - Aunque el todo esté formado por partes, es más que una simple suma de cosas: las redes son capaces de congregar a componentes heterogéneos (organizaciones formales o no, estructuradas jerárquicamente o no, etc.) y por tanto, de articular acciones diversificadas, múltiples y/o repetitivas para el cumplimiento de objetivos comunes. Si bien la estructura de las relaciones de los componentes de la red es interesante, su importancia estriba sobre todo en que afecta tanto a su comportamiento individual como al comportamiento del sistema como un todo. Las redes son objetos dinámicos, porque cambian y evolucionan con el tiempo impulsadas por las decisiones y actividades de sus integrantes; - La distancia es engañosa: que dos individuos en lugares opuestos del mundo, con poco en común, se puedan relacionar y conexionar a través de una cadena corta de enlaces de red, por medio de tan solo seis grados de separación, es una afirmación que nos ha fascinado a todos. Pero aunque sea corto el camino de relación, ¿cuán lejos quedan esos seis grados?, y aquí se problematiza la distancia: la respuesta depende del para qué, porque estar cerca y tener incidencia no necesariamente coinciden. Otro elemento que relativiza la distancia, es que por más lejano que un acontecimiento parezca no significa que nos sea irrelevante. Malinterpretar esto es no entender la primera gran lección de la conectividad: puede que todos tengamos nuestras propias cargas, pero nos guste o no, tenemos que llevar también las cargas de los demás.(17)
9
Cultura de red, una apuesta…
¿Qué buscamos en la región al impulsar la formación para la colaboración, la formación en esta cultura
de red y el aprovechamiento de la tecnologías que la facilitan?
Las redes sociales, mediadas o no por tecnología, tienen un potencial de transformación social indiscutible. Esta forma de interacción y organización social, que no reduce complejidad sino que la aprovecha para su construcción permanente, para la potenciación de recursos y para re-pensarse y re-aprenderse, es para nosotros apuesta e incógnita. En el caso de las tecnologías que favorecen estas redes, creemos que son “herramientas para”…
Facebook tiene más de 600 millones de individuos en su plataforma- el 80% menores de 35 años y
Twiter mas de 200 millones de seguidores. Internet ya tiene más de 2000 millones de usuarios y se espera que para el 2015 la mitad de la población esté enlazada a la red, estos son datos que no podemos obviar.
En una región en donde las distancias, los costos de movilidad, el encuentro cara a cara, el intercambio
pueblo a pueblo de manera presencial es tan complejo y costoso, apostamos entonces a que el uso y apropiación de estas tecnologías posibiliten formas de organización, coordinación e intercambio de información con mayores niveles de cooperación.
Los factores que limitan el desarrollo de organizaciones sociales siempre han sido superados por la
capacidad de cooperar a escalas mayores. Estas tecnologías pueden ser las aliadas en la concreción de las políticas de escala que planteábamos al inicio. Así, creemos que para que esta apuesta de multiplicación de la lógicas de colaboración y transformación en nuestra región se fortalezcan sin que terminemos siendo ingenuos usuarios de mecanismos que nos mantengan en la dependencia y la desconexión, el desafío pasa por la apropiación de las potencialidades de estos recursos, desentrañando sus lógicas y características: Ni tecnófilos, ni tecnófobos, se trata de colocarse en las intersecciones, en los lugares desde donde podemos transformarnos y transformar.
Los usos beneficiosos de las tecnologías no surgen de manera inmediata ni espontanea. Enfóquemonos
en producir alternativas para la circulación equitativa de bienes simbólicos, de obtener y producir elementos que constituyan insumos para la toma de decisiones sociales, políticas económicas y culturales, no sólo pensemos en la apropiación tecnológica sino en el cambio de paradigma que implica una cultura de red como cultura de la colaboración.
Teniendo conciencia del marco en el que estamos (globalización, sociedad red, revolución tecnológica,
pros y contras), si queremos tener influencia sobre su desarrollo y alcance futuro, así como sobre su impacto, debemos conocer sus riesgos y sus potencialidades.
Apostamos entonces a que nuestras decisiones generen un mundo más solidario y sostenible, y en el
espacio latinoamericano, a que esta comprensión nos permita trascender los proyectos, iniciativas y trasformaciones aisladas e inconexas. Sabemos que la apuesta de colaboración en el marco de este curso tiene alcances y objetivos tal vez menos ambiciosos, pero para defender una nueva cultura de red, estamos definiendo un posible punto de partida.
10
PARTE 2 Sociedad en red y el trabajo en red desde la mirada ppga en el contexto de la región, centrado en
la práctica. - Arq. Mariana Segura
Esta clase abordará algo así del “cómo trabajar en red y no morir en el intento”. Lejos de intentar definiciones y recetas, la expectativa dentro del espacio de aprendizaje, es poder trazar algunos aspectos de este trabajo, en base experiencias y prácticas. Y hablo de espacio de aprendizaje porque, según algunas corrientes pedagógicas, hoy día ya no se puede concebir que existe un profesor “con” un saber que debe “dar” a los alumnos, sino un espacio- proceso de aprendizajes mutuos. En todo caso mi rol como docente será despertar en ustedes la inquietud de poner sobre esta mesa (que es este curso), todos sus saberes referidos al tema que nos convoca, a partir de generales algunas evocaciones de sus propias prácticas a través de conceptos, contextos, comentarios y presentación de ejemplos, para que podamos intercambiar y debatir miradas y sentir que, luego de esto, todos tenemos nuevas herramientas para usar.
Dicho esto, también es necesario aclarar que no existe una única puerta de entrada para comenzar a hablar de redes, ni tampoco un camino lineal para hacerlo. Justamente, una de sus características distintivas es que toda red tiene la posibilidad de que podemos entrar a ellas por varios lugares. Es así que navegaremos por distintos afluentes, sin necesidad de tener una noción de la totalidad, disfrutando de cada itinerario.
En este trabajo nos vamos a referir exclusivamente a explorar de qué se tratan las redes conformadas por personas. Es bueno decirlo para no confundirnos, ya que en muchos casos cuando uno habla de redes, muchas personas vinculan este concepto con las nuevas tecnologías que permite interconectar a través de satélites y cables, terminales telefónicas, informáticas y/o algún otro tipo de aparato. Estas redes de personas, que pueden o no estar mediadas por herramientas tecnológicas, se constituyen como un proceso innovador de los últimos años.
Sin embargo, por la propia especificidad de la forma de trabajo que tendremos, a distancia, mediada por la tecnología, también estaremos viendo entre esta clase y la siguiente, algunas herramientas de gestión que haciendo sinergia con las tecnológicas deberán ayudarnos con lo que queremos desarrollar, para convertirse en un elemento dinamizador y no en un freno que haga que la experiencia se trabe y/o se autodestruya.
Última aclaración. Para poder explorar acompañados, nos detendremos inicialmente en algunos conceptos claves y que nos ayudarán en esa travesía.
Conceptos Universalidad/ multitud
Como dije anteriormente, esta temática podría abordarse desde diferentes esquinas. Les propongo que
empecemos con este par de conceptos: universalidad y multitud.
El primero, analizado desde el dilema que nos presenta diferencia e igualdad (Alain Badiou, 2007), nos pone en el centro del debate entre la idea del significado clásico de universalidad y una nueva forma de construir ese concepto.
Intentando una interpretación subjetiva, se podría decir que desde la mirada clásica, la universalidad humana, la humanidad, supone una categoría de sujeto independiente de las configuraciones sociales y simbólicas, en donde a todos los individuos les correspondería lo mismo. Esta mirada, dada en llamar universalismo objetivo, es asumida como la explicación de la universalidad por parte del poder hegemónico.
Del otro lado, en sectores que resisten a la explicación de un mundo indiferenciado, surge una mirada que se instala en un universalismo subjetivo. Dicha mirada nos está diciendo que el ser mismo de la humanidad no puede más que pensarse en la diferencia. Él mismo es la multiplicidad.
Esto implica que cambiemos la forma de pensar: hay que poder partir de las diferencias (lo que no quiere decir que nos quedemos en ellas), partir de la multiplicidad (no de un uno).
11
Podemos ver que, quien testimonia la diferencia es el/ los diferentes, quien la experimenta. Se puede decir que la diferencia logra dar testimonio de sí misma. Sin embargo, la regla de la igualdad sostenida en el reconocimiento de las diferencias, nos dice que estas diferencias enunciadas no pueden ser jerárquicas, sino que deben estar instaladas en el reconocimiento de la multiplicidad. Es así como se construye un universalismo subjetivo, encarnando un proceso de resistencia al universalismo clásico que promueve el poder hegemónico.
Ahora bien, si la humanidad se puede interpretar a partir de esta mirada de universalidad subjetiva, ella misma nos enfrenta a dos problemas.
Por un lado si lo que nos define son las diferencias corremos el riesgo de constituirnos en fragmentos. Será entonces necesario crear lo común, lo que nos comunica. Por el otro, la diferencia debe ser afirmativa, creativa, evitando asentarla en un lugar victimista que daría mucha debilidad al soporte estructural de la universalidad subjetiva.
Esto nos lleva a suponer que lo que puede ser universal es un devenir, un proceso en construcción, abierto, transformado. La universalidad solo podría ser un proceso de universalización. Y como proceso estaría conteniendo múltiples acontecimientos de universalidad. Por otro lado, es de interés traer una interpretación de esta realidad global, del despliegue de la globalización, centrada en el concepto de multitud, acuñada en el texto “Imperio” de Michael Hardt & Tony Negri (2000).
En principio los autores construyen este concepto como respuesta a una nueva forma de ejercicio del poder imperial, que no es continuidad y perfeccionamiento del antiguo imperialismo. Desde esta concepción, “lo que solía ser un conflicto o una competencia entre varias potencias imperialistas ha sido reemplazado, en muchos sentidos importantes por la idea de un único poder que ultradetermina a todas las potencias, las estructura de una manera unitaria y las trata según una noción común de derecho…”
1
Esta propuesta de interpretación de la situación mundial actual de principios de siglo, del mundo
globalizado, ha sido muy controvertida, llevando a varios autores a escribir y fundamentar otros puntos de vista. Sin embargo, mas allá de la adhesión o no que cada uno de nosotros pueda tener, esta mirada nos permite entra en un universo en donde algunas palabras se construyeron (biopolítica
2) y otra se resignificaron (institución
3).
En nuestro caso, el concepto que nos interesa, interpretando la realidad desde esa mirada, es la
diferenciación conceptual que establecen H&N entre “pueblo” y “multitud”. Nos dicen que, mientras el primero es representado como una unidad, como uno, el segundo concepto está constituida por una multiplicidad singular, la que, según el autor, tendría algún tipo de organización, surgida de sus misma constitución y que estaría lejos del conocido sistema de representación (los autores no coinciden con ese sistema).
Vemos como en ambos conceptos se avanza con la idea de abandonar la concepción desde un UNO y comenzar a pensarnos como múltiples. ¿Podremos hacerlo sin sentirnos incómodos? ¿Lograremos caminar con otros muchos con los cuales nunca nos hemos puesto de acuerdo confiando en que vamos hacia un lugar de confluencia? Incertidumbre
Según el filósofo Cornelius Catoriadis, el problema de nuestras sociedades actuales es que han dejado de interrogarse. Y las sociedades que dejan que caiga en desuso la práctica de hacerse preguntas, difícilmente puedan encontrar las respuestas a sus problemas comunes.
1 HARDT, Michael & NEGRI, Tony “Imperio” Editorial Paidós, 2002- pág. 24. 2 “… el trabajo de Foucault nos permite reconocer la naturaleza biopolítica de este nuevo paradigma del poder. El biopoder
es una forma de poder que rige y reglamenta la vida social por dentro, persiguiéndola, interpretándola, asimilándola y
reformulándola.” H&N http://multitudes.samizdat.net/La-produccion-biopolitica 3 “Las instituciones son el modo en que nuestra especie se protege del peligro y se da reglas para potenciar la propia praxis.
Institución es… un colectivo piquetero… la lengua materna… los ritos” VIRNO, Paolo “Ambivalencia de la multitud, entre
la innovación y la negatividad” Editorial Tinta Limón 2006, pág. 12
12
El espacio de lo colectivo fue perdiendo poder. Nos convencieron de tener certezas, de que ya no cabían
las preguntas sobre el destino común, y que ya teníamos el futuro asegurado.
Ahora, en estos momentos donde el mundo viene produciendo múltiples crisis de paradigmas (la ciencia investiga sobre lo que ya tiene algunas respuestas, las representaciones están siendo cuestionadas, ya no hay “una” historia ni “una” humanidad sino que todo empieza a estar teñido por la diversidad), encontramos que esas certezas eran inciertas, que lo individual tenía un límite muy cercano, que lo colectivo sigue teniendo vigencia y que son más importantes las preguntas que las respuestas.
Y tener más preguntas que respuestas es la base de la incertidumbre. La incertidumbre requiere de
preguntas, de interrogantes, porque sobre esas preguntas se va trazando un territorio de acción.
En nuestro caso, los interrogantes serían las acciones a desplegar, para incidir en una sociedad a partir de un sistema organizacional del cual sabemos poco y que tiene parámetros de trabajo diferentes a los conocidos por todos. Esta situación normalmente genera ansiedad y hasta cierto temor a no poder estar a la altura de los requerimientos.
“...ningún problema se resuelve de antemano. Tenemos que crear el bien en condiciones imperfectamente conocidas e inciertas. El proyecto de autonomía es fin y guía, y no nos resuelve situaciones reales y concretas.”4 “La incertidumbre- y lo que es peor, una incertidumbre sin límites-, con respecto tanto a los proyectos como a sus fundamentos, es una condición permanente de la razón autónoma.”5
Si podemos asociar el concepto de incertidumbre al de riesgo, cambiaría el significado del temor y la
ansiedad. Estas sensaciones, lejos de ser una desgracia que nos está sucediendo, pasan a entenderse como un atributo inseparable de la condición humana.
El riesgo es una condición permanente de los seres humanos autónomos, ya que en cada decisión que tomamos, asumimos que de ninguna forma habrá “una” decisión correcta, que esa decisión conllevará peores y mejores efectos, y que finalmente no podemos evitar asumirlos.
Este cambio de visión sobre el concepto permite entonces interrogarnos como sociedad, porque somos
en parte los productores de nuestra situación y de la decisión de nuestro futuro colectivo.
Y parecería que algo de esto nos está sucediendo. Los movimientos sociales, generando alquimias por estar ya comunicadas y en movimiento, se pronuncian sobre los riesgos que quieren asumir. Hacen uso de su libre albedrío expresándose en contra de innumerables situaciones. Las sucesivas marchas, apagones, cacerolazos y otras formas de expresión popular global, aparecen “enredadas”, sin descuidar su arraigo, sus asuntos nacionales y locales. Complejidad
La Teoría de la Complejidad como método centra su mérito en lo que establece como "pensamiento relacional". Esta es una de las características distintivas del trabajo de Edgar Morin. El método consiste en el aprendizaje a partir de un pensamiento relacional, una forma integral, que evita la linealidad y establece como fundante la simultaneidad. Pero el mismo método no es simplemente un pensamiento, sino una actitud general hacia el mundo, la naturaleza, la vida, en resumen, hacia el propio conocimiento, hacia el tipo de relaciones políticas que establecemos con el mismo conocimiento.
4 CASTORIADIS, Cornelius- “Fait et a faire” citado de la traducción de Davis Ames Curtis en “Done and to be done” en
The Castoriades Reader, Oxford, Blackwell, 1997- pág. 400. 5 BAUMAN, Zygmunt- “En busca de la Política” Fondo de Cultura Económica, 2001- pág. 94.
13
“El Método” Edgar Morin, www.edgarmorin.org pág. 128
Desde la cibernética de Norbert Wiener, la teoría general de sistemas formulada por Ludwig von Bertalanffy, la teoría ecosistémica de Roy Rappaport, la teoría disipativa propuesta por Prigogine, los modelos de ecología cultural de Richard, la teoría de las catástrofes (rama cualitativa de las matemáticas) desarrolladas por René Thom, hasta los algoritmos de la complejidad, con los autómatas celulares propuestos por Von Neumann, fueron, en las décadas del 40, 50 y 60, investigaciones desarrolladas en el campo de las ciencias físico-biológicas que paulatinamente, en años posteriores fueron apropiadas y reutilizadas en campos de conocimiento vinculados a la ciencias sociales, estudiando desde el comportamiento de las sociedades hasta sus representaciones colectivas. Sin embargo es por el uso en la actualidad de este concepto que nos interesa incorporarlo a esta travesía conceptual. La complejidad se podría definir hoy como la emergencia de procesos, hechos u objetos multidimensionales, multirreferenciales, interactivos (retroactivos y recursivos) y con componentes de aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre. Por lo tanto un fenómeno complejo exige de parte del sujeto una estrategia de pensamiento, a la vez reflexiva, no reductiva, polifónica y no totalitaria/totalizante.
Sobre este territorio hay que construir. Empecemos a transitar las redes.
Redes y otras yerbas
Conformar una red no es algo sencillo, aunque tampoco podríamos decir que sea difícil. La complejidad sucede cuando nos damos cuenta que al construir una red estamos construyendo muchas.
Es que las redes, en plural, están en permanente flujo, reconstruyéndose a sí mismas, proponiéndonos diferentes itinerarios, construyéndose en interconexiones transitables que permiten abordajes diferenciados a partir de la composición o combinación de las capacidades instaladas en cada uno de sus nodos o de sus redes.
En principio la construcción de entramados en red no son ajenos a la vida de casi ningún ser humano. Históricamente cuando vamos creciendo, vamos constituyendo diferentes redes, sociales, profesionales, familiares, que paulatinamente se van mezclando, se fusionan parcialmente y van recreando nuevas redes de características mixtas.
En estos casos, las redes personales están compuestas por personas- individuos aunque es común agregarles otros tipos de actores, pudiendo ser estos grupos de personas, instituciones u otra red. Hasta acá, por lo que vemos, las redes sociales o personales, no tiene un objetivo a lograr, ni un camino que seguir. Se convierten en potenciadoras de todas nuestras acciones por su sola existencia.
Actualmente y atravesadas por la tecnología, las redes sociales virtuales se han convertido en un lugar de fuerte atracción para todas aquellas personas alfabetizadas informáticamente y con acceso a la tecnología necesaria, constituyendo redes personales diferentes cuya característica más destacada es la disolución de las distancias, y relativizando la concepción de cercanía- lejanía.
14
Además de estas redes, existe otro tipo de redes vinculados al sostén y/o resolución de asuntos problemáticos, que comúnmente son llamadas redes temáticas. Es común conocer algún tipo de red vinculadas al trabajo con niños y adolescentes, a mejoramiento urbano o a problemas de acceso al agua.
En estos casos, las redes se conforman con un objetivo común y esperan de sí mismas lograr avances en la resolución de la problemática que tienen a su cargo. Estas son redes conformadas principalmente por grupos, instituciones, organismos o sectores de organismos, aunque también en varios casos agregan personas en forma individual.
Históricamente estas redes se circunscribieron a una porción de territorio, un área de influencia de sus acciones, cuya proximidad les permitía verificar su efectividad. El motivo de conformación de estas redes se vincula con la individualidad y lo colectivo.
En muchos casos, algunas organizaciones o instituciones encargadas de realizar alguna tarea vinculada a la problemática que le dio origen, ven que los efectos de su accionar individual queda diluido o ni siquiera incide en esa problemática. La potencialidad que consiguen asociándose con otros organismos cuyos objetivos son parecidos, permiten a todos los componentes o nodos de la red crecer en efectividad. Ya no quedan invisibilizados sino que por el contrario se hacen presentes a través de la constitución de un entramado, en donde se verifica la mínima expresión necesaria para sostener un tema (homologuemos esto a una estructura arquitectónica que como los que soportan techos parabólicos).
Con el desarrollo de la tecnología y durante la década de los años 60 y 70, saltan a la arena pública dos temas, uno más nuevo y otro de larga data como son el ambiente y el feminismo, logran trascender las propias fronteras impuestas por la lejanía. A través de estas nuevas tecnologías logran conectarse y establecer por primera vez, redes temáticas en territorios dispersos, no necesariamente contiguos.
Este tipo de redes, ayudadas por estas nuevas formas de comunicación, necesitaron igual de encuentros presenciales. Las lejanía realmente existía y si bien se puede acortar a través de estos nuevos sistemas puestos a disposición de algunos sectores de la sociedad, lejos de ser redes “desterritorializadas” o virtuales, se fueron constituyendo como redes pivotales a distancia con momentos de confluencia presencial. A través de esas asociaciones, producidas por compartir algunos objetivos comunes, fueron construyendo desde acciones colectivas hasta estrategias de trabajo conjunto.
15
Estas prácticas fueron dando diferentes ejemplos de trabajo colaborativo, hoy en día instaladas en muchos sectores sociales que han participado de acciones colectivas globales, acciones que pueden coordinarse a escala global a través de mails o mensajes de textos de telefonía celular, o, como muestran los nuevos acontecimientos, a través de redes sociales, con una fecha precisa y una consigna compartida, dirigida a expresarse contra guerras o discriminación o denunciar regímenes autoritarios.
Como vemos en estos ejemplos, cuando más amplia es una red o un sistema de redes, en cuanto a despliegue territorial, más condensadas son sus acciones.
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-145103-2010-05-04.html
Por otro lado, existen también otro tipo de redes vinculadas a una problemática definida en un territorio. Este tipo de red convoca y enlaza organizaciones, instituciones, personas y grupos cuyo interés de trabajo suele ser diferente. Los nodos son distintos en la temática que trabaja cada uno, en experiencia, en formas de acción y en recorte territorial. Sin embargo, por algún motivo que emerge en un momento dado en un territorio, estas redes latentes en las que normalmente sus nodos no tienen contactos entre sí, se activan, se comunican, se vinculan.
Es que cada nodo trabaja una parte del asunto en cuestión, haciendo del trabajo colaborativo un verdadero laboratorio. Estas son redes territoriales multifunción o multitemáticas, que están presentes en nuestra vida cotidiana desde hace muchos años. Como ser, en caso de una inundación o terremoto, en caso de una intervención territorial despreciada por la mayoría de sus habitantes. Son redes que se conforman detrás de un objetivo común y luego de lograrlo se desenlazan o mejor dicho vuelven a quedar latentes.
Si tomamos en cuenta el intercambio de saberes y experiencias, y pensamos en posibles combinaciones de los diferentes tipos de redes, entonces descubrimos que se construye al menos una nueva, que combina la dispersión territorial y la diversidad de sus nodos.
El FORO SOCIAL MUNDIAL surgido y desarrollado en Latinoamérica en los primeros años de este siglo, se convirtió en el espacio de encuentro presencial de diferentes organizaciones y de distintos países. No solo tuvo el objetivo de conocerse y reconocerse como parte de una red compleja sino que en la medida que fue realizando sus diferentes encuentros, establecía acuerdos para construir líneas estratégicas de acción a ser aplicadas por cada una de las organizaciones, redes, instituciones, grupos de personas o personas que lo consideraran pertinente.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-9357-2002-08-26.html
16
¿Algunas definiciones? Se podría decir que la red como concepción, se define a sí misma como una organización de personas/
grupos de personas/ instituciones/ organismos/ redes que se interrelacionan unas con otras, trabajando en la misma dirección para conseguir un objetivo compartido.
De esta manera el conjunto de sus esfuerzos es muy superior a la suma de sus trabajos tomados
individualmente. Se constituyen redes de colaboración, redes de alianzas.
Una forma de encarar un acercamiento al concepto de redes, es, antes que intentar una definición
onmicomprensiva, señalar los rasgos más salientes que conlleva el enfoque.
Un principio básico que suele ser distintivo, es la falta de jerarquía entre sus miembros que redunda en la ausencia de autoridad para regular sus relaciones. Aparece en cambio, un trabajo con otros que va conformando una comunidad de prácticas. Estas prácticas, sustentadas en una visión compartida, van definiendo el accionar conjunto, y se expresan en la constitución de reglas de actuación consensuadas. Pero esto no supone predicar la uniformidad de perspectivas, es más, el enfoque de redes supone la diversidad y aun el conflicto de miradas sobre el tema que reúne a sus integrantes, ya que parte de su productividad nace de poder hacer convivir estas diferencias, que se traducen en un abordaje más complejo de las problemáticas encaradas.
La base para esta convivencia es la construcción de confianzas mutuas entre los participantes de la experiencia, que presupone desarrollar el primer proceso (constitución de las reglas de funcionamiento) y coadyuva a consolidar un ámbito para que se exprese el segundo proceso (la diversidad de perspectivas).
La convivencia de estas perspectivas no se daría si no hubiese un mecanismo adecuado para invisibilizar o descartar algunas. La forma tradicional de dirimir decisiones sobre un abanico de perspectivas es la votación. Con ese sistema, lejos de poder articular diferencias, algunas ideas se pierden y las que quedan no se enriquecen. A través del consenso, la diversidad de perspectivas sobrevive y puede encontrar razonabilidades que, sin esas combinaciones no existirían. A diferencia de la votación el consenso es una construcción.
Ahora bien, la ausencia de líneas jerarquías, no debe confundirse con desconocer la presencia del poder en las relaciones que se van conformando.
La estructuración de ámbitos de trabajo y los procesos de negociación forma parte de la dimensión de la estructura de la red, que se refiere a la institucionalización de los patrones de interacción. El establecimiento de reglas formales e informales es un importante instrumento para la gestión de las redes porque especifica la postura de los actores en la red, la distribución del poder, las barreras/facilidades para la incorporación, etc.
Las reglas constituyen prácticas sociales, orientan los patrones de comportamiento de los actores (Klijn, 1996) y exigen previo conocimiento por parte de ellos y la interpretación común por parte de los miembros de la red. Siendo producto de la interacción de los actores, las reglas en el trabajo en red, se construyen colectivamente.
La experiencia en la materia señala que las redes muchas veces desarrollan “practicas horizontales” entre sus miembros, quienes por otro lado, siguen reportando dentro de organizaciones a estructuras jerárquicas.
Nace aquí una tensión, que de alguna manera, nunca es resuelta. El par “prácticas horizontales y verticales” es un territorio cuyos límites están redefiniéndose en cada caso.
Esta dinámica en parte conflictiva, también se expresa en el par persona/ organización, ya que por sus características (creación de comunidades), la red tiende a vincular individuos, que a la vez son integrantes de otros colectivos, presentando una dualidad de intereses que en ocasiones puede desfasarse.
A través de la práctica se ha podido comprobar que si bien el trabajo de conciliación de ambas situaciones agrega complejidad a la tarea, pueden convivir tranquilamente siempre que este delimitado el ámbito de actuación cada una.
17
Se suele mencionar que es la necesidad, la que suele motorizar su constitución. Esto supone que algunas situaciones son más proclives que otras para su establecimiento. Sea por necesidad o por descubrimiento, las prácticas en red hoy se multiplican a lo largo de toda América Latina y en otras muchas partes del mundo. Algunos postulados sobre redes que circulan en el medio
El trabajo en creación de redes consiste en que un grupo de personas se nuclée en torno a un proyecto común.
El trabajo en red se sostiene en las relaciones humanas de confianza. Si estas relaciones no existieran previamente o en el momento de la constitución, hay que promoverlas a través de la construcción de escenarios adecuados.
Las redes son como un ser vivo: hay que cuidarlas y alimentarlas. Producen acción y transformación. Tienen una tarea declarada y compartida por todos sus miembros. Las redes bien trabajadas producen identidades y estilos reconocidos por otras personas/ instituciones/
redes. En la promoción y constitución de redes se ponen en juego todos los saberes. Transformar y llevar a cabo proyectos complejos no se puede hacer desde la individualidad, sino desde
la acción conjunta con otras personas. Cualquier persona está autorizada y legitimada para construir redes y organizaciones. Si queremos desarrollar un proyecto complejo, tenemos que construir un sistema que se haga cargo de
sostenerlo. La diversidad de las personas dentro de la red es un factor de riqueza. Cualquier persona puede hacer aportes valiosos desde sus puntos de vista. La red es un medio para desarrollar un proyecto, no un fin en sí misma. Lo determinante en la red es producir acción, hacer para conseguir algo, para transformar. La red tiene una tarea compartida para producir algo que satisfaga a todos sus miembros.
Últimas consideraciones La red es intangible.
Es importante tener en cuenta que, cuando constituimos redes, a diferencia de una organización o institución, la forma organizacional que estamos construyendo es intangible. En general una red no tiene una sede, no tiene jerarquías, como dijimos anteriormente, maneja varias perspectivas en simultáneo y solo son visibles sus nodos.
Ahora bien. La especificidad de una red (del tipo de redes que nos gustaría estimular y con las que nos gustaría comunicarnos) es justamente eso que no se ve, que son sus lazos, a los cuales le hemos dedicado mucho tiempo para poder construirlos. Al igual que la diversidad intrínseca de nodos en las redes, así también existe una amplia diversidad de lazos conviviendo en cada red.
Otra característica que suele tener es que no cuenta con una sede, cosa que no quiere decir que no tenga un lugar en el mundo. Muy por el contrario, una red tiene varias sedes, constituidas en cada una de las que tienen todos sus nodos. Es común que una red establezca un sistema de encuentros con sede rotativa, para dar cuenta de su heterarquía (jerarquías temporarias). Sin embargo, para una mirada tradicional, ese movimiento, que hace a la intangibilidad de una red como parte fundante, no es percibido y mucho menos valorado.
Respecto al manejo de la diversidad de perspectivas, el valor de su convivencia muestra, a esa mirada tradicional que por algún motivo intente entenderlas, una romería de posturas sin la famosa “simplificación” necesaria para cualquier abordaje tradicional. Esa simplificación, lejos de ayudarnos, nos cortarían las posibilidades de sostener respuestas complejas a los problemas complejos que deberemos afrontar. En este caso, lejos de invisibles, quedan a la vista de esa mirada tradicional, innumerables elementos que no puede o no sabe procesar y que estima que dificultarán su accionar, dejando como intangible las conexiones que hayamos podido encontrar (pensamiento relacional) entre la diversidad de perspectivas.
18
Construir un equipo de trabajo ensamblado
Es común que un equipo complejo se lo nombre desde la característica de la interdisciplinariedad. En otras ocasiones se pone de relevancia la intersectorialidad.
En el trabajo en red, a esa idea de la interdisciplina y la intersectorialidad en la conformación de un equipo hay que sumarle las distancias existentes, la presencia de las diferentes capacidades y de las diferentes perspectivas, incluso hasta podríamos hacer convivir más de un lenguaje.
Un equipo complejo es un equipo ensamblado de personas con formaciones y capacidades distintas, con diferentes lugares de trabajo, con variadas posiciones respecto al poder decisorio.
Sin embargo, por todos los motivos antedichos, un asunto complejo con alto nivel de incertidumbre requiere la conformación de un equipo complejo. En el caso del trabajo en red, estos equipos complejos están conformados por integrantes de equipos existentes en cada uno de los nodos de la red, que se interrelacionan de forma novedosa, creativa, diversificada y estimulante. Surge así la idea de la construcción de equipos ensamblados, que según la práctica, ha terminado dando muchos mejores resultados que otros formatos.
¿Como hago para desarrollar todas las capacidades necesarias?
En términos de trabajo, en el marco de un trabajo en red, las diferencias no deberían ser solo diferencias sino ser vistas como posibilidades de ensamble. Es por ello que se habla de diferencias positivas o peculiaridades de complementación
6. Al señalar estos aspectos no se está poniendo el acento en lo que tienen
en común o en sus semejanzas, sino en aquel perfil o experiencias que tiene cada nodo y que los otros no tienen ahora ni es probable que lleguen a tener en el futuro.
Como la trayectoria de cada persona/ grupo de personas/ organismo/ institución es particular se hace improbable que, por razones tan diversas como origen, contexto, misión, objetivos, coyunturas, composición y otras tantas, confluyan en una solo tipo de experiencia y/o de saber. Y también es improbable que cada nodo pueda desarrollar las peculiares formas de actuar y de aportar de otros nodos. Por el contrario, es más posible que, a partir de reconocernos en nuestras propias peculiaridades, afirmados en nuestras las identidades y modelos propios, se fortalezcan las singularidades, de modo que el aporte a la red sea un saber-hacer específico del nodo.
Pensarse como una red supondrá entonces que cada nodo podrá cumplir un papel destacado en un determinado momento o a partir de un determinado saber, durante el proceso de trabajo estableciendo un sistema de complementariedad. BIBLIOGRAFÍA Parte 1. 1.- Definición extraída de http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n, con modificaciones de la autora.
2.- Directores: Víctor R. Fernandez, Carlos Brandão.(2010). Escalas y políticas del desarrollo regional. Desafíos
para América latina. Miño y Dávila editores.
2b.- Swyngedow, E. (1997). Neither global nor local. Glocalisation and the politics of scale. Texto citado en (2)
6 Poggiese, Héctor. Nota en el trabajo de redes para la organización CREAR VALE LA PENA. “Esta idea fue considera -por primera vez-
en el Taller de Proyectos del Encuentro Sudamericano de Danzas, realizado en noviembre de 2002 en Montevideo, Ver Red Sudamericana de Danza www.movimiento.org o [email protected]”
19
3.- Globalización: apertura económica y tratado de libre comercio. Unidad académica teología, filosofía,
humanidades. Profesor: Carlos Enrique Londoño. Universidad Pontificia Bolivariana. Extraido de:
http://eav.upb.edu.co/banco/files/AperturaTlcEnElContextoDeLaGlobalizacionLondo%C3%B1o.pdf
4.- Rheingold, Howard.(2002). Multitudes inteligentes. La próxima revolución social.editorial Gedisa, serie:
Cibercultura.
5.- Castells, M. (2001). Internet y la sociedad red. Extraido de:
http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/106.pdf
6.- Echeverría, J.; Álvarez, J. (2008). Las lenguas en las sociedades del conocimiento. Publicado en ARBOR
Ciencia, pensamiento y Cultura (CLXXXIV 734, nov-dic).
7.- Sociedad de la Información. Extraído de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
8.- De Sousa, B. (2009). Una epistemología del Sur. Clacso ediciones.
9.- Sociedad del conocimiento. Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento
10.- Sociedad red. Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_red
11.- Nueva economía. Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_econom%C3%ADa
12.- Brea, José L.(2007) Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Editorial
Gedisa Serie: Cibercultura.
13.- Arrarte, S. Introducción al capitalismo cognitivo. Anuario 2009 OPYPA. Extraído de:
http://www.mgap.gub.uy/opypa/ANUARIOS/Anuario2009/material/pdf/46.pdf
14.- Jenkins, H. (2008). Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación.
Paidós, Barcelona.
15.- Redarquía social: http://redarquia.wordpress.com/
16.- Scolari, C.(2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva.
Editorial Gedisa Serie: Cibercultura
17.- Watts, Duncan J.( 2006). Seis Grados de Separación. La ciencia de las redes en la era del acceso.
Ediciones paidós.
18.-Video, Origen del Internet. http://www.youtube.com/watch?v=LuOurlPSVOI
19.- De quién son los servidores?
Extraído de: http://socialmediagraphics.posterous.com/who-owns-the-most-servers-2
20.- García Canclini, N.(2006) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Editorial
Gedisa.
21.-Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) Everis (2010).
22.- Informe sobre Blogosfera hispana Bitacoras.com, 2010.
23.- Revista América latina en movimiento N° 463. (2011) Redes sociales ni tanto ni tampoco. Publicación
internacional de la agencia latinoamericana de Información (ALAI). http://alainet.org
Parte 2. BADIOU, Alain (2006) “Universalismo, diferencia e igualdad” en “Acontecimiento, revista para pensar la política,
nº 33-34”
20
BAUMAN, Zygmunt (2001) “En busca de la Política” Fondo de Cultura Económica
CASTORIADIS, Cornelius (1997) “Fait et a faire” citado de la traducción de Davis Ames Curtis en “Done and to
be done” en The Castoriades Reader, Oxford, Blackwell
DABAS, Elina y NAJMANOVICH, Denise (2006) Ediciones CICCUS
HARDT, Michael y NEGRI, Tony (2000) “La producción biopolítica” en Revista “Multitudes, revue politique,
artistique et philosophique” http://multitudes.samizdat.net/La-produccion-biopolitica
HARDT, Michael & NEGRI, Tony (2002) “Imperio” Editorial Paidós
MORIN, Edgar (2009) “El Método” Editorial Cátedra
POGGIESE, Héctor (2011) “Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA)- Metodologías” Espacio
Editorial
SEGURA, Mariana (2006) “Comenzando a enredarse: una visión sobre los movimientos sociales y el mundo
globalizado” en Elena Grau y Pedro Ibarra (coordinadores) “La red en la encrucijada” Icaria Editorial
SEGURA, Mariana (2003) “Crisis, tiempo e incertidumbre” en Revista “El ático” nº 8-
http://elatico.com/htms/index.html
VIRNO, Paolo (2006) “Ambivalencia de la multitud, entre la innovación y la negatividad” Editorial Tinta Limón