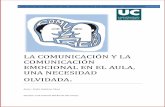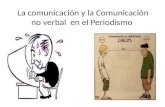La comunicación
Click here to load reader
-
Upload
sebastian-vallejos-henriquez -
Category
Education
-
view
81 -
download
0
description
Transcript of La comunicación

1
1
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CASTELLANO
ASIGNATURA : COMUNICACIÓN ESCRITA I PROFESORA : LILIANA BELMAR BIZAMA
MATERIAL DE APOYO: LA COMUNICACIÓN La comunicación entre los hombres constituye la función universal de este instrumento que llamamos lenguaje. Desde esta perspectiva, Karl Bühler y Roman Jakobson precisaron los factores y funciones que involucra la comunicación lingüística. 1. Modelo del Órganon de Platón: En uno de sus diálogos, Platón establece una serie de problemas en torno al
lenguaje que preocupaba a los griegos. En estos diálogos aparece una definición donde se concibe a éste como instrumento o medio, cuya finalidad es la comunicación. Esta concepción dice: es el órganon para
comunicar uno a otro algo sobre las cosas.
Algo sobre las cosas
lenguaje
uno otro
Se considera algo implícito en este modelo la intención comunicativa, es decir, la conciencia y la voluntad de comunicar algo. 2. Modelo de Karl Bühler: Este autor retoma el modelo anterior y llega a determinar las funciones y factores que puede desempeñar el lenguaje. 2.1. Factores: emisor - receptor - cosas y relaciones 2.2. Funciones: expresiva - apelativa - representativa 3. Modelo de Roman Jakobson: Su esquema de comunicación verbal distingue seis factores constitutivos en
todo proceso comunicativo: 3.1. Emisor: es a la vez fuente del mensaje y transmisor y, por lo mismo, codificador. 3.2. Mensaje: corresponde al enunciado, a lo que se emite y recibe. 3.3. Receptor: le corresponde ser decodificador y destinatario. 3.4. Contexto o referente: corresponde al referente temático del mensaje, el tema o asunto a que se refiere el
mensaje. 3.5. Código: la lengua, el sistema de signos lingüísticos, el conjunto de unidades y las reglas de combinación de
esas unidades lingüísticas (la lengua en que se articula el mensaje). 3.6. Contacto: corresponde al canal físico o la conexión psíquica o sociocultural entre el emisor y el receptor.
En la medida que alguno de estos factores predomine en el proceso comunicativo, se hablará de funciones, es decir, según en qué factor se centra la comunicación. Función emotiva: se centra en el emisor. Consiste en manifestar, dar a conocer los sentimientos del emisor (del que habla o el que escribe). Función conativa: se centra en el receptor. Consiste en llamar la atención, dar órdenes o actuar sobre el tú, sobre la persona del oyente.

2
2
Función referencial: se centra en el contexto, es decir, en el tema o asunto al que se refiere el mensaje. Función metalingüística: se centra en el código. Consiste en usar el lenguaje para hablar del lenguaje, aclarar el significado de un término, verificar si ambos interlocutores están empleando el mismo código, etc. Función fática: se centra en el contacto o canal. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar y finalizar la comunicación. Función poética: se centra en el mensaje, pero en su forma, es decir, al uso que se le da al lenguaje. Consiste en poner énfasis en la estructuración del mensaje, en la manera cómo éste se expresa.
Lo más frecuente es que en un mismo texto se entrecrucen varias de estas funciones. 4. Aporte de Dell Hymes: El antropólogo y lingüista norteamericano Dell Hymes aplicó el modelo de Jakobson y descubrió que el factor contexto es ambiguo, pues se presta a una doble interpretación. En algunos casos se trata del contexto temático y en otros, del contexto situacional, y como la situación lingüística donde se produce la comunicación es fundamental para la comprensión y para la correcta interpretación del hecho, Hymes prefiere separar ambas funciones. Así, el factor contexto queda exclusivamente para lo que es el contexto temático (función referencial), mientras que el factor situación se refiere a las circunstancias de tiempo y espacio en que ocurre la comunicación (función situacional). 5. Competencia lingüística: El emisor desea, cuando se comunica, en primer lugar, ser entendido y, en segundo lugar, lograr el propósito que tiene al comunicarse. Sólo será efectiva la comunicación cuando el receptor actúe de acuerdo con el propósito intentado por el emisor. Para ser un comunicador eficaz, es necesario tener una amplia competencia lingüística: “el conocimiento que el Hablante-Oyente tiene de su lengua y que le permite
producir y comprender un número infinito de oraciones gramaticales a partir de un número finito de reglas.”
(Chomsky, 1957). Pero no sólo es importante conocer las reglas, sino que -además- poner en práctica ese conocimiento y actualizarlo. Actuación lingüística es, entonces, “el uso que el Hablante-Oyente hace de ese
conocimiento en situaciones lingüísticas concretas.” (Chomsky, 1957). 6. Competencia comunicativa: Ni la competencia ni la actuación lingüística bastan para lograr la efectividad. Son condiciones necesarias, pero no suficientes: el buen emisor-receptor deberá -además- conocer ampliamente las características y el funcionamiento de los factores que intervienen en la comunicación para usar y comprender, con efectividad, su lengua en situaciones comunicativas concretas. Esta habilidad para comunicarse eficazmente se denomina competencia comunicativa e implica, entonces, no sólo el conocer y usar la lengua en forma correcta, sino también saber cómo usarla, con quién comunicarse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, qué decir, etc. En resumen: se logrará eficacia en la comunicación al tener una amplia competencia comunicativa, esto es, habilidad para manejar eficazmente los factores implicados en una situación
comunicativa. 7. Comunicación oral y comunicación escrita: El emisor actúa como codificador cuando habla y cuando escribe y el receptor actúa como decodificador cuando escucha y cuando lee. Por ello es importante referirse a la comunicación oral y escrita, analizando tanto sus semejanzas como sus diferencias mutuas, atendiendo a cada uno de los factores que intervienen en el proceso. a) Semejanzas: Éstas tienen directa relación con la función que cumplen cada uno de los factores. De este modo, podemos señalar, entonces, que tanto en el código oral (CO) como en el código escrito (CE) � El emisor selecciona el mensaje, lo codifica y transmite, � el receptor recibe la señal y decodifica el mensaje. � el mensaje es el mediador entre E y R y portador del contenido de conciencia, � el referente es aquello a lo cual se refiere el mensaje, � el código es el sistema de señales que sirve para codificar el mensaje � el canal es el medio físico por el cual se envía el mensaje

3
3
b) Diferencias i. Emisor: En el CO no sólo entrega información intencional al R, sino que involuntariamente proporciona información sobre sí mismo. Esto quiere decir que el E puede dar a conocer aspectos de su personalidad, estados de ánimo, nivel sociocultural, nacionalidad, etc. En el CE, el E sabe que el lenguaje escrito queda registrado y que, por lo tanto, su discurso podrá ser tomado como una pauta para su valoración cultural. De ahí la preocupación desmedida por la organización de los mensajes. ii. Receptor: En el CO, realiza su función escuchando; se trata de un receptor concreto, totalmente identificable. En el CE, realiza su función leyendo; es un receptor abstracto, a menos que se trate de una carta personal. iii. Relación emisor-receptor: En el CO hay una relación social concreta (comunicación directa de persona a persona), lo cual permite � una retroalimentación instantánea, es decir, la evaluación de la efectividad de la comunicación se puede
lograr a través de la reacción de respuesta por parte del R, � la captación del paralenguaje cuyos elementos también entregan información. Entre ellos podemos
mencionar: timbre, tono, duración silábica, tempo general de la frase, control articulatorio, control labial,
control respiratorio, risa, clics, etc. � el empleo de gestos, conscientes o inconscientes, y que entregan también información; � la conexión sicológica, pues es más fácil lograr el interés del R en una comunicación directa, ya que se puede
ir evaluando el grado de interés o atención por parte del R; � un conocimiento, una identificación más concreta y verdadera del receptor y su circunstancia, lo que
permitirá al emisor adaptar su lenguaje, mensaje y contexto a las diferencias individuales. � que la comunicación se dé en forma dialógica, es decir, a través del diálogo es posible el intercambio de roles
en forma inmediata: el E pasa a ser R y viceversa. En el CE, en cambio, � la ausencia de un R concreto impide controlar la efectividad de la comunicación, porque no se cuenta con la
retroalimentación del R; sin embargo hay una mayor posibilidad de retroalimentación personal; � justamente por su modalidad escrita, no corresponde el paralenguaje; � los gestos no aportan información al R, porque éste no está presente; � no se puede comprobar si se ha logrado la conexión psicológica, pues es más difícil captar y/o mantener la
atención del receptor; � existiendo un R abstracto, el E supone quién va a leer su mensaje, pero no puede atender a las diferencias
individuales, por lo cual utilizará un lenguaje estandarizado; � no teniendo al R frente a él, el E “habla” consigo mismo. iv. Referente: En el CO con frecuencia el referente está presente, el objeto de la comunicación está dentro de la comunicación. Por lo mismo, hay mucho apoyo en la situación, por lo que no se requiere una descripción lingüística. En el CE no hay apoyo en la situación y se tiene que crear lingüísticamente el contexto. Por eso, hay un mayor esfuerzo lingüístico y más gasto idiomático. El código escrito tiene la ventaja de mantener el mensaje en el tiempo y en el espacio, por lo cual permite conservar la cultura de una comunidad lingüística, el intercambio científico,etc. v. Mensaje: En el CO el análisis del aspecto sintáctico muestra estructuras de corta extensión; a menudo, son inconexas, repetitivas, fáticas. En cuanto al estrato léxico-semántico, el vocabulario resulta impreciso, dubitativo, escaso. El mensaje se completa, habitualmente, con gestos y -muchas veces- con mostraciones directas del referente. Fonológicamente, los mensajes se caracterizan por su rapidez, su entonación y acentuación espontáneos. El mensaje resulta, entonces, vivo y esponténeo; aspectos como el tono, timbre y ritmo son altamente relevantes para determinar el significado del mensaje, como lo son también el significado léxico de las palabras y el gramatical de las oraciones.

4
4
Por otra parte, dado que el lenguaje en su modalidad oral es evanescente no hay posibilidad de examinar la totalidad del texto. Con respecto a las funciones del lenguaje distinguidas por Jakobson, en el CO se utilizan todas ellas.
En el CE, desde el punto de vista sintáctico, el mensaje se puede “componer” y, por lo mismo, pierde espontaneidad; el lenguaje es cuidado, sus formas son elaboradas, hay preocupación por las normas establecidas, por la ortografía. Se trata de un lenguaje explícito, sin apoyo en la situación. En relación con el aspecto léxico-semántico, el vocabulario es preciso, variado y abundante, pues la situación se describe idiomáticamente. El aspecto fónico presente en el lenguaje, pero ausente en el código escrito, se representa -en la medida que es posible- por medio de la puntuación y del acento. Sin embargo, es necesario considerar que nunca representan fielmente las significativas diferencias de entonación del CO; incluso aunque este lenguaje escrito se complemente con procedimientos tipográficos tales como el uso de
mayúscula, cursiva, negritas, etc., siempre habrá una parte del entorno prosódico de un mensaje que quedará sin representación.
En relación a las funciones del lenguaje, hay un predominio de la función referencial y, por otra parte, también de la función poética por la preocupación que existe de entregar información clara, mediante formas eleboradas, precisas y elegantes. La función expresiva se usa muy poco, la metalingüística sólo en textos técnicos, y la fática, sólo para abrir y cerrar el canal. A diferencia de un texto oral, en el CE se puede examinar la totalidad del texto y, desde luego, se puede conservar.
6.2.6. Código: Entre los lingüistas hay opiniones diferentes frente a la pregunta de si se trata de un solo código o
de dos códigos diferente. Nosotras pensamos que el CE no es simplemente un sustituto del CO, pues aquél posee distintos elementos que le son propios y que no tienen equivalencia en lo oral: distinción entre
mayúsculas y minúsculas, diferentes tipos de letras (negrita, cursiva, versalita), comillas, guiones, etc. En el CO, la sustancia fónica está conformada mediante los fonemas; en la realización del código hay una constante adecuación a la situación comunicativa, por tanto, las variables lingüísticas (de lugar, de estilo y de estrato social) están presentes. De ahí que el CO más que conformar un sistema constituye un diasistema. En el CE, la sustancia gráfica está conformada por los grafemas y en la codificación adquieren importancia sociocultural los aspectos formales tales como licencias y restricciones gramaticales, normas ortográficas y reglas de gramaticalidad.
6.2.7. Canal: en el CO es posible el uso de más de un canal físico. El empleo del canal oral (ondas sonoras) es
el que predomina, pero también es posible usar las ondas luminosas (mostrando los objetos) y el espacio (que permite gesticular). Del mismo modo, en esta modalidad de comunicación está constantemente presente la función fática como una forma de controlar el funcionamiento del contacto o del canal. En el CE, siendo la escritura un sistema semiótico visual y espacial, el canal físico que le sirve es la luz. En relación con las funciones del lenguaje, cabe señalar que la función fática se presenta muy raramente y, en todo caso, no sirve para controlar el funcionamiento del canal.
Concluyendo este análisis contrastivo, podemos agregar que: 1. Por los factores mencionados y otros -que obedecen a factores personales- es más difícil comunicarse por
escrito que oralmente. 2. La ausencia de retroalimentación y el hecho de que el R no pueda preguntar al E lo que no le queda claro,
hace que el E se convierta en R de sí mismo. 3. La ausencia de paralenguaje y de los gestos obliga al E a expresar todo lingüísticamente. Todo hay que
explicarlo, pues no se puede recargar la función del R haciendo que él sobrentienda lo que queda implícito. 4. La no correspondencia total de los signos de puntuación con la entonación hace necesaria la relectura para
verificar si efectivamente el mensaje escrito dice lo mismo que se ha pensado.