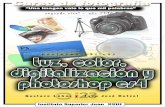La España del Siglo de Oro. Apunte..doc
-
Upload
natalia-rivas-folch -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of La España del Siglo de Oro. Apunte..doc

“LA ESPAÑA DEL SIGLO DE ORO”
Introducción
Se llama Siglo de Oro en la historia de España al siglo XVI, pero no coincide exactamente en la extensión del tiempo, sino que comprende la última parte del XV, a partir del reinado de los Reyes Católicos, y se extiende hasta la mitad del siglo XVII, siglo en que llega al apogeo la cultura española y en el que se publica el Quijote, los Sueños de Quevedo, y los Poemas de Góngora, se hace nacional el teatro de Lope de Vega, siglo en que Velásquez pinta Las Lanzas y Las Meninas, y aparecen las imágenes atormentadas de Montañés, última evolución del Arte del Renacimiento.
Esta época comprende el momento culminante del Imperio Español: en ella se lleva a cabo la unidad nacional, se verifica el descubrimiento de América, se expande por Europa el poderío hispánico hasta el grado máximo.
I. El Renacimiento. Características Generales.
El Renacimiento es una época de importantes transformaciones en todos los aspectos. La clave es el empleo de la razón como fuente del conocimiento, del saber frente a los textos sagrados y la tradición medieval. En el aspecto religioso surgen críticas que conllevan a que la religión católica entre en crisis. Finalmente se llega a una ruptura de la que surge la reforma luterana y la creación de la religión protestante y la reforma en el seno de la religión católica con la Contrarreforma aprobada en el Consejo de Trento.
La ciencia evoluciona y se producen descubrimientos geográficos. Nuevos territorios como América se descubren y se muestra un mayor aprecio hacia la naturaleza.
En el campo de la filosofía se puede observar el cambio de la sociedad teocéntrica medieval a una sociedad antropocéntrica. El individuo cobra además conciencia de sí mismo.
En el aspecto económico aparece el primer capitalismo que basa en el mercantilismo. Tiene como principales características el recurso al crédito, la creación de la banca, la separación entre capital y trabajo, la agrupación de una serie de comerciantes.
El nuevo modelo político consiste en la creación de un estado moderno, expansivo territorialmente con un monarca absoluto y un estado poderoso económica, política y militarmente.
El cambio en la sociedad renacentista radica en el ascenso de la burguesía, la pérdida de poder político del alto clero y también de la nobleza que frente a la nobleza guerrera medieval se convierte en una nobleza cortesana.
II. El Renacimiento en España. El Reinado de los Reyes Católicos.
1. Aspectos PolíticosLa unión matrimonial entre Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla (1474) permitió la unidad política de todos los reinos de la península. El objetivo principal de los Reyes Católicos, es crear un estado moderno, lo cual incluye un estado expansivo territorialmente, un monarca poderoso y un estado también poderoso económica, militar y políticamente. Sin embargo, con el matrimonio no se solucionan todos los problemas de unidad territorial,
1

pues faltaba a la corona Granada, Navarra y Portugal. Los reyes católicos se propusieron terminar la guerra de la Reconquista y anular el poder político musulmán. Después de casi diez años de guerra el Reino de Granada fue conquistado definitivamente el día 2 de enero de 1492. Luego, el Reino de Navarra- entre la influencia francesa y la castellana- fue conquistado definitivamente en 1515. El Reino de Portugal fue reclamado por Felipe II y conquistado mediante las armas finalmente en 1580.
Los Reyes centralizaron en la Corona todos los poderes del Estado, con arreglo a las ideas renacentistas que tenían por modelo a la Roma clásica. Para ello consigue dominar a la nobleza que se transforma de una aristocracia feudal en cortesana. Pierde así su poder político aunque mantiene su poder económico y su impacto social. Pasan a ocupar cargos en el ejército, la diplomacia y cargos públicos. También los reyes católicos tratan de dominar al clero regular (Órdenes militares) y secular (arzobispos, cardenales). Pretenden así hacer frente al feudalismo episcopal y frenar las intromisiones extranjeras (el vaticano elegía a los religiosos). Los Reyes Católicos organizan su poder de la siguiente manera. Arriba del todo se encuentra la corona. Por debajo de ella se encuentra un ejército permanente al servicio de la corona, los consulados en diversos países que mantenían al monarca informado de la situación en aquellos lugares y el consejo real. Este se subdivide a su vez en una serie de consejos: Por una parte se encuentra el Consejo de Aragón que trata las relaciones con esta corona aunque sólo lo constituyen funcionarios castellanos. Oros consejos son el de Indias, el de la Santa Hermandad, una policía de estado al servicio de la Corona, el consejo de Hacienda que establecía impuestos ordinarios (aranceles, aduanas) y extraordinarios - aprobados por las cortes. El consejo de la Inquisición era un tribunal para cuestiones religiosas con jurisdicción en Castilla y Aragón y el consejo de órdenes militares administraba las copiosas rentas de las órdenes militares, de las cuales los Reyes Católicos habían asumido el maestrazgo. Por debajo de estos consejos se encuentran las audiencias, tribunales de justicia ubicados en Valladolid (incluye el País Vasco), en Granada y en Galicia. En un escalón inferior se encuentran los municipios y los corregidores. Estos eran funcionarios del estado con derecho a vetar las decisiones contra el rey aprobadas en cada municipio.
La política exterior de los Reyes Católicos tiene como objetivo principal la hegemonía europea. Para ello quieren por una parte aislar a Francia con una serie de acuerdos y alianzas que consiguen mediante su hábil política matrimonial - con Inglaterra, Alemania, los Países Bajos y Portugal - y la diplomacia - con el Vaticano, Venecia y el duque de Milán.
Además emplean con el fin de aislar a Francia en ciertas ocasiones la fuerza como las guerras en Navarra e Italia.
La segunda forma de asegurar la hegemonía europea era la expansión territorial. Esta se desarrolla en el Atlántico, vinculada a la corona de Castilla, donde aparecen la empresa castellana descubridora y la colonizadora, y en el Mediterráneo, donde la Corona de Aragón comercia en el norte de África e Italia y a su vez asegura la seguridad política y económica del Mediterráneo.
La administración política de las Américas es similar a la castellana. Dos virreyes, el de Nueva España y el de Perú, son las más altas autoridades. Éstos eran generalmente personas de confianza del rey, muchas veces familiares directos. Por debajo de ellos se encuentran las Audiencias, órganos judiciales y de gobierno que representan la verdadera osatura de la administración real en América. De ellas dependen los municipios, la célula básica, en este caso no corrompida como en Castilla. Esta política de unión e incorporación
2

de estados hizo surgir la idea de ‘una sola Patria’, España. Esta idea permanecería y se fortalecería a posteriori con los dos emperadores más importantes: Carlos I y Felipe II.
España conservó durante el siglo XVII las apariencias de su esplendor y poderío. Empobrecida por las guerras europeas, despoblada por la conquista y colonización de América, mal gobernada, agitada interiormente, descendía la pendiente que había de llevarla a la ruina total de su imperio. El gobierno de Felipe II, empezado con tan buenos auspicios, había sido funesto para la nación en sus resultados: fracaso final de las empresas guerreras, bancarrota de la hacienda pública, ruina del comercio, de las industrias y la agricultura, miseria popular que dio origen a la vida ‘picaresca’ y a la plaga de ociosos y ladrones llamados ‘pícaros’.
2. Aspecto SocialLos distintos grupos sociales que componían España del Siglo de Oro eran: Nobles; Soldados; El Clero; Los Plebeyos; Los Campesinos; Los Moriscos.
En primer lugar tenemos a la nobleza, clase privilegiada debido a su origen. A los varones les estaba señalado tres principales caminos: el ejercicio de las armas, el voto religioso y la carrera de las letras. Las dos primeras eran las profesiones nobles por excelencia. A la milicia iban los primogénitos de las grandes familias y a la clerecía los segundones. En relación a los letrados- licenciados y doctores egresados de las diversas facultades universitarias, constituían una aristocracia intelectual que llevaba anexo el derecho a usar el título de ‘Don’.
A pesar que los Reyes Católicos fueron mermando los privilegios de la nobleza, eran todavía la clase desde donde salían los más altos cargos de la milicia y de la administración del país. Algunos de los privilegios de los nobles eran los siguientes: no podían ser juzgados en lo criminal más que por las Audiencias; tenían cárcel aparte; estaban exentos de tormentos; no podían ser presos por deudas. Por otro lado, la jurisdicción de los nobles sobre sus vasallos fue pasando a la Corona. Dentro de los nobles encontramos, en orden, a los Duques, los caballeros y los hijosdalgo, nobles de categoría inferior, de escasa fortuna y sin señorío ni altos empleos. La costumbre de fundar mayorazgos con escasos bienes de fortuna dio lugar a la multiplicación de los hidalgos que no podían sostener su nobleza y que fueron objeto de la sátira, desde El Lazarillo de Tormes hasta el Quijote.
En segundo lugar, estaba el soldado, quien gozaba de un gran relieve social. La milicia, sin ser propiamente una carrera, ni formar una clase social independiente, tuvo gran importancia como elemento intermedio entre la nobleza y la burguesía y plebe. Los españoles ingresaban al ejército voluntariamente, llevados por su espíritu aventurero (Cortés), para mejorar su fortuna (Cervantes), en busca de la gloria (Valdivia) e incluso, para evitar la persecución de la justicia (Lope de Vega). Solía ser la carrera de las armas-junto con la clerecía- la salida normal de los hijos no mayorazgos de las familias nobles. No obstante, también llegaban a la milicia hombres humildes incluso a ocupar altos puestos.
En tercer lugar estaba el clero, grupo siempre al lado de la Corona y siempre fueron bien considerados por ésta. Por ello no es de extrañar que aumentaran los curas, los frailes y monjas. Rara sería la familia española en la que no hubiera algún integrante clérigo o religioso. Llegó un momento, avanzado ya el siglo XVII, en que el crecimiento del clero llegó a ser perjudicial para la economía nacional, por agudizar el problema de la despoblación y por acumular en manos muertas una gran extensión de territorio. La sociedad española del Siglo de Oro tuvo gran respeto y admiración al clero, por la firme cultura de curas y frailes, entre los cuales había teólogos, filósofos, juristas y canonistas,
3

historiadores, literatos, entre otros. Además, las iglesias y conventos, colaboraron con los Reyes y magnates en la protección de pintores, escultores y arquitectos. La mayor parte del tesoro artístico español está todavía en las iglesias y monasterios, o por lo menos, allí se conservó hasta el XIX.
En cuarto lugar, estaban los plebeyos, grupo en el cual se distinguían varias categorías. Existía la ‘burguesía’ (comercio, industria) caracterizada por un predominio extranjero (italianos, franceses, flamencos y alemanes. Más importancia espiritual tenía la ‘clase letrada’, hombres de carrera salidos de la clase media. Ellos aspiraban a empleos públicos, como jurisconsultos, teólogos, médicos, científicos, entre otros. Finalmente, encontramos a los ‘plebeyos’ (gente del estado llano) y a los ‘pecheros’, hombres libres sin ningún grado de nobleza. Y para terminar, la parte más baja de la plebe la conformaban los jornaleros y peones, y los vasallos de señorío.
Los campesinos por su parte, mejoran su condición social respecto de la Edad Media. Cisneros trató de fomentar la riqueza y prosperidad pública y pensó en ilustrar a los campesinos, para lo que hizo componer a Gabriel Alonso de Herrera su obra ‘Agricultura General’ (1513), repartida luego gratuitamente entre el campesinado. Sin embargo, si bien esto favoreció teóricamente a la agricultura, no lo hizo en la práctica, pues por un lado, se privilegiaba la ganadería, y por otro, la acción de la propiedad rústica de los grandes mayorazgos impidió el desarrollo agrícola. De esta manera, la población campesina fue disminuyendo, emigraban a la ciudad o a las Indias.
Finalmente tenemos a los moriscos, de los cuales algunos era libres, pero vivían diseminados (procedentes de Granada) y otros vasallos, sobre todo en Aragón y Valencia. Los libres vivían entre los cristianos, vestían como ellos, hablaban en castellano, aunque muchos de ellos siguieran siendo musulmanes.
El vulgo español, la masa de gente plebeya que no trabajaba en oficios manuales ni en el campo, dio un matiz especial a la sociedad, principalmente en las ciudades populosas: fue el vagabundo, tipo tan utilizado por la literatura satírica y picaresca, por la dramática y la novela. Son una clase de gentes no habituadas al trabajo y que viven de ciertos servicios, y no se avergüenzan de comer la comida del convento. Literariamente es el pícaro, hombre que, sin ser criminal, pertenece al hampa; tiene poco o ningún escrúpulo en los medios para proporcionarse mantenimiento; es humano, buen creyente, aunque pecador. No está habituado en modo alguno al trabajo regular y constante, sino que es perezoso y holgazán; su ocupación normal es la de servir a otro; hurta, pero no roba; es astuto, ingenioso e imprevisor, y simpático.
Con el vagabundo andaba siempre el ‘mendigo’, además de los falsos mendigos. Éstos últimos tenían muchos vicios, como por ejemplo, cegaban a los niños con hierros candentes o los lisiaban, para luego explotarlos pidiendo, o los alquilaban, y hasta vivían organizados en verdaderas cofradías, como por ejemplo, aquella tan organizada que nos presenta ‘El Guzmán de Alfarache’.
Finalmente tenemos a los esclavos, los negros, los indios, los gitanos, los mismos moriscos, eran los fuera de la ley, los estafadores y ladrones, la auténtica hampa, designados con el nombre común de ‘germanía’. Estas gentes, comúnmente habían pasado por las galeras y prisiones, o habían sufrido penas afrentosas, usaban una jerigonza especial, llamada ‘lenguaje de germanía’ (jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos solos y compuesta de voces del idioma español con significación distinta de la verdadera, y de otros muchos vocablos de orígenes muy diversos). Todos iban cayendo en manos de la justicia, o remaban de por vida en las galeras del Rey.
4

3. Aspecto ReligiosoResuelto el punto de la unidad territorial, que daba por resolver el de la unidad espiritual, que era uno de los fundamentos más importantes de la nacionalidad. Contra esta unidad actuaban los judíos, los conversos y los moriscos. Los judíos venían interviniendo en la vida española desde siglos atrás, y se les toleraba; pero igualmente se les exigió la conversión al cristianismo. Unos aceptaron sinceramente el catolicismo, mientras otros lo hicieron por conveniencia.
Para vigilar la pureza de la fe, amenazada por las actividades de los conversos, para averiguar la vida y costumbre de los judaizantes, los Reyes solicitaron y obtuvieron de Roma el establecimiento, en 1480, del Tribunal de la Inquisición. Esta institución, para cumplir su fin primordial, las creencias de los fieles y la limpieza de vida civil o religiosa, pública o privada, de todos los elementos extraños a la fe nacional, y por lo mismo, contrarios al bien del Estado, vigilaba a judíos, moros, luteranos y diversas ramas protestantes, alumbrados o iluminados y sectas similares. Además le interesaban los hechiceros, magos y supersticiosos, las brujas, los blasfemos y todos cuantos podían perturbar la buena vida, la moral, las costumbres o la fe de sus ciudadanos. Por otro lado, también intervenía en la publicación y edición de libros. El primer índice expurgatorio apareció en 1551. A la impresión procedía la censura y el examen y la aprobación.
Sin embargo, ni aún así se lograba la unidad espiritual tan anhelada por la Corona: era preciso llegar a la expulsión total. Los Reyes la decretaron hacia 1482, haciéndose efectiva solo el 31 de marzo de 1492, cuando se publica el edicto de expulsión.
A pesar de que con esta orden se pensaba eliminar el problema de raíz, se puede decir que los problemas más importantes del Imperio Español durante el siglo XVI fueron de carácter religioso. El Catolicismo, el Islamismo y el Protestantismo se disputan la hegemonía espiritual y política de los pueblos. En todas partes vemos recíprocas persecuciones y guerras encaminadas a imponer a los demás el propio ideal religioso.
Por otro lado, los Reyes católicos se dieron cuenta de que había que había que mejorar la propia constitución de la religión cristiana, esto es, el clero. Los Reyes propugnaron por la Reforma del Clero, llevándose a cabo una intensa depuración, gracias a la energía de Doña Isabel y del Cardenal Cisneros. La Iglesia Española pudo tener en pocos años un clero culto y virtuoso, capaz de cumplir la misión de unidad espiritual que el pueblo había de tener por ideal en el Siglo de Oro.
Un aspecto importante del ideal religioso de la época es el desarrollo de la mística, la cual alcanzó alturas inaccesibles para la masa y produjo una literatura única en el mundo. Franciscanos, agustinos, jesuitas, dominicos y carmelitas compitieron en la ascética, que domina las pasiones y prepara a la contemplación mística de la Divinidad. Un ejemplo destacable para la posteridad es el de Santa Teresa de Jesús, quien escribió en las ‘Moradas’ el relato de sus propias experiencias místicas, de sus visiones y sus éxtasis. Otro ejemplo, es el de San Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual, construyó una poesía plasmada de la unión con lo celestial.
4. Las artes y las Letras: El Apogeo de la Literatura CastellanaA modo de introducción podemos decir que existió un Renacimiento español, característico, original y distinto del italiano, inspirado en el ansia del saber y en la valorización del arte y de las letras. En general, haciendo salvedad de los dogmas, todos están de acuerdo en defender la más amplia libertad de pensar y por sobre el criterio de autoridad, exaltan el valor de la razón y de la experiencia. El sistema de Copérnico,
5

condenado y proscrito en Roma, es aceptado y enseñado en Salamanca. A este criterio amplio e independiente, se unía el amor por los estudios, que había germinado ya en los espíritus bajo el reinado de los Reyes Católicos, ahora se expande e intensifica. Solo en el siglo XVI se erigieron más de veinte universidades. Entre los diversos centros culturales que fomentaron en España el humanismo, alcanzaron particular renombre las Universidades de Salamanca y Alcalá, sobre todo la primera, que con las de París, Bolonia y Oxford, se disputó el cetro de la intelectualidad europea. En definitiva, el saber constituía la nobleza. El conocimiento del latín, lengua universal en aquella época e instrumento del humanismo, llegó a hacerse indispensable. Todas las personas que se preciaban de cultas no hablaban y escribían al igual que su propio idioma; en el púlpito, en las Universidades, oradores y maestros se expresaban en la lengua de Cicerón y en ella se escribieron todas las obras filosóficas y científicas de aquél tiempo.
La literatura en lengua española tuvo un desarrollo apenas igualado por ninguna otra nación. Vimos anteriormente cómo el Renacimiento se inscribió en las diferentes esferas culturales de España, y es así como observamos en las letras la impregnación de la sensibilidad renacentista, si bien con claras influencias italianas, también con un carácter propio digno de destacar. Particularmente destacaremos la poesía, la novela y el teatro.
a. Poesía. A principios del siglo XVI distinguimos a Boscán quien intenta adaptar los metros italianos a la poesía española, acto seguido por Gracilaso de la Vega. La influencia de este autor fue decisiva en la poesía española del Siglo de Oro, pues permitió una nueva modalidad del género. De Gracilazo derivan dos poetas, fundadores de dos escuelas poéticas: Fray Luis de León (1527- 1591) y Fernando de Herrera. Al primero, gran parte de la crítica lo ha considerado un poeta místico. Sin embargo, no se dedicó por completo a la vida contemplativa, al contrario, el mundo exterior jamás dejó de existir e influir en su poesía. En general, en su obra podemos distinguir tres grandes motivos: la religión, la reflexión moral o filosófica y el tema heroico. Menéndez Pelayo explica que él “realizó la unión de la forma clásica y del espíritu nuevo, presentida, más no alcanzada, por otros ingenios del Renacimiento”. Entre sus obras encontramos Vida retirada, A Francisco Salinas, Morada del cielo y En la ascensión, todas joyas de la literatura española. Por su parte, Fernando de Herrera, también catedrático e intelectual, se distingue más que por su poesía, por ser una figura representativa de una tianaendencia poética española, caracterizada por la altisonancia, la pompa y el verbalismo. Sus principales temáticas son la nación y el amor. Para gran sector de la crítica, Herrera tendría más valor como prosista que como poeta. Sin embargo, es importante destacar que sus poesías amorosas son estudio obligado para comprender los orígenes del cultismo o culteranismo. El elogio de la mujer tiene en Herrera el mismo carácter que tendrá en Góngora. El culteranismo fue una tendencia literaria relativa a la expresión o la forma, que se caracterizó por lo selecto del lenguaje; por la introducción de muchas palabras nuevas, latinas o italianas; por la imitación de la sintaxis latina con hiperbaton y transposiciones artificiosas; por las hipérboles y metáforas atrevidas; por las recónditas alusiones mitológicas, históricas y geográficas. Esta tendencia, llevada al apogeo por Góngora, fue duramente atacada por Quevedo, al considerarla un vicio de la forma. Quevedo optaba por lo que posteriormente se denominaría el ‘concetismo’, estética que se distingue por lo sutil, agudo e ingenioso de los pensamientos y las ideas, expresados de manera sencilla, dejando a un lado el exceso de artificio. Enfrente de Góngora y Quevedo se levanta la figura de Lope de Vega (1562-
6

1635), quien en la poesía trata de armonizar la forma lírica de la escuela italinizante con la tradición netamente castiza de versos cortos.
b. Novela. La novela fue uno de los géneros literarios más fecundos y gloriosos del período que estudiamos. Se desarrollan cuatro lineamientos fundamentales del género narrativo: la novela calleresca, la pastoril, la morisca y la picaresca. La primera comenzó a cultivarse en el siglo XIV, pero en el siglo XVI alcanzó mayor popularidad, para caer luego en el olvido. En general, se da este nombre a ciertas ficciones en las que se narraban las aventuras de los caballeros andantes, quiméricos personajes de valor sobrehumano que salían por el mundo a conquistar gloria y ayudar al desvalido, todo para encantar a la dama. Los ideales de la literatura caballeresca son nobles y generosos: el reinado de la justicia, la defensa desinteresada del débil, la exaltación del valor y la lealtad, la fidelidad y pureza en el amor. Sin embargo, cabe preguntarse porqué este género fue tan popular si distaba colosalmente de la realidad de la época. Las obras más importantes del género fueron Amadís de Gaula de García Rodríguez y Palmerín de Oliva, de autor desconocido. El último de los libros de caballería, el más importante, pero también aquella obra que terminó de llevar al ocaso al género caballeresco, fue El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605-1615) de Miguel de Cervantes. En esta obra se conjugan todos los códigos de los distintos subgéneros narrativos. De este modo, encontramos la novela pastoril (Marcela y Crisóstomo; Basilio y Quiteria); la novela sentimental (historia de Cardenio); la morisca y la de aventuras (episodio del Cautivo); etc. El Quijote se encuentra entre una literatura que nace y otra que muere y de ambas es el más acabado modelo. Aunque la sátira literaria es sólo ocasión de la obra, generalmente se le considera básicamente como una parodia de las novelas caballerescas y, en especial, del Amadís de Gaula, su intento fue, como él mismo expresa: “poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías”. El Quijote es, en parte, antítesis de dichos libros, porque en él todo es realismo y naturalidad, mientras en aquéllos todo era quimérico y artificioso. Pero, al mismo tiempo, es una prolongación del género andantesco, pues su protagonista ama y exalta los ideales caballerescos como el honor, la lealtad, la fidelidad y la castidad en los amores. Lo que censura y ridiculiza son los extravíos y falsas concepciones de la mencionada literatura. Como dice Menéndez Pelayo “la obra de Cervantes recogió cuanto había de poético, noble y humano en el ideal caballeresco, y lo que había de quimérico, inmoral y falso en las degeneraciones de este ideal se disipó ante la clásica serenidad y la benévola ironía del más sano y equilibrado de los ingenios del Renacimiento”.
El género caballeresco decae al finalizar el siglo XVI, cuando la sociedad española se había transformado profundamente y no comprendía ya el ideal caballeresco al modo medieval, en cambio, la grandeza real de las épicas conquistas de las Indias.
En cuanto a las novelas pastoriles, la crítica establece el inicio del género con la Diana (1542) de Jorge Montemayor. El argumento de esta obra se basa en los amores contrariados del pastor Sireno con una joven pastora de las orillas de Ezla, llamada Diana, la cual termina casándose con el pastor Delio. Su temática es el amor y los celos, con episodios intercalados, se desarrolla en prosa y verso, originalidad que se continúa en las novelas pastoriles consiguientes. En el tema amoroso y en el protagonismo de los amantes, el género pastoril se asemeja a la novela sentimental, también muy ideal pero no ya centrada en pastores enamorados, sino en la nobleza: príncipes, caballeros y damas de la realza configuraban los personajes de estas ficciones. Se distingue el elemento trágico y la
7

presencia clara de la tradición del amor cortés. La obra más importante de este tipo es La cárcel de amor (1499) de Diego de San Pedro.
Las novelas moriscas se inician con la Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, obra de autor desconocido, arreglada y publicada por Antonio Villegas en 1551. Su argumento lo podemos resumir así: Rodrigo de Narváez, alcalde de Antequera sorprende y aprisiona al abencerraje granadino Abindarráez que se dirigía a Coín para casarse con Jarifa. Informado de ello, Narváez le permite abandonar la prisión por el plazo de tres días. Concluido dicho plazo, Abindarráez y Jarifa se presentan al alcalde, quien premia la hidalguía del moro otorgando la libertad de los amantes.
La novela picaresca se estrena con El Lazarillo de Tormes, en la misma década que las dos anteriores (1545-1555) momento culminante de la literatura española, que anuncia el ya próximo apogeo del siglo de oro. Este tipo de novelas se funda en la vida y costumbres de los pícaros, nombre que se daba a la gente ociosa y de baja ralea, que vivían a expensas del prójimo. Estas obras, al contrario de la novela de caballerías y pastoriles, se basaron en la realidad. Sin embargo, muchas veces al intentar reflejar este tipo de truhanes, se llegó a la caricaturización misma de la realidad. Las principales características de este género son, a muy grandes rasgos, las siguientes: 1. se fundamentan en el contexto sociohistórico inmediato de la época. 2. se utiliza la forma autobiográfica. 3. se insertan a veces cuentos o episodios independientes. 4. el elemento moral o ético está presente ocasionalmente. 5. el estilo es sobrio y sencillo.
El Lazarillo de Tormes consta de siete capítulos en los cuales Lázaro va contando cronológicamente su nacimiento, su infancia, su vida con cada uno de los amos a los que sirvió, y por último el matrimonio con la criada de un arcipestre. El argumento de la novela se puede resumir de la siguiente manera: Lázaro de Tormes, muchacho ladino, nace a orillas del río de ese mismo nombre (Salamanca), de un empleado de molino poco honrado y de una mujer de mala vida. Su madre le abandona en poder de un mendigo ciego, hombre astuto que le enseña a sobrevivir y lo introduce en la picardía. A causa de los malos tratos de éste, Lázaro entra al servicio de un clérigo extremadamente tacaño y miserable. Sorprendido en un hurto y expulsado por su nuevo amo, el muchacho pasó a servir sucesivamente a las siguientes personas: un escudero pobrísimo y cargado de deudas, en seguida a un fraile de la Merced, muy andariego y amigo de “negocios seglares y visitas”; después a un buldero (vendedor de bulas) parlanchín y desvergonzado; después un capellán, especie de empresario en el negocio de vender agua por la ciudad, en el que Lázaro ganó algunos, maravedíes; y por último, a un alguacil, al que dejó pronto por parecerle oficio peligroso. Gracias al favor de algunos señores logró mejorar su suerte, alcanzando el oficio real de pregonero. Uno de sus protectores, el Arcipestre de San Salvador y comerciante en vinos, le casó con una criada suya. La pareja, a pesar de ciertos maliciosos decíres, vivía en paz, y Lázaro declara al terminar su historia que hasta entonces no está arrepentido del matrimonio.
El mayor mérito de esta novela es haber indicado un nuevo rumbo a la producción novelesca de su época. La ácida crítica a la Iglesia fue causa de que el Tribunal de la Inquisición prohibiese el libro, razón por la cual seguramente el autor prefirió dejarla anónima. Luego del Lazarillo fueron surgiendo otras obras picarescas, muchas de las cuales no fueron más que una mera imitación pobre y sin originalidad. Sin embargo, se
8

pueden destacar varias. Por ejemplo, Guzmán de Alfarache (1599-1604) de Mateo Alemán. Esta obra tuvo en su tiempo un éxito comparable al del Quijote y provocó también una segunda parte apócrifa. La obra de Alemán encierra una profunda psicología de la vida truhanera, y bajo su aparente alegría, destila esa amargura propia de lo trágico convertido en bufonada. El Guzmán de Alfarache introduce dos innovaciones que, en adelante, serán consideradas como rasgos tópicos del género picaresco: a) Intercala en la narración cuentos o episodios independientes del tema principal y b) agrega a cada aventura una larga moraleja, sazonada con proverbios y dichos ingeniosos. Su argumento es el siguiente: Guzmán de Alfarache, aventurero sevillano, atraviesa por todas las condiciones sociales: ayudante de cocina, mozo, soldado, mendigo, bufón, alcahuete, mercader, y por último, estudiante de Alcalá, donde se casa y enriquece gracias a la hermosura de su mujer, que lo abandona en Sevilla. Alfarache termina sus aventuras en galeras por haber robado a una viuda rica.
Otra obra importante dentro del género picaresco fue La pícara Justina (1605) por Francisco L. de Ubeda. Esta obra trata sobre Justina, descendiente de posaderos titiriteros, abraza la vida picaresca, y engaña a sus padres, hasta que se casa con Guzmán de Alfarache.
Sin duda es El buscón de Francisco de Quevedo (1605) la obra picaresca que viene a renovar el género. En ella luce Quevedo su ingenio y talento literario. La alegría de El buscón es sarcástica: risa amarga y forzada. El estilo incisivo es difícil de comprender por las constantes agudezas, retruécanos y alusiones. Esta novela nos cuenta la historia de Pablo, hijo de un barbero de Segovia, se fugó de su casa y pasó a servir a un joven noble, don Diego Coronel, acompañando al cual entró como pupilo al Colegio del Licenciado Cabra, hombre avaro y miserable. Próximos a morir de hambre, amo y criado, fueron sacados de allí por los padres de Don Diego y enviados a estudiar a Alcalá. Pero pronto abandona Pablo a éste y después de cobrar la herencia de su padre que había muerto en Segovia, se dirige a la Corte. Aquí se asocia con una pandilla de ladrones; luego se va a Toledo como actor de una compañía, entra después en sociedad con un espadachín; y por último, parte a las Indias, “a ver si mudando mundi y tierra mejora su suerte”.
c. Teatro. En el género dramático encontramos a grandes genios, como lo fueron Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Tirso de Molina, entre otros. Se distingue este teatro por ser original y opuesto al teatro clásico de los griegos, tan valorado por el Renacimiento. Por ejemplo, la actitud de Lope frente a las normas impuestas por los tratadistas es la de repudiar el criterio de autoridad y rendirle homenajea la razón y la experiencia. Su preceptiva era libre, y prescindió absolutamente de la clásica. Cuando escribo una comedia- dice-“encierro los preceptos con seis llaves”- y agrega: “Y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron; porque como o paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle el gusto”. Por otro lado, Tirso opina que a los griegos se les debe veneración como inventores del arte escénico, pero que su invención está sujeta a perfeccionamientos. “Es fuerza- agrega- que, quedándose la sustancia en pie, se muden los accidentes, mejorándolos con la experiencia. ¡Bueno sería que porque el primer músico sacó de la consonancia de los martillos en la del yunque la diferencia de los agudos y graves y armonía y música, hubiesen los que agora la profesan de andar cargados de los instrumentos del Vulcano, y mereciesen castigo en vez de alabanza los que a la harpa fueron añadiendo cuerdas, y, vituperando lo superfluo e inútil de la antigüedad, la dejaron en la perfección que ahora vemos!”. Los únicos preceptos que acatan los dramaturgos
9

españoles son los que se refieren a la ‘unidad de acción’, a la integridad de ella, y a la verosimilitud del conjunto y los detalles. Algunas de las características innovadoras son las siguientes:1. La división de la obra dramática en tres actos, en vez de los cinco que aconsejaba Horacio. Lope recomendaba dividir la acción de la siguiente manera: “En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para”. 2. La unión de lo trágico y lo cómico, pues de tal variedad surge la belleza según Lope. 3. La eliminación de las unidades de tiempo y de lugar, según lo indicaba el teatro clásico. A Lope le basta, en cuanto al tiempo, que la acción pase en el menor tiempo que se pueda, y sólo recomienda el respeto de la unidad de tiempo dentro de cada acto. Y en relación al lugar, el escenario del drama español cambia, no sólo de un acto a otro, sino dentro de un mismo acto. 4. La adecuación de las formas métricas al carácter de cada escena. Lope aconseja lo siguiente: “Acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, aunque en octavos lucen por extremo. Son los tercetos para cosas graves, y para las de amor las redondillas”.
Los españoles tampoco se ajustaron a la clasificación que los antiguos establecieron para los diversos géneros dramáticos. El nuevo teatro denominó sencillamente ‘comedias’ a todas las obras representables, fueran estas trágicas o puramente cómicas. Además creó tres clases de piezas teatrales- el ‘drama’, la ‘comedia de capa y espada’ y el ‘auto sacramental’. El drama, caracterizado por la mezcla de lo trágico y lo cómico, estaba por lo común inspirado en hechos históricos o legendarios. En las comedias de capa y espada primaba la intriga o enredo, además podía existir una contra-intriga y una parodia de la acción principal a cargo de los criados. La protagonizaban la nobleza de segundo orden, que vestían la tradicional capa española y ceñían espada, de ahí el nombre. El auto sacramental era una especie de drama simbólico en un acto, fundado en los misterios de la religión, como la Trinidad, la Encarnación y el Sacramento de la Eucaristía
Entre las mejores comedias de Lope de Vega pueden citarse Las famosas asturianas, El mejor alcalde, el Rey; La estrella de Sevilla, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, El caballero de Olmedo, Fuente Ovejuna, y entre las comedias de asunto fantástico, El anzuelo de Fenisa, El acero de Madrid, La moza del cántaro, entre otras. A la escuela de Lope de Vega perteneció Tirso de Molina (1584-1648), autor del Condenado por desconfiado, drama teológico; del Burlador de Sevilla y convidado de piedra, de El vergonzoso en palacio, La villana de Vallecas, tipo de comedia de costumbres; de La prudencia de la mujer, comedia histórica muy alabada por la crítica española.
El culteranismo y el conceptismo influyen en la obra dramática de Pedro Calderón de la Barca (1600- 1681), sucesor de Lope de Vega. Escribió comedias basadas en leyendas piadosas, como El mágico prodigioso; en leyendas históricas, como El alcalde de Zalamea; otras de costumbres, como La dama duende; o filosóficas como La vida es sueño. Esta última una de las más celebradas del teatro español, alabada por su poder simbólico de la vida humana. “¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Calderón es quien lleva a su grado más alto el ‘auto sacramental’, pieza dramática en un acto, alegórica y referente a la Eucaristía, representada en los días del Corpus Christi; a
10

estas representaciones en pleno día asistía un numeroso público que contaba desde el Rey y magnates, hasta la plebe. Son notables El gran teatro del mundo donde la vida viene a ser el escenario y los hombres los actores; y El gran mercado del mundo, que simboliza la idea de feria y de mercado que es la vida terrena.
11