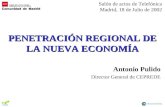La fase final de la prehistoria reciente en el Alto Valle ... · causas, las posibles rutas de...
-
Upload
truongkien -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of La fase final de la prehistoria reciente en el Alto Valle ... · causas, las posibles rutas de...
LA FASE FINALDE LA PREHISTORIA RECIENTEEN EL ALTO VALLE DEL EBRO.ESTADO DE LA CUESTION YNUEVOS PLANTEAMIENTOS
José Angel Borja Simón
Cuadernos de Sección. Prehistoria-Arqueología 5. (1994) p. 9-111ISSN: 0213-3024Donostia: Eusko Ikaskuntza
Lan honetan, 75 urtetan Ebroko Goi Haraneko Brontzeko Azken garaiari eta Burdin Aroari buruz egin denikerketaren joera teorikoak eta planteamenduak biltzen ditugu. Aro horretako eremu eta laborategi lanen eraginaebaluatzen saiatu gara eta haietan bai aldizkatzeko eta bai kulturaren inguruan erabili diren irizpideei buruzko
gogoeta egiten da. Bestalde, J. K. a. l. milurteko «Pirinioz handiko inbasioak» gaiaren inguruko ikerketaren ego-era aztertzen da eta, hala gai honetan nola lehen aipaturikoetan, etorkizunerako ikerketa ildoak planteatzen dira.
En este trabajo recogemos las tendencias teóricas y planteamientos que se han venido desarrollando du-rante 75 años de investigación del Bronce Final y Edad del Hierro en el Alto Valle del Ebro. Intentamos evaluar
la incidencia de los trabajos de campo y laboratorio para este periodo y se hace una reflexión en torno a los cri-terios periodizativos y culturales utilizados en ellos. Por otro lado se hace una revisión del estado de investiga-
ción en torno al tema de las «invasiones ultrapirenaícas» del primer milenio a. de C. y se plantean posibles lite-as futuras de investigación para éste y los temas anteriormente citados.
In this work we retake the teoric tendentes and plannigs that it has been desenveioped in 75 years of theFinal Bronze and Iron Age investigation in High Ebro's Valley. We purpouse evaluate the incidence of fiel's andlaboratory’s works in this period and we make a reflexion about the periodizative and cultural criteria using in
they In other side, we make a revision of investigation’s situation about ultrapirenaical invasions in the first mile-nium b.C. and we plann future investigation’s ways for these and for the themes anteriorly said.
11
Indice
I. INTRODUCCION
1. La elección del tema ................................................................................................................2. El marco cronológico ...............................................................................................................3. El ámbito espacial ....................................................................................................................
II. ANALISIS HISTORIOGRAFICO.. ...................................................................................................
1. El marco teórico .......................................................................................................................1.1. La extendida postura positivista.. .....................................................................................
1.1.1. Las primeras investigaciones: Desde los comienzos hasta 1939 ........................1.1.2 El desarrollo del modelo positivista: de 1940 hasta 1960.. ..................................
1.1.3. La fase de estancamiento y el comienzo de la crítica al modelo:de 1970 hasta hoy..................................................................................................
1.2. La revisión y crítica del paradigma invasionista. .............................................................— Arteaga y Molina. .........................................................................................................
1.3. La propuesta funcionalista. ..............................................................................................— R . J . Harrison ...............................................................................................................
1.4. Las nuevas aportaciones .................................................................................................— F. Burillo.. ......................................................................................................................— G. Ruiz Zapatero.. ........................................................................................................— Sintesis de las nuevas aportaciones ...........................................................................
2. El Marco Metodológico ............................................................................................................2.1. El Parámetro Schiffer ........................................................................................................2.2. La recuperación de la evidencia arqueológica ................................................................
2.2.1 La prospección.. ....................................................................................................— Las prospecciones intensivas.
1 5
1 51 61 7
1 8
1 81 81 81 9
2 0
2 22 2
2 32 3
2 42 62 62 7
2 92 93 13 1
Prospección en el término municipal de Lerín (Navarra).La prospección de las Bardenas Reales de Navarra.Prospección en el reborde occidental de la Sierra de Ujué ............................
— Los trabajos de prospección extensivaProspecciones del Instituto Alavés de Arqueología/Arkeologiako Arabar Institutoa.
3 1
Los trabajos del Departamento de arqueologíade la Universidad de Navarra.Las prospecciones arqueológicas del Departamentode Prehistoria de la Sociedad de Ciencias Aranzadi en Gipuzkoa 3 4
Las prospecciones del Patrimonio.. ................................................... 3 6
Pág.
13
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
2.2.2. La excavación.. ......................................................................................................— Las excavaciones hasta 1970.. ........................................................................
El Alto de la Cruz, Cortes - Navarra (1947-1958) .............................................El Castro de las Peñas de Oro, Valle de Zuia -Alava (1964-1971) ..................
— La década de los 70.. .......................................................................................Castillo de Henayo, Alegría/Dulantzi - Alava (1969-1975) ...............................El Castro de Berbeia, Barrio - Alava (1972-1975) ............................................
— La década de los 80 y comienzos de los 90.. ..................................................La Hoya, Laguardia/Biasteri - Alava (1973-1990) ............................................El Castillar de Mendavia - Navarra (1977-1986) ..............................................Partelapeña, El Redal - La Rioja (1979-1987) ..................................................Moncín, Borja Zaragoza (1979-l 987). ............................................................Castros de Lastra, Caranca Alava (1979 - 1991). ..........................................Alto de la Cruz, Cortes - Navara (1983-1991). .................................................Sansol, Muru Astrain - Navarra (1987-1988). ...................................................Monte Aguilar, Bardenas Reales Navarra (1988-1991). .................................
2.3. De la analítica a la inferencia2.3.1. La cultura material como paradigma.. ...................................................................2.3.2. Las dataciones radiocarbónicas.. ..............................................................
— Comentario .......................................................................................................2.3.3. Las dataciones relativas: Aportaciones estratigráficas ........................................2.3.4. Los patrones de asentamiento y las propuestas de las
reconstrucciones históricas del poblamiento.. .....................................................2.35 Los recientes aportes a la investigación: La novedad
de los análisis arqueozoológicos y paleobotánicosy sus reconstrucciones económicas. ...................................................................
2.3.6. El desarrollo del proceso cronológico, histórico y arqueológico-cultural .............— Las periodizaciones referentes a la Edad del Bronce .....................................— Las periodizaciones referentes a la Edad del Hierro .......................................— Las periodizaciones basadas en criterios culturales .......................................— Periodizaciones basadas en aspectos cronológicos.. .....................................— Discusión ..........................................................................................................
2.4. El Problema de las «invasiones» .....................................................................................2.4.1. Características.. .....................................................................................................2.4.2. Las causas de las migraciones.. ...........................................................................2.4.3 Las rutas ................................................................................................................2.4.4. Los cálculos ...........................................................................................................2.4.5. La aportación antropológica al estudio y sus dificultades.. ..................................2.4.6. La etnia en la documentación arqueológica.. .......................................................2.4.7. El problema de la lengua.. .....................................................................................
III. PROPUESTAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO ....................................................................
1. El desarrollo teórico .................................................................................................................2. Metodología ...................................................................................................................... : . .....3. El proceso cultural ...................................................................................................................4. El proceso histórico ..................................................................................................................5. El desarrollo cronológico y temporal ........................................................................................6. Ideas sobre los nuevos aportes poblacionales. ......................................................................7. Puntualización Final .................................................................................................................
IV. BIBLIOGRAFIA .........................................................................................................
V. CARTOGRAFIA.. .............................................................................................................................
3 73 83 83 9
4 04 04 1
4 24 24 34 44 54 74 74 84 9
5 05 15 45 96 3
6 5
6 87 27 47 47 47 47 5
7 77 77 98 08 28 38 48 6
8 8
888 88 99 09 19 29 3
9 5
1 0 5
14
I. INTRODUCCION (1)
1. La elección del tema
Han sido muchos los trabajos de campo desde que Bosch Gimpera diera las primeraspautas para el desarrollo de la investigación del llamado Bronce Final - Hierro I en el valle delEbro. Estos mismos trabajos han hecho que la literatura sobre dicho ámbito cronológico, ha-ya sido muy abundante.
Haciendo un somero análisis del desarrollo de las distintas investigaciones efectuadasen este marco espacio-temporal, podemos observar que los planteamientos primigenios dePere Bosch Gimpera y después de Juan Maluquer de Motes han sido difícilmente superados,salvo en alguna ocasión.
El tema de las invasiones centroeuropeas), que ya planteara Bosch Gimpera paranuestro periodo de estudio a comienzos de los años veinte, han podido quedar más o menosmatizado por recientes investigaciones, en lo referente a su incidencia en los pasos orienta-les del Pirineo, pero no han sido objeto de una investigación o una crítica seria para los pa-sos pirenaicos occidentales. Es asimismo destacable la existencia de planteamientos globa-les sobre el tema o que defienden también la necesidad de estudiar de los pasos Pirenaicoscentrales por su importancia como otras posibles vías de penetración (Beltrán 1960).
Distintas investigaciones han venido dando como un hecho estas penetraciones de gen-tes en algún oscuro siglo -algunos autores lo creen en el siglo IX a. C. (Maluquer de Motes etalii 1988: 327). de comienzos del primer milenio, sin contar con las evidencias que puedanllevarnos a constatar tal extremo. Por todo ello, podríamos hablar de una investigación Ileva-da a cabo hasta ahora sin importantes planteamientos teóricos, que si en algún momentohan existido, han estado basados fundamentalmente en los paralelismos y las simples com-paraciones, consecuencia del papel predominante y novedoso que han tenido los trabajos einvestigaciones de fuera de nuestro ámbito geográfico de estudio. La aceptación de los plan-teamientos de Bosch Gimpera sin una crítica previa ha supuesto a lo largo de los años que elcentro de atención fueran fundamentalmente los trabajos de investigación realizados en Cen-troeuropa; éstos han sido casi los únicos modelos válidos de estudio que han llevado una in-fravaloración de los elementos autóctonos que hoy se nos muestran como fundamentales enel estudio del proceso protohistórico.
(1) Este artículo es un resumen de la tesina de investigación dirigida por el Dr. D. Francisco Burillo Mozota(Colegio Universitario de Teruel) y que fue leída el día 11 de Junio de 1992 en la Universidad de Granada anteel tribunal compuesto por los Sres. D. Arturo Ruiz Rodríguez (catedrático de la universidad de Jaen), PedroAguayo de Hoyos (Universidad de Granada) y D. Gabriel Martínez Fernández (Universidad de Granada). Obtu-vo la calificación de apto por unanimidad.
15
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
En definitiva, hoy día, la transición del Bronce Final al Hierro I creo que no ha sido sufi-cientemente definida para el Alto Valle del Ebro, y uno de sus pilares fundamentales, las«invasiones indoeuropeas», no han sido constatadas arqueológicamente. Han sido dadaspor supuestas sin tener en cuenta aspectos tan fundamentales como dónde se originan, suscausas, las posibles rutas de penetración y de qué modo se llevan a cabo. En este trabajono pretendo dar una solución a todos estos interrogantes, sino más bien poner unas bases alas mismas. Para ello planteo una revisión de los distintos trabajos (no de los materiales ar-queológicos que en ellos aparecen), desde el punto de vista de la evolución de los distintoscriterios interpretativos en el estudio del Bronce Final-Hierro I en el Alto Valle del Ebro. De es-te modo configuraré el estado de la cuestión sobre el tema.
2. El marco cronológico
A pesar de los muchos estudios realizados, en el Alto Valle del Ebro, no contamos conclaros elementos cronológicos para sus distintos periodos que nos permitan marcar el límitesuperior de nuestro trabajo. De este modo, nos encontramos un Bronce Tardío todavía no de-finido arqueológicamente y un Bronce Final que en su definición se nos presenta ambiguo,no pudiendo diferenciarse claramente del primer Hierro. Esto ha sido a mi entender, conse-cuencia de la adopción de términos culturales importados, que a veces no reflejan una reali-dad material.
Algunos estudios (Arteaga 1978:13-14; Burillo en prensa; Ruiz Zapatero 1983-85: 48-51)pueden aportarnos luz al tema, permitiendonos con ello acotar cronológicamente nuestroámbito de estudio, con el consabido riesgo de aplicar un elemento de generalidad al particu-larismo de nuestro límite geográfico.
A finales del segundo milenio (más concretamente entre el 1100 y 1000 a. de C. según losdistintos autores) parece ponerse el inicio del comienzo del Bronce Final I, que quedaría mar-cado fundamentalmente por la llegada de los Campos de Urnas al valle del Ebro (Burill, enprensa). El límite inferior (el final del Primer Hierro o Hierro l), parece estar para los distintos in-vestigadores algo más claro. Algunos autores (Castiella 1977:405; Maluquer de Motes1954;1958), definen el final de este momento con la llegada en el primer caso, o generalizaciónen el segundo(2), del torno alfarero, que vendría a marcar el inicio del momento (celtibérico odel Hierro II». Otros (Burillo en prensa)mas que centrar este cambio en aspectos únicamentemateriales, defienden la existencia de una «ruptura en el proceso de iberización (proceso quepodría entenderse como cultural), con numerosos yacimientos que se destruyen o abando-nan». Estas realidades vienen a coincidir para todos ellos en torno al siglo VI-V a.C. según lasdistintas regiones, momento en el que marcamos nuestro límite cronológico de estudio.
Adoptar estas referencias temporales no quiere decir presuponer una uniformidad cultu-ral dentro de ellas. Es decir, que todos los procesos que veremos no tienen que ser simultá-neos para todo el valle del Ebro, ni tienen por que darse necesariamente en todas sus zonas.De este modo, somos conscientes de la existencias de particularismos que deberemos tenersiempre presentes. Está claro que para el terreno en que nos movemos, todas las cronologí-as articuladas a las distintas realidades culturales son artificiales, pero éstas a su vez, sonunas referencias que delimitan nuestra investigación, simplificándola en muchos aspectos.Es cierto que el proceso histórico no entiende de límites ni de rupturas artificiales, por ello
(2) Maluquer de Motes sugiere ante la calidad de la cerámica del Pllb de Cortes (650-550 a.C.), que losceramistas de este lugar conocieran alguna especie de rudimentaria rueda, que pudiera consistir en una super-ficie que giraba (Maluquer de Motes 1958: 96-97).
16
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
deberemos tener gran flexibilidad tanto en el momento sobrepasarlos por sus límite inferiorcomo por el superior. De este modo podremos conocer mejor los distintos procesos y las par-ticularidades de la realidad que podamos encontrar.
3. El ámbito espacial
Dentro de la unidad geomorfológica del valle del Ebro, vamos a marcar los límites geo-gráficos de nuestro trabajo. Estos, en líneas generales vienen a coincidir con lo que es geo-morfológicamente el Alto Valle del Ebro, aunque por razones de investigación no coincidanexactamente,
Al igual que en el apartado anterior, indicamos que estos límites nunca pueden ser rígi-dos, pero sí un punto de referencia para facilitar nuestro trabajo.
Dentro del Alto Valle del Ebro dos límites naturales se imponen (Mapa 1). Los Pirineospor el N. y el Sistema Ibérico por el S., delimitan en forma de cuña la cubeta central por laque discurre la principal arteria fluvial, que es el río Ebro.
Resulta mucho más complicado establecer unos límites para el E. y el O., puesto que to-do el valle del Ebro es una única unidad geomorfológica clara. De este modo nuestras refe-rencias orientativas van a estar en accidentes naturales, tales como cursos fluviales o rebor-des montañosos. Así, para el límite E. tomaremos como referencia la linea transversal N.S.,que forman los ríos Gállego y Huerva, en su confluencia Ebro a la altura de la ciudad de Za-ragoza.
Para el O., los límites se nos presentan algo más complicados de establecer, porqueademás de estrecharse el valle del Ebro, aparecen claras unidades geomorfológicas comoson los Montes Vascos-Cordillera Cantábrica, que se encajonan en su parte oriental en lasprimeras estribaciones pirenaicas y del Sistema Ibérico. Estas unidades considero de graninterés incluirlas dentro de lo que hemos llamado Alto Valle del Ebro. De este modo el límitemarcado para este sector sería el trazado que marcaría la línea desde el Mar Cantábrico, si-guiendo el Río Nervión hasta los pasos naturales meseteños de Pancorbo, ya de nuevo den-tro del Sistema Ibérico.
Así nuestra unidad geográfica de trabajo quedaría englobada por las actuales provin-cias de Bizkaia, Gipuzkoa, Alava, Navarra, La Rioja, y parte de las de Huesca y Zaragoza, te-niendo también presente a Iparralde (actualmente Francia) hasta el límite que marca el ríoGave de Olorón, por considerar a esta en una clara unidad con el N. de Navarra y Gipuzkoa.
Como esta unidad de trabajo ha sido definida por nosotros, es evidente que va a tenerque ser sobrepasada continuamente. La investigación general de todo el Valle del Ebro y delotro lado de los Pirineos incide de manera importante en la de nuestra región; así, no podre-mos obviar planteamientos generales que han sido aplicados aquí de modo particular, y noincluirlos dentro de una revisión bibliográfica sería un grave error.
17
ll. ANALISIS HISTORIOGRAFICO
1. EL MARCO TEORICO
1.1. La extendida postura positivista
Desde los comienzos de la investigación en el Alto Valle del Ebro, nos encontramos casiante un único planteamiento teórico en relación al periodo del Bronce Final- Edad del HierroAntiguo. Este es el defendido fundamentalmente por la arqueología tradicional y que hemosdenominado como «positivista». Esta postura ha encontrado su principal preocupación en laclasificación artefactual, la elaboración de tablas tipológicas y la desesperada búsqueda de«fósiles guías». Ello ha hecho que los restos arqueológicos respondan siempre a unas mis-mas normas, dentro de este planteamiento, de modo que podremos llegar a conocer unacultura sólo si conocemos su realidad material.
Los primeros investigadores, fundamentalmente Bosch Gimpera, han sido una firme e in-superable base para el desarrollo de nuevas formulaciones, pues han planteado toda una te-oría de la cultura basada en la simple comparación formal de los objetos arqueológicos. Es-tas teorías pretenden llegar a un conocimiento real de la supuesta cultura objeto de estudiopor el único medio por el que podemos llegar a conocer algo objetivamente: por sus eviden-cias materiales y más concretamente por el «fósil director», que será la plasmación ideológi-ca común de todas las culturas que tengan un mismo elemento antes definido. Es por elloque esta postura reduciría la «cultura» a una serie de normas repetitivas y determinadas porel posible hallazgo, o no, de un elemento aislado que nos permita identificar y «conocer» to-da una cultura. Las teorías que pretendían afirmar o contradecir las bases puestas por BoschGimpera(3) desde un punto de vista positivista han estado centradas en el interés de un ha-llazgo cerámico nuevo, que al parecer contradecía todo el sistema, o en una revisión de ma-teriales sin un claro valor cultural, por estar normalmente descontextualizados. Estos plantea-mientos, junto a la consideración aún hoy común de contemplar a los yacimientos como uni-dades aisladas, hacen que los defensores de posturas positivistas, según mi punto de vista,se encuentren hoy en un callejón sin salida.
1.1.1 Las primeras investigaciones: Desde los comienzos hasta 1939
Si profundizamos en la historiografía de los trabajos de investigación marcados por losplanteamientos positivistas podemos distinguir claramente tres periodos, de los que haremosuna somera referencia, y que son:
— Las primeras investigaciones: Desde los comienzos hasta 1939.
(3) ver el punto 1.1.1. de este trabajo: «Las primeras investigaciones: desde los comienzos hasta 1939»
18
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
— El desarrollo del modelo positivista: de 1940 hasta 1960.
— La fase de estancamiento y el comienzo de la crítica del modelo: de 1970 hasta hoy.
El primero de ellos, que hemos denominado como «las primeras investigaciones», estámarcado por los trabajos relacionados con el tema de la invasiones centroeuropeas que rea-lizan Bosch Gimpera (1915; 1921; 1923a; 1923a ;1932 a; 1932 b; 1933; 1939 y 1944), Cabré(1929); Almagro Basch (1935) y Martínez Santaolalla (1946). Estas investigaciones las pode-mos enmarcar dentro de un planteamiento de investigación geográfico y cultural de caráctergeneral, mientras que los trabajos realizados en este mismo periodo por otros investigadorescomo Joxe Migel de Barandiarán y Enrique de Eguren los encontramos dentro de un contex-to más local (Llanos en prensa).
Teóricamente, estas investigaciones sientan de un modo sólido las bases para todo eldesarrollo de la investigación posterior en el Alto Valle del Ebro. Se definen aspectos funda-mentales que, desde los modelos positivistas aún en boga, todavía no han sabido ser supe-rados o no están lo suficientemente aclarados.
Se afirma la existencia de invasiónles y su carácter «céltico» (Bosch Gimpera 1921; Al-magro Basch 1935). Se determina la cerámica excisa como «fósil director» (Cabré 1929),muy relacionada con el tema de las invasiones y definidor de las distintas culturas, y se espe-cula sobre los distintos pueblos que habitan el Valle del Ebro o que llegan a él.
Por otro lado hay, que destacar que entre los investigadores existe un gran conocimientogeneral de los hallazgos de cultura material encontrados hasta el momento. Tienen casi to-dos ellos una gran capacidad de síntesis y dan gran importancia a los estudios lingüísticos yde toponimia. Por ello, creo que, salvando las distancias, tienen una visión creativa, pero qui-zás demasiado condicionada por sus posicionamientos, a veces lejanos de la realidad ar-queológica. De todas formas, considero que aún desde el positivismo, este periodo suponeun auténtico avance en el desarrollo de la investigación.
1.1.2. El desarrollo del modelo positivista: de 1940 hasta 1960
Este periodo va estar marcado por las consecuencias de la discusión teórica del perio-do anterior. Como muy bien observa Ruiz Zapatero (1985:90), «tras las teorías de Bosch Gim-pera el interés de los investigadores, se dirigió a determinar si se trataba de una única o devarias invasiones, distorsionando en gran parte las investigaciones».
El «enfrentamiento», fundamentalmente entre Almagro Basch y Bosch Gimpera, comen-zado años atrás, va a seguir vivo a pesar del exilio forzado de este último hasta los años 60.
Es de destacar en este periodo la figura, entre otras, de Juan Maluquer de Motes quedebido a su interés, ya en este periodo, por los temas sociales y culturales hace que sea difí-cil enmarcar su figura dentro de un posicionamiento teórico positivista. A pesar de este pa-réntesis se puede afirmar, sin embargo que su planteamiento teórico es evidentemente nor-mativista pero que, con una base de trabajo de carácter positivista, ahonda bastante en as-pectos que son olvidados desde estos mismos planteamientos (preocupación por los proce-sos sociales, las condiciones ambientales -fundamentalmente de tipo edáfico - que se danen Cortes; realiza inferencias de tipo histórico y tiene una clara visión diacrónica y sincrónicade los distintos procesos generales ocurridos en este yacimiento, que él, a pesar de todo,denomina Hallstáttico).
Haciendo una breve sinopsis de este periodo de 30 años, podemos concluir, en definiti-va, lo siguiente:
19
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Por un lado hay una clara continuidad en los planteamientos en referencia al periodo an-terior, lo cual no quiere decir que haya un verdadero avance, Las teorías invasionistas siguenen boga, alineándose los investigadores, de este modo, en torno a las figuras de Bosch Gim-pera o Almagro Basch en líneas generales.
Se produce un aumento de los trabajos de campo, fundamentalmente excavaciones,orientadas (tal y como reflejan las distintas publicaciones del momento) a la detección demateriales arqueológicos en el más estricto sentido positivista de la palabra.
Comienza en este periodo, y para esta región, a utilizarse la palabra «prospección»,aunque normalmente esté referida a actuaciones puntuales en un yacimiento o a la recupera-ción de objetos que tengan un cierto valor museístico.
Empiezan a generalizarse algunos términos de connotaciones que pueden interpretarseequívocamente, que serán paulatinamente revisados y algunos, aunque a veces utilizadosaun (Beltrán, dir. 1980), van a ir cayendo paulatinamente en desuso.
Por las razones políticas del momento, estando además Bosch Gimpera arrinconado ensu exilio, hay un fuerte empuje de la arqueología «oficialista», que será encabezada funda-mentalmente por Almagro Basch y Santaolalla, que deciden potenciar el elemento «céltico»,como algo «Español» y «formativo de nuestra razas» (Martínez Santaolalla 1946; AlmagroBasch 1952:3). Santaolalla llega en este sentido a un marcado radicalismo, que el mismoBeltrán define como «postura radical panceltista» (Beltrán 1960:110)
La ausencia empírica en la arqueología lleva a que éstas y otras consideraciones, ven-gan de donde vengan, sean algo muy generalizado prácticamente hasta muy entrados losaños 70.
Finalmente hay que destacar que, si en la fase anterior la iniciativa en el desarrollo de la in-vestigación había sido llevada, a nuestro entender por Pere Bosch Gimpera, es ahora que asis-timos a un cambio generacional en que Juan Maluquer de Motes toma claramente el relevo.
1.1.3. La fase de estancamiento y el comienzo de la crítica al modelo: de 1970 hasta hoy
En líneas generales, asistimos en este periodo a una doble trayectoria en los procesosteóricos desarrollados. Por una parte, la mayoría de las investigaciones, y normalmente máslas de carácter oficial, siguen arraigadas en el más profundo positivismo. No existen másplanteamientos, que los de localizar y publicar materiales de cierto valor formal y normalmen-te descontextualizados, o en el mejor de los casos, sugerir alguna que otra estratigrafía, quepor cierto no son muchas en relación al número de excavaciones. No observamos que existauna superación de las líneas generales que ya marcaran anteriormente Bosch Gimpera, Al-magro Basch o Maluquer de Motes. El único fin de estos trabajos está en ir llenando huecosde tipo cronológico con el fin de conocer mejor una «historia del arte arqueológico», secuen-ciada por las distintas modas de cada momento. Su «patrón de conocimiento» serán las tipo-logías y los «fósiles guías» que establecerán las semejanzas y diferencias entre los distintosgrupos culturales. Su idea de la cultura es normativa, de modo que los restos de cultura ma-terial, responderán siempre a las mismas normas, estableciendo idénticas condiciones en elsurgimiento de distintos grupos. Su medio de expresión más importante van a ser los distin-tos Congresos Nacionales de Arqueología, que a partir de los 80, irán entrando en una claralínea descendente. Una alternativa a ellos, va a estar planteada por Maluquer de Motes conla celebración en los años 60 de los primeros «Simpósium», teniendo éstos una continuidadalgunos años después.
20
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Por otro lado nos encontramos con una serie de trabajos que comienzan una seria revi-sión del sistema montado hasta ahora y que tendrán, a mi entender, un desarrollo teórico quese origina en las «Primeras Jornadas de Metodología de la Investigación Prehistórica» cele-bradas en Soria en 1981. Estas serán el antecedente del inicio de los distintos congresos deArqueología Espacial, que comienzan en 1984 en la ciudad de Teruel, y que serán la rupturadefinitiva y oficial con los planteamientos positivistas.
Como un antecedente de todo esto, deben también señalarse algunos trabajos que hansupuesto una seria revisión y crítica de las distintas posturas invasionistas con aportacionesde nuevos datos novedosos, como pueden ser, entre otros, la importancia que van tomandolas teorías del sustrato indígena (Molina y Arteaga 1976; Arteaga y Molina 1977; Arteaga1977;1978). Asimismo, estos autores aquí citados hacen, en sus dos trabajos en conjunto,una profunda revisión de la importancia de la cerámica decorada excisa que van a marcarcasi definitivamente las pautas de estudio de este elemento (Molina y Arteaga 1976; Arteagay Molina 1977). Por ello, hemos creído necesario dedicarles un espacio específico en nuestroestudio, ya que sus publicaciones suponen una novedad en el desarrollo de los planteamien-tos del tema y una crítica a las directrices investigativas, que en un primer momento marcaraBosch Gimpera y aun no habían sido superadas.
Es importante destacar también la aparición en escena, por primera vez para el Alto Va-lle del Ebro, de posturas de carácter funcionalista traídas de la mano por los trabajos que Ha-rrison realiza en Moncín, transplantando en ocasiones modelos del Sudeste Peninsular a estazona del valle del Ebro.
En un intento de ir configurando poco a poco este tema, comenzamos a conocer en elAlto Ebro las primeras secuencias estratigráficas que presentan diferenciaciones de nivelesProtohistóricos en un mismo yacimiento. Así, también contamos con la aparición de nivelesque se han señalado como correspondientes al «Bronce Tardío» (Harrison et alii 1987; Burilloen prensa). Es por todo ello, que muestra un especial interés seguir el desarrollo que presen-tan las secuencias en lugares como los de Moncín (Harrison et alii 1987), Monte Aguilar (Ses-ma 1988), Cortes (Maluquer de Motes 1954; 1958; 1985; Maluquer et alii 1986; 1988; 1990),El Castillar de Mendavia (Castiella 1979; 1985; 1986.87), Muru -Astrain (Castiella 1975; 1988;1990), El Redal (Alvarez y Pérez Arrondo 1987), La Hoya (Llanos1988), Henayo (Llanos et alii1975), El Castro de las Peñas de Oro (Ugartechea et alii 1965; 1969; 1971), y Los Castros deLastra (Sáenz de Urturi 1981/82-1990), que son, en definitiva, las excavaciones arqueológi-cas que el Alto Valle del Ebro han contado con un criterio de trabajo estratigráfico.
Sin perder de vista el desarrollo de la investigación en su totalidad, encontramos que eneste periodo de estudio hay un cierto desfase entre el nivel de desarrollo y los planteamien-tos teóricos utilizados y alcanzados por los investigadores del sector oriental y occidental delvalle del Ebro. Mientras que los trabajos de carácter regional elaborados por Maya, Ripoll,Sanmartí, Pons, etc., y los que presentan una visión más de conjunto como los de Ruiz Zapa-tero (1983-85) y Almagro Gorbea (1977), basados fundamentalmente en el modelo de «evo-lución interna» que tiene los primeros planteamientos en Vilaseca (1963), han aclarado engran medida toda la «problemática invasionista» para el valle del Ebro oriental, en el sectoroccidental todavía no se atisba a corto plazo un acercamiento a la realidad del problema.
En cuanto a los trabajos de campo encontramos una muy notable multiplicación de losmismos, que incluso está muy por encima del desarrollo del nivel de la investigación.
En síntesis podemos reseñar que, salvo contados casos, existe un fuerte bloqueo de laarqueología más tradicional. La ausencia de objetivos investigativos, la fosilización de las te-
21
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
orías (aún en uso) desarrolladas en los primeros años de la investigación y la ausencia decontenidos en el método (únicamente basados en los paralelismos y en las semejanzas y di-ferencias de la cultura material de no importa qué lugar) hacen que los planteamientos decarácter positivista hayan dado todo lo que se podía esperar ellos y estén avocados a su in-minente abandono.
1.2 La revisión y crítica del paradigma invasionista
Como hemos apuntado anteriormente, todo el problema de las invasiones célticas delotro lado del Pirineo ha sido puesto en relación con la aparición de la cerámica excisa en laPenínsula Ibérica. Y esto es tanto así, que se ha defendido la llegada de oleadas invasoraspor la parte occidental del Pirineo, que portarían este tipo de cerámica durante los primerossiglos del primer milenio (Molina y Arteaga 1976); esto queda ahora demostrado que no escierto. Según Francisco Burillo (en prensa), poco a poco se han ido abandonando las ideasinvasionistas y se ha reforzado toda la importancia que tiene el sustrato indígena.
Este giro en los planteamientos de la investigación del Valle del Ebro y de toda la Penín-sula en general, tienen a mi entender origen en algunos trabajos conjuntos de Oswaldo Arte-ga y Fernando Molina (Molina y Arteaga 1976; Arteaga y Molina 1977) y los que, de un modoindividual, ha realizado el primero de ellos (Arteaga 1977; 1978). Por ello, creo necesarioahondar y revisar cúal ha sido su alcance real en el tema de la investigación que aquí nosocupa.
Partiendo de la propuesta teórica referida al origen de los «grupos culturales con cerá-mica excisa de la Península», Molina y Arteaga (1976: 176) hacen una recopilación bibliográ-fica de las últimas investigaciones de campo existentes y, partiendo de la premisa de que larealidad cultural es polivalente, ven la necesidad de confrontar los ambientes culturales don-de aparezcan estas cerámicas en la Península, con el fin de ir definiendo mejor realidadesculturales, temporales y humanas (Arteaga 1978:24).
Los trabajos en conjunto de Molina y Arteaga han permitido, además de aclarar un pun-to oscuro sobre toda la problemática invasionista, sentar la base de que la cerámica excisano responde a una sóla realidad cronológica y cultural. Han determinado asimismo la indivi-dualización de ciertos grupos de este tipo de decoración en el Norte Peninsular (entre losque cabría destacar el del Alto y Medio valle del Ebro), y han sugerido, en cierto modo, el de-sarrollo de un periodo de carácter cronológico que hasta ahora no había sido considerado.Este es el Bronce «Tardío», al que más adelante me referiré.
Oswaldo Arteaga ha profundizado posteriormente algo más en toda la problemática delas invasiones transpirenaicas, haciendo una profunda reflexión sobre su realidad y caracte-rísticas. Sugiere algún que otro elemento no tenido muy en cuenta hasta ahora ( ver Arteaga1978:15-30).
Podemos concluir este apartado diciendo que Arteaga y Molina critican el modelo positi-vista establecido para las «invasiones», que no alcanzaba más que para definir cuántas fue-ron éstas y por dónde llegaron. Sientan asimismo, a mi entender, dos bases para el futuro de-sarrollo de la investigación, que son: la importancia del sustrato indígena y la apreciación dela existencia de grupos culturales distintos, que definen «grosso modo», pero que tendránque ir siendo delimitados paulatinamente.
Otros problemas quedan sin solucionar, como es el caso de la existencia o no de migra-ciones a través de los pasos del Pirineo occidental, sus causas, la repercusión del comercio
22
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Atlántico en el Alto Valle del Ebro, etc.; pero, a pesar de ello, se nos dan algunas claves queconsidero guías válidas de acercamiento a estas realidades.
Parece evidente que los procesos históricos nunca son simplistas y normalmente obede-cen a variadas razones. Estas deberán ser analizadas y contempladas, nunca desde presu-puestos vacíos, y sí mediante planteamientos teóricos que deben ser reflexionados y coteja-dos desde uno de los elementos de inferencia de los que dispone el investigador, que es laevidencia arqueológica.
1.3. La propuesta funcionalista
Como un paréntesis entre los distintos planteamientos de corte tradicional, un nuevo mo-delo teórico va a comenzar a aplicarse en el alto y medio valle del Ebro. Este, que vamos adefinir como funcionalista, será desarrollado fundamentalmente por Harrison para su estudiode Moncín. Este modelo centra sus argumentaciones en las alternativas que hacen rentablela utilización del suelo, como una adaptación de los distintos grupos humanos al medio físi-co. La aplicación de este modelo teórico va a traer consigo, casi por primera vez, el esfuerzode tener que plantear un yacimiento no como una unidad arqueológica cerrada, sino comoun enclave dentro de un ámbito regional más amplio. Este posicionamiento presupone un co-nocimiento del medio físico y climático que, para esta zona, no supondrían variaciones des-de momentos del Bronce hasta hoy. Podría hablarse en definitiva, en este caso, de que nosencontramos ante uno de los primeros trabajos en el que se aplican y se desarrollan algunasde las teorías macroespaciales.
En su estudio de Moncín (Harrison et alii 1987), este mismo autor contempla las tesis to-madas de Sherrat (1981) sobre el policultivo ganadero, Estas argumentan la existencia, yapara la Edad del Bronce del Valle del Ebro, de una intensificación agrícola, fundamentada enelementos como el regadío, favorecido por la abundante presencia de agua en este lugar, laintroducción de nuevos cultivos; la utilización del tiro, la monta y la tracción animal, ademásdel empleo de la rueda, el arado y el aprovechamiento de productos secundarios, (Harrison yMoreno 1985). Estas innovaciones permitirían un mayor aprovechamiento de las tierras y unacolonización de zonas más amplias, además de facilitar el transporte, el intercambio y la mo-vilidad individual.
Tomando también modelos materialistas de carácter economicista, que recuerdan a losutilizados por Antonio Gilman (Gilman y Thornes 1985) en el SE. Peninsular, considera que lainversión agrícola como primera intensificación del capital de la que éste habla podría verseen los sistemas de aterrazamientos de Moncín, que pretende datarlos en la Edad Bronce. Es-tos, se construirían con el fin de frenar los procesos erosivos y de sostener pequeños cam-pos llanos. Para ello, pensando en su rentabilidad económica, se invertirían años de esfuerzoen su construcción y mantenimiento (Harrison 1984: 314).
Harrison presenta además de los ya comentados, otros planteamientos transplantadosdel Sudeste Peninsular al Valle del Ebro en los que cabría criticar la existencia de un ciertonormativismo cultural. La única variante presente en sus esquemas es la de las condicionesambientales para uno u otro lugar, pues las características climáticas de SE. no se aprecianen el Valle del Ebro. Harrison no supone cambios climáticos sustanciales desde la época delBronce hasta hoy, por lo que determina los distintos modos de vida y medios de subsistenciaa las condiciones actuales.
23
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
La aplicación de los esquemas del Sudeste se aprecia también en el intento de Harrisonde definir el «Bronce Tardío» de Moncín, siendo uno de los primeros investigadores en apli-car este término a una fase de una secuencia estratigráfica del Medio y Alto Ebro.
Su único trabajo en nuestro ámbito de estudio es el del yacimiento de Moncín, que exca-va y publica en colaboración con Gloria Moreno y Teresa Andrés de la Universidad de Zara-goza. Detecta una interesante secuencia estratigráfica que más adelante expondremos.
Sus planteamientos, fundamentalmente el del policultivo ganadero, han sido ampliamen-te rebatidos en general para toda la Península(4) desde posturas críticas de estudios de ar-queozoología (Morales 1990).
Integrando todo esto, podemos concluir que los presupuestos que aquí he venido deno-minando como funcionalistas aportan una nueva visión integradora a la investigación del AltoValle del Ebro. Harrison, el principal exponente de esta corriente, presenta un planteamientonovedoso para esta región, que se sale del tradicional estudio formal de los materiales arque-ológicos, fundamentalmente cerámicos. Presenta asimismo unas nuevas líneas de investiga-ción que deberán ser tenidas en cuenta, pero que en sucesivos estudios tendrán que matizar.
Como críticas generales a los planteamientos expuestos, además de los planteados enel artículo citado de Morales Muñiz, consideramos que se hace necesaria la elaboración deestudios paleoambientales y paleoeconómicos que nos permitan tener una sólida base deconocimiento para nuestra investigación. Transplantar las condiciones ambientales actualesdel Valle del Ebro al pasado resulta simplista e inconsistente; no tiene los fundamentos seriosque nos pudrían aportar los estudios paleoambientales. Las condiciones ambientales han va-riado ampliamente de unos momento a otros, tal y como se ha expuesto en trabajos recientesde ámbito local (Nuin y Borja 1991). No obstante, hay que tener presente que estos estudios,así como los planteamientos teóricos funcionalistas, no deben hacernos caer en la trampadel determinismo ecológico; no podemos reducir nuestro trabajo a la relación hombre-mediosino que debemos analizar también la relación hombre-hombre.
Una última crítica, ya aludida anteriormente (Morales Muñiz 1990; Chapman 1982), tienecomo objeción que los presupuestos de corte funcionalista hablan de procesos y no explicansu génesis y desarrollo, cuando estos aspectos y los anteriormente citados, deben ser cuida-dos y matizados.
1.4 Las nuevas aportaciones
La investigación en el Alto Valle del Ebro, comienza a sufrir un proceso de cambio im-portante, aunque de un modo indirecto, a partir de 1981. Ya he señalado cómo las PrimerasJornadas de Investigación Prehistórica de Soria celebradas en esa fecha, van a ser un im-portante foro de debate donde se comienzan a poner las bases teóricas de la arqueologíaestatal. Su continuación la encontramos fundamentalmente en los Congresos de Teruel de«Arqueología Espacial». Es a partir de aquí donde nuevas perspectivas y planteamientos te-óricos diversos comienzan a oirse, sin afectar en la medida de lo deseable a nuestra zona detrabajo, donde la investigación de la arqueología tradicional está fuertemente anclada en elobjeto y el paralelismo (ver cuadro 1).
Toda una serie de planteamientos teóricos variados y muchas veces distintos, van a con-verger en estos congresos de la Arqueología del Espacio, configurándose progresivamente
(4) Aunque no específicamente para el Valle del Ebro, han sido aplicados aquí de modo casi literal.
24
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO
las hipótesis de trabajo en relación a cada posicionamiento. No podemos decir que encontre-mos una postura teórica claramente dominante o que aveces éstas puedan ser definidas, pe-ro sí que podríamos afirmar el importante protagonismo que van a ir cobrando las posturasmaterialistas en el desarrollo de la Arqueología Espacial. La crisis en la investigación de losaños 70 va atraer como consecuencia toda una serie de planteamientos que rompan con lospostulados de la Nueva Arqueología, siendo común a los distintos investigadores la búsquedade una metodología que se presente eficaz y adecuada para intentar llegar a crear una cien-cia arqueológica. En este punto comienza a hacerse patente la necesidad de colaboracióncon otras ciencias, comenzando a hablarse de «interdisciplinaridad» (Burillo et alii 1981). Estoa su vez, en ciertas ocasiones ha traído consigo el error de haber querido trasplantar basesteóricas que configuran el bagaje científico de otras disciplinas a la nuestra.
Cuadro 1: Esquema general del desarrollo de las principales investigacionesde la prehistoria Final en el Alto Valle del Ebro.
25
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Con el objeto de profundizar algo más sobre estos posicionamientos, considero intere-sante centrarme en los postulados y trabajos de dos investigadores (Francisco Burillo y Gon-zalo Ruiz Zapatero), que desde estas perspectivas espaciales y con trayectorias anterioresdistintas han influido ampliamente en recientes estudios del Alto Valle del Ebro e incluso hansido partícipes de ellos,
Tomando puntos de diversas posturas teóricas, desarrolla lineas básicas de la Arqueolo-gía Espacial planteando la elaboración de estudios interdisciplinares y globales (Burillo et alii1981 y Burillo y Picazo 1983).
En sus presupuestos teóricos entiende la arqueología como el estudio del hombre en to-da su dimensión. Deben plantearse hipótesis de trabajo desde posicionamientos propios yes necesario aplicar métodos y técnicas que se muestren adecuados. El único fin ha de serel «de hacer Historia» (Burilo y Picazo 1983:11-12).
En lo que a nuestro periodo de investigación se refiere, al igual que el funcionalismo re-presenta una clara ruptura con la arqueología tradicional; el objeto material pasa a tener la im-portancia que merece, y se desplazada tanto por investigaciones tanto microespaciales comomacroespaciales las cuales presentan sorprendentes resultados. Con el estudio del microes-patio, se comienza a dar importancia al conocimiento de estructuras, de sistemas constructi-vos y del urbanismo en general, como elementos definidores de los distintos periodos.
Además de este tipo de trabajos, aborda otros que podemos definir como de alcanceregional, algunos de ellos enfocados como auténticos macroproyectos en los que comienzana tener importancia la prospección sistemática como método de trabajo más adecuado. Asi-mismo, se deja de entender al yacimiento arqueológico como una unidad cerrada, y se em-plean todo tipo de técnicas tanto de muestreo como analíticas para determinar el medio queenvuelve el lugar en los distintos periodos (Burillo y Picazo 1983).
Interesantes análisis espaciales, basados fundamentalmente en las ciencias geográfi-cas, comienzan a ser considerados como medios útiles para afrontar proyectos de investiga-ción (Ruiz Zapatero y Burillo 1988). Estos son en algunos presupuestos seguidos en algunosproyectos de la Edad del Hierro y del Bronce de Alava y Navarra(5).
Superando en algunos aspectos lo estrictamente «espacial», presenta en cuanto a susinvestigaciones aspectos novedosos. Se sale de lo meramente material y llega más allá detodo esto, tocando temas hasta ahora inéditos y que desde planteamientos estrictamente ar-queológicos son necesarios, pero difíciles de estudiar. Entre ellos estaría el tema de las et-nias, las fronteras, o la diferenciación de los grupos culturales, así como los factores quepueden definirlos, como puede ser la antropología, la lengua, la religión y el mundo espiritual,la organización social y política, la economía y la costumbre (Burilo en prensa).
Presenta estudios sobre distintos yacimientos protohistóricos y los Campos de Urnas delValle del Ebro, cristalizando finalmente todo ello en su tesis doctoral (Ruiz Zapatero 1983-85).En ésta, presenta una amplia visión de conjunto del mundo de las penetraciones indoeurope-as y su incidencia en los distintos lugares del Noreste Peninsular.
(5) Me estoy refiriendo fundamentalmente a los trabajos realizados por Eliseo Gil e Idoia Filloy en Alava ypor José Luis Ona, Jesús Sesma y M.ª Luisa García en Navarra.
26
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Desde un punto de vista teórico y metodológico observamos que, en un primer momen-to, el «modelo de evolución interna», tomado de Vilaseca (1963), y los principios de periodi-zación y cultura material de Almagro Gorbea (1977), van a ser los puntos de referencia ensus trabajos. Posteriormente observamos una evolución hacia posturas afines a una metodo-logía de carácter espacial, que quedaría bien reflejada en sus artículos presentados en loscoloquios de Teruel. Sus posturas teóricas comienzan a estar más cercanas a las materialis-tas, y desde aquí abordan estudios diversos: tanto atendiendo a las estructuras arquitectóni-cas como base como base para el conocimiento del grado de movilidad y modos de subsis-tencia de las gentes que las habitaron (Ruiz Zapatero et alii 1986), como la realización de re-construcciones hipotéticas de potenciales económicos de yacimientos (Ruiz Zapatero y Fer-nández Martínez 1985) o sobre metodología espacial aplicada a la arqueología (Ruiz Zapate-ro y Burillo 1988).
Presenta asimismo interesantes inferencias sobre relaciones entre poblaciones indíge-nas y portadores de Campos de urnas en el Bajo Aragón (Ruiz Zapatero 1982), consecuen-cia del alto grado de conocimiento de su cultura material y su amplia visión de conjunto, quedeberán ser tenidas muy en cuenta a partir de ahora para determinar distinción de gruposculturales en posteriores estudios sobre el tema.
En cuanto a sus trabajos sobre el Alto Valle del Ebro, van a estar centrados fundamental-mente en estudios sobre el yacimiento de Cortes de Navarra (Ruiz Zapatero y Fernández1985), uno de los poblados protohistóricos mejor conocidos de todo esta depresión. Tambiéntendrán en cuenta la reseña de materiales, dataciones y revisiones que hace en su tesis docto-ral (Ruiz Zapatero 1983-85) de los yacimientos publicados para el Alto y Medio valle del Ebro.Sus hipótesis para nuestra zona de estudio han abierto bastantes posibilidades de desarrollopara futuros trabajos. Aunque en estos momentos está planteando hipótesis que revisan algu-nos puntos de su tesis doctoral, ésta presenta una serie de hipótesis novedosas que aun nosparecen válidas para afrontar de un modo más intensivo este periodo que aquí tratamos.
Síntesis de las nuevas aportaciones
Podemos concluir que los planteamientos de la Arqueología Espacial han abierto, a pe-sar de estar hoy día en un proceso de autocrítica, una importante vía de estudio con valiosasinferencias sobre la cultura en general. Suponen una ruptura definitiva con el positivismo,marcando una apertura hacia nuevas metodologías y la superación del objeto material comofin único. Sobrepasa también los planteamientos funcionalistas, al considerar la elaboraciónde los distintos análisis como un medio de trabajo y no como su fin. Además, frente a estemismo planteamiento, van más allá que el determinismo ecológico de los funcionalistas, re-flejando al igual que ellos la importancia de la relación Hombre-medio, pero considerandoademás de ésta la del Hombre-Hombre. Hay una valoración de los estudios interdisciplinarescomo herramientas de trabajo imprescindibles en los proyectos de investigación. Proponencomo necesaria la elaboración de unas bases teóricas previas, que deberán ser confronta-das y demostradas como tales por la evidencia arqueológica. El riesgo de estos plantea-mientos, generalmente materialistas (aunque no lo sean siempre)(6), es que por una parte sequieran hacer coincidir los distintos presupuestos teóricos con la realidad material y, por otra,que se apliquen indiscriminadamente las metodologías que, efectivamente, son válidas paraotras ciencias, pero que, por haber sido tomadas directamente de ellas, no tienen por que
(6) Es por esto que hemos tratado aparte los presupuestos teóricos de Francisco Burillo y Gonzalo RuizZapatero.
27
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
ser necesariamente válidas para la nuestra. Por ello, proponemos una continuada revisión delos planteamientos y metodologías, con el fin de no llegar a callejones sin salida a causa deplanteamientos rígidos e inmovilistas, que en ocasiones pueden llegar a ser irreversibles.
En definitiva, podemos hablar en general, de la existencia de una elaboración teóricacrítica en estas posturas, con una revisión continua de la validez de los modelos y una meto-dología fundamentada por una sólida base empírica.
28
2. EL MARCO METODOLOGICO
Al plantearme objetivar mediante algún criterio cómo se ha aplicado la metodología ar-queológica en nuestra región, he creído conveniente seguir un modelo teórico que evalúe es-tas actuaciones. Es por ello que a la hora de desarrollar este capítulo seguimos, y considera-mos como una orientación que puede ser válida para nuestro estudio, los principios expues-tos por Schiffer en su artículo publicado en 1988, y que son posteriormente ampliados y mati-zados por Ruiz Zapatero (1991). En ellos se hace una estructuración objetiva de lo que es elproceso de investigación arqueológica. Después de definirla y aplicarla a nuestros propiosplanteamientos, pasaremos a estudiar el grado de aplicación que se ha hecho de la mismaen distintos proyectos realizados para el Alto Valle del Ebro.
2.1. El parámetro Schiffer
Schiffer (1988: 461-465) ha diferenciado tres pilares básicos para la teoría arqueológica:
— La teoría social.
— La teoría de la reconstrucción.
— La teoría del método.
En nuestro análisis nos vamos a centrar fundamentalmente en esta última. El mismo pro-pone que ésta sea estructurada en otras tres «subteorías»(7), que serían las siguientes:
— Una subteoría de la recuperación.
— Una subteoría analítica.
— La subteoría inferencial.
Dentro de cada uno de estos apartados, y siguiendo los esquemas Binfordianos, aúnpodríamos hacer una última diferenciación, al hablar de que cada uno de esos dominios,cuenta con la necesidad de elaborar unas teorías de alto, medio y bajo nivel (Idem: 461; Bin-ford 1988).
El primero de los dominios de La Teoría del Método («la Teoría de la Recuperación»), senos presenta con una gran cantidad de principios que comienzan a ser explicitados ya enlos años 60, desarrollándose técnicas variadas que no han sido excesivamente tenidas encuenta hasta ahora en el Alto Valle del Ebro, salvo en algunas ocasiones. Muchos investiga-dores han estado frecuentemente de espaldas a su desarrollo, por esta razón han prevaleci-do estrategias de trabajo sin un método científico, más intuitivas, propias de momentos ante-
(7) Este término es utilizado para una mayor claridad por Ruiz Zapatero (1991) a pesar de que Schiffer uti-lice el término «Theory».
29
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
riores, que científicas. En algunos casos sí que han podido ser utilizadas algunas metodolo-gías de trabajo; pero, como indica el Dr. Ruiz Zapatero (1991) muchas veces se han entendi-do como «procedimientos de Investigación o pruebas empíricas» en las que no se ha tenidoen cuenta que han sido originadas, condicionadas y determinadas en sus resultados por lapropia teoría.
Las herramientas de trabajo de la teoría de recuperación serían fundamentalmente laprospección, que queda entendida como el «reconocimiento de un fenómeno material que haproducido características culturales», y la excavación, pudiendo observarse que estos dosprincipios, han tenido y tienen actualmente una evolución lenta (Schiffer 1988:474-475). En Ií-neas generales, podemos afirmar que desde hace un siglo viene existiendo un gran desarro-llo general en estos dos campos de trabajo; se elaboran muchos y variados principios meto-dológicos, entre los que destaca principalmente la aportación metodológica de E.C. Harris(1975; 1991) al estudio de las secuencias estratigráficas. Por otra parte, está el esfuerzo defi-nidor de las fases y procesos de los trabajos de excavación, llevado a cabo entre otros auto-res por Barker (1989).
Una segunda «subteorías» será la llamada «Teoría Analítica», que estaría fundamentadaen el estudio de los tres tipos de elementos recuperados en los trabajos de excavación y queson los artefactos, ecofactos y circundatos (Ruiz Zapatero 1991). Esta subteoría ha sido has-ta el momento muy poco desarrollada: fundamentalmente ha sido Sullivan (1978:194-195)quien, desde su propuesta de estudio de las huellas de actividades o procesos, ha dado uncierto contenido a este campo. Ruiz Zapatero (Idem), por su parte y sobre este mismo as-pecto, ha señalado la creciente elaboración de tipologías cada vez más coherentes, la im-portancia de los métodos de cuantificación y las técnicas de datación, así como el desarrollode estudios de composición que han permitido el nacimiento y el posterior desarrollo de laarqueometría. Schiffer (Idem: 476) propone que, al llegar a este punto, es necesario la elabo-ración de métodos de trabajo con el fin de aislar evidencias que nos permitan desarrollar teo-rías de alto nivel, susceptibles de ser asumidas por esta metodología analítica. De todos mo-dos, son muchos los problemas analíticos no desarrollados todavía que deberán ser tenidosen cuenta en el futuro.
Por último, la «subteoría inferenciaI» debe ser diferenciada de la «analítica» como reali-dades de estudio distintas. Schiffer define a la primera como «eI proceso de fijación y sinteti-zación de diversas líneas de evidencia que produce planteamientos bien fundados en el pa-sado» (Ruiz Zapatero 1991). Sus teorías son de bajo nivel y la mayor parte de sus principiosvienen prestados de la biología y geología (reconstrucciones paleoambientales). Hoy día to-do tipo de análisis especializados (C-14, dendrocronología, análisis faunísticos, etc.), estánproduciendo un gran desarrollo de la «teoría inferenciaI», a pesar de que las inferencias ma-teriales específicas de bajo nivel aun no estén integradas (Schiffer 1988: 477). El desarrollode esta subteoria viene planteando la necesidad del desarrollo de ciertos campos, aún en fa-se de reflexión. De este modo y como sugiere Ruiz Zapatero, los elementos hasta ahora pa-radigmáticos como eran la cronología o el mismo concepto de periodización comienzan a sercuestionados en sí mismos, Destacar asimismo la importancia que ha adquirido la subteoríainferencia1 hasta tener una entidad propia dentro de las diversas corrientes surgidas en estosúltimos años y que previsiblemente continuarán surgiendo en arqueología.
Para finalizar este apartado descriptivo, debemos indicar que compartimos totalmentelas teorías aquí expuestas por los dos autores citados y que, modificando sus enunciados,queremos que nos sirvan a partir de este momento como método evaluativo más o menos
30
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
objetivo, que nos haga profundizar en el verdadero grado de desarrollo de la investigaciónque se está realizando en el Alto Valle del Ebro.
2.2 La Recuperación de la evidencia arqueológica.
2.2.1. La prospección
Dentro de la «teoría de la recuperación» los trabajos de prospección en nuestra regiónse nos presentan, salvo en alguna excepción, retrasados teórica y metodológicamente res-pecto al desarrollo de otras regiones. Este hecho es todavía más grave si nos referimos a laslíneas investigadoras que vienen marcándose en importantes proyectos de otros paises. Losprincipios teóricos sobre la prospección comenzaron a ser creados a partir de los años 60,momento en el que comienza a cobrar un cierto protagonismo este tipo de trabajos (Ruiz Za-patero 1988:33).
Ya en los años 80, comenzamos a asistir en el Alto Valle del Ebro al desarrollo de unospocos proyectos de investigación que contemplan los trabajos de prospección como un ele-mento más de trabajo. En dichos proyectos deberíamos distinguir dos niveles de intensidad:Por un lado estarían las prospecciones puntuales, dirigidas a la localización de yacimientosdel Bronce Final-Hierro Antiguo, y por otro el comienzo de las prospecciones intensivas. Lasprimeras, vienen identificando distintos asentamientos mediante el conocido modelo del (<ce-rro amesetado y aislado», de modo que los trabajos de prospección consisten simplementeen la localización e inspección visual «in situ» del posible yacimiento. Otro caso en este mis-mo sentido, son también el de los cromlech (baratzak), que están siendo localizados progre-sivamente mediante prospecciones, que ya desde principios de siglo, han estado orientadasexclusivamente hacia la localización de evidencias megalíticas. Sobre esta metodología detrabajo, debemos advertir que puede llegar a plantear ciertas deficiencias que nos puedenllegar a ocultar diferentes realidades existentes, de modo que nunca podríamos llegar a co-nocer asentamientos de este mismo periodo cronológico que no cuenten con estos rasgos.Este tipo de prospecciones vienen siendo muy habituales en el Alto Ebro y, a mi entender,han traído como consecuencia un importante conocimiento de poblados frente a una escasaincidencia de las necrópolis, zonas de fuentes de suministro, asentamientos en cueva, Ilanu-ra, etc. Por otro lado, comienzan a darse proyectos específicos de prospecciones sistemáti-cas, que además de la puntual, combinan los tres niveles básicos de esta labor: conocimien-to del medio físico objeto de estudio, exhaustivo trabajo de documentación y combinación deprospecciones tanto de carácter intensivo como extensivo. Las primeras de ellas, aún siendolas menos usuales, han ofrecido interesantes resultados.
— Las prospecciones intensivas
Los comienzos de estos trabajos no han sido lo habituales que hubiéramos deseado,pero tenemos alguna referencia que sí que nos parece interesante anotar (Mapa 5). Por unlado está la realización de algunas prospecciones que, con un interesante grado de intensi-dad, se han desarrollado en el País Vasco. Entre ellas cabría destacar las realizadas en laCuenca del río Rojo (Ortiz et alii 1990) o las que durante algunos años se vienen realizandoen la Sierra de Entzia-Urbasa (Barandiarán Maestu y Vegas 1990) y que aquí no entramos aanalizar detenidamente porque la mayor parte de sus resultados se salen fuera de nuestroslímites temporales. Existe también para la provincia de Zaragoza una pequeña reseña (Agui-lera 1980 b: 46-47) en la que se indica, sin más referencias, la realización de «prospeccionessistemáticas» en toda la muela de Borja con la localización, en un reducido espacio natural
31
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
(unas 170 Ha. aproximadamente) perfectamente delimitado, de una veintena de yacimientos.Todos ellos pertenecen a momentos que discurren entre el Calcolítico y Bronce.
Prospección en el término municipal de Lerín (Navarra). Este proyecto es dirigido por Jo-sé Luis Ona González de cara a la realización de su «tesis de licenciatura». Presta especialatención al estudio de yacimientos de época romana, sin estar condicionado por ello a unametodología de prospección orientada hacia una localización exclusiva de evidencias de es-te momento. Parte de los resultados de estos trabajos, han sido objeto de estudio en un arti-culo publicado en los coloquios de Teruel (Ona 1984).
Con una extensión aproximada de unos 100 Km2, de los que se han prospectado cercade 50, hay localizados hasta el momento una cincuentena de yacimientos en un área que erahasta entonces un importante vacío arqueológico (Ona 1984: 72).
Siguiendo el artículo anteriormente citado (Ona 1984), observamos que la metodologíaempleada, está basada fundamentalmente en un minucioso estudio cartográfico del lugar,con la utilización de mapas topográficos a escala 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000 y 1:5.000;mapas de suelos y mapas geológicos escala 1:50.000, fotografía aérea, además de las con-sabidas comunicaciones verbales.
Cuadro 2: Síntesis investigativa y metodológica de las prospecciones intensivasen el término municipal de Lerín (Navarra).
El desarrollo de estos trabajos se realizaron de modo individual, sin ningún tipo de infor-mación previa, combinando prospección sistemática con selectiva. Son varios los factoresque se han tenido en cuenta a la hora de marcar los itinerarios prefijados de prospección:Por un lado está la utilización actual de los suelos, por otro, la geomorfología del lugar, la to-pografía, la litología, los recursos hídricos existentes, la vegetación natural, los suelos y las ví-as de comunicación, (aunque éste último más como un factor humano que geográfico). Co-
32
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
mo antes ya he comentado, los resultados son realmente sorprendentes, con una densidadaproximada de 1 yacimiento/Km2 prospectado. De los veinte yacimientos estudiados en el ar-tículo publicado en Teruel, son catorce los que presentan evidencias del Bronce Final o Hie-rro. De este modo contabilizamos en este término una media aproximada de 0,28 yacimien-tos Protohistóricos/ Km2 prospectado(B).
Es asimismo de destacar la realización de inferencias de tipo social, políticas y cronoló-gicas que han podido realizarse gracias a la elaboración de un planteamiento teórico y unosclaros objetivos investigativos.
La prospección de las Bardenas Reales de Navarra, vienen siendo dirigidas durante es-tos últimos años por los Licenciados Jesús Sesma Sesma y M.ª Luisa García García, con elobjeto de recopilar información sobre esta región para sus respectivas tesis doctorales.
Estos trabajos han estado orientados fundamentalmente al reconocimiento de yacimien-tos de la Edad del Bronce y de momento romano, en una región con un amplio vacío arqueo-lógico. No por ello, son ignoradas las evidencias pertenecientes a otros momentos cronológi-cos distintos. En definitiva, el carácter de esta prospección podríamos considerarlo como desistemático e intensivo.
La estrategia de prospección en esta región, aún en fase de trabajo, ha sido planteadadesde el conocimiento del territorio mediante la metodología del «peinado» del mismo deNorte a Sur. El número de prospectores es variable, según las posibilidades de tiempo quepuedan disponer para este trabajo. Se ha contado con un número mínimo de dos personas yun máximo de dieciséis.
La cartografía utilizada ha sido la topográfica a escala 1: 5.000, 1:10.000, 1:25.000 y 1:50.000. También se ha revisado fotografías aéreas de la zona a escala 1:7.500.
En cuanto a los resultados de estos trabajos debemos indicar que la Bardenas Realesde Navarra cuentan con 429 Km2 de los que han sido prospectados 276, excepto los 27 Km 2
correspondientes al polígono de tiro. En referencia a las evidencias arqueológicas, se han re-gistrado 69 «talleres de sílex», 60 yacimientos prehistóricos con cerámica (no habiéndose to-davía realizado el estudio que determine su adscripción cronológica), 39 de momento roma-no y 8 medievales. Con estos datos tenemos una densidad para este territorio de 0,7 yaci-mientos/ Km2 mientras que la densidad de yacimientos prehistóricos con cerámica no la con-templamos porque nos distorsionaría la información de los yacimientos estrictamente Pro-tohistóricos.
(8) Al hablar de yacimientos protohistóricos no distingue la publicación entre los yacimientos del Hierroantiguo o Hierro tardío. Es por ello, que a partir de aquí las referencias que se hagan a los términos o aspectosdel «Hierro Tardío», «Hierro ll», «Campos de Urnas del Hierro» o «Ibérico», a pesar de salirse de nuestro marcocronológico de estudio, tienen como único objeto contextualizar lo más posible los trabajos de investigación delos diversos autores que estudiamos dentro del marco cronológico en el que han generado sus postulados.
33
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Cuadro 3: Síntesis investigativa y metodológica de la prospecciones intensivas desarrolladas en lasBardenas reales de Navarra (Según Sesma 1988; Sesma y García 1991 y comentario personal).
Prospección en el reborde occidental de la Sierra de Ujué.
Comenzada en el año 1977 por Carmen Jusué, se incorpora posteriormente a ella M.ªAmor Beguiristain (Beguiristain y Jusué 1986). prospectan parte de los términos municipalesde Olite, Beire y San Martín de Unx, con aproximadamente una superficie de 55 Km2 pros-pectados.
La metodología utilizada ha estado centrada, además del consabido reconocimiento yrecorrido de terreno, en la realización de entrevistas. Se han consultado también las fotografí-as aéreas de la zona.
Los resultados de dicha prospección dan como resultado la identificación de 14 yaci-mientos, de los que tan sólo 5 pertenecen, atendiendo a la topografía de los mismos y lasevidencias arqueológicas localizadas en ellos, a poblados del Bronce-Hierro. De este modotenemos una densidad en esta zona de 0,09 Yac. Protohistóricos/ Km 2 de este momento. Ha-ciendo un cálculo general de todos los yacimientos localizados tenemos una media para estazona de 0,2 yac./ Km2.
— Los trabajos de prospección extensiva.
Dentro de proyectos de investigación más o menos ambiciosos, instituciones culturalesde Euskalherria(9), han venido desarrollando algunos trabajos de prospección extensivaorientados fundamentalmente a la localización de yacimientos protohistóricos.
(9) Nos estamos refiriendo fundamentalmente al Instituto Alavés de Arqueología, a la Sociedad de Cien-cias Aranzadi y al Dpto. de Arqueología de la Universidad de Navarra. No incluimos en este apartado los traba-jos realizados en Bizkaia desde la Universidad de Deusto porque los resultados de los mismos están más cen-trados en los momentos finales de la Edad del Hierro.
34
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Cuadro 4: Síntesis investigativa y metodológica de la prospección intensiva en el reborde occidental dela Sierra de Ujué (Navarra) (Según Beguiristain y Jusué 1986).
Prospecciones de Instituto Alavés de Arqueología/ Arkeologiako Arabar Institutoa (10)
Dentro de los muchos objetivos que se van a plantear con la fundación de esta Institu-ción provincial, van a ser principalmente, los que suponen la continuación de los trabajos deprospección orientados a la localización de yacimientos de la Edad del Hierro en la provin-cia. Este objetivo habla sido propuesto anteriormente (concretamente en los años finales dela década de los 50) por un grupo de investigadores locales, entre los que destacan por sulabor J. A. Agorreta y A. Llanos (Llanos en prensa). La dirección de estos trabajos va a serposteriormente asumida por Armando Llanos. Durante estos últimos años el marco de investi-gación transciende al conocimiento de este tipo de yacimientos en toda Euskalherria, desa-rrollándose del siguiente modo:
Hay un planteamiento de programación contemplado en varias fases y con tiempos dedesarrollo variables. Uno de los primeros objetivos, fue el de conocer la densidad de las es-taciones. Para ello se delimitan zonas bien definidas geomorfológicamente, centrando la bús-queda en elementos como la toponimia, cartografía, fotografía aérea y encuestas. Posterior-mente a la posible localización de un yacimientos, se procede a la inspección del mismo so-bre el terreno. Una vez conocidos algunos poblados se aplican análisis que conllevan unametodología de carácter espacial.
Una segunda fase, complementa estos primeros trabajos con los la realización de exca-vaciones seleccionadas. Una vez conocidas las secuencias culturales de los yacimientos, deacuerdo a una escala de valores concebida como conocimiento total de las fases existentesdesde el Bronce Final hasta la romanización, se intenta determinar los grupos culturales con-cretos (Meseta, Continente, otros).
(10) Debo agradecer a Armando Llanos la comunicación personal en relación a las líneas metodológicasgenerales, llevadas a cabo en el planteamiento y desarrollo de las prospecciones realizadas por él mismo yotros investigadores dentro del Instituto Alavés de Arqueología/Arkeologiarako Arabar Institutoa, y que es, elque sigo para el desarrollo de este apartado.
35
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Un último paso sería el de la realización de inferencias, fundamentalmente sociales, cul-turales y ecónómicas
Los trabajos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Navarra.
Desde principios de los años 70, y más concretamente desde la lectura de la tesis doc-toral de Amparo Castiella (1977), observamos un interés creciente por la localización de yaci-mientos de la Edad del Hierro en Navarra. Esta inquietud va a ser canalizada a través del De-partamento de Prehistoria de la Universidad, dirigido por la misma Dra. Castiella.
Con una metodología basada en la topografía, encuestas, comunicaciones personales,prospecciones puntuales e identificación de yacimientos por su aspecto formal (cerros ame-setados), ha ido incrementando el número de yacimientos de la Edad del Hierro conocidosen Navarra hasta un número de 80. Estos son dados a conocer en un catálogo publicado enTrabajos de Arqueología Navarra (Castiella 1986). Actualmente se sigue trabajando sobre es-te mismo aspecto.
Las prospecciones arqueológicas del Departamento de Prehistoria de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi en Gipuzkoa.
Aunque podríamos considerarlas como intensivas por su metodología, son varias las ra-zones que hacen que incluyamos dentro de este apartado de prospecciones extensivas, lasrealizadas en Gipuzkoa. Para ello hemos considerado que, por una parte están las dificulta-des que presenta el terreno para realizar una prospección arqueológica con garantías, y porotra que existe la idea de una prospección de alcance provincial.
La metodología utilizada, que como hemos indicado sí nos parece intensiva, está centra-da en dos labores fundamentales (Olaetxea 1991): Por un lado el trabajo de laboratorio y porotro el trabajo de campo.
En el primero de ellos, se realizan trabajos de revisión de cerámicas aparecidas hasta elmomento en cuevas, consulta de fotos aéreas 1:33.000, 1:12.000 y 1:25.000, así como de or-tofotos a escala 15.000. Se utiliza cartografía 1:25.000 y se atiende a elementos como la to-ponimia, topografía y situación geográfica y estratégica. También se atienden las comunica-ciones personales.
Una vez determinada la primera fase y delimitados las unidades geográficas de trabajo,comienzan las labores del reconocimiento visual del lugar(11) y, si procede, las de realiza-ción de catas de comprobación.
Hasta este momento se han realizado tres campañas de prospección que ha permitidola localización de seis poblados al aire libre del Hierro en la provincia de Gipuzkoa (Olaetxea1991:204-217).
— Las prospecciones del patrimonio
Desde el año 1989, se vienen realizando en Navarra, prospecciones semi-intensivas eintensivas, con el fin único de localizar yacimientos arqueológicos e incluirlos en un inventarioque obra en manos del Museo de Navarra. La metodología de trabajo propuesta para el de-sarrollo de estos trabajos está planteada de acuerdo a los siguientes criterios:
(11) Este se realiza, según Olaetxea (1991: 203), fundamentalmente durante el invierno o comienzos de laprimavera «por ser en estos momentos cuando la vegetación se encuentra en sus ciclos más bajos».
36
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
— Elección como unidad de prospección de los límites de uno o dos municipios previa-mente elegiaco al azar.
— Peinado sistemático del terreno por equipos de prospección compuestos entre dos adoce integrantes.
— Realización de encuestas.
Para todo ello se cuenta con cartografía topográfica a escala 1:10.000, 1:25.000,150.000, catastrales a escala 1:10.000 y fotos aéreas.
La duración de los trabajos oscila entre dos o tres meses cada año y la finalización delos mismos plantea la cumplimentación de una ficha por yacimiento y la elaboración de un in-forme final.
Cuadro 5: Sinopsis de las prospecciones extensivas en Alava, Gipuzkoa y Navarra(según distintos autores).
2.2.2. La excavación.
Como ya hemos ido advirtiendo, son pocas las excavaciones que vienen presentandosecuencias estratigráficas del Bronce Final - Hierro Antíguo( 12) (Mapa 6). Uno de los princi-pales problemas que presenta nuestra zona de estudio, es que tanto para los trabajos deprospección como para los de excavación aún no se han definido claramente las caracterís-
(12) Armando LLanos indica para Alava y Navarra que «de 215 poblados reconocidos, en 24 se han reali-zado excavaciones, yen tan sólo se ha dado un nivel de resultados suficientes» (Llanos 1990: 167).
37
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
ticas específicas de cada uno de sus periodos, habiendo de este modo una especie de «ca-jón de sastre» donde se incluiría toda cultura tanto de momentos del Bronce Final como delHierro Antiguo. Esto contribuye a crear una gran confusión sobre el tema. Las razones quenos pueden explicar esta situación pueden ser variadas y van desde el consentimiento acríti-co de teorías generales, no contrastadas arqueológicamente, hasta la falta de análisis quenos puedan aportar valiosas informaciones sobre la cultura material de los grupos del Broncey los del Hierro.
Centrándonos más en los más significativos yacimientos excavados, vamos a ir indivi-dualizando sus procesos, estratigrafías (sobre todo los que presenten secuencias del Bron-ce-Hierro), dataciones y el grado de aplicación de metodologías propias de los trabajos deexcavación. El criterio que seguimos en su ordenación dentro de cada período es el estricta-mente cronológico de actuación.
— Las excavaciones hasta 1970.
De acuerdo con los objetivos de la investigación y los planteamientos teóricos que encada momento se han buscado, podemos observar que el desarrollo de los trabajos de ex-cavación han experimentado un importante avance metodológico durante estos últimos años.
Los primeros tiempos en este campo estuvieron orientados, tal y como se presentabanlos planteamientos del momento, hacia la localización de objetos de «valor arqueológico».Esto puede entenderse dentro de una perspectiva difusionista o evolucionista, propia de lainvestigación dominante ya a fines del siglo XIX y principios del XX, en la que se valoraba elobjeto en sí mismo, tanto desde un punto de vista formal (valor museístico y artístico) comodesde un punto de vista cronológico (definidor absoluto de cultura y momento en el tiempopor medio del paralelismo). Las excavaciones de los primeros momentos consistían, salvo al-gunas excepciones, en el vaciado de los yacimientos. Muchas colecciones de materiales ar-queológicos han quedado, de este modo, totalmente descontextualizadas, en muchos casosperdidas, o en el mejor de los casos amontonadas y dispersas, sin orden alguno, entre losfondos de las instituciones locales o provinciales correspondientes.
Un cambio sustancial en el planteamiento de la teoría general de la arqueología mundialva a llegar durante la década de los 50 con la figura de Vere Gordon Childe (Ruiz et alii1986). Este investigador va a plantear el sentido en sí de la Prehistoria como una parte natu-ral de la Historia. Va a considerar a ésta un proceso en reconstrucción a partir de un trabajocientífico. Por ello remarca que la arqueología es una ciencia que nos permite, siempre des-de una contextualización de sus elementos, hacer historia y esto es posible gracias a que lasevidencias «no están nunca vacías ni descontextualizadas» (Childe 1956).
Esto que aquí hemos venido explicando para Childe, parece ya también haber sido asu-mido en estos mismos años por Maluquer de Motes. Al tomar la dirección de los trabajos em-prendidos anteriormente por Taracena y Gil Farrés (1951) y posteriormente este último demodo individual (Gil Farrés 1952; 1953) va a realizar por primera vez en el Alto Valle del Ebrouna excavación arqueológica con un criterio de trabajo estratigráfico (seguimos el cuadro 6).
El Alto de la Cruz, Cortes - Navarra (1947-1958).
Este poblado es un tell de unas 0,75 Ha. de extensión. Tiene una potencia estratigráficade unos 3 metros de profundidad media. Está situado cerca del río Ebro, en medio de unaamplia llanura aluvial.
38
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Descubierto en 1947, cuenta con el especial interés de estar relacionado con la necró-polis de incineración de la Atalaya, todavía casi sin estudiar. El Alto de la Cruz de Cortes, esobjeto de varias campañas de excavación en los años que van desde 1948 hasta 1957. Ma-luquer publica los resultados y conclusiones obtenidas de sus trabajos en este lugar entre losaños 1954 y 1958.
Las excavaciones realizadas por Maluquer de Motes en este periodo, con una metodolo-gía propia de estos años, va a contar con la inquietud de intentar conocer tanto su secuenciahorizontal como vertical. Ello le va a ser dificultado enormemente por los distintos trabajos,de excavación y de acondicionamiento del lugar, que fueron llevados a cabo por Blas Tara-cena. Este, al morir va a dejar gran parte de los mismos inéditos, por lo que Maluquer de Mo-tes se encontró con una buena parte de los niveles superiores del yacimiento perdidos parasiempre.
El sentido empírico que Maluquer tiene de la arqueología, va a llevarle a considerar lasestructuras de casas, encontradas en el lugar, desde un criterio casi microespacial de unida-des arqueológicas cerradas. Por ello distingue los materiales hallados en cada vivienda e in-cluso los aparecidos en cada compartimentación de la misma. Su interés en el conocimientodel desarrollo sincrónico, lo vemos perfectamente reflejado en la cuidadosa observación de lasecuencia estratigráfica, que además es dibujada. De ella, Maluquer va extraer una evoluciónen el tiempo de este yacimiento y que va a estructurar, según sus criterios y evidencias, entres fases (Maluquer 1958) y que han sido ampliamente difundidas (Ruiz Zapatero 1983-85):
La secuencia obtenida por Maluquer de Motes en el yacimiento del Alto de la Cruz, estáfundamentada, más que en la diferenciación estratigráfica, en los conjuntos de evidencias ar-queológicas que aparecen en los distintos niveles y que son datadas por simples compara-ciones formales, adecuando, según sus cálculos teóricos, las dataciones de otras evidenciassimilares lejanas a la realidad de Cortes. Su criterio en la elaboración de fases, aunque toqueaspectos de carácter social, va a ser fundamentalmente tecnológico y va a estar centradoprincipalmente en la diferenciación formal de la cerámicas y en la aparición del hierro. Estasfases, elaboradas de este modo un tanto apriorístico, van a ser encajadas en la secuenciaestratigráfica del lugar. Es de este modo, que Cortes va a aportar una importantísima unacronología relativa, que ampliamente utilizada, generalmente sin la existencia una revisióncrítica de la misma, como un firme punto de referencia cronológico en muchas de las investi-gaciones del Valle del Ebro.
Por otro lado, debemos destacar que los objetivos de la investigación de Maluquer en30 años 50 van más allá de lo que es estrictamente el yacimiento arqueológico. Analiza elnedio que le rodea, los poblados cercanos coetáneos en el tiempo, muestra un especial in-erés por la evidencia arqueológica, siendo el primer arqueólogo que plantea el análisis deos restos faunísticos aparecidos en la excavación (Bataller 1954 a; 1954 b). Es a partir deello, que Maluquer de Motes infiere para Cortes de Navarra y para su planteamiento teóricogeneral de la Edad del Hierro, aspectos sociales, políticos y económicos, que serán una in-formación muy valiosa en el «conocimiento histórico» del poblado
El Castro de las Peñas de Oro, Valle de Zuia - Alava (1964-1971).
Descubierto en 1918 por Joxe Migel de Barandiarán, a mediados de los años 60, co-mienzan los trabajos de lo que podemos calificar como la segunda secuencia estratigráficade la Protohistoria del Alto Valle del Ebro. Su interés reside asimismo en ser el poblado másseptentrional excavado en la provincia de Alava (Llanos 1983).
39
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Las excavaciones de este lugar comienzan en el año 1964 y se extenderán en cuatrocampañas hasta 1967 (Ugartechea et alii 1965; 1969). La última publicación sobre los traba-jos en este yacimiento salen a la luz en 1971 (Ugartechea et alii).
El planteamiento de la excavación resulta especialmente novedoso porque plantea porprimera vez una excavación, no como un «vaciado de yacimiento», sino como un sondeo se-cuencial del mismo. Se excava en tres puntos distintos que se denominaron Escotilla I, Esco-tilla II y Escotilla III.
La estratigrafía general, que se obtiene, contempla tres fases bien diferenciadas (Llanoset alii 1983; Ruiz Zapatero 1983-85:593):
— Fase I (750 -650 a. C)(13 ): El siglo IX a. de C. (Bronce Final).
— Fase II (650-550 a. de C.): Sería el momento probable de la introducción del hierro enel poblado (Ruiz Zapatero 1983-85: 595)
— Fase III (550-400/350 a. de C.): Dividida en tres subfases, representa el momento finaldel poblado y en el que aparece la estructura de una cabaña circular.
El estudio de este yacimiento, supone un avance definitivo en el comienzo del desarrollode las excavaciones arqueológicas secuenciadas. Empieza a observarse un interés metodo-lógico, que permitirá en cierto modo realizar inferencias de carácter económico. La realiza-ción del estudio faunístico del lugar (Altuna 1965), van a permitir en gran medida ese desa-rrollo, que desgraciadamente no se continuará en el resto de las demás provincias, salvo al-gunas excepciones, fundamentalmente llevadas a cabo en la misma provincia de Alava, has-ta fines de la década de los 80.
— La década de los 70
La introducción de la metodología de excavación de Wheeler, va a comenzar a marcar,durante esta y la siguiente década, la linea metodológica a seguir en las distintas excavacio-nes. Es por ello que comenzamos a observar un buen número de ellas, con un claro sentidodiacrónico, en las que se observa un predominio del interés secuencial y del desarrollotemporal.
Castillo de Henayo, Alegría/Dulantzi-Alava (1969-1975).
Situado al borde de la Ilanada Alavesa, en el término municipal de Alegría-Dulantzi, eséste un yacimiento, de unas 2 Ha. «de superficie habitada» (Llanos et alii 1975), que ya esconocido desde antiguo.
El Castro de Henayo junto con el de las Peñas de Oro van a ser dos hitos importantes enel desarrollo de la investigación de la Edad del Hierro en Alava y en geneyal de toda la zonamás septentrional del Valle del Ebro. Del mismo modo que Cortes, es punto de referenciaobligada en el estudio de los comienzos del primer milenio en esta región.
La metodología que parece observarse en los trabajos realizados, es fundamentalmentela misma a la utilizada en Oro (cuadrícula), excavándose finalmente en cuatro de ellas de 4 x4 m. de lado. Asimismo, se comienza a entrever un interés de carácter espacial, que lleva ala estricta delimitación del yacimiento como unidad de trabajo. Existe un estudio previo parala selección del lugar de excavación, que tiene como fin el conseguir una secuencia con ga-
(13) Seguimos aquí las fechaciones dadas por el Dr. Ruiz Zapatero (1983-85) en su tesis doctoral
40
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
rantías. Es con la realización de estas excavaciones cuando comenzamos a asistir a una in-quietud por la reducción de los m3 excavados y a un mayor interés por los muestreos.
Este yacimiento presenta una interesante secuencia estratigráfica, paralelizable en ciertomodo, según sus excavadores con la de Oro y algunas fases de Cortes de Navarra y que pa-samos a describir someramente(Llanos et alii 1975: 97-165):
— Nivel I: Capa superficial de revuelto de unos 20 a 30 cm. de profundidad.
— Nivel II: Son los niveles del momento final del poblado. se distinguen dos fases Ila yIlb, siendo la primera de ellas la más reciente (siglo IV a. C.), mientras que en la segunda (si-glo V-IV a, C.) sería el momento de la aparición del hierro en el lugar. Por lo demás la diferen-ciación de ambas subfases parece estar basada en la diferenciación formal de la cerámica.
— Nivel III: En él podemos apreciar tres fases estratigráficas:
Nivel III a: Datado en torno al siglo VI a.C. (Llanos et alii 1975; Ruiz Zapatero 1983-85:589-590). Esta fase, según sus excavadores fue destruida por un incendio (Llanos et alii1975: 122).
Nivel Illb: Enmarcado según Llanos y su equipo (1975:190-193) y Ruiz Zapatero (1983.85:588-589) entre los siglos VII-VI a. de C.
Nivel Illc: Corresponde al primer asentamiento del poblado. Datado por fósiles directo-res como decoraciones incisas, acanaladas, excisas y grafitadas dentro del siglo VIII. Esteextremo además es consolidado por la datación de C-14 obtenida para esta fase (LLanos etalii 1975: 188-l 90; Ruiz Zapatero 1983-85: 586-588).
En cuanto a los análisis realizados se han hecho los pertinentes de granos, frutos y res-tos vegetales (Llanos et alii 1975: 205-206), además de los de la fauna de los mamíferos, és-te último llevado a cabo por el Dr. Jesús Altuna (1975: 213-219).
Se han realizado análisis de C-14, primeramente en el laboratorio de geocronología delInstituto de química Física «Rocasolano», siendo posteriormente requerida otra datación deC-14 del sobrante de una de las muestras, al laboratorio Teledyne Isotopes de New Jersey(EE UU), para confirmar o corregir las obtenidas por el laboratorio anteriormente citado(14)(Llanos et alii: 1975: 206-208 y 212).
Todos estos análisis indican un interés en el conocimiento de los modos de vida y losprocesos económicos del lugar, así como la secuencia cronológica del mismo.
El Castro de Berbeia, Barrio - Alava (1972-1975).
La finalidad de la excavación en este lugar, tal y como plantean sus investigadores(Agorreta et alii 1975: 221), es el conseguir una secuencia estratigráfica más para la Edaddel Hierro en Alava. Creo importante destacar este hecho porque nos refleja un nuevo modode pensar, que introducido ya en los años sesenta, contempla además de las preferenciassecuenciales y el conocimiento diacrónico del yacimiento, la necesidad de preservar el patri-monio arqueológico de su destrucción, entendiendo, de este modo, la excavación de un ya-cimiento como un elemento más que lleva a esta circunstancia. Con ello, terminarían en granmedida los trabajos del vaciado de yacimientos, y se tendría en cuenta al muestreo comoelemento representativo de un todo.
(14) Ver capítulo referente a dataciones radiocarbónicas.
41
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Este yacimiento tiene como características más destacables su altura (850 m. s.n.m..) ysu difícil situación orográfica. Además está muy próximo a la Meseta.
Los trabajos desarrollados en él, se reducen a una campaña durante el año 1972. En es-ta, utilizando la metodología de la cuadrícula Wheeler, se abren dos sectores: el I y el ll, deunos 75 y 9 m2 de superficie excavada respectivamente.
El Sector I, presenta una potencia de entre 30 y 35 cm., mientras que en el ll se han de-terminado cinco niveles (I-V) con 220 cm de potencia (Agorreta et alii 1975: 252). De estoscinco niveles de este sector, el I sería correspondiente a momentos Medievales y Romanos.
Es a partir del ll que encontramos los primeros vestigios del Hierro que son estudiadosde modo comparativo con los de otros yacimientos. La presencia de restos constructivos deplanta oblonga u ovalada en un primer momento y rectangular (15) posteriormente, permitena los autores de la publicación de 1975, datar los comienzos de este yacimiento en momen-tos anteriores a la llegada del Hierro, probablemente en el siglo VI a. de C (Idem: 290).
En definitiva la realización de este estudio ha permitido a sus autores realizar algún tipode inferencias de carácter social, que ponen en relación este lugar con otros yacimientos delmismo momento de la cercana Meseta. Por lo demás el interés de estudio en el castro deBerbeia es casi estrictamente secuencial y su fin ha sido el de delimitar un mejor conocimien-to de la Edad del Hierro en Alava.
— La década de los 80 y los comienzos de los 90.
Es durante estos años que comenzamos a asistir a un importante aumento cuantitativode los trabajos de campo, generalizándose de un modo general las excavaciones con un cri-terio secuencial. Si hacemos una breve revisión de la situación general del desarrollo de laarqueología, observamos que es durante estos años cuando se comienza a poner en entredi-cho los planteamientos que la «New Archeology» había venido desarrollando durante la dé-cada de los 70. Una vez superada la discusión epistemológica sobre la cientificidad de la ar-queología, y que son clara consecuencia de los planteamientos que desarrolla las nuevastendencias arqueológicas, la discusión general va a estar orientada hacia el método específi-co, que como tal debe desarrollar esta ciencia.
Las excavaciones del Alto Valle del Ebro, en cierto modo al margen de todo este tipo decorrientes, van a ir paulatinamente incorporando las novedades científicas que se van desa-rrollando en los estudios arqueológicos: Se multiplican considerablemente las dataciones ra-diocarbónicas, se generalizan los análisis de fauna(16), y comienzan los de polenes y botáni-ca en general.
Entre las excavaciones existentes destacamos las siguientes:
La Hoya, Laguardia/Biasteri - Alava (1973-1990).
Es conocido este lugar desde su descubrimiento en 1935. En este yacimiento se han ve-nido realizando numerosas campañas de excavación, que a partir del 1973 son continuadasperiódicamente bajo la dirección de Armando Llanos hasta el año 1990.
(15) Estos primeros restos constructivos son relacionados con los aparecidos en Oro y Henayo (Agorretaet alii 1975: 249).
(16) Sobre este tipo de análisis, debemos destacar el carácter «pionero» que tienen los trabajos realiza-dos en el Alto Valle del Ebro por Batailer Cortes y Altuna en Oro y Henayo.
42
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Enclavado en un llano, entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro, tiene una extensiónaproximada de unas 4 Ha.
La excavación de este yacimiento plantea tanto el conocimiento de su desarrollo diacró-nico como sincrónico. A medida que van desarrollándose los trabajos de La Hoya, se planteala necesidad del estudio microespacial del yacimiento, tomando como unidad de trabajo losrecintos y casas que van apareciendo. El planteamiento de excavación se organiza en tressectores diferenciados: El Sector I tendría como objeto el conocimiento en extensión del po-blado celtibérico. El sector ll, pretende cubrir el estudio de las ocupaciones indoeuropeas. Yfinalmente el III el conocimiento del poblado más antiguo que se asienta sobre la roca (Lla-nos 1981/82-1987). La intensidad de las excavaciones en este lugar, ha permitido distinguirtres niveles estratigráficos (A-C) en lo que se distinguen cuatro fases (I-IV) y que irían delBronce Medio a la Il Edad del Hierro (Llanos 1983). En el primero de ellos (el nivel A) perte-necería al momento «celtibérico» y los dos restantes el B y C al «preceltibérico». Las faseshistóricas que se han inferido en el desarrollo de este poblado serían (Llanos1981/82- 1987):
Poblado HOYA C - Asentamiento del Bronce Medio y Final. Fase IV de la estratigrafía
Poblado HOYA B - Bronce Final de carácter continental y posterior desarrollo del Hierroantiguo y Medio. Es continuación de la anterior. Fases III y II respectivamente
Poblado HOYA A - poblamiento celtibérico. Fase I
El completo conocimiento de este yacimiento viene avalado, además de por las numero-sas campañas de excavación realizadas, por la importante cantidad y diversidad de análisisy experimentaciones realizadas (todavía algunos de ellos permanecen inéditos). Entre elloscaben destacar análisis de pólenes, paleocarpológicos, paleontológicos (Altuna y Mariezku-rrena 1983), antropológicos, de C 14, prospección geofísica por resistencia eléctrica de sue-los (González de Durana y Llanos Acebo 1988), así como experimentaciones cerámicas. To-dos ellos, junto a la visión diacrónica, sincrónica y de la compartimentación del espacio obte-nidas de la excavación de las casas como unidades microespaciales y del poblado en sí, es-tán permitiendo comenzar a desarrollar importantes inferencias en el conocimiento socio-económico y cultural.
La Hoya y El Alto de la Cruz, por sus trabajos y calidad en los análisis inferenciales, sondos referencias ineludibles para el conocimiento de la Protohistoria del Alto Valle del Ebro,que sin embargo están pendientes de sus estudios definitivos.
El Castillar, Mendavia - Navarra (17) (1977-1986).
Muy cercano al río Ebro y con unas 3 Has. de superficie, se localiza este cerro ameseta-do el cual ha sido objeto de diversos trabajos de excavación. Comenzados éstos en el año1972 por Rafael García Serrano (Castiella 1977: 107), no van a tener una continuidad hasta1977, año en el que la Dra. Castiella asume la dirección de los trabajos del lugar (Castiella1979). y que continuará con las campañas de 1980, 1981 y 1982 que tienen su fin con la pu-blicación de una memoria y estudio de los materiales y estructuras localizadas en estosaños (Castiella 1985), y un artículo (Castiella 1985-86) sobre aspectos generales del yaci-miento.
(17) Los datos obtenidos sobre este yacimiento están sacados, además de las publicaciones citadas dela Dra. Amparo Castiella, de comunicaciones personales de la misma, a quien agradezco su aportación.
43
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
En cuanto a la metodología se refiere, es utilizada la cuadrícula Wheeler como base delos trabajos. Los pasillos que queden entre los distintos cuadros en algunas ocasiones se re-tiran si la necesidad «de los propios hallazgos» obliga a ello (Castiella 1985:67). Es por lotanto evidente la existencia de un especial interés por el conocimiento de la secuencia tem-poral del lugar.
Durante estos años que dura la investigación, se obtiene una secuencia estratigráficacon distintos niveles, que su investigadora sitúa cronológicamente en momentos del BronceFinal y el Hierro I. La estratigrafía arqueológica obtenida en este lugar, está fundamentada enlas evidencias materiales que aparecen. De este modo, se aprecian seis niveles (A-F) en losque podemos destacar como más indicativos, por se los dos de ocupación, el nivel inferior(F)(18) (detectable a partir de los 2,60 m. de profundidad, y que corresponde a momentosdel Bronce Final), y el nivel B (perteneciente a la Edad del Hierro y que presenta la estructurade una casa rectangular que la Dra. Castiella paraleliza con las existentes en Cortes)(Castie-Ila 1979). Posteriormente a los resultados de esta primera publicación, se aprecia en el Casti-llar una secuencia general estratigráfica, de hasta 3 m. de potencia, en la que se han diferen-ciado la existencia de tres poblados superpuestos (PI, PII y PIII)(Castiella 1985: 123): El po-blado que mejor se conoce es el PIII, puesto que al estar situado en la parte superior de laestratigrafía, es en el que más extensión se ha excavado. Del PII, quedan algunos vestigiosque van desapareciendo a medida que nos acercamos al PI (El poblado de los tres que me-nos se conoce).
En cuanto a los distintos análisis realizados en el yacimiento, apreciamos un especial in-terés por el estudio de las evidencia cerámicas y sus fuentes de suministro. Es por ello que,además de hacerse un profundo estudio de laboratorio de las cerámicas exhumadas, se en-carga la realización de un análisis de tierras. Por otro lado Koro Mariezkurrena se encargadel análisis de los restos faunísticos del yacimiento (Mariezkurrena 1986) y la Pilar López delos polínicos.
Como un apéndice a todo lo dicho sobre este yacimiento, debemos anotar que en 1991la Dra. Castiella vuelve a los trabajos de excavación de este yacimiento. El objetivo que seplantea en un principio es el de tener un mejor conocimiento del poblado del Bronce Final,así como del estudio sincrónico del yacimiento.
Partelapeña, El Redal - La Rioja (1979-1987)
Este yacimiento, paradigmático desde hace años por las cerámicas excisa localizadasen él, se trata de un poblado situado en un cerro amesetado. Ha sufrido varias campañas deexcavación, tanto en los años 30 (Taracena 1940), como 40 (Fernández Avilés 1956; 1959).De éstas, tenemos toda una gran colección de materiales descontextualizados, consecuen-cia de no haber sido publicados los resultados de las mismas (Castiella 1977: 129; Ruiz Za-patero 1983-85: 568).
A partir de 1979 se emprenden los trabajos de excavación en el lugar que, dirigidos porAlvarez Clavijo y Pérez Arrondo, continúa hasta 1983. Los resultados de éstos salen a la luzalgunos años después (Alvarez y Pérez 1987).
(18) Tomado de Ruiz Zapatero (1983-85: 566). Sobre este el, el Dr. Ruiz Zapatero se muestra un tantoescéptico en aceptar por ahora la importancia de este nivel por «estar localizado en un sector del área excava-da y sin relación con estructura de habitación presenta materiales poco representativos».
44
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Los trabajos van a consistir en la realización de sondeos que nos den una secuencia es-tratigráfica y nos permita acercarnos a la realidad material del lugar. De este modo se distin-guen 4 niveles de ocupación durante el Bronce Final- Edad del Hierro (Niveles I-IV) y que es-tán fundamentados en unidades estructurales (casas) y en los materiales aparecidos en ellos(Alvarez y Pérez 1988).
La preocupación del conocimiento estratigráfico del yacimiento, se observa claramenteen la metodología utilizada en él: Se realizan sondeos en distintos puntos del mismo, se estu-dia el material cerámico desde el punto de vista formal y el único análisis que se realiza es elde C-14.
Moncín, Borja - Zaragoza (1979-1987)
Se trata de un poblado al aire libre, que entre otros momentos, presenta una importantepresencia de elementos situados entre el Bronce Tardío y Final. Este yacimiento situado en laMuela de Borja (Prov. de Zaragoza), muy cercano en el espacio al poblado de Cortes de Na-varra, ha contado con cuatro campañas de excavación (años 1979 a 1982), siendo su publi-cación definitiva la de 1987.
A lo largo de estas cuatro campañas se abren un total de diez cortes (I-X), de tamañosdistintos (condicionado esto por la misma orografía del yacimiento) y cinco catas de 2 x 1 ó 2x 2 (A-E) (Harrison et alii 1987:15; Moreno y Andrés 1987: 61).
Harrison y su equipo de colaboradores, presentan en este yacimiento una secuencia es-tratigráfica que nos parece algo confusa. En ella hemos podido apreciar incluso alguna con-tradicción. Esto ocurre por ejemplo al definir en un momento la Fase I como romana y poste-riormente considerarla del Bronce (Harrison et alii 1987: 19 y 84). Anota la existencia de dosFases, una de momento romano ( Fase I) y la otra del Bronce Tardío y Final (Fase ll) :
La Fase II que es la que en estos momentos nos vamos a centrar, se subdivide en tressubfases, llamadas «etapas de actividad» y que podemos observar claramente en los CortesIII y especialmente en el I:
— Fase II A - Según los mismos autores, pertenecería al Bronce Final (c. 950-900 a. deC.), correspondiéndose de este modo, con la fase antigua de los Campos de Urnas.
— Fase II B - Pertenece al nivel correspondiente a los silos con sus correspondientes re-llenos. Se aprecia en ella hasta diecisiete niveles que se engloban dentro de dos «etapas es-tratigráficas».
— Fase II C («matriz») - Estaría compuesto por gruesas capas de adobe sobre los losque se excavaron los silos de ll B. Por debajo hay restos de muro sin excavar aún.
Estas dos últimas Fases, con una datación cercana al 1100-950, pertenecerían segúnestos mismos autores, al horizonte Cogotas I (Idem: 99).
El estudio más completo y exhaustivo de los que se realizan en Moncín es el de la indus-tria cerámica. Esto posiblemente quiera ser como en la mayoría de las excavaciones un refle-jo de la realidad material cuantitativa del yacimiento, pero a su vez va a ser la argumentacióncerámica la que lleve a hablar de la existencia del «Bronce Tardío» diferenciado de un Bron-ce Final y que en general plantearía la siguiente argumentación: En el estudio de la tipologíacerámica encontrada en Moncín, observamos que sus formas son más o menos homogéne-as. Pero de todos modos, existirían diferencias evidentes entre las Fases ll C y ll B con lasdel ll Ay I.
45
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Una una vez puestos en relación cerámicas y estratos, realizados los pertinentes análisiscientíficos, se determinan las base sobre las que fundamentar las inferencias de carácterfuncional. Estas, según ellos, vendrían a reafirmar la existencia de ese horizonte del BronceTardío de Moncín (Fases IIB y IIC), que fundamentado en las argumentaciones de AlmagroGorbea (1977) y las definiciones de este mismo periodo para Andalucía (Schubart 1971; Mo-lina y Arteaga 1976), paralelizan con el Horizonte Cogotas I (Harrison et alii 1987: 84; 99). Porotro lado, y desde esta misma base, distinguen un segundo horizonte que pertenece al Bron-ce Final (Fases I y IIA) y que se correspondería con la «Fase antigua de los Campos de Ur-nas» del siglo XI-X.
Entre los objetivos que se presentan en esta excavación, está fundamentalmente el delestudio de la paleoeconomía del lugar, como principal instrumento de conocimiento. Se reali-za para ello, análisis de semillas y plantas carbonizadas, recogidas mediante la técnica de«espuma flotación», siendo posteriormente «separadas e identificadas» en el laboratorio Ha-rrison et alii 1987). Asimismo no se especifica si existe algún tipo de análisis polínico, o si só-lo existe una identificación visual de semillas. Se realiza también análisis faunísticos, que he-cho por los mismos excavadores, explica la gran importancia de los restos óseos de este ya-cimiento fundamentalmente por su cantidad y calidad de conservación.
Cuadro 6: Elementos definidores, según Harrison et alii 1987, del BronceTardío y Final a partir de las campañas de Moncín.
Son realizados análisis metálicos por el Dr. P. T. Craddock (Research Laboratory del Mu-seo Británico de Londres) que estudia trece piezas sacadas de «contextos bien fechados delBronce Tardío» ( Harrison et alii 1987: 71-72). También se realizan análisis de huellas de usode los útiles de sílex (fundamentalmente elementos de hoz) localizados en este mismo yaci-miento (Harrison y Meeks 1987). Por otro lado, además de los consabidos análisis formalescerámicos, el Dr. I. Freestone (R. L. B. M. L. ) es el encargado de la realización de los análisispetrológicos de la industria cerámica de Moncín (Harrison et alii 1987: 80-83). Finalmente R.Burleigh (1983) ha realizado los análisis de C-14 de este yacimiento con resultados que ana-lizaremos en el apartado correspondiente a «las dataciones radiocarbónicas» (Idem: 38).
La diversidad de análisis y experimentaciones funcionales realizadas en Moncín, hacende este yacimiento un ejemplo metodológico a seguir. Sin embargo, creemos que las distin-tas inferencias económicas que aquí se llevan a cabo, no tienen una sólida base de apoyo:Presuponer para el pasado las mismas condiciones ambientales que en la actualidad, y con-siderarlas además como determinantes, condiciona en gran modo el desarrollo y resultadosde la investigación.
Por otro lado observamos que existe un excesivo interés por conocer casi exclusivamen-te el desarrollo diacrónico del lugar con el fin de justificar la existencia del «Bronce Tardío» en
46
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
el Valle del Ebro, que hubiera sido a nuestro entender, mucho más esclarecedor si se hubieraplanteado una excavación con este nivel de intensidad en extensión.
Los Castros de Lastra, Caranca - Alava (1979-1991) (19)
Situado a 830 m. de altura s.n.m., presenta una amplia extensión de 15 Ha. El primerplanteamiento con el que se aborda los trabajos de excavación en este yacimiento, estáorientado hacia un conocimiento de su secuencia estratigráfica en las distintas zonas delmismo. Para ello se abren catas en distintas zonas del mismo, observándose la existencia deniveles de ocupación que desde el Bronce Final llegan hasta momentos medievales, con laausencia de poblamiento o utilización durante momentos romanos (Sáenz de Urturi 1981/82-1990).
Al igual que en el poblado de la Hoya, y debido principalmente a la gran extensión delyacimiento, este yacimiento se divide en zonas. En algunas de ellas los trabajos se reducena simples sondeos, mientras que en otras se abre en extensión. El método de trabajo de ex-cavación consiste en la implantación de una cuadrícula variable en el tamaño que a su vezse subdivide en cuadrículas de actuación más pequeñas de 1x1 m de lado.
La extensión del lugar y su intensa ocupación, hace que el comportamiento estratigráfi-co de un lugar a otro sea variable. De todos modos el desarrollo cronológico de la secuenciageneral del yacimiento, basada fundamentalmente en el conocimiento de la misma en la zo-na II, se estructuraría en ocho niveles (I-VIII) que irían desde momento medieval hasta unBronce antiguo.
La configuración y construcción de este armazón estratigráfico ha sido una tarea priori-taria en los trabajos de los Castros de Lastra. Para ello se han necesitado 17 campañas deexcavación en las que se han ido corrigiendo año a año distintos matices. La cercanía de es-te lugar a la Meseta y el interés por el conocimiento de un importante poblado de la ll Edaddel Hierro fueron, quizás, los primeros objetivos en plantearse a la hora de comenzar la exca-vación de este yacimiento. A pesar de ello el interés por el estudio de los Castros de Lastra,se ha ido centrando en el conocimiento de su desarrollo y evolución cultura a través de losdistintos momentos que fue habitado.
Citar que en cuanto a los análisis realizados en este yacimiento, sólo tenemos constan-cia de los de C-14.
El Alto de la Cruz, Cortes - Navarra (1983-1991).
Los trabajos en el Alto de la Cruz se reemprenden en el año 1983 «con el fin de revisarlos resultados de los años 50. Para ello se excavan los niveles inferiores del poblado» (Malu-quer de Motes et alii 1986: 111). Se realizan cuatro campañas (1983, 1986, 1987, 1988) reco-gidas en tres publicaciones (Maluquer de Motes 1985; Maluquer de Motes et alii 1986; 1990),continuando en la actualidad los trabajos de excavación. En sí, las publicaciones presenta-das hasta el momento no han logrado superar la secuencia y los planteamientos presentadospor Maluquer en 1958.
(19) No habiendo sido redactada todavía la memoria definitiva de los estudios realizados en este yaci-miento, nos vemos obligados a tomar la información de los sucintos artículos publicados anualmente en Arkeoi-kuska, por lo que el conocimiento de los análisis realizados nos queda supeditado a la información que nos pro-porciona esta revista, que por otro lado es la que sigo.
47
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Sobre la metodología utilizada en los trabajos de este yacimiento, podemos apreciar queha variado sustancialmente. Se plantea por primera vez la excavación de un yacimiento enextensión desde un básico criterio microespacial. Para ello se han considerado las casas co-mo unidades fundamentales de trabajo. El desarrollo durante estos últimos años de la cienciaarqueológica y las posibilidades de inferencia que ella conlleva, ha sido quizás la principalrazón por la que se ha reanudado la investigación de Cortes. Esto se ve reflejado en los nu-merosos y variados análisis que en su estudio se realizan:
— Paleocarpológicos y de restos arbóreos realizados por Carme Cubero (Maluquer deMotes et alii 1986; 1990).
— Metalúrgicos sobre elementos del Bronce tanto del «Alto de la cruz» como comparati-vamente de «La Atalaya» y de «La Torraza de Valtierra». Han sido realizados en el serviciode espectroscopia de la Universidad de Barcelona (Maluquer de Motes et alii 1990:145-172).
— Un análisis faunístico realizado por Jordi Nadal Lorenzo con los materiales óseos de lacampaña 4/1988 (Idem 173-198).
— Paleoantropológico de los restos infantiles del «Alto de la Cruz» enterrados bajo lascasas, que son encargados a un equipo formado por investigadores pertenecientes al Mu-seo Arqueológico de Barcelona y de la Universidad de Barcelona (Idem 219-243).
— Indicar finalmente, que también se han realizado estudios sobre los materiales líticos,se ha elaborado una tipología cerámica basada en los materiales aparecidos en el lugar(Idem 49-143) y que se está a la espera de los resultados del C-14.
A pesar de los muchos análisis realizados, todavía no se ha realizado en las publicacio-nes de estos últimos años un esfuerzo inferencia que supere lo propuesto por Maluquer enlos años 50. La presentación de estos análisis es por ahora estrictamente descriptiva, basa-da en la teoría de la ciencia por la ciencia sin ningún desarrollo más. De este modo todavíasiguen vigente las fases y subfases cronológicas propuestas por Maluquer de Motes, así co-mo sus interpretaciones sobre los modos de vida y la reconstrucción históricas del Alto de laCruz (1954 y 1958). Además, hoy día son punto de referencia obligada para la investigaciónde este mismo yacimiento y el de todos los estudiados hasta el momento en el Alto y MedioValle del Ebro.
Sansol, Muru-Astrain - Navarra (1987-1988).
Es dado a conocer por Ana M.ª de la Cuadra Salcedo en 1962, se trata de un cerro ame-setado situado en plena Cuenca de Pamplona, muy cercano en la distancia al de Leguin (Et-xauri). El profesor Alejandro Marcos Pous en 1971 fue el primero en iniciar trabajos de exca-vación en este lugar abriendo cuatro «zanjas» de 2 x 2 m. con el fin de conocer su potenciaestratigráfica (Castiella 1977: 23-24). Posteriormente la Dra. Amparo Castiella vuelve a esteyacimiento en los años 1987 y 1988. En el primero de ellos se excava una superficie aproxi-mada de unos 130 m2.
Este asentamiento presenta, según Castiella (1988), una potencia estratigráfica de entre80 y 130 cm. Divide los trabajos en tres sectores diferenciados, que aportan tres niveles es-tratigráficos.
Dentro del estudio general de Muru - Astrain (Castiella 1988) podemos observar que elestudio de las evidencias cerámicas es prioritario.
Entre los distintos análisis realizados debe señalarse el de fauna realizado por el Dr. Pe-dro Castaños (Castaños 1988) y el de C-14, al que la Dra. Castiella por su desconcertante re-
48
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
sultado, si lo relacionamos con las evidencias cerámicas del lugar, no considera como válido(Castiella 1988). También hay realizado un análisis metálico de un bocado de caballo de hie-rro aparecido en este lugar y que presenta un alto contenido en azufre. Esto, al parecer, nosindicaría la existencia de una tecnología metalúrgica del hierro poco desarrollada en relaciónal momento romano, pero no se especifica a qué momento del Hierro podría pertenecer. Es-te, sería, según Castiella, un argumento más para considerar a este polémico sector B delyacimiento como dentro de la Edad del Hierro (Idem: 158). El inusitado interés por contextua-lizar dentro de uno u otro periodo la necrópolis aparecida en Muru - Astrain ha desviado el in-terés de los investigadores y no se han realizando, hasta este momento, ni inferencias de ca-rácter económico, social ni cultural.
Monte Aguilar, Bardenas Reales - Navarra (1988-1991)(20)
Creo de gran interés citar este yacimiento que aún en fase de estudio, está aportandoimportantes novedades.
Situado en el mismo límite provincial de las provincias de Zaragoza y Navarra, no muylejos de Cortes de Navarra y de Moncín, es un elevación que cuenta con un gran dominio vi-sual de la zona.
Excavado entre los años 1988 y 1991, su objetivo más inmediato es el de conocer sudesarrollo diacrónico. Para ello, se han realizado trabajos orientados a obtener una secuen-cia estratigráfica en dos sectores del mismo yacimiento (Sector A y B) y al pie del mismo, to-mándose como metodología de trabajo la cuadrícula de 1 x 1 m.
Con una importante potencia estratigráfica, aparece en el lugar una cultura material muyparecida a la encontrada en Moncín, por lo que según su excavador (Jesús Sesma), este Iu-gar presentaría una secuencia cronológica desde el «Bronce Medio» hasta posiblemente el«Bronce Final» pasando por una importante fase de «Bronce Tardío».
Entrando ya en la descripción de los resultados de los trabajos de excavación aquí reali-zados, indicar que en el sector A se abre una cata con una extensión de 6 x 6 m, presentanuna potencia estratigráfica considerable que oscila entre los 3,30 y 1,80 m. Con una grancantidad de pequeños niveles. Su excavador distingue cinco fases bien diferenciadas y queestán pendientes de valoración cronológica.
En el sector B, se ha excavado en una extensión de 6 x 5 m. Presenta una potencia má-xima de 1,30 m. y una mínima de 0,60 m. Han sido observándose en este sector nueve nive-les y tres fases claras. Este sector, aún en proceso de estudio, presenta una gran dificultadinterpretativa por los procesos erosivos tan grandes que ha sufrido, pero parece apreciarseclaramente que se trata de un grupo o grupos, que como en la fase VII, viven sobre la roca.
El sondeo realizado a pie de yacimiento, ha permitido observar, según su excavador,una cultura material perfectamente in situ, y que idéntica a la de la Fase ll del Sector A, co-rrespondería a un momento tardío del poblamiento de este lugar.
Dentro de los trabajos de este lugar se han hecho varios tipos de análisis. Por un lado,se han tomado muestras de C-14 (en todas las fases del sector A y de los niveles VIII y IX delsector B). Asimismo se han realizado análisis de fauna, de pólenes, paleocarpológicos y an-
(20) Debo agradecer a Jesús Sesma Sesma la aportación desinteresada de datos, aun no publicados porél, sobre la excavación de Monte Aguilar y las prospecciones realizadas junto con M.ª Luisa García García enlas Bardenas Reales de Navarra, y que son objeto de sus investigaciones para la realización de sus respectivastesis doctorales.
49
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Cuadro 7: Sinopsis de la metodología y resultados estratigráficos de las principalesinvestigaciones en yacimientos protohistóricos en el Alto Valle del Ebro.
tracológicos. Además se están realizando en estos momentos el estudio cerámico de las Fa-ses II y III del sector A.
2.3. De la analítica a la inferencia.
El diferenciar los trabajos estrictamente analíticos de los inferenciales, nos puede llevara pensar en la necesidad de separar distintos campos de investigación que en muchas oca-
50
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
siones se solapan y complementan. Ruiz Zapatero (1991), ha distinguido ambos campos deacción, y define que el primero de ellos (la analítica), ha estado centrado en los estudios tipo-lógicos, los métodos de cuantificación y las técnicas de datación. Hoy día, estos dos últimos,están experimentando un importante desarrollo técnico, pero por otra parte, se están plante-ando, en algunas ocasiones como fines en sí, perdiéndose de este modo su valor en losaportes científicos.
La importancia que ha venido desarrollando el estudio de la cultura cerámica per se, noha permitido desarrollar excesivas teorías interpretativas tanto de carácter social como eco-nómicas. El desarrollo inferencia1 ha quedado en cierto modo reducido a un grupo de investi-gadores que han intentado salirse de lo estrictamente material, siendo paradójicamenteBosch Gimpera, Almagro Basch y J. M. Barandiarán entre otros, los que realmente másarriesgaron en este aspecto, permitiendo con ello el desarrollo más importante que ha expe-rimentado la investigación arqueológica de nuestro entorno. En su amplia visión de conjuntodel estudio de Cortes de Navarra, también Maluquer de Motes es uno de esos primeros in-vestigadores, y casi de los únicos para los años 50, en plantear este tipo de inquietudes. Po-dríamos incluso afirmar que es uno de los primeros investigadores peninsulares en abordarun planteamiento de estudio de carácter local. De este modo, el yacimiento de Cortes le sirvede base para toda una serie de estudios, que van desde ensayos teóricos de la estructurade la comunidad de este lugar, a la evaluación de factores de «realización o estímulo», porlos contactos de los grupos sociales, o un simple cálculo poblacional del yacimiento de el«Alto de la Cruz» (Maluquer de Motes 1958: 139-143). Es del mismo modo interesante vercomo apunta en sus teorías el indicio de existencia de la propiedad privada en este lugar(Idem: 143).
Políticamente, y basándose en los sistemas y disposiciones constructivas de Cortes, evi-dencia la necesidad de una autoridad «individual o colectiva». La realización de trabajos deembergadura, como por ejemplo la construcción de la muralla de adobe que rodea el pobla-do, supondría según Maluquer de Motes, la necesaria presencia de esa autoridad con un finde ordenativo.
Socialmente identifica, diferenciaciones sociales que se originarían según él, a partir delPllb (650 -550 a. de C.). Existe un ahondamiento en la diferenciación social, marcada funda-mentalmente por el contacto de profesiones como la de guerreros y metalurgistas con otraspoblaciones (Idem: 144).
El escaso conocimiento de los lugares de enterramiento ha retrotraído a los investigado-res a realizar más inferencias de carácter político o social. Sin embargo el conocimiento delos poblados y su distribución espacial, ha permitido la realización de algún otro tipo de estu-dios, que desde planteamientos metodológicos cercanos a la Arqueología Espacial, han de-terminado una estructura jerarquizada de los yacimientos de una región concreta como es lade Treviño Occidental (Gil y Filloy 1986). También otros investigadores como Armando Llanos(1978 a) han realizado algún tipo de hipótesis sobre el poblamiento en el País Vasco delimi-tando, tal y como hemos anotado en el capítulo anterior, un carácter diferenciado en las dis-tribución del hábitat. Indicar como nota final de este capítulo, que propio Harrison y su equi-po (1987) desarrollan inferencias de carácter económico que analizamos más detenidamenteen el capítulo referente a los análisis arqueozoológicos y paleobotánicos.
2.3.1. La cultura material como paradigma.
Afirmar que el conocimiento de Protohistoria del Alto Valle del Ebro se reduce, en mu-chos casos, al conocimiento de una pequeña parte de su cultura material (más concretamen-
51
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
te la cerámica), no debe resultar extraño a nadie que conozca mínimamente nuestro campode estudio. Hemos ido viendo las secuencias estratigráficas que han podido de algún modoir marcando unas linea de trabajo coherente, sin embargo algunas de ellas han sido reduci-das, en algunos casos, a la justificación de unos esquemas rígidos, tanto culturales (enten-diendo aquí cultura como cultura material estrictamente) como cronológicos, sin ningún otrotipo de miras.
La definición de fósiles guía, como verdades inamovibles, viene siendo un claro objetivode muchos investigadores. La presencia de un elemento concreto en un yacimiento, puedesuponer para ellos, sin una crítica previa, una clara pertenencia trono-cultural de un lugarconcreto a un macro-conjunto cultural previamente definido. En algunos casos se elaborantoda una serie de relaciones sociales, muchas veces simplistas y normalmente conectadascon otras realidades, mediante esquemas que, con un carácter difusionista, tienden a buscarparalelos más o menos lejanos. La presencia, por poner un ejemplo, de cerámicas con deco-raciones excisas (entendido este motivo decorativo como un indicio de un «desarrollo tecno-lógico» en la elaboración cerámica) en el Norte Peninsular, ha hecho suponer durante muchotiempo (y con el transfondo de un cierto complejo de inferioridad por un menor desarrollo delos trabajos de investigación y de campo en relación a otras regiones y paises), la evidentellegada de este elemento desde otras culturas europeas mejor conocidas. Estas, son presen-tadas como superiores, tecnológicamente (21) hablando, que llegan hasta estas tierras,aportando el desarrollo de éste y otros elementos novedosos. Con estos planteamientos nocabía pensar en la posibilidad del desarrollo indígena. De este modo la presencia de cerámi-cas con decoraciones excisas en distintos yacimientos, marcaban lo que era la ruta utilizadapor estas gentes que, siempre desde el otro lado de los Pirineos atravesaba, según la teoríatradicional, el Alto Valle del Ebro hasta llegar al Norte de la Meseta.
Todo este planteamiento viene originado desde una concepción de la historia como undesarrollo unilineal, sin la existencia de una crítica a las teorías generales desarrolladas desdeprincipios de siglo, que son continuamente aplicadas como si de una plantilla se tratara, ydonde se establecen para todos los elementos tecnológicamente novedosos un único foco deorigen, un canal de difusión, normalmente entendido como invasión o colonización, y la exis-tencia de múltiples focos receptores. Algún estudio (Renfrew 1986: 182-208), aunque paraotros momentos cronológicos y en relación otros aspectos culturales, ha permitido desmitificarlas omnipresentes teorías difusionistas en la pre y protohistoria, presentes en la práctica totali-dad de los postulados de carácter positivista, considerando y demostrando, con algún ejem-plo concreto, la posibilidad de que las propias comunidades indígenas sean las que alcancenun grado de desarrollo suficiente, como para realizar sus propios procesos tecnológicos.
Además de las cerámicas excisas (Burillo en prensa), ya comentadas, han sido otrosmuchos los elementos que han sido definidos como «fósiles guías» en el conocimiento de losúltimos momentos del Bronce y de la Edad del Hierro. Entre ellos cabe destacar las decora-ciones cerámicas incisas con decoraciones llamadas de «dientes de lobo» para el «BronceMedio y Tardío» (Aguilera 1980; Burillo Idem), las decoraciones acanaladas para los Camposde Urnas recientes (Ruiz Zapatero 1982: 48;1985) y las cerámicas grafitadas (Werner 1987-88; Sáenz de Urturi 1983; Burillo Idem) como elemento indicativo de la transición del Broncefinal al Hierro I en los contextos de Campos de Urnas del mediodía Francés>) (Ruiz Zapatero1983-85587).
(21) La tecnología ha sido tradicionalmente para nosotros, aunque a muchas veces de modo equívoco, elbaremo por el que se ha medido el desarrollo y superioridad de una cultura.
52
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
En cuanto a las formas, destacar la presencia, también para el Bronce Final Hierro I, devasijas globulares con cuello cilíndrico y superficie lisa (Ruiz Zapatero 1982: 46; Burillo enprensa). La escasa presencia de materiales metálicos en los yacimientos del alto Ebro, hahecho que la aparición de los mismos, hayan sido tenidos en cuenta por comparaciones máso menos lejanas. Además al no poder disponer de otro tipo de referencias de carácter máslocal, estos escasísimos elementos han venido siendo considerados como los más importan-tes «fósiles Guía», con los que se datan yacimientos desde criterios comparativos (Maluquerde Motes 1958; Barandiarán Maestu 1973; Blasco 1973; 1974; Llanos 1978 a; Castiella 1977:381-391; 1986: 147-148; Fernández Castro 1988 :401 y S S.; Alvarez y Pérez 1988:111). Estademuestra claramente la fuerza que desde un planteamiento positivista tienen las ideas difu-sionistas, consecuencia evidente de la comparación formal de los objetos conocidos de losdiferentes lugares.
Todo este ensalzamiento de ciertos elementos de la cultura material, ha traído comoconsecuencia la proliferación de estudios que han intentado la identificación de fósiles guíacomo elementos diferenciadores y a la vez definidores de las distintas culturas. Frente a esteplanteamiento, algunos otros estudios han venido acentuando la importancia del conocimien-to de las estructuras constructivas (Llanos 1981; Ruiz Zapatero 1986; Burillo en prensa) comocomplemento necesario, que junto a otro tipo de elementos, nos permitan acercarnos de unmodo somero al conocimiento de los distintos grupos culturales. Con todo esto, debe tenersepresente la necesidad de no crear también los «fósiles guías constructivos», que al igual quelos cerámicos, bien nos pudieran llevar al mismo error de otros estudios de cultura material.
La tradicional diferenciación estructural que se ha venido haciendo entre cabañas re-dondas y rectangulares como elementos que responden a realidades culturales distintas,puede ser una suposición no válida para ciertos casos. Son muchos los factores que dentrode una misma realidad cultural pueden condicionar la construcción de uno u otro tipo de há-bitat. De todos modos van seguir siendo los arqueólogos quienes deban ir paulatinamentedeterminándolas (Aguayo et alii 1986; Ruiz Zapatero 1986).
Durante estos últimos años, y tal como ya hemos anotado, la importancia que se le hadado a la cultura material, especialmente la cerámica, ha tenido como consecuencia lógicala elaboración de tipologías cerámicas (Castiella 1977; Llanos y Vegas 1974; Harrison et alii1987; Maluquer de Motes et alii 1989), que orientadas desde un planteamiento formal de ca-rácter intuitivo, han creado todo una serie de tipos cerámicos que han venido siendo plantea-dos como Sistemas cerrados, y que responden a una realidad subjetiva personal, no mensu-rable, con grave peligro de ser equívoca y poco clara (Orton 1988: 33-38; Contreras 1984:329). El único interés que se presentan los estudios vistos desde esta perspectiva, es el de laidentificación formal de nuevos descubrimientos cerámicos con alguno de los tipos prefija-dos, sin más posibilidades de realizar otros tipos de análisis inferenciales.
Con todo lo expuesto hasta aquí, no quiero decir que sea necesario acabar con los estu-dios de cultura material o que éstos sean innecesarios, sino que si nuestro planteamiento esel hacer Historia, sea cuales sean nuestros postulados y objetos de estudio, la cultura mate-rial, parte importante de los mismos, debe estar integrada dentro de un todo, no debiendoser supervalorada y se considerada en su justo lugar. Es por ello que sí que puede ser nece-saria la determinación de fósiles guías que, más como un medio que un fin, sean planteadoscomo unas orientaciones de trabajo entendidos como una valoración global de todos los ele-mentos de la cultura material.
Indicar también, que dentro de la subteoría analítica, se ha contemplado la creciente im-portancia de los trabajos de carácter arqueométrico (Ruiz Zapatero 1991), y que no han teni-
53
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
do todavía un desarrollo suficiente en nuestro ámbito de estudio. De todos modos existe unensayo para el estudio de material cerámico (Llanos y Vegas 1974), que bien pudiera valercomo base para posteriores trabajos necesarios para una mayor objetivación en el estudiode la cultura material.
2.3.2. Las dataciones radiocarbónicas
Durante los años 70 y 80, la generalización de los análisis de C-14 ha hecho que desa-rrollemos considerablemente nuestro conocimiento cronológico del pasado. Ello ha permitidoque hayamos contextualizado en el tiempo toda una serie de evidencias arqueológicas. Esteconsiderable avance ha traído también consigo la consecuencia del mito de la ciencia comosolución a muchos planteamientos y problemas.
Durante los primeros años del desarrollo del C-14, se llegó a plantear la posibilidad deconsiderar a éste como un medio que, a través de la comparación cronológica, nos indicaralos caminos de difusión de elementos utilizados en el pasado. Era lo que Renfrew (1986) de-nomina «Ia primera revolución del Radiocarbono». Poco a poco la validez de esta «revolu-ción» comienza a ser puesta en duda (22) a medida que se van conociendo los resultadosde secuencias perfectamente datadas mediante otros criterios absolutos. Algunos restos deevidencia material aparecidos no concuerdan, según sus investigadores, con las fechas ob-tenidas17 por este medio (Llanos et alii 1975: 188). A pesar de ello la validez de las datacio-nes radiocarbónicas va seguir teniendo una amplia aceptación general por suponer una sali-da fácil al problema que supone la existencia de una «falIa cronológica entre los dos extre-mos del Mediterráneo», hecho que resulta más grave todavía, si tenemos en cuenta que lasdataciones utilizadas en la Edad del Bronce europeo, y por lo tanto utilizadas por simplepréstamo por los arqueólogos peninsulares, están basados en paralelismos y «sincronismoscon el mundo Egeo» (Martínez Navarrete 1989, tomado de Harding 1980: 178).
Cuadro 8: Gráfica de la calibración de fechas de C-14 por dendroconología. Obsérvese la discontinuidadde las fechas en torno al 1500 - 1000 a. de C (Según Almagro 1989: 57, tomado a su ez de Vogel y Suess).
(22) Ver por ejemplo Renfrew 1986: 58 y la referencia blibiográfica que él alude como principio científicode esa controversia (Milcjolc 1957).
54
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Esta situación está trayendo consigo que los resultados obtenidos para estos momentos,sean cada vez más comprobados o sustituidos por métodos más seguros como el de la cali-bración dendrocronología (Burillo y Picazo 1983). Además de esto, debemos tener en cuentaque las cantidades de carbono contenidas en la atmósfera a lo largo de la historia han sidovariables (Orton 1988:101), que debemos contar con la desviación típica de la estimación yotras posibles alteraciones hacen del C-14 un método aproximativo. Debemos también teneren cuenta otra serie de factores, que tal y como indica Martín Almagro Gorbea (1989: 56.57),no suelen ser considerados. Entre otros destacaremos la importancia que tiene la materia so-bre la que se realiza la muestra. Debemos tener en cuenta que «Ia fecha de C-14 correspon-de al momento de la muerte de la materia orgánica, [...] de modo que si la datación que esta-mos realizando corresponde a maderas o carbones de árboles, podemos tener entre 20 y100 años de desfase y aún más en especies de larga duración o en vigas reutilizadas» (Al-magro Gorbea 1989: 57).
Otro tema importante que debemos tener en cuenta es el de la contaminación de lamuestra donde entran en juego elementos tan distintos como la aparición de humus, carbo-natos, raices, maderas antiguas o simplemente los defectos ocurridos en el mismo procesode recogida.
Las dataciones absolutas, que se han considerado incluidas dentro de contextos quevan desde el Bronce Tardío hasta el Hierro I en el Alto Ebro, son las siguientes (24) (Mapa 7):
— Abrigo de la Peña (A) (25), Marañón-Navarra (Cava y Beguiristain 1987; Radiocarbon1987: 193):
BM 2375 890 ± 70 a.de C
— Ahiga (T), Soule - Benafarroa (Barandiarán 1988: 33; Blot 1990: 186; Mariezkurrena1990: 300):
Gif 5022 950 ± 80 d. de C. 870 -1230 d. de C. (26)
— Apatesaro I y I bis (C), Lekunberri - Benafarroa (Blot 1984 a; 1990:186 Barandiarán1988: 33; Mariezkurrena 1990: 298):
Gif 5728 830 ± 90 a. de C. 1240 - 785 a. de C.Gif 5729 640 ± 90 « 1010 - 425 a. de C.
— Apatesaro IV (T), Lekunberri - Benafarroa, (Blot 1984 a; Blot 1990: 186; Mariezkurrena1990: 298):
Gif 6031 720 ± 90 a. de C. 1085 -610 a. de C.
— Apatesaro V (T), Lekunberri - Benafarroa (Blot 1988 a; Blot 1990: 186; Mariezkurrena1990: 298):
Gif 6988 790 ± 60 a. de C. - 1225 - 645 a. de C.
— Bizkartu (T), Lapurdi (Barandiarán 1988: 33; Blot 1990: 186):
(24) Debo agradecer a mi colega Rafael Micó la información que me ha transmitido para la elaboraciónde este listado y de todo este capítulo en general.
(25) De los distintos yacimientos datado por C14 distingo, basándome en parte en el criterio de Blot(1991), los siguientes tipos: (A) Abrigo, (C) Cromlech, (CH) Campo de hoyos, (D) Dolmen, (N) necrópolis, (P)poblado, (T) Túmulo y (TC) Túmulo cromlech.
(26) Esta segunda fecha corresponde a las presentadas por Blot (1990: 186) como resultado de calibra-ciones Tucson.
55
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Gif 4183 850 ± 90 d. de C. 655 - 1150 d. de C.
— Bixustia (TC), Sara- St. Pee-Lapurdi (Blot 1976; Barandiarán 1988: 33; Blot 1990: 186;Mariezkurrena 1990: 298):
Gif 3743 650 ± 100 a. de C. 1015 - 1043 a. de C
— Bizkar (CH), Maestu-Alava (Llanos 1978 b; Mariezkurrena 1990 : 297):
670 ± 100 a. de C.
— Burandi (T), Sierra de Encia - Alava (Barandiarán 1988: 32):
390 ± 80 a. de C
— Cabezo Ballesteros (N) Epila-Zaragoza (Pérez Casas 1988: 93; Burillo en prensa):
GR. N. 13344 610 ± 30 a. de C.GR. N. 13346 560 ± 35 «GR. N. 13540 540 ± 30 «GR. N 13345 530 ± 40CSIC 608 460 ± 50 «CSIC 169 440 ± 50 «GR. N. 13347 380 ± 50
— Castillo de Henayo (P), Dulantzi/Alegría- Alava (Llanos et alii 1975; Mariezkurrena 1990:297):
CSIC 107 1150 ± 110 a. de C.CSIC 108 980 ± 110 a. de C.CSIC 106 970 ± 110 a. de C(27)I 8687 760 ± 80 a. de C(28)
— Castillo de Miranda, Juslibol -Zaragoza (Fatás 1974: 15; Burillo en prensa):
CSIC 169 490 ± 80 a. de C.
— Castros de Lastra (P), Caranca - Alava (Baldeón 1983; Sáenz de Urturi 1981/82-90;Mariezkurrena 1990):
Nivel V 580 ± 80 a. de C.350 ± 80 «190 ± 80 «170 ± 80 «
— Cerro de Sta. Ana (P), Entrena - Rioja (Espinosa y González 1978: 112; Burillo en prensa):
110039. 945 ± 95 a. de C.I 10040 525 ± 120 a. de C
— Cueva Guerrandijo, Akorda Ibarrangelua, Bizkaia (Radiocarbon 1969: 82; Pérez et alii1987: 209):
(27) Estas tres primeras dataciones son las realizadas por el Instituto de Química «Rocasolano» y que se-gún los excavadores del yacimiento, no encajan en la cronología del estudio de los materiales. Por ello se reali-za una comprobación con el sobrante de la muestra correspondiente al III o en Teledyne Isotopes (New JerseyEE.UU) (Llanos eta alii 1975: 212).
(28) fecha correspondiente al análisis realizado de la muestra sobrante por Teledyne Isotopes y que, trasuna pequeña corrección, es la aceptada por los investigadores de este yacimiento (Llanos et alii Idem).
56
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
1140 ± 100 a. de C.
— Cueva Kobeaga, Ispaster - Bizkaia (Barandiarán 1988: 32):
740 ± 100 a. de C.
— Cueva Santimamiñe, Kortezubi, Bizkaia (Almagro Gorbea 1973 )
750 ± 100 a. de C.
Fechación inválida según Mariezkurrena 1990
— Cueva del Faro, Biarritz - Lapurdi (Delibrias et alii 1976; Barandiarán 1988: 33; Mariez-kurrena 1990: 297):
Gif 3044 1050 ± 110 a.de C.Gif 3043 940 ± 110 a. de C.Gif 6776 780 ± 90 a. de C.Gif 6366 470 ± 70 a. de C.
— Chabola de la Hechicera (D), Elvillar - Alava (Apellaniz y Fernández Medrano 1978;Mariezkurrena 1990: 297):
1220 ± 130 a. de C.
— Errozate ll (C), Esterenzubi - Benafarroa (Blot 1978; Barandiarán 1988:32; Blot 1990:186; Mariezkurrena 1990: 298):
Gif 3741 730 ± 100 a. de C. 1095 -615 a. de C.
— Errozate III (C), Esterenzubi - Benafarroa (Blot 1978; Blot 1990: 186; Mariezkurrena1990: 299)
Gif 4184 380 ± 100 a. de C. 765 - 175 a. de C.
Errozate IV (C), Esterenzubi - Benafarroa (Blot 1978; Blot 1990: 186; Mariezkurrena1990: 298):
Gif 4185 690 ± 100 a. de C. 1035 -590 a. de C.
— Gaztalamendi (C),Montes de Iturrieta - Alava (Barandiarán 1988):
I 12086 1440 de nuestra era.
— Intxur (P), Albistur/ Tolosa, Gipuzkoa (Mariezkurrena 1990: 299):
I 15489 450 ± 80 a. de C.I 15488 310 ± 80 a. de C.
— Irau IV (T), (Blot 1990):
Gif 7892 1990 ± 90 a. de C. 2560-2057 a. de C.
— La Hoya (P), Biazteri/Laguardia - Alava (Llanos 1988: 71):
Nivel I: 460 ± 85 a. de C.350 ± 85 «350 ± 85 «
Nivel ll: 580 ± 85 a. de C.535 ± 155 «
Nivel III: 1220 ± 160 a. de C.1110 ± 90 «
57
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Nivel IV:
1020 ± 90 «950 ± 130 «900 ± 190 «
1460 ± 90 a. de C.1270 ± 90 «1220 ± 250 «
— La Paul (CH), Arbigano - Alava (Llanos 1983: 102; Alvarez y Pérez 1987: 15; Llanos1991: 226):
Y 11590 950 ± 85 a. de C.
— Meatse (C), Itxasson - Lapurdi (Chauchat 1974; Barandiarán 1988; Blot 1990: 186; Ma-riezkurrena 1990: 298):
Ly 881 430 ± 130 a. de C. 800 - 160 a. de C
— Meatse V (C), Banka - Benafarroa (Blot 1979: 223; Ruiz Zapatero 1983-85: 1015; Ma-riezkurrena (1990: 298):
Gif 4470 780 ± 100 a. de C. 1220 - 640 a. de C.
— Mendiluce (C), Sierra de Encia - Alava (Vegas 1988; Mariezkurrena 1990: 297).
CSIC 694 840 ± 60 a. de C.
— Millagate IV (TC), Larrau - Zuberoa (Blot 1988 b; Blot 1990: 186; Mariezkurrena 1990:298):
Gif 7306 1 7 0 ± 9 0 a . d e C . 400 a. de C. - 40 d. de C.
— Millagate V (TC), Larrau - Zuberoa (Blot 1990: 186):
Gif 7559 780 ± 60 a. de C. 1085 - 790 a. de C.
— Moncín (A), Borja - Zaragoza (Harrison et alii 1987; Burillo en prensa):
BM 1927 1090 ± 45 a. de CBM 1925 1070 ± 45 «BM 1924 1010 ± 40 «BM 1928 965 ± 45 «BM 1926 930 ± 35 «
— Monte Buruntz (P), Andoain - Gipuzkoa (Olaetxea, C. 1991):
I16127 860 ± 90 a. de C.
— Monte Aguilar (P), Bardenas reales- Navarra (Comunicación oral de Jesús Sesma):
GR. N 1380 ± 20 a. de C.GR. N 1365 ± 25 «
— Mulisko Gaina (C), Urnieta/ Hernani, Gipuzkoa (Peñalver 1987; Barandiarán 1988: 33)
I14100 680 ± 90 a. de C.
— Okabe (C), Lekunberri - Benafarroa (Blot 1977; Barandiarán 1988; Mariezkurrena 1990:298):
Gif 4186 420 ± 110 a. de C. 780 - 190 a. de C.
58
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
— Onyi (N), Urnieta, Gipuzkoa (Mariezkurrena 1990: 299):
I 15490 1550 d. de C.
Se trata de la datación obtenida del interior de una cista (no se especifica más)
Partelapeña (P), El Redal - Rioja (Alvarez y Pérez 1987: 68; Burillo en prensa):
CSIC 621 680 ± 50 a. de C.
— Pittare (TC), Biriantou - Lapurdi (Barandiarán 1988: 33; Blot 1990: 186) (29)
Gif 4469 290 ± 100 a. de C. 565 - 30 a. de C
— Sta María de Estarrona (CH), Estarrona - Alava (Mariezkurrena 1990: 297):
I 14589 1830 ± 100 a. de C.
Parece una fecha muy antigua para situarlo, como indica la autora, en un Bronce Final -Hierro I.
— Sepulcro Gavín (P), Zaragoza (Aguilera et alii 1984: 108; Burillo en prensa):
GR.N. 12411 630 ± 50 a. de C.GR.N. 12410 600 ± 50 «
— Soandi ll (C), Saint Michel - Benafarroa (Blot 1987; Barandiarán 1988: 33; Blot 1990:186; Mariezkurrena 1990: 298):
Gif 6640 730 ± 180 a. de C. 1095 -615 a. de C.
— Soandi V(C), Saint Michel - Benafarroa (Barandiarán 1988; Blot 1990: 186):
Bdx 475 T. L. 800 ± 210 d. de C. 1150 ± 210 de C.(30)
— Urkibi (T), Sierra de Encia - Alava (Vegas 1985; Barandiarán 1988: 33; Mariezkurrena1990: 299):
I11365 395 ± 95 a. de C.
— Zaho II.(TC) Aldudes, Benafarroa (Blot 1986; Barandiarán 1988: 33; Blot 1990: 186;Mariezkurrena 1990: 298):
Gif 6343 690 ± 60 a. de C. 1035 - 590 a. de C.
— Zuamendi III (T),Sara - Lapurdi (Blot 1976;Barandiarán 1988: 33; Mariezkurrena 1990:298; Blot 1990: 186):
Gif 3742 990 ± 100 a. de C. 140.5870 a. de C.
Comentario
Si nos fijamos detenidamente en este listado, que aquí ofrecemos, con las datacionesabsolutas recogidas, podemos observar varios asuntos que, en cierto modo, reflejan el esta-do de la investigación en esta zona:
(29) Incluyo también las dataciones de cromlech con cronologías pertenecientes a la fase final de la Edaddel Hierro por estar consideradas genéricamente por los autores como pertenecientes a la «Edad del Hierro»sin especificar más ya que no son elementos propios ni del principio ni del final del Hierro.
(30) Datación obtenida por el método de la termoluminiscencia.
59
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Gráfico 1: % por topos, de yacimientos con dataciones de C-14
Desde un punto de vista formal es curioso observar que a pesar de que el mayor pesode la investigación (si nos atenemos al número de páginas y publicaciones sacadas) lo Ile-van principalmente los poblados o lugares de habitación en general, el número de este tipode yacimientos con dataciones radiocarbónicas es inferior al de los conjuntos megalíticos(31) con dataciones (exactamente un 21,28 % frente a un 55,32%). (Gráf. 1)
No digamos nada de las necrópolis no megalíticas, es decir, dataciones obtenidas ennecrópolis de incineración o campos de hoyos -si estas últimas se consideran lugares de en-terramiento - con tan sólo un 10,64 % del total de las dataciones obtenidas.
Por otro lado, si tomamos todas y cada una de las dataciones obtenidas, (Gráf. 2) obser-vamos que la estadística se invierte ligeramente y se da un predominio del número de data-
Gráfico 2: % por tipos, del total de dataciones de C-14 en el A. Valle del Ebro
(31) Al hablar de hábitats, nos estamos refiriendo a los poblados, mientras que dentro de los conjuntosmegalíticos incluimos a los dólmenes, túmulos, cromlechs y túmulos cromlech.
60
LA FASE FINAL DE IA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
ciones de los hábitats frente al de los conjuntos megalíticos (un 39,29 % frente a un 32,14 %).Los conjuntos funerarios se quedan en un 13,09 %.
Estos datos nos indican por un lado que los trabajos en los conjuntos megalíticos, hantenido una mayor preocupación por obtener dataciones cronológicas, mientras que los estu-dios de los hábitats, a pesar de ser mayor número, se centran estrictamente en determinadoslugares. Por otro lado cabe reseñar una distinta intensidad y objetivos de estudio a uno y otrolado de los Pirineos (ver gráf. 3) que hacen que el número de conjuntos megalíticos datados,aumente el porcentaje de éstos en relación a los hábitats, concentrados principalmente en laRibera del Ebro y que son estudiados, por sus características (mayor extensión y potenciaestratigráfica que los conjuntos megalíticos), más intensamente (por lo general en variascampañas) y desde un punto de vista diacrónico.
Gráfico 3: Relación porcentual por provincias de yacimientos protohistóricos con dataciones
Esta intensidad de estudio en lugares concretos, la podemos observar en la relaciónexistente entre el numero de yacimientos existentes con dataciones y la media de datacionespor yacimiento estudiado (Gráf. 4). En ella podemos observar (32) las distintas estrategias deestudio en los yacimientos, observando que van desde las 26 dataciones obtenidas en Ipa-rralde (predominio del estudio de muchos yacimientos con poca potencia estratigráfica comoson los conjuntos megalíticos) a las 15 de parte de la provincia de Zaragoza, que nos indica-rían el estudio de menos yacimientos pero con secuencias estratigráficas más potentes.
En el comentario estricto sobre las dataciones (33) existentes caben señalar los siguien-tes aspectos:
Por un lado, una de las primeras cosas que salta a la vista es la poca uniformidad en lasfechas obtenidas para los conjuntos megalíticos (ver Gráf. 5).
(32) Consideramos poco significativos los datos obtenidos en Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y Roja por laescasez de dataciones existentes para estos momentos.
(33) Debemos Indicar para el comentarlo de las dataciones que hemos señalado con un asterisco aque-llas que presentan cierta problemática.
61
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Gráfico 5: Dataciones absolutas obtenidas en conjuntos megalíticos.
Si tomamos de todas las que disponemos la más antigua (cromlech de Mendiluce conun 840 a. de C.) y la más reciente de ellas (cromlech de Gaztalamendi con un 1440 d. de C.),cabría pensar, en un primer momento, o que estamos ante dos realidades culturales bien dis-tintas en el tiempo, que existe una contaminación de las muestras o que el último de ellos hasufrido una violación tardía. A estas posibilidades, observadas en cualquier comentario sobrelas dataciones obtenidas de C-14, habría que añadir el de la perduración de estos conjuntosen momentos históricos (incluso muy cercanos a nuestros días) en relación a las tareas agrí-colas donde no se ha obtenido datación alguna. Es por ello, que cabe la posibilidad de con-siderar como válidas ambas fechaciones en sus extremos. Lo que parece claro, es que lamayor concentración cronológica de dataciones obtenidas para los conjuntos megalíticosadscritos tradicionalmente a la protohistoria parecen agruparse en una franja cronológicaque va ente el 1100 a. de C. al 200 d. de C. Ello permitiría en principio constata la habitualutilización de este tipo de estructuras durante la protohistoria y los comienzos de lo que en-tendemos por era era histórica. Con ello no descartamos su pervivencia cultural hasta prácti-camente nuestros días en determinadas regiones.
62
LA FASE FINAL DE IA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Gráfico 6: Dataciones absolutas obtenidas en secuencias estratigráficas de poblados
Sobre las dataciones obtenidas en los distintos poblados (Gráf. 6), y aún poniendo enduda las tres primeras dataciones del Castillo de Henayo (34), parece no justificarse esesupuesto vacío de conocimiento que se ha pretendido ver en torno a los siglos X y XI. Ade-más el desarrollo de nuevos trabajos parecen estar llenando esos huecos en el eje cronológi-co que hasta ahora teníamos. Lo que si observamos es que en las dataciones de los pobla-dos estudiados nos está dejando un vacío cronológico entre los siglos IX y mediados del VI,momento en el que tradicionalmente se vienen considerando la llegada de los Campos deUrnas y su gran expansión. De todos modos no pretendo aquí ir rellenado los huecos de uneje cronológico porque no es el objeto de planteamiento de estudio. Sólo he querido demos-trar con unos pocos datos de los que disponemos que las dataciones absolutas deben serorientaciones metodológicas (desde luego importantes) que nos permitan un mejor desarro-llo de nuestro trabajo de acercamiento a la reconstrucción etnológica del pasado y sus pro-cesos.
Cada vez se plantea como una necesidad mayor la profundización en la problemáticadel C-14 de modo que seamos capaces de contrastar su realidad y sus deficiencias para es-tos momentos en torno al primer milenio.
Una mayor profundización en la problemática de esta metodología, la revisión y calibra-ción de las fechas obtenidas, y la seriación y tratamiento estadístico de los conjuntos crono-Iógicos, quizás haga variar el hasta ahora inamovible esquema, del PI, PII y PIII de Maluquerde Motes, en unos cuantos años atrás.
2.3.3 Las dataciones relativas: Aportaciones estratigráficas
En el capítulo referente a las distintas excavaciones, hemos ido viendo, cuáles han sidolas secuencias estratigráficas (35) más significativas del Alto Valle del Ebro. La llegada paraesta zona de la primeros trabajos con secuencias estratigráficas vienen de la mano de Malu-quer de Motes, que ya en los años cincuenta, con los trabajos en el yacimiento de el «Alto de
(34) Recordemos que los excavadores del mismo ponen en duda las fechas obtenidas por ser demasia-do elevadas respecto a las obtenidas en un primer momento por el estudio de la cultura material de este yaci-miento.
(35) Hemos intentado que la presentación de las mismas sea del modo más objetivo posible, con el se-guimiento de los distintos autores tal y como ellos nos las presentan.
63
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Cruz» de Cortes, define tres fases diferenciadas: PIII, PII y PI (Maluquer de Motes 1954 y1958) a los que anteriormente nos hemos referido. Hoy día, esta secuencia, a pesar de estaren proceso de revisión (Maluquer de Motes et alii 1990) sigue siendo un punto de referenciaimportante para muchas investigaciones, que de este periodo que se están realizando en elAlto y Medio Valle del Ebro. El nivel Pllb (650-550) es la referencia que marca «cénit del de-sarrollo cultural» de la Edad del Hierro (Maluquer de Motes 1958). Este que aquí describi-mos, es el esquema que viene siendo aplicado no sólo en Cortes, sino también en otros yaci-mientos que en sus distintos niveles identifiquen una cultura material similar. Hay que tenerpresente que las distintas fases que presenta Maluquer de Motes en Cortes de Navarra, es-tán fundamentadas principalmente en las estructuras constructiva (36) que aparecen en estelugar, siendo la cultura material, y más concretamente algunos «fósiles guías» los que hanido permitiendo las apreciaciones cronológicas existentes. Estos fósiles guía, han sido identi-ficados y datados en el Alto Valle del Ebro por medio de paralelismos con los existentes enotras culturas europeas, que han sido estudiados y conocidos en sus propios contextos es-pecíficos de aparición, Las dataciones y elementos de la cultura material europea, han sidoadecuados y trasladados por la investigación, primeramente a este yacimiento de Cortes yposteriormente a otros yacimientos estudiados, con el consiguiente peligro de poner en rela-ción cronologías foráneas y generales con estratigrafías locales y particulares (37).
A los distintos poblados estudiados se les ha ido dando unas cronologías, que basadasen la cultura material, encajen bien dentro de unos esquemas generales de carácter difusio-nista. Es de este modo, que las distintas adscripciones cronológicas aportadas para estoselementos en el Alto Ebro, son a mi entender totalmente artificiosas y no constatadas por análi-sis científico alguno. Por ello consideramos como muy arriesgado la aplicación de estos es-quemas, que no verificados científicamente, se están extendiendo de unos a otros lugares co-mo firmes puntos de referencia para el Alto Valle del Ebro. Ante esta situación, cada vez senos presenta como más necesaria las aportaciones que nos puedan ofrecer las dataciones enlos distintos yacimientos, y más concretamente en los niveles perfectamente contextualizados.El fin de todo ello, sería el ir consolidando todo un (corpus cronológico » que sirva de eficazinstrumento de trabajo a la hora de realizar nuestros particulares análisis interpretativos.
En otro aspecto, considero necesario destacar la importante aportación de las secuen-cias estratigráficas en la determinación de algunos elementos que, hoy por hoy, son la únicabase de conocimiento con la que contamos para afrontar la investigación del final del segun-do y del primer milenio. La diacronía o sincronía de algunos elementos, vistos desde un enfo-que general (Maluquer de Motes 1954 y 1958; Castiella 1977; Ruiz Zapatero 1983:85) y, se-gún los casos, desde un planteamiento más particular, identifican procesos tanto de carácter
cronológico (Llanos 1978 a; Alvarez y Pérez 1988) social (AA. VV. 1983) cultural ( Sáenz deUrturi 1977; Blasco 1982; Hernández Vera 1983; Llanos et alii 1975: 203-204; Ruiz Zapatero1982:45) y económicos (Ruiz Zapatero y Fernández Martínez 1985; Llanos 1978 a ; Harrisony Meeks1987). La secuenciación estratigráfica ha permitido también determinar el «momentorelativo» de la llegada de la metalurgia del hierro en relación al resto de la cultura material(Maluquer de Motes 1958:128); la introducción de «una superficie que giraba» para la fabri-
(36) Hay que tener presente que Maluquer de Motes marca las diferencias de las distintas fases de Cor-tes de Navarra en relación a la presencia de evidencias de incendios en las casas, sus nuevas formas de cons-trucción o el posterior abandono de las mismas (Maluquer de Motes 1958 y Maluquer de Motes et alii 1990).
(37) Sobre este aspecto, la Dra. Martínez Navarrete (1988: 477) ha indicado de modo muy acertado que«las estimaciones calendáricas a partir de potencias estratigráficas y similares son desaconsejables, a menosque el metro llegue a ser unidad de medida temporal y no sólo de longitud»
64
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
cación cerámicas (Idem: 96-97) o del mismo «torno alfarero», ya como un artefacto clara-mente denotador de nuevos elementos culturales (38) (Castiella 1977: 401).
Algunos autores (Llanos et alii 1975) han querido determinar a algunos de los gruposexistentes en el Alto Valle del Ebro, con el fin de poder intuir su pertenencia a determinadascorrientes indoeuropeas. Estos grupos, concretamente el de Henayo - Oro y el de Cortes-Atalaya, han sido paralelizados con sustratos bien conocidos de Cataluña, Languedoc yCastilla, de modo que se han establecido, salvando y siendo conscientes de las diferenciasculturales entre unos y otros, niveles de coetaneidad. Este aspecto deberá ser confirmado yaclarado fundamentalmente mediante dataciones de C-14.
Como conclusión a este apartado, debemos indicar que ha sido importante la aporta-ción de las secuencias relativas al desarrollo de la investigación en el Alto Valle del Ebro, pe-ro el conocimiento de un conjunto de seriaciones estratigráficas, sin otro objetivo que el me-ramente cronológico, nos llevaría finalmente a una repetición de datos y acumulación de ar-tefactos que no tendría otro aliciente que la localización de uno nuevo, más o menos exótico,dentro de un estrato determinado. Son otros muchos los procesos que nos quedan por cono-cer y que deben ser objetivo de los trabajos que además de buscar la secuenciación diacró-nica, tengan presente la cada vez más necesaria aportación de los estudios de carácter sin-crónico (Ruiz Zapatero y Burillo 1988), como «referencia» fundamental en la estructuraciónde las seriaciones (Martínez Navarrete 1988: 477).
2.3.4. Los patrones de asentamiento y las propuestas de las reconstrucciones
históricas del poblamiento.
Además de la cultura material, los arqueólogos ha venido identificado en esta región,quizás en un principio como un método empírico para la localización de yacimientos de undeterminado momento (Nuin y Borja 1991), una serie de elementos que han sido, a veces,mal entendidos como patrones de asentamiento. En un primer nivel de acercamiento, se hanvenido estableciendo dos tipos de hábitats: al aire libre y en cueva (Apellaniz 1974; Llanos1978 a: 123; Castiella 1977; Baldellou 1982; Chapa y Delibes 1983: 539; Fernández Castro1988). Ambos, utilizados aún hasta nuestros días, tienen perfectamente documentada suexistencia durante toda la Protohistoria. En los distintos estudios sobre este periodo, siemprehan predominado los trabajos en yacimientos al aire libre, siendo los yacimientos protohistóri-cos en cuevas, excavados y conocidos gracias a investigadores que, centrados normalmen-te en periodos cronológicos anteriores, han obtenido en sus estratigrafías niveles del Bronceo del Hierro (ver por ejemplo Barandiarán 1964; 1968 y 1971; Corchón 1972; Apellaniz 1975;Casado y Hernández Vera 1979). Por ello, el conocimiento de este periodo en éste tipo dehábitat no es hoy por hoy lo suficientemente significativo. Los estudios de yacimientos al airelibre, por otro lado, son los que se conocen en mayor número y los que han centrado el inte-rés de prácticamente todos los investigadores centrados en este periodo. Centrándonos ex-clusivamente en los hábitats al aire libre, se han ido definiendo paulatinamente sus elementosmás comunes. Con ello se ha caracterizado el prototipo de asentamiento protohistórico conlas siguientes característica: Situado en cerros de poca altura con un perfil de uno o dos es-calones (Castiella 1977: 397), próximos a cursos de agua (Harrison et alii 1987: 10; Maluquerde Motes 1958:140) y algunos de ellos con difícil accesibilidad, con el fin de facilitar su de-fensa y vigilancia (Castiella 1986: 157).
(38) En este caso me estoy refiriendo sobre todo a la identificación, a partir de un momento concreto, dela «cultura celtibérica», identificada claramente por la presencia de las cerámicas torneadas (Idem).
65
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Tradicionalmente se ha venido identificando, con poco ejercicio crítico, a los yacimientossituados en cabezos como repuesta exclusiva a una necesidad defensiva (Aguilera 1980 a),cuando este tipo de asentamientos pueden responder a otros muchos tipos de razonamien-tos, tanto económicos, como sociales, o simplemente naturales en los que considero aún nose ha profundizado suficientemente.
En lo que al origen de estructuras estables se refiere, se ha venido considerando, desdeya hace varias décadas, que durante el Bronce Final o Hierro Antiguo es cuando éstas co-menzarían configurarse. Recientes investigaciones están demostrando, y ya han evidenciadode modo claro, su existencia desde mitad del segundo milenio (Alvarez Gracia 1987: 77; Bu-rillo en prensa), estando el sistema urbanístico ya durante el Bronce Final perfectamente defi-nido. Oswaldo Arteaga (1978: 29) llega a considerar la existencia de un ur’banismo basadoen tradiciones antiguas que, durante los primer siglos del primer milenio, recibe las primerasinfluencias del mediterráneo.
No podemos definir para la región del Alto Ebro un modelo concreto de hábitat, puestoque han sido documentados varios de ellos, tanto de grandes casas rectangulares comparti-mentadas (Maluquer de Motes 1958; Castiella 1985 y 1988), localizadas hasta ahora en la ri-bera del Ebro y que se han relacionado tradicionalmente con los Campos de Urnas (Ruiz Za-patero 1983-85:619), como las de planta circular (Llanos et alii 1975; Ugartechea et alii 1971)originaria del Bronce final según Ruiz Zapatero (1983-85: 628-630) o de forma oblonga u ova-lada en el Castro de Berbeia (Agorreta et alii 1975), y que se localizan en la zona Alavesa. Seda también la circunstancia que en este mismo yacimiento del Castro de Berbeia, se docu-menta la presencia tanto de casas de planta circular u oblonga y rectangulares, siendo estasúltimas las más tardías de todas (Idem: 285). Esto nos indica el error que puede suponeridentificar un tipo de construcción con una región o zona concreta.
En cuanto a los materiales utilizados en sus construcciones tampoco existe una uniformi-dad general. Encontramos desde chozas hechas con materiales ligneos (Alvarez y Pérez1988: 114), hasta la utilización en estructuras más sólidas del tapial (por ejemplo la murallade Cortes de Navarra), adobe, manteados de barro, yeso o piedra. Las construcciones nor-malmente se hacen con los materiales que más a mano ofrece el medio (Ruiz Zapatero 1983-85: 616). Maluquer de Motes (1958: 130) discrepa sobre este asunto, al considerar que noexiste una dependencia del medio geográfico en la utilización de los materiales con los quese construye en los distintos poblados, sino que existe una tradición técnica que en cadagrupo humano, está perfectamente diferenciada por la utilización de uno u otro tipo de mate-rial constructivo. Para los sistemas constructivos de este momento, suele ser una práctica ha-bitual (tradicional en algunas regiones peninsulares desde el Bronce Medio [Burilo en pren-sa]), la edificación con bases de piedras con un posterior recrecimiento de las paredes queson hechas en adobe o tapial (Llanos 1981; 1988; Ruiz Zapatero 1983-85: 616). Un caso ex-cepcional lo constituirían las casas del poblado del Hierro de Leguin en Etxauri, al tener éstassu base excavada en la roca (Ruiz Zapatero 1983-85: 631; Sánchez y Unzu 1985: 35). De to-dos modos, y según el primer autor, estas casas corresponderían a un momento tardío de laedad del Hierro.
Para terminar este punto referido a los elementos constructivos, indicar la utilización depostes de madera para sustentar las techumbres, y ramajes o elementos vegetales ligeroscubiertos con barro, para confeccionar estas mismas. Por otro lado los suelos suelen estarhechos en algunos casos con yeso o con simple arcilla apisonada (Ruiz Zapatero 1983-85:617), que en algunas ocasiones se recrece a lo largo del perímetro con el fin de colocar so-
66
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
bre él postes que se entretejían con ramajes y que después se cubrían con manteados debarro (Llanos et alii 1975: 99).
En lo referente a las distribuciones de los hábitats, es interesante destacar las matizacio-nes culturales que se han podido establecer entre tierras altas y bajas (Baldellou 1982; RuizZapatero 1982). Armando Llanos (1978 a: 120-125) ha indicado concretamente para el Bron-ce Final y Edad del Hierro en el País Vasco, la existencia para los hábitats en cueva, de unapoblación indígena, que a pesar de vivir momentos de «una fuerte matización alóctona», fun-damentalmente en el País Vasco Meridional y zona Riojana, mantienen sus tradiciones pasto-riles arraigadas en la Edad del Bronce. Esto mismo ocurriría con los grupos del País VascoSeptentrional que, además por su lejanía de la Ribera del Ebro, quedarían al margen de es-tas nuevas corrientes. Un aspecto parecido ha sido observado, aunque a otro nivel, por V.Baldellou (1982: 95-97) en la región Altoaragonesa de Huesca. Allí ha determinado un anta-gonismo entre comarcas altas y tierras bajas, quedando las primeras relegadas en sus mo-dos de vida arcaizantes ya durante la Edad del Bronce. Al mismo tiempo, las tierras bajas,comenzarían una etapa de floreciente desarrollo, protagonizado por un grupo cultural que hasido reconocido como relacionado con los que encontramos en la zona Ilerdense (Barril1979). La veracidad de estas hipótesis vendrían reforzadas por otros estudios (Aguilera yRoyo 1978; Burillo 1981; Ruiz Zapatero 1982) que, aunque algunos han sido hechos parafuera de nuestro ámbito geográfico, los consideramos modelos teóricos válidos para un me-jor conocimiento de las relaciones entre los grupos de Campos de Urnas y las distintas po-blaciones indígenas. En ellos además, se han reconocido poblaciones perfectamente dife-renciadas por su cultura material, pudiéndose distinguir, por ejemplo en el Bajo Aragón, unapoblación indígena que recibe influencias de unos grupos de Campos de Urnas que se sitú-an en los cursos bajos de los ríos y nunca por encima de los 600 m. de altura (Ruiz Zapatero1982: 52). Para la región Alavesa, se ha establecido esta cota entre los 600 y 800 m. sobre elnivel del mar (AA. VV 1983: 63). Asimismo Burillo, y Aguilera y Royo, han observado la exis-tencia de grupos poblacionales perfectamente diferenciados para las tierras altas de las se-rranías del Sistema Ibérico y las de la Ribera del Ebro. Eiroa (1980) y Ruiz Zapatero (1982:52) afirman que parece haber una ocupación selectiva del territorio perfectamente premedi-tada, consecuencia de la realización de unas actividades económicas determinadas, gana-deras para los poblados indígenas del Hierro, como una clara herencia de la Edad del Bron-ce, y agrícolas para los grupos de los Campos de Urnas. Esto mismo ya había sido comenta-do por Maluquer de Motes al afirmar que la población anterior del territorio de Cortes estaba«formada por núcleos de pastores» (Maluquer de Motes 1958: 129 y S S.). Sobre estos aspec-tos, cabe proponer la realización de un sencillo estudio que analice la dispersión de las dis-tintas evidencias arqueológicas de la Edad del Hierro en el País Vasco y parte Norte de Ara-gón. si realizamos un mapa (núm 8) observamos que podemos delimitar perfectamente unaclara división geográfica, que marcaría la diferenciación entre los hábitats, normalmente loca-lizados al Sur en los valles y tierras bajas en general, y los monumentos megalíticos propiasde este periodo (barazak -Cromlech-, túmulos y menhires) al Norte, que comenzamos a en-contrar a partir de las zonas altas de los Montes Vascos y de los comienzos del pre-Pirineo.Con ello podemos establecer una clara divisoria entre N. y S. favorecida como indica Arman-do Llanos, por la dirección de las cordilleras montañosas que van de E. a O. (Llanos 1978 a:120). Este mismo autor ha considerado sobre esta diferenciación geográfica que se puedever la perduración de un poblamiento tradicional del País Vasco, disperso en el Norte, zonadonde no encontramos apenas hábitats de este momento, y de pequeños núcleos poblacio-nales en el Sur, que coinciden claramente con la zona de hallazgos de hábitats de la Edaddel Hierro (Idem). La zona Norte, caracterizada exclusivamente por el conocimiento de sus
67
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
evidencias funerarias, adaptadas desde la tradición megalítica anterior a los nuevos momen-tos (Barazak y cromlech), es un claro reflejo de la continuidad económica anterior basada enla ganadería. El tipo de hábitat, aun sin tener conocimiento del mismo, habrá que suponerlodisperso, alejado de las nuevas corrientes culturales y caracterizado por la existencia de Iu-gares de habitación al aire libre construidos en materiales posiblemente perecederos (39)que no han dejado evidencia alguna. También puede suponerse en casi toda la zona Norteuna continuación de la tradición anterior de los hábitats en cueva. En cuanto a la zona Sur,nos ocurre prácticamente lo contrario. Aquí tenemos conocimiento de la existencia de hábi-tats, pero apenas nos quedan evidencias de los lugares de enterramiento.
Son muchos los planteamientos poblacionales y de dispersión del hábitat que caben ha-cerse, sin embargo uno de los más profundos que se ha llevado a cabo es todavía las re-construcciones históricas del poblamiento realizadas para Cortes de Navarra por el ProfesorJuan Maluquer de Motes. Este mismo autor ya en los años cincuenta, observa un aumentopoblacional tras la llegada de grupos agrícolas estables al Valle del Ebro. Su mayor apogeosería el momento correspondiente al PII, coincidente además con la llegada de un nuevogrupo a este mismo yacimiento. Ello se observa en la presencia de nuevos elementos cerá-micos (Maluquer de Motes 1958: 141). Este crecimiento de la población durante el periododel PII produciría la saturación del poblado, por lo que se tendría que recurrir a la emigraciónhacia los «poblados satélites» de Cortes (Idem 1958:143). Este mismo aumento, ha sido ob-servado asimismo en otras zonas del Valle del Ebro, por la «proliferación de hábitats al aire li-bre» (Baldellou 1982: 96) o, en otros casos, por el aumento del tamaño de los mismos (Gil yFilloy 1986: 167).
Los patrones de asentamiento, hasta ahora, no han sido tenidos en cuenta como ele-mentos integrantes y globalizadores de todo lo que supone un hábitat, sino que han sido de-finidos como caracteres puntuales que nos permiten identificar o localizar un tipo concretode asentamiento. Para una mejor definición de los patrones de asentamiento, sugiero la ne-cesidad de manejar una serie de parámetros, que basados en un conjunto de factores talescomo la extensión, altura y visibilidad, distancia al área de captación de recursos y relacióncon vías de comunicación, integren todos los aspectos relacionados con las estrategias delos asentamientos y asimismo nos permitan hacer avanzar en los procesos inferenciales conel fin de mejorar nuestro conocimiento de la organización y explotación del territorio.
Parece evidente que aun nos queda mucho por conocer en relación al poblamiento delAlto Valle del Ebro, a pesar de que los lugares con hábitats han tenido un importante desarro-llo dentro de los distintos estudios.
2.3.5 Los recientes aportes a la investigación: La novedad de los análisis
arqueozoológicos y paleobotánicos y sus reconstrucciones económicas.
Los trabajos de Bataller (1954 a y b) sobre la fauna de Cortes y posteriormente los de J.Altuna (1965) con la del Castro de las Peñas de Oro, podemos decir que marcan el inicio delos estudios arqueozoológicos tanto en el País Vasco como en el resto del estado (Morales1990: 253). Es durante los años finales de la década de los 60, cuando comienzan a darseimportancia a los estudios paleoambientales. Poco a poco, y partiendo de las condicionesclimáticas actuales, se irán produciendo la proliferación de este tipo de estudios en las inves-
(39) La utilización de este tipo de materiales de construcción no es nada novedoso en este momento yademás ya han sido detectado en los mismos yacimientos con hábitats estables como Henayo en su nivel Illc,Oro en el III o en los niveles más antiguos de Cortes de Navarra entre otros.
68
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
tigaciones del Alto Valle del Ebro. Son ya pocos los estudios que no cuentan con este tipo detrabajos, pero es el fin de los mismos el que nos interesa ahora analizar.
Los mas o menos abundantes análisis en el alto Ebro vienen marcados, en la mayor par-te de las ocasiones, por una cierta descoordinación entre el arqueólogo y el especialista. Es-to, llega en ocasiones hasta el extremo de llegar a publicarse el informe de este último, máscomo un apéndice del estudio general de la excavación que como una parte integrante delos resultados de los resultados de la excavación. Esta situación ha hecho que sean los pro-pios analistas quienes estén haciendo el mayor esfuerzo de acercamiento a la disciplina ar-queológica, además de ser los protagonistas del desarrollo, dentro de esta misma ciencia,de los nuevos campos de investigación.
Sobre los distintos análisis faunísticos realizados en el País Vasco, J. Altuna (1980) haceun estudio donde, entre otros momentos, delimita la importancia de las distintas especies enLa Edad del Hierro. Entre otros destaca la presencia de caballo (Equus caballus ) como es-pecie importante para este momento, más o menos costante en los distintos yacimientos delAlto Ebro, aunque no fuera muy abundante en ellos. Esto parecería matizarse ligeramente porla realización de recientes estudios (Harrison et alii 1987 y Castaños 1988) que vienen apun-tando la importancia de esta especie en algunos lugares concretos. La presencia de esteanimal en los yacimientos, ha sido un elemento de discordia a la hora de realizar inferenciasde carácter económico. Ello es debido, a que se ha considerado a éste, junto al asno (Equusasinus ) y el ganado vacuno (Bos taurus), una de las bases sobre las que se ha consolidadoel desarrollo de las teorías del policultivo ganadero. Estas teorías defienden que estas espe-cies, anteriormente citadas, además del posible consumo de su carne(40), serían utilizadascomo elemento de tracción y, en algunos casos, como fuente de leche (Harrison et alii1987:92 y S S. y Castaños 1988: 223). Es por esta razón, que en algunos casos, como el deMoncín (Borja, Zaragoza), se haya explicado la presencia diferenciada de los restos de ca-ballo respecto a las demás especies.
El estudio de Altuna, considera que el ganado vacuno (Bos taurus) es el más numerosoen los distintos yacimientos del País vasco. Además, los estudios realizados en Moncín (Za-ragoza), Henayo (Alava) y Muru Astrain (Navarra), han evidenciado el consumo de la carnede esta especie, en algunos casos como el del Castillo de Henayo (Altuna 1975:219), muypor encima del de otras especies como oveja y cabra (Llanos et alii 1975: 208). Para otroscasos, se ha sostenido la teoría de la utilización de un modelo mixto fundamentado en el con-sumo cárnico, producción láctea, tareas de tracción (Harrison et alii 1987: 93) y reproducción(Castaños 1988:223).
Po otra parte los ovicápridos (Ovis Aries y Capra hircus), tendrían un valor representati-vo intermedio respecto a las otras especies. Son al entender de Castaños (1988:235) un im-portante elemento de soporte cárnico, con animales sacrificados en edades tempranas. Ade-más, según el mismo autor serían objeto de explotación lechera y lanar.
El cerdo (Sus domesticus), sería un animal destinado al consumo de carne (Llanos etalii 1975: 208; Castaños 1988: 224) siendo ésta una especie desigualmente repartida, quemientras abunda en yacimientos como el de Oro (Alava) (Altuna 1965 y Ruiz Zapatero 1983-
(40) Sobre este aspecto sólo Harrison y su equipo (1987: 92-93) consideran que no hay duda que se con-sumió carne de caballo, pero sólo cuando los ejemplares fueran viejos o éstos no sirvieran para el trabajo, por-que la larga gestación de esta especie no permite su crianza para consumo. Por otro lado Altuna (1980) y Cas-taños (1988), no contemplan esta posibilidad salvo quizás en situaciones extremas (Alatuna 1980).
69
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
85: 657) escasea en otros como en Moncín (Zaragoza). Además su diferenciación como es-pecie doméstica o salvaje llega a ser muy dificultosa (Harrison et alii 1987: 94).
Otras especies, que aparecen en distintos yacimientos y que tienen más bien poca re-presentatividad, son animales salvajes como el ciervo (Cervus elaphus) ; corzo (Capreoluscapreolus), el jabalí ( Sus estrofa L.), el lince (Lynx Pardinus), el tejón (Meles meles), el gatosalvaje (Felix sylvestris), osos (Ursus artos), lobos (Lupus lupus) y otros pequeños mamíferos(Harrison et alii 1987:94-96; Apellaniz 19741975; 1980; Ruiz Zapatero 1983-85). Propios de laRibera de Ebro serían el conejo (Oryctolagus coniculus) (Altuna 1980) y algún tipo de avescomo la perdiz (Alectoris rufa). Destacar por último, ya dentro de la fauna doméstica la esca-sa presencia en general del perro (Canis familiaris) y la aparición durante la Edad del Hierrodel gallo doméstico, habiéndose encontrado restos de esta especie en La Hoya (Altuna yMariezkurrena 1983) y Muru-Astrain (Castaños 1988: 235).
Los análisis botánicos han sido mucho más escasos que los de fauna. Normalmente hanestado centrados, casi exclusivamente, en la identificación de especies vegetales con el finde orientar su estudio hacia la reconstrucciones ambientales del pasado, con el riesgo quelos particularismos pueden conllevar(41) o hacia la identificación de actividades agrícolas(siega y molienda), basados en el reconocimiento de granos y los elementos de la culturamaterial destinados a sus usos (Aguilera 1980: 107). Por su parte las doctoras G. Moreno yT. Andrés han realizado inferencias económicas que están basadas en los análisis de semi-llas y plantas del yacimiento Moncín. Consecuentes con las ideas de la existencia de una in-tensificación agrícola durante el Bronce, sostienen la posible utilización de leguminosas encultivos de rotación con cereal como modo de reestablecer la fertilidad de los campos (More-no y Andrés 1987:63). Por su parte el estudio de conjunto de Ruiz Zapatero (1983-85: 647-648), presenta un a interesante visión de conjunto de las producciones agrícolas durantegran parte del primer milenio en el Alto Valle del Ebro y es por ello que vamos a seguirlo eneste apartado.
Los análisis botánicos y de suelos parecen afirmar aún más las hipótesis de dos tradi-ciones económicas distintas que bien pudieran estar representados por un lado los hábitatsde la ribera del Ebro y por el otro por hábitats que como Oro, no disponen ni supuestamentedispusieron de condiciones para un desarrollo agrícola. De todas formas, parece claro quelos cultivos de cereales van a ser los que predominen en general a lo largo de esta región, Eltrigo, en todas sus variedades, va a ser el elemento cerealístico más común e importante. Es-pecies como la cebada, la avena y la bellota van a ser las que marquen las diferencias entrela zona alavesa en torno a Henayo y la misma ribera del Ebro. Especies vegetales como laBrassica colza en Cortes (Maluquer de Motes 1968: 66) la uva, documentada en la Muela deZaragoza (Burillo y Fanlo 1979:42), el triticum dicoccum y el mijo (Maluquer de Motes Idem)fueron introducidos en la zona durante el primer milenio.
Muy poco podemos decir sobre los análisis polínicos realizados hasta el momento. Lamayoría de ellos han estado centrados fundamentalmente en periodos cronológicos anterio-res De todos modos, algunos se han realizado en Monte Aguilar (Bardenas Navarras) y LaHoya (aún no publicado), apuntando el primero de ellos, para los momentos de paso del se-gundo al primer milenio, la presencia de especies vegetales que precisan un clima algo más
(41) Hay que tener presente la existencia en el pasado de microclimas y tener en cuenta también la cali-dad y condiciones de cada suelo en el desarrollo de las diferentes especies vegetales (Ruiz Zapatero 1983-85:647 y Nuin y Borja 1991).
70
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
húmedo que el actual y que evidencian asimismo la cercana presencia de cursos más o me-nos estables de agua(42).
En cuanto a la identificación de especies animales o vegetales, no creo que deba seréste el objetivo de las investigaciones. El desarrollar este tipo de planteamientos nos llevaríaa una simple acumulación de datos ya conocidos para los distintos periodos cronológicos denuestra investigación, que además de presentarnos concentraciones aleatorias de distintasespecies en los distintos territorios, no nos permitirían ningún otro tipo de avance en nuestroconocimiento del pasado. Los análisis faunísticos deben ser valorados y relacionados dentrode sus (contextos arqueológicos generales)). Asimismo, es necesario considerarlos dentrode los procesos deposicionales que forman parte fundamental en la formación del sitio ar-queológico.
La identificación de determinadas especies vegetales o animales en los distintos yaci-mientos del Valle del Ebro, servían y sirven, actualmente en algunas ocasiones, únicamentepara determinar las bases económicas generales de estos lugares. De este modo, sólo seidentificaban actividades ya conocidas anteriormente (agricultura, ganadería y su comple-mento de la caza y pesca), que heredadas teóricamente desde el Neolítico, eran los funda-mentos necesarios de todas las economías prehistóricas posteriores. Es a partir de los añossetenta cuando comienzan a realizarse los primeros análisis faunísticos que van más allá dela identificación formal de los restos de las especies animales encontradas en los distintosyacimientos. Uno de los primeros análisis(43) que encontramos, el del Castillo de Henayo(Llanos et alii 1975: 208), hace un estudio porcentual de consumos de carne a lo largo desus fases. Es también este yacimiento, uno de los primeros en realizar análisis botánicos conel fin de conocer fundamentalmente el medio ecológico que rodea el lugar (Llanos et alii1975: 205-206).
A pesar de evidenciar en los distintos análisis realizados una gran desproporción entredatos y teoría, podemos decir que la aplicación de modelos, estudiados en los primeros ca-pítulos de este trabajo, han orientado la interpretación de los mismos desde sus propios posi-cionamientos. Es de este modo, que los postulados positivistas han tenido como objetivo, sinningún otro tipo de criterio, la identificación de economías agrícolas o ganaderas, que ha Ile-gado a suponer en algunos casos aislados, como es el de Maluquer de Motes (1958: 140) albasarse en los restos vegetales localizados dentro del poblado de Cortes, Ia existencia de undesarrollo extensivo de cultivos cerealistas y hortícolas (fundamentalmente trigo, cebada, mi-jo y en algunos casos nabo).
Los posicionamientos funcionalistas, representados fundamental-mente por el equipo deHarrison, consideran como necesario el estudio de las sociedades de acuerdo a su eviden-cia material y los modos de adaptación de éstos al medio, entendiendo esto último (como untodo integrado)) (Ruiz et alii 1986:40). Por ello consideran que la ausencia de hojas o láminasde sílex, las pocas armas y la falta de grandes piezas de sílex, dan la impresión de acercar-nos a una realidad económica basada en una agricultura cerealista o de plantas fibrosas(Harrison et alii 1987: 70). La presencia en este yacimiento de Moncín de silos, además delos molinos parecerían confirmar tal extremo. Este mismo grupo de investigadores conside-ran las condiciones existentes en la protohistoria similares a las actuales y que incluso ciertosmodos de vida agrícolas y ganaderos, que hoy día se conocen en esta misma región, son
(42) Debemos anotar que la situación climática actual de la Bardena es muy distinta. No hay cursos esta-bles de aguay las condiciones climáticas en general son semidesérticas.
(43) Dejando aparte el anteriormente citado de J.M. Altuna para el Castro de las Peñas de Oro.
71
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
prácticamente los mismos que en el pasado pero «adaptados a la vida moderna» (Harrisonet alii 1987: 97). Así transpolan datos modernos de actividades agrícolas (justificado estosmismos usos en el pasado), a las costumbres que hoy encontramos en esta región con el finde justificar una continuidad de la economía desde la Edad del Bronce hasta hoy. Por todoello se infiere, basándose en las especies animales identificadas en Moncín y en conocimien-to de las costumbres agrícolas actuales, la existencia de un policultivo ganadero.
A modo se síntesis, creo necesario insistir en la elaboración de todo tipo de análisis eco-lógicos, puesto que éstos nos pueden abrir la puerta no sólo de un realidad económica, sinoademás social. Rompen además con los esquemas tradicionales de los estudios tipológicosy estratigráficos que ya actualmente presentan pocas soluciones de continuidad. Asimismoes necesario llamar la atención sobre la necesidad de no aplicar sobre las evidencias ecoló-gica conocidas un método deductivo apriorístico que nos pueda llevar a conclusiones erro-neas. Elementos como la perdida sustancial de materiales, la indefinición de contextos, la se-lección aleatoria del lugar concreto de excavación, el tamaño de las muestras u otros facto-res derivados de la química edáfica (Morales 1990 253), deben ser tenidos muy en cuenta enla hora de realizar inferencias. Por otro lado no creo que sea conveniente la realización de re-construcciones económicas que, basadas en elementos de la cultura material, no hayan sidoobjeto de una experimentación o «remontage» o no hayan sido objeto de análisis de huellasde uso. Estos pueden contribuir de modo importante a la determinación de actividades dis-tintas a las que habitualmente les asignamos por la mera comparación etnográfica(44).
Por otro es excesivo la transpolación de datos que algunos autores realizan. Utilizadosestos como si de variables un método científico se tratara, ya no sólo de las condiciones cli-máticas sino también los usos y costumbres de actualidad a la Edad del Bronce, llegan a re-lacionar formalmente los datos faunísticos de los grupos de edades aparecidas en el yaci-miento de Moncín con los que aporta la actual cabaña ganadera de la población turca deAsvan (Harrison et alii 1987: 94). El objetivo de este análisis sería el comparar la mortandadde ovejas y cabras. Creo que este tipo de comparaciones no lleva a ninguna parte y son mu-chos los factores que Harrison y su equipo no ha tenido en cuenta a la hora de relacionar es-tos dos lugares. El más grave a mi entender, salvando la distancia temporal, espacial, social,económica e incluso ambiental de los dos lugares, es que Harrison está jugando en Moncíncon una pequeña muestra de toda una totalidad existente, mientras que en la muestra de As-van hace un estudio partiendo de la totalidad de su cabaña ganadera.
A pesar de constatar la necesidad de análisis, éstos deben estar perfectamente orienta-dos desde proyectos multidisciplinares de trabajo perfectamente coordinados, en los que seguarde una adecuada armonía entre la obtención de los datos y su posterior interpretación(Morales 1990: 252).
2.3.6. El desarrollo del proceso cronológico, histórico y arqueológico-cultural.
Desde que en 1834 C. J. Thomsen ideó un sistema de calificación de materiales basadoen la materia prima de los artefactos, las investigaciones no han dejado de utilizar como ba-
(44) En este caso me estoy refiriendo a la necesidad de delimitar todas las posiblidades uso de elemen-tos de cultura material que han venido asignándoseles ciertas utilidades que aunque sí en muchas ocasionesresponden a su realidad instrumental, otras muchas no ocurre así. Un ejemplo podríamos considerar con laaparición en distintos yacimientos de molinos de piedra que automáticamente han sido identificados, sin ningúntipo de análisis de huellas de uso, con labores de molienda de grano, pero también deben tenerse en cuentapor ejemplo, su posible y nada descabellada utilización en algunos casos en la elaboración de pulimentadosóseos, tan abundantes por otra parte en yacimientos como Moncín o Monte Aguilar.
72
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
se fundamental este sistema de las tres edades (Edad de piedra, Edad del Bronce y Edaddel Hierro). Es evidente que esta clasificación, refrendada posteriormente en Europa por lassecuencias estratigráficas, va a suponer el despegue de otras múltiples periodizaciones cro-nológicas que van a estar basadas fundamentalmente en el criterio tecnológico. Debemos te-ner en cuenta que los sistemas cronológicos «son instrumentos de medir el tiempo» y éstosdependerán, en su formulación, del concepto que tenga cada investigador sobre qué es laHistoria. Dentro de los modelos epistemológicos presentados por Martínez (1989) y Martínezy Vicent (1984: 345-349) el «realismo» podría marcar lo que ha venido siendo un intento, ba-sado en una metodología de corte positivista, de ir rellenado espacios en el eje unidimensio-nal del tiempo histórico que, hasta este momento, presentaba abundantes vacíos, Este, es untipo de periodización que no contempla proceso alguno y que estaría basado simplementeen el transcurso natural de los días, meses, años, lustros y siglos. Existe por otra parte unaidea general de periodización basada en lo que es el cambio histórico, de modo que los pe-riodos o fases del mismo, estarían estrechamente ligados a nuestro concepto particular dequé es cambio histórico. De este modo podemos encontrar tantos tipos de periodizacionescomo presupuestos teóricos, escuelas históricas o llegando al extremo, tantos como indivi-duos El cambio en Prehistoria, ha sido habitualmente entendido desde concepciones de es-tudios realizados para momentos históricos posteriores, de modo que se han visto en los dis-tintos momentos de la prehistoria grandes invasiones, crisis, discontinuidades, revoluciones osimplemente difusiones de elementos a gran escala que, normalmente después de un tiem-po, debían ser matizados. Un concepto muy particular de entender el cambio en el desarrollode la historia lo contempla la escuela historicista Alemana. Considera que los protagonistasde la historia son los grandes hombres, de modo que su concepto del tiempo en historia es-tará en relación a los periodos de vida de esos grandes personajes. Bosch Gimpera, deudorde esa escuela, plantea ante el anonimato de personajes que trae consigo la prehistoria, elreemplazar ese protagonismo por el que desarrollan los grupos étnicos (Bosch Gimpera1932 a y b) como protagonistas indiscutibles, y antecedentes claros, de los que posterior-mente serán las naciones (elemento algo más perpetuo que las personalidades históricas yque ya podemos rastrear sus orígenes en la Prehistoria). Desde otros puntos de vista, ya másrecientes, se ha marcado el cambio histórico incidiendo en lo económico, social, político, es-tructural(45) o simplemente institucional.
Podemos generalizar diciendo que la gran mayoría de los investigadores no se hanplanteado qué es tiempo y cronología y cúal es su criterio al utilizar una determinada periodi-zación. Tal y como indica M. I. Martínez y J.M. Vicent, se han venido utilizando un tipo de«declaraciones metateóricas» (adscripciones culturales como por ejemplo «lo Argárico o loHallstáttico») (1984: 344), que no han sido previamente analizadas ni contrastadas en sucontenido material, teórico y filosófico (Martínez y Vicent 1984: 345).
En lineas generales y siguiendo el citado artículo de Martínez Navarrete y Vicent García(1984: 349-351) cabe concluir la existencia en general de dos tipos teóricos de periodizacio-nes: uno metodológico derivado de un modelo epistemológico convencionalista, y otro teóri-co, que basado en una postura tradicionalmente realista, tiene en común con el anterior quepara sostener su coherencia deben estar fundamentados en «Sistemas teóricos consistentesque por el momento escasean» (Idem: 350).
(45) Entendido este aspecto como estructuras materiales.
73
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Desde los comienzos de la investigación en el Alto Ebro, han venido utilizándose termi-nologías y periodizaciones que traídas de fuera, han sido encorsetadas a las realidades arte-factuales y arqueológicas en general.
La primera periodización de Reinecke (1902), va a ser una sólida base para todas las in-vestigaciones europeas del momento.
El escaso conocimiento de la Edad Bronce en el Alto Valle del Ebro, queda perfectamen-te reflejado en la elaboración, utilización y generalización del esquema tripartito tradicional(Bronce Inicial o Antiguo, Medio y Final), que aunque no responda a una realidad empírica-mente demostrada, forma parte de un modelo teórico preestablecido por el que todo grupocultural debía pasar (el de formación, desarrollo y fin).
Por otro lado la singularidad de la Edad del Hierro y un mejor conocimiento del mismo,hizo que se consideraran tradicionalmente dos fases (I y II), que refleja por un lado el mundoestrictamente hallstáttico y por otro lado el celtibérico, definido fundamentalmente por la ce-rámica anaranjada hecha a torno y la generalización de la metalurgia.
Todo lo referido al Bronce Final ha quedado con un amplio programa de indefinición.Perfectamente diferenciado de la cultura material anterior del Bronce Medio, sigue quedandomuy confundido respecto a la posterior del Hierro I. Esto ha llevado a que se elaboren subfa-ses para Bronce Final, que traídas fundamentalmente de los esquemas cronológicos europe-os (sobre todo de los de los de Hatt [1961]), han sido transplantados sin apenas revisión al-guna a las secuencias estratigráficas del Valle del Ebro(46).
Existen, fundamentalmente, tres modelos generales periodizativos (Burillo en prensa):uno de ellos estaría basado en el desarrollo del criterio clásico del (sistema de las Edades),que fundamentado en la tecnología como factor que conlleva el cambio, ha venido introdu-ciendo a lo largo de los años las innovaciones periodizativas que se venían observando e in-troduciendo en las investigaciones europeas y del SE. Peninsular, encorsetando en muchasocasiones la evidencia arqueológica a estos esquemas presupuestos. Por otra parte estaríael segundo modelo, desarrollado fundamentalmente por Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero,que desarrollan el criterio periodizativo utilizado por Kimming (1954) en Centroeuropa peroaplicado al N.O Peninsular. Tienen presente el factor cultural (Los campos de urnas) y su de-sarrollo, en este caso de carácter interno (Vilaseca 1963) como elementos importantes en elconocimiento del cambio histórico de la protohistoria del Valle del Ebro y por lo tanto base desu sistema periodizativo.
La aparición de periodizaciones basadas en aspectos cronológicos ha llegado al estu-dio del Bronce Final - Primer Hierro de la mano M.ª Cruz Fernández Castro (1988) con crite-rios poco sólidos y en ocasiones equívocos, que entienden el cambio de siglo como un ne-cesario cambio cultural. Considera la sucesión temporal como un criterio natural, a mi enten-der sin validez alguna, en la ordenación de cultura material y sus procesos, mal entendidoscomo históricos, puesto que identifica progreso tecnológico necesariamente con progresocronológico. Es de este modo que nos encontramos con fases culturales que vendrían acoincidir con los periodos naturales del desarrollo cronológico (en este caso los siglos X, IX yVIII a. de C.) con los que estaríamos creando fronteras periodizativas totalmente artificiales,ajustadas más a nuestros esquemas de entendimiento temporal, que a una realidad histórica.
(46) La periodización de Hatt (1961), presentaría la siguiente seriación para el Bronce Final: Bronce FinalI, IIA, IIB, IIIA y IIIB. Por otro lado este esquema tradicional europeo, aplicado en el Valle del Ebro sería el si-guiente: Bronce Tardío o Final I, Bronce Final II y Bronce Final III (Burillo en prensa).
74
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Esto es en definitiva la creación artificial de «compartimentos temporales estancos», total-mente cerrados, donde podemos introducir «objetos materiales antiguos», perfectamenteobservables en los dibujos de las publicaciones o en vitrinas de los museos, y que serían,siempre desde nuestro criterio subjetivo, más antiguos o más modernos de acuerdo a su ca-rácter formal. Esta teoría llevada a su grado máximo de subjetividad, nos llevaría a conside-rar a estos objetos, incluso en algunos casos fases periodizativas definidas anteriormente porotros autores de modo distinto (Idem: 403), como correspondientes a un siglo determinado,de acuerdo a su complejidad tecnológica formal observada.
Discusión
En cuanto a la periodización tradicional, resulta algo complicado la realización de unacrítica que conlleve asimismo una propuesta reconstructiva. Esta situación es debida a la tra-dición que, durante más de un siglo, ha arraigado fuertemente en esta zona una terminologíabasada en el sistema de las tres edades. Resulta ciertamente paradójico que tengamos queredefinir estos periodos, con una clara referencia tecnológica, mediante otro tipo de elemen-tos que cada vez más presentan aspectos políticos, sociales, económicos e incluso étnicospara que el sistema siga mantendiéndose. La aplicación de esquemas periodizativos, funda-mentados en el desarrollo tecnológico europeo, nos presentan en el Alto Valle del Ebro unanecesidad de tener que justificar una Edad del Bronce con una escasa presencia de esteelemento metalúrgico, o una Edad del Hierro cuando todavía aun no tenemos evidencias desu utilización para ciertos momentos o lugares. La aplicación de estos esquemas periodizati-vos(47) planteados desde propuestas de pensamiento de carácter realista (Martínez y Vi-cent 1984: 346-347) están fundamentadas en bases empíricas observables, que identificanestructura del registro con la estructura de la periodización. Esto a mi entender es conse-cuencia de asumir la concepción de la teoría clásica general de la historia en la que se havenido considerando una división continuada de la misma, perfectamente estructurada cro-nológicamente, en la Edades perfectamente definidas cronológicamente y marcadas en suspasos por «grandes acontecimientos históricos». El esquema parece claro, y desde un plan-teamiento «realista» no admitiría discusión alguna, pero desde otros planteamientos esta es-tructuración es fácilmente desmontable. Es aquí donde volvemos hacer hincapié en nuestropropio criterio de qué es la Historia y el cambio histórico, que en definitiva nos darán el con-cepto de periodización que asumimos.
Por otro lado debemos asumir el importante arraigo e intentos de definición que han te-nido las tres edades de modo que aceptaremos su utilización como referencia cronológica.de modo que hablar de Bronce Final y Edad del Hierro nos remita al periodo de tiempo, his-toriable desde la arqueología, que transcurre entre finales del segundo milenio hasta el finaldel primero a. de C.
Un problema se nos añade a todo esto, y es que tras la definición «metateórica» delBronce Medio en el Valle del Ebro, por el que parece claro que podemos hablar de este mo-mento (Barril y Ruiz Zapatero 1980; Barril 1982; Barril et alii 1982; Ruiz-Gálvez 1983) y la defi-nición algo más inexacta, pero al parecer más o menos clara, de la existencia de un BronceFinal indígena-Primer Hierro (Aguilera y Royo 1978; Aguilera 1980; Royo 1987; Burillo enprensa), se ha introducido un término, el de Bronce Tardío (Harrison et alii 1987; Arteaga1976) que justificaría el conocimiento de algunos fósiles guías como las excisas y el boqui-
(47) En esta crítica seguimos fundamentalmente tal y como reflejan las citas bibliográfica el trabajo deMartínez Navarrete y Vicent García (1984), que a nuestro entender es hoy por hoy uno de los que más profundi-za en todo el tema referido a la periodización y sus concepción teórica.
75
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
que y la intuición de la posible existencia de una «expansión de Cogotas I, anterior a la Ilega-da de los primeros Campos de Urnas» (Sesma 1991). Algunos investigadores (Sesma 1991;Burillo en prensa), vienen considerando este Bronce Tardío en una estrecha relación y nuncadespegándose del conocimiento que tenemos del Bronce Medio.
En cuanto a la periodización de Almagro Gorbea y Ruiz Zapatero me parece acertadasu ‘utilización exclusiva en contextos específicos de Campos de Urnas, porque es en estoslugares donde responde a una realidad cultural perfectamente constatable.
Por todo ello consideramos que es necesaria que la adopción de periodizaciones de ca-rácter regional se adecúen a la realidad cultural de cada espacio. Es posible mantener, engeneral para la Ribera del Ebro, la periodización expuesta por Almagro Gorbea y Ruiz Zapa-tero, puesto que reflejan una parte significativa de esa realidad cultural que conocemos. Uncomplemento de la misma deberá reflejarse en una periodización de carácter más general,que tenga en cuenta otras realidades comunes que, por el hecho de ser menos conocidas,no deben ser obviadas. Por lo tanto, aun con el peligro de caer en un determinismo tecnoló-gico, considero posible la utilización en un estadio general más amplio, de una periodizaciónde carácter tradicional que simplificada en sus etiquetas, y éstas definidas metateóricamen-te, reflejen tanto aspectos estructurales, ambientales, sociales y económicos que les den,aun no correspondiendo a la realidad enunciada, una consistencia teórica. Culturalmente(48)considero que debe identificar grupos culturales, individualizados, situados cronológicamen-te por criterios periodizativos universales inamovibles, tales como referencias al «tiempocientífico», expuesto por Chang (1976: 36) o las periodizaciones climáticas(49), puestas asi-mismo en relación a un proceso periodizativo general, que contemple la aparición de nuevoselementos arqueológico - culturales como vestigios de conocimiento de una realidad social.
Otro aspecto interesante a destacar, es el tratamiento que se le ha dado por parte de losinvestigadores al proceso histórico. Si aceptamos como válida la propuesta de Chang(1976:11) que sostiene que la arqueología es «eI estudio de las culturas del pasado, y de suhistoria, mediante la observación de sus vestigios», convendremos la necesidad de propues-tas teórica sobre el proceso histórico de las culturas, como elementos dentro de una dinámi-ca concreta. No podemos decir que esta necesidad haya sido ampliamente contempladapor las investigaciones protohistóricas del Alto Valle del Ebro, donde se ha planteado princi-pal y casi exclusivamente las invasiones venidas de centroeuropa, como prácticamente elúnico «proceso histórico», contemplado durante la protohistoria. Y es que se ha tenido unaidea del cambio histórico como convulsión social o cambio radical, es decir, se ha entendidoel cambio histórico como revolución. De este modo se ha considerado que una invasión su-ponga una importante convulsión social, sobre todo si !a entendemos en el sentido traumáti-co de la palabra; podemos hablar de revolución metalúrgica o cerámica cuando éstos sonelementos que, no quitándoles su verdadera importancia, han venido siendo utilizados porlos arqueólogos fundamentalmente en la elaboración de esquemas cronológicos, no Ilegan-do a conocer su valor real dentro de su contexto social. Personalmente creo que las cosas nohan tenido porqué ser necesariamente así, y lo que se ha venido viendo como una invasiónen torno al cambio del segundo al primer milenio a. de C., hoy parecen entreverse como sim-
(48) Entiendo aquí por cultura, tomado este término fundamentalmente desde la sociología y adecuandoa mi propio concepto de la misma la definición dada por N. Dérec (1984: 3470), como el conjunto de aspectostales como lengua, ideas, organización social, economía, cultura material y costumbres que caracterizan a ungrupo social.
(49) Este tipo de periodizaciones ya han sido contemplados para el estudio de otros periodos como el Pa-leolítico.
76
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
ples movimientos migratorios de carácter pacífico (Baldellou 1982; Ruiz Zapatero 1983-85;Fernández Castro 1989: 25; Burillo en prensa). Por otro lado los modos de vida intuidos por laintroducción de estos nuevos elementos, no se ha detectado que lleven a fuertes cambios,no por ello tener que evaluar las nuevas condiciones tanto económicas como sociales quede hecho pueden conllevar. Es esto por lo tanto, una simple apreciación de matiz, en la quetendremos que situar de ahora en adelante al cambio histórico no dentro de lo puramentematerial, sino puesto en relación con lo cultural en todas sus dimensiones, evaluando de estemodo su incidencia tanto económica como social. Es aquí donde tendremos que contemplarel cambio histórico(50), no siempre como un cambio radical (aunque en algunas ocasiones síse pueda contemplar como tal) y sí como un proceso evolutivo. Para ello se hace necesariola elaboración de propuestas teóricas de trabajo que desde la consistencia de las mismaspermitan ir avanzando en nuestra investigación.
Hasta ahora hemos venido hablando de cultura, pero este concepto no tendría para no-sotros validez alguna si no lo contemplamos desde el registro arqueológico, que en definitivava a ser quien nos muestre las evidencias que siempre serán integrantes de una parte cultu-ral de un grupo social. La distancia existente entre cultura y registro, ha sido en muchas oca-siones un paso infranqueable. De hecho las interpretaciones que se han venido realizandodesde este último, se han realizado como una lectura literal de las estratigrafías, entendiendoen muchas ocasiones a éstas como un fósil guía más. Asimismo los registros arqueológicos ysus evidencias han venido siendo considerados más como un rasgo cultural en sí mismos,que las huellas susceptibles de ser identificadas e interpretadas, que deberemos reconstruirtanto en sus formas como en sus procesos de formación naturales o antrópicos. Es por elloque considero necesario la realización de reconstrucciones etnográficas en los yacimientos,como paso previo al desarrollo de inferencias culturales. Por otro lado, es habitual, fudamen-talmente desde los criterios de trabajo positivistas, el reconocimiento del yacimiento comounidad aislada de trabajo, dificultándonos en gran manera las reconstrucciones culturalesque evidentemente se desarrollan también más allá de la misma cata de trabajo y más alládel propio yacimiento. No debe ser olvidado la necesidad que la excavación siempre tendráun carácter de muestra aleatoria de parte de un todo cultural, del que tan solo nos quedauna muestra de todo su aspecto material.
2.4. El problema de las «invasiones».
2.4.1 Características.
Tras un periodo de fuerte polémica, fundamentalmente después de la guerra civil espa-ñola en relación a la problemática de la invasiones indoeuropeas en la Península Ibérica,asistimos a otro de un cierto silencio investigativo en el que apenas se presentan aportacio-nes. Sólo algunos trabajos puntuales vienen a aportar nuevas e interesantes propuestas deinvestigación, llegando a acallar las disputas teóricas mantenidas anteriormente por algunosinvestigadores. Haciendo un repaso general de la bibliografía sobre el tema, podemos obser-var que es a partir de los años setenta cuando comenzamos a asistir ese cambio sustancialen el desarrollo de la investigación. De este modo, tras muchos años de venir infravalorandolos investigadores todo sustrato indígena peninsular como meros receptores de las noveda-des que se producían más allá de los Pirineos. O. Arteaga y F. Molina van a plantear por pri-mera vez la necesidad de revisar estas teorías de carácter eminentemente difusionistas, des-
(50) Expreso aquí el sentido que tiene para mí el concepto de «cambio histórico», que podrá ser modifi-cado desde otros planteamientos teóricos del mismo.
77
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
tacando la importancia de este sustrato como el principal protagonista de su propio desarro-llo cultural. Como ya hemos anotado anteriormente en la historiografía sobre el tema, el estu-dio de la cerámica excisa se había venido considerando como una evidencia clara de laexistencia de invasiones célticas (Molina y Arteaga 1975: 175). Este presupuesto, incluso ha-bía hecho pensar a Maluquer de Motes (1971: 115-I 16) que la ausencia de este elemento enlos Campos de Urnas catalanes y su presencia más o menos abundante en el Alto Ebro,marcaban el camino de penetración de este elemento decorativo a través de los Pirineos oc-cidentales y no por los orientales (Ruiz Zapatero 1979: 268). De este modo quedaba más omenos trazada la ruta de penetración seguida por la invasión céltica del siglo IX que traeríaeste nuevo elemento. Con este planteamiento quedaban al descubierto toda una serie decontradicciones, entre ellas la mayor antigüedad de las cerámicas excisas peninsulares res-pecto a las transpirenaicas. Esta apreciación vino a dar como resultado la necesidad de con-siderar el origen peninsular de la cerámica excisa, con claros orígenes en la Edad del Cobre,y la existencia de un segundo horizonte también de excisas que, existentes durante el Bron-ce Final- Edad del Hierro, se ponían en relación a los movimientos transpirenaicos del primermilenio, conviviendo con las perduraciones residuales de las excisas de la meseta (Molina yArteaga 1975: 176). Esta primera crítica seria al paradigma invasionista, va a traer consigoun posterior replanteamiento no sólo de su carácter sino también de la necesidad de identifi-car los grupos culturales que forman ese sustrato indígena.
Estos nuevos planteamientos, tras poner en duda toda una serie de afirmaciones tenidashasta el momento como casi inamovibles, van a ir acompañados asimismo de una continuamatización cualitativa de las ideas invasionistas. Es de este modo que cada vez hablemosmenos del término «invasión», y una vez superada la idea cuasi militar de la misma (Balde-Ilou 1982; Ruiz Zapatero 1983-85: 1038; Fernández Castro 1988: 25; Burilo en prensa), co-mencemos a asistir cada vez con mayor frecuencia a la utilización de expresiones tales como«migraciones», «movimientos de gentes» (Arteaga 1978: 15 - 30), «aportes étnicos» (Balde-llou 1982: 97; Ruiz Zapatero 1983-85: 1044-1045) o «penetraciones de reducidos grupos su-prafamiliares» (Ruiz Zapatero Idem), que a mi entender, una vez definido qué se entiende porunidad suprafamiliar, reflejaría perfectamente el nuevo estado de la cuestión(51).
La presunta connotación violenta de la llegada de nuevas gentes al Valle del Ebro, es unclaro error de los arqueólogos, que formados en una concepción clásica de los estudios his-tóricos, identificaban invasión y violencia. El paralelismo más claro sobre el tema y del queposiblemente se ha tomado esta idea lo presentarían las invasiones bárbaras que asolan yacaban con el Imperio Romano (Ruiz Zapatero 1983-85: 25). Los más recientes estudios so-bre el tema sin embargo observan que los poblados indígenas del Bronce final oscense, noobservan un cambio brusco en sus modos de vida con la llegada de las nuevas gentes(52)(Baldellou 1982: 97). Por otro lado los datos arqueológicos tampoco nos hablan de accionesviolentas e incluso parece apreciarse que son los <<supuestamente invadidos los que colabo-ran en la propagación del nuevo estado de cosas» y continúan habitando los poblados, porlo que parece que no cabe hablar de procesos guerreros destructivos (Arteaga 1978: 28).Por otra parte no podemos decir nada sobre los mecanismos de integración de estas nuevasgentes (Baldellou: Idem), pero parece evidente que éstos son de carácter pacífico y que tra-erán como consecuencia cambios profundos y el crecimiento de la cultura de los Campos deUrnas (Arteaga: Idem). Lo que sí sabemos es que asistimos a un momento de cierta estabili-
(51) Sobre el término de «aporte étnico» ver la critica que realizamos del uso inconsciente del mismo, enel capítulo titulado «la etnia en la documentación arqueológica».
(52) Este mismo proceso creo que podría ser perfectamente aplicable al resto del Alto Valle del Ebro.
78
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
zación, puesto que como ya advirtió Arteaga, nos encontramos poblados de larga duración,con viviendas construidas en materiales deleznables y situados en rutas de transito. Estemismo autor ha sugerido por una parte la dificultad que supone englobar a estos nuevos gru-pos dentro de un «cuerpo de civilización general» y la necesidad de ir conociendo progresi-vamente su ámbito territorial de modo que podamos contextualizarlos dentro de su «propioproceso histórico» (Arteaga 1978: 16-21). Hoy sólo podemos destacar que la llegada de es-tas nuevas gentes tiene como consecuencia cultural más importante en gran parte del Valledel Ebro el cambio en el ritual de enterramiento (Royo 1985: 53).
2.4.2. La causas de la migraciones.
Resulta paradójico como la pregunta clave sobre el por qué de las migraciones o inva-siones ha ido pasándose por alto en la investigación peninsular. Es realmente ésta, la pre-gunta que primeramente nos deberíamos plantear al abordar este problema, pero en muchasocasiones es más fácil presentar la forma de unos acontecimientos que el fondo de los mis-mos. Para que esto no ocurra tendremos que realizar una serie de preguntas, que si quere-mos poder abordarlas con unas mínimas garantías, habremos de enmarcar dentro de unplanteamiento teórico que nos permita su confrontación dialéctica.
Son varias las hipótesis que se han planteado como las causantes de migraciones degentes a partir del fin del segundo milenio. Entre ellas se han considerado como más impor-tantes las hipótesis climáticas, económicas, demográficas, militares o incluso religiosas.(53)
Las hipótesis climático-económicas, siguiendo la tesis del Dr. Zapatero, consideradas yadesde el final de los años 20 (Kraft 1927), plantean un decrecimiento de la pluviosidad entorno al 1300-1200 a. de C. en Centroeuropa, Esto traería consigo la necesidad de acudir acolonizar otras tierras más altas o alejadas, que aunque puede que peores condiciones edá-ficas, cuenten con las lluvias suficientes como para seguir desarrollando una actividad mixtaagrícola y ganadera.
Otro tipo de hipótesis, que también han estado y están en boga, son aquellas que afir-man la existencia de un fuerte aumento demográfico en Centroeuropa. Es probable que estopudiera suceder, pero no creo que fuera explicación en sí de movimientos migratorios, pues-to como ya ha indicado el Dr. Ruiz Zapatero (Idem: 1037) cualquier hipótesis planteada debetener presente este hecho.
También, durante muchos años la investigación, fundamentalmente pre y protohistórica,ha venido fundamentando la idea de la expansión de las nuevas innovaciones tecnológicaspor medio de la expansión militar de los grupos que las originan y que portarían, casi traídosde la mano, estos nuevos elementos. Suponer esta afirmación como verdadera y observar elmapa de irradiación por todos los territorios continentales (Chapa y Delibes 1983: 492), trae-ría como consecuencia el tener que afirmar, aun defendiendo un considerable aumento de-mográfico, un desbarajuste demográfico en Centroeuropa (Arteaga 1978: 28).
La generalización de la incineración en el rito de enterramiento, también ha querido servista como una causa que llevara a la explicación de éstos movimientos de gentes. Pero a mimodo de ver, esta circunstancia debe ser entendida más como una consecuencia que comouna causa que explique el por qué de estos acontecimientos. Es decir no creemos que exis-tiera un interés especial en difundir un modo de enterramiento o un rito religioso concreto,
(53) Un estudio y relación de estas hipótesis, con sus respectivas referencias, lo encontramos en la tesisdoctoral de Gonzalo Ruiz Zapatero (1983-85: 1035-1040).
79
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
aunque no por ello infravaloremos la importancia que pudieran tener los factores espiritualese ideológicos.
No creo que podamos considerar como una y única la hipótesis que explique la causade estos movimientos migratorios, sino que tendremos que considerar como varios e interre-lacionados los factores causantes de los mismos. Trabajos como el de Ruiz Zapatero (1985:91) o Arteaga (1978: 24-30) han añadido nuevas hipótesis de estudio al referirse a la bús-queda, por parte de estas gentes, de mejoras en las condiciones agrícolas, ganadera o mi-neras, sin descartar la posibilidad de mejorar simples exploraciones del terreno. Oswaldo Ar-teaga (Idem) por su parte, ha observado que la práctica de actividades como la ganadería,el pastoreo y la transhumancia no son novedosas de estos momentos y que, practicadas ennuestra región desde el Eneolítico, fueron posiblemente importantes factores que ayudaronen la indoeuropeización peninsular. Las propias comunidades indígenas cercanas a las fuen-tes de recursos fueron las que favorecieron este proceso de aculturación (Idem: 30).
2.4.3. Las rutas(54)
Junto al desarrollo de las distintas teorías invasionistas, el ir configurando el mapa depenetración de estas penetraciones indoeuropeas, ha venido siendo hasta ahora un trabajoprioritario. Tras muchas polémicas en relación a cúales eran los pasos pirenaicos empleadospor estas nuevas gentes, que llegan en torno a los comienzos del primer milenio a la Penín-sula Ibérica, Maluquer de Motes (1958:131) hace la primera crítica, aunque un tanto somera,a su estructuración general. Considera como un «error inconsciente» el hecho de que por-qué existan pasos fáciles por el Pirineo Vasco se tenga en cuenta todo origen remoto euro-peo en torno a ellos. Esta propuesta quedará matizada con la idea de las «hermandades»,considerando, de este modo, la existencia de relaciones muy fluidas a través de los pasosorientales, algo menos por los occidentales y aún en menor grado por los centrales (Malu-quer de Motes 1968; 1971). Aunque no explícitamente, en estas teorías subyace la idea queestas relaciones funcionaban desde bastante antes del primer milenio. Teniendo todo estopresente Maluquer de Motes (1958: 124) afirma que la población más antigua que se esta-blece en Cortes, llegaría remontando el Ebro y no a través de los pasos Pirenaicos Occiden-tales Es de este modo que queda abierta la posibilidad de las redes hidrográficas como ca-minos naturales y en algunos casos, si consideramos su navegabilidad (Castiella en prensa),serían las auténticas arterias de vida económica. Dentro de un esquema general del Valle, elrío Ebro quedaría como el eje central de llegada, tanto de influencias culturales como degentes (Maluquer de Motes 1968; Mohen 1980: 222; Castiella 1986:148 y en prensa; Royo1987: 74;). Junto a éste, como mejor ruta para los Campos de Urnas de las áreas más medi-terráneas, también se presentaría la marcada por la cuenca del río Garona(%) (Arteaga1976: 19; Mohen 1980: 222). Investigaciones ya más de carácter local, han venido reafirman-do la importancia de las cuencas fluviales como vías de comunicación (Llanos 1978 a: 120;Castiella en prensa; Mohen 1980; Almagro Gorbea 1986 b: 377-380; Burillo 1981; Rey 1987 yMaya 1981).
A pesar de que ya han pasado bastantes años desde el planteamiento de las primerashipótesis sobre las rutas seguidas por las «invasiones» de los Campos de Urnas, se ha conti-
(54) Seguimos en este apartado el mapa 9.(55) No debe olvidarse por todo ello la existencia también de relaciones que, con un «carácter interno»,
cruzaban continuamente el Pirineo (Arteaga 1976: 19).
80
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
nuado abundando en el tema. De este modo Llanos (1978 a) y Baldellou (1982: 96), remar-can la existencia de estímulos orientalizantes, como en su día ya lo dijera Maluquer de Motes(1958), llegados principalmente a través de la Cerdaña.
Somos conscientes que la localización de yacimientos de este momento, nos pueden in-dicar un jalonamiento en las distintas rutas seguidas por sus gentes. También debemos teneren cuenta, que estamos asistiendo a un aumento en el número de éstos yacimientos en lamedida que se van realizando proyectos serios de investigación que contemplen la realiza-ción de prospecciones sistemáticas. Estas, hoy cada vez más, nos están acercando a unarealidad que nos muestra que en el Nordeste Peninsular son pocos, y cada vez ya menos,los vacíos arqueológicos(56). Si atendemos a esta circunstancia, observamos que estaría-mos configurando una vasta red de comunicaciones por todo el valle del Ebro, en el que suarteria fundamental estaría marcada por el río del mismo nombre. Oswaldo Arteaga (1976:19) ha observado por otro lado, una continuidad en la utilización de las vías de comunica-ción, frecuentadas asimismo por las poblaciones indígenas como por parte de las gentes delos Campos de Urnas. Esto además de confirmarnos la importancia de los cauces fluvialescomo auténticas vías de comunicación, nos informa de una estrecha convivencia entre losgrupos de los Campos de Urnas e indígenas, que denominamos del Bronce Final (Idem).
Con todo ello cabe afirmar que son muchas la rutas y no una única las empleadas porlos Campos de Urnas en su despliegue por el Alto Valle del Ebro. Queda como sólida hipóte-sis de trabajo que la ruta del río Ebro y, para el otro lado de los Pirineos, la del Garona son lasprincipales vías de transito y comunicación.
Como otra hipótesis de trabajo, está la posibilidad de estudio de la vía natural que for-man las cuencas prepirenaicas, que desde la de Tremp (Lleida), hasta la misma Llanada Ala-vesa, están perfectamente comunicadas por corredores interiores. No sería difícil contemplarla posibilidad de la bajada de gentes desde éstas hacia la Ribera del Ebro, a través de lasredes hidrográficas que las drenan de Norte a Sur, planteando de este modo unas nuevas ví-as naturales de comunicación. Estas ideas, que ya han sido anotadas someramente por al-gunos investigadores, creo que deberán ser tenidas muy en cuenta en posteriores trabajos.
No debemos olvidar la ruta del comercio del estaño, planteada por la Protohistoria tradi-cional como la que cruzaba todo el Cantábrico y llegaba al Mediterráneo a través de Gibral-tar. Sobre este tema, de nuevo Arteaga (1976:18), ha planteado una necesidad de evaluaresta incidencia y asimismo considerar la mayor sencillez que supone la comunicación delcomercio Atlántico y Mediterráneo a través del itsmo de Aquitania en vez de la travesía mari-na alrededor la Península Ibérica. Esto quedaría más reforzado aun, si se tiene en cuenta laexistencia de fuertes contactos durante el Bronce Final y el Hierro Antiguo entre el Langue-doc Occidental y esta mismas tierras Aquitanas.
Somos conscientes que el trazado de estos trayectos se ha venido realizado, en algunoscasos de modo apriorístico, y por otro condicionados en cierto modo por los estudios de ca-rácter geográfico; pero por otro lado, es a mi entender necesario la realización de plantea-mientos teóricos de base, que con hipótesis de trabajo como las aquí expuestas, lleguen aser contrastadas en serios y completos proyectos de investigación.
(56) Véase el caso de prospecciones, que como las realizadas en los Monegros (Maya 1981) o en las Bar-denas reales de Navarra (Sesma 1988), han demostrado la existencia de un poblamiento importante en el pasa-do en estos territorios. Tradicionalmente estas dos regiones semi-desérticas, y por un traslado de las condicio-nes ambientales del presten al pasado, habían sido consideradas por los investigadores en general, y entre ellosMaluquer de Motes (1971:115), como inadecuadas para la ocupación humana (Ruiz Zapatero 1988: 37).
81
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
2.4.4. Los cálculos
Un interesante capítulo dentro de este tema lo presentan los distintos estudios, que des-de planteamientos matemáticos y estadísticos, se han venido realizando en torno a las pobla-ciones indoeuropeas. Los estudios realizados, fundamentalmente desde modelos poblacio-nales tomados de la Geografía. Gonzalo Ruiz Zapatero (1983-85: 1045.1051) presenta elúnico estudio, que englobando todo el Valle del Ebro y por lo tanto la cuenca alta del mismo,establece un modelo teórico de cálculo que considera dos aspectos fundamentales: por unlado estaría el cálculo poblacional y por otro el modelo de expansión.
El primero de ellos, teniendo como base los hábitats y necrópolis conocidos en estaárea hasta 1983, cuenta con el problema que supone la desigualdad de prospección de lasdistintas regiones (Idem: 1045) por lo que el cálculo presentará un índice de error considera-ble por no ser representativo de toda el área. En su reconstrucción del modelo, Ruiz Zapateropresupone un mismo comportamiento poblacional para las gentes que llegan al Valle delEbro que para los de otras regiones europeas. Esto, puesto en relación al número de necró-polis y hábitats conocidos hasta el momento en todo el Valle del Ebro, que por otra parte noson muy abundantes, le ha permitido suponer la llegada de unos pocos millares de inmigran-tes, que para resolver con garantías una expansión geográfica rápida, tendrían que contar,con una tasa de crecimiento vegetativo relativamente alta, en torno al 08 % (Idem: 1046). Laotra variante poblacional a tener en cuenta sería la duración temporal de la expansión. Estaha sido cifrada en los 200 años, y sólo para los campos de Urnas antiguos.
En cuanto al modelo de expansión, Ruiz Zapatero (1983-85: 1047-1051) asume en suestudio para el Nordeste Peninsular y más concretamente para su región más oriental, el mo-delo teórico de «wave of avance» elaborado por Ammerman y Cavalli-Sforza (1973 y 1979)que según él, se ajustaría a la realidad migratoria de la región. Este modelo presentaría un ti-po de expansión «continua y lenta con movimientos de cortas distancias y un índice de avan-ce constante» (Ruiz Zapatero 1983-85; Renfrew 1990: 108-I 13). En él, tendríamos que con-templar la distancia desde los pasos Pirenaicos hasta el Ebro y su relación con las datacio-nes radiocarbónicas conocidas.
Creo interesante destacar esta propuesta de estudio como pionera de un planteamientocientífica por primera vez en todo el Valle del Ebro. Esto ha sido realizado con el fin de cali-brar lo más asépticamente posible la realidad poblacional desde los datos que disponemos.Anteriormente a este estudio, se había publicado otro, que contemplaba aplicación de varia-bles estadísticas y sus correspondientes formulaciones para una aproximación de conoci-miento a la demográfica del Sur de Euskalherria (Galilea 1983). Las variables que contemplaeste trabajo, están basadas en el número de evidencias funerarias conocidas, la cronologíade las mismas y la vida media de la población. Posteriormente (Almagro Gorbea 1986 a; RuizZapatero y Chapa 1990: 363-364) se ha presentado una propuesta metodológica para el es-tudio del poblamiento, inspirada en estudios recientes de necrópolis centroeuropeas delBronce Final y Edad del Hierro. Aunque este estudio esté referido a otro ámbito cultural y mo-mento cronológico, puede ser un ejemplo válido que nos marque nuevas perspectivas en eldesarrollo de nuestra investigación.
Por otro lado no debemos caer en el error de presentar estos trabajos como paradigmasinvestigativos, porque además de no serlos, estamos jugando en todo momento con un tipode variables dependientes de la calidad de recogida de datos, de la información de los mis-mos y el nivel de intensidad de trabajo en las regiones sobre las que realizamos el estudio,etc. Aunque podamos criticar algún tipo de inconcreción en estos dos estudios aquí citados,
82
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
cabe resaltar que suponen un primer paso importante en la elaboración una metodologíacientífica. Hay que tener claro por otra parte, que estos estudios, sólo son un intento de apro-ximación a los números de la realidad poblacional del momento; que son un instrumento me-todológico más con el que podemos contar; y que con la progresiva revisión, detección y co-rrección de sus posibles fallos de método, podemos llegar a alcanzar un mayor grado de de-sarrollo inferencial, que permita acercarnos de un modo más científico a la realidad arqueoló-gico-cultural del final del segundo y comienzos del primer milenio.
2.4.5. La aportación antropológica al estudio y sus dificultades
El desarrollo de la investigación del alto Valle del Ebro, se encuentra con la gran dificul-tad del escaso conocimiento de restos antropológicos para el espacio temporal de estudioen el que nos movemos. A ello ha contribuido un mayor conocimiento de los hábitats, tantocuantitativa como cualitativamente, y una escasa incidencia de las necrópolis, de las cualesapenas contamos con diecinueve (Royo 1990:126 y Llanos 1988:138) (Mapa 6). Consecuen-cia de esto va a ser el predominio casi exclusivo de la investigación de los primeros tipos deyacimiento en detrimento de los segundos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que elescasísimo número de necrópolis conocidas para este momento, no permiten apenas estu-dios antropológicos, debido además que la práctica del rito de la incineración es general pa-ra este periodo. Con este panorama investigativo, distintos autores han venido resaltando laspocas aportaciones que caben realizarse en este campo, siendo por ello casi imposible dis-tinguir razas (Bosch 1939; 1951;1960; García Bellido 1950;1951; Tovar 1957; Fernández Cas-tro 1988: 25; Burillo en prensa) o determinar mediante comparación antropológica, si hubo al-gún tipo de aporte étnico (Baldellou 1982: 97). Algunos investigadores vienen proponiendocomo linea de trabajo la identificación y diferenciación de «grupos», atendiendo a su reali-dad cultural (Burillo en prensa; Arteaga 1978: 29).
Pese a todo este latente pesimismo investigador, algunos estudios están permitiendo darlos primeros pasos sobre este dificultoso tema. Ruiz Zapatero, expone ya en su tesis doctoral(1983-85: 1009), la posibilidad del estudio de esquirlas óseas, que no habiendo soportadotemperaturas muy altas en el proceso de incineración, han podido llegar hasta nosotros. Es-tos escasísimos restos, pueden ser susceptibles de ser estudiados y comparados, permitién-donos de este modo abrir nuevos horizontes de trabajo en la investigación.
Aunque fuera de nuestros límites espaciales, el estudio antropológico (Lorenzo inédito) re-alizado en los túmulos de los Castellets de Mequinenza (Royo 1987: 73), ha permitido, por lascaracterísticas de los enterramientos en este lugar(57) la identificación étnica que básicamentecomponen los restos inhumados y la posibilidad de suponer que no ha existido, con la llegadade los Primeros Campos de Urnas a esta zona, un cambio cuantitativo en la población.
Otro trabajo que cabe destacar es el realizado en el estudio de la inhumaciones infanti-les del Alto de la Cruz en Cortes (Mercadal et alii 1990: 219-243), donde no se ha podido de-terminar etnia alguna, suponemos que por tratarse de individuos neo o perinatales. Por otrolado, sí que se hace un estudio de edades y de diferenciación de sexos aplicando para elloun análisis multivariante de los restos óseos de éstos individuos.
(57) Recordamos que en este yacimiento excavado por José Ignacio Royo, se documenta la existenciade los dos rituales de enterramiento (inhumación e incineración). coincidentes en un momento dado con las pri-meras aportaciones de los Campos de Urnas (Royo 1987: 73).
(58) Especialmente los de José Manuel Reverte Coma: Gonzalo Ruiz Zapatero y Teresa Chapa Brunet: yaunque más concretamente para un momento celtibérico, donde son importantes las fuentes escritas, ver el ar-tículo presentado por Marisa Ruiz-Gálvez Priego.
83
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
El desarrollo de la investigación científica y el trabajo interdisciplinar, está permitiendodesarrollar nuevas técnicas con un sorprendente potencial de información (ver como ejemplopara el Valle del Ebro los artículos sobre este tema presentados en Burillo 1990 Coord.(58)).
Para finalizar este apartado, debemos remarcar la importancia que estudios como los delos Castellets de Mequinenza o los del alto de la Cruz de Cortes de Navarra tienen para eldesarrollo del conocimiento poblacional. Estudios de éste y otros tipos son necesarios comométodos de trabajo al servicio de nuestro planteamiento teórico de investigación, siendo entodo momento conscientes de que son un medio y no un fin en si mismos.
A pesar de que el planteamiento teórico ideal debía ser así, debemos asumir la realidadmaterial de la investigación del Alto Valle del Ebro, donde observamos, que cada vez se ha-ce más urgente la realización de prospecciones sistemáticas que contemplen, además delas habituales localizaciones de poblados, las de sus correspondientes necrópolis. El dese-quilibrio de conocimiento entre unas y otras es tal, en el Alto Valle del Ebro, que indudable-mente está afectando a los planteamientos teóricos de la investigación. Por otro lado las ne-crópolis existentes están en general mal estudiadas u olvidadas. Incluso, algunas de ellas,están en un serio peligro de destrucción (Burillo 1990: 377). Son muchas las posibilidades in-ferenciales que nos pueden ofrecer este tipo de yacimientos. Además son los lugares dondemayor y mejor información podemos obtener para la realización de estudios poblacionales,sociales y antropológicos, y por lo tanto será aquí donde podremos calibrar de un modo máso menos fehaciente la incidencia y características antropológicas de esas supuestas gentesnuevas llegadas al Alto Valle del Ebro.
2.4.6. La etnia en la documentación arqueológica
La realización de estudios antropológicos en el Alto Valle del Ebro ha estado casi exclu-sivamente orientada como un elemento de determinación de razas (braquicéfalos o medite-rráneos gráciles), sexo de los individuos o edades de los mismos(59). Este tipo de estudios,ha traído como consecuencia la inconsciente identificación de éstos con la determinación degrupos étnicos(60). cuando en realidad sólo son datos de los que deberemos hacer un es-fuerzo inferencia1 para la reconstrucción de nuestro pasado.
Francisco Burillo (en prensa) al referirse al concepto de etnia lo tacha de «ambiguo ensu definición por su riqueza conceptual», que debe ser planteado, en el estudio de la docu-mentación arqueológica, desde el marco de un proyecto teórico bien fundamentado. Distin-tos investigadores sí parecen estar de acuerdo en que no debe identificarse el concepto deetnia con una raza, una lengua o una cultura (Burilo en prensa; Renfrew 1990: 177). Por suparte Renfrew (Idem), desde sus propios posicionamientos procesualistas, añade a esta con-cepción de etnicidad, una idea tomada de la antropología(61): Propone, que para hablar deetnia, es necesaria la existencia por parte de un grupo de un reconocimiento propio de dis-tinción, como parte de sus derechos de nacimiento. Por otro lado, y para definir mejor esteconcepto, también debemos matizar y tener en cuenta que aunque organización política y et-nicidad suelen coincidir, esto no siempre tiene que ser así (Idem).
(59) Hay que indicar que estos análisis dejando aparte el realizado por Mercadal et alii (1990), han sidorealizados fundamentalmente para otros momentos cronológicos fuera ya de nuestro ámbito de estudio.
(60) La aportación más extensa que encontramos al tema es la de Burillo (en prensa), al que sigo funda-mentalmente en la realización de éste capítulo.
(61) Más concretamente de la definición que tomada de T. Dragadze (1980) y hace suya sobre el concep-to de etnicidad.
84
LA FASE FINAL DE IA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Llegados a este punto, cabría preguntarse sobre la realidad étnica de los Campos deUrnas y qué es lo que podemos llegar a conocer de ellos desde la simple evidencia arqueo-lógica. Las distintas investigaciones desarrolladas, como ya hemos visto anteriormente, pare-cen afirmar la existencia de nuevos aportes poblacionales en torno a los siglos cercanos alcambio del primer milenio. Estos han sido confirmados además por los estudios antropológi-cos (Ruiz Zapatero 1983-85: 1009-1012). Varias son las preguntas claves que deberemos re-alizarnos si en algún momento queremos hablar de estas gentes como «grupo étnico» y portanto, asumiendo la definición planteada como «etnia», pertenecientes a un cuerpo de civili-zación. Más lejos todavía nos queda su idea o conciencia de pertenencia como elemento de-finidor de ésta, pero podremos establecer los mecanismos metodológicos que nos acerquena ella.
Sobre este tema, investigaciones de carácter materialistas nos están permitiendo, porlas propias inquietudes de sus planteamientos, obtener valiosas informaciones al respecto.Por primera vez en la investigación peninsular de los setenta, y ya cada vez más en los años80, se comienza hablar de jerarquías sociales y de no productores para la pre y protohistoria,lo que nos permite pensar en la existencia de una organización suprafamiliar, origen a mi pa-recer de la diferenciación de los grupos étnicos(62).
Para los campos de Urnas afirmar la existencia de «aportes étnicos», conlleva intrínse-camente aceptar a estos grupos culturales, como partes integrantes de un cuerpo de civiliza-ción. Serían de este modo, parte de una estructura de organización jerárquica suprafamiliar ysupracultural. Su penetración en el Valle del Ebro, supondría seguir aceptando, por parte desus miembros, la validez de esa «superestructura» de la que seguirían formando parte.
En cuanto llegamos a los momentos de la Protohistoria que cuentan con la existencia defuentes clásicas, este tema parece aclararse de algún modo, pero también la revisión críticade las fuentes es necesaria en toda investigación. Renfrew (1990:175) ha advertido por ejem-plo sobre la polivalencia conceptual de la palabra «celta» (63), que utilizada así por los roma-nos, no sabemos si se refiere a los que a ellos, desde su propia concepción del término, lesaparecía como un grupo étnico concreto. También esta palabra, puede referirse a otros con-ceptos muy distintos, como el vocablo con el que estos pueblos se autodeterminaron, referir-se a un grupo lingüístico, ser, para los arqueólogos, un complejo arqueológico de la EuropaCentro-occidental que engloba varias culturas conocidas arqueológicamente, u otras mu-chas más acepciones que podamos pensar.
Vistos estos planteamiento y aceptando como válida a priori la definición que hemos da-do de etnia, parece evidente que es difícil hablar y conocerlas en la protohistoria, y cuandose hace referencia a ellas, suele ser casi siempre para momentos tardíos de la misma y remi-tiéndonos a las fuentes escritas(64). Es quizás por esto que las distintas investigaciones nose hayan atrevido a abordar este tema, por lo dificultoso del mismo y por la necesidad de te-ner que elaborar un planteamiento teórico complejo, no muy común por otra parte para nues-tra zona de estudio. Por otro lado con las evidencias arqueológicas que contamos, poco po-demos llegar a inferir sobre este tema y menos aun sobre el sentimiento de pertenencia o laconciencia de diferenciación.
(62) Llevando a un extremo la definición de «grupo étnico» cabría plantearse lar posibilidad del «clan fa-miliar» como la unidad atómica de la étnia.
(63) Término que según las fuentes clásicas es referido a una étnia.(64) Un ejemplo de esto lo podemos observar en el Congreso sobre «fronteras» que se celebró en el año
1989, donde el concepto de etnia quedo definido más que desde el conocimiento arqueológico, desde el cono-cimiento de las fuentes escritas.
85
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
Desde los posicionamientos que contemplan el estudio de la cultura material, pareceexistir un cierto escepticismo sobre el tema, mientras que se vislumbra alguna posibilidad in-ferencial desde postulados materialistas, que en este tema sería interesante desarrollar.
Creo por lo tanto necesario como un primer paso a realizar, la consolidación de una fasede definición y de conceptualización del término, cúales son nuestros posicionamientos teóri-cos respecto al concepto de etnia y ser conscientes de su utilización, para que podamos ela-borar a posteriori una metodología, que de acuerdo a nuestros principios, nos permita acer-carnos a la determinación de su realidad.
2.4.7. El Problema de la lengua
Un tema sumamente problemático es el de los aportes lingüísticos, pero por otro lado,es éste uno de los muchos aspectos con el que contamos en la identificación de un grupocultural y étnico ( aunque no sea definitorio en sí mismo [Burillo en prensa]). Además de esto,nuestro momento de estudio es extremadamente delicado en relación a este tema, porque yapara un periodo cronológicamente posterior (a partir del siglo III a. de C., según Burillo enprensa), Observamos en las primeras inscripciones del Valle del Ebro, el claro establecimien-to, ya en momentos anteriores, de lenguas de origen indoeuropeo. Todo esto ha sido relacio-nado con la llegada de nuevas gentes a la Península Ibérica (Baldellou 1982: 97) que Ilevarí-an a cabo la indoeuropeización del Valle del Ebro en general y más concretamente su partealta y media en torno a los siglos IX-VIII a. de C. (Ruiz Zapatero 1983-85: 1003). Este plantea-miento queda más enredado si cabe por la presencia del euskera, como lengua no indoeuro-pea, que pervive hasta nuestros días, pudiendo salvaguardarse del mismo modo que su cul-tura, al sobrevivir, según algunos autores, mejor que otras poblaciones a la mezcolanza ge-nética de gentes que fueron llegando a esta zona a lo largo de la pre y protohistoria (Cavalli-Sforza 1988: 132). El Euskera está claro que es una lengua utilizada durante el fin del segun-do y comienzos del primer milenio. Además en relación a ella, los investigadores parecen es-tar de acuerdo sobre su origen en momentos prehistóricos (ver por ejemplo entre otros: Ba-randiarán 1934; Barandiarán Maestu y Vallespí 1984: 212-213; Cavalli-Sforza 1988).
Entrando a analizar la teoría existente en relación a las implantaciones lingüísticas, Ren-frew (1990:105) desde planteamientos procesualistas, ha desarrollado los modelos que se-gún él, pueden llegar a hacer que una legua se hable en un área determinada. Estos son, se-gún este mismo autor y con el peligro de llegar a ser simplistas, los siguientes:
— la colonización inicial.
— la sustitución.
— el desarrollo continuo.
Dentro de los modelos de sustitución que, en principio, serían los aplicables al Alto Valledel Ebro con la llegada de lenguas de origen indoeuropeo, cabría plantearse si ésta se dio si-guiendo los planteamientos de Renfrew, mediante lo que él ha llamado una contingencia «de-mográfico - subsistenciaI» o la llegada de una «élite dominante». Más fácil sería hablar del pri-mero de los casos, que supondría la irrupción de un grupo de gentes que hablan una nuevalengua (Idem 107) y que se ha puesto en relación con los primeros Campos de Urnas (RuizZapatero 1983-85: 1001) aunque algunos investigadores como Arteaga (1978: 25) han sugeri-do la idea de que sus raices puedan ser anteriores a la llegada de éstos. Lo que sí parece cla-ro es que las causas de esta irrupción son evidentemente exógenas, puesto que vienen acom-pañadas de otros elementos culturales nuevos, que ya han sido anteriormente evaluados.
86
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Para un momento sensiblemente posterior caben, según las hipótesis expuestas porRuiz Zapatero, la posibilidad que plantea Untermann (1963; 1965) de una evolución internade las lenguas indoeuropeas dando lugar a las distintas lenguas celtibéricas posteriores, queson las bases lingüística de la Protohistoria que sí conocemos.
Por otro lado, metodológicamente hablando, durante estos últimos años, están prolife-rando cada vez más en nuestra zona de estudio, prospecciones que dan gran importancia ala toponimia. De este modo contamos para un mejor conocimiento del proceso de indoeuro-peización del Valle del Ebro con la identificación tanto de hidrónimos, topónimos, como antro-pónimos y teónimos (Tovar 1957; Hoz 1963; Ruiz Zapatero 1983-85; Burillo en prensa). Algu-nos autores como Baldellou (1982: 97), considera como posible un «aporte étnico» centroeu-ropeo si atendemos a la abundante toponimia céltica existente. En un intento de llegar másallá de lo puramente lingüístico, y teniendo presente la última referencia citada, Ruiz Zapate-ro (1983-85:1002-1005) ha identificado, atendiéndose a la dispersión espacial de los yaci-miento de Campos de Urnas Antiguos y el de los hidrónimos(65) indoeuropeos antiguos delNE. Peninsular, la estrecha correlación existente entre unos y otros, aunque éste dato nuncapueda ser concluyente.
Este tema ya complicado por sí mismo, ha sido en muchas ocasiones obviado delibera-damente. En otras muchas ocasiones, fundamentalmente desde planteamientos positivistas,se nos ha remitido a los lingüistas y por tanto no lo encontramos desarrollado. A ello se une laespecial dificultad que presenta la Península Ibérica y por extensión el Valle del Ebro en rela-ción a éste tema, tanto por su diversidad en la orientación geográfica como en su realidadcultural, que sólo podremos hacer avanzar, como hipótesis de trabajo a desarrollar, desde lacolaboración con los estudios lingüísticos.
(65) Estos, han sido considerados por Tovar 1957; Hoz 1963 y Ruiz Zapatero 1983-85, como las más anti-guas evidencia lingüísticas en relación con la indoeuropeización de la Península Ibérica.
87
III. PROPUESTA DE DESARROLLO INVESTIGATIVO
1. El desarrollo teórico
Comenzando con los planteamientos teóricos presentados en este trabajo, consideroprimeramente que las posturas basadas en un modelo de corte positivista, están hoy díaagotadas en sí mismas. Los presupuestos difusionistas que las han acompañado, amplia-mente criticados y revisados, las han encerrado en su propio nihilismo teórico (Triger 1986).Por ello, considero que este modelo, que tiene ya como objetivo único la obtención de se-cuencias estratigráficas, es en estos momentos repetitivo y no tiene otra orientación específi-ca que la meramente museística. Asimismo, carece de fundamento teórico alguno y lo únicoque puede traer consigo en las arqueología es un daño irreparable en el patrimonio.
Otros posicionamientos como los funcionalista, estructuralista s(entendido este como es-tudio de las estructuras materiales), o materialistas, están comenzando a aportar nuevos ele-mentos para la investigación.
Para un buen desarrollo del trabajo de investigación, es necesario tener un mínimo co-nocimiento del medio ambiente, no entendido como un determinismo ecológico (funcionalis-mo), sino como un condicionante más del propio hombre dentro de su propio medio físico ydimensión social.
El materialismo, así como el funcionalismo en algunos casos, está aportando interesan-tes planteamientos y métodos de trabajo, que considero deben ser evaluados, experimenta-dos y aplicados, probando de este modo su validez para el desarrollo de la investigacióncientífica(66). Los postulados materialistas, en ciertas ocasiones quedan determinados porsus propios planteamientos, dándose situaciones que pueden a llegar a encorsetar la evi-dencia arqueológica a una teoría predefinida. Por otro lado resulta interesante su capacidadde elaborar inferencias de carácter social, político y económico, no teniendo que por elloconsiderarlos como una panacea investigativa, sino como un medio de aproximación a unarealidad, que cada investigador deberá plantear desde su particular perspectiva histórica.
2. Metodología
Muy relacionado con el planteamiento teórico, se echa en falta trabajos que contemplenel desarrollo de algunos aspectos metodológicos. Para ello deben plantearse con urgencia laelaboración de trabajos sistemáticos de prospección y en algunos casos de excavación, conuna metodología adecuada a cada momento y lugar. Estos, deben ser englobados dentro deproyectos regionales que estén acotados, en el espacio, por límites de carácter natural (uni-dades geográficas estructurales) y no políticos. La prehistoria está claro que no entiende defronteras actuales.
(66) Algunos de ellos ya ha demostrado exitosamente su posibilidad de aplicación (vease como ejemploBurillo et alii 1981, Ruiz Zapatero y Burillo 1988).
88
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
En cuanto a las excavaciones a realizar, deben restringirse a los mínimos necesarios co-mo complemento a información que no nos puedan aportar los trabajos de prospección.
El arqueólogo debe ser consciente de las necesidades metodológicas de cada momen-to y cúal es el fin que se persigue con ellas. De este modo podrán ser orientados los distintostrabajos de uno u otro modo. Durante estos últimos años la incorporación de nuevos criteriosen la recogida de información (Ramos 1986) así como en el estudio de la génesis y desarro-llo de los distintos procesos dentro de los mismos yacimientos (ver por ejemplo Schiffer 1983;Wood y Johnson 1979; Burillo et alii 1981; Ramos y Riesco 1982) deben contemplarse cadadía más. Ello nos permitirá obtener una gran parte de la información, que con una metodolo-gía tradicional estamos perdiendo continuamente.
El desarrollo de las metodología de prospección durante estos últimos años está permi-tiendo realizar importantes inferencias espaciales de gran interés para el conocimiento so-cial, económico y político. Los distintos proyectos de investigación deben tener cada día máspresente esta técnica como un método de trabajo eficaz de acuerdo con su planteamientoteórico. La depuración y validez de las distintas técnicas están siendo continuamente revisa-das en cuanto a su efectividad y validez(67) (Ruiz Zapatero y Burillo 1988; Ruiz Zapatero enprensa); están siendo complementadas con otras metodologías, que permiten crear un sóli-do cuerpo interdisciplinar de investigación (Burillo y Picazo 1983) que además permiten de-sarrollar eficazmente sus diseños.
Asimismo deberemos revisar, siguiendo el planteamiento del esquema propuesto porSchiffer 1988 y Ruiz Zapatero 1991, los trabajos de laboratorio como bases fundamentalespara el posterior desarrollo de la inferencia. Para ello es necesario realizarlos del modo másobjetivo posible de acuerdo a una metodología estadística o arqueométrica que nos facilite elmanejo de información de cara a la realización de inferencias.
3. El proceso cultural
Con los términos «Bronce Final- Hierro l», se ha querido hacer, desde un normativismocultural, una gran civilización para toda Europa, que basada en el estudio de «fósiles guía»,uniformaba todas las culturas del continente como el primer origen político del mismo (Row-lands 1984). Es cierto que no podemos olvidar la existencia de grupos sociales, de fuera ydentro de la Península, que son englobados dentro de un cuerpo común de civilización indo-europeo. Pero ello, ha traído de un modo no inocente la generalización de periodizacionescon criterios más tecnológicos (utilizados en Europa) que cronológicos.
Una vez definido primeramente qué es cultura y posteriormente qué es etnia, podemosidentificar y definir los caracteres culturales de un grupo determinado y, en un estadio poste-rior, los elementos definidores que marcan su diferencia frente al otro.
La generalización de los fósiles guía(68) ha inundado la investigación arqueológica de in-fluencias culturales más o menos lejanas. En Protohistoria éstos, están determinados funda-mentalmente por algunas formas o decoraciones cerámicas. La generalización del C14, ha per-
(67) En este aspecto el Dr. Ruiz Zapatero ha definido dentro del desarrollo de la arqueología anglosajonade elaboraciones de proyectos multifásicos o la polémica suscitados entre la necesidad de realizar un apros-pección intensiva o probabilística.
(68) La generalización de los fósiles guía (También llamados fósiles directores), fue junto a las datacionesradiocarbónicas los elementos que justificaban, hasta hace no mucho tiempo, los modelos difusionistas. Estosse basaban en el hallazgo de un nuevo elemento de estos para marcar los caminos por los que necesariamentetendrían que transitar los objetos y gentes desde un centro productor de los mismo hasta su destino final. Esteesquema queda totalmente superado especialmente tras la publicación de Renfrew (1986).
89
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
mitido fechar con bastante exactitud algunas de ellas, pero creo que debemos contextualizaren su justa medida estos elementos. Por un lado deberemos definir si lo que éstos nos están in-dicando son realidades culturales (por ejemplo Cogotas), cronológicas (Bronce Final, Hierro I,etc...), o ambas a la vez. Por otro lado, una vez indicado esto, deberemos contrastar y constatarsu validez para definir cultural y/o cronológicamente contextos arqueológicos cerrados.
4. El proceso histórico
A lo largo de todo este trabajo he ido definiendo cúal es mi idea de cambio histórico.En todo él, he dejado entrever que son principalmente los procesos sociales los que, segúnmi criterio, van a ir determinando éste. Entiendo por «cambio social» la dialéctica evolutivaengendrada por la relación hombre - hombre y su avance multilineal condicionado ( quenunca determinado) por una serie de factores como pueden ser los ambientales, los cultura-les (definidos en su capítulo correspondiente), o los económicos. Sería absurdo hablar deprotagonismos individuales o de colectividades como el hilo conductor del proceso históri-co. La prehistoria juega con el gran inconveniente (que a mi modo de ver debe ser entendi-da como ventaja) del anonimato social e individual. Es por ello que estamos en condicionesde poder hablar de un proceso, que sólo podemos atisbar tenuemente desde el nivel de co-nocimiento de una restringida parte de la evidencia arqueológica. De todos modos nuestrahipótesis de trabajo se fundamentaría en la pervivencia de la tradición cultural anterior, quebien arraigada en el segundo milenio, no va a variar en algunos casos hasta mediados delprimero.
Es posible pensar en la existencia de un cambio de las condiciones ambientales (Nuin yBorja 1991) que influyen en el desarrollo de los distintos procesos económicos. Posiblementeéste, fuera menos apreciable en la evidencia arqueológica de nuestra zona de estudio, perolo suficiente como para comenzar, a partir del cambio de milenio, la ocupación definitiva delas tierras bajas.
El poco conocimiento que tenemos de las necrópolis (no relacionadas con el mundo me-galítico), tanto de la segunda mitad del segundo milenio como del primero, hacen que nues-tro esfuerzo inferencial en relación a los aspectos sociales sea mucho mayor y, en estos mo-mentos, sólo podamos hablar de simples hipótesis de trabajo. Lo que sí podemos entrever,es que a partir de mediados del segundo milenio comenzamos a apreciar en torno a la Ribe-ra del Ebro la existencia de evidencias protourbanas, que nos remiten a una clara necesidadde organización suprafamiliar. La zonas altas (ver distribución que proponemos en el mapa8) seguirían con sus modos de vida tradicionales, bien arraigados desde los inicios del Bron-ce en el mundo megalítico, y que según algunos autores (Barandiarán Maestu y Vallespí1984), quedaría patente en la generalización de cromlechs con incineraciones (Burillo enprensa).
La llegada de los Campos de Urnas no parece suponer un cambio importante en losmodos de vida indígenas. Sólo va traer consigo la construcción de poblados de nueva plantacomo El Castillar de Mendavia (Castiella 1985), El Alto de la Cruz de Cortes o Partelapeña enEl Redal, todos ellos en torno al siglo VIII (Alvarez y Pérez 1987) o IX a. de C. (Maluquer deMotes 1958). Este hecho, traerá como consecuencia la consiguiente revitalización económicade la ruta del Ebro. El gran desarrollo de esta vía, en torno a los primeros siglos del primermilenio (posiblemente en torno al siglo VII a. de C.), va a permitir que las diferenciaciones so-ciales se ahonden con la aparición de una estructura jerárquica que organice los canales dedistribución, el desarrollo del comercio y organización laboral. Esta diferenciación, creemosque puede estar basada en la acumulación de excedentes(69) para el intercambio comercial
90
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
y el acceso a objetos de reconocido prestigio(70). Este es el hecho que, a mi entender, mar-caría en este momento el cambio histórico. En él, se generalizaría el comercio como activi-dad económica más importante, se marcaría el comienzo de las diferenciaciones sociales yétnicas y se supera el ámbito familiar como base fundamental de organización. Evidenciascomo la construcción de la muralla en el poblado de Cortes tras su destrucción violenta ha-cia el 700 a. de C.; la destrucción también en torno al 700 de poblados como El Castillar oPartelapeña (Burillo et alii), la detección de nuevas formas cerámicas (Maluquer de Motes1958) o la generalización del enterramiento individual (incineración) marcarían, lo que a mientender, convencionalmente se ha denominado los inicios de la Edad del Hierro, en los queMaluquer de Motes ya había apuntado procesos sociales (1958: 40). De este modo a la defi-nición metateórica de la Edad del Hierro le damos una casuística de carácter político-econó-mico que quedará perfectamente reflejada en la nueva organización y realidad social.
5. El desarrollo cronológico y temporal
Teóricamente urge distinguir y definir conceptos distintos, que tradicionalmente se hanvenido utilizando de modo poco crítico como sinónimos. Este es el caso de las realidadesculturales, temporales y humanas, que deben ser perfectamente distinguidas. En algunos ca-sos se ha venido utilizando el término «periodización» para referirse a aspectos culturalescuando la cultura, en sí misma, no es un argumento periodizativo.
Debemos tender a la utilización de criterios periodizativos, que basados en elementosclimáticos o cronológicos como bases inamovibles, tengan en cuenta aspectos tecnológicos,económicos (siempre que éstos queden bien definidos en sus contenidos) o cualquier otroque podamos considerar.
Desde mi planteamiento de estudio considero válido el criterio estrictamente cronológi-co, pero asumiendo un criterio periodizativo masivamente utilizado como referencia temporalen el Alto Valle del Ebro, asumo también las dos realidades periodizativas existentes (La tec-nológica y la cultural) como convencionalismos válidos (Martínez Navarrete 1988: 131 y S S.),pero referentes a distintas regiones. Una de ellas, aunque basada en un principio en criteriostecnológicos, se referiría a la realidad indígena existente, antes, durante y después de la Ile-gada de los Campos de Urnas. Esta periodización sería válida en principio para las tierras al-tas de la Ribera del Ebro y para la zona Norte del Alto Valle del Ebro que hemos marcado enun mapa número 8. Asimismo, contemplo el inicio del Bronce, como una evolución sin ape-nas cambios de la realidad megalítica anterior, que iría hasta mediados del segundo milenioa. de C. En un momento posterior se sigue esta misma tradición megalítica con la construc-ción de cromlechs. Es en este momento cuando comenzamos, por una parte, a asistir al na-cimiento de una organización urbanística, más o menos incipiente y al surgimiento de unasociedad jerarquizada, hechos que englobaremos dentro de los procesos característicos ydefinidores de lo que se viene denominando «Edad del Bronce».
Por otra parte asumo también la periodización de Campos de Urnas para la Ribera delEbro, por ser por ahora donde se ha documentado su existencia. Por lo tanto a mi entenderes válida la periodización que propone Almagro Gorbea (1977) y Ruiz Zapatero (1983-85) enesta zona.
(69) no sólo alimenticios sino también cerámicos, como se ha atestiguado en algunas casas de Cortes(Maluquer de Motes 1958: 142) o las llamadas «tiendas» de la Hoya (Arkeoikuska 85), sino también de otro tipode elementos que todavía no hemos determinado.
(70) Según Burillo (en prensa), estos productos suntuosos serían entre otros: «objetos de hierro, fíbulas,vasijas tanto de lujo como de recipientes de productos varios como vino, perfumes o aceite.
91
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
La destrucción y abandono de poblados y reconstrucción de otros de nueva planta, laaparición por primera vez durante el primer milenio a. de C. de cambios en la estrategia delasentamiento(71) la incorporación de nuevos elementos tecnológicos y la consolidación deuna sociedad perfectamente jerarquizada (Maluquer de Motes 1958; Burillo en prensa), todoello en torno a un momento muy concreto de comienzos del siglo VII a. de C., hace que po-damos hablar de la existencia de un cambio tanto social, como económico y posiblementepolítico. Estas son razones suficientes para poder decir que entramos en una dinámica máso menos nueva, que existe una inflexión histórica y que deberemos ir calibrando su importan-cia. Todo este proceso ira paulatinamente avocado hacia una lenta formación y consolida-ción de las etnias que parecen ya sólidas unos siglos más tarde.
6. Ideas sobre los nuevos aportes poblacionales
La existencia de movimientos migratorios transpirenaicos parecen ser algo normal yadesde momentos anteriores al segundo milenio. Esto se refuerza aun más si tenemos encuenta la relación existente entre los grupos sociales enclavados en torno a esta cadena cor-dillera montañosa. A pesar de ello, no parece ser que se hayan producido migraciones agran distancia y sólo debamos hablar de los contactos normales que puedan existir entre po-blaciones o grupos sociales vecinos.
En torno al cambio de milenio la llegada de grupos que practican la incineración, uno delos elementos culturales más llamativos que los arqueólogos hoy día podemos percibir, pare-ce estar suficientemente bien documentada en los pasos pirenaicos orientales tanto Ampur-danenses, como los que llegan al Ebro a través del Cinca y el Segre. Por lo que se refiere alos pasos centrales y occidentales, no tenemos, tras 75 años de estudios sobre el tema, nin-guna evidencia fehaciente de su utilización durante la protohistoria.
Como propuesta de estudio, y atendiendo a las últimas investigaciones realizadas, pare-ce muy sugerente la posibilidad de que la difusión de los Campos de urnas que llegan al AltoEbro, se produjera desde la zona del Cinca-Segre a través de la cuencas prepirenaicas(72)pudiendo en todo momento utilizar las vías fluviales que las drenan perpendicularmente, co-mo posibles rutas para descolgarse hacia la Ribera del Ebro. Por ello parece fundamental elestudio y conocimiento de estas depresiones, prácticamente ignoradas hasta el momento,para conocer la incidencia real de los Campos de Urnas en ellas.
Parece reafirmarse la ruta del Ebro, tal y como ya han advertido algunos investigadores,como vía de comunicación principal, añadiéndose a ella, la hipótesis de la vía del Garona,que nos comunicaría la región Pirenaica con las Landas del SO. francés, Suponiendo de estemodo la existencia de un goteo poblacional que, desde el Alto Cinca-Segre, discurriría a tra-vés de las dos vertientes pirenaicas. Es de este modo que consideramos la cordillera Pirenai-ca como un nexo de unión entre sus poblaciones, que por mimetismo y vecindad favorecenel desarrollo de los nuevos elementos culturales en sus poblaciones.
Debemos tener en cuenta la importancia del sustrato indígena, como clave para enten-der la verdadera dimensión de lo que son las tradicionalmente denominadas «invasiones in-doeuropeas». Parece advertirse una pacífica convivencia entre los dos grupos (el indígena y
(71) Este sería el caso de la aparición, perfectamente documentada, de una muralla de adobe en Cortes(Maluquer de Motes 1958).
(72) Más aún si tenemos en cuenta que éstas están perfectamente comunicadas por corredores internos,paralelos a la cordillera Pirenaica, desde la Cuenca de Tremp (Lleida) hasta la misma Llanada Alavesa (Nuin yborja 1991).
92
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
el supuestamente invasor). Esto, a mi entender, podría explicarse de dos modos: o que losrecien llegados son un grupo más o menos reducido de personas, que no manifiestan un pe-ligro para los grupos asentados anteriormente y que influyen a la larga culturalmente en losgrupos indígenas, o que los terrenos de nueva «colonización», ocupados por los grupos deC.U., no eran vitales o explotados por estos grupos indígenas. Esto supone para ellos másque una rivalidad, un complemento y enriquecimiento económico y cultural indirecto a travésdel intercambio, contacto y comercio con los nuevos vecinos.
Los Campos de Urnas tradicionalmente han venido siendo considerados como un pue-blo agricultor, debido a que su patrón de asentamiento está localizado fundamentalmente enllanuras aluviales o cerca de ellas (consideradas tradicionalmente fértiles para el desarrollode la agricultura). Es por ello que se ha supuesto su explotación. El problema se presentacuando hacemos un reconocimiento de los resultados de los análisis faunísticos de los distin-tos yacimientos de Campos de Urnas que nos demuestran la importancia de sus cabañasganaderas ( Ruiz Zapatero 1985: 91).
7. Conclusiones al tema de la fase final de la prehistoria reciente en el AltoValle del Ebro
Dejando de lado todo el tema de los posicionamientos teóricos, que ya hemos planteadoanteriormente, podemos concluir ciertos aspectos sobre la prehistoria final en el alto Valle delEbro.
Durante el final del segundo y comienzos del primer milenio, se produce la entrada porlos pasos pirenaicos orientales de grupos de gentes. Estos son étnicamente distintos a los yaasentado en todo el Valle del Ebro. Su llegada no debe ser entendida como una invasión decarácter militar, hacia un territorio en concreto, sino como una arribada paulatina de personasque van buscando nuevas tierras y territorios con el fin de mejorar sus condiciones de vida.Esta búsqueda parece estar relacionada con un cambio en las condiciones climáticas, de-mostradas para este periodo (Burillo et alii 1981), y posiblemente con algún otro factor toda-vía por determinar.
Desde mi punto de vista los grupos que llegan y se establecen en el Alto Valle del Ebro,están estrechamente relacionados con los que cruzan los pasos pirenaicos catalanes. Lascuencas prepirenaicas y los ríos que las drenan perpendicularmente van a ser los caminosnaturales de estos grupos primeramente hacia la Ribera del Ebro y posteriormente hacia laparte alta del Valle de este mismo río.
La diferenciación metateórica entre lo que es el Bronce Final y los comienzos de la Edaddel Hierro en el Alto Valle del Ebro vendría antecedido claramente por esta nueva realidadsocio-cultural. La llegada de estos nuevos grupos, diferentes étnicamente a los ya asentadosen el lugar, va a engendrar unas nuevas condiciones políticas, sociales y económicas. So-cialmente la mutua aculturación entre los recien llegados y los elementos del sustrato indíge-na es evidente por la coetaneidad existente ambos. Este hecho comienza además a estarconsolidado por las evidencias que están aportando recientes excavaciones arqueológicas.Es por ello que a partir de los primeros momentos del primer milenio a. de C. comienza aapreciarse un cambio evidente entre los distintos grupos establecidos en el Alto Valle delEbro. Se pueden obsevar una formas de vida que, basadas cada vez más en una economíade intercambio, van a traer como consecuencia una organización social más compleja y es-tructurada en una red de control de carácter suprafamiliar. Este cambio queda también cons-tatado por la evidente acumulación de excedentes, como podemos apreciar en el poblado
93
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
de Cortes de Navarra (Maluquer de Motes 1958) y en la posesión, cada vez de modo más in-dividualizada, de objetos que conllevan un prestigio social.
Asistimos también a una jerarquización de la sociedad que queda perfectamente refleja-da en ciertos elementos económicos. Esta nueva situación, también trae consigo la existen-cia de un control del comercio y sus vías y para ello es necesario la creación de unos mediosde control y desarrollo de las mismas y que hasta ahora no estaban constatadas.
Todo ello definiría metateóricamente, en nuestra zona de estudio, dos periodos bien dife-renciados desde un punto de vista socio-económico (Bronce Final y Hierro Antiguo), y que,hasta ahora, no habían sido identificados de modo diferencial por el hecho de buscar su ca-racterización desde criterios exclusivos de diferenciación de la cultura material.
Orkoien, 11 de Marzo de 1992
IV. BIBLIOGRAFIA
AA.VV.- 1977: Atlas gráfico del Pais Vasco,
Madrid.- 1983: Museo de Arqueología de Alava,
Vitoria.- 1989: Fronteras, Arqueología Espacial, 13,
Teruel.AGORRETA, J. A.; LLANOS, A.; APELLANIZ, J.
M.; FARINA, J.- 1975: « Castro de Berbeia. (Barrio-Alava).
Memoria de excavaciones, campaña de1972», Estudios de Arqueología Alavesa,8, Vitoria, pp. 221-292.
AGUAYO, P.; CARRILERO, M.; FLORES, C. YTORRE M.ª P. de la- 1986: «EI yacimiento pre y protohistórico
de Acinipo (Ronda, Málaga): un ejemplode cabañas del Bronce final y suevolución», Arqueología Espacial, 9,Teruel, pp. 33-58.
AGUILERA ARAGON, I.- 1980 a: «El yacimiento protohistórico del
«Cabecico Aguilera» en Agón(Zaragoza)», Cuadernos de EstudiosBorjanos, V, Borja, pp. 83-118.
- 1980 b: «La Edad del Bronce: La muela deBorja», Atlas de Prehistoria y ArqueologíaAragonesas, A. Beltran dir., Zaragoza, pp.46-47.
AGUILERA, I,; PAZ, J. PEREZ CASAS, J.A.;ROYO, J. I.- 1984: «Dos fechas radiocarbónicas para
la protohistoria en la ciudad de Zaragoza.Gavíni Sepulcro», Boletín del Museo deZaragoza, 3, Zaragoza, pp. 101-112.
AGUILERA, I, Y ROYO, J.I.- 1978: «Poblados Hallstátticos del valle del
Huecha», Cuadernos de EstudiosBorjanos, II,Borja, pp. 9-44.
ALMAGRO BASCH, M.- 1935: «El problema de la invasión céltica
en España según los últimosdescubrimientos», Investigación yProgreso, Madrid.
- 1947-1948 «Sobre la fijación de lasinvasiones indoeuropeas en España»,Ampurias, IX-X, pp. 326-329.
- 1952 :«la España de las invasionescélticas. la invasión céltica en España.España protohistórica», Historia deEspaña, Menéndez Pidal (Dir), tomo 1,vol,ll, parte 1, pp. 1-278.
ALMAGRO GORBEA, M.- 1973 : «C14,1973. Nuevas fechas para la
Prehistoria y la arqueología peninsular»,Trabajos de Prehistoria, 30, Madrid, pp 9 -43.
- 1977 : «El Pics dels Corbs de Sagunto ylos campos de urnas del NE. de laPenínsula Ibérica», Saguntum, 12,Valencia, pp. 89-141.
- 1986 a : «Aproximación inicial a lapaleodemografía Ibérica», Estudios enHomenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez,Zaragoza, pp. 177-293.
- 1986 : b «Bronce Final y edad del Hierro(La formación de las etnias y culturaprerromanas), Historia de España,Prehistoria, 1, Ed. Gredos, Madrid, pp.341-532,
- 1989 «Las técnicas del radiocarbono», Adistancia, Junio, Madrid, pp.54-60
ALTUNA, J.- 1965 «Fauna del yacimiento «Castro de
las Peñas de Oro (Valle de Zuya, Alava)»,Boletín Sancho el Sabio, 9, Vitoria, pp.157-182.
- 1975 : «Fauna de mamiferos del Castrodel Castillo de Henayo - Alava (Edad delHierro)», Estudios de Arqueología alavesa,8, Vitoria, pp. 213-219.
- 1980 : « Historia de la domesticaciónanimal en el Pais Vasco desde susorígenes hasta la romanización», Munibe32, (1-2), Donostia.
ALTUNA, J. Y MARIEZKURRENA, K.- 1983 : «Los restos más antiguos de gallo
doméstico en el Pais Vasco», Estudios deArqueología Alavesa, 11, Vitoria, pp. 381.386.
95
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA,ARMENDARIZ, A. BARRIO, L. del;UGALDE, TX.; PEÑALVER, J.- 1982: «Carta arqueológica de
Guipúzcoa», Munibe, 34, San Sebastián,pp. 5-242.
ALVAREZ CLAVIJO, P. Y PEREZ ARRONDO,CL.- 1987 : La cerámica excisa de la Primera
Edad del Hierro en el Valle Alto y Mediodel Ebro, Logroño.
- 1988 : «Notas sobre la transición de laEdad del Bronce a la Edad del Hierro enLa Rioja», Cuadernos de investigaciónhistórica. Brocar número 14, Logroño,pp. 103-118.
ALVAREZ GRACIA, A.- 1987 : «El yacimiento protohistórico de
Palermo en Caspe (Zaragoza).Aproximación a la secuencia culturalBronce Final-Hierro en el valle medio delEbro», Arqueologia Aragonesa 1985,Zaragoza, pp. 75-77.
AMMERMAN, A. J. Y CAVALLI-SFORZA, L. L.- 1973 : «A population Model for the
difusion of Early Farming in Europe», Theexplanation of Culture Change, Renfrew,C. (Ed.), London, pp. 343-359.
- 1979 : «The wave of avance. Model forthe spread of Agriculture in Europe»,Transformations MathematicalApproaches to Culture Changes,Renfrew, C. y Cooke, K. L. (Ed.),Academic Press, London, pp. 275-293.
APELLANIZ, J.M.- 1974 : «EI grupo de los Husos durante la
Prehistoria con cerámica del PaísVasco», Estudios de ArqueologíaAlavesa, 7, Vitoria, pp. 7-409.
- 1975 : «Cueva de Santimamiñe»,Munibe, XXVII, San Sebastián, pp. 3-136.
APELLANIZ, J. M. Y FERNANDEZ MEDRANO,D.- 1978 : «El sepulcro de la chabola de la
hechicera (Elvillar, Alava). Excavación yrestauración», Estudios de ArqueologíaAlavesa, 9, Vitoria, pp. 141- 221,
ARANZADIANA- 1991 : Aranzadiko Berriak 1990,
Sociedad de Ciencias Aranzadi ZientziElkartea, Donostia-San sebastian.
ARKEOIKUSKA- (1981/82-1991): Gobierno Vasco-Eusko
Jaularitza, Vitoria-Gasteiz
ARTEAGA, O.- 1977: «Problemas de la penetración
céltica por el Pirineo occidental (ensayode aproximación)», XIV, CongresoNacional de Arqueología, Zaragoza, pp.549-564.
- 1978 : « Los Pirineos y el problema delas invasiones indoeuropeas.Aproximación a la valoración de loselementos autóctonos», 2, Col-loquiInternacional d’arqueologia dePuigcerdá, Puigcerdá, pp.13-30.
ARTEAGA, O. Y MOLINA, F.- 1977 : «Anotaciones al problema de las
cerámicas excisas peninsulares», XIV,Congreso Nacional de Arqueología,Zaragoza, pp. 567-586.
BALDELLOU, V.- 1982: «Estado actual de la prehistoria en
el alto Aragón: Aspectos generales» ,4rtcol-loqui internacional de arqueologia dePuigcerdá, Homenatge al DI: MiguelOliva Prat Puigcerdá, pp. 89-98.
BALDEON A.- 1983: «Raices en la Prehistoria», Alava
en sus manos, 18, Vitoria, pp. 9-40.BARANDIARAN, J.M.
- 1934 : El hombre primitivo en el PaísVasco, San Sebastián.
- 1964 : «Excavaciones en Solacueva deLacozmonte (Jócano, Alava). Campañasde 1961-1962», Boletín de la InstituciónSancho el Sabio, VIII, 1, 2, Vitoria, pp. 5-28.
- 1968 : «Excavaciones en Solacueva deLacozmonte (Jócano, Alava)», Estudiosde Arqueología Alavesa, 3, Vitoria,pp.117-129.
- 1971 : «Excavaciones en Solacueva deLacozmonte (Jócano, Alava). Campañas de1961-62», Investigaciones Arqueológicasen Alava, Vitoria, pp. 111-145.
BARANDIARAN MAESTU, I.- 1973 : «Los cuencos de Axtroki (Bolivar,
Escoriaza, Guipúzcoa)», NoticiarioArqueológico Hispánico. Prehistoria ll,Madrid, pp. 173-210.
- 1988 : «Antecedentes prehistóricos deEuskal Herria: Bases estratigráficas», IICongreso Mundial Vasco. Congreso deHistoria, Tomo I, Vitoria - Gasteiz, pp. 15-35.
BARANDIARAN MAESTU, I. Y VALLESPI, E.- 1984 : Prehistoria de Navarra, Pamplona.
96
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
BARANDIARAN MAESTU, I. Y VEGASARAMBURU, J. I.- 1990 (Dir.): Los grupos humanos en la
prehistoria de Encia y Urbasa: Análisiscultural de asentamientos, sistemas deexplotación, modos de vida y ritosdesde el Neolítico hasta el final de laEdad Antigua, Colección Barandiarán, 6,San Sebastián.
BARKER, P.- 1989 : Techniques of archaelogical
excavation, B.T. Batsford Ltd., London.BARRIL, M.
- 1979 : «Materiales cerámicos en lacuenca del río Sosa (Huesca): Unaaportación al Bronce Medio-Final delvalle del Segre-Cinca», Memoria deLicenciatura, Madrid.
- 1982 :«Las hachas de rebordes del N. E.Peninsular» ,4rt Col-loqui Internacionald'arqueologia de Puigcerdà, Homenatgeal Dr. Miquel Oliva Prat, Puigcerdà.
BARRIL, M. ; DELIBES, G. Y RUIZ ZAPATERO, G.- 1982 : «Moldes de fundición del Bronce
Final procedentes de «El Regal dePidola, Huesca», Trabajos de Prehistoria,39, Madrid, pp. 369-383.
BARRIL, M. Y RUIZ ZAPATERO, G.- 1980 : «Las cerámicas con asas de
apéndices de botón del NE. de laPenínsula Ibérica», Rabajos dePrehistoria, 37, Madrid, pp. 181-219.
BATALLER, R.- 1954 a : «Estudio de los restos animales
procedentes de la estaciónprotohistórica de Cortes de Navarra»,Excavaciones en Navarra, vol. III,Pamplona, p. 57.
- 1954 b : «Complemento al estudio de losrestos animales procedentes de laestación protohistórica de Cortes deNavarra», Excavaciones en Navarra, vol.II, Pamplona, p. 119.
BEGUIRISTAIN GURPIDE, M.ª. A. Y JUSUESIMONENA, C.- 1986 : «Prospecciones arqueológicas en
el reborde occidental de la Sierra deUjué (Navarra)», Trabajos deArqueología Navarra, 5, Pamplona, pp.77-109.
BELTRAN MARTINEZ, A.- 1960 : «La indoeuropeización del valle
del Ebro», Primer Simposium de
Prehistoria Peninsular, Pamplona,pp.103-124.
- 1980 (Dir.): Atlas de Arqueología yPrehistoria Aragonesas, I, Zaragoza.
BINFORD, L. R.- 1988 : En busca del pasado, Editorial
Crítica, Barcelona.BLASCO BOSQUED, M.ª. C.
- 1973 : «Cerámica excisa de «El Redal» enel Museo de Logroño», Miscelanea deArqueología Riojana, Logroño,pp. 101-126.
- 1974 : «Notas sobre la cerámica de ElRedal (Logroño)», MiscelaneaArqueológica, I, Barcelona, pp. 175 186.
- 1982: «Consideraciones sobre elHorizonte Cogotas y algunos paralelostranspirenaicos», 4, Col-loquiInternacinal d’arqueologia de Puigcerdà,Puigcerdà, pp. 169-180.
BLOT, J.- 1976: «Tumulus de la région de Sare
(Labourdi) (Compte rendu de fouilles)»,Munibe, 28, San Sebastián, pp. 287-303.
- 1977: «Les cromlechs d’Errozaté etd’Okabé (Compte rendu de foulles)»,Munibe, 29, San Sebastián, pp. 287-303.
- 1978: Le tumulus cromlech de Méatzé(Méatzé V) (Commune de Banca).Compte rendu de foulles», Munibe, 29,San Sebastián, pp. 59-64.
- 1979: « Les rites d’incineration en PaysBasque durant la Protohistoire», Munibe(Antropologia-Arkeologia), 31, (3.4),SanSebastián.
- 1984 a: «Les cromlech d’Apatesaro I et Ibis (Compte rendu de foulles),Munibe,36, San Sebastián, pp. 91-97.
- 1984 b: «Les cromlechs d’Apatesaro IV(Compte rendu de foulles), Munibe, 36,San Sebastián, pp. 99-104.
- 1986: «Le tumulus cromlech de Zaho ll(Compte rendu de foulles), Munibe, 38,San Sebastián, pp. 97-106.
- 1987: «Le cercle de pierres de SohandiII (Compte rendu de foulles), Munibe, 39,San Sebastián, pp. 121-128,
- 1988 a: «Le tumulus d’Apatesaro V(Compte rendu de foulles), Munibe, 40,San Sebastián, pp. 89-94.
- 1988 b: «Le tumulus cromlech deMillagate IV (Compte rendu de foulles),Munibe, 40, San Sebastián, pp. 95-103.
97
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
- 1990 «L'Age du Fer en Pays Basque deFrance», Munibe, 42, San Sebastián, pp.181 -187.
BOSCH GIMPERA, P.- 1915 : «La cerámica Halstáttiana en las
cuevas de la provincia de Logroño y suocupación en distintas épocas», Boletínde la Real Sociedad Española deHistoria Natural.
- 1921 : «Los celtas y la civilización célticaen la Península Ibérica», Boletín de laSociedad Española de Excursionistas,XXX, pp. 248-301.
- 1923 a : «EI problema etnológico vasco yla arqueología», Revista Internacional deEstudios Vascos, Paris-San Sebastián.
- 1923 b : «Notes de prehistoriaAragonesa», Bulletí de I’AssociacióCatalana d’Antropologia Etnología yPrehistoria, t. 1, Barcelona, pp. 15-68.
- 1932 a : Etnología de la PenínsulaIbérica, Barcelona.
- 1932 b : «Los celtas y el País Vasco»,Revista Internacional de Estudios Vascos,París-San Sebastián, pp 457-486.
- 1933 : «La primera invasión céltica enEspaña hacia el 900 a. de C.comprobada por la arqueología»,Investigación y progreso, VII, pp. 343-350.
- 1939 : «Two celtic waves in Spain», TheSir John Rhys Memorial Lecture,Londres, pp. 1-126.
- 1944 : El poblamiento antiguo y laformación de los pueblos de España,Mexico
- 1951 : «Celtes e Ilirios», Zephyrus, 11,Salamanca, pp.141-154.
- 1960 : El problema indoeuropeo, Mexico.BURILLO MOZOTA, F.
- 1981 : «Hallazgos de la Primera Edaddel Hierro en el curso final de la Huerva(Zaragoza)», Bajo Aragón Prehistoria, III,pp. 63-83.
- 1990 (Coord.): Necrópolis celtibéricas, IISimposio sobre celtíberos, Zaragoza.
- En prensa : «Sustrato de las etniasprerromanas valle del Ebro-Pirineos»,Congreso de paletnología de laPenínsula Ibérica, Madrid.
BURILLO, F Y FANLO, J.- 1979 : «El yacimiento del Cabezo de la
Cruz (La Muela, Zaragoza)»,Cesaraugusta, 47-48, Zaragoza, pp. 39-95.
BURILLO MOZOTA, F.; GUTIERREZ ELORZA,M. Y PEÑA MONNE, J.L.- 1981 : «EI cerro del Castillo de Alfambra
(Teruel). Estudio interdisciplinar degeomorfología y arqueología», Kalathos,1, Teruel, pp. 7-63.
BURILLO MOZOTA, F. Y PICAZO, J.- 1983 : La Hoya Quemada de Mora de
Rubielos, Teruel.BURLEIGH, R.; AMBERS, J. Y MATTHEWS, K.
- 1983 : «British Museum NaturalRadiocarbon Measurements XVI»,Radiocarbon, 25, (l), London, pp. 39-58.
CABRE AGUILO, J.- 1929 : «Cerámica de la segunda mitad
de la Epoca del Bronce en la PeninsulaIbérica», Actas y Memorias de laSociedad Española de AntropologíaEtnografía y Prehistoria, VIII, Madrid.
CASADO, M.ª. P. Y HERNANDEZ VERA, J. A.- 1979: «Materiales del Bronce Final en la
Cueva de los Lagos (Logroño)»,Caesaraugusta XLVII-XLVIII, pp. 97-122.
CASTAÑOS, P.- 1988: «Estudios de los restos óseos de
«(Muru-Astrain)», Trabajos de ArqueologíaNavarra, 7, Pamplona, pp.221.235.
CASTIELLA RODRIGUEZ, A.- 1975: «Cata en el poblado de la Edad
del Hierro de Muru-Astrain(Navarra)», Noticiario ArqueológicoHispanice, 4, Madrid. pp 243-264..
- 1977 : La Edad del Hierro en Navarra yLa Rioja, Pamplona.
- 1979: «Memoria de los trabajosarqueológicos realizados en el pobladoprotohistórico de El Castillar(Mendavia)», Trabajos de Arqueología.Navarra, 1, Pamplona.
- 1985: «El Castillar de Mendavia. Pobladoprotohistórico», Trabajos de ArqueologíaNavarra, 4, Pamplona, pp. 65-143.
- 1986: «Nuevos yacimientosprotohistóricos en Navarra», Trabajos deArqueología Navarra, 5, Pamplona, pp.133-173.
- 1986-87: «Aspectos generales delpoblado protohistórico de El Castillar deMendavia (Navarra), Zephyrus, XXXIX-XL, Salamanca, pp. 239-250.
- 1988: «Asentamientos prehistóricos deSansol (Muru - Astrain, Navarra).Memoria de excavación 1986-87»,Trabajos de Arqueología Navarra, 7,
98
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Pamplona, pp. 145-220.- 1990: «Enterramientos en el contexto
protohistórico de Sansol (Muru-Astrain,Navarra)», Necrópolis Celtibéricas,BURILLO, F. (Coord.), Zaragoza, pp.149-157.
- En prensa: « El Ebro, vía fundamental enla transmisión cultural protohistórica»,II Congreso de Historia de Navarra,Pamplona-lruñea,
CAVA, A. Y BEGUIRISTAIN, M.ª. A.- 1987: «Cronología absoluta de la
estratigrafía del abrigo de la Peña(Marañón, Navarra)», Veleia, 4, Vitoria,pp. 119-126.
CAVALLI-SFORZA, L.L.- 1988: «The Basque population and
ancient migrations in Europe»,II Congreso Mundial Vasco, Munibe,Suplemento, 6, Donostia, pp. 129-137.
CONTRERAS CORTES, F.- 1984: «Clasificación y tipología en
arqueología. Un camino hacia lacuantificación», Cuadernos dePrehistoria, 9, Granada, pp. 327-385.
CORCHON, M.ª. S.- 1972: «La estratigrafía de cueva Lóbrega
(Torrecilla de Cameros, Logroño)»,Noticiario arqueológico Hispánico,Prehistoria, I, Madrid, pp. 61-117.
CHANG, K. F.- 1976: Nuevas perspectivas en
arqueología, Madrid.CHAPA, T. Y DELIBES, G.
- 1983: « El Bronce Final», Manual deHistoria Universal Nájera, I, Prehistoria,Madrid, pp. 492-548.
CHAPMAN, J. C.- 1982: «The secondary productsrevolution and the limitations of theNeolithic» Bulletin Institute of Archaeology,19, London, pp. 107-112.
CHAUCHAT, C.- 1974: «Trois datations radiocarbone
concertant la préhistoire récente du PaysBasque», Bulletín du Museé Basque,Bayonne, pp. 227-229.
CHILDE, V. G.- 1956: Piecing together the past. The
interpretation of archaeological data,London.
- 1961: The down of European civilitation,London.
DELIBRIAS, G.; GUILLIER, M.T.; EVIN, J.;THOMMERET, J.; THOMMERET, Y.- 1976: « Datations absolutes des depôts
quaternaires et des sites préhistoriquespar le Méthode du Carbone 14», LaPrehistoire Française, Tome I y II, CNRS,París.
DEREC, N.- 1984: «Cultura», Gran Larousse
Universal, Burrell i Floria, G. (Dir. Ed.Española), Plaza & Janés, Barcelona,pp. 3470-3472.
DRAGADZE, T.- 1980: «The place of «ethnos» theory in
soviet antropology», Soviet and westerAntropology Gellner, E. (Ed.), Duckwork,Londres, pp. 161-170.
EIROA, J. J.- 1980: « Las migraciones célticas en
Aragón», Alcores, 13, Huesca.ESPINOSA, U. Y GONZALEZ BLANCO, A.
- 1979: « Mas del Hambre. Un poblado dela primera edad del Hierro», BajoAragón Prehistoria, I, pp. 17-35.
FATAS, G.- 1974: « Los sedetanos como instrumento
de Roma: La importancia y significaciónde la salduie Ibérica en la romanización
de la cuenca del Ebro», Homenaje a PíoBeltrán. Anejos del Archivo Español dearqueología, VII, Madrid-Zaragoza, pp.105-119.
FERNANDEZ AVILES, A.- 1956: «Excavaciones en Logroño.
Campaña de 1945 Monte Cantabria y ElRedal», Berceo, XI, Logroño, pp. 328.343.
- 1959: «Excavaciones en el Redal(Logroño)», V Congreso Nacional deArqueología, Zaragoza, pp. 160-166.
FERNANDEZ CASTRO M.ª. C.- 1988: Arqueología Protohistórica de la
Península Ibérica. (siglos X a VIII a.C.),Madrid.
GALILEA, F.- 1983: «Aproximación a la demografía en
Euskalherria Sur durante el III-II milenioa. C.» , Estudios de Arqueología Alavesa,Il, Vitoria, pp.35379.
GARCIA BELLIDO, A.- 1950: «Algunos problemas relativos a las
invasiones indoeuropeas en España»,Archivo Español de Arqueología, XXIII,Madrid, pp. 487-496.
99
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
- 1951: «Esquema de la indogermanizaciónde España», Argensola, ll, número 8,Huesca, pp. 321-328.
GIL FARRES, O.- 1951: « Consideraciones sobre la Edad
del Hierro en la cuenca del Ebro»,Archivos, Bibliotecas, Museos, LVII,Madrid, pp. 212-214.
- 1952: « Excavaciones en Navarra.Cortes II. Campañas de 1947 a 1949»,Príncipe Viana, 46-47, Pamplona, pp. 9-40.
- 1953: «Cortes de Navarra, III. Campañasrealizadas en el Alto de la Cruz deCortes de Navarra entre 1950 y 1952»,Princpe Viana, 50-51, Pamplona, pp. 9-46.
GIL ZUBILLAGA, E. Y FILLOY NIEVA, I,- 1986: «El poblamiento durante la Edad
del Hierro en Treviño occidental.Ordenación y jerarquización delHábitat», Estudios de Arqueologíaalavesa, 13, Vitoria-Gasteiz, pp. 149-217.
GILMAN, A. Y THORNES, J. B.- 1985: El uso del suelo en la Prehistoria
del Sudeste de España, Fundación JuanMarch, Serie Universitaria, 227, Madrid.
GONZALEZ DE DURANA, J. M. Y LLANOSACEBO H. J.- 1988: « Estado actual de las
investigaciones arqueofísicas en laprovincia de alava: la prospección porcampos eléctricos de los yacimientosarqueológicos de La Hoya e Iruña», IICongreso Mundial Vasco, Munibe,Suplemento, 6, Donostia, pp. 73-81.
HARDING, A. F.- 1980 : «Radiocarbon calibration and the
chronology of the european BronzeAge», Archeologické Rozhledy, 32,Praga, pp. 178-185.
HARRIS, E. C.- 1975: « The stratigraphic sequence: a
cuestion of time», World Archaeology 7,nº 1, pp. 109-121.
- 1991: Principios de estratigrafíaarqueológica, Barcelona.
HARRISON R.J.- 1984: «Nuevas bases para el estudio de
la paleoeconomía de la Edad del Bronceen el Norte de España», ScriptaPraehistorica Francisco Jordá Oblata,Salamanca, pp. 287-315.
HARRISON, R.J. Y MEEKS, N.D- 1987: «Gloss on flint tools from the
Bronze Age settlement of Moncín,Borja(Prov. Zaragoza)», MadriderMitteilungen, 28, Madrid, pp. 44-50.
HARRISON, R.J. Y MORENO, G.- 1985: «El policultivo ganadero o la
revolución de los productossecundarios», Trabajos de Prehistoria,42, Madrid, 51-82.
HARRISON, R.J.; MORENO, G.; LEGGE, A.J.- 1981: «New aspects of the Bronce Age
in Aragón: excavation at Moncín, Borja(Prov. Zaragoza), Spain. Earlysettlementent in the westerMediterranean islands and peripheralareas». (W. Waldren et alii Ed.), BARinternational Series 229, Oxford, pp.1085-1092.
- 1987: «Moncín: poblado prehistórico dela Edad del Bronce (I).», NoticiarioArqueológico Hispánico, Vol. 29, Madrid,pp. 9-102.
HATT J.J.- 1961: «Chronique de Protohistoire V. Une
nouvelle Chronologie de I’Age du BronzeFinal; esposés critiques du systèmechronologique de H. Müller Karpe»,Bulletin de la Société PréhistoriqueFançaise, LVIII, París, pp. 185-195.
HERNANDEZ VERA, J.A.- 1983 «Difusión de elementos de la
Cul tura ¿? hacia e l val le delEbro» Coloquio sobre Historia de LaRioja, Logroño, pp.65-89.
HOZ, J. De- 1963: « Hidronimia antigua en la
Península Ibérica», Emerita, 31, pp. 227-242.
KIMMING, W.- 1954: «Zur urnenfelder in
Südwesteuropa», Festschrift für PeterGoessler, Stuttgar, pp. 67-87.
KRAFT, G.- 1927: «Beiträge zur Kenntnis der
Urnenfelderkultur in Süddeutschland(Hallstat)», Bonner Jahrbüchern, Helf,131.
LLANOS ORTIZ DE LANDALUZE, A.- 1970: «Excavaciones en el Castro del
Castillo de Henayo, Alegría (Alava)»,Estudios de Arqueología Alavesa, 4,Vitoria, pp. 294-295.
100
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
- 1978 a: «EI Bronce Final y la Edad delHierro en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya»,2º Col-loqui internacional d’arqueologiade Puigcerdá, Puigcerdá, pp.119-127.
- 1978 b: «Bizkar: nuevo yacimiento dedepósito en hoyos de incineración enAlava», Estudios de ArqueologíaAlavesa, 11 ,Vitoria-Gasteiz, pp. 45-72.
- 1981: «Urbanismo y arquitectura en elprimer milenio antes de Cristo», Elhábitat en la Historia de Euzkadi, Bilbo,pp. 49-73.
- 1981/1982 1987 «Poblado de la Hoya»,Arkeoikuska, Eusko Jaularitza, Vitoria-Gasteiz.
- 1983: La Hoya. Un poblado del primermilenio antes de Cristo, Vitoria.
- 1988: «Poblado de La Hoya (Laguardia,Alava)», Celtíberos, Zaragoza, pp. 68-71.
- 1990: «La Edad del Hierro y susprecedentes en Alava y Navarra»,Munibe, 42, San Sebastián, pp. 167-179.
- 1991: «Dos nuevos yacimientos delhorizonte Cogotas I, en Alava. El depósitoen hoyo de «La Paul» y Cueva de losGoros» Cuadernos de sección.Prehistoria-Arqueología/Eusko Ikaskuntza,4, San Sebastián, pp. 219-238.
-En Prensa: «El Poblamiento en el AltoValle del Ebro» III Simposium sobreCeltíberos, Daroca.
LLANOS, A. ET ALII.1987: Carta Arqueológica de Alava,Gasteiz.
LLANOS, A.; APELLANIZ, J. M.; AGORRETA,J. A. Y FARIÑA, J.1975: «EI castro del Castillo de Henayo(Alegría, Alava). Campañas de 1969-70»,Estudios de Arqueología Alavesa, 8,Vitoria-Gasteiz, pp.87.212.
LLANOS, A. Y VEGAS, J. I.- 1974: «Ensayo de un método para el
estudio y clasificación tipológica de lacerámica», Estudios de ArqueologíaAlavesa, 6, Vitoria, pp.265313.
MALUQUER DE MOTES NICOLAU, J.- 1954 : El yacimiento hallstáttico de
Cortes de Navarra. Estudio crítico I,Pamplona.
- 1958: El yacimiento hallstáttico deCortes de Navarra. Estudio crítico II,Pamplona.
- 1968: «Panorama económico de laPrimera Edad del Hierro», Estudios deEconomía Antigua de la PenínsulaIbérica, Barcelona.
- 1971: «Late Bronze and Early Iron in theValley of the Ebro», The EuropeanComunity in the Later Prehistory,Londres, pp. 105-120.
- 1985: «Cortes de Navarra. Exploracionesde 1983», Trabajos de ArqueologíaNavarra, 4, Pamplona, pp. 41-64.
MALUQUER DE MOTES, J.; GRACIA, F. YMUNILLA, G.- 1986: «Alto de la Cruz, Cortes (Navarra).
Campaña 1986», Trabajos deArqueología Navarra, 5, Pamplona, pp.111-132.
- 1988: «Alto de la Cruz, Cortes deNavarra. Campañas 1986-87», Trabajosde Arqueología Navarra, 7, Pamplona-Iruñea, pp. 326-330.
- 1990: «Alto de la Cruz Cortes deNavarra», Trabajos de ArqueologíaNavarra, 9, número monográfico,Pamplona-lruñea, pp. I-247.
MARIEZKURRENA, C.- 1979: «Dataciones de radiocarbono
existentes para la prehistoria vasca»,Munibe, 31, Donostia, pp. 33 y SS.
- 1990: «Dataciones absolutas para laprehistoria vasca», Munibe, 42,Donostia, pp. 241-252.
MARIEZKURRENA, K.- 1986: «La cabaña ganadera del Castillar
de Mendavia (Navarra)», Munibe, 38,Donostia, pp. 119-169.
MARTINEZ NAVARRETE, M.ª. I.- 1989: Una revisión crítica de la
prehistoria española: la Edad delBronce como paradigma, Madrid.
MARTINEZ NAVARRETE, M.ª. I. Y VICENTGARCIA, J.M.- 1984: «La periodización: un análisis
histórico-crítico», Trabajos de Prehistoria,41, Madrid, pp. 343-352.
MARTINEZ SANTAOLALLA, J.- 1946: Esquema paletnológico de la
Península Hispánica, Madrid.MAYA I GONZALEZ, J. L.
- 1981: «La edad del Bronce y la PrimeraEdad del Hierro en Huesca», I Reuniónde Prehistoria Aragonesa, Huesca, pp.129-163.
101
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
MERCADAL FERNANDEZ, O; CAMPILLOVALERO, D.; PEREZ-PEREZ, A.- 1990: «Estudio paleoantropológico de
los restos infantiles del Alto de la Cruz.Campañas 3/1987 y 4/1988», Alto de laCruz, Cortes de Navarra, Campañas,1986-1988, Maluquer de Motes et alii,Pamplona, pp.219.243.
MILOJCIC, V.- 1957: «Zur Anwendbarkeit der C14-
Datierung in der Vorgeschinchts-forschung», Germania, 35.
MOHEN, J.P.- 1980: «L’Age du Fer en Aquitaine»,
Memoires de la Societe PrehistoriqueFrançaise, Tome 14, París.
MOLINA, F. Y ARTEAGA, O.- 1976: «Problemática y diferenciación en
grupos de la cerámica con decoraciónexcisa en la Península Ibérica»,Cuadernos de Prehistoria, 1, Granada,pp.175-214.
MORALES MUÑIZ, A.- 1990: « Arqueozoología teórica: usos y
abusos reflejados en la interpretación delas asociaciones de fauna deyacimientos antrópicos», Trabajos dePrehistoria, 47, Madrid, 251-290.
MORENO LOPEZ, G.- 1985: « Informe sobre el yacimiento
arqueológico de Moncín (Borja,Zaragoza)», Arqueología Aragonesa,1984, Zaragoza, pp. 31-37.
MORENO LOPEZ, G. Y ANDRES, T.- 1987: «Informe sobre el yacimiento
arqueológico de Moncín (Borja-Zaragoza). Campaña de 1985»,Arqueología Aragonesa, 1985, Zaragoza,pp. 61-64.
NUIN CABELLO, J. Y BORJA SIMON, J. A.- 1991: «El poblamiento holocénico y su
medio en las cuencas prepirenaicas dePamplona y Aoiz-Lumbier», Cuadernosde Sección. Prehistoria -Arqueología /Eusko Ikaskuntza, 4, San Sebastián, pp.61-96.
OLAETXEA ELOSEGI, C.- 1991: «Prospección arqueológica
orientada a la localización de pobladosde la Edad del Hierro en Gipuzkoa,campañas de 1987-88 y 1989-90»,Cuadernos de Sección. Prehistoria -
Arqueología/ Eusko Ikaskuntza, 4, SanSebastián, pp. 197-218.
ONA GONZALEZ, J.L.- 1984: «EI poblamiento rural de época
romana en una zona de la ribera deNavarra» Arqueología Espacial, 5,Teruel, pp. 71-93.
ORTIZ, L.; VIVANCO, J. J.; FERREIRA, A.;LOBO,-P.; MUÑOZ, M.ª. D. PINILLOS, R.;TARRINO, J. M.ª.; TARRIÑO, A.- 1990: «El hábitat en la Prehistoria en el
Valle del Río Rojo (Alava)», Cuadernosde Sección Prehistoria-Arqueología /Eusko Ikaskuntza, 3, San Sebastián.
ORTON, C.- 1988: Matemáticas para arqueólogos,
Alianza Editorial, Madrid.PEÑALVER, X.
- 1987: «Mulisko gaineko indusketaarkeologikoa. Urnieta - Hernani(Gipuzkoa)», Munibe (Antropologia -Arkeologia), 39, San Sebastián, pp. 93 -120.
PEREZ CASAS, J. A.- 1988: « La necrópolis del Cabezo de
Ballesteros», Celtíberos, Zaragoza,pp.81.44.
RADIOCARBON- 1969: vol. 11, New Haven, p.82.- 1987: vol 29, p. New Haven, 193
RAMOS MILLAN, A.- 1986: «Procesos postdeposicionales y
explotación eficaz del registroarqueológico. La recuperación de lascoordenadas del posicionales delcomponente material)), ArqueologíaEspacial, 7, Teruel, pp. 81 - 108.
RAMOS MILLAN, A. Y RIESCO GARCIA, J. C.- 1982 : «La villa romana de Las Canteras
(Chipiona, Cádiz). Procesos formativos ytransformativos del registro arqueológicoe inferencias preliminares delasentamiento», Cuadernos dePrehistoria, 7, Granada, pp. 375 y 416.
REINECKE, P.- 1902: «Zur chronologie der Zweiten
Halfte des Bronzealters in Südn undNorddeuschland», Correspondensblatder deutchen Gessellschaft fürAntrhopologie, pp. 17-27.
RENFREW, C.- 1986: El alba de la civilización. La
revolución del radiocarbono y la Europaprehistórica, Madrid.
102
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO
- 1990: Arqueología y lenguaje. Lacuestión de los orígenes indoeuropeos,Barcelona.
R E Y , J .- 1987: «La población prehistórica del
interfluvio Fumen-Alcanadre», Bolskan,4, Huesca, pp. 67-122.
ROWLANDS, M. J.- 1984: «Conceptualizing the european
Bronze and early Iron Ages» Europeansocial evolution. Archeologicalperspectives, Bintliff, J. (Comp.),Bradford Univesity, pp. 147-156.
ROYO GUILLEN, J.I.- 1985: «EI yacimiento de «los Castellets
de Mequinenza» (Zaragoza) y sunecrópolis tumular de inhumación eincineración, Campañas 1983 y 1984»,Arqueología Aragonesa 1984, Zaragoza,pp 47-54.
- 1987: «La necrópolis tumular de «LosCastellets» de Mequinenza (Zaragoza).Campaña de 1985», ArqueologíaAragonesa, 1985, pp. 71-74.
- 1990: «La necrópolis de los Campos deurnas del Valle Medio del Ebro comoprecedente del mundo funerarioceltibérico», Necrópolis celtibéricas, IIsimposio sobre celtíberos, Burillo, F.(Coord.), Zaragoza, pp.123.136.
RUIZ RODRIGUEZ, A.; MOLINOS MOLINOS,M. Y HORNOS MATA, F.- 1986: Arqueología en Jaén (Reflexiones
desde un proyecto arqueológico noinocente), Jaén.
RUIZ ZAPATERO, G.- 1979: «EI Roquizal del Rullo:
Aproximación a la secuencia cultural ycronológica de los C.U. del BajoAragón», Trabajos de Prehistoria, 36,Madrid, pp, 247-287.
- 1982: «El poblado prehistórico deSiriguarach (Alcañiz, Teruel)», Teruel, 67,Teruel, pp. 23-54.
- 1983-85: los Campos de Urnas de/ NE.de la Península Ibérica, UniversidadComplutense, Madrid.
- 1984: «Cogotas I y los primeros«Campos de Urnas en el Alto Duero»,Actas del Primer Symposium deArqueología soriana, Soria, pp.171.185.
- 1985: «Una cabaña de «Campos deUrnas» en los Regallos (Candasnos,
Huesca)», Bolskam, 2, Huesca, pp.77.109.
- 1988: «La prospección arqueológica enEspaña: pasado, presente y futuro»,Arqueología Espacial, 12, Lisboa-Teruel,pp. 33-47.
- 1991: «Teoría y Metodología enArqueología», XX, Congreso Nacional deArqueología, Zaragoza, pp. 11-21,
RUIZ ZAPATERO, G. Y BURILLO MOZOTA, F.- 1988: «Metodología para la investigación
en arqueología territorial», II CongresoMundial Vasco, Munibe, suplemento, 6,Donostia, pp. 45-64.
RUIZ ZAPATERO, G. Y CHAPA BRUNET, T.- 1990: «La arqueología de la muerte:
Perspectivas teórico-metodológicas»,Necrópolis Celtibéricas, Burillo, F.(Coord.), Zaragoza, pp. 357-372.
RUIZ ZAPATERO, G. Y FERNANDEZMARTINEZ, V.- 1985: «Cortes de Navarra: un modelo
económico de la Ia Edad del Hierro en elNordeste de la Península Ibérica», XV//Congreso Nacional de Arqueología,Zaragoza, pp. 371-392.
RUIZ ZAPATERO, G.; LORRIO ALVARADO, A.;MARTIN HERNANDEZ, M.- 1986: «Casas redondas y rectangulares
de la Edad del Hierro: aproximación a unanálisis comparativo del espaciodoméstico», Arqueología Espacial, 9,Teruel, pp. 79-101.
SAENZ DE URTURI RODRIGUEZ, F.- 1983: « Estudio de las cerámicas
grafitadas en yacimientos alaveses»,Estudios de Arqueología Alavesa, 11,Vitoria-Gasteiz, pp. 387-405.
- 1981/82-1990: «Castros de Lastra»,Arkeoikuska, Eusko Jaularitza, Vitoria-Gasteiz.
SANCHEZ DELGADO, A.C. Y UNZUURMENETA, M.- 1985: «Prehistoria y Edad del Hierro en
Navarra», Panorama, 2, Pamplona.SCHIFFER, M. B.
- 1983: «Toward the identification offormation processes, AmericanAntiquity 48, (4), pp. 675 -706.
- 1988: «The structure of thearchaeological theory», AmericanAntiquity, 53, (3), pp. 461-485.
103
JOSÉ ANGEL BORJA SIMÓN
SCHUBART, H.- 1971: «Acerca de la cerámica del
Bronce Tardío en el sur y oestepeninsular», Trabajos de Prehistoria, 28,Madrid, pp. 153-182.
SESMA SESMA, J.- 1988: «Prospecciones en la Bardena
Blanca», Trabajos de ArqueologíaNavarra, 7, Iruñea, pp. 355-359.
- 1991: «Monte Aguilar: Un poblado delBronce Medio-Tardío en las BardenasReales de Navarra», XX CongresoNacional de arqueología, Zaragoza, pp.307-313.
SESMA SESMA, J. Y GARCIA GARCIA, M.ª L.- 1991: «Prospecciones en la Bardenas
Reales de Navarra: 1990», Cuadernosde Sección. Prehistoria-Arqueología/Eusko Ikaskuntza, 4, San Sebastián, pp.97-120.
SHERRAT, A. G.- 1981: «Plough and pastoralism: aspects
of the secundary products revolution»,Pattern of the past, Hodder, I; Isaac, g.and Hammond, N. (Eds), London, pp.261-305.
SULLIVAN, A. P.- 1978: « Inference and evidente: a
discussion of the conceptual problems»,Advancesin archeological method andtheory, Schiffer, M. B.(Ed.), vol. 1, NewYork, pp. 105-141
TARACENA AGUIRRE, B.- 1940: «La antigua población de La
Rioja», Archivo Español de arqueología,40, Madrid, pp. 157-176.
TARACENA AGUIRRE, B. Y GIL FARRES O.- 1951: « Cortes de Navarra I. Los
poblados de la edad del Hierro,superpuestos en el «Alto de la Cruz».Excavaciones en Navarra», Principe deViana, XII, Pamplona, pp. 211-232.
TOVAR, A.1957: «Las invasiones indoeuropeas,problema estratigráfico», Zephyrus, VIII,pp. 77-83.
TRIGER, B. C.1986: «Prospects for a WorldArchaeology», World Arheology 18, (1),pp. 1- 20.
UGARTECHEA, J.M.; LLANOS, A.; FARIÑA,J.; AGORRETA, J.A.1965: «El Castro de las Peñas de Oro(Valle de Zuya, Alava), I, ll, III. Campañasde excavaciones, 1964,1965,1966»,Boletín de la Institución Sancho el Sabio,IX, 1-2, Vitoria, pp. 121-156.1969: «El Castro de las Peñas de Oro(Valle de Zuya, Alava), IV campaña deexcavaciones 1967)» Boletín de laInstitución Sancho el Sabio, XIII, Vitoria,pp. 211-220.1971: «El Castro de las Peñas de Oro(Valle de Zuya, Alava)», InvestigacionesArqueológicas en Alava, Vitoria, pp. 271.263.
UNTERMANN, J.- 1963: «Estudio sobre las áreas
lingüísticas pre-romanas de la PenínsulaIbérica», Archivo de PrehistoriaLevantina, X, pp. 165-192.
- 1965: « Elementos de una atlasantroponímico de la Hispania Antigua»,Biblioteca Praehistórica Hispánica, VII.
VEGAS ARAMBURU, J. I.- 1985: «Excavaciones en las campas de
Itaida», Estudios de ArqueologíaAlavesa, 12, Vitoria, pp. 29-58.
- 1988: «Revisión del fenómeno de loscromlechs vascos», Estudios deArqueología Alavesa, 16, Vitoria, pp. 235-444.
VILASECA, S.- 1963: «La necrópolis de Can Canyis»,
Trabajos de Prehistoria, 9, Madrid.WERNER, S.
- 1987-88: «Consideraciones sobre lacerámica con decoración grafitada de laPenínsula Ibérica», Kalathos, 7-8, Teruel,pp. 225-234.
WOOD, W. R. Y JOHNSON, D. L.- 1979: «A survey of disturbance
processes in archaeological siteformation», Schiffer, M. B. (Ed.), pp. 315-381.
ZULUETA, M. J. Y ZUMALABE, F. J- 1990: «Cartografía de los yacimientos
Pre y Protohistóricos del País Vasco»,Munibe, 42, San Sebastián, pp. 305-317.
104
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Mapa 1. Geografía física del Alto Valle del Ebro
Mapa 2. Invasiones centroeuropeas según Almagro y Bosch Gimpera (vid. leyenda).
1 0 5
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Mapa 3. Invasiones indoeuropeas según Bosch Gimpera (1939).
Mapa 4. Invasiones Indoeuropeas según Beltrán y Martínez Santaolalla (vid. leyenda).
106
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Mapa 5. Distribución de las prospecciones intensivas, extensivas y del patrimonioen el Alto Ebro (Según Texto del punto 2.2.1.).
107
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Mapa 6. Distribución de las necrópolis de incineración (según Royo 1990 y Llanos 1990) y secuenciasestratigráficas de la fase final de la Prehistoria en el Alto Valle del Ebro (basado en el texto.
Compárese su distribución con la propuesta del mapa 8.1. Quintalenez (BU); 2. La Cascajera (BU); 3. Miraveche (BU); 4. Doroño (AL); 5. Landatxo (AL);6 Arce Mirapérez (BU); 7. La Hoya (AL); 8. La Redonda (RI); 9. Etxauri (NA); 10. La Torraza (NA);11. La Atalaya; 12. Mallén (ZA); 13. Cabezo de las Viñas (ZA); 14. Burrén y Barrena (ZA); 15. ElQuez (ZA); 16. Embalse de Yesa (ZA); 17. Busal (ZA); 18. Corral de Mola (ZA); 19. Tiñica (ZA);20. Castros de Lastra (AL); 21. Castro de Berbeia (AL); 22. Castro de las Peñas de Oro (AL); 23.La Hoya (AL); 24. Castillo de Henaio; 25. El Castillar de Mendavia (NA); 26. Partelapeña (RI); 27.Muru-Astrain (NA), 28. Alto de la Cruz (NA); 29 Monte Aguilar (NA); 30. Moncín (ZA).
108
LA FASE FINAL DE LA PREHISTORIA RECIENTE EN EL ALTO VALLE DEL EBRO.
Mapa 7. Distribución de las dataciones realizadas en yacimientos del Final del Bronce y Edad del Hierro.
1 0 9
JOSÉ ANGEL BORJA SlMÓN
Mapa 8 Distribución general y linea divisoria entre las zonas con predominio de evidencias megalíticas yde poblados respectivamente. Esta distribución puede aplicarse con carácter más general al concepto
de «tierras altas y tierras bajas» que hemos venido utilizando a lo largo del texto.
110