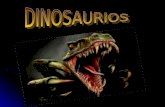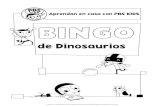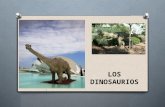La Hora de Los Dinosaurios
description
Transcript of La Hora de Los Dinosaurios
-
159
Vargas, A. 1992. Magdalena Medio Santandereano: Colonizacin y conflicto armado. Bogot: CINEP. Vega-Redondo, F. et al.1998. "Evolving Aspirations and Cooperation", Journal of Economic Theory, 80: 292-331. Virilio, P. 1996. Velocidad, Guerra y Vdeo. Astrlago, mayo: 63-74. Young, H.P. 1998. Individual Strategy and Social Structure. Princeton: Princeton University Press. Young, H.P. 1996. The Economics of Convention. Journal of Economic Perspectives 10: 105-22. Young, H.P. 1993. The Evolution of Conventions. Econometrica, 61 : 57-84. Waldman, P. y F. Reinares (eds.). 1999. Sociedades en Guerra Civil, conflictos violentos de Europa y Amrica Latina. Barcelona: Paids. Woodcook, A. Y M. Davis. 1994. Teora de las catstrofes. Madrid: Ctedra, Teorema. Weibull, J. 1997. Evolutionary Game Theory. Cambridge, Mass: MIT Press.
-
158
Roth, A. y I. Erev. 1995. "Learning in Extensive-Form Games: Experimental Data and Simple Dynamic Models in the Intermediate Term", Games and Economic Behavior, Special Issue. Nobel Symposium, 8, June, 164-212. Rubinstein, Ariel, 1998. Modeling Bounded Rationality. Cambridge, Mass: MIT Press. Richardson, L.F. 1960. Arms and Insecurity. Pittsburgh, PA: The Boxwood Press. Rodrguez, N. 1990. Fin del Muro de Berln. Revista de las Fuerzas Armadas, XLV: 89-
94.
Samuelson, L. 1997. Evolutionary Games and Equilibrium Selection. Cambridge, Mass: MIT Press. Snchez, G. y R. Pearanda 1995. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Santaf de Bogot: Grupo editorial CEREC. Schelling, T. 1978. Micromotives and Macrobehavior. New York: Norton. Schelling, T. 1960 The Strategy of Conflict. Cambridge: Harvard University Press. Schelling, T. 1964 Assumptions about enemy behavior, in: E. Quade, ed., Analysis for Military Decisions. R-387, RAND Corporation, Santa Monica. Chicago: Rand-McNallly, pp. 199-216. Shakespeare, N. 1988. "In Pursuit of Guzmn", Granta, 23: 149-196. Silva, O.M. 1999. Desarrollos y cuestiones militares en las FARC, en: Corporacin Observatorio para la paz, Las verdaderas intenciones de las FARC. Bogot: Intermedio Editores. Skarpedas, S. and C. Syropoulos.1996 Can the shadow of the future harm cooperation?, Journal of Economic Behavior and Organization, 29: 355:372. Skarpedas, S. and C. Syropoulos.1995. Gangs as primitive states, in The Economics of organised crime, G. Fiorentini and S. Peltzman (eds.), Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 61-82. Skarpedas, S.1992. Cooperation, Conflict, and Power in the Absence of Property Rights, The American Economic Review, 82:4, pp. 720-739. Tilly, C. 1990. The Formation of National States in Western Europe. Cambridge, MA: Basil Blackwell. Uribe, M.T. 1997. Antioquia: entre la guerra y la paz. Estudios Polticos, 10, ene-jun, 138-149.
-
157
Menard, C. 1996. Teora econmica y organizaciones. Bogot: Norma. Molano, A. 1987. Selva Adentro: Una historia oral de la colonizacin del Guaviare. Bogot: Ancora Editores. Negrete, V. 1994. Los Desplazados por la violencia en Colombia: El caso de Crdoba. Montera: s.e ONeill, B. 1994. Game Theory Models of Peace and War, Handbook of Game Theory with Economic Applications, Aumann, R. and S. Hart, eds. 2: 997-1055. Ortz, C. 1985. Estado y subversin en Colombia: La violencia en el Quindio aos 50. Santaf de Bogot: Grupo editorial CEREC. Osborne, M y A. Rubinstein. 1998. "Games with Procedurally Rational Players", American Economic Review, 88. (Laser script tomado de la pgina Web de Ariel Rubinstein.) Patio, O. 1999. Los lmites de la guerra y los trminos de la paz, en: Corporacin Observatorio para la paz, Las verdaderas intenciones de las FARC. Bogot: Intermedio Editores. Pea, C. 1997. La guerrilla resiste muchas miradas. Anlisis Poltico, No 32: 81-99.
Pcaut, D. 1999. Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia, en: Los Laberintos de la Guerra, Francisco Leal (ed.), Bogot: Tercer Mundo y Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales.
Peate, A. 1999. El sendero estratgico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado, en Reconocer la guerra para construir la paz, M. Deas y M.V. Llorente (comps.), Bogot: Cerec, Uniandes, Norma. Rangel, A. 1999a. Las FARC-EP: una mirada actual, en: Reconocer la guerra para construir la paz, M. Deas y M.V. Llorente (comps.), Bogot: Cerec, Uniandes, Norma.
Rangel, A. 1999b. Colombia: Guerra en el fin del milenio. Bogot: Tercer Mundo.
Rangel, A. 1996. La guerra irregular en Colombia. Anlisis Poltico, No 28: 74-84.
Rangel, A. 1996. Estado actual del conflicto armado en Colombia. Ponencia presentada en el seminario taller sobre el estado del conflicto armado y su solucin negociada. Melgar, Oficina del Alto Comisionado para la paz. Robinson, J. 1950. "An Iterative Method of Solving a Game", in H. Kuhn (ed.), Classics in Game Theory. Princeton, NJ.: Princeton Univesity Press.
-
156
Hirshleifer, J.1985. The expanding domain of economics, The American Economic Review, 75:6 pp.53-67. Hobbes, T. 1999 (1649). Tratado sobre el ciudadano. Madrid: Editorial Trotta.(Edicin de Joaqun Rodrguez Feo.) Hobbes, T. 1994. Leviatn: La materia, forma y poder de un Estado eclesistico y civil. (Traduccin, prlogo y notas de Carlos Mellizo). Barcelona: Atalaya. Hobsbawm, E.J. 1968. Rebeldes Primitivos. Madrid: Ariel. Kadera, K.M. 1998. Transmission, Barriers, and Constraints, A Dynamical Model of the Spread of War, Journal of Conflict Resolution, 42: 367-387. Kreps, D.M. y J. Sobel. 1994. "Signalling", in R.J. Aumann y S. Hart (eds.), Handbook of Game Theory, Volume 2. Amsterdam: North Holland. Krumwiede, H.W. 1999. Posibilidades de Pacificacin de las Guerras Civiles: Preguntas e Hiptesis, en: Waldman, P. y F. Reinares (eds.), Sociedades en Guerra Civil, conflictos violentos de Europa y Amrica Latina. Barcelona: Paids. Lair, E. 1999. El terror, recurso estratgico de los actores armados: reflexiones en torno al conflicto colombiano. Anlisis Poltico, No 37: 64-76. Lapan H. and T. Sandler. 1993. Terrorism and signalling, European Journal of Political Economy, 9: 383-397. Levine, D.K. 1995. "Remarks on Evolution and Learning". Comments on the surveys by M. Kandori and R. Marimon presented at the 1995 World Econometric Society Meetings in Tokyo, Japan. Manwaring, M.G. 1995. Perus Sendero Luminoso: The Shinning Path Beckons. Annals of the AAPSS, 541: 157-166. Mason, T.D and Fett, P.J. 1996. How Civil Wars End: A Rational Choice Approach. Journal of Conflict Resolution, 40: 546-568. Medina, C. 1996. ELN: Una historia contada a dos voces. Bogot: Rodrguez Quito editores. Meertens, D. y G. Snchez. 1983. Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia. Santaf de Bogot: El ncora editores. Melo, J.O. 1999. La paz: una realidad utpica?, Semana No 919.
-
155
Deas, M. y F. Gaitn.1995. Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia Colombiana. Bogot: Fonade, DNP. De Vany, A. 1993 Information, Bounded Rationality, and the Complexity of Economic Organization. University of California, Irvine: Department of Economics, Institute for Mathematical Behavioral Sciences, Discussion Paper. Duffield, M. 1999. "Globalization and War Economies: Promoting Order or the Return of History?" The Flectcher Forum of World Affairs, 23: 21-36. Echanda, C. 1999. Expansin territorial de las guerrillas colombianas: geografa, economa y violencia, en: Reconocer la guerra para construir la paz, M. Deas y M.V. Llorente (comps.), Bogot: Cerec, Uniandes, Norma. Echanda, C. 1994. Principales tendencias en la expansin territorial de la guerrilla (1985-1994). Santaf de Bogot: DNP, Unidad de Justicia y Seguridad. .
Erev, I and A.E. Roth. 1998. On the role of reinforcement learning in experimental games: The cognitive game theory approach. In D. Budescu, I.Erev and R.Zwick (eds.) Games and Economic Behavior: Essays in honor of Amnon Rapoport (forthcoming). Friedman, D. 1999. Evolutionary Economics Goes Mainstream: A Review of the Theory of Learning in Games, University of California, Santa Cruz: Economics Department. Fudenberg D. and D. K. Levine. 1996. "Learning and Evolution in Games", 1996 Summer Meeting of the Econometric Society. Garca, C.I. 1997. Urab: polticas de paz y dinmicas de guerra, en Estudios Polticos, No 10: 138-149. Garca, C.I. 1996. Urab: Regin, actores y conflicto 1960-1990. Bogot: Cerec. Garfinkel, M.1991. Arming as a strategic investment in a cooperative equilibrium, American Economic Review, 80: 50-68. Hampton, J. 1986. Hobbes and the Social Contract Tradition. New York: Cambridge University Press. Hirshleifer, J. 1995. Anarchy and its Breakdown, Journal of Political Economy, 103:1 pp.26-52. Hirshleifer, J. 1991. The Technology of Conflict as an Economic Activity, American Economic Review Papers and Proceedings, 81: 130-34.
-
154
Boulding, K.E. 1962. Conflict and Defense: A General Theory. New York: Harper. Bowles, S. 2000. Economic Institutions and Behavior: An Evolutionary Approach to microeconomics, (forthcoming). (Tomado de la pgina Web de Samuel Bowles.) Brams, S. 1997a. The Rationality of Surprise: Unstable Nash Equilibria and the Theory of Moves, in Decision Making on War and Peace, The Cognitive-Rational Debate, N.Geva and A. Mintz (eds.). London: Lynne Rienner Publishers, 103-129. Brams, S. and J.M. Togman. 1997b. Deductive Prediction of Conflict: The Northern Ireland Case. Paper presented at the 93rd Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC, August 28-31 Brams, S. 1994. Theory of Moves. New York: Cambridge University Press. Brams, S. and W. Mattli.1993. Theory of moves: overview and examples, Conflict Management and Peace Science, 12: 1-39 Brams, S., and M. Kilgour. 1988. Game Theory and National Security. New York: Basil Blackwell. Broderick, W.J. 2000. El guerrillero invisible. Bogot: Intermedio editores. Brown, G.W. 1949. "Some notes on computation of Game Solutions", Rand Report p-78, Santa Monica, California: The Rand Corporation. Casti, J.L. 1990. Searching for Certainty. New York: William Morrow and Co. Castillo, M.P. y B. Salazar. 1999a. "Tres juegos para el conflicto armado colombiano". Controversia, No 175: 41-57. Castillo, M.P. y B. Salazar. 1999b. "La sombra racional del conflicto", Boletn Socioeconmico, No 31: 45-66. Castillo, M.P. y B. Salazar. 1996. Jugando a la violencia en Colombia: El dilema de pagar o no pagar. Cuadernos de Economa, 25: 185-197. Corporacin Observatorio para la paz. 1999. Las verdaderas intenciones de las FARC . Bogot: Intermedio Editores. Cubides, F. 1999. Los paramilitares y su estrategia, en: Reconocer la guerra para construir la paz, M. Deas y M.V. Llorente (comps.), Bogot: Cerec, Uniandes, Norma. Cubides, F. et al. 1998. La violencia y el municipio colombiano 1980 -1997. Bogot: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.
-
153
REFERENCIAS
Ackerman, M. 1999. Una Guerrilla calculadora vs. Un estado improvisador. En: Corporacin Observatorio para la paz, Las verdaderas intenciones de las FARC. Bogot: Intermedio Editores. Alape, A. 1994. Los sueos y las montaas. Bogot: Planeta.
Albin, P.S. 1998. Barriers and Bounds to Rationality: Essays on Economic Complexity and Dynamics in Interactive Systems. Princeton, NJ: Princeton University Press. Aumann, R.J. y M. Maschler, 1986, Repeated games with incomplete information: a survey of recent results, en Report to the U.S. Arms Control and Disarmament Agency, Mathematica Policy Research, Inc., Princeton, NJ, pp.287-403
Axelrod, R. 1997, The complexity of cooperation: Agent-based models of competition and collaboration. Princenton, N.J.: Princeton University Press. Bejarano, J.A. 1999. "El papel de la sociedad civil en el proceso de paz", en Los Laberintos de la guerra, F. Leal (comp.). Bogot: Tercer Mundo, Universidad de los Andes. Bejarano, J.A. 1998. Inseguridad, violencia y desempeo econmico en las reas rurales. Santaf de Bogot: Universidad Externado de Colombia, Fonade. Bejarano, J.A. 1995. Una Agenda para la paz. Bogot: Tercer Mundo. Betancourt, D. 1998. Mediadores, Rebuscadores, Traquetos y Narcos. Bogot: Antropos. Bicchieri, C. 1993. Rationality and Coordination. New York: Cambridge University Press. Binmore, K. and L. Samuelson. 1996. Rationalizing Backward Induction? In The Rational Foundations of Economic Behaviour, Arrow, K. et al.(Eds.), London: MacMillan Press. Binmore, K. y L. Samuelson. 1995. "Evolutionary Drift and Equilibrium Selection," University College London. Bjornerstedt, J. and J. Weibull. 1996. "Nash Equilibrium and Evolution by Imitation". In Arrow, K. et al. (eds.), The Rational Foundations of Economic Behaviour. London: MacMillan Press. Bonini, N. and M. Egidi. 1999. Cognitive traps in individual and organizational behavior: some empirical evidence. Trento University: CEEL Discussion paper.
-
152
mostrar ms abajo, lo que est en juego en este caso es el tipo de racionalidad desde la cual
se disea o se describe el comportamiento de los agentes comprometidos en situaciones de
conflicto prolongado.
Como l mismo reconoce (Op.cit., 48), el problema de la formacin de grupos y
organizaciones y de la accin colectiva queda por fuera de su campo de anlisis. Es
probable que los intentos que hoy se hacen para extender el enfoque analtico convencional
a este campo rindan frutos en un futuro prximo (Menard, 1996). En ningn caso, sin
embargo, el anlisis de la conducta de organizaciones complejas --como las que aparecen
en forma inevitable en situaciones de conflicto prolongado-- puede ser una simple
extensin del enfoque analtico basado en agentes individuales con racionalidad sustantiva.
-
151
superan cierto lmite que pone en cuestin la viabilidad de la economa civil, el esfuerzo
blico se vera tambin en peligro: menores ingresos para el conjunto de la economa,
implicaran, por supuesto, menores recursos para la guerra, y los agentes, tanto de la
economa civil, como los comprometidos en el conflicto, deberan cambiar sus estrategias.
Pero en Colombia hay una circunstancia que obliga a repensar esta conclusin. En nuestro
caso, los recursos han crecido va la aparicin de bonanzas temporales (coca, banano,
petrleo, amapola) que no hacen parte de incrementos del producto sobre su trayectoria
esperada de crecimiento. La guerrilla ha explotado sistemticamente esas bonanzas,
haciendo que la intensidad del esfuerzo blico comprometido sea cada vez mayor. Al
mismo tiempo, los grupos paramilitares que han surgido como reaccin al avance de la
guerrilla, han basado sus ingresos en recursos provenientes de esas bonanzas. Esta
situacin especial hace que el conflicto armado colombiano no cuente con el mecanismo
corrector de la reduccin de los ingresos individuales de los contendientes va el
incremento de su nmero.
Hacia el final de su artculo de 1995, Hirshleifer cita algunas pocas omisiones o
limitaciones, entre muchas, de su enfoque analtico. Qu es lo que ha quedado por fuera?
Problemas de informacin asimtrica (en especial la posibilidad del engao), factores
espaciales y geogrficos, el papel explcito del tiempo en carreras armamentistas o en
situaciones de sealizacin a travs del escalamiento sucesivo del conflicto. Todas estas
omisiones, sin embargo, pueden ser tratadas desde su enfoque analtico y slo requieren de
extensiones puntuales del mismo. Sin embargo, dos problemas no parecen quedar cubiertos
por el enfoque imperialista de Hirshleifer. El primero es decisivo y tiene que ver con el
tratamiento de la interdependencia estratgica de los agentes en situaciones de conflicto que
no son de suma cero. No se trata de una simple omisin y de una tarea que puede dejarse
para trabajos posteriores. En realidad, la combinacin analtica de optimizacin y equilibrio
excluye el tratamiento explcito de la interdependencia estratgica de los agentes. Con
jugadas o movimientos simultneos y nicos, dependientes en forma exclusiva de la
racionalidad simtrica de los agentes y de su capacidad computacional, no hay espacio
analtico para tratar las expectativas correlacionadas o las estrategias mutuamente
dependientes propias de situaciones de interdependencia estratgica. Como intentaremos
-
150
ser removido y los agentes pueden tener la capacidad de cambiar sus funciones de reaccin,
arribando as a una distincin fundamental para nuestro trabajo: la existente entre
equilibrios miopes y no miopes. En el primer tipo, los agentes mantienen sus funciones de
reaccin, porque es el resultado de un ejercicio puntual de optimizacin que no tiene en
cuenta los cambios en las estrategias de los partes en conflictos. En el segundo, los agentes
son sensibles a los cambios en las estrategias del rival y transforman, en consecuencia, sus
funciones de reaccin, llevando a nuevos y distintos resultados de equilibrio.
Hirshleifer sigue una estrategia similar al introducir tres tipos de asimetras en su modelo de
conflicto: por diferencia en los costos de los contendientes (producto de menores costos
logsticos, por ejemplo), por diferencia en las funciones de reaccin (diferencias en la
productividad o en la tecnologa que pueden llevar a diversos niveles de m para los
contendientes), o por diferencias en las posiciones relativas de las partes (ventajas
correspondientes a mover primero o ser el seguidor o el que reacciona ante la primera
jugada del lder). En todos los casos, sin embargo, la solidez de los resultados disminuye
y la aspiracin al alto grado de generalidad analtica que siempre ha tenido la teora
econmica tiene que ser cuestionada.
Si bien en todos los casos los resultados de la modelacin econmica apuntan a predecir
mayores niveles de esfuerzo blico, algunos resultados especficos revisten especial inters
para entender el caso colombiano y para evaluar el poder predictivo y explicativo de la
teora econmica del conflicto. En efecto, cuando el nmero de contendientes y los
recursos econmicos disponibles crecen en proporcin, el modelo de Hirsheleifer predice
que los ingresos individuales caern, debido a las ms altas intensidades de los esfuerzos
blicos de equilibrio. Sin embargo, en el caso colombiano la explotacin que los agentes
involucrados en el conflicto ejercen sobre la economa civil no permite que sus ingresos se
reduzcan. Por el contrario, la irrupcin de nuevos contendientes (paramilitares, por
ejemplo) lleva no slo, como era de prever, a incrementar el esfuerzo blico y a intensificar
las actividades de apropiacin de recursos econmicos, sino a mayores ingresos
individuales para las partes involucradas. El lmite econmico a la intensidad y extensin
del conflicto vendra dado por la viabilidad de la economa civil: si los costos del conflicto
-
149
por supuesto. No es difcil conjeturar que en esta permanencia estructural se reflejan, al
mismo tiempo, los lmites y el poder de la teora econmica cuando es aplicada al estudio
de las situaciones de conflicto. Suponer agentes racionales que responden a las acciones de
su oponente a travs de funciones de reaccin conduce a resultados slidos en cuanto a las
predicciones. En el lenguaje ms actual de Hirshleifer, las intensidades de equilibrio de los
esfuerzos blicos de los contendientes son ms altas en todos los casos analizados (mayor
nmero de contendientes, recursos creciendo en proporcin al nmero de contendientes,
asimetras tecnolgicas), al igual que ocurre con el nivel de hostilidad de equilibrio del
modelo de Richardson. La razn es simple: agentes racionales, con informacin simtrica y
completa, tendern a comportarse de la misma forma y, una vez comprometidos en el
conflicto, dedicarn mayores recursos al esfuerzo blico para conservar la situacin de
equilibrio en la que se encuentran. Este resultado, que parece obvio en trminos intuitivos,
es, sin embargo, el resultado de la eleccin de una racionalidad simtrica para describir el
comportamiento de los agentes involucrados en el conflicto. Es decir, es el resultado de una
forma de disear agentes y de modelar situaciones de conflicto que pertenece a la ms pura
tradicin de la teora econmica convencional.
La solidez y flexibilidad del enfoque convencional puede verse, tambin, en la forma en
que trata sus limitaciones. Es evidente que en conflictos reales se dan tecnologas diversas y
que los esfuerzos blicos de los contendientes pueden generar resultados finales muy
distintos. La teora econmica dispone de dos tipos de rendimientos, crecientes y
decrecientes, para dar cuenta de los casos fundamentales. Su existencia genera, distintos
resultados de equilibrio y, en consecuencia, distintas predicciones acerca del conflicto. Por
eso, el parmetro de decisin m de Hirsheleifer es similar a la tasa de cambio del
coeficiente de reaccin ante cambios en el nivel de hostilidad del modelo de Richardson
(designada como m, tambin): ambas intentan cuantificar la presencia de rendimientos
crecientes o decrecientes al esfuerzo blico, para el primero, y al nivel de hostilidad, para el
segundo. Algo similar ocurre con el uso de las funciones de reaccin. Una obvia limitacin
analtica y descriptiva de estas funciones es suponer que estn dadas y que los
contendientes, a pesar de percibir cambios en el comportamiento de su rival, las preservan
en el tiempo. Sin embargo, tal como lo plantea Boulding (Op.cit, 37), este supuesto puede
-
148
provenientes de la teora econmica? Cules son sus logros y cules sus limitaciones? Es
claro que todos los modelos revisados muestran una estructura comn: agentes racionales
optimizadores que eligen entre producir o aumentar el esfuerzo blico en el que estn
comprometidos, informacin completa y simtrica (que puede variar de acuerdo a las
caractersticas del modelo, llevando a dificultades en la modelacin y a resultados distintos
a los convencionales), estado estable de la economa (o crecimiento econmico exgeno al
modelo del conflicto), tecnologa comn, y procesos de reaccin que pueden tomar la
forma funcional clsica de las curvas de reaccin a la Cournot o a la Stackelberg.
Obsrvese que estos modelos intentan resolver un problema bsico: cmo modelar los
procesos de interaccin estratgica entre agentes racionales en una situacin de conflicto?
La teora econmica tiene una respuesta muy fuerte en lo que concierne al diseo de los
agentes correspondientes: se trata de agentes dotados de una racionalidad sustantiva, o
prctica, que les permite plantear los problemas relevantes como problemas de
optimizacin y resolverlos usando los algoritmos necesarios. Es ms limitada, en cambio,
en lo que concierne a la interaccin estratgica. All, slo cuenta con las funciones de
reaccin a la Cournot o a la Stackelberg (que suponen agentes miopes, que aprenden muy
poco), o con los modelos ms sofisticados provenientes de la teora de juegos, pero siempre
en deuda con las formas funcionales mencionadas.
Se trata, como lo plantea Boulding (1962, 25), de cmo modelar los procesos de reaccin
desencadenados por la accin de un agente que cambia de tal forma la situacin que lleva a
reacc iones de su oponente, en una sucesin que debe conducir a una situacin de equilibrio
estable o de desequilibrio permanente (la victoria total de una de las dos partes). En el
modelo pionero de Richardson (1960), las funciones que generaban el equilibrio estaban
compuestas por tres parmetros bsicos: el nivel de hostilidad inicial, el coeficiente de
reaccin inicial y la tasa de cambio del coeficiente de reaccin con respecto a incrementos
en la hostilidad. Para el caso de dos partes en conflicto los resultados eran claros: entre ms
altos los niveles iniciales de hostilidades y los coeficientes de reaccin, ms alto, tambin,
los niveles de hostilidad de equilibrio. Es sorprendente que ms de treinta aos despus el
modelo ms desarrollado en ste campo (Hirshleifer, 1995) conserve, en lo fundamental, la
misma estructura y alcance los mismos resultados --con un mayor grado de sofisticacin,
-
147
cada jugador estn determinadas por el nivel de inversin en armas, y por las unidades de
recursos de la economa civil que posean.
Ahora, en la segunda etapa, teniendo en cuenta las consecuencias de las acciones elegidas
en el primer perodo, el monto total de los recursos de los jugadores depende estrictamente
del resultado del primer juego, es decir, depende de cmo se tomaron las decisiones de
inversin en armas y de tipo de estrategia en esta accin. En este perodo, el mecanismo de
juego contina siendo el mismo. El total de recursos para cada jugador est definido por el
pago del primer perodo multiplicado por un parmetro positivo que simplifica el
crecimiento de los recursos. Igualmente, las funciones de utilidad dependen de la
proporcin de nuevos recursos que se invertirn en armas para cada jugador en el segundo
perodo. Al finalizar este, los pagos estn determinados por una funcin de utilidad
intertemporal que combina la funcin de utilidad del primer y el segundo perodo.
El equilibrio cooperador para este juego aparece cuando los dos jugadores deciden no
invertir en armas. Si sucede lo contrario, una inversin positiva significara conflicto o
escalamiento del mismo. Cada vez que el individuo sea ms eficiente en el juego, es decir,
en la obtencin de recursos de la economa civil, estar ms dispuesto a mantenerse en la
guerra. El conjunto de estrategias de cada jugador estar basado en la forma ms eficiente
de invertir en armas, de manera tal que se prolongue su estada en el conflicto y, a su vez, le
permita apropiarse de ms recursos provenientes de la economa civil.
El mensaje central del modelo es que agentes racionales, con previsin de largo plazo y
valoracin del futuro tienden a un equilibrio de escalamiento del conflicto en el que se
hallan involucrados. Tal como ocurre con el conflicto armado colombiano.
QU PUEDE PREDECIR LA TEORA ECONMICA?
La revisin de los modelos econmicos del conflicto permite intentar una respuesta
tentativa a dos preguntas fundamentales: Qu tanto pueden predecir los modelos
-
146
confrontacin. Segundo, el modelo, en trminos estratgicos, no le permite a esta
organizacin tener iniciativas en su conflicto con la guerrilla. Tercero, supone que los
jugadores persiguen una solucin de equilibrio (el juego termina), con cero probabilidad de
prolongacin del conflicto. En ltimas, el modelo de Lapan y Sandler, aunque introduce
jugadores asimtricos (en trminos de su posicin activa o pasiva), no permite modelar la
conducta de jugadores con expectativas de obtener, a travs del conflicto, mayores recursos
en el futuro para fortalecer su capacidad blica.
El modelo de Skarpedas y Syropoulos (1996), a diferencia de los anteriores modelos,
incorpora el tiempo como elemento fundamental en la continuacin de un conflicto. Es
decir, su uso permite a los jugadores construir estrategias de largo plazo con la promesa de
que la espera incrementar sus utilidades. El juego, en una primera etapa, est definido para
individuos que posean igual cantidad de recursos. Para efectos de analizar el caso
colombiano, suponemos la existencia de la economa civil como fuente inagotable de
recusos, que convierte el ejercicio de la guerra en un fuerte incentivo para los jugadores.
Este modelo, el ms apropiado a la situacin colombiana, logra captar la importancia del
crecimiento de los recursos para las dos partes en conflicto. As, es posible modelar
jugadores con preferencia por la espera, asociada a un incremento de sus recursos que, en
un momento determinado, puede aparecer como ventajas estratgicas para el grupo o
jugador que los tiene.
El juego est definido para dos individuos --que en este caso podemos denominar como
guerrilla y fuerzas armadas--, con la misma capacidad para obtener recursos primarios
provenientes de la economa civil. En el primer perodo ninguno de los jugadores tendr
ventajas acerca de la mejor forma de aprovechar estos recursos (la tecnologa es idntica
para los dos), ni tampoco tendr costos que limiten su actuacin. Podramos suponer, por
tanto, que si existe una forma de aprovechamiento de los recursos, esta deber ser de
dominio pblico, al igual que el carcter de los mismos. A medida que avanza el juego
(segunda etapa), cada jugador asignar estos recursos entre inversin en armas y
produccin (consumo). El monto invertido en una u otra actividad ser determinante en la
manera cmo estos jugadores explotarn la economa civil. Las funciones de utilidad para
-
145
En la segunda etapa del juego los terroristas atacan, de nuevo, a su adversario. Sin
embargo, la nica forma que perciben para alcanzar sus objetivos es imponiendo costos a
su adversario a travs de los ataques. Definimos, entonces, el pago para el grupo terrorista
en funcin de la victoria asociada a la rendicin del gobierno y a una variable dummy que
toma valores de 1 si el gobierno se rinde y 0 si ocurre otra cosa.
El objetivo principal de los terroristas es lograr una capitulacin del gobierno y obtener una
victoria que cubra los costos incurridos con los ataques llevados a cabo en el primer
perodo. Si la victoria no es alcanzada, los terroristas perciben un precio sombra negativo.
Por tanto, este jugador busca maximizar su funcin de pagos eligiendo un nivel ptimo de
ataque. De otro lado, el gobierno busca minimizar los costos esperados por tomar la
decisin de no continuar en la lucha, ms unos costos asociados con el ataque del grupo
terrorista. El problema del gobierno se reduce a elegir una estrategia ptima que depende de
cmo se formaron, sobre la base de los ataques ocurridos, sus conjeturas acerca de los
recursos del grupo terrorista.
La importancia de este modelo para el caso colombiano radica en que, por primera vez,
aparecen jugadores diferenciados entre s, cuyo comportamiento no es simtrico. Sin
embargo, el representar el conflicto colombiano mediante este juego, requiere que uno de
los jugadores tenga una posicin activa --tal como ocurre en el modelo anterior, en el que el
grupo terrorista adopta ese papel--, y el otro, al tener una posicin pasiva, vea limitados sus
posibles movimientos. En ese juego, el gobierno (agente pasivo) slo reacciona ante las
acciones tomadas por el grupo terrorista, pero no puede formar un conjunto de estrategias
para responder en condiciones similares a las de su oponente. En su modelo, la funcin de
pagos est determinada por los costos producidos por los ataques de los terroristas
descartando toda posibilidad de introducir una variable explicativa del incremento de la
utilidad por los logros que puede alcanzar y que alcanzan, de hecho, los gobiernos en una
confrontacin de este tipo. Volviendo al caso colombiano, si usramos este modelo, para el
cual la guerrilla sera el jugador activo y el ejrcito el pasivo, primero, estaramos limitando
en forma extrema el comportamiento del ejrcito regular, pues sera una organizacin que
estara en el conflicto sin intereses ms all de los costos de permanecer o retirarse de la
-
144
entre s, haciendo que uno de ellos posea ventajas de tipo informativo sobre el otro. Esta
sera una de las razo nes que impedira aplicar este tipo de modelo al conflicto colombiano,
pues al suponer jugadores con caractersticas y comportamientos similares, slo la
naturaleza sera capaz de convertir en vencedor a uno de ellos.
En este punto, el estudio de Lapan y Sandler (1993) aporta nuevos elementos para modelar
en forma ms efectiva el conflicto colombiano. El objetivo central de los autores es analizar
el conflicto existente entre un gobierno y un grupo terrorista en un contexto de juegos de
sealizacin con informacin incompleta por parte de uno de los jugadores. En este
escenario de equilibrio sealizador, el gobierno forma un conjunto de expectativas sobre los
costos que producirn los ataques de los terroristas, y basado en esas creencias decidir si
se rinde o contina en la contienda.
El primer jugador (el gobierno) slo sabe que est en conflicto, desconoce el monto total de
los recursos con los que cuenta su adversario, pero supone una distribucin probabilstica
de los mismos. Por el contrario, el segundo jugador tiene informacin completa sobre el
gobierno y los objetivos que este persigue. Esto supone informacin asimtrica de parte de
uno de los jugadores, e incompleta en el caso del gobierno, el cual no conoce ni los
recursos ni el nmero de miembros del grupo al que enfrenta. El juego inicia con una
distribucin de recursos para los jugadores asignados por la naturaleza. El monto en manos
de cada jugador no es informacin de dominio pblico, aunque s lo es la distribucin
probabilstica, o sea el conjunto de conjeturas formadas por el gobierno sobre los recursos
en manos de los terroristas. Dependiendo del monto total de recursos de los terroristas y la
informacin completa que tienen sobre la estrategia del gobierno, estos deciden si atacan y
la forma de hacerlo en el primer perodo, lo que implicar un costo para el gobierno.
Sabemos que el gobierno no tiene informacin sobre el grupo terrorista. Sin embargo,
basado en la observacin de los ataques de su oponente en el primer perodo, revisa su
conjunto de expectativas y valora su decisin de rendirse o continuar en la disputa. Si se
decide por la primera alternativa, el juego termina. Asumimos, por tanto, que el gobierno
no se rinde.
-
143
Dentro de esta familia de modelos econmicos del conflicto, el desarrollado por
Garfinkel (1991), para el caso de un conflicto internacional entre dos pases en el que la
asignacin de los recursos entre consumo, paz y gasto militar est determinado en forma
endgena, merece especial consideracin. Cada pas (jugador) recibe una dotacin de
recursos, asignada naturalmente, que debe distribuirse entre consumo y bienes para la
guerra. Dada esta condicin, los individuos maximizan una funcin de utilidad que est
determinada por el consumo a lo largo de sus vidas. Lo interesante del juego est en que en
la confrontacin de las dos naciones, la posibilidad de extraer recursos de su enemigo
puede convertirse en un incentivo para producir bienes de guerra. La autora concibe el
efecto de la produccin de armas como indirecto: una mayor produccin de armas genera
una ventaja duradera sobre el enemigo que se expresa en un mayor consumo futuro
(entendido como bienes de consumo) y, por consiguiente, en una mayor utilidad para la
nacin que ha logrado la ventaja en esa produccin. Analizando el caso colombiano, el
enfrentamiento entre guerrilla y Fuerzas Armadas puede generar incentivos para obtener
resultados que incrementen la utilidad de los jugadores. En esa perspectiva, el artculo
aporta pistas interesantes para comprender ms a fondo el comportamiento de las Fuerzas
Armadas. Este jugador siempre estara evaluando la posibilidad de exigir, a cambio de
buenos resultados, una mayor partida presupuestal para mantenerse en la guerra, y de esta
forma, proveerse de un mayor consumo en el futuro para cada uno de sus integrantes. De
paso, aqu debe subrayarse una asimetra en el comportamiento de los contendientes con
respecto a la utilidad derivada del mayor consumo futuro: e n el caso del ejrcito regular se
trata de la suma de las utilildades individuales de sus miembros, mientras que para la
guerrilla se tratara de la utilidad de conjunto de la organizacin, entendida, por supuesto,
como un individuo. Sin embargo, en el trabajo de Garfinkel no hay la suficiente claridad
sobre si es o no conveniente para ambas partes seguir en el juego, teniendo como nico
propsito incrementar su funcin de utilidad a travs de un mayor consumo futuro. En este
modelo no existe un artificio que lleve a los jugadores a alcanzar un comportamiento
estable, es decir, a mantenerse en una misma lnea de accin en el tiempo frente a su
oponente, sin que uno de los dos tome ventaja sobre el otro y obligue a un cambio de
estrategia. El no tener jugadores asimtricos en el modelo no permite asimilarlo a la
situacin colombiana, en la que los jugadores tienen comportamientos que los diferencian
-
142
noticias para el uso de la teora econmica en el problema del conflicto. Pero el mecanismo
econmico no actuar en estos casos como una benfica mano invisible autorreguladora
que hara detener la carrera armamentista y la intensidad del conflicto por sus altos costos
econmicos, sino como un perverso mecanismo que dara ms incentivos para explotar
an ms la economa civil y mantener el equilibrio de escalamiento del conflicto. Con esto
queremos decir que la segunda condicin de Hirshleifer no es ni tan obvia ni tan inocente
como parece a primera vista, y que va en contra va del comportamiento normal que debera
desprenderse de la aplicacin del aparato econmico convencional al estudio de situaciones
de conflicto. Es ms: dentro del conjunto de la obra de Hirsheleifer, el artculo de 1995
implica un quiebre menor dentro de su proyecto global de extender la teora econmica a
dominios que antes le eran vedados. En efecto, Hirshleifer ha desplazado su estrategia
metodolgica: mientras que antes el conflicto no era ms que una tecnologa alternativa
para obtener bienes o recursos que podran obtenerse en forma econmica, ahora una
situacin de anarqua, que no es el efecto ni de comportamientos econmicos, ni puede
explicarse del todo a travs de la teora econmica, puede mantenerse en el tiempo y
convertirse en una situacin estable (o en orden espontneo, como le gusta decir a
Hirshleifer) por su relacin con el comportamiento econmico de las partes involucradas.
Es decir: en el origen no habra ni una motivacin ni una eleccin econmica, pero en su
desarrollo y consolidacin los vnculos con la economa y, sobre todo, con el
comportamiento econmico de los agentes, llevaran en forma inevitable a una situacin
cuya estabilidad puede explicarse desde la teora econmica. La pertinencia de esta variante
analtica para entender el conflicto armado colombiano no puede subestimarse. Es obvio
que las motivaciones iniciales del conflicto colombiano no fueron econmicas. Ni el
sentido obvio de ser un conflicto por la apropiacin de bienes y recursos, ni el sentido
estructural de bsqueda de una redistribuc in de la propiedad y de los bienes econmicos.
Pero su prolongacin temporal llev a que la apropiacin de bienes y recursos econmicos
fuera cada vez ms fundamental para garantizar el mantenimiento de la capacidad blica de
los contendientes y, por tanto, de su supervivencia como parte en el conflicto. El tiempo y
el comportamiento econmico se retroalimentan, entonces, en un contexto de estabilidad
en el que las partes involucradas no pueden darse el lujo de no escalar sus esfuerzos
blicos.
-
141
simple de la tecnologa sobre el resultado del conflicto. As, por ejemplo, la superioridad
militar en el campo de batalla no siempre se traduce en superioridad en la guerra en su
conjunto, tal como lo ilustra el caso de la total superioridad militar prusiana sobre Francia
en el conflicto de 1870, que slo se tradujo, sin embargo, en logros muy modestos en la
negociacin final. Las razones: la amenaza de una larga y costosa guerra de guerrillas en la
que la superioridad militar prusiana no sera decisiva de ninguna manera.
En segundo lugar, la introduccin del m le permite a Hirshleifer predecir la estabilidad o
inestabilidad de una situacin de conflicto: un alto m indicara una situacin inestable en la
que uno de los contendientes puede imponerse en forma definitiva y en la que pequeas
ventajas pueden convertirse en desequilibrios duraderos. Por el contrario, un bajo m sera el
indicio de un conflicto estable, es decir, de una situacin de anarqua que se habra
convertido en un orden espontneo duradero.
En tercer lugar, Hirshleifer introduce una condici n de ingreso cuya obviedad no debe
hacer subestimar su importancia a la hora de entender la larga duracin de conflictos
armados. En efecto, todos sabemos que las organizaciones comprometidas en esfuerzos
militares continuos deben disponer de un ingreso mnimo que les permita mantenerse en la
lucha y no ser aplastadas por un oponente ms rico y ms fuerte. La facilidad aparente de
esta proposicin no debera hacernos olvidar su contrapartida menos obvia: en las
relaciones complejas entre economa y conflicto, debe tenerse en cuenta en qu forma y
ritmo los contendientes obtienen sus recursos econmicos. Organizaciones que derivan sus
recursos econmicos de su propia actividad (como es el caso de la guerrilla colombiana, a
travs de la extorsin y los contratos de seguridad) tienen una actitud frente al tiempo, al
uso de oportunidades e incentivos y al conflicto, distinta a la de organizaciones que
obtienen sus recursos econmicos por otros medios. Es ms: la existencia de
organizaciones dedicadas exclusivamente a la guerra, que no enfrentan la eleccin
econmica entre actividades productivas y actividades militares, colocan los modelos
econmicos del conflicto frente a una seria dificultad: s, el mensaje inicial del modelo dira
que organizaciones ricas, que derivan sus recursos de la explotacin de la economa civil,
tendern a mantenerse en situaciones de conflicto de larga duracin. Hasta all las buenas
-
140
El autor propone dos condiciones fundamentales: que el parmetro de decisin del
conflicto, m, sea lo suficientemente bajo como para que ninguno de los contendientes pueda
imponerse sobre el otro en forma definitiva, y que las partes involucradas dispongan de un
ingreso que sea superior a un ingreso mnimo, por debajo del cual el mantenerse en la
lucha, o mantener la integridad del grupo o de la organizacin, sea imposible. El parmetro
de decisin m no es ms que un desarrollo de un elemento que ha estado presente en los
modelos de conflicto de Hirshleifer desde su primera incursin en el campo: el efecto,
sobre el resultado final del conflicto, de la existencia de rendimientos crecientes o
decrecientes en las actividades propias de la confrontacin militar. En su primera
formulacin (1985), no era ms que una forma de distinguir entre dos tipos de tecnologas,
y sus consecuencias sobre la evolucin de un conflicto, sin alcanzar una representacin
funcional especfica dentro de un modelo general. Sin embargo, en su intervencin de 1991,
Hirshleifer representa la tecnologa del conflicto mediante lo que l denomina una Funcin
de xito en el conflicto, en la que concurren los esfuerzos militares o blicos de los
contendientes. El autor escoge la funcin logstica como una forma atractiva de representar
el efecto decisivo, sobre el resultado final, de diferencias en las fuerzas o en los esfuerzos
militares de los contendientes, y denomina k al parmetro de efecto de masa. Este ltimo
no es ms que una versin anterior del parmetro de decisin m, y su papel es captar la
presencia de rendimientos crecientes o decrecientes en el conflicto y su efecto sobre el
resultado final del mismo.
En su modelo de 1995 los cambios son sutiles pero significativos. En primer lugar, al
intentar una formulacin ms general del problema del conflicto y su estabilidad, el
parmetro de decisin m es introducido como una forma de captar no slo la existencia de
rendimientos crecientes y decrecientes, sino en qu situaciones paga ms (en trminos de
acceso al control de mayores recursos econmicos y territoriales) incrementar el esfuerzo
militar o blico en general. Un alto o bajo parmetro de decisin sera el resultado,
entonces, no slo de la tecnologa especfica del conflicto, sino de mltiples factores que
haran ms o menos decisivos los esfuerzos militares de los contendientes. Los casos que
Hirshleifer usa como ilustraciones de la pertinencia analtica de su modelo muestran que su
aplicacin debe ser sutil (1995, 32), y debe tener en cuenta factores que rebasan el efecto
-
139
permanentes pueden ser analizadas con el aparato convencional de optimizacin individual
y equilibrio, la interaccin estratgica impone que las acciones, percepciones y expectativas
de sus opositores sean fundamentales en las decisiones de cada agente comprometido en el
conflicto. En esas condiciones la receta convencional no tiene mucho qu decir, salvo lo
que los agentes haran en caso de que sus decisiones no fueran interdependientes con las
expectativas y decisiones de sus rivales.
En su ltima batalla con el problema, Hirshleifer (1995) avanza en el refinamiento de las
condiciones necesarias para que una situacin de conflicto sea estable. Se trata de una
estrategia metodolgica doble: de un lado, intenta construir condiciones generales para la
estabilidad de una situacin de conflicto generalizada, y del otro, pretende especificar el
contexto que permitira el surgimiento y la continuidad de tal situacin. Hirshleifer da
cuenta de la segunda parte de su estrategia en forma sencilla: a diferencia de sus modelos
anteriores, la eleccin entre invertir en conflicto o hacerlo en produccin corriente no se da
en un contexto abstracto, sino en un muy clsico contexto de anarqua, definido en el ms
Hobbesiano de los sentidos: aquella situacin en la que no hay regulacin efectiva ni por el
Estado ni por ningn otro tipo de organizacin social de los instintos agresivos de
apropiacin de los agentes individuales (Hisrhleifer, 1995, 27). Introduce, adems, otro
cambio sutil, pero decisivo, en el tratamiento de la tecnologa. En lugar de tomar la
tecnologa como una simple eleccin entre producir pacficamente o invertir en armas para
apropiarse de los bienes y recursos en disputa, Hirshleifer postula dos tipos de tecnologas,
claramente diferenciadas y separadas: una tecnologa de la produccin y una tecnologa de
la apropiacin, el conflicto y la lucha (Hirshleifer, Idem). Las consecuencias son
fundamentales: mientras que en otros modelos econmicos del conflicto la produccin se
realiza en forma conjunta por los agentes en conflicto, Hirshleifer supone, en forma ms
realista, que las oportunidades de produccin son separadas y que la opcin del intercambio
est excluida, de forma que los competidores estn obligados a combatir o, al menos, a
estar preparados para combatir si quieren mantener viables sus oportunidades econmicas.
Es decir, Hirshleifer ha avanzado en la direccin de construir un modelo apropiado para
explicar por qu situaciones Hobbesianas de conflicto pueden ser estables, continuas y
permanentes.
-
138
extender el ncleo bsico del anlisis econmico convencional a un campo casi nunca
tratado en forma analtica), y de un punto de fuga: hacia los terrenos, apenas en
exploracin, propuestos por los enfoques tericos de Brams, Schelling y Boulding.
TECNOLOGA Y CONFLICTO
A pesar de la importancia de los tres elementos metodolgicos planteados ms arriba, el
aporte analtico fundamental de Hirshleifer est en su hallazgo del papel decisivo de la
tecnologa en el resultado final de los conflictos. El autor distingue entre tecnologas con
rendimientos crecientes, que permiten convertir pequeas ventajas de espacio, fuerza o
poder de fuego en grandes desequilibrios en el resultado final (siempre y cuando el espacio
en el que se define el conflicto sea lo suficientemente pequeo), y rendimientos
decrecientes que no permiten el alcance de superioridad militar permanente, y que pueden
deberse a la extensin del dominio militar hacia otros territorios, perdiendo as la ventaja
inicial obtenida cuando maniobraba en un espacio ms reducido.
Del uso directo de la metfora del conflicto como un tipo de industria, en el que distintas
firmas compiten para inutilizar a sus rivales (Hirshleifer, 1985, 64), nuestro autor avanza
hacia una elaboracin ms econmica del conflicto como tecnologa. En su artculo de
1991, competidores por una determinada clase de recursos o bienes, incurren en costos en
un intento por debilitar o inutilizar a sus competidores. (Hirshleifer, 1991, 130) Aqu la
lgica econmica de la eleccin que enfrentan los agentes es difana: el conflicto puede ser
explicado desde la teora econmica porque involucra una eleccin econmica entre los
costos en los que debe incurrir y el objetivo de disponer en forma permanente de unos
recursos que son disputados por un conjunto de contendientes. Ms en general, involucra
una eleccin entre una actividad productiva corriente y una actividad militar o de conflicto,
en una situacin de interaccin estratgica entre varios agentes. Esta ltima proposicin
involucra una dificultad que debe ser sealada desde ahora: si bien, en general, el conflicto
puede considerarse como una alternativa vlida, a la produccin o intercambio pacficos,
para obtener el control sobre bienes o recursos econmicos, y sus consecuencias
-
137
abandonar la lucha armada, sino que hicieron uso de la ventaja estratgica que les
brindaban unas Fuerzas Armadas que las consideraban derrotadas, un objeto intil del
pasado, y usaron sistemticamente los incentivos econmicos abiertos por las diversas
bonanzas econmicas surgidas en el pas en la ltima dcada. En este sentido, la
racionalidad de los agentes no debe ser supuesta a priori sino que puede ser derivada de sus
acciones reales: el uso sistemtico, por parte de la guerrilla, de las oportunidades
econmicas existentes es mucho ms fuerte que cualquier supuesto terico acerca de su
racionalidad.
Mientras que los dos primeros elementos pueden dar cuenta de la dimensin esttica del
conflicto y permanecen, en general, dentro del marco de optimizacin individual propio de
la teora econmica dominante, las percepciones introducen la dimensin dinmica de la
interaccin estratgica entre los agentes comprometidos en un conflicto. De qu cree cada
uno que es capaz el otro? Hasta dnde puede ir en el cumplimiento de sus amenazas?
Cmo percibe las expectativas que el otro tiene sobre l, y las que el segundo se forma con
respecto a la forma en que el primero cree que el otro lo observa, y as sucesivamente hasta
llegar al llamado dominio pblico? Aqu son decisivos los medios de comunicacin entre
los actores del conflicto, la percepcin de las amenazas, el carcter completo o incompleto,
simtrico o asimtrico de la los conjuntos de informacin de los agentes, la percepcin que
tenga cada uno de la solidez del sistema de valores del otro. En trminos estratgicos, un
conflicto puede definirse por la formacin de percepciones equivocadas, que al no ser
ajustadas o corregidas a tiempo, se convierten en cristalizaciones errneas de la actividad,
las expectativas y el poder de amenaza del contendiente.
No es difcil apreciar que detrs de estos tres elementos fundamentales hay una definicin
implcita de racionalidad y una propuesta metodolgica para tratar las relaciones entre
racionalidad, conflicto y economa. Este apndice, sin pretender ser una revisin exhaustiva
de lo realizado desde ese enfoque, intenta proponer una conversacin sobre su pertinencia y
sobre las posibilidades de estudiar las relaciones entre conflicto y racionalidad desde un
punto de vista distinto al planteado con tanta claridad por Hirshleifer. Por eso, se trata, al
mismo tiempo, de un reconocimiento (de un lenguaje, de un enfoque, de unas formas de
-
136
APNDICE 1
ALGUNOS MODELOS TERICOS DEL CONFLICTO En un artculo ya clsico acerca de la creciente expansin de los mtodos de la teora
econmica hacia dominios antes impensables de las ciencias humanas y sociales, Jack
Hirshleifer (1985) planteaba los tres elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta,
desde la racionalidad econmica, para entender la aparicin de conflictos. Son ellos las
preferencias, las oportunidades y las percepciones. Las primeras tienen que ver con las
motivaciones existentes: Hay la suficiente hostilidad para iniciar el conflicto? Se trata de
una motivacin poltica? De una antigua ofensa nunca reparada? (Esto podra asimilarse
al coeficiente de ofensa propuesto por Richardson. Ver: Casti, 1990.) En general, y tal
como corresponde a la tradicin de la teora econmica contempornea, las preferencias
deben estar dadas y su genealoga y contenido no pertenecen al espacio de la teora en s
misma: pueden pertenecer a la historia, la poltica, la psicologa, la geografa, o en el peor
de los casos, al olvido. Si tomramos el caso colombiano como ilustracin, la guerrilla
tendra la motivacin de derrocar el poder del estado y una profunda hostilidad hacia el
rgimen poltico dominante. Tendra, adems, un claro deseo de victoria y una valoracin
de esta ltima que no es discernible en las preferencias de las Fuerzas Armadas.
El papel de las oportunidades podra evaluarse a travs de preguntas como: Qu
oportunidades hay de obtener ganancias materiales, de golpear al enemigo o de lograr
avances significativos? Desde el punto de vista de la teora econmica, el que la
informacin disponible con respecto a la existencia de oportunidades sea simtrica o
asimtrica es definitiva para entender la dinmica de un conflicto: conjuntos de informacin
asimtricos pueden llevar a ventajas duraderas de parte del agente que posee la informacin
relevante y, en consecuencia, toma la iniciativa. En cambio, oportunidades discernibles
para ambos agentes pueden conducir al mantenimiento del statu quo. En un sentido ms
amplio, las oportunidades tambin pueden verse en trminos de descontento y desigualdad
sociales y de debilidad del estado en ciertos territorios en los que su ausencia es notable y
tradicional. El caso colombiano es muy ilustrativo al respecto: tanto el Eln como las Farc
aprovecharon no slo el espacio dejado por las organizaciones guerrilleras que optaron por
-
135
segunda tender al desorden y al pnico generalizado. En una situacin como la
colombiana, en la que organizaciones con vasto poder de fuego, disciplina y experiencia en
el uso de la violencia y del terror enfrentan a poblaciones desorganizadas y sin direccin ni
articulacin aparentes, es claro que la nica posibilidad de supervivencia para la segunda
es conformar algn tipo de organizacin (as sea embrionario).
Pero hablar de orden y organizacin no implica que estemos presenciando la aparicin
espontnea de un orden legtimo en Colombia. En realidad, se trata del surgimiento de un
orden precario, en el que predomina la adaptacin para asegurar la supervivencia, un tipo
de orden y un tipo de organizaciones que estn marcados por la violencia, la coercin
armada y los contratos e intercambios realizados en medio de la incertidumbre. Es el orden
que los colombianos hemos inventado para sobrevivir en el estado de anarqua
generalizado en el que hemos estado sobreviviendo en las ltimas dcadas.
-
134
la comunidad, y de un incremento en la percepcin del peligro que conduciran a una huida
desordenada y masiva. Pero la conducta registrada de los desplazados pareciera contradecir
esta primera lectura. Hay un cierto orden en las acciones de la poblacin civil, un cierto
grado de cohesin en su movilizacin hacia otros lugares y en la necesaria articulacin
entre hombres, tareas y recursos que una operacin de esa magnitud requiere. Es ms: la
evidencia indica que la existencia de la organizacin va ms all del hecho puro del
desplazamiento. Los grupos permanecen juntos y siguen manteniendo objetivos comunes a
lo largo del tiempo. Esto indicara que el grado de organizacin logrado como respuesta a la
amenaza es el mayo que el grado de organizacin existente antes del evento.
Esto sugiere un cambio en la relacin entre cohesin, percepcin del peligro y orden. S, la
percepcin del peligro es el elemento desencadenante de los procesos descritos, pero la
reaccin ante l no es el resultado del desorden puro, sino de la cohesin creciente que se
forma, producto del conocimiento adquirido a travs de la experiencia histrica. Es decir, la
deteccin del peligro, al leer las seales de amenaza (que puede venir de distintas fuentes
emisoras), activa unos canales de comunicacin y pone en marcha unas reglas de decisin.
De acuerdo a la lectura que se haga de la situacin (basada en la experiencia anterior
registrada y en el aprendizaje realizado a partir de ella), la poblacin decide seguir un curso
de accin u otro. El orden local se incrementa en el sentido de lograr mantener o satisfacer
las aspiraciones de supervivencia de la poblacin. En forma provisional podramos concluir
que la coincidencia de tres elementos permite explicar la adaptacin de poblaciones
amenazadas a las acciones de los agentes armados. Primero, un alto nivel de peligro
percibido y, por lo tanto, la existencia de sistemas colectivos ms sensibles y precisos para
detectar el peligro. Segundo, un alto nivel de cohesin, producto de la organizacin y del
aprendizaje. Tercero, un alto nivel de experiencia. Todas tienen en comn el que la
poblacin requiere de mayores niveles de organizacin para poder sobrevivir en las
condiciones del conflicto armado colombiano.
Davis y Woodcock (Ibid.) muestran muy bien cules pueden ser las diferencias cruciales
entre un ejrcito bien instruido y organizado y una multitud asustada ante el peligro.
Mientras que el primero puede coordinar mejor sus acciones ante el peligro percibido, la
-
133
interpretacin sugiere no es lejano a la forma en que la poblacin colombiana ha aprendido
a reaccionar ante la extensin del estado de anarqua predominante en el pas. En general,
las organizaciones armadas, a pesar de su creciente actividad y de su indudable expansin,
no tienen la certidumbre de haber logrado alianzas o coaliciones permanentes con la
poblacin civil de las regiones que controlan o que aspiran a controlar. Al mismo tiempo, la
poblacin civil sabe que no puede mantener, en general, alianzas estables con ninguno de
los contendientes. Un cierto grado de flexibilidad en materia de alianzas y de decisiones es,
quizs, la primera y ms importante enseanza que se deriva de la larga y violenta
experiencia vivida por la poblacin civil en el conflicto colombiano.
Ahora bien, cmo podramos describir el proceso de creacin de orga nizacin y de orden
espontneo? En situaciones de amenaza o de riesgo para una poblacin lo que cuenta no es
tanto la realidad de la amenaza o su contenido de verdad, sino la percepcin que tengan
los amenazados de su realidad y la intencin de los que la envan y la hacen circular. Por
eso, un rumor puede ser tan efectivo como un hecho real en la determinacin de la
conducta de un grupo. (Davis y Woodcook, 1994, 136) El punto es qu tan efectivos son
los emisores del rumor en lograr los efectos deseados en la poblacin que ha sido elegida
para ese fin. En la dinmica del conflicto colombiano este primer elemento es muy
complejo. El grupo que est interesado en hacer efectiva la amenaza y en que su presencia
(y los efectos de ella) sea registrada por la poblacin, puede ser ayudado en su tarea, en
forma paradjica, por el agente armado que tiene el control aparente del territorio. Para el
segundo, una forma de asegurar la supervivencia de sus protegidos puede ser difundir el
rumor, hacer pblicas las amenazas, convertirlas en un problema que el Estado o las
comunidades nacional e internacional deberan ayudar a resolver, y promover el
desplazamiento de la poblacin si es necesario. El rumor, entonces, se hace efectivo y la
primera organizacin puede haber obtenido sus fines hasta cierto punto, mientras que la
segunda puede haber cumplido con su tarea y prestigio como organizacin protectora,
tambin hasta cierto punto.
Cmo podramos interpretar, entonces, el desplazamiento de la poblacin? Qu grado de
orden se le puede otorgar? A primera vista, sera el resultado de una cada en la cohesin de
-
132
la poblacin no revisar sus aspiraciones y mantendr su presente conjunto de acciones. Es
decir, no habr cambio de rgimen, y en su conjunto de aspiraciones seguir prevaleciendo
el aprovechamiento de las oportunidades econmicas disponibles. Pero esta percepcin
slo puede afinarse si existen los arreglos organizativos requeridos para recolectar la
informacin, procesarla, tomar las decisiones pertinentes y comunicar esas decisiones a
todos sus miembros y a la poblacin en general.
No es fcil intuir cmo podra llegar la poblacin civil, tan desorganizada, temerosa y
aplastada por la accin de las organizaciones armadas, al grado de cohesin y organizacin
sugerido en nuestro modelo parece darle. Para entender ese proceso hay que regresar al
punto de partida de nuestro anlisis: el estado de anarqua que predomina en Colombia, y
que es ms extenso y dominante en los territorios en disputa por los grupos armados. Por
eso, y contrario a lo que suponen ciertos anlisis, las poblaciones que se desplazan o
deciden aliarse a unos de los agentes armados del conflicto, no vienen de estados de orden
y coherencia, sbitamente rotos por la presencia de las organizaciones armadas. Vienen, en
realidad, de situaciones de anarqua o de orden precario y voltil, producto de la coercin o
del ejercicio de la violencia. Muchos pertenecen a poblaciones que han estado en constante
desplazamiento, debido a la violencia o a la bsqueda de oportunidades econmicas. En
general, el grado de orden de la situacin original en la que se encuentran es muy pequeo.
Como lo plantea DeVany (1993, 3), en un estado Hobbesiano, las relaciones entre los
agentes no tienen orden o coherencia o, en otra interpretacin, el orden existente no
contiene informacin (entendida como una medida de reduccin de la incertidumbre).
Siguiendo el enfoque de la teora de la informacin, DeVany (Op.cit., 5) se pregunta que
qu significara encontrarse en un estado en el que los agentes no siguen o no respetan
ninguna regla de acuerdo. La primera respuesta que sugiere el autor est llena de
implicaciones para el anlisis del conflicto armado colombiano: si no hay reglas claras,
todas las posibles coaliciones entre los miembros de la sociedad podran darse al mismo
tiempo. Es decir, los arreglos o alianzas de las que hemos venido hablando no seran
excluyentes, sino que se superpondran o, en el mejor de los casos, tendran muy corta
duracin y se sustituiran unos a otros en forma continua y anrquica. El escenario que esta
-
131
aspiracin elegida, la accin se mantiene en el tiempo. Este elemento es denominado por
los autores como la inercia del modelo y mide cun adecuada es la accin realizada para
alcanzar la aspiracin elegida. Si la accin es la adecuada para alcanzar el nivel de
aspiracin elegido, la accin se mantiene con probabilidad positiva. En nuestra aplicacin,
el fundamento de esta inercia se encontrara en el conocimiento generado por la interaccin
entre las diversas redes organizativas existentes.
Pero la experimentacin (es decir, el aprendizaje) tambin tiene un papel fundamental: si
las amenazas son crebles, la experimentacin se impone a travs de un cambio radical en el
conjunto de aspiraciones. Cuando la amenaza del terror se hace creble, o es evaluada como
creble, la supervivencia se convierte en la nueva aspiracin fundamental. La convergencia
de la poblacin hacia este nuevo orden de preferencias est garantizada en el carcter de
vida o muerte de la situacin que enfrentan.
En trminos menos informales, existe un conjunto de aspiraciones R, tal que si u (a, b, c)
r t, entonces el agente estar satisfecho con la accin elegida y At = At+1. Pero esta situacin
slo prevalecer si no hay ninguna amenaza que cambie el panorama y obligue a los
agentes de poblacin civil a cambiar de estrategia. La aparicin de amenazas, y su difusin,
incluso con la ayuda de la organizacin armada que defiende el territorio, obliga a los
pobladores a revisar su estrategia, transformando su conjunto de aspiraciones. Por lo tanto,
r t+1 r t, y por supuesto, u t+1 (a, b, c) r t+1. Es obvio que ahora las acciones de la
poblacin deben transformarse y elegir un cambio de rgimen, en el que las aspiraciones
econmicas son desplazadas por la aspiracin mnima, pero decisiva, de la supervivencia.
Este cambio de rgimen se da con una probabilidad 1- p, siendo p un indicador de inercia
en la conducta de los pobladores.
En general, en el conflicto colombiano, las aspiraciones son cambiantes de acuerdo a la
percepcin que tenga la poblacin (a travs de la interaccin entre sus organizaciones y las
organizaciones armadas) de la estabilidad del equilibrio presente y de la credibilidad de las
amenazas efectuadas. Si el equilibrio es considerado como estable (de proteccin creble),
-
130
Aqu debemos plantear una pregunta fundamental: Cul es la forma ms apropiada de
tratar las preferencias de la poblacin sobre el conjunto de resultados alcanzables? Con
conjuntos definidos y consistentes de preferencias? O con una alternativa menos
estructurada, pero ms compatible con la presencia de procesos de aprendizaje y de
bsqueda? Recurdese que la poblacin amenazada tiene una restriccin temporal decisiva:
el tiempo disponible para tomar la decisin apropiada es muy corto. Entre los rumores que
traen la noticia de las primeras amenazas y la ejecucin de las primeras acciones de las
fuerzas invasoras puede mediar un periodo de tiempo muy corto. Por eso, en lugar de
conjuntos clsicos de preferencias, proponemos el uso de una dinmica de aspiraciones a la
manera que lo hacen, en un artculo reciente, Vega-Redondo et al. (1998)
Esta decisin tiene que ver con dos hechos bsicos. Primero, no es creble ni intuitivo que
las poblaciones enfrentadas a un conflicto armado tengan preferencias estables y
consistentes, de tipo neoclsico, y que tomen sus decisiones aplicando algn algoritmo de
optimizacin. El punto es que el problema que deben resolver requiere de una flexibilidad
mucho mayor que la brindada por ese enfoque: el costo de un exceso de formalismo y de
consistencia puede ser la vida misma. Segundo, lo que est en juego aqu es la idea misma
de racionalidad. Si bien bajo la sombrilla de la racionalidad pueden encontrarse todos las
estrategias de comportamiento que son adecuadas a una determinada situacin, no es
razonable, y no es econmico tampoco, el reducir el espacio de la racionalidad a la
aplicacin consistente de algn algoritmo de optimizacin. Hacerlo equivaldra a renunciar
a todas las otras posibilidades de racionalidad disponibles. Ms aun: en una situacin tan
compleja como la del conflicto colombiano, los costos de deliberacin y de procesamiento
de la informacin requeridos para aplicar cualquier esquema de racionalidad sustantiva
seran demasiado altos. Incluso si se pudieran llevar a cabo con algn grado de xito,
quedara todava la pregunta por su pertinencia temporal: Todava sern tiles cuando
llegue el resultado?
El modelo de dinmica de aspiraciones se basa en una idea sencilla: agentes de racionalidad
limitada ajustan, en forma sistemtica, sus acciones al cumplimiento de los niveles de
aspiracin que han elegido. Si el pago recibido por su accin es mayor o igual a la
-
129
inferencia en los que incurriran si cada uno tomara la decisin por separado. Por eso, las
organizaciones de los civiles se encargan canalizar y evaluar la informacin acerca de qu
tan crebles son las amenazas de los agentes armados y qu tan estables y confiables
seran las alianzas con alguno de ellos.
En el desarrollo del juego el jugador representativo debe elegir entre establecer acuerdos
con alguno de los dos grupos en conflicto o abandonar su territorio. Los individuos que
deciden quedarse tienen un conocimiento de la guerra, a travs de las organizaciones, que
los lleva a formar conjeturas positivas acerca de la estabilidad del dominio de uno de los
dos bandos, llevndolos a preferir el riesgo de poner en peligro su vida antes que
desplazarse a un territorio totalmente desconocido. Adems, esta decisin puede estar
reforzada por la idea de que su utilidad, comparada con la de los que huyen, puede ser
mayor si logran mantenerse en la regin y aprovechar las oportunidades econmicas que
stos han abandonado. Los individuos que se desplazan no estn dispuestos a tomar partido
por ninguno de los dos bandos porque tienen una valoracin ms alta de sus vidas,
consideran que el riesgo de no sobrevivir es muy alto en las condiciones presentes, y
asumen, por tanto, el riesgo de intentar establecerse en un nuevo territorio, en el que las
oportunidades econmicas pueden ser escasas, y en donde el capital humano adquirido en
el territorio original puede desvanecerse. O, tambin, quienes deciden desplazarse esperan
que las organizaciones, ya sean del estado o de organismos no gub ernamentales o
internacionales, les ofrezcan las condiciones mnimas para salir de su territorio, y encontrar
nuevas oportunidades econmicas en regiones ms seguras. Esta ltima opcin tiene una
importancia tradicional en Colombia. Despus de los efectos devastadores de la violencia
clsica, durante dcadas, miles de familias y de individuos se han desplazado a travs del
territorio colombiano buscando nuevas y mejores alternativas econmicas y de
supervivencia. El desplazamiento, entonces, puede ser captado como una nueva
oportunidad de ampliar el horizonte de su bsqueda econmica. Para una poblacin
trashumante, el moverse hacia otros lugares no es nada nuevo o no es tan traumtico como
puede parecer a primera vista: hace parte de su dotacin para la supervivencia.
-
128
Este tipo de modelo permitira captar dos elementos bsicos del conflicto colombiano. De
un lado, las interacciones locales son fundamentales en la evolucin de nuestro conflicto
armado. No slo porque las organizaciones guerrilleras y las paramilitares han adoptado
estrategias de control regional y se disputan, uno a uno, los territorios que quieren
controlar, sino porque, en principio, las poblaciones slo tienen acceso a informacin local
(la referente a territorios vecinos) y, de igual forma, las organizaciones que las dirigen o
representan tienen en cuenta, en primer lugar, la informacin concerniente a la regin en la
que se encuentran. En ese sentido es casi natural ver la informacin como local y
privilegiar la experiencia de las poblaciones de los territorios cercanos. Del otro, sin
embargo, el modelo tambin puede dar cuenta del otro elemento fundamental del conflicto:
el efecto de la percepcin de cmo evoluciona el conflicto en su conjunto. As como en el
modelo de Albin, los agentes aprenden a ver cmo sus acciones pueden influir o no sobre el
resultado global, de la misma forma, en el conflicto colombiano el avance en los niveles de
organizacin y de cohesin de las poblaciones afectadas las debe conducir a ampliar el
conjunto de informacin relevante y, tambin, el espacio de sus estrategias o, mejor an, la
forma en que est evolucionando el resultado del conflicto global. Esto ltimo supone,
claro est, que hay una relacin directa entre el avance en los niveles de organizacin de las
poblaciones y la ampliacin de su visin estratgica.
4.2 EVOLUCIN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POBLACIN
Es un hecho bien establecido que, a partir de 1991, se han producido en Colombia grandes
flujos de desplazados como consecuencia de la violencia generada por la presencia de
guerrilla y paramilitares en un mismo territorio. La lucha desencadenada por estos dos
actores ha tenido como objetivo la dominacin, o recuperacin, de territorios en manos del
adversario. Una hiptesis bsica de esta investigacin es que los pobladores de las regiones
en disputa han adoptado diversas formas de organizacin para decidir entre aceptar el
control y la proteccin de la organizacin que pretende obtener el control del territorio,
mantenerse bajo la autoridad existente o abandonar el sitio. Las organizaciones que se han
ido formando en este proceso son el resultado de la accin racional de individuos que no
estn dispuestos a asumir los altos costos de informacin, procesamiento, deliberacin e
-
127
Sin embargo, muy cerca, en una vereda de Vistahermosa, llamada Puerto Lucas, la
poblacin expulsada haba continuado, con renovado dinamismo, y bajo la proteccin de la
guerrilla, su existencia.
Dada la existencia de N poblaciones, asentadas en T territorios, y distribuidas en M estados
(que indican el control pasajero de alguna organizacin armada), el camino hacia la
estabilidad es el reforzamiento del control territorial de una organizacin armada, mediante
la extensin de su dominio hacia territorios vecinos o contiguos, que en su acumulacin,
crean una tendencia a consolidar, en esos territorios, el dominio de la organizacin y la
formacin de un territorio estable mayor. Es decir, si en la vecindad de un territorio, una
cierta proporcin de territorios estn bajo el control efectivo y continuo de una
organizacin armada, el primero tendr una probabilidad creciente de estar bajo el mismo
dominio.
En un trabajo reciente Albin (1998, cap. 6), al desarrollar el modelo de mltiples personas
del Dilema del Prisionero de Schelling (1978), propone una estructura que podra ser
apropiada para formalizar y simular una situacin similar a la planteada en el prrafo
anterior. Albin propone una estructura conformada por subjuegos o vecindades, hechos de n
jugadores, en la que n es mucho menor, por supuesto, que N (el nmero total de personas
que participan en el juego). Otro aspecto que hace muy atractivo al modelo es que:
Las vecindades que son, tambin, conjuntos de informacin local, se superponen para formar el sistema total de N personas, o sociedad. (Albin, 1998, 181)
Una aplicacin inicial al anlisis del conflicto colombiano implicara considerar los
territorios que conforman una vecindad como subjuegos, en los que, al consolidarse el
dominio territorial de un agente armado y aumentar la proporcin de territorios bajo el
dominio de ese agente, se incrementa la probabilidad de que las poblaciones de todos los
territorios de esa vecindad elijan el mismo curso de accin, y que su eleccin se extienda,
en el tiempo, a otros territorios.
-
126
despus de Cundinamarca, primero indiscutible, son los que ms absorbieron poblacin
desplazada en el ao de 1996. (Codhes, 1996) As mismo, los municipios que ms
desplazados aportaron pertenecan al Urab antioq ueo (Necocl, Turbo, Apartad,
Carepa). Puede concluirse, entonces, que algunos de los territorios expulsores se
convierten, ms tarde, en receptores y viceversa, configurando una situacin de flujo
continuo, tanto del conflicto como de la poblacin civil, por los territorios en disputa.
La otra fuente fundamental de ciclicidad es el desafo que hacen los agentes armados a los
arreglos estables pertenecientes, o bajo la proteccin, de su enemigo. La accin de desafiar
la estabilidad de los arreglos bajo el control del enemigo es la razn esencial de la
supervivencia de cada contendiente. Si dejara de hacerlo, slo habra dos interpretaciones
posibles: el triunfo absoluto, entendido como control total de los territorios antes en
disputa, o el reconocimiento de la derrota final, equivalente a la inactividad militar, y a la
imposibilidad de controlar en forma efectiva ningn territorio.
La campaa de reconquista del Urab iniciada por las FARC, a finales de 1998, y la
campaa que ha llevado las acciones de las organizaciones paramilitares hacia el Sur
Oriente del pas demuestran, en general, que todos los arreglos de proteccin se encuentran
en abierta disputa y que slo la consolidacin de un control de tipo estatal o que tienda
hacia l, con reconoc imiento de otras fuerzas, y monopolio efectivo de las armas, por parte
de una de las organizaciones, permitir considerar a un territorio como estable y no
sometido al desafo constante de otras organizaciones armadas.
De otro lado, la poblacin, al adaptarse a las circunstancias cambiantes del conflicto
colombiano, acelera la transformacin del territorio de la guerra, contribuye a la situacin
de ciclicidad planteada ms arriba. Esto puede verse de forma transparente en un relato de
Fernando Cubides (Op. cit., 104), en su libro ya citado sobre la violencia y el municipio
colombiano. Cuenta el autor que el municipio de Vistahermosa, en el Meta, luego de
observar un rpido crecimiento econmico y de poblacin se convirti, de pronto, y por
efecto de la amenaza y de las acciones de los paramilitares, en un pueblo fantasma a la
manera de los pueblos llenos de polvo y de muertos y de voces de muertos de Juan Rulfo.
-
125
poblaciones estarn decidiendo, de acuerdo a las historias observadas de otras poblaciones
y a la memoria de sus redes organizativas, qu curso de accin seguir.
Por lo tanto, en un periodo t, las N poblaciones de nuestro modelo estn asentadas en T
territorios y se encuentran en M estados, a saber: bajo la proteccin paramilitar, bajo la
proteccin de organizaciones guerrilleras, o desplazada. En cada uno de esos estados estar
eligiendo cursos de accin de acuerdo a las historias anteriores observadas en otras
poblaciones, o provenientes de su propia experiencia y registrada en la memoria de sus
redes organizativas. Tendr que efectuar una eleccin de importantes consecuencias:
continuar en el estado presente o abandonarlo para alcanzar un estado superior (en trminos
de los pagos de tipo ordinal usados en nuestro modelo). Esta eleccin concierne, tambin,
a las poblaciones desplazadas. Al contrario de lo que supone la opinin aceptada, las
poblaciones desplazadas eligen, si lo consideran apropiado y seguro, dentro de un margen
de duda razonable, regresar a los territorios de los que fueron desplazadas. Esto implica la
introduccin de un elemento cclico en la conducta de las poblaciones enfrentadas a la
dinmica de la guerra. Al quedar vaco el territorio, el inters de las organizaciones armadas
por controlarlo desaparece y la oportunidad de regresar deja de tener el alto riesgo que
antes tena asociado. Vctor Negrete (1994) registra esta conducta cclica, o de recambio,
en los habitantes de Crdoba, que marchan a Urab en busca de oportunidades econmicas,
se asientan all, y regresan a sus pueblos cuando la supervivencia se hace ms incierta en
Urab. De igual forma, regresan a Urab si la disputa territorial se hace ms lgida en
Crdoba. Ese flujo permanente, esa estrategia de movilidad entre territorios, asegura y
afianza el carcter cclico de las estrategias adoptadas por las poblaciones civiles
enfrentadas a la lucha entre organizaciones armadas.
No es difcil corroborar la presencia de esta conducta (aunque en forma incompleta y
circunstancial, por supuesto) al comparar los datos de poblacin desplazada, segn
municipio y departamento de expulsin, con los correspondientes a municipios y
departamentos de llegada. Antioquia (y en forma mayoritaria poblacin proveniente de
municipios del Urab antioqueo), Santander y Crdoba figuran entre los departamentos
que ms aportan a la poblacin total expulsada. Al mismo tiempo, estos tres departamentos,
-
124
ms "cortas" para formar sus expectativas y tomar sus decisiones. En el caso del conflicto
armado, las poblaciones enfrentadas a decisiones de vida o muerte, y a eventos que ocurren
a altas velocidades y en condiciones de alta incertidumbre, tienden a usar memorias ms
cortas, pues son las nicas relevantes, dados los costos de deliberacin y la inmediatez de
las amenazas realizadas. Eventos situados muy lejos en el pasado dejan de ser relevantes
para tomar decisiones en un presente que cambia a una velocidad muy alta. Es slo la
memoria de las ltimas interacciones la que cuenta en este tipo de contextos.
Para entender cmo funciona este tipo de proceso adaptativo, regresemos a la situacin
presentada ms arriba: una poblacin protegida por la guerrilla tiene que enfrentar la
amenaza paramilitar. La memoria de las dos interacciones anteriores le dice que en esas
oportunidades respondi as: Pas del estado (2, 4, 4) al (4, 1, 1), dado que la guerrilla no la
protegi como era esperado, y de (4, 1, 1) al estado (4, 1, 4), en la matriz aliarse con los
paramilitares, que representa aceptar la proteccin paramilitar. Suponemos que este ltimo
estado es la mejor respuesta de la poblacin ante el ataque paramilitar.
Sin embargo, en la siguiente interaccin registrada en la memoria, la guerrilla atac de
nuevo, en un intento por reconquistar el territorio perdido. La defensa paramilitar fue dura,
pero no suficiente, y la zona continu en disputa por un periodo ms largo. Por lo tanto, el
estado que reflejara la situacin sera (1, 4, 1), y los pobladores decidieron responder
desplazndose para alcanzar la mejor respuesta posible en esas circunstancias (3, 3, 4), en
la matriz etiquetada como desplazarse. Este sera el resultado final de la historia reciente
registrada. Para esa poblacin el curso de accin a seguir, dada la historia pasada, sera el
desplazamiento a un lugar ms seguro.
Pero, y este es el mensaje fundamental del modelo, no todas las poblaciones se encuentran,
en un tiempo o periodo t, en el mismo estado. Mientras que una parte se encuentra bajo el
dominio paramilitar, otra lo est bajo la proteccin de las organizaciones guerrilleras, y otra
est en regiones en plena disputa. El conjunto de N poblaciones, por lo tanto, siempre
estar distribuido entre los tres estados anteriores. En cada uno de ellos, las distintas
-
123
posible en cada situacin de juego. Sin embargo, esto no es equivalente a la optimizacin
de alguna funcin de utilidad (ya sea en dinero o en algn sistema numrico en R+), tal
como ocurre en la teora convencional.
En realidad, los agentes de este modelo saben algo, pero no lo saben todo, y aprenden a
partir de la evidencia que han obtenido de acuerdo a sus posibilidades y a su historia
concreta. Qu es lo que pueden saber de antemano? Lo que ha ocurrido antes, en otras
poblaciones, en situaciones similares. Pero, como lo sugiere Young (1998, 1996), saber
equivale, en trminos ms realistas, a construir una muestra de lo que ha ocurrido antes. Y
esa muestra, por supuesto, es limitada. No es y no puede ser exhaustiva y slo representa,
por lo tanto, una parte, quizs sesgada, de la informacin existente en la materia. No es,
tampoco, la bsqueda ptima de la informacin relevante, como se vera desde la teora
convencional. Por eso mismo, es probable, tambin, que poblaciones enfrentadas a este
tipo de amenaza arriben, con mayor velocidad, a una accin colectiva consistente: su
espacio de bsqueda es, de hecho, ms reducido, y puede estar desequilibrado a favor de
alguna alternativa que ha pagado mejor en la historia concreta, o en la memoria, de los
miembros de esta poblacin (Young, 1996).
Aqu vale la pena hacer la siguiente pregunta: Es suficiente la memoria que se deriva de
estos procesos? En forma casi natural surge otra pregunta: Suficiente para qu? Suficient
para desencadenar los procesos sociales que terminan en la adopcin de una de las tres
estrategias bsicas con las que la poblacin ha aprendido a interactuar con los agentes
armados del conflicto: aceptar la proteccin de uno de ellos o desplazarse. Obsrvese que al
incrementarse la incertidumbre, las apuestas derivadas de las acciones de los agentes se
hacen ms altas. Si la decisin toma el carcter de vida o muerte, la bsqueda de la
alternativa a seguir no puede ser ptima, por la sencilla razn de que resultara demasiado
costosa. Por eso mismo, la extensin o la longitud de la memoria a la que deben recurrir los
agentes no puede ser muy grande. Citando una teora de Maurice Allais, Axel Leijonhufvud
(1997) argumenta que la tasa a la cual la gente "olvida" el pasado, o lo recuerda, es variable
y depende de la velocidad a la que estn ocurriendo los eventos bajo consideracin. As,
por ejemplo, si los precios cambian en forma ms rpida que en el pasado, los agentes
adaptan sus anticipaciones y expectativas en forma ms veloz, haciendo uso de memorias
-
122
acuerdos previos legtimos que la poblacin cumplira hasta el final y cualquier costo17.
Por esto, deben aprender a escoger, en cada situacin, la estrategia que le brinde el mejor
pago o sea la mejor respuesta en esas condiciones. Segundo, la ines tabilidad (debido a la
disputa creciente de territorios) del dominio que ejercen los agentes armados lleva a que en
condiciones distintas, la poblacin deba escoger alternativas diferentes, hasta llegar a una
sucesin cclica de estrategias, similar a la que plantea Young en su artculo. Tercero, si
bien la intera