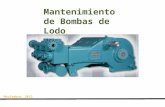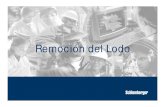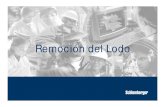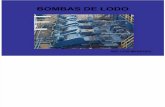La imagen, la tierra, el otro: notas sobre el cine y el ... · jez y sobre lOdo la maternidad. La...
Transcript of La imagen, la tierra, el otro: notas sobre el cine y el ... · jez y sobre lOdo la maternidad. La...

PERFILES ILA CAJA DE PANDORA
La imagen, la tierra, el otro:notas sobre el cine y el campo mexicanoRomán Dominguez Jiménez *
El vínculo emre la imagen pictórica yel campo, amerior al siglo xx, ya prefiguraba la harlO compleja relación entre el cinematógrafo y el campo, entrela imagen móvil y la temática rural.La pintura de Jean-Fran~ois Millet yAugustin Lhermüre expresa con profundidad la gravedad y la rudeza de lavida de los campesinos. Al rumor y alagobio de la vida urbana, estos pintotes oponen la poesía de la vida en latierra: la siembra, la cosecha, el descanso después de un arduo día de trabajo; también las edades del hombrey de la naturaleza: la callada mañana,la promisoria tarde. la infancia. la vejez y sobre lOdo la maternidad. Lacampesina que amamanta a su hijo (figura muy repetida en Lhetmille) es laalegoría de la tietra que da de comer yplOtege a su pueblo. En el momentodel éxodo rural a las ciudades europeas, el paisaje bucólico refiere a la tierra pérdida y al pasado nunca vividode la sociedad industrial. Desde entonces y aún antes. el campo yel campesino devienen la imagen de lo otro yel otro del progreso técnico y la cultura contemporánea. A principios delsiglo xx, el cine parecía estar imposibilitado naturalmeme para la alegoríade lo otro, hasta que el cineasta soviérico Sergei Eisenstein comprendió queel cine podfa elaborar una alegoríamóvil, mediante una transformaciónindirecta de los encuadres. Eisensreintuvo la oporrunidad de desarrollar máslibremente su trabajo fuera de laUnión Soviética, en México, tierra llena de afecciones nuevas para él.
• Filósofo y escritor
Acaso sin pretenderlo. Eisensteinpostuló lOdo un régimen de imágenesdel campo mexicano. En ¡Que vivaMéxico! (1931) Eisenstein despliega dosseries de representaciones en cada unade las "novelas" que componen la cima:una teatral, la otra plástica. El baile dela boda en Tehuamepec y los rayosde sol penetrando el jardín tropical. Laprocesión de la semana santa con losindios llevando a cuestas su pesada carga y los ftailes franciscanos "quienessegún S. Eisenstein los h.izo aparecercomo las pinturas de El Greco, de SanFrancisco de Asís, con el repetido motivo de Jacalavera".l La muelle del tolOen la plaza y la arquitectuta española.El baile del día de muertos y las máscaras de calaveras que esconden otrascalaveras. El sactificio de los peones por
parte de sus parrones, enterrados hastael cuello en la tierra y el paisaje de unahacienda pulquera en los llanos deApan, con los volcanes y las nubes alfondo. Con lOdo lo anterior Eisensteindespliega una complicada alegoría dela vida y la muerte: caras de carnede los peones y caras de piedra de losídolos ptehispánicos. Ambas series deencuadres, las teatrales o de acción porun lado, y las plásticas o de situaciónpOt otro, son desbordadas por el pasode una a otra. Cada serie es llevada aun límite extremo, a una tercera ¡ns·tancia que es alegoría Msplegada, imagen-movimiento. Eisenstein muestraasí la vida y la muerte y la sucesión dela primeta en la segunda y de ésta, otravez en la ptimeta: "La unidad enlle laMuerte y la Vida... la vida que se val y
I82IJuniO 2002· UNIVERSIDAD DE MEXICO

d nacimiento de la siguiente.. .1 El eterno círculo y aún más grandiosa la sabiduría de México, gozando de esteeterno círculo... ".' El fondo de estaalegoría no es Otro que la tinTa misma,cruel y exuberante. La tierra en 'Q,uviva Mlxico! es la tercera instancia, ddemento móvil y oculro que es capazde convenir la naturaleza de cada encuadre y de cada representación. La tierra deja de ser mero paisaje y devienedjimdo mu"ado de un cine que mues
,con más crudeza que la pineura del. o XIX, lo otro (el campo) y ,1 otro (el
n, el campesino). Eiseostein invoasl un México m(tico, un cine quecesa ,1CU"PO d,lotro a ras de la tie-
El Indio Fernández yGabriel Figueroaeoman el fondo enrerrado de
oseein y lo elevan a la superficie, ende la alegorfa se desvanece para dara la trag,dill. El campo cn el primer
. e de el Indio y en la forografla de~roa no es un "rema" C:lltre otros,
mo rampoco un personaje oroeagonista de una hisroria, es el
cio quebrado por el que lo m.,:icaes parido. En ,-" perla ( I945). basadala novela de John Steinlx"k. la playa
aradisiaca es el lugar en que undar nativo (Pedro Armendáriz)
entra el objeto de su esperanza ysu posterior perdición: una perla
¡igante, que despiena la codicia de lostizos y del médico del pueblo. Eldar involucra a su esposa (MaríaMarqués) y a su hijo en su delirio
r vender la perla y hacerse rico, porer zapatos y que su retofio vaya a laela y aprenda a leer. El pescadordonará huyendo su jacal y su aldeapara perder a su hijo y para después
la perla al mar. La tierra y eldan J quitan al pescador. Lo que
de él y de su esposa después delinaro de su hijo no es sino la.dad a la aldea y al mar, obedimcUz
,. tinm. En Pu,bkrina (I 948), el airevuelve más pesado y el suelo más
so, lejos del id,1ico mar de La
perla y del casi etéreo Xochimilco deMaTÚl CanlÚlaTÚl (1943). Aurelio (Robeno Cafiedo) regresa a su pueblo, después de haber purgado una condenade seis afias. Todas las calles del lugars~ vuelven una pendiente que Aureliouene que escalar para casarse con Paloma (Columba Oomlnguez). Exceprola parcela de Aurelio, la tiena en Pu,bierina nunca es llana, deviene loma,cerro, como dice Rulfo: "El caminosubla y bajaba: 'Sube o baja según se vao se viene. Para el que va, sube, parael que viene, baj".'" El cacique pone enconrra de Aurelio y Paloma a roda elpueblo. Estos celebran solos su boda y
bailan el tema de La Paloma acompafiados y cobijados sólo por la noche.Paloma deja de bailar y se derrumba enUanto, la música se detiene. La caída dePaloma prefigura el descenso que la pareja tendrá que hacer para escapar de sutierra, en la que les es imposiblt vivir. ElIndio y Figueroa logran con Pu,bkrinala plenitud de la imagen clásica del campo en el cine mexicano. Imagen-tierraque se desvanece en los volcanes y en lasnubes eternas. Si Eisenstein es comparable a MiUet o a Lhermirre, algo similar se puede decir de el Indio Fernándezy Figueroa con respecro a Rivera,Orozco y el Dr. Arl, pero sobre todo, enel caso de esra cinea, a José MaríaVelasco. Como esre último, Figueroacaprura al VaUe de México como nuncamdspodrdur. Putbltrina marca el cenitde la imagen-tierra, aunque sólo la marca como la tierra perdida, herida, ausente, el signo del México qu. nuncaft,
mfllES
y el crepúsculo de la imagen clásica delcampo, que en vano podrá ser buscadaen el apogeo de la comedia rancheracon sus charros pendencieros y cante:res, sus matriarcas machorras. sus atklitas Ysus indias bonitas, en suma, conel campo simulado.
Rulfo fue el primero en cambiar laimagen del campo mexicano en la literatura, y el primero en asumir plena.mente su condici6n fantasmal. Eltiempo en Rulfo nunca es presente.sino un riempo otro yde los otror. titmpo esptctral, cuyos signos el discursonacionalista y revolucionario no podíaver ni pensar sino al precio de desmoronarse. Rulfo no apela a ningunamoral ni al cielo cargado de nubes deFigueroa, sólo escucha al viento cargado de murmullos y mira al suelo, a latierra que se desmorona ante sus pies.De ahl que el cine se haya demotadoen capturar las resonancias de PtdroPdramo. Pues ¿cómo hacer una imagenque mire a la tierra seca? ¿Cómo construir un cine con polvo y piedra? Rafael Aviña comenta· que durante lafilmación de Nazarín (1958), LuisBufiuel escandalizó a Figueroa "cuan_do decidió mover la cámara para caprar un paisaje trivial yp,/ón repico delcampo mexicano luego de que Figueroahabía preparado con mucho tiempo unencuadre de gran belleza plástica confondo del Popocatéperl y sus inevitables cielos plagados de nubes".' Perono fue Bufiuel sino Rubén Gámez conLa fónnula stereta (1964), quien hizohonor al imaginario literario de Rulfo.El campo estéril poblado con rostrosagrietados que se confunden con la tierra, el aire lento que asftxia. los atavismos indígenas e hispánicos, la religióndel crucificado impuesta asangre yfuego, la rransfusión de sangre con CocaCola, el obrero-costal de harina, lostexros de Rulfo recitados por JaimeSabines, la pesadilla de la tierra que Uega directamente al alma: la imagenchoque.' Gámez no imita ni copia aRulfo, hace una película en tiempo
UNIVERSIDAD DE MÉXICO· Joo;o 2002183

PERFIlfS
rulfiano: una espiral descendente quedesaparece el presente en el fondo insondable del pasado, en la que la imagen-choque llega como un humor delsubsuelo y huele a rierra mojada. Apesar de las distintas incursiones queel cine ha hecho en el campo rulfiano,entre las que se encuentran las dos limiradas versiones de Ptdro Pdramo(Carlos Vdo, 1966: José Bolaños,1976) y Otras adaptaciones como Elgallo tÚ oro (Roberro Gavaldón, 1964)y El imptTio dt la fortuna (ArturoRipstcin, 1985), la obra del jaliscienseha permanecido inescrutable desde Laftrmu/a stcrrta. •
¿Cómo aprehender nuevamente latierra? Felipe Cazals emptende la víacdtica con Canoa (1976) y muestra laprovincia violenta y fanática. El cinemexicano de los noventa buscó conpelículas como La mujtT dt !Jtnjam{n,de Carlos Carrera (1991) y Dos mmt",s de Roberto Sneider (1993) el camino de la parodia. Imposible regtesata la alegoría de Eisenstein ni a la imagen clásica de Gabriel Figueroa. ConDtlolvido al no mt acum/o, Juan CarIas Rulfo intenta aproximarse pOt la víaaérea al mundo y al tiempo de su padte.Pero las tomas a~reas suelen ser la visiónque tiene Dios de la tierra, y la vida enlos páramos poco tiene que ver conDios, aunque se le nombre mucho.Acaso al cine no le queda sino emprender el viaje, como Carlos Boladoen Baja California, ti /{mitt tÚl titmpo(1998), un regreso imposible a losodgenes. El chicana Damián Ortega(Damián Alcázar) cruza la frontetacaliforniana para visitar la tumba de suabuela, pero su trayecto devendrá línea de fuga hacia el sur: un laberintoen I(nea recta que lo hará quemar sucamionera y viajar a pie por las salinasy el desierto. Un desierto poblado deencuentros: la misión jesuita. el caminante cambiasombreros t el rancheroamable Arce Uesús Ochoa), las pinturas rupestres. Desierto que es espacioestriado en el que cada suelo correspon-
UIJunio 2002· UNivERSIDAD DE MÉXICO
La perla, 1945
de a un estado del alma: lo iniciático,la nostalgia de lo no vivido, de la vidasin fines, del tegreso a casa, el límitedel tiempo. Road movie del acontecimiento: cada plano es ruptura por donde puede pasar lo OtTO, el otro, líneaabstracta que baja del cielo a la tietra altiempo que una palabra muda se elevaen el aire. Quizá ese sea la misión y elnuevo régimen de signos al que tendráque aspirar el cine mexicano en su relación con el espacio y el campo, niprogreso técnico ni tradición atávica,sino algo que es muy difícil y acasoimposible de lograr: ni tercera instancia (Eisenstein), ni imagen-tierra(Fetnández, Figuetoa), ni aún la imagen-choque de Gámez, sino elevar enuna imagen-júga la palabra de /o otroen el aire, al tiempo en que este otro sehunde bajo la tierra.•
Figueroa, Gabriel, Una semblanza deSergei M. fisenstein, colección Textosobre imagen No. 1. Filmoteca de laUNAM, México, 2000. p. 21. El textocorresponde a la versión escrita deuna conferencia que Figueroa ofrecióen la Filmoteca de la UNAM en el añode 1981, con motivo de la conmemoración de los cincuenta años de arribode Eisenstein a México.
2 Carta de Eisenstein a Upton Sinclair.productor norteamericano de ¡Queviva México!, op. cit., p. 18.
3 Rulfo, Juan, Pedro Páramo. Fce,México. 1955, p. 7.
4 Avina, Rafael, Tierra brava, el campovisto por el cine mexicano, InstitutoNacional de Cinematografía, México,1999, p. 83.
5 Cfr. Ayala Blanco, Jorge, La aventuradel cine mexicano, México, 1993 (7'ed.I, p. 220.