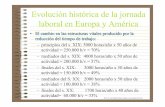La Jornada Semanal
-
Upload
la-jornada-en-linea -
Category
Documents
-
view
222 -
download
3
description
Transcript of La Jornada Semanal

■ S
uple
men
to C
ultu
ral d
e La
Jorn
ada
■ D
omin
go 2
8 de
abr
il de
201
3 ■
Núm
. 947
■ D
irec
tora
Gen
eral
: Car
men
Lir
a Sa
ade
■ D
irec
tor F
unda
dor:
Car
los P
ayán
Vel
ver
y lo sagrado en la
postmodernidad
Lo trascendente
Fa
br
izio a
nd
re
ella
El amigo Paciencia, Guy de Maupassant
Involuntario Museo de los
Hallazgos, ricardo bada

Hugo Gutiérrez Vega
Directora General: C a r m e n L i r a S a a d e , Director : H u g o g u t i é r r e z V e g a , Je fe de Redacción: L u i S t o Va r , Edic ión : FranCiSCo torreS CórdoVa, Corrección: aLeyda aguirre, Coordinador de arte y diseño: FranCiSCo garCía noriega, Diseño Original: marga Peña, Diseño: Juan gabrieL Puga, Iconografía: arturo Fuerte, Relaciones públicas: VeróniCa SiLVa; Tel. 5604 5520. Retoque Digital: aLeJandro PaVón, Publicidad: eVa VargaS y rubén HinoJoSa, 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. Correo electrónico: [email protected], Página web: www.jornada.unam.mx
La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de CV; Av. Cuauh témoc núm. 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Delegación Benito Juárez, México, DF, Tel. 9183 0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac núm. 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, México, DF, tel. 5355 6702, 5355 7794. Reserva al uso exclusivo del título La Jor nada Semanal núm. 042003081318015900107, del 13 de agosto de 2003, otorgado por la Dirección General de Reserva de Derechos de Autor, INDAUTOR/SEP. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores.
La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.
[email protected] y opiniones:
228 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanal
Portada: La consagración de lo profanoCollage de Kevin Rupprecht
bazar de asombros
Recuerdo que muy cerca de la Parroquia vivía y murió hace poco, otro artista generoso y lleno de talento, Carlos Helguera. A su destreza violística y su excelente escultura, unió su amor por la difusión del arte y la distribución equitativa de los bienes de la cultura. Amó a su ciudad y nos dejó como herencia la escultura pequeña y exacta de Francisco González León. Veo a Carlos preguntando (su curiosidad era insaciable) en el patio de su hermosa casa a la que yo llamaba, recordando el poema de González León, “el conventículo de doña Juana Nepomucena”. Se unen en ella los aromas del naranjo y el jazminero, y en silencio se escucha un cuarteto de Borodin. Al fondo de la casa está el estudio con algunas obras que ya no pudo terminar. Su vida, modesta, laboriosa, llena de generosidad, sigue presente en la memoria de nuestra ciudad.
Vienen las nuevas generaciones. Dante Velázquez reúne en un libro a poetas de los años recientes con las voces de los poetas canónicos. Hay nuevos narradores y hay buenos trabajos de microhistoria. La ciudad crece (ya rodeó al Calvario y tiende tentáculos hacia la Unión). Sin embargo, en la alta noche sigue siendo la población de mi infancia. En mi me moria, cada vez más débil para lo reciente, apa recen con claridad las cosas del pasado: los bailes en la Presidencia Municipal, la hermosa prima con la que bailaba torpemente, la que me producía los “calosfríos ignotos” de los que hablaba López Velarde; el coleadero donde mis primos ponían en práctica sus destrezas charras; el tío Luis entrando a la ciudad y llevando en las manos las muchas riendas de la diligencia en que viajaban los otrora numerosos Anaya; las pláticas de la abuela en las que sonaban las voces
de la Revolución y de la sangrienta Cristiada; los remanentes de la violencia representados por pistoleros que, según mi tío Camilo, se habían quedado con el dedo inquieto, las bóvedas prodigiosas y los cortejos a las hermosas muchachas, en el camino al lienzo de Santa Elena, mientras pasaban las carretas con cazuelas de arroz, mole, frijoles y tostadas fri tas en la manteca del perol para las carnitas. Recuerdos ópticos, acústicos, olfativos, gustativos; años en que el mundo era nuevo y cada día inauguraba un
asombro.Ahora mi ciudad me entre
ga, en el aniversario de la fundación, la medalla que lleva el nombre de mi admirado Mariano Azuela. Lo agradezco, lo atesoro y prometo seguir pendiente de todo lo que esta tierra de frutos, flores, semillas, leche, quesos, suertes charras, hermosas muchachas, poetas y artistas de todos los campos, siga entregando a la nación y al mundo.
Una noche, sentado en el patio del jazmín y el naranjo con mi amigo Carlos, vimos las
estrellas de la Osa Mayor. Recordamos el canto de Leopardi: “Vagas estrellas de la Osa Mayor, yo no creía contemplaros de nuevo, cintilando sobre el jardín paterno.” Le dije a Carlos: Lagos es mi jardín paterno, el lugar donde mi infancia vio cintilar las estrellas de la Osa Mayor. Mucho ha dado este jardín paterno al arte universal. No permitamos que se seque, procuremos que el arte hermane nuestras vidas y nos humanice en torno a la siempre nueva belleza de este mundo que, a pesar de todo, de la violencia, de la injusticia, del desencanto, como a Quevedo, nos ha hechizado.
DISCURSO DE LAGOS DE MORENO (III y última)
No obstante hallarse actual-
mente “pulverizada en ambi-
ciones personales solipsistas y
mundanas como la celebridad,
el dinero, el sexo y el poder”, la
idea de trascendencia no ha
perdido ni un ápice de su
influencia “en las formas de
pensar, desear y vivir”, afirma
Fabrizio Andreella en su lúcido
ensayo, donde explora las
nuevas formas, muchas de
ellas distorsionadas, que la
época actual asigna tanto
al concepto de lo trascendente
como de lo sagrado, y que se
evidencian en templos, litur-
gias, sacrificios, profecías y
reliquias de nuevo cuño, todos
paganos y, no casualmente,
orientados hacia ese dios de la
postmodernidad que es el dúo
consumo-ganancia. Publicamos
además “El amigo Paciencia”,
un cuento de Guy de Mau-
passant, así como un artículo
sobre la catedral de Colonia,
convertida en un involuntario
museo de hallazgos.

3
entrevista con Santiago López PetitArmando Villegas
voz interrogada
uál es tu perspectiva sobre lo que está pasan-do en España con respecto a las manifesta-ciones recientes?
‒El 15m, el movimiento de los indignados, ha sido lo más importante que ha pasado en los últimos años. Todo empezó con un gesto radical, con una ilegalidad: tomar la plaza. Y tomar la plaza era tomar la palabra. Pero no supimos sostener esa palabra. Por muchas razones. Hubo una invasión de expertos, economistas, yo qué sé. Porque se mul
tiplicaron las comisiones de mil cosas y al final se olvidaba por qué estábamos allí. Fuimos demasiado románticos y no quisimos ensuciarnos con la política. Es decir, nos faltó rabia y estrategia. Como nos faltó rabia y estrategia, el vacío que abrimos orilló a que se tomaran viejos discursos. Y el viejo discurso, ¿cuál?, los sindicatos que estaban muertos y de pronto reaparecen después de haber escrito en el interior, que había que destruir al 15m, así directamente, reaparecen con una convocatoria en Madrid; reaparece el discurso sindical y luego el nacionalismo, el independentismo, que era minoritario, que siempre fue minoritario en Cataluña, pues bueno... por una serie de razones, desde la imbecilidad y prepotencia del gobierno de Madrid, por llamarlo de alguna manera, que no ha entendido nunca nada de lo que es Cataluña.
–¿Ahora cuál sería tu diagnóstico de las luchas en Europa y en otras partes?
‒La resistencia en Grecia, a pesar de las incontables huelgas generales, no consigue avanzar, y el populismo crece al aprovecharse de la desestructuración social existente. El movimiento del 15m, “Tomar la plaza”, constituía también el gesto radical de un querer vivir colectivo henchido de ilusión. Prolongado con el grito increíble de “Nadie nos re presenta”, suponía una verdadera “toma de la palabra”. Esta “toma de palabra” que fue capaz de autoorganizar una vida en común, que fue capaz de politizar la existencia de muchísima gente, no pudimos sostenerla en el tiempo. Explicar por qué sucedió así es complicado, aunque no es muy descabellado considerar que en la misma potencia del movimiento radicaba su debilidad. Dicho en otras palabras y brutalmente: su romanticismo tan hermoso y atractivo sólo podía ser flor de un día. Este romanticismo enamorado del consenso y de la inclusión temía, por encima de todo, el conflicto interno. La política quedó en manos de los expertos y se hicieron cartas a los reyes magos pidiendo derechos y todas las reformas posibles. Al tomar la plaza, abrimos un vacío que intentamos habitar. Pero nos daba demasiado miedo la organización y la política. El vacío que abrimos fue llena
do inmediatamente por los viejos discursos que estaban al acecho. El discurso nacionalista en Cataluña ofreció la cobertura de una identidad única a una multiplicidad anónima que así pudo resguardarse de la intemperie y alimentarse de horizonte. Las banderas volvieron.
–¿Pero el malestar persiste?‒El malestar social persiste y se extiende. Lo
que ocurre es que habla lenguajes tan distintos que resulta difícil avanzar en su articulación. En principio, esta articulación tendría que pasar por una politización apoyada en una estrategia de objetivos. Es muy fácil de decir. Lo sé. Hay dos problemas fundamentales. El primero reside en que esta politización existencial, que por unos momentos se ha dado en tantos lugares, tiene mucho de centrífuga. Siendo, por principio, la negación de toda opción personal, termina abocando precisamente a la búsqueda de una salida personal. Aunque esta salida sea digna, aunque adopte la forma de rechazo y huida de esta realidad opresiva, en ella existe un fondo de desencanto respecto a lo colectivo. El segundo problema es simplemente la desproporción entre el ataque del capital desbocado y la resistencia que se le opone. Esta desproporción que vemos y sentimos ante cada agresión nos sitúa en la posición de víctima. Como si ser una víctima fuera lo único que nos permitiera un cierto reconocimiento en una sociedad para la cual la gran mayoría ya sobramos. De momento, esperamos y negociamos con la vida. Es demasiado fácil afirmar que estamos asistiendo al retorno de lo reprimido ‒Verdrängung‒ en el sentido psicoanalítico: entropía social, populismo, individualismo... como la reacción propia de una realidad que había empezado a ser atacada. El desafío es construir una política del querer vivir, una política que recoja las necesidades y aspiraciones del noventa y nueve por ciento, lo que no significa en absoluto eludir las cuestiones espinosas sino todo lo contrario. Se abre una bifurcación que clarifica las posiciones. Tenemos que hacer un esfuerzo por ser menos románticos y mucho más duros con el poder... y también con nosotros •
Tomar la palabra... y sostenerla
Santiago López Petit (Barcelona, 1950) es profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona, fue militante de la autonomía
obrera en la década de 1960 y trabajó como químico en una empresa de vidrio recuperada
por sus trabajadores. Ha participado en muchos de los movimientos de resistencia
social posteriores a la crisis del movimiento obrero. Su filosofía se presenta como una
crítica radical del presente y pone en juego diversos conceptos con los que profundizar
esta crítica. A lo largo de toda su obra ha dedicado sus esfuerzos a la formulación
ontológica y existencial del querer vivir. Es uno de los impulsores de Espai en Blanc
(http://www.espaienblanc.net) y de iniciati-vas como Dinero gratis. Ha participado en las películas El taxista ful y Autonomía obrera.
Ha publicado, entre otros, los siguientes libros: Entre el ser y el poder. Una apuesta
por el querer vivir (Madrid, 1994), El infinito y la nada. El querer vivir como desafío (Barcelona, 2003), Amar y pensar. El odio del querer vivir (Barcelona, 2005).
El Estadoguerra (Hondarribia, 2003). La movilización global. Breve tratado para atacar la realidad (Madrid, 2009).
-¿C
Foto: encubierta.com

428 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanalensayo
ste artículo debería titularse “La catedral de Colonia como involuntario Museo de los Hallazgos”, o bien “La catedral de Colonia como Oficina de Objetos Perdidos”, o más bien, re
duciendo las últimas nueve palabras a su traducción alemana: Fundbüro Kölner Dom. ¡Ah, el poder aglutinante de la lengua de Goethe!
Tengo en las manos el libro extraordinario que lo documenta, que uno de los edificios más visitados del mundo es un involuntario Museo de los Hallazgos y una no menos involuntaria Oficina de Objetos Perdidos. El libro se titula Kruzifix und Mausefalle [Crucifijo y trampa para ratones], y ni el título ni el contenido son irreverentes, heréticos o impíos, antes al contrario, una declaración de amor al lugar más emblemático del imaginario coloniense: su catedral.
De la génesis del libro da cuenta detallada y algo irónica el prólogo de los autores, Stephan Brenn, Martin Kätelhön y Thomas Schneider, quienes bajo el epígrafe “Dios en un papel de envolver caramelos” explican lo que el libro se propuso, su contenido y cómo se llegó a este resultado. Y puesto que me resultaría imposible explicarlo mejor que ellos, les pedí permiso para traducirlo. Dice (en este caso tal vez fuera más congruente decir que “reza”) así:
“¡La catedral de Colonia es como una caja de bombones, nunca se sabe lo que habrá en ella!” De acuerdo con este lema, parafraseado de Forrest Gump, estuvimos peregrinando todo un año, día a día, a la catedral de Colonia, a partir del 6 de enero de 2001, festividad de los Reyes Magos. Aquí, en el interior de la catedral gótica, escudriñamos todos los rincones posibles, rastreamos filas de bancos, metimos los dedos en grietas polvorientas, paseamos innumerables veces alrededor del relicario de oro y encontramos miles de cosas. Cosas que nunca habríamos podido suponer que descubriríamos en una iglesia, por ejemplo: un condón japonés, unos pantalones vaqueros o un parche ocular negro; hallazgos que nos divirtieron, nos conmovieron y a veces también nos asustaron.
Nuestros enemigos naturales fueron las mujeres de la limpieza: sólo ingresó en nuestra colección lo que logró escapar a sus escobas y aljofifas inmisericordes, o lo que encontramos antes de que ellas aparecieran. También nos hicieron difícil la labor los ujieres catedralicios, celadores del orden vestidos de rojo de la cabeza a los pies: bajo sus ojos de Argos nos deslizamos disciplinadamente y devotos como corderos, con la cabeza agachada, la expresión digna, sin correr el peligro de que nos apostrofaran con uno de sus normales reproches, tales como: “¡Sáquese la gorra!”, “¡Desconecte el celular!” o “¡Esto no es un museo, es una casa de Dios!”
Sólo una única vez nos agarraron in fraganti: cuando quisimos posar delante del relicario el día de Reyes de 2002, para coronar nuestro proyecto con una foto. Des
de luego fue algo un poco descarado por nuestra parte. De inmediato apareció un ujier bigotudo y alto como un pino, y nos alejó con estas palabras: “¡Esto no es un panóptico!”
En un año recorrimos muchos cientos de kilómetros por la catedral de Colonia. Y ahí sucedió algo raro: la recolección de objetos perdidos nos abrió crecientemente una segunda dimensión.
Más y más empezamos a sentir la santidad de ese lugar. Entendimos con nuestro propio cuerpo por qué justamente este lugar especial a la orilla del Rhin había sido elegido, ya en los tiempos paganos, para adorar diversas divinidades. Buscamos a Dios en papeles de envolver caramelos, en billetes del Metro y en paraguas. Y mira por dónde, a Jesús nos lo encontramos en una bolsa de plástico.
Para mejor entendimiento de este texto, debo aclarar la referencia al relicario y su conexión con la fecha 6 de enero, y es que en la catedral de esta ciudad se sigue sosteniendo oficialmente una superchería: que nada menos que en su altar mayor están custodiados los restos de los Reyes Magos, en un lujoso cofre, todo él de oro y piedras preciosas, y que milagrosamente no ha cesado de crecer de tamaño desde que el Estado implantó el diezmo (impuesto religioso).
(Además de la superchería resulta a todas luces algo fuera de lugar que una catedral se enorgullezca de un robo a mano armada, puesto que los presuntos
restos mortales de Melchor, Gaspar y Baltasar se hallaban a buen recaudo en la Seo de Milán, de donde fueron rapiñados por el arzobispo de Colonia, Rainald von Dassel, en el año del Señor de 1000y164, pero, en fin, esa es otra historia, diría Rudyard Kipling. Lo cierto y verdadero es que los colonienses se vanaglorian con ser los custodios de esas reliquias, como los turinenses con su paño sagrado, que jamás en volvió el cuerpo de Jesús, y los compostelanos con las de su apóstol, que jamás estuvo allá; es más, con to da seguridad los restos que reposan en su presunta tumba son los del hereje Prisciliano. Pero si la gente cree semejantes patrañas, y son felices creyéndolas, allá cada cual con sus credulidades. Y ya va siendo hora de que volvamos al libro de marras.)
Desde luego, Crucifijo y trampa para ratones no alcanza ni puede alcanzar los niveles de belleza y seducción del libro más hermoso que jamás se haya impreso, la Hypnerotomachia Poliphili (Batalla de
Ricardo Bada
Involuntario Museo deE
“ “Buscamos a Dios en papeles de envolver caramelos, en billetes del Metro y en para-guas. Y mira por dónde, a Jesús nos lo encontramos en una bolsa de plástico.
los
Ilustración: Chetan Kumar, Lo perdido en el metro

528 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanal
amor en sueño de Polifilo), editado en 1499 por Aldo Manuzio, pero sí que puede muy bien considerarse como el más bonito y original que jamás se haya publicado en Colonia. Añádase a ello que los autores del proyecto tuvieron el buen acuerdo de encargar al profesor Volker Neuhaus ‒quien reúne en sí la cuádruple condición de teólogo, filólogo y experto en la obra de Günter Grass y en la literatura policial de Nueva Inglaterra‒ la redacción de los textos explicativos y la elección de las citas bíblicas que, por así decirlo, sacralizan lo profano de sus hallazgos.
El formato del libro fue patentado por Gallimard en Francia, para publicaciones de este género, y es una pura delicia manejarlo, porque se trata de un objeto bastante lúdico, con páginas que se abren como puertas a mundos insospechados, u hojas dobladas que al desplegarse es como si mutasen a benéficas cajas de Pandora. Tanto más extraño parece, por lo tanto, que sin estar oficialmente agotada la edición no se pueda adquirir en librerías. Desapareció de la circulación como por ensalmo. ¿Agiotismo de cara a convertirlo en rareza bibliofílica? Lo descarto como hipótesis, porque el 3/iii, festividad de santa Cunegunda, emperatriz y virgen ‒¡fabulosa combinación para los altares‒, y surfeando el autor de esta Carta en internet, comprobé que en Amazon podía comprarse un ejemplar (nuevo) del libro a partir de 1.55 €, cuando el precio que indica el código de barras de la edición original es más que el séxtuplo de esa cifra: 9.90 €. Esto sí que es un milagro, y no el de la multiplicación de los panes y los peces, por otra parte tan precursor de la producción industrial en la cinta sinfín.
Y del formato pasemos al contenido: 20 mil visitantes diarios dejan en la catedral de Colonia una considerable huella de su paso, como revela el demorado hojeo de este libro, y téngase en cuenta que en él sólo se documentan fotográficamente ochenta y uno de los objetos encontrados. Ochenta y dos, si contamos la bolsa de plástico verduzco donde estaba el crucifijo del título. Y por mi gusto reseñaría el com
pleto, pero temo que ello haría saltar las costuras de esa camisa de once varas que es, siempre, un artículo metomentodo, escrito por un extranjero desde un país para el que administrativamente lo sigue siendo.
Como en botica, hay de todo. Literalmente de todo. Además de lo que va de suyo en el título y en el prólogo de los tres mosqueteros del proyecto (sumando el pormenor nada desdeñable de que el preservativo japonés era con sabor a fruta), ilustran el libro desde una entrada para visitar los museos vaticanos hasta un diccionario de bolsillo alemántailandés, pasando por un sello del correo alemán ‒de una edición especial‒ con la vera efigie de Greta Garbo, un par de calcetines para una criatura de pocos meses, y un tenedor de plástico de tres puntas, con una de las laterales semirrota, de modo y manera que colocando el tenedor a distancia conveniente, entrecerrando los ojos y arrimando un poco de imaginación, estamos viendo la mismísima silueta de la propia catedral.
Conmueve descubrir entre estos objetos un dibujo infantil encontrado el 21/ix/2001, a sólo diez días del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, dibujo en el que aparecen ambas torres y un avión precipitándose hacia una de ellas, y además de la firma del niño, Michael, una frase que no deja lugar a
Hallazgos
dudas, a pesar de sus fallos ortográficos: “DIE katastrofe ist scheise”, o sea: “LA Catástrophe es Mielda”. (Por favor, amigos linotipistas y correctores: dejen la traducción tal cual, si no se va a la mielda todo el trabajo de mis células grises: ¡de las dos!)
Capítulo aparte sería el de los hallazgos pecuniarios, cuya escala abarca un amplio espectro: una moneda de 20 centavos de euro, un penique estadunidense, una ficha de monopoly, una monedita tailandesa escondida en el nudo de un pañuelo... y un billete de cien marcos, habido el 14/Vii/2001, cuando aún era de curso legal. Pero yo, desde que uno de mis más queridos amigos “descubrió” un billete de mil marcos que había “olvidado” en un libro, y me llamó de Madrid para preguntarme si todavía lo podía cambiar en euros, ya no me asombro por uno de tan sólo la décima parte de ese valor. El cual, dicho sea de paso y en honor de quien lo hubo, fue entregado a los ujieres de la catedral, previa foto que documentaba semejante pérdida.
Nuevo capítulo aparte habría que dedicarle a los mensajes personales. Papelitos de todos los tamaños y de todos los colores, algunos deben de habérsele perdido a quienes los llevaban consigo (ya fuesen remitentes o destinatarios), por ejemplo aquel que dice: “Querida Sandra, ¿cómo estás? Estamos muy preocupados por ti. ¿Nos llamas? Te quiero mucho. Tu mamá.” Pero hay varios que no sabe uno en qué casilla meter, como el que certifica lapidariamente nada más que: “Uschi, la pura tentación rubia.” Y ése que perteneció a un bloc de los que regalan en las tiendas y cuyas hojas lucen su publicidad, o se compran en librerías y sus hojitas llevan alguna ilustración, y donde dice arriba de manera bastante telegráfica: “Olivia jueves a las 23:48, tu Hb”, mientras el dibujo del rincón inferior izquierdo muestra a una diablita roja genuflexa delante de un diablito rojo al que practica una felación con todas las de la ley. Como programa de contraste valga este otro botón de muestra, que me enternece, y es un mensaje de acción de gracias de un hincha de un equipo de futbol: “Gracias, Señor, porque el Werder Bremen”... y el men saje al Buen Dios se interrumpe: un gaudeamus interruptus.
También en este capítulo de los mensajes personales, el único hallazgo que los autores del libro lograron conectar con un rostro. Se trata de una hojita de bloc, color pardo claro, con propaganda farmacéutica y siete palabras garabateadas: “Estamos fuera, junto a la columna. Stephanie + André.” Y ocurre que cuando el lanzamiento de Kruzifix und Mausefalle se exhibieron en un museo de Colonia los objetos que lo ilustran, y muchísimos otros más, y de repente una de las visitantes se detuvo en seco delante de ese mensaje. Era Stephanie.
Agarremos la recta final. Sólo tres objetos para terminar. 1. Un barquito de papel hecho con una par-ticella de algún coral, pues que en la reproducción se ve claramente un “Kyrie , yri e eleison”. 2. El diente de un animal tal vez prehistórico, si pensamos que lo encontraron dentro de un contenedor utili zado por los arqueólogos que trabajaban en 2001 en derredor de la catedral. Y 3. La guinda del pastel, que curiosamente no es una guinda sino una manzana, una manzana mordida ávidamente hasta no quedar de ella nada más que el corazón y el pedúnculo. Contemplándola, mi malpensamientismo innato me hace recordar un título de novela del coloniense universal que se llamó en el siglo Heinrich Böll: ¿Dónde estabas, Adán? •
“ “En un año recorrimos muchos cientos de kilómetros por la catedral de Colonia. Y ahí sucedió algo raro: la recolec-ción de objetos perdidos nos abrió creciente mente una segunda dimensión.
los
Ilustración de Liliana Ospina

6 Jornada Semanal • Número 947 • 28 de abril de 2013
Pac ienciaamigoElEL AMIGO PACIENCIA
abes qué fue de Leremy?Es capitán en el 6º de Dragones.¿Y Pinson?Subprefecto.
¿Racollet?Murió.Buscamos otros nombres que recordasen nuestra
juventud, calados con quepí y galones de oro. A poco, habíamos repasado a varios camaradas barbudos, calvos, casados, padres de varios niños y esos recuerdos nos produjeron escalofríos desagradables, mostrándonos qué corta es la vida, cómo todo pasa, cómo cambia todo.
Continúa mi amigo, ¿y Paciencia, el gordo Paciencia?
Emití una especie de rugido.¡Ah! Paciencia... Escucha esto... Hace cosa de cua
tro o cinco años me hallaba en Limoges, en un viaje de inspección. Aguardaba la hora de cenar sentado en el gran café de la plaza del Teatro y me aburría sin remedio. Los comerciantes entraban en grupitos de dos, de tres o cuatro, bebían ajenjo o vermut, conversaban en voz alta de sus asuntos y de los ajenos y reían ruidosamente o bajaban el tono para comunicarse las cuestiones importantes y delicadas.
Me preguntaba qué iba hacer después de la cena, meditando en la noche interminable de aquella ciudad provinciana, en el paseo moroso y lúgubre a través de calles desconocidas, en la tristeza abrumadora que se contagia al viajero solitario por esos transeúntes extraños en todo y por todo, desde su chaqueta ridícula, el sombrero y los pantalones, has
ta los hábitos y su acento. Una tristeza que emanaba también de las casas, de las tiendas, de los coches de formas singulares, de los ruidos ordinarios a los que no se está acostumbrado. Tristeza agobiante que hace apresurar el paso, como si uno se hallara extraviado en un país peligroso y opresor, que hace desear la vuelta al hotel, al detestable hotel cuyas habitaciones resguardan mil olores sospechosos y cuya cama levanta dudas, en tanto que el lavabo conserva cabello adherido en el fondo.
Pensaba en todo aquello mientras veía alumbrar las lámparas de gas, sintiendo cómo aumentaba mi angustia solitaria con la caída de las sombras. ¿Qué haría después de cenar? Estaba solo, lamentablemente solo.
Un hombre enorme vino a sentarse a la mesa vecina y ordenó con voz formidable:
¡Mesero, mi bíter! El mi de la frase resonó como un cañonazo. Com
prendí enseguida que todo era suyo, muy suyo y de nadie más, que tenía su carácter, su nombre, su apetito, su pantalón, su no importa qué de modo particular, absoluto, más pleno que cualquiera. Después miró a su alrededor con aire satisfecho. Le sirvieron su bíter y dijo:
¡Mi periódico!Me pregunté cuál podía ser su diario. El título,
ciertamente, me revelaría su opinión, sus teorías, sus principios, sus caprichos y sus ingenuidades.
El mozo le aportó Le Temps y me quedé sorprendido. ¿Por qué Le Temps?, un diario grave, gris, doctrinario, equilibrado. Pensé entonces que debía tratarse de un hombre prudente, de hábitos serios y costumbres regulares, un buen burgués, pues.
Montó en su nariz unos anteojos dorados, se echó hacia atrás y antes de comenzar a leer, lanzó una nueva ojeada a su alrededor. Al advertir mi presencia se puso a observarme con una persistencia embarazosa y molesta. Iba a preguntarle el motivo de tanta atención cuando me grita desde su lugar:
¡Caramba! Si es Gontran Lardois.Sí señor, le respondí, no se equivoca usted.Entonces él se levanta bruscamente y se dirige
hacia mí con los brazos extendidos.¡Ah, viejo amigo! ¿Cómo te va?Me quedé sorprendido porque no lo reconocía en
absoluto. Sólo balbuceé, bien...bien...y usted...Él se echó a reír. Parece que no me reconoces, dijo.No, la verdad... no obstante... me parece...Entonces me toca el hombro y dice, vamos, no más
bromas. Soy Paciencia, Robert Paciencia, tu colega y camarada.
Así como lo recordé. Claro, Robert Paciencia, mi compañero de la escuela. Era eso. Estreché la mano que me tendía. ¿Y cómo estás tú?, dije.
Yo, de lujo, respondió. Su sonrisa proclamaba el éxito. Y me pregunta, ¿qué haces aquí?
Le expliqué que era inspector de finanzas y estaba de gira. Él, señalando mi condecoración dijo, te ha ido bien.
No mal, ¿y a ti?, respondí.¿Yo?, bastante bien¿A qué te dedicas?A los negocios.¿Te va bien?Muy bien, soy rico. ¿Por qué no vienes a almorzar?
En la Calle del Gallo que canta núm. 17. Así conocerás mi negocio.
Por un segundo pareció dudar y luego dijo: ¿sigues siendo como antes?
Creo que sí, respondí.¿Soltero, no? Así es.Magnífico. ¿Y todavía te gusta la fiesta y la parran
da? Me empezó a parecer deplorablemente vulgar, pero le respondí.
Sí, claro.¿Y las damas? Eso de contado.Se ech2ó a reír, con una risa de satisfacción. Tanto
mejor, tanto mejor, dijo. ¿Recuerdas nuestra primera parranda en Burdeos, cuando cenamos en aquel cafetín, el Rupie? ¡Qué noche aquella!
Yo recordaba, en efecto, aquella parranda y ese recuerdo me regocijó. Entonces se arremolinaron otros recuerdos. Algunos como aquella ocasión cuando encerramos al prefecto en la cava de nuestro amigo Latoque.
¿S
Críticos y estudiosos coinciden en que es un clásico, pero no abundan en otros juicios. Existe como un velado o doloroso pudor
alrededor del escritor. Provenía de familia de alcurnia venida a menos, y trabajó en los
ministerios de Marina y de Educación por varios años, hasta que se dedicó por completo
a escribir. Contemporáneo de Chéjov, Mauppassant escribió más de trescientos cuentos en todos los géneros, la mayoría publicados en los periódicos Gil Blas y Le
Gaulois. Familiar y discípulo de Flaubert, por su conducto trabó amistad con Turguéniev y
Zola. Autor también de varias novelas, sus cuentos constituyen la parte más significativa
de su obra y son muchos los atributos de su literatura, en la que domina la ironía y cierto pesimismo. Tuvo una vida breve y brillante.
Su hermano Hervé murió en un manicomio y el mismo Guy intentó suicidarse en 1892.
Su muerte fue atroz, pero antes padeció los estragos de la cruel enfermedad (sífilis) que lo
abatió. En julio próximo se cumplirán ciento veinte años de su muerte. El cuento
pertenece a una especie que usualmente envejece temprano. “El amigo Paciencia”,
sin embargo, conserva todos los elementos que lo mantienen actual y bien puede ser uno de los más representativos de Mauppassant.
L.a.

28 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanal 7
Guy de Maupassant
Pac ienciaÉl reía golpeando la mesa con el dedo, e insistía.
Sí...sí...sí... ¿Recuerdas le cara del maestro de geografía, el señor Marin, cuando lanzamos un petardo en el mapamundi al momento en que peroraba sobre los mayores volcanes del mundo?
Pero de repente le pregunté: ¿y tú estás casado? Hace diez años, mi amigo, dijo gritando. Tengo
cuatro hijos, unas criaturas hermosas. Ya los verás, igual que a su madre.
Conversábamos en voz alta y los vecinos nos observaban con extrañeza. De pronto mi amigo mira la hora en su reloj, un cronómetro enorme como una calabaza y dice: caramba, lo lamento, pero debo dejarte. De noche no soy hombre libre.
Se levanta, me toma de ambas manos, las sacude como si quisiera arrancarme los brazos y dice: hasta mañana a mediodía entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, dije.
Pasé toda la mañana con el tesorero. Quiso retenerme para almorzar, pero le dije que tenía un compromiso en casa de un amigo. Me acompañó a la salida, y le pregunté: ¿sabe usted dónde está la calle del Gallo que canta? Claro, dice. A sólo cinco minutos de aquí. Como no tengo nada que hacer, lo guiaré. Y nos echamos a andar.
Arribamos pronto a la calle. Era amplia y hermosa, en los límites de la ciudad y la campiña. Mirando las casas advertí el número 17. Era una especie de hotel con jardín en la parte posterior. La fachada, adornada con frescos al estilo italiano, me pareció de mal gusto. Lucía diosas reclinadas en las vitrinas y otras cuyas secretas bellezas ocultaba una nubosidad. Dos encantos de piedra contenían el número.
Aquí es, le dije al tesorero, y le tendí la mano para despedirme. El hizo un gesto brusco y singular, pero nada dijo y estrechó la mano que le presenté. Toqué, y cuando apareció una criada le pregunté por el señor Paciencia.
Sí señor, ¿desea usted hablar con él?Por favor. El vestíbulo estaba igualmente adornado con
pinturas a pincel por algún artista del lugar. Los Pablos y las Virginias se abrazaban bajo las palmeras diluidas en una luminosidad rosada. Un farol oriental repulsivo pendía del plafón. Varias puertas estaban encubiertas con cortinajes brillantes.
Pero lo que me abrumó sobre todo fue el olor, un olor repugnante y perfumado que hacía recordar los polvos de arroz y la humedad de las cuevas. Un olor indefinible en una atmósfera pesada, agobiante como la de los hornos. Siguiendo a la criada subí una escalera de marfil cubierta con un tapiz oriental y fui conducido a un suntuoso salón. Al quedarme a solas me puse a observar a mi alrededor.
El salón estaba ricamente amueblado, pero con las pretensiones de un advenedizo. Los grabados del siglo pasado, hermosos por lo demás, representaban a mujeres encopetadas y semidesnudas sorprendidas por caballeros galantes en posturas interesantes. Una dama recostada en una gran cama desordenada retozaba su pie en un perrito envuelto entre las sábanas. Otra resistía complaciente a su amante con la mano sostenida bajo la falda. Un dibujo mostraba cuatro pies cuyos cuerpos se adivinaban ocultos tras de una cortina. El vasto salón,
repleto de divanes mullidos, estaba impregnado enteramente de aquel olor enervante y soso que advertí al entrar. Algo sospechoso se desprendía de los muros, de los muebles, de la suntuosidad, de todo.
Me acerqué a la ventana para observar el jardín arbolado. Era grande, sombreado, magnífico. Un amplio sendero de césped se contorneaba al lado de una corriente de agua, entraba en los macizos y reaparecía más adelante. De repente, en el fondo, emergieron del bosquecillo tres mujeres. Marchaban despacio tomadas del brazo, ataviadas con largas batas blancas cubiertas de encajes. Dos eran rubias y morena la otra. Se adentraron entre los árboles. Me quedé inmóvil, sobrecogido por aquella breve y encantadora visión que me hizo pensar en todo un mundo poético. Se habían mostrado apenas, bajo una luz precisa en el follaje de aquel rincón secreto y delicioso del jardín. Me hicieron evocar de golpe a las bellas damas del siglo pasado errando bajo las arboledas, mujeres hermosas cuyos amores ligeros reproducían los grabados galantes del salón. Y pensé en el tiempo feliz, pleno, espiritual e ingenuo, cuando las costumbres eran delicadas y fáciles los labios...
Una voz grave me hizo estremecer. Había entrado Paciencia y radiante me tendía las manos. Me miraba con una mirada profunda y el aire socarrón propio de las confidencias amorosas. Con un ademán amplio y circular –un gesto napoleónico‒ me mostró el salón suntuoso, el jardín, a las tres damas que se asomaban de nuevo y luego, con voz triunfante y llena de orgullo, dijo:
Quién diría que empecé casi sin nada... sólo con mi esposa y mi cuñada •
traduCCión y nota de Leandro areLLano
Max Ernst, collage para Una semana con Sade
Max Ernst, collage para Una semana con Sade

8
Fabrizio [email protected]
TRASCENDENCIA Y DEIDAD
O CABE DUDA DE QUE el célebre lema de Nietzsche “Dios ha muerto”, fue profético. El siglo xx es la época de la historia occidental que menos ha involucrado al Todopoderoso en la construcción del mundo terrenal. Alejado en los cielos, invocado nada más como puro
formalismo, Dios ha sucumbido por falta de atención humana.
¿El fallecimiento del Altísimo implica automáticamente la desaparición de las Alturas donde residía? ¿El tamaño del Dios religioso cubre todo el espacio de la trascendencia? No se trata de preguntas espirituales ‒que cada quien examina en su alma‒, sino psico y sociológicas. Posiblemente, explorarlas nos pueda ayudar a entender nuestro destino antropológico.
Sí, es cierto, actualmente la trascendencia no se apoya en una tradición religiosa, aunque lo que el mercado de los sueños promete es anhelado y perseguido con una disposición devocional. También es cierto que la trascendencia hoy se pulveriza en ambiciones personales solipsistas y mundanas, como la celebridad, el dinero, el sexo y el poder: sugestivos placebos que sirven de parodia de la felicidad.
Sin embargo, aun admitiendo una evolución y una morfogénesis que la hacen casi irreconocible, la trascendencia (por lo menos la del deseo terrenal) permanece viva en la experiencia humana y sigue siendo muy influyente en las formas de pensar, desear, vivir. En realidad, la trascendencia nunca ha desaparecido del horizonte, ni siquiera en la noche atormentada que hospedó la pesadilla nazifascista. Incluso la tradición marxista, que asumió una perspectiva polémicamente inmanentista en contra de la religión, tenía una visión trascendente de la revolución, que reemplazaba la salvación eterna con la dictadura del proletariado.
En el siglo xx, con el monumental avance de la técnica, aunque oculta por la lucha entre ideologías políticas, la trascendencia colgó el hábito religioso que anteriormente los hombres asociaban con ella hasta identificarla con la religión. Pero, a decir verdad, no es que la trascendencia se haya decidido por un frívolo cambio de ropa, sino que el mundo de la técnica ha conquistado el Olimpo, obligándolos a vestir el atuendo del progreso técnico.
En este mundo prevalece “una visión de la persona humana de una sola dimensión según la cual el hombre se reduce a lo que produce y lo que consume”. Las comillas son para Jorge Mario Bergoglio, que en sus primeros días romanos quiso expresar su preocupación por este envilecimiento tecnocrático. El vicario de Cristo cree que para contrastar esta ten
dencia actual “debemos mantener viva en el mundo la sed de absoluto”.
Es un hecho deseado y deseable que un pontífice –y por si fuera poco, latinoamericano– declare su inquietud por la reducción del ser humano a homo œconomicus. Y tal vez es normal y excusable que un Papa considere “Dios” y “absoluto” como dos palabras intercambiables. Sin embargo, esta simplificación lingüística –que quiero pensar desprovista de la legendaria astucia jesuítica– no nos ayuda a entender la experiencia de la trascendencia en la postmodernidad.
Curiosamente, el jefe de una Iglesia que se considera defensora de la humanidad contra el relativismo, usa un concepto como el de “absoluto”, que se entrega con facilidad al lenguaje especulativo de la filosofía. En cambio, es interesante adoptar laicamente la palabra que el Papa no quiso o no pudo usar para defender la trascendencia: lo sagrado.
UN CONCEPTO INDEFINIBLE
Lo sagrado difícilmente se puede enjaular en una definición e implica una forma de acercamiento a la trascendencia que escapa a la lógica racional. Émile Durkheim, Rudolf Otto, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, Gerardus van der Leew, Mircea Eliade, Roger Caillois y René Girard son los que más han explorado el concepto de lo sagrado.
Mundo que funde el bien y el mal, realidad última, esfera de un poder invisible, terrorífico y al mismo tiempo fascinante, substrato ontológico de la realidad, espacio de la violencia primigenia necesaria para la fundación del mundo, orden superior, territorio defendido contra la impureza del tiempo y de las formas, misterio obscuro perseguido por la racionalidad que quiere explicarlo, recinto amurallado donde se alberga lo indiferenciado, experiencia de la otredad... Estas son solamente algunas de las sugestiones que emergen de las páginas de estos autores extraordinarios.
Sin embargo, la postmodernidad nos exige revisar no sólo el concepto, sino el papel y la ubicación de lo sagrado.
La técnica es un ambiente y un sistema que tiene una teleología autorreferencial. Se autolegitima sin interrogarse sobre su finalidad, que es solamente su eficiencia y su potenciación. A posteriori, todas sus producciones se aprovechan de una justificación que magnifica sus efectos, oculta las contraindicaciones y olvida su influencia sobre la percepción de la realidad. La consolidación definitiva de esta estructura obliga al ser humano a adaptarse incesantemente al mundo psíquico y físico creado por la maquinaria de la técnica. En este contexto de continua y acelerada transformación, ¿qué pasó con lo sagrado, que es el reino de la permanencia? ¿Se fue, se ocultó, pereció?
ESCENAS SAGRADAS
EscEna 1. Toda la semana ha sido de preparación para la ceremonia. Ya ha llegado el día. Los feligreses se arreglan, toman los objetos necesarios para el ritual, se acercan al templo y ocupan su lugar. Empiezan a cantar, usan sus cuerpos como células de un gran organismo devoto que festeja a los dioses y éstos se muestran, hacen milagros, piden a los feligreses que canten más fuerte para ayudarlos en su lucha. Al
y lo sagrado en la
postmodernidad
Lo trascendente
N

9
EscEna 3. El feligrés se acerca al altar con la máxima concentración. Nada lo distrae, su atención es firme, constante, focalizada en la divinidad que se revela poco a poco. La convergencia de todos los sentidos y el latido acelerado del corazón lo transforman en una bala contemplativa, que tiene como única aspiración terminar su trayecto en la belleza celestial que tiene frente a sus ojos. La deidad se acerca, se aleja, pone a prueba la tenacidad de los asistentes. ¿A qué están dispuestos a renunciar para vivir la experiencia sagrada de la unión con lo divino? Los más devotos hacen ofrendas continuas y cada vez más lujosas.
Estas tres escenas no salen del marco de pintorescos rituales religiosos medievales, pero tampoco del de imaginarias sectas teocráticas del futuro próximo. Son eventos habituales del mundo postmoderno, ese mundo que normalmente es leído como la tumba de lo sagrado. Los escenarios son un estadio de futbol, una tienda de Apple donde se estrena el último modelo de iPad y un table dance.
LO SAGRADO POSTMODERNO
Como se puede ver, varios elementos de lo sagrado religioso se han transfigurado en importantes cultos profanos postmodernos, pintando a los nuevos ídolos una aureola de superioridad e invulnerabilidad. He aquí otros aspectos de lo sagrado religioso presentes en lo profano contemporáneo.
Los tEmpLos. Hoy todas las celebraciones colectivas terminan en un único recinto sagrado, un templo luminoso que engloba todos los templos: la pantalla. En ella desfilan los santos (hoy presentes en la forma pagana de celebridades) y las reliquias del mercado mediático. En el templo mayor de la pantalla, seres y objetos asumen semblantes divinos, pues por el mero hecho de estar allí se les concede el título de hierofanía, de manifestación de lo sagrado.
La Liturgia. La sociedad postmoderna está repleta de liturgias mundanas sacralizadas. Se ubican principalmente en el sector del entretenimiento, donde la celebración se torna en espectáculo: la boda de William y Kate, el concierto de Lady Gaga, el partido BarcelonaReal Madrid. Incluso el acto de la compra se ha transformado en un ritual global estandarizado: la cola afuera de la tienda para conquistar el nuevo iPod, el paseo al centro comercial cada domingo, el peregrinaje de vacacionistas en los aeropuertos.
EL sacrificio. La estrella del rock que muere por sobredosis, el campeón deportivo que se queda inválido por un accidente, el político que termina su carrera por un escándalo, la diva del cine desfigurada por una cirugía plástica: todas son versiones del sacrificio postmoderno que inmola a algunos de los más afortunados de la comunidad como víctimas, para aplacar la frustración social de la multitud anónima que, cíclicamente, alcanza los niveles de peligro.
La profEcía. La edad de los profetas no ha terminado. Ayer eran los místicos, hoy son los líderes ca
rismáticos y las encuestas. La salvación ya no es el tema de clérigos o revolucionarios armados, sino de publicistas que construyen alrededor de los productos la teología y el utopismo actuales. La misma Anunciación se ha fragmentado en miles de anuncios publicitarios.
Las rELiquias. La sacralización de los objetos de consumo les ha conferido un aura de reliquias, como si fueran partes de un invisible e inaccesible cuerpo sagrado, del cual conservan dotes sobrenaturales. Los nuevos instrumentos de comunicación móvil, ciertas marcas de ropa y otros fetiches postmodernos están cargados con un poder mágico, una plusvalía que otorga a quien los posee cualidades percibidas y reconocidas por toda la comunidad como admirables. Son objetos que tienen un componente fundamental del mundo mitológico: una narración épica donde el héroe del mito es el dueño del objeto mismo.
LA SACRALIZACIÓN DE LO PROFANO
En resumidas cuentas, ayer la aspiración del ser humano a un más allá era monopolizada por el paraíso o la revolución, mientras que hoy es más bien una elevación del estatus. Sin embargo, la percepción de una esfera sagrada invisible y preracional que confiere un sentido a lo visible y racional, no se ha muerto ni se ha diluido en la postmodernidad.
Simplemente, lo sagrado se ha fragmentado, multiplicando como en una alucinación los edenes que relucen en el cielo. En cambio, lo profano como experiencia postmoderna de la complejidad, de lo inauténtico como expresión de la realidad y de la recomposición de fragmentos heterogéneos, se ha sacralizado.
Hoy lo sagrado ya no es lo contrario de lo profano: más bien es su esqueleto, sobre el cual la nueva mitología del consumo exhibe sus divinidades. Si ayer lo sagrado era un espacio que contrarrestaba lo profano y custodiaba los semblantes del Creador, en la época postmoderna es una condición que se ha infiltrado en lo profano, ofreciéndole su esplendor a algunas creaciones humanas. La trascendencia se ha vuelto un paradójico componente de la materia, de los objetos que definen el paraíso privado del hombre postmoderno.
No sólo Nietzsche tuvo una visión inspirada sobre la trascendencia en la sociedad venidera. Ya en 1856 otro personaje controvertido había intuido que “el resultado de todos nuestros descubrimientos y progresos parece no tener otra consecuencia más que otorgar a las fuerzas materiales una vida espiritual y reducir la existencia humana a fuerza material”. Un profeta de la postmodernidad que parece anticipar la preocupación de papa Francisco. ¿Su nombre? Karl Marx •
Lo trascendente
final de la celebración, los dioses se acercan, sonríen y hasta aplauden a la muchedumbre fervorosa que los ha acompañado.
EscEna 2. Desde la madrugada los feligreses se juntan en religioso silencio, acercándose lo más posible al portón del templo. La fe les ha enseñado la paciencia; la esperanza les da la fuerza para aguantar; la caridad les otorga la comprensión hacia los creyentes más alterados. Las dificultades son solamente pruebas para reforzar la devoción. Las primeras luces del amanecer despiertan a los fieles, aplastados en el piso. La puerta del templo por fin se abre, los oficiantes encargados de la vigilancia dejan pasar a unos cuantos feligreses que, al salir, permitirán a otros entrar para la celebración. Todos salen del santuario con una reliquia protegida por una elegante envoltura y se van a sus casas, donde, con veneración, perpetúan el culto en silencio, regresando a la vida de anacoretas.
“ “Hoy lo sagrado ya no es lo contrario de lo profano: más bien es su esqueleto, sobre el cual la nueva mitología del consumo exhibe sus divinidades.
Collages de Kevin Rupprecht

leer 1028 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanal
PENDIENTES DE LA HISTORIA
ANTONIO SORIA
VOCES DEL CERVANTINO
JAIMEDUARDO GARCÍA
JÓVENES POETAS CHILENOS
HERNÁN LAVÍN CERDA
Cada quien morirá por su lado. Una historia militar de la Decena Trágica,Adolfo Gilly,Editorial Era,México, 2013.
Blanco Móvil,Núm. 122,Invierno,México, 2013.
Festival Internacional Cervantino. 40 visiones de un mismo escenario,Leticia Sánchez Medel,40 Festival Internacional Cervantino,México, 2012.
Celebramos la aparición del número 122 de Blan-co Móvil, que corresponde al invierno de 2013.
Esta nueva entrega de la revista está destinada a la difusión de una muestra de 50 poetas jóvenes de Chile, que preparó el muy querido poeta y amigo Juan Cameron.
En la década de 1970 la crueldad se entronizó en algunos países de Sudamérica. Dolor, crueldad y más dolor. Exilios e intraexilios. Barbarie en lugar del amor a los semejantes. El fin justificando la crueldad no sólo física. Qué terrible es, a menudo, la criatura humana. No es como para echar las palo-mas al vuelo. Uno escribe entonces a vuela pluma, a vuela máquina, y dice desde la hondura de los otros lo que siente. ¿Cómo pudo ocurrir lo que ocurrió? Los demonios del Apocalipsis andaban sueltos. ¿Qué hacer para que no se multipliquen y vuelvan a lo mismo de siempre? Mejor hubiera sido perma-
necer infinitamente en la infan-cia y no crecer nunca, sí, nunca jamás, sí, jamás de los jamases. Dice Mosches casi al final de su introducción “Los primeros pasos”: “Nos encontramos con c i n c u e n t a p o e t a s , j ó v e n e s hombres y mujeres , que van creando s infonías dis ími les pero intensas, sonido profun-do a cobre, a dureza de vida, a alegría de carrusel y amor entre las sábanas de pasto verde y
algún cadáver que sonriente dice ‘a través del confuso esplendor, a través de la noche de piedra, déjame hundir la mano y deja que en mí palpite, como un ave mil años prisionera, el viejo corazón del olvidado.’”
Vislumbro ecos de los maestros de la poesía escrita en Chile desde los primeros años del siglo x x : Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, y luego Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Enri-que Lihn, Jorge Teil l ier, Alberto Rubio. Y esta continuidad es un fenómeno que reconforta. Ojalá pudieran, asimismo, establecer vínculos con la tradi-ción no sólo poética de otras latitudes. Se abriría así el abanico de las correspondencias anímicas y escriturales. A partir de la tradición interna, volar hacia el mundo que no sólo puede ser ancho y ajeno. Como muy bien lo apunta en su prólogo el poeta y amigo Juan Cameron: “Chile es un país demasiado extenso para su población, con una distancia supe-rior a los 4 mil 500 km entre la nortina Arica y la sureña Punta Arenas. Y además, a causa de un centralismo endógeno (el país semeja un territorio ocupado por la ciudad de Santiago), sufre de inco-municación extrema. Fenómeno que se ve aumenta-do por una total y, al parecer, definitiva ausencia de referencia crítica, tanto en la prensa escrita como en el mundo académico. Ignorante o desinteresado en la producción en actual ejercicio, el foro no es ajeno a la dictadura del mercado impuesta en el país a partir de 1973. Frente a este panorama, el
mundo virtual resulta casi el único puente entre el escritor y su mañoso lector.” Esta introducción fue escri-ta por el propio Cameron en el puerto de Valparaíso, durante el mes de marzo de 2012.
Debo decir que hay frescura y cierto desenfado en algunos autores, y más aún cuando se toca el tema del erotismo jubiloso. Pienso en algunas poetas o poetisas, para decirlo al modo más antiguo y, no por ello, menos elegante. Qué modo de soltarse no sólo las trenzas del corazón, como tal vez hubiese dicho en su tiempo el inolvidable Rubén Darío, nuestro liróforo celeste.
Yo los invito a que lean en voz baja, a media voz y en voz alta a los jóvenes poetas que aquí aparecen. En estas páginas de Blanco Móvil hay de todo. Soltura, rigor a veces, desparpajo, soledad, coraje, melanco-lía, erotismo desde el ángulo femenino, naturaleza no propiamente muerta, e incertidumbre hacia el futuro. Los hablantes se multiplican como el derrame de algunos volcanes más o menos contenidos, y de improviso la erupción de la tristeza en estos jóvenes que se multiplican sin descanso. Ellos son los testigos de un tiempo cruel, sin duda. Yo los invito a que descu-bran el dolor, pero también la esperanza de Chile en la voz de sus jóvenes que nacieron en aquellos días de la crueldad, la barbarie y la desolación •
Será lugar común, pero eso no le quita un ápice de verdad a la frase aquella que advierte sobre el ries-
go de que, al ignorar el pasado, el presente no pase de ser una repetición de aquél. Casi por definición, o cuando menos por profesión, desde luego son los historiadores quienes mejor pueden apreciarlo e, idealmente, actuar en consecuencia.
Consecuencia directa de las flagrantes deficiencias que baldan nuestro sistema educativo –mismas que de seguro no habrán de resolverse con una “reforma educativa” como la hoy en liza, concebida desde una perspectiva laboral y no pedagógica o académica–, con la historia sucede lo mismo que con materias como matemáticas o “español”: son impartidas muy desde el principio del proceso educativo, son reiteradas a lo largo de muchos años, pero nada pareciera bastar para que su adquisición sea sólida y amplia o, cuando menos, suficiente y no tan endeble como lo pone en evidencia cada nuevo examen.
Vale imaginar al politólogo e histo-riador Adolfo Gilly perfectamente consciente de lo anterior cuando acomete la tarea de escribir un libro como Cada quien morirá por su lado , en e l q u e d o c u m e n t a d e m a n e r a exhaustiva, estructura de modo reve-lador y cuenta de manera fascinante los hechos conocidos como la Decena Trágica, es decir los diez días que, en febrero de 1913, torcieron definitivamente el curso de un movimiento revolucionario en ese momento aún lejos de su conclu-sión. (Insoslayable mencionar, así sea de pasada, la importancia que al respecto tiene La revolución inte-rrumpida. México, 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder, del mismo Gilly, publicado por primera vez hace cuarenta y dos años.)
Para la impresión superficial e insuficiente que la ídem educación escolar nos ha dejado, la Dece-na Trágica no pasa de ser el punto que marca el asesinato de Francisco i. Madero y José María Pino Suárez, a la sazón presidente y vicepresidente de México, a manos del chacal , el etílico militoste asesino, traidor y rencoroso Victoriano Huerta, cuando en realidad esos días terribles y cruciales explican bastante más de lo que hasta el momento era la Revolución mexicana y, de igual relevan-cia, lo que fue a partir de entonces, así como buena parte de lo que sería una vez concluida la fase arma-da de la misma.
No obstante la profusión de datos que ofrece y el rigor analítico con que los presenta y ordena, el libro se deja leer con una fluidez envidiable incluso para obras de divulgación histórica que apelan a una sencillez que puede disimular carencias ya de información, ya de perspectiva. Entre sus varias virtudes, una a destacar es la reivindicación –que no debería ser necesaria, pero lo es por culpa de aquello mencionado al principio de estas líneas– de personajes clave de la Revolución mexicana como el general Felipe Ángeles, a quien la Histo-ria con mayúscula, o mejor dicho sus parciales escri-bientes oficiales, le han hecho la injusticia tremen-da de reducirlo tal vez a un par de líneas perdidas y olvidadas en el sopor de clases escolares que se dieron con displicencia y se recibieron con pereza.
Contra todo lo cual funciona, y estupendamente, esta que es la obra de un historiador y ensayista de capacidad y seriedad más que probadas •
En 1982, en la décima edición del Festival Inter-nacional Cervantino, Rudolf Nureyev (1938-
1993) “pidió una tina tras bambalinas, pues salien-do del escenario se bañaba con agua caliente” y no daba entrevistas a periodistas. Una noche, una joven reportera se encontró con él en un callejón de Guanajuato sin reconocerlo. “Al bailarín ruso le
gustaba practicar el jogging… para que nadie lo reconociera se disfrazaba y salía a correr. Nuestra compañerita nunca se dio cuenta de que la persona con la que se topó era el gran Nureyev. Tuvo mucha suerte al encontrárse-lo, pero fue una oportunidad de oro que dejó perder.” Esta anécdota y otras más integran Festival Internacional Cervantino. 40 visiones de un mismo escenario, de Leticia Sánchez, que con más veinte años en la ruta del periodismo cultural rinde homenaje a ese festín artístico.
En este libro entran a escena los testimo-nios de los periodistas que cubrieron desde que nació este encuentro en 1972 (Enrique
Ruelas, profesor de la Universidad de Guanajuato, organizó ese año el Coloquio Cervantino, esa es la génesis), como Carlos Ximénez ‒decano de los reporteros del Festival Cervantino y a quien perte-nece el episodio de la entrada‒, hasta quienes tienen diez años narrando el festival, pero cuyas historias tras los escenarios jamás son contadas.

leer11
próximo número
Jornada Semanal • Número 947 • 28 de abril de 2013
LA NECESIDAD DE RECORDAR
RICARDO GUZMÁN WOLFFER
UNA IDEA PROVOCADORA
RAÚL OLVERA MIJARES
Una vida. Infancia y juventud,Federico Álvarez,Conaculta,México, 2013.
Obras reunidas vi. Crónica de la intervención,Juan García Ponce,fce,México, 2012.
SERGIO PITOL, el autor y los personajesA 50 años de En el balcón vacío
En 40 visiones…, rico en hallazgos, comentarios, remembranzas e historias que se habían quedado en el tintero, los periodistas que han cubierto el Cervantino son los protagonistas y en sus propias letras comparten sentimientos, percepciones y críti-cas como testigos privilegiados de uno de los festi-vales culturales más simbólicos del mundo.
En esas ópticas hay coincidencias y divergen-cias en su historia. De las primeras: a muchos los marcó en su vida periodística; el Cervantino ha mermado su calidad (sobre todo en los sexenios panistas); la mística por cubrirlo y pasión por vivirlo; la continua disminución de recursos y la defensa de su permanencia.
Divergencias. Dos ejemplos: el papel de Luis Echeverría ‒su testi-monio está ausente , aunque la per iodis ta lo buscó le negaron la entrevista‒ en el inicio del Cervan-tino, y el fomento de Carmen Roma-no como la promotora que inter-nacionalizó el festival ; algunos reconocen su apoyo, otros lo cuestionan.
En el volumen también se incluyen testimonios de figuras del arte, la música, la danza, y protago-nistas del Cervantino, como Miguel Sabido, Nelly Happee, Ramón Vargas, Eugenio Trueba Olivares, Isauro Rionda Arreguín, y una entrevista de Dora Luz Haw y la autora a Carmen Romano.
En 40 visiones… (una versión del libro se guar-dó en una caja del tiempo en Guanajuato), Leticia Sánchez rescata y hurga en la memoria de los repor-teros, sus testimonios construyen una historia para-lela del fic. Es un homenaje al Cervantino y un reco-nocimiento a quienes han difundido el quehacer artístico de un festival que ha dejado una herencia cultural a varias generaciones en Guanajuato, en el país y en otras latitudes del orbe •
Desde el cuento “El gato” la idea de un mirón, un tercero o un espejo domina la visión erótica
de García Ponce. De un ensayo sobre Édouard Manet compuesto por Georges Bataille –también él aficionado a la crítica de las artes plásticas–, García Ponce tomará uno de los epígrafes con los que arranca la novela (el otro de ellos no podía proceder más que de Pierre Klossowski). La idea de buscar la triangulación y la consabida perversidad en las relaciones íntimas aclara la intención primera y esencial de una obra que ha suscitado lo mismo la indignación moral que el desprecio estético, a causa de la irrupción en ocasiones de un crudo y llano
lenguaje coloquial, si bien calibrado con una serie de elipsis y armonías extrañamente suaves y llenas de nostalgia.
La historia es, en realidad, el desdoblamiento de dos almas gemelas que forman una sola (¿dónde: en la mente del autor, del lector, dentro de la ficción o fuera de ella, en la realidad real?). Una, Mariana, la mucha-cha soltera, jovencísima y al principio amante de Anselmo; otra, María Inés Gonzaga, la casta, aristocrá-tica y algo más grande esposa de José Ignacio. Ambas
son, en tanto que figuras u objetos plásticos de contemplación, enteramente idénticas. ¿Es que se disfraza una para convertirse en la otra? No, ese recurso resultaría demasiado trivial. Por supuesto, entran otros personajes (colegas artis-tas, comparsas en escenas de sexo tumultuario, personas de influencia política y económica, hasta uno que otro fraile dominicano, émulo de los cléri-gos licenciosos en las obras del marquis) y lo mismo que en las otras novelas del autor, aparecen historias paralelas –incluyendo la de la pueblerina metida a prostituta y redentora. Proeza verbal, moral, autobiográfica y de vidas posibles, Crónica
de la intervención es sin lugar a dudas una de las novelas de mayor aliento en lengua española.
Extraño recorrido el de este autor, del estilo convencional, correcto, de sus relatos y novelas breves que se caracteriza por la alternancia entre frases largas y breves, la elección del léxico, el extremo cuidado con cacofo-nías, redundancias y pasajes abstru-sos; más tarde vino una evolución hacia una libertad un tanto informe, caót ica y exuberante , espe jo que pretende captar la realidad. Hasta qué punto los estados mentales provoca-dos por la enfermedad hayan tenido que ver con estas peculiaridades de su último estilo es cuestión no desdeñable para el análisis especializado. En todo caso, el desarrollo de su escritura no se refiere a los temas –su autobiografía y el denodado empeño por describir el deseo– sino más bien a la innovación a través de formas narrativas, morales y estéticas que, poco a poco, fueron adquiriendo en su pluma una natu-ralidad, una inmediatez cuasi gráfica, un carácter directo, una expresividad a flor de piel, para aquel lector que tiene la persistencia y el enardecimiento de llegar hasta el culmen de su obra, la etapa de cabal madurez •
Los libros autobiográficos son un reto. Uno puede estar interesado en el punto de vista de una persona sólo por dos opciones: o es un personaje cuya versión de lo que sea es valiosa; o lo que narra nos interesa, sin importar
cómo sea advertido: cualquier testimonio puede aportar conocimiento a un momento histórico. Todo fenómeno puede ser percibido desde distin-tos ángulos y la visión macro es tan útil para la inte-gración de los hechos como la visión micro.
En la autobiografía de Álvarez puede optarse por ambas. En el primer capítulo, este notable académico y escritor explica un poco las razones para recordar. Sabiéndose frente al paredón de fusi-lamiento a sus casi noventa años, decide recordar su vida: quiere volver a nacer mediante el ejercicio de una memoria notable, asumiendo que sólo en la madurez es el hombre capaz de saber cómo se ha desarrollado su propia niñez que lo ha marcado, pues el infante carece de la conciencia para asumir-se humano y avalar la crónica de lo propio. Álvarez justifica su ejercicio a partir de un momento defi-nitorio (la guerra en España) que le permite ver el antes y el después. ¿Cómo habría vivido, se pregunta, si no me hubiera tocado vivir esa guerra? Y la pregunta es trucada, como acepta el autor, pues es muy poco el margen para seleccionar que solemos tener los individuos, más hacia el pasado: en cuanto a los recuerdos, escogemos a partir de percepciones subjetivas y hay que optar entre
hechos reales e imaginarios, “fantasmas que eligen por nosotros”. En el deambular de la mente, el mundo de afuera de sí mismo se torna en muro que nos contiene y que deseamos saltar para atisbar lo otro: compa-ginar lo propio y lo universal en el recuerdo. Cuando el mundo personal se forja, uno no lo hace conscientemente y hasta que brota esa individualidad en el recuento, puede suponerse hecho de fuerzas ajenas, sin la propia elección.
Álvarez asoma la posibilidad de ser una suerte de portavoz de los exiliados, sugi-
riendo que esa condición hermana a quienes la vivieron. Supone que el arraigo a la tierra puede ser el de la memoria, que el ancla habitacional conlleva a la estabilidad de la evocación por la retentiva que constituye la referencia inamovi-ble. Reconstruye su pasa-do a partir de fotografías, para imaginar la voz de ese niño que espera que no se haya ido, con el deseo de que le hable. La poesía inesperada del autor en un género atípico para ello.
Infancia y juventud, anun-cia el libro y así es: desde los primeros años en San Sebastián (colegio, fami-l ia, amigos, l ibros, cine, profesores, lo que consti-tuye el mundo inmediato de un niño) hasta la llega-da de la guerra; el viaje a Cuba; la adolescencia, la religión, la política que vivió, la instrucción que recibió. El último capí-tulo del libro es “El viaje a México”. Un libro que se espera que continúe, pues la memoria prodi-giosa de Álvarez se narra con precisión y eficacia •
Un ensayo inédito de Sergio Pitol y un texto de Hugo Gutiérrez Vega
visita nuestro PDF interactivo en:http://www.jornada.unam.mx/

12
28 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanalarte y pensamiento ........ 12
AL VUELO
MENTIRASTRANSPARENTES
Felipe Garrido
Rogelio Guedea
BIT
ÁC
OR
A B
IFR
ON
TE
Jair Corté[email protected]: @jaircortes
Una calle
Dentro de uno también hay calles, como las hay en las pequeñas y las
grandes ciudades. No son muros, como ésos que derribamos con los puños,
sino largas empedradas que uno puede utilizar para ir a visitar a un
amigo, un doctor o un tendero. También nos sirven para huir de
nosotros mismos o regresar a lo que fuimos. Las llevamos dentro, con sus
puentes levadizos y sus paradas de autobuses. Yo no lo creía, pero ahora no
podría dudarlo. También hay calles dentro de uno, viejas y nuevas, transitadas e intransitables. Yo
descubrí hace un instante una que fue bálsamo en este día aciago: la que está
junto a Plaza del Rey, a la altura de la lonchería Tic-Tac. Una calle con su
camellón arbolado, un taller de mofles enfrente y un árbol. La veo claramente dentro, transitada, ciertamente azul. Si
inclino la cabeza puedo atisbar, incluso, el jardín Núñez. Ha sido bálsamo ese
pedazo de calle que, bien vista, no va a ninguna parte. Sobre todo porque me ha hecho un viento fresco dentro que
arranca de la banqueta toda la hojarasca de la tarde •
El peatón contra el automovilista
DECÍA EL MAESTRO OLIVERIO Moya que en Méxi-co los automovilistas prefieren usar el claxon en
lugar del freno. Peatones y conductores se alejan y se convierten en distintas especies una vez que cada uno asume su papel. El conductor acelera cuando el semá-foro está en amarillo, y si la luz roja se enciende, celebra su falta. Usa el teléfono móvil mientras maneja, rebasa en curva, pelea con el conductor de al lado, se estacio-na en doble fila y, si puede, aprovecha los espacios va-cíos en el estacionamiento destinados a personas que padecen alguna discapacidad. El peatón corre, literal-mente, por su vida, no hay semáforos para él, trata de cruzar la calle cuando puede y por donde puede, mez-clándose con el vendedor de chicles o el limpiapara-brisas entre la larga fila de los automóviles. El automo-vilista odia al peatón porque “le estorba y se atraviesa cuando no debe”; el peatón odia al que conduce un auto porque hasta su último refugio (la franja peato-nal) se ve amenazado por éste. El peatón desahoga su furia por medio de una mentada de madre, el automo-vilista usa su coche, como caballo en la época colonial, para demostrar su “poder”.
En México no hay educación vial. Para quien solicita una licencia de conducir no hay exámenes (ni siquiera de la vista). “Por debajo del agua” van y vienen billetes para “agilizar” trámites. La burocracia engorda bajo el árbol de la corrupción. Los accidentes son, muchas ve-ces, hijos de la imprudencia. Pocos conductores saben cuándo se puede dar una vuelta continua, en qué par-te de la glorieta pueden girar, para qué sirven las direc-cionales o las intermitentes. Y como si no fuera su-ficiente, encontramos a los policías, árbitros callejeros, reventándoles los oídos a los peatones y dando indi-caciones que contradicen al semáforo, provocan-do caos y dirigiendo, como su intuición les dicta, un tráfico que se sale de control a cada minuto.
La paciencia se agota, todos quieren llegar tempra-no (o por lo menos a tiempo) a su trabajo, escuela o casa, pero en realidad saben que no será posible y por eso quieren que los otros paguen por ello. Incluso en ciudades de provincia, como Tlaxcala, o en pequeñas zonas urbanas, el tráfico vial es el terror de los ciudada-nos: calles angostas son de doble sentido mientras que otras, más amplias, son de uno solo. Caminar se ha vuel-to casi imposible en un país donde todo está en repa-ración (o demolición) y en donde nadie es responsable de nada. Cuando conduzco un auto o cuando camino por las banquetas llenas de trampas, no puedo sino re-cordar aquel verso de la canción titulada “Animal en extinción” del grupo La Barranca: “Eternamente en cons-trucción pero sin plan maestro…” al que yo agregaría: “y todo se repite sexenio tras sexenio…” •
Los sentimientosMinas Dimakis
Nos detuvimos suspendidosEntre la afirmación y la negaciónEstudiábamos ambas por igualTanto la gananciaTanto el dañoAdemás los sentimientos no cuentanEn la misma proporciónEl peso colosal en el lado más ligeroPero cómo es posible te preguntasCómo puedeUna pobre hoja marchitaDos palabras que no tenían importanciaTener tanto poder y dominio
Y sin embargo tratas en vano De traer equilibrio a la balanzaFuncionan entonces otras leyes de la gravedad Perdido el equilibrioAunque tengas todos los ruiseñores de la primaveraY hayas llenado todos los jardines con rosas y jazmines Y las noches y desvelos con canciones¡Ah! nada de eso tiene el pesoSiquiera del pelo de una pluma
¿Para qué queremos entonces los sentimientos?Quiero decir tus sentimientosMercancía barata y dañinaCon nulo valor de cambioCuando son tuyosPero invaluables cuando son del otro–¿Sentimientos del otro?–Digamos que esos también son sentimientos.
Véase La Jornada Semanal, núm. 774, 3/i/2010Versión de Francisco Torres Córdova
Consuelo
Al fondo del corral estaba el gallinero, ya desocupado, con un
tapanco de tablas. Y escondido en el tapanco, la mañana en que
murió mi madre –ya no quería oír el silbido que la ahogaba–, descubrí la canasta. Tomé el que estaba encima.
Enorme, de lomo oscuro y deshila-chado. Apenas podía sostenerlo.
Comencé a pasar sus páginas viejas, arrugadas, manchadas de humedad.
No sabía leer, pero me extasiaba vien-do pulpos gigantes, de redondos
ojos crueles, que atacaban a grandes veleros; por entre las
abruptas paredes de una cañada, estrecha y oscura, un jinete apenas
iluminado por un rayo del alto cielo; un fiero explorador, cubierto de
pieles, plantaba una bandera negra y tremolante en la punta de un
promontorio, frente al mar del Polo, solitario, blanco y furioso... No tuve
ese día consuelo más seguro que abismarme en el libro. Llorando,
mientras me iba ganando el sueño, supe que aquellos libros los había
puesto allí mi madre para que yo los hallara •

13 Jornada Semanal • Número 947 • 28 de abril de 2013
BE
MO
L S
OS
TE
NID
O
LA
OT
RA
ES
CE
NA
Alonso ArreolaMiguel Ángel Quemain@LabAlonso
........ arte y pensamiento
13
Hugo Santos
Crónicas cachanillas (ii y última)
¿EN QUÉ NOS QUEDAMOS? Ah, sí. Estábamos en Mexicali, Baja California, bajo un sol abrasador que los locales disfrutaban con alegría: “En agosto
podemos llegar a 52 grados; esto no es nada”, decían. Fuimos allá para atestiguar el regreso del festival Baja Prog tras cinco años de ausencia. En nuestra columna anterior hablamos de las presentaciones ocurridas en los dos primeros días. En ellas sonaron Introvisión, Panzerballett, Locanda Delle Fate, Steve Hackett, Gran Turismo Veloce, Cast, Änglagard y The Crimson Projekct.
El día tres se animó con Luz de Riada, Galahad, Three Friends y New Trolls. Los primeros, de México, nos parecieron notables. Su turno fue breve y contundente. Interesados en escalas atípicas e instrumentos poco comunes, llamaron la atención
sobremanera entre quienes se acerca-ban al tinglado para aplaudirlos. Desde la salida de su disco Cuentos & Fábulas el nombre de Luz de Riada ha crecido con-firmando la trayectoria que por separa-do han desarrollado Ramsés Luna (saxo) y Hugo Santos (Stick), quienes ya habían formado en el pasado el Organismo Mecánico Sonoro. Como bien dijo Da-vid Cortés, especialista y autor de las notas en su material debut: “Si fueran las Olimpiadas iríamos por medalla.”
Galahad, por el contrario, fue de-cepcionante. Intentando las formas de Marillion, los del Reino Unido se que-daron a medio camino, un tanto insípi-dos y vanos. Esto, por brusco que se lea, no sepulta su trabajo pasado, varias veces brillante. Sin embargo, su evolu-ción no parece natural sino forzada. Además, sonaron mal. Oculto el sol, pasaron cosas harto distintas en el Teatro del Estado. Fue maravilloso es-cuchar a Gary Green, último pilar del otrora Gentle Giant, hoy Three Friends. Un titán en la dirección de canciones serpenteantes y lúdicas. Este era uno de los principales motivos de nuestro viaje. Queríamos ver si serían capa-ces de reproducir algo de la magia de aquel conjunto transgresor que tan-to influyó en sus contemporáneos, y no nos decepcionaron. Luego cerra-ron los New Trolls. Impecables. Muy melosos para algunos, cierto, pero cumplieron con creces la misión de alegrar a melómanos interesados en repertorios clásicos más amables. Ins-talados en su estatus de leyenda, fue-ron acompañados por un conjunto de cámara con músicos de Chicali y ova-cionados por un teatro lleno.
El cuarto día se lo llevaron los chile-nos de Crisálida, quienes abrieron en el Hotel Colonial. Consistentes, dejándolo todo en el escenario, supieron vender su progresivo humedecido con metal convenciendo a quienes ya se prepa-raban para escuchar a Michal Jelonek, violinista polaco que, aunque sonaba más fuerte y mejor mezclado, nos dio un poco de… ternura. Por más que pon-ga cara de malo y se vista de negro, por más que agite la cabeza en bruscos headbangueos, su propuesta es ligera, débil. Eso sí: tiene gran técnica y afina-ción. Lástima que sea tan efectista.
Ahora, si de apuestas efectistas ha-blamos, la de Eddie Jobson se voló la barda. Hizo un show para el olvido. Con una trayectoria impresionante en es-tudio y en vivo (Roxy Music, Zappa, Crimson, Yes, etcétera), acompañado por extraordinarios instrumentistas ( Virgil Donati, Billy Sherwood y Alex Machacek), apenas alcanzó a interpre-tar media docena de piezas antes de fracturar su presentación con tres lar-gos solos de batería, violín y teclados. Ni duda cabe: los más de veinte años fuera del escenario hicieron mella en la manera como se conduce. Mystery, los canadienses que abrieron la noche antes de Jobson, hicieron un trabajo fino pero mucho más cargado al pop. Otra vez quedaba claro el asunto que tantas bandas olvidan: agregar com-pases compuestos a una composición no la vuelve progresiva.
En conclusión, el Baja Prog revivió como si nunca hubiera desaparecido, vigoroso y congruente. Si es buena o buen melómano, asista el año entrante. Nosotros adquirimos algunos referen-tes: bandas no consideradas como pro-gresivas están tomando la vanguardia en la polirritmia, las estructuras experi-mentales y los trabajos conceptuales, y ello ha causado que algunas agrupacio-nes emblemáticas suenen anacrónicas, pues se durmieron en sus laureles sin pensar que un paso lógico en los géne-ros populares es la sofisticación de es-tructuras y técnicas. Sin ir más lejos, conjuntos como Radiohead hoy gi-ran con dos baterías proponiendo inte-resantes urdimbres y texturas; pro-ductores como Timbaland o Pharrell W i l l iams son c apaces de generar ensambles de magnífica extravagan-cia para fondear a Kanye West o nerd. Así las cosas, quienes realmente des-tacan en un festival como el Baja Prog son las viejas bandas que respetan y miman su obra recordándonos su co-nocimiento de teorías clásicas y fol-clóricas, los músicos legendarios que han evolucionado naturalmente ha-cia otros géneros, y las bandas nue-vas que logran originalidad. Fallan, en cambio, los grupos e intérpretes que han dejado de arriesgarse, así como los menos preparados teórica y téc-nicamente •
Infancia y adolescencia según Olmos de Ita
LA EXPLORACIÓN ARTÍSTICA DE la infancia y la adolescencia es un componente esencial en el teatro de Enrique Olmos de Ita y una carta de identidad que dis-
tingue a muy pocos dramaturgos mexicanos en esa aventura, misma que consiste en atender a una naturaleza, a un estadio del desarrollo y del psiquismo sin dejarse de-vorar por las preceptivas morales y los lugares comunes.
Olmos de Ita es un dramaturgo que confía en la puesta en escena, lo cual permite que sus personajes, situaciones y diálogos estén esencializados y pensados para vivir una poética encarnada en el actor de modo que sea posible escucharlos sin trabas de orden rítmico y prosódico.
Hay musicalidad y movimiento es-cénicos, espacio para el actor e inmen-sas posibi l idades creadoras para un director que ya tiene un texto acotado donde relajarse, que lo libra de la ten-sión de los cortes y los permanentes des-acuerdos con el tradicional dramaturgo arrogante y empecinado con un texto que quiere inmutable.
Esa percepción la comparten Susana Romo y Fausto Ramírez, quienes le diri-gen Hazme un hijo: falso documental de un suceso imbécil y hormonal . La estructura de la obra permite una inda-gación con lenguajes novedosos en la escena. La idea de un documental donde se emprende una investigación para sa-ber qué fue lo que falló y tiene ahora em-barazada a la adolescente Lara. Un con-junto de personajes y objetos (la vagina, e l condón, e l pene y, p or supu esto, Toro, el novio de la chica) rinden testi-monio sobre la conflictiva situación de la joven y su irresponsable novio Toro.
Es un trabajo que muestra gran parte del proceso psíquico y de desarrollo ado-lescente sin juzgar, mediante recursos muy novedosos, el juego terciado de unos personajes que t ienen muc h o de permanente: un perro que en mo-mentos funciona como eje de la acción/ reflexión, castrado y testigo crítico de un mundo femenino expuesto a los contra-tiempos que conlleva el inicio de la vida y los dilemas del aborto. Un montaje ple-no de energía, fuerza dramática, entrena-miento actoral, simpatía y profunda con-vicción frente al texto.
La obra fue seleccionada dentro de la convocatoria de la Programación 2013 de la Coordinación de Teatro del inba que reconoce el rigor y los logros de esta compañía independiente.
Tuve la posibilidad de ver en Pachuca la obra No tocar, escrita y dirigida por el mismo Olmos de Ita, con una compañía de jóvenes actrices universitarias, de gran fuerza actoral y energía para multi-plicarse en una puesta en escena que requiere únicamente de dos personajes. Olmos de Ita recurrió a cuatro actrices que se relevaban al festejar las cien repre-
sentaciones, el director reformuló las escenas para que pudieran participar las cuatro. La claridad narrativa de la pieza y el trabajo de personajes permi-tieron ese riesgo del que, para muchos espectadores recurrentes, el montaje salió ganando.
Dos niñas son amigas y todo se con-fían; enfrentan juntas una historia de acoso que se resuelve sin esquematis-mos, con finales y situaciones abiertos, libres de una moralina acusatoria. Sí hay una práctica pedagógica sobre el cuida-do y la presencia parental, una visión institucional que tiene el propósito de mostrar los avances gubernamentales en el tema, pero que todavía derivan en una falta de confianza en la autoridad.
La niña le confiesa el abuso a la ami-ga y ésta a su vez al abuelo, quien le in-forma a la madre de la situación. Olmos de Ita plantea el problema y se retira ahí donde la reflexión del público debe avanzar. No condena ni aplaude y ese manejo infunde respeto.
La puesta en escena es imaginativa, con una variada gama de recursos visua-les, como el manejo de video, un comple-mento espacial para la ampliación de los puntos de vista, pues son las propias actrices quienes manipulan un sencillo mecanismo de circuito cerrado que le permite al público estar literalmente so-bre el escenario, acompañando la acción en un big close up sobre lo que el drama-turgo ha decidido amplificar.
Vuelvo a la puesta de A la Deriva Teatro, donde la visión de Fausto Ra-mírez y Susana Romo permiten la pre-sencia de un dramaturgo que es amigo de sus personajes, que sabe respetar su dinámica y no imponer una moralidad al uso, ni siquiera una propia, porque la suya es artística y mira el dolor y las vicisitudes de la edad como una dinámica donde se funda la vida del sujeto. Todo sin ol-vidar que hay un mundo adulto que tiene la responsabilidad de sostener al niño y al adolescente para no per-derlo en el vertiginoso rumbo de las sinrazones de su desarrollo •

14
Verónica Murguía Jorge Moch
28 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanalarte y pensamiento ........
LA
S R
AY
AS
DE
LA
CE
BR
A
CA
BE
ZA
LCU
BO
[email protected]: @JorgeMoch
Viajar en avión
LO QUE HAN CAMBIADO las cosas, hombre. Cuando era niña, uno de los paseos más socorridos consistía en ir a ver despegar aviones a los alrededores del aero-
puerto. En mi memoria todo es semejante a una escena de Mad Men. El –quizás inge-nuo– regocijo ante la tecnología, la escala humana de la ciudad, el cielo limpio, el aura de progreso que rodeaba el asunto, la, ya veríamos, incumplida promesa de prosperidad a la que se acercaba el país. Todos queríamos viajar en avión y mi padre, un muchacho casi imberbe, podía distinguir un modelo de otro.
Como él, yo quería ir en avión y ver nubes de cerca. No era “surcar los aires”, como rezaba el lugar común, con capa o con cohetes a la espalda, pero era volar y algo es algo. Sabía, pues soy mexicana y todos lo sabemos, que Pedro Infante había muerto en un accidente aéreo, pero eso no atenuaba mi entusiasmo. Pedro Infante pertenecía a otra
época. Seguro que en la que me tocaba, pronto se inventarían las botas propulso-ras como las de Astroboy, y el futuro era semejante al mundo anunciado por Los supersónicos, no Blade Runner.
Además, viajar por avión era algo im-portante y grato en la vida de la gente: se engalanaban con ropa bonita para abor-dar, así como también para ir al cine o al teatro. Nadie iba en tenis y con pants caídos hasta media nalga; todos, muy arreglados, bebían jaiboles y leían el periódico. En la sección fumadora había ceniceros en los brazos de las butacas y el sobrecargo se inclinaba y encendía el cigarro con expresión cómplice. Pa-rece mentira, pero yo estaba allí, un tes-tigo fiable, porque a los niños no se les va nada.
Estas imágenes parecen una locura ahora, en los tiempos posteriores al aten-tado en contra de las Torres Gemelas, las medidas de seguridad que les siguieron y la autóctona ruina de Mexicana de Aviación. Se paga por todo, por pasar por territorio estadunidense, medida de emergencia que no se ha suspendido porque es redituable; por un lugarcito para estirar un poco las piernas, por llevar más de una maleta, por todo, digo.
El espacio se ha reducido y los pasaje-ros sienten que son ganado. En algunas aerolíneas la comida se cobra: como en el Estadio Azteca, el sobrecargo pasa con dinero en los dedos y sándwiches en la otra. Devoramos todo lo que nos ponen enfrente, no importa qué tan insípido o reseco, porque nos da algo que hacer. Masticar apacigua y, naturalmente nos deja cara de vaca.
No impor ta si los menús parecen d i s e ñ a d o s p o r u n n u t r i ó l o g o l o c o que dispone “pastel de chocolate, gal le-ta de fresa, cuatro uvas arrugadas, un bolillo medio congelado y ensalada de codito”. Ahora ya no dan antifaces, ni pantuflas.
Vivimos los días negros del reinado del narco y los perros detectores de dro-gas le olfatean a uno los calcetines hasta tres veces cada vez que desembarca, pro-vocando hasta en el ser más inocente un nerviosismo que se multiplica por el mie-do a parecer sospechoso.
Las maletas llegan con los candados reventados y los calzones revueltos por manos desconocidas; las filas en migra-ción miden kilómetros y todos los pasaje-ros traen cara de fatiga. El avión de mi in-fancia y su lujo inocente es ahora una lata de sardinas voladora en la que todos va-mos con las rodillas tapándonos las ore-jas y retorciéndonos como chinicuiles.
Al entrar y ver a los de primera y pasar frente a sus caras de satisfacción, me pre-gunto: ¿cuántas millas han viajado para quedar de este lado, donde es posible recostarse? ¿En qué trabajan? ¿Por qué ellos sí y yo no? Al salir, siempre miro las camitas deshechas y me da envidia.
Entonces me pongo a pensar y me muero de vergüenza. La gran parte de las migraciones contemporáneas se hacen a pie y con la vida a cuestas; de polizones en trenes como la Bestia; en trocas de polleros; en pateras; en gomas, como les llaman los cubanos.
No se come nada y el espacio es ínfi-mo, inhumano. Mil peligros acechan al migrante; el primero, la autoridad, del país de paso y de llegada, del traficante de personas. Nada es seguro y el viaje se ha pagado a precios más altos que el pa-saje en primera. Muchas veces, no basta el dinero, se paga con la vida. Pienso en el “Síndrome de Ulises”, la melancolía que aqueja a quien abandona lo conoci-do para salvarse y buscar la v ida en otro país. Según la Organización Mun-dial para las Migraciones, hoy son 214 millones de personas.
Y yo de quejosa porque me parece q u e e l a v i ó n e s i n c ó m o d o. Ya n i l a amuelo, caray •
La estulticia tiene curul (ii y última)
Hay muchos que estudian para ignorarSor Juana Ines de la Cruz
EN MÉXICO A DIARIO la realidad cruda reitera que la estulticia, la indolencia de seso y la abulia intelectual, si tienen curul tienen futuro promisorio: venideros
nombramientos, porvenires venturosos en negocios, legados patrimoniales y acu-mulación descarada y desmedida de riquezas y más poder. El que no tiene futuro, pobrecillo, es el resto del país.
Un diputado debería ser un ciudadano ejemplar y de preferencia culto. Pero históricamente las legislaturas han albergado a personeros del poder y del prag-matismo –hasta verdaderos grupos de choque o delincuentes arropados con esa
aberración jurídica que es el fuero fede-ral– y sólo en muy raras ocasiones gente realmente capaz de legislar. Para legislar hay que conocer, saber, informarse y te-ner una muy desarrollada capacidad de discernimiento además de habilidades cognitivas. Pocas cosas abonan en esas virtudes como leer, leer mucho. Los le-gisladores en México, en su inmensa mayoría, suelen ser, en cambio y en el mejor de los casos, lectores de ocasión y coyuntura, que no amantes de los li-bros y, en los libros, aún menos de lo que sea narrativa, poesía, ensayo litera-rio o ya no digamos filosófico; son lec-tores indolentes, mediocres, muchos antilectores y hasta analfabetas funcio-nales. Pero son diputados y viven como reyezuelos, cobrando cientos de miles de pesos por cabeza.
El video que mencionaba esta co-lumna hace una semana (http://www.youtube.com/watch?v=XtujMi9XPdY) exhibe una muestra de esos diputa-dos chambones, incultos, que tratan de echar rollo para apa-rentar que leen, aunque si se los acorrala con la petición de que nombren tres libros que mar-caron su vida, invariablemente sa-len a flote la estulticia, la ignorancia y la apatía que los caracteriza para desgracia de toda la perrada que no tenemos curul.
Allí el caso, por ejemplo, de Lá-zara Nelly González Aguilar, diputada panista (ya antes fue senadora) por Tamaulipas, quien a pregunta expresa sobre las lecturas que dejaron hue-lla en su vida bromea que ella “no va a salir como Peña Nieto, ¿verdá?” (en alusión al vergonzoso episodio en que el entonces candidato priísta de-mostró, en Plena Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que no lee)… pero sale igual o peor, argumentando que apenas ha leído “cosas de política” y, cuando estaba en la universidad (es egresada de la Universidad Autóno-ma de Nuevo León) si acaso leía su li-bro de derecho.
O qué tal la perredista Roxana Luna Porquillo, diputada por Puebla, quien evidenciando que la incomoda la pre-gunta logra hilvanar una respuesta y citar tres libros: México mutilado , sin mencionar a su autor, Francisco Martín Moreno, La metamorfosis, de… “Fran… ¿Ka?”, y, cacofónica hasta barrerse en ho-me; El diario de Ana Frank. Bueno, diga-mos que medio sale del atolladero.
La que parece encarnar sin menos-cabo la frase de Sor Juana que hace epí-grafe de esta columna hoy es la priísta diputada por el estado de México, Leti-cia Calderón Ramírez, quien se jacta a
cuadro de haber leído Juan Salvador Ga-viota y después haber tenido “la oportu-nidad”, dice, de haber leído esa joya de la farmacopea del éxito para yuppies que supone ¿Quién se robó mi queso?
El priísta Hugo Mauricio Pérez An-zueto exhibe un fervor belicoso: dice al entrevistador, con aplomo, “la Biblia, ¿eh?”, y en la interjección endurece el semblante, como diciendo: y búrlate, hereje… Y cita, para remachar sus cris-tianos clavos, que suele acudir a “un li-bro delicioso”: La fe de Jesús. Si siquiera hubiera completado el triduo con el Ca-tecismo, de Ripalda…
Otro priísta, Salvador Arellano, de plano se va por las ramas y afirma cha-bacano: “Fíjate que en este tema soy un ciudadano, que sí me gusta leer… pero no leo exactamente autores” (ni libros, adivina este picateclas), y desde luego omite nombres o títulos.
Ausentes en el ideario diputacional Fuentes, Paz, Novo, Monsiváis, Rulfo, Arreola o Díaz Mirón. Ni de lejos Cervan-tes, Cortázar, Neruda…Y cuando leen, los diputados se vuelven de temer. Co-mo Chris López Alvarado, priísta y tijua-nense, quien cita de inmediato, como libros que signaron su vida, El arte de la guerra, de Sun Tzu; El príncipe, de Nico-lás Maquiavelo… y un libro “regional” de… matemáticas. En una de ésas suel-ta que Mein Kampf…
Este es, en apretado resumen, el muestrar io de lo que leen quienes p r o mulgan las leyes en México, quie-nes quizá voten el iva a los libros que al cabo nunca van a leer.
Ría conmigo, o lloremos juntos. Y si como este columnista, es usted escri-tor, vaya considerando el autoexilio. O un muy digno suicidio •

CIN
EX
CU
SA
S
15
Javier Sicilia Luis [email protected]
........ arte y pensamientoJornada Semanal • Número 947 • 28 de abril de 2013
CA
SA
SO
SE
GA
DA
Tanta agua
Camus y la fidelidad a la infancia
QUIZÁ LA AFIRMACIÓN DE Freud, “infancia es destino”, tenga su más hermoso ejemplo en Albert Camus. Él mismo lo sabía cuando en 1945 escribió: “No sería el
hombre que soy si no hubiera sido el niño que fui”, y cuando al final de su vida, como una conmovedora explicación y un homenaje a ese testimonio, escribió El primer hom-bre. ¿Cómo ese niño pobre, que perdió a su padre en la primera guerra mundial cuan-do tenía un año, que fue criado por una abuela brutal y una madre silenciosa y analfa-beta, en un ambiente de toneleros, entre las chábolas de Argelia, se convirtió en la más alta conciencia moral del siglo xx, ajena al resentimiento, a las pasiones tristes, al rencor, al odio y al deseo de venganza? La respuesta no sólo está en El primer hombre, sino en los primeros capítulos de la biografía que Michel Onfray le dedica, El orden libertario.
Muchas son las capas donde las raíces de su moral se hunden y encuentran su alimento en una tierra pobre y miserable. Pero hay una, además de la ternura que a través de su silencio su madre le enseña: la de la justicia que le viene de la fidelidad al padre.
Aunque nunca lo conoció, aunque fue una figura cuyos rasgos se habían perdi-do en la orfandad, un gesto de Lucien Camus –que le narra el director de la es-cuela, quien lo presenció, y que le refuer-za esa figura paterna de substitución, Louis Gemain, su profesor de primaria que había peleado al lado de Lucien Ca-mus en la batalla del Marne donde perdió la vida y a quien Camus dedica el dis-curso de recepción del Premio Nobel– forja su conciencia y su destino en la jus-t i c i a : e l d e s t a c a m e n t o d e s u p a d r e acampa en la cima de una colina en el Atlas. Lucien y el director tienen que relevar a los centinelas. Los llaman, pero no res-ponden. Están degollados y en su boca llevan el sexo emasculado. Frente a ese horror, Lucien dice que los que han hecho eso no son hombres. Contra las justifica-ciones que da el director, Lucien grita: “No, un hombre se contiene. Eso es un hom-bre, y si no… Yo soy pobre, salgo del orfa-nato, me ponen este uniforme, me arras-tran a la guerra, pero me contengo.” “Hay franceses que no se contienen”, vuelve a decir el director. “Entonces –Lucien ex-clama entrando en su tienda pálido co-mo un muerto– tampoco son hombres. ¡Raza inmunda!”
En esa anécdota, narrada en El primer hombre, está una gran parte de Camus: El hombre rebelde, La peste, Los justos, La caída, sus grandes alegatos contra la pe-na de muerte, su condena a las ideolo-gías que justifican el crimen, sus discu-siones con Sartre y la izquierda. En esa fidelidad y en el agradecimiento al gesto
de ese hombre duro, huérfano de padre y madre, que había trabajado como traba-jan los pobres, que había tenido que matar en la guerra porque se lo ordenaron, que apenas sabía leer y escribir, y que murió a los veintinueve años, “pero que en el fon-do guardaba una negativa, algo inque-brantable”: la pobreza que no se elige, pero que puede conservarse, el niño Ca-mus encontró al hombre que sería y la lección de altísima moral que le legó al mundo. “Para volverse un hombre –escri-be Onfrya–, ese hijo sin padre debía obe-decer al padre sin hijo –al menos al padre que no tuvo tiempo de educar a su hijo.” Allí “nació el proyecto existencial de un niño lanzado a la vida para convertirse en un hombre: ser fiel y agradecido a las pa-labras silenciosas del padre”, es decir, a la moral de la infancia. Sin la fidelidad a ese gesto del padre y al apoyo paterno que le brindó Luis Germain, el hombre en el ni-ño se habría perdido. Esa fidelidad y ese agradecimiento lo externará en su dis-curso de recepción del Nobel: “Quisiera recibir este premio como un homenaje a todos aquellos que, compartiendo el mis-mo combate, no recibieron ningún privi-legio y conocieron, en cambio, la desgracia y la persecución. Sólo me queda dar las gracias, desde el fondo de mi corazón, y hacer pública en señal personal de grati-tud, la misma y antigua promesa de fideli-dad que cada verdadero artista se hace a sí mismo, silenciosamente, todos los días.”
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-dos los zapatistas presos, derruir el Cost-co-cm del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cam-biar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón •
Tres del Foro 33
D IECIOCHO PELÍCULAS INTEGRAN la trigésimo tercera edición del Foro Inter-nacional de la Cineteca, que por estas fechas continúa exhibiéndose. Destaca
un hecho que, si la memoria no falla, sucede por primera vez: la mitad proviene de Latinoamérica. Tres de esas ocho producciones son mexicanas. Del resto, una es colombiana, otra uruguaya y las restantes tres son argentinas. Aquí, un rápido ojo a tres de ellas.
Son varios elementos, tanto de contenido como de perspectiva, los que compar-ten Las lágrimas (Pablo Delgado Sánchez, México, 2012), La Playa d. c. (Juan Andrés Arango, Colombia/Francia/Brasil, 2012) y Tanta agua (Ana Guevara y Leticia Jorge, Uruguay/México/Países Bajos/Alemania, 2013). Naturalmente, la trama que cuenta cada uno transita por sendas diferentes, pero en los tres filmes subyace, como tema
compartido, el concepto de adaptación (no confundir con el uso cinematográfi-co del vocablo “adaptación”, referido al traslado de una obra literaria preexisten-te al formato cinematográfico).
Una realidad otra
Se trata, aquí, de la adaptación que los personajes se ven obligados a efectuar respecto de un entorno, de una reali-dad transformada en otra cosa distinta a la que, en algún momento, les ofreció la seguridad de su permanencia. En los tres filmes, igualmente, los protagonis-tas son jóvenes o, en el caso de Las lá-grimas, un joven y un niño. Asimismo, en las tres cintas hay un desplazamiento –en Las lágrimas y Tanta agua se trata de un viaje transitorio, en la primera un viaje breve y corto; en la segunda, unas vaca-ciones; en La Playa d. c. se trata de un cambio de lugar de residencia–, y en to-das dicho desplazamiento es el hecho que da pábulo a los puntos nodales y a los clímax de cada trama, además de ejercer una función simbólica esencial en cada uno de los filmes.
Otra constante: tanto el hermano menor, verdadero personaje central de Las lágrimas, como el adolescente de La Playa d. c., afectado directamente por lo que le sucede a su hermano menor, co-mo la púber que va a unas muy lluviosas vacaciones en compañía de su padre y su hermano menor en Tanta agua, su-fren una variante de la orfandad bastan-te particular: no es total y, de hecho, no necesariamente significa que los dos o alguno de sus padres haya muerto, pero de todos modos la viven como si así fue-se, lo cual, desde luego, puede ser mucho peor si se considera que, para ellos, la presencia física –o, freudianamente, las imágenes y el consecuente peso psico-lógico y emocional– del padre y la ma-dre, tienen el mismo valor que tiene la inexistencia.
Cada uno de ellos afronta de distinta manera, aunque convergente, esa au-sencia virtual de alguno de sus progeni-tores: para Tomás, que ha debido despla-
zarse hasta la lejana Bogotá y buscarse solo la vida, significa convertirse él mis-mo en un padre para su hermano, que ha encajado bastante peor que Tomás la ausencia de su padre y la nueva relación sentimental de su madre, que prefiere a su nueva pareja por encima de tener con ella a sus hijos. Para el pequeño Gabriel, que aun viviendo con su hermano y su madre, a sus diez años no es atendido, regulado y pareciera que tampoco que-rido por nadie, significa encontrar en su hermano mayor –también viviendo a su modo la orfandad, también lleno de conflictos– a su padre físicamente ausen-te, lo mismo que a un sustituto provisio-nal de una madre autonulificada. Para Lucía, con sus contradictorios catorce años, significa la reelaboración de su manera personal de enfrentar la cohabi-tación de los dos seres que –cuando me-nos– suele ser todo adolescente: el que vive bajo la tutela absoluta de los padres, por un lado, y por el otro, el individuo que se intuye incapaz e inacabado pe-ro quisiera saberse autónomo, al menos en cuanto a sus decisiones más ínti-mas, en su caso con el añadido de ser la primogénita de un matrimonio separa-do y tener un padre que, sin obstar el evidente amor que le tiene a su hija, no es demasiado hábil para el diálogo, mucho menos para el generacional, y su condición de padre separado le dificulta intuir o deducir la situación emocional que ella está pasando.
Los tres protagonistas viven, pues, el proceso de adaptación que la realidad particular de cada uno les exige, y en los tres casos dicho proceso los implica tan-to a ellos en su calidad de individuos, con una personalidad todavía en construc-ción, como en su calidad de hijos, vale decir, de seres cuya suerte y circunstan-cia no está en sus manos salvo en míni-ma medida. Empero –último elemento compartido–, para los tres personajes sus creadores han dispuesto, y sin ningún deus ex machina ni sucedáneos, un por-venir menos pedregoso que el tiempo presente que los vemos experimentar •

garantizar al científico que acceda a estas publi-caciones que el material puede ser de utilidad en sus propias investigaciones y que, además, contribuye a mantenerlo actualizado en el tema.
Pero resulta que no faltan las críticas y señala-mientos por presuntos favoritismos de los árbi-tros en beneficio de sus cuates, o de limitaciones y errores en el proceso de revisión.
Recuerdo un estudio de los ochenta muy cita-do –y bien sustentado‒ en que se concluía que alrededor del ochenta por ciento de los artículos publicados en cierta área eran irrelevantes, no aportaban nada al saber científico y, en fin, que eran solamente “basura”.
Estudios más recientes intentan mostrar que el sistema de arbitraje tiene fallas y que, por ejem-plo, en el caso de las ciencias biomédicas, cerca del sesenta y siete por ciento de investigaciones publicadas –aprobadas por los árbitros‒ resulta-ron ser producto del fraude científico: datos falseados o inventados, experimentos sesga-dos, etcétera.
Hay quienes afirman que el arbitraje es un proceso imperfecto que ha provocado que las publicaciones científicas se devalúen ya que, con mucha frecuencia, los árbitros se equivocan en sus valoraciones.
Estos críticos señalan, entre otros, el siguiente caso: en mayo de 2011, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer concluyó –basándose en un estudio epidemiológico‒ que la radiación emitida por teléfonos celulares podía tener efectos cancerígenos en los usuarios de este tipo de telefonía. Pero, en otro estudio epidemio-lógico realizado en diciembre de ese mismo año, no se encontró evidencia alguna que relacionara
28 de abril de 2013 • Número 947 • Jornada Semanal 16
E l trabajo científico, en la época actual, es un trabajo colectivo que se lleva a cabo por una comunidad de investiga-dores dispersos en el espacio y el tiem-
po. Los resultados que un investigador obtiene deben ser dados a conocer para ser incorporados (previa evaluación y comprobación de la confia-bilidad de dichos resultados) al acervo de cono-cimientos que poco a poco se ha ido formando a través del tiempo. El medio clásico para este fin han sido las revistas científicas especializadas.
Estas revistas son un medio para reportar lo que un investigador ha obtenido como produc-to de su trabajo con la finalidad de que otros lo incorporen a sus propias investigaciones, o para ser confrontado y comparado con resultados obtenidos por otros científicos trabajando en el mismo tema. Publicar en estas revistas no es un fin es sí mismo –aunque la burocracia cien-tífica así lo quiere hacer creer‒, sino un medio para socializar el conocimiento.
Para publicar en estas revistas los artículos enviados son sometidos a una estricta revisión, o más bien a un arbitraje, por parte de un comi-té de expertos en el tema, quienes deciden si lo reportado es relevante para la disciplina, si cons-tituye realmente una nueva aportación y no es simplemente una “refriteada” de resultados ya conocidos (o si se trata de un descarado plagio), si el artículo está escrito con claridad y si tiene el rigor científico que sustente lo expuesto.
De esta manera, el arbitraje trata de garanti-zar que lo publicado en estas revistas constituya efectivamente una aportación útil e interesante en el campo respectivo. Es decir, se quiere asegu-rar la validez y calidad de lo publicado, para
el uso de teléfonos celulares con el cáncer de cere-bro. Este último estudio fue publicado –después de pasar el debido arbitraje‒ en el British Medical Journal (bmj).
Sin embargo, otro grupo de científicos revisó este último estudio y concluyó que tenía un buen número de errores e inconsistencias metodológi-cas que le restaban todo sustento. De ahí inferían que lo publicado en el bmj no había sido debida-mente arbitrado, es decir, que los revisores no habían hecho su trabajo con rigor y cuidado.
A partir de casos como el mencionado es que muchos investigadores rechazan el arbitraje –tal y como ahora se realiza– en las revistas científi-cas. El problema es que no se ve una alternativa viable para asegurar la validez y veracidad de lo que ahí se publica.
Una alternativa, que ya es de uso extendido, es que se han abierto sitios en la internet, en donde los investigadores pueden “subir” sus hallazgos sin arbitraje alguno, quedando abier-tos a la libre consideración de sus colegas en el mundo entero. En el mismo sitio, otros investi-gadores pueden confirmar o rebatir lo que ahí se expone y se da lugar a un interesante y fructífero intercambio, con resultados asombrosos. Fue por este medio que Gregory Perelman –un joven y desconocido matemático ruso‒ dio a conocer su demostración de lo que se llamó la conjetura de Poincaré, un teorema que se resistió a la demostración por más de un siglo. Resultado que no había sido aceptado en revistas del ramo. En mi opinión, esta es una saludable alternativa a la publicación en revistas especializadas.
Reflexionar para comprender lo que se ve y lo que no se ve •
Arbitraje científico
Manuel Martínez Morales
ensayo
Ilustración de Juan Gabriel Puga