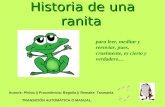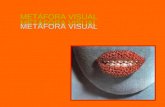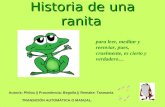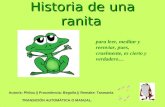La Metafora, Ortega y Derrida
Click here to load reader
-
Upload
alberto-moradillo -
Category
Documents
-
view
289 -
download
0
description
Transcript of La Metafora, Ortega y Derrida

1
El afilador de monedas
Alberto Moradillo Martín
Filosofía del Presente
Aprovecho este pequeño texto para acercarme al fascinante mundo de la metáfora. La
complejidad del estudio de la metáfora solo es comparable a su importancia, no solo
en el texto filosófico, sino también en el texto científico o el estético. La originalidad de
la metáfora se remonta al mismo nacimiento del lenguaje, o como indica la
Enciclopedia de Filosofía de Oxford: «Las metáforas son los puntos de crecimiento del
lenguaje». Es por ello que en esta ligera aproximación solo he podido dar unas pocas
pinceladas que, aun no siendo gran cosa, al menos me han hecho percatarme de la
importancia capital de este término tan escurridizo en su definición.
Derrida en su obra “Los márgenes de la filosofía” nos acerca una cita de Anatole France
de su obra “Jardín de Epicuro”, esta es: «Soñaba que los metafísicos, cuando se hacen
un lenguaje, se parecen a los afiladores que pasaran, en vez de cuchillos y tijeras,
medallas y monedas por la muela, para borrarles el exergo, la fecha y la efigie. Cuando
han trabajado tanto que ya no se ve sobre sus piezas de cinco francos ni Victoria, ni
Gillaume, ni la Republica; dicen: Estas piedras nada tienen de ingles, ni de francés; las
hemos sacado fuera del tiempo y del espacio, ya no valen cinco franco: tienen un precio
inestimable, y su curso se ha extendido indefinidamente»
La filosofía, y más concretamente la metafísica, no haría uso de las palabras, sino más
bien una especie de usura, estiran e hinchan el valor de las palabras hasta casi la
desaparición del original. El sentido primitivo, la figura original, siempre sensible y
material deja paso a una forma de volatilización esencial que elimina todo rasgo
concreto y circunstancial. Este proceso de progresiva usura no solo borra, desgasta o

2
pulveriza, también hace fructificar la riqueza primitiva, acrecienta el reintegro bajo la
forma de rentas, de aumento de interés y de plusvalía lingüística. Es por esta razón que
Derrida nos recuerda que para expresar el proceso metafórico, los paradigmas de la
moneda, del metal, del dinero y del oro se han impuesto con una insistencia notable.
Una vez mas Derrida se apoya en Saussure para hacernos ver la analogía entre la
economía y la lingüística, recogiendo las palabras de Saussure: «Nos enfrentamos a la
noción de valor; en las dos ciencias, se trata de un sistema de equivalencia entre cosas
de dos órdenes diferentes: en una un trabajo y un salario, en la otra un significado y un
significante» y como continuación: «Su contenido [La palabra] no puede ser
verdaderamente determinado sino con la ayuda de lo que existe fuera de ella».
Me he valido de una pequeña introducción de Derrida en torno a la metáfora sin
entrar de lleno en todos los detalles que aborda. Podemos encontrar dos usos de la
metáfora, por un lado, como una forma de añadir valor a las palabras: Usura, por otro
lado, la metáfora surge de la comparación entre dos cosas de ordenes diferentes, esta
es la gran metáfora.
Ortega y Gasset en su artículo “Las dos grandes metáforas” nos ofrecerá, en primer
lugar, un incisivo estudio de los dos usos de la metáfora de los que hemos hablado. En
segundo lugar nos mostrara qué dos grandes metáforas han dominado en la cultura
occidental desde la antigüedad hasta nuestros días.
Para Ortega, la metáfora es un instrumento mental imprescindible, una forma del
pensamiento científico. Como todo método, la metáfora no está exenta de errores, y
es por esta razón que requiere un buen uso. Esta llamada de atención hacia el buen
uso de la metáfora me recuerda a un pasaje que podemos encontrar en la Poética de
Aristóteles cuando habla de la tragedia: «Pero lo más importante con mucho es
dominar la metáfora. Esto es, en efecto, lo único que no se puede tomar de otro, y es
indicio de talento; pues hacer buenas metáforas es percibir la semejanza.» (1459a-5).
El primer uso de la metáfora, como antes indicábamos, es más bien usura, esto es, una
revalorización de un término. El referente sigue ahí, pero de una manera velada, si
bien sigue siendo una metáfora, no es la forma más importante. Según este primer uso

3
el hablante recurre, en su intento por expresar un significado nuevo, a otro termino
semejante en su significado, pero que ya está contenido en nuestra lengua cotidiana.
Es de esta manera, como un afilador de monedas, que el hablante desdibuja el valor
usual de la moneda para, de ahí, extraer un nuevo valor, que supera al anterior pero
no lo niega; nos dirá Ortega: «De esta manera, el termino adquiere la nueva
significación a través y por medio de la antigua, sin abandonarla. Esto es la metáfora».
Según este uso, podemos encontrar que la palabra ‘sociedad’ proviene de ‘socio’, que
antes significaba simplemente el que o lo que sigue a otro, el secuaz, el sequor.
Pero a Ortega le interesan más otro tipo de metáforas. Este segundo uso de la
metáfora ya no es una forma de expresar ideas difíciles que necesitan, para
expresarse, de la derivación semántica de una palabra usual. El segundo uso de la
metáfora nos es esencial como método de conocimiento. Este segundo uso de la
metáfora más bien se parece a una investigación en busca de ideas difíciles de llegar
por medios directos. El problema no será como expresar una idea, para eso tenemos el
primer uso, ahora el problema es llegar a esa idea.
Nuestro intelecto, se apoyara en los objetos inmediatos y bien definidos para, gracias a
la ayuda de ellos, llegar a aquellos más inaccesibles. Es por esta razón que las
metáforas están construidas a partir de objetos claramente definidos para nuestros
sentidos.
En este uso de la metáfora participan tanto la ciencia como la poesía, pero de manera
bien diferente, según Ortega: «la ley científica se limita a afirmar la identidad entre las
partes abstractas de dos cosas; la metáfora poética insinúa la identificación total de
dos cosas». Para entender mejor como trabaja la metáfora en estos dos casos Ortega
nos pone el ejemplo de un poema de Lope de Vega en el que se comparan los
surtidores de las fuentes con unas lanzas de cristal. Si consideramos únicamente la
forma, el color y la dinamicidad de estos dos elementos, descubrimos que son
semejantes, al menos en sus partes comparadas.
El descubrimiento de las semejanzas en la metáfora es algo más que un mero adorno
estilístico, realmente nos está mostrando que, si dividimos las cosas en sus partes
constituyentes podemos encontrar semejanzas que nos ayudan a comprender mejor

4
aquello que nos rodea. Este uso de la metáfora es rigorosamente científico y hace
referencia a un hecho real. La diferencia entre una metáfora poética, como la que
acabamos de señalar, y otra científica, es que, si bien en las dos metáforas partimos de
una corroboración fáctica de la semejanza entre las partes, en la metáfora poética
tendemos a afirmar la identidad total, de una manera falsa, pero consciente.
La metáfora poética, y toda buena metáfora, no pretende engañar al receptor
haciendo pasar unas cosas por otras, solo intenta llamar la atención acerca de las
sorprendentes semejanzas que hay entre cosas aparentemente dispares. Recordemos
que la sorpresa es el comienzo del conocimiento, según Aristóteles en su Metafísica:
«Los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo […] ahora
bien, el que se siente perplejo y maravillado reconoce que no sabe» (8982b-15). La
metáfora es fuente de sorpresa y maravilla, por ello es origen del sentimiento de
ignorancia y con ello, para algunos, el comienzo del conocimiento.
Si lo que estamos buscando es una metáfora mas contenida, nos tendremos que ir a la
metáfora científica. La metáfora científica, al contrario que la poética, va del más al
menos. Afirma primero la identidad total, y luego la niega. Ortega nos ayuda a
comprender la metáfora científica con el ejemplo de un poeta védico. Cuando el poeta
védico quiere decir «firme como una roca», se expresa de esta manera: «Es firme, pero
no de roca». Esta forma de expresarse es propiamente la forma científica. Primero
fundimos la roca con el héroe, y luego, dejando en este la firmeza, restamos la roca.
En este trabajo de Ortega por mostrarnos que la metáfora es sumamente útil para
hacer visible aquellos objetos del pensamiento más difíciles de llegar directamente,
nos topamos con el objeto más escurridizo. Si ya habíamos dicho que los objetos que
se nos presentan más clara y distintamente son los sensibles, es porque los
encontramos casi siempre aislados y bien separados del resto de las cosas. De esta
manera concebimos mejor lo variable que lo permanente.
Un buen ejemplo que nos ilustra esta problemática es el que propone Ortega
apoyándose en Stuart Mill: en un mundo enteramente de color azul, ¿Qué nos sería
más difícil de percibir conscientemente que el azul mismo?; nos dirá Ortega: «un
objeto nos será tanto más difícil de concebir cuanto mayor sea el numero de

5
combinaciones donde interviene». Llegados a este punto, ¿Acaso no es aquello que
llamamos conciencia el objeto mas escurridizo de concebir por la cantidad de
combinaciones en la que está presente? Y entonces ¿Qué manera tenemos de
captarlo? Según este planteamiento podemos ver que la metáfora sería el mejor
instrumento del que disponemos. Puesto que la conciencia es absolutamente
imprescindible a nuestro estar en el mundo no podemos concebirla clara y
distintamente, únicamente podemos llegar a ella por medio de la metáfora.
Para Ortega habría dos grandes metáforas que han dominado desde la antigüedad
hasta nuestros días. La primera de ella nacerá en la mente helénica y se dejara sentir
en toda la Edad Media, en Paris, en Oxford y en Salamanca. Esta primera gran
metáfora será la de hacer un símil entre la mente y un trozo de cera caliente que será
impreso por los objetos. Conciencia es impresión, nos dirá Ortega respecto a esta
metáfora. Tanto la mente como los objetos son igualmente reales, es por eso que
podríamos denominar a esta metáfora como Realismo.
Esta suposición cambiara profundamente en el Renacimiento. En esta nueva metáfora
podemos ver que el símil de la conciencia, nos dirá Ortega, es respecto al continente y
el contenido. Podemos asegurar que las cosas están dentro de nosotros, lo que no
podemos asegurar es que tengan una existencia externa a nuestra conciencia.
Descartes trabajara ampliamente esta metáfora acercándonos la duda, y con ella un
punto de apoyo para la certeza. Esta forma de entender el mundo que nos rodea es
llamada Idealismo y conlleva una revalorización de la imaginación. Ahora podemos
jugar con las imágenes que están contenidas en nuestra conciencia.
Como podemos ver, estas dos metáforas, que si bien no son de una alta calidad
literaria, sí podemos asegurar que han guiado nuestras cosmovisiones a lo largo de
siglos con una eficacia demostrada.
Resumiendo, la metáfora puede ser usada o abusada, puede ser una forma de
expresar una nueva idea o una forma de conocer nuevas ideas. En todo caso, la
metáfora es algo más que un adorno. Nos es tan esencial para pensar como el cuerpo
lo es para sentir, y además es bella. ¿Que más se puede pedir?

6