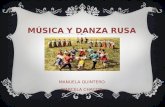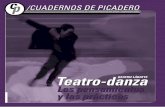La Musica y danza de la fiesta de gran poder de Beatriz Rossels
-
Upload
fatima-lazarte -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of La Musica y danza de la fiesta de gran poder de Beatriz Rossels

La fiesta del Gran Poder de la ciudad deLa Paz, llamada «la fiesta mayor de losAndes» se ha constituido en una cele-bración que forma parte de la estruc-tura misma de la sociedad paceña conelementos relacionados con el comercio,el mundo de la globalización y la repre-sentación de un nuevo imaginario delpaís y la sociedad boliviana.
Originada en barrios populares de laciudad en torno al templo del Señor delGran Poder, que, en sus primerasdécadas, solo podía transitar por elbarrio, ha ido avanzando hasta tomarsimbólicamente las principales avenidasde la urbe, y se ha transformado en eltranscurso de las últimas décadas en
una fiesta a la que las autoridades nacionales y locales compiten por asistir. Es unarepresentación del crecimiento de un sector de la población mestiza-chola de origenaymara con un poder económico sustantivo, proveniente del comercio de electrodo-mésticos y aparatos de última tecnología de la industria audiovisual, computadores,relojes, celulares, transporte pesado, grandes comerciantes de carne y otros sectores.
La organización social de los participantes de la celebración es una impresionanterelojería de compadrazgos y asociación de intereses, fidelidades sociales, culto reli-gioso, identidad compartida, energía social y ambición de prestigio.
La antigua clase chola, despreciada por las élites tradicionales de la burguesía criolla,es hoy representativa del folklore nacional, de la creatividad artística en la danza y lamúsica, y objeto de admiración de personas de la clase media que se aprestan a unirsea sus filas de danzarines (salvo sectores conservadores). Pero hay nuevas formas deexclusividad en la pertenencia a estas fraternidades, principalmente el factor econó-mico, dado que los gastos son muy altos, tomando en cuenta la vestimenta de lujo quese renueva no solamente cada año, sino en cada ensayo y fiesta, la joyería, en el casode las mujeres, las bandas, las bebidas y comidas de los participantes. Los «prestes» opasantes son parejas de personas de altos ingresos. Se calcula que la fiesta mueve cadaaño diez millones de dólares, movilizando la industria de los trajes, con telas impor-tadas desde Corea y China por los propios comerciantes aymaras; así como a las dise-ñadoras cholas para la joyería de estilo, a las bandas de instrumentos metálicos, laindustria fonográfica y el renglón de la alimentación.
La importancia de la fiesta del Gran Poder reside en su adhesión a los valores dela modernización y de las caracterizaciones de la postmodernidad, sin dejar las tradi-ciones de su matriz aymara y los valores andinos que perviven superpuestos en eldespliegue de sociabilidad y alegría que la fiesta misma representa y genera. En elconglomerado de puestas en escena, imaginarios y vestigios del pasado, del presentey de un futuro posible se hace visible la presencia de signos de revalorización y auto-
34 Boletín Música # 29, 2011
La música y danza
de la fiesta
del gran poder
en la ciudad de La Paz*
Beatriz Rossells
* Ponencia presentada en el VI Coloquio Internacional de Musicología Casa de las Américas,La Habana, 2010.

Boletín Música # 29, 2011 35
estima, anhelos de mejor vida y representación y participación en la vida nacional dela que estuvieron excluidos.
A medida en que crece la convocatoria de la fiesta, la danza y la música; se vaincrementando una lucha simbólica por descubrir y corroborar el origen de las more-nadas, danzas principales en esta celebración. Hasta el momento se verifican cuatrocorrientes que corresponden a dos departamentos del país —La Paz y Oruro— y a lacultura y memoria de más de una etnia. En este sordo debate, que ya ha generadovarias publicaciones, aparecen representantes de la clase media urbana y popular deestas ciudades y de algunos pueblos del altiplano aymara que reclaman mayores«derechos» y legitimidad sobre estas manifestaciones. Mientras eso sucede, la escasapoblación afro boliviana que habita en otra región del departamento de La Paz —losYungas— no toma parte en este conflicto, pues tiene «reconocida» su propia danza ymúsica. Esto último tiene que ver con la expansión histórica de las prácticas estéticasde origen africano que, traspasando el límite de las clases sociales e incluso de lasetnias, han logrado un protagonismo incuestionable en los siglos XX y XXI, tal y comolo demuestran los estudios realizados en Cuba por Beatriz Rizk (2003).1
Al igual que muchas danzas mestizas de la América en cuyo origen han intervenidodiversas vertientes, en el de la música y danza de la morenada existen varias interpreta-ciones que enfatizan unos u otros aspectos de una manifestación compleja. Por unaparte, se propone que la morenada tiene como origen a la ciudad de Oruro y es una evo-cación que rememora la esclavitud de los negros en algunos espacios del territorionacional en el período colonial hispánico. En cuanto al ritmo cansino que llevan losmorenos y que marca la música, existen también muchas interpretaciones. Una de ellaspropone que el uso las matracas2 evoca la pisa de la uva realizada en algunos valles. Otraversión sostiene que la morenada habría nacido en la ciudad de La Paz en el siglo XIX, ensectores mestizos populares como los sastres, que confeccionaban ellos mismos casa-cones estilo español y portando máscaras de negros, desfilaban al son de las matracas.3
En sus estudios, Freddy Maidana afirma que la morenada no tiene nada que ver conla población negra sino que se trata de una danza aymara relacionada con la estructura,las jerarquías y los mitos de esta etnia, la segunda población indígena en número dehabitantes del país.4 Por su parte, María Luisa Soux ofrece una mirada distinta, pues apartir de las danzas en honor de Santiago Apóstol en Guaqui (cerca del lago Titicaca) yde las danzas españolas de moros y cristianos, propone que la morenada estaría vincu-lada a la representación que de los negros y moros hacían los españoles, transmitiendoesta imagen a los pueblos americanos.5 Apunta a su favor la vestimenta de los morenosque tiene una gran similitud con la de los Arcángeles de la pintura barroca mestiza demuchos templos en Bolivia.
1 Beatriz J. Rizk: «Sincretismos, transculturación o yuxtaposición de sistemas religiosos: del culto ysus prácticas», 2003.2 Matracas: pequeños artefactos en madera de rueda dentada que producen un sonido sordo al hacerlasgirar durante la danza. Según algunos autores evocaría más bien el ruido del arcabuz, en aymara: Illapa,nombre del trueno. En María Luisa Soux, «El culto al apóstol Santiago en Guaqui, las danzas de morosy cristianos y el origen del baile de la Morenada. Una hipótesis de trabajo», 2002, pp. 86-87.3 Simón Cuba: Boliviana 100% paceña: la Morenada, 2007.4 Freddy Maidana: Taraco, la cuna de la morenada, 2007.5 María Luisa Soux: «El culto al apóstol Santiago en Guaqui, las danzas de moros y cristianos y elorigen del baile de la Morenada. Una hipótesis de trabajo», 2002, p. 87.

36 Boletín Música # 29, 2011
La propuesta de Mauricio Sánchez (2006) en su tesis inédita sobre Los Caporales esmuy próxima a la de Soux en cuanto enfatiza la herencia colonial en la conformacióndel imaginario de esta danza.
Estas discusiones principalmente a nivel académico en torno al tema muestran lafascinación que esta danza ejerce en una parte de la población actual pues la more-nada no es sólo la principal danza del Gran Poder de La Paz sino una de las danzasdel Carnaval de Oruro. Esto conlleva obviamente una serie de intereses regionales yeconómicos en relación a una especie de competencia por las fiestas y su mayoratractivo hacia el turismo.
TRANSFORMACIONES DE LA DANZA DE LA MORENADALos personajes de la danza son varones que llevan el traje de morenos con grandes yadornadas máscaras de negros y complicados trajes barrocos, mientras las mujeres,van vestidas de cholas modernas sin máscara alguna; es decir, se representan a símismas. En el pasado solo bailaban los hombres, las mujeres tenían un papel secun-dario de apoyo a los danzantes. La situación ha cambiado enormemente a partir dela década de los ochenta, cuando ellas quebraron la exclusividad masculina y empe-zaron a bailar en bloques; cambios que se han dado en un proceso no exento de difi-cultades. Más aún, su decisiva participación en la organización de la fiesta en toda sucomplejidad y el hecho sustancial de ser cabezas de buena parte de los negociosfamiliares del Gran Poder, les otorgó un poder impensado anteriormente. Su ingresoal ámbito de la coreografía callejera transformó totalmente la danza en una nuevarepresentación escénica y simbólica, reubicando y resignificando el mundo del GranPoder, mediante su principal exponente —la morenada— construyendo nuevos sen-tidos estéticos que rompen con el esquema colonial heredado de la procesión festiva.Esta ubicaba a los danzantes en determinado espacio de la jerarquía social domi-nante. Hoy la organización de la fiesta no obedece al poder político establecido y másbien tiene una autonomía, reconocida como parte de las políticas culturales alterna-tivas de la sociedad civil. La actual organización de la fiesta, de gran complejidadsocial y simbólica, estudiadas por Barragán,6 revela anhelos de reconocimiento de suidentidad y de incursión en la representación y participación política no solo localsino también nacional y la exposición de otras estrategias y metas a partir de la nuevaestética propia en la moda, la arquitectura, la música y la danza.
La participación de las cholas —con un visible capital económico y social— a lacabeza de las fraternidades como señoras de los morenos, ha propiciado la creaciónde nuevas categorías femeninas al interior de la agrupación. Aparecen las «cholas anti-guas», señoras o jóvenes de la elite paceña, diferenciadas de la tropa, que no perte-necen a las redes del Gran Poder. Otra categoría es la de las «figuras», las «chinas»,jóvenes de buena estampa y atractivos físicos que aportan los elementos apreciadospor la cultura occidental. Existe, por otra parte, la tropa de mujeres mayores que vienepor detrás en bloque, conformado tanto por auténticas cholas como por personas dela clase media que bailan ocasionalmente. Son aceptadas, incluso, representantes dela élite social de la ciudad, lo que muestra una intención expansiva e inclusiva en
6 Rossana Barragán: «La Fiesta del Gran Poder, el Poder de la Fiesta», 2009.

Boletín Música # 29, 2011 37
cuanto a clase social, género y generación. No se ha dudado en celebrar la última elec-ción de reina en un local de eventos de la zona Sur, sector residencial de la burguesía.
La transformación radical de la danza no solo tiene que ver con el protagonismode las mujeres, sino con la ruptura de tabúes morales urbanos y andinos en la vesti-menta de las «figuras» y las «guías», con botas altas y polleras cortas para resaltar sujuventud y belleza. En ese caso resalta la sensualidad en los nuevos pasos inventadosy el movimiento de los brazos con modelos ajenos a las danzas andinas rurales, queprivilegian el paso y no los movimientos del cuerpo. Coreografía y vestimenta desti-nadas a destacar la figura femenina a semejanza del rol de gran sensualidad de lasbailarinas de Caporales.
Los aspectos relacionados con el cuerpo en la musicología fueron consideradoshasta hace poco una impertinencia —dice Pelinski— pero hoy los discursos musicalesno pueden ignorar las manifestaciones de la corporalidad y/o corporeidad inherentesa las prácticas musicales tanto de la interpretación como del baile y de otras mani-festaciones, pues tienen un rol fundamental en los procesos cognitivos, al estar lascapacidades corporales implicadas de manera constitutiva.7 La propuesta de Pelinskitoca el ámbito imprescindible de lo emocional relacionado con el cuerpo, pues laemoción musical no puede ser meramente intelectual sino que llega a conmover alcuerpo. Sin negar los procesos de racionalización y reflexión de la experienciamusical, el autor apunta a la necesidad de precisar las relaciones entre sensación,percepción y conceptualización. En este sentido, la participación del cuerpo conducea vivencias subjetivas y perceptivas que preceden a los procesos racionales y puedenllevar a la epifanía del goce musical, la vivencia de la música. Los estudios sobre lapercepción musical vinculados al «espacio como acción, orientación y movimientosvividos en su primordial carácter corpóreo»,8 serán muy útiles para aproximarse alcontenido de la experiencia de la música y el baile en la fiesta del Gran Poder, puesayudan a comprender las diversas sensibilidades cruzadas en la construcción, trans-formación y resignificación de su identidad y los sentidos que le asignan.
LA MUSICA DE LA FIESTA DEL GRAN PODERLa morenada es actualmente la danza más importante y emblemática de la Fiesta delGran Poder de la ciudad de La Paz. La música de esta danza tiene una estructura binariade marcado ritmo, pues desde su origen debió adecuarse al paso lento y pesado de losmorenos. En cincuenta años de emergencia y visibilidad de esta danza, entre losmuchos compositores de morenadas, precisamente dos resaltan por su lado, cada unode ellos proveniente de Oruro y La Paz, como los mayores representantes de la creati-vidad de esta música que interesa a bailarines y público en las últimas décadas.
El mayor de ellos es Andrés Rojas Quisberth, nacido hace setenta y dos años en LaPaz, y criado en el altiplano, entre las más de mil doscientas composiciones que siguecreando, la gran mayoría son morenadas, emblemáticas para la ciudad e interpre-tadas por los más celebrados grupos folklóricos y bandas. Recibe pedidos de grupos,
7 Ramón Pelinski: «Corporeidad y experiencia musical», 20058 Mark Johnson, The Body in the Mind. The bodily basis of Meaning, Imagination, and Reason, 1987en Pelinski, op. cit., 2006.

38 Boletín Música # 29, 2011
bandas, fraternidades, músicos de Bolivia y del Perú y de otras partes para compo-nerlas. El otro gran creador de morenadas fue José Félix Flores Orozco, conocidocomo J’acha, nacido en 1941 y fallecido hace una década. Flores fue distinguido porlas Asociaciones de Morenos de Oruro como el Mejor Compositor y también reme-morado en su música por todos los conjuntos y bandas. Su ciudad natal, Oruro, loha honrado con una estatua en la Avenida principal.
El propio crecimiento anual de la demanda de la música y el prestigio de la danzaha llevado a la ampliación del interés en la creación de morenadas. Integrantes delmundo académico como el director de la Orquesta de Instrumentos Nativos, CergioPrudencio y el musicólogo Javier Parrado han compuesto morenadas, y la mayorparte de los conjuntos musicales populares crean e interpretan músicas y letras. Sonlas letras de estas danzas —aspecto poco estudiado— las que interesan en este caso,en un análisis comparativo con el realizado por un equipo de investigadores de lacarrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz 9 en relación alas letras de los huayños del Carnaval de La Paz, cantados por los ch’utas, personajesde origen rural.
Utilizando el concepto de transculturación —proveniente de Fernando Ortiz—Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar afirman que la transculturación narrativa per-mite incorporar y rearticular nuevos elementos externos en la estructura culturalpropia.10 En efecto, el huayño es la música andina de mayor dispersión en variospaíses de la América Latina y de gran plasticidad pues ha logrado traspasar el tiempoy las distintas imposiciones culturales, adaptándose a nuevos ritmos y concepciones.Pero el sujeto, el —ch’uta— antiguo pongo11 dependiente del patrón, migrante a laciudad; no ha cimentado aún una identidad urbana, según esta propuesta, y vive unacondición de oscilación identitaria entre el campo y la ciudad; entre la vida allá y aquí,entre una mujer y otra nueva, lo que lo convierte en ch’uta cholero12 y le provoca unsentimiento de culpabilidad que alcanza a la mujer.
En la construcción de la identidad de los sujetos de la morenada, atendiendo afuentes de la narrativa popular de las canciones que cantan los bailarines mientras
9 J. Angel Herrera y Gabriel Llanos: De La Paz para el mundo (¿para darle paz al mundo?), otra visiónde mundo. Transculturación, narrativa e identidad, Taller de Literatura Boliviana, Proyecto Fiesta,IEB / ASDI SAREC, 200910 David Sobrevilla. «Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos categorías literarias enAmérica latina». Ponencia a la Mesa La teoría crítica en América Latina hoy organizada por NeilLarsen en el XXII° Congreso Internacional de la Latin American Studies Association reunido enMiami. La sesión tuvo lugar el 18 de marzo del 2000.11 El «pongo» es el trabajador sometido al servicio obligatorio agrícola indígena en las haciendas, ysirviente en las casas citadinas de los hacendados en el período republicano hasta 1952, año de laRevolución Nacionalista que abolió el pongueaje.12 El «ch'uta cholero» es un personaje creado al interior del baile de los Ch'utas. Se refiere al hombreque baila con dos mujeres. Entre los bailarines hay una corriente tradicional que no acepta estainvención de algunos ch'utas, distante de la tradición aymara-andina de la pareja; mientras que elestudio de Herrera y Llanos (2010), configura una especie de héroe que recibe una mujer más jovenademás de la propia, no solo para bailar; todo esto debido a su identidad fragmentada entre dife-rentes lugares, campo-ciudad, individuo-comunidad y otras formas de «identidad oscilante».

Boletín Música # 29, 2011 39
danzan, especialmente las mujeres, no se advierte esa sujeción femenina al varón. Sise revisan las letras de veinte canciones de éxito en los últimos años se constata quela mayoría de ellas tratan temas de amor, en las que la temática se refiere al com-promiso de lealtad o a la traición en términos de mayor equidad de género. Las more-nadas Con qué derecho y Todo se paga se refieren más bien a la traición femenina,dice la primera:
En tu camino yo he sido uno más/ como tú pudiste traicionarme con tu falsoamor/ lo que me has hecho no tiene perdón/ porque fingiste amor.Con qué derecho vienes tú a suplicarme perdón/ Con qué derecho, si tú lo hashecho, ahora te lo hago yo.
En El castillito de arena se admite una responsabilidad compartida en las expecta-tivas que no se cumplen y la apertura a nuevas relaciones con otras parejas. Mien-tras que La promesa, compuesta por elDúo Bonanza, abre la posibilidad de com-promisos que podrían superar todas lasbarreras:
Hemos jurado amarnosHasta envejecerHasta morir de viejoHasta enloquecer.
Sin embargo, en los video-clips publici-tarios transmitidos por la televisión se rei-tera un fuerte componente urbano en losprotagonistas, y no aparecen los bailarinescholos de la morenada.
Los vacíos y contramarchas en la narra-tiva de esta música y danza adhieren a unacultura del éxito económico la construc-ción de una identidad mestiza habilitadapara cruzar las antiguas inexpugnablesbarreras de la discriminación. Esta cons-trucción oscila también entre las clasessociales emergentes que se juntan en lafiesta, portadoras en mayor o menor medida de los valores e instituciones de la cul-tura aymara en el caso de La Paz.
Las fiestas y las danzas se convierten en espacio de «entradas y salidas» interclasesjunto con las móviles características de la vida social actual, especialmente al tratarsede las generaciones más jóvenes del Gran Poder. Las hijas de las cholas que hantenido acceso a una educación en colegios de mayores ingresos, pertenecen a otrasclases sociales y consumen bienes de la cultura occidental; por ello, siguen las modas
Castillito de Arena
Si el castillito de arena que construimos se destruyóNo solo fue culpa mía Y esto lo sabes muy bien, mi amorYo te prometí darte mi quererTú me has prometido darme tu amorSabes que pasó con nuestro quererY el sueño de amor que se derrumbóSoy feliz con otroPorque contigo ya no hay remedioAhora y por siempreYa encontré este amor eterno………………………Cuanto cuestas cuanto vales Cuanto cuestas cuanto valesAmor míoSi tu quieres yo te pagoPero nunca, nunca lo olvidesComo no voy a sufrirComo no voy a llorarPalomita de mi vidaPor ti siempre llorando

40 Boletín Música # 29, 2011
y visten ropa y usan productos debelleza nuevos o desconocidos por lasmadres. Este es un punto de agudascontradicciones entre las experienciaspropias de discriminación por su vesti-menta —la pollera— emblemática de laclase social mestiza, y el anhelo deabrir a las hijas un mundo de menorrechazo, versus una revalorización delmundo cholo por sus logros econó-micos y su nuevo posicionamientoentre la clase media y los migrantesmás pobres, los indígenas urbanos.13
Contrariamente al ch’uta, cuyo con-flicto se desarrolla como mundo divi-dido entre su ancestro agrícola y elcitadino de vida oscura, el moreno per-tenece a un sector de la sociedad demayores ingresos, en proceso de emer-gencia y ascenso social aunque aquellole plantee contradicciones entre laetnicidad y los valores de la clase
media urbana de influencia occidental a la que aspira llegar.Una letrilla significativa de los intereses sociales implicados no solamente en el
baile y la fiesta sino también en las relaciones sociales del Gran Poder es una morenadafamosa, cuya letra dice: Cuanto cuestas cuanto vales/ Amor mío / Si tú quieres yo tepago/ Pero nunca, nunca lo olvide. Revela esta letra uno de los profundos valores de lasociedad mestiza aymara: el poder y la importancia del dinero; siendo parte como loson, los pasantes y participantes del Gran Poder, de una economía capitalista que buscala recompensa de las ganancias y el prestigiosocial basado en los negocios, que le permitenincluso competir y discriminar al interior desu propio núcleo social. Por otra parte, no sehan olvidado las obligaciones de la recipro-cidad andina.
Vale decir que el argumento de las more-nadas refiere la cotidianidad contemporáneade la vida en la sociedad citadina; no se tratade canciones del pasado, como puede ocurriren otros géneros y campos —ya dijimos—que un procedimiento común en estos últimosaños es la composición de morenadas porencargo de los organizadores de las agrupa-
Una Piedra en el caminoAlaxpacha para transporte pesado
Una piedra en el camino, siempresucedePero sigo adelante, vida mía
Porque te amo morenita Con todo el corazón No hay distancia que me aguanteCuando pienso en vosTransportista yo soyVoy siempre en mi camiónAdonde vaya y donde esté
Pesado siempre seré
La Promesa (Dúo Bonanza)
La promesa de amor que hicimos tú y yoTú y yoSe va a cumplirEsta promesa tiene juramento, amorEntre tú y yo, entre los dosHemos jurado amarnos Hasta envejecer Hasta morir de viejosHasta enloquecerEsta promesa nadie va a romperla, amorJamás, jamás, nunca jamásEstá con sangre escrita con el corazónTu corazón, mi corazónHemos jurado amarnos Hasta envejecer Hasta morir de viejosHasta enloquecerWuayayay WuayayayPromesa de amor
Wuayayay WuayayayQue hicimos los dos
13 Cleverth Cárdenas: «El poder de las polleras», 2009, p. 331.

Boletín Música # 29, 2011 41
ciones, y no podría suceder que el contenido no tenga el visto bueno de los deman-dantes. Se hace visible la imagen de prosperidad y la identidad cultural que está enjuego, así como la del gremio al que pertenecen. En la morenada Una piedra en elcamino, compuesta por el conjunto Alaxpacha para la Asociación del TransportePesado, aunque la canción tiene como componente el tema amoroso, sobresale la vozdel dueño del camión al expresarse: transportista yo soy…..adonde vaya y donde esté/Pesado siempre seré, y más explícitamente en los versos recitados: Somos la nuevaimagen.
CONCLUSIONESEn este trabajo se analiza de qué manera esta fiesta, y las transformaciones que sevan generando año tras año, forjan una estética de adhesión a diversas danzas yformas musicales, de las cuales la morenada tiene un papel preponderante. Las letras,creadas a pedido por los compositores, pueden ser elaboradas para cada agrupacióncomo elementos que fortalecen la identidad grupal. La fiesta es un momento privi-legiado para la presentación de estéticas propias, incluyendo la sensualidad, el hedo-nismo y la complacencia del festejo. Abiertos al exterior, los organizadores invitan acantantes de cumbia villera desde la Argentina o a grupos de cantantes de México oChile. La Fiesta abre un espacio de fusión de géneros y estilos que coincide con el pro-pósito de redefinir su identidad en el contexto de los tiempos de globalización y pos-tmodernidad en los que se mueven comercial y culturalmente tanto en el país comohacia el extranjero.
Es más interesante aún esta lucha simbólica por la representación musical, pues setrata de un país en el que, en los últimos años, se encuentran en pugna dos para-digmas de la identidad: el mestizo de origen colonial y republicano y el indígena porel que apuesta el actual proceso de cambio del Estado plurinacional de Bolivia. Enmedio de esta ebullición social, los señores y señoras del Gran Poder pretenden elmayor reconocimiento social y cultural de su identidad centenariamente discriminada.
BIBLIOGRAFÍABarragán, Rossana: «La Fiesta del Poder, el Poder de la Fiesta», en Gran Poder: LaMorenada, IEB. ASDI SAREC, La Paz, 2009.Cárdenas, Cleverth: «El poder de las polleras», en Gran Poder: La Morenada. IEB/ASDI,SAREC, La Paz, 2009.Cuba, Simón: Boliviana 100% paceña: la Morenada, Universidad Mayor de San Andrés,La Paz, Bolivia, 2007.Herrera, J. Angel y Gabriel Llanos: De La Paz para el mundo (¿para darle paz almundo?), otra visión de mundo. Transculturación, narrativa e identidad, Taller de Lite-ratura Boliviana, Proyecto Fiesta, IEB / ASDI SAREC, 2009 (inédito).Guaygua, Germán: «Las estrategias del a diferencia: construcción de identidadesurbanas populares en la festividad del Gran Poder», en Cuadernos de Investigación11, IDIS-UMSA, La Paz.Maidana, Freddy: Taraco, la cuna de la Morenada, La Paz, 2007.

42 Boletín Música # 29, 2011
Mendoza, David: «Los morenos: el rostro de la identidad aymara», en Boliviana 100%paceña: la Morenada, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Bolivia, 2007.Pelinski, Ramón: «Corporeidad y experiencia musical» en Revista Transcultural deMúsica, No. 9, 2005.Rizk, Beatriz J.: «Sincretismos, transculturación o yuxtaposición de sistemas reli-giosos: del culto y sus prácticas», en Yana Elsa Brugal, Beatriz J. Rizk (eds): Rito yRepresentación. Los sistemas mágico-religiosos en la cultura cubana contemporánea,Editorial Iberoamericana Vervuert Verlag, Madrid / Frankfurt, 2003.Soux, Maria Luisa: «El culto al apóstol Santiago en Guaqui, las danzas de moros ycristianos y el origen del baile de la Morenada. Una hipótesis de trabajo», en EstudiosBolivianos 10, IEB, La Paz, 2002.