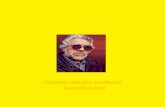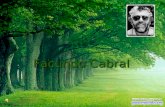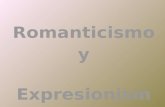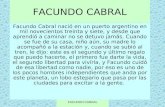La Política Exterior de La Argentina Hacia Los Estados Unidos 2003 2011 Facundo Calvo
-
Upload
rodolfo-pellerano -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of La Política Exterior de La Argentina Hacia Los Estados Unidos 2003 2011 Facundo Calvo
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ARGENTINA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
(2003-2011)
por Lic. Facundo Calvo (IVLP, Argentina). Master en Relaciones y Negociaciones
Internacionales. Miembro de REAL (Red Argentino-Americana para el Liderazgo).
Hablar de Política Exterior en América Latina siempre supone un desafío. Distintas geografías,
distintos actores, distintos vínculos con el sistema internacional, dan lugar a políticas exteriores
muy disímiles. Sin embargo, hay dos temas que inevitablemente atraviesan la política exterior de
cualquier país latinoamericano: la relación con sus vecinos, por un lado, y la relación con Estados
Unidos, por el otro[1].
El realismo neoclásico es un buen punto de partida para comprender la relación entre América
Latina y Estados Unidos. Y más específicamente, el vínculo entre cualquier país latinoamericano y
su vecino más poderoso. En este ensayo, me concentraré en laPolítica Exterior actual de la
Argentina hacia los Estados Unidos. Con este fin, haré uso del enfoque realista neoclásico de las
relaciones internacionales y ensayaré un breve análisis comparado de la política exterior argentina,
chilena, brasilera, colombiana, venezolana y mexicana en relación a los Estados Unidos.
Finalmente, desarrollaré algunas conclusiones sobre Política Exterior Latinoamericana
Comparada.
¿Qué se entiende por realismo neoclásico? O en otras palabras, ¿qué tiene de distintivo esta
variante del realismo? A fin de responder estas preguntas, es oportuno recurrir al texto Steven
Lobell, Norrin Ripsman y Jeffrey Taliaferro sobre Realismo Neoclásico, Estado y su vínculo con
la Política Exterior.
Los autores sostienen que hay una serie de interrogantes que los enfoques realista clásico y realista
estructural no logran responder. De qué manera los Estados, o más específicamente, los líderes y
las instituciones estatales, procesan las amenazas del entorno. O de qué manera las variables
domésticas influyen en el análisis de política exterior.
Al respecto, el realismo neoclásico tiene la virtud de combinar el análisis de las presiones
sistémicas con el de las limitaciones domésticas que imponen las sociedades a sus Estados. Como
bien señalan los autores, “Neoclassical realism posits an imperfect transmission belt between
systemic incentives and constraints, on the one hand, and the actual diplomatic, military, and
foreign economic policies states select, on the other”[2]. Esta correa de trasmisión imperfecta se
produce porque las presiones sistémicas no inciden directamente sobre el comportamiento de los
Estados. Lobell, Ripsman y Talifero dirán que dos variables intervinientes producirán una relación
indirecta entre presiones sistémicas y política exterior. Las percepciones de la élite, por un lado, y
las limitaciones domésticas, por el otro.
Aceptado el componente sincrético del enfoque realista neoclásico, esto es, su combinación de
consideraciones externas e internas, cabe preguntarse de qué manera explica la política exterior.
Asumiendo que esta última es la variable dependiente, los autores proponen una variable
explicativa y dos variables intervinientes. La explicativa, el poder relativo del Estado, y las
intervinientes, las ya mencionadas limitaciones domésticas sobre los Estados y percepciones de
los miembros de élite.
Comencemos por la definición de las variables. En primer lugar, convengamos que el fenómeno a
ser explicado es nuestra variable dependiente. En este caso, “Política Exterior actual de la
Argentina hacia los Estados Unidos”. La variable independiente o explicativa, de carácter
sistémico, será definida como “Situación política mundial”. Las variables intervinientes serán dos:
“Limitaciones del entorno doméstico argentino + Coalición de centro-izquierda”, por un lado, y
“Percepciones de los miembros de la élite argentina”, por el otro. A continuación, presentamos un
cuadro que puede ser orientador de nuestro argumento.
Variable dependiente (VD)
Política Exterior actual de la Argentina
hacia los Estados Unidos
Variable independiente (VI) Situación política mundial
Variable interviniente I
Limitaciones del entorno doméstico
argentino + Coalición de centro-
izquierda
Variable interviniente II
Percepciones de los miembros de la
élite argentina
Finalmente, y a fin de observar varianza en los indicadores, estableceremos algunas
comparaciones con la Política Exterior Argentina de los años ’90. Si bien nos centraremos en el
período actual, remitirse a este período reforzará nuestro argumento.
¡Manos a la obra!
La Política Exterior hacia los Estados Unidos es uno de los temas centrales de la agenda argentina
de relaciones internacionales. Entenderla requiere un análisis tanto de variables sistémicas como
de consideraciones domésticas. Sin embargo, antes de comenzar cualquier análisis, resulta
provechoso caracterizar brevemente la Política Exterior del país sudamericano.
Según Andrés Malamud, “foreign-policy subordination to short-term domestic concerns
(cortoplacismo interno) could explain a great deal of the Argentine Policy”[3]. La Política
Exterior de la Argentina está caracterizada por la fluctuación. Las consideraciones domésticas,
siempre cambiantes, son las que en última instancia determinan qué será asunto de Política
Exterior y qué no.
Esta situación contrasta de manera notable con la de otros países sudamericanos. Brasil, por
ejemplo, posee una política exterior marcada por la continuidad y la coherencia[4]. Chile y
Colombia otro tanto. En este contexto, la Argentina aparece como un país volátil que no logra
definir una agenda de política exterior coherente.
En cuanto a la relación entre la Argentina y Estados Unidos, ha estado marcada por acercamientos
y distanciamientos desde el comienzo. Ya lo señala Joseph S. Tulchin en el título de su canónico
estudio de las relaciones entre los dos países, La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una
desconfianza[5]. Para el autor norteamericano, lo que ha predominado entre estos dos países es
más una relación de distanciamiento que de convergencia. Ya por la no complementariedad de sus
economías, ya por la actitud desafiante de la Argentina en las Conferencias Panamericanas o por
la excesiva arrogancia de los Estados Unidos en determinados asuntos, lo que hay entre estos dos
países son más roces que encuentros.
La Política Exterior actual de la Argentina hacia los Estados Unidos no escapa a este patrón.
Como bien señaló el ex Presidente argentino Néstor Kirchner, las relaciones con el vecino del
norte son “serias” y de “conveniencia mutua”[6]. Con ello, queda claro que el patrón actual de
relaciones argentino-estadounidenses es muy diferente al de la década del ’90.
Sobre este punto, ya el ex Canciller argentino Guido Di Tella había señalado que las relaciones
con Estados Unidos eran “carnales”. Con esta expresión, el funcionario argentino se refería a lo
que se conoció como “alineamiento automático” o modelo de aquiescencia pragmática. Este
modelo suponía el plegamiento estratégico y político a los intereses de Estados Unidos, por un
lado, y la creencia en un mundo regido fundamentalmente por intereses económicos, por el otro.
Pero los tiempos cambiaron. La crisis del año 2001 encontró a la Argentina en la peor situación
económica de su historia y a Estados Unidos focalizado en la lucha contra el terrorismo. En este
contexto, aparecerá lo que habrá de marcar el verdadero punto de inflexión en las relaciones entre
Washington y Buenos Aires.
¿Qué fue exactamente lo que marcó este punto de inflexión? Para autores como Diana Tussie, lo
que enfrió las relaciones fue que Estados Unidos librara a su suerte a la Argentina durante la crisis
de 2001. “Este olvido por parte de E.E.U.U. fue claramente perceptible en el caso argentino,
sobre todo en el período entre septiembre de 2001 y fines de 2002”[7].
De allí en adelante, la relación entre Buenos Aires y Washington estará marcada por un patrón
de distanciamiento que se mantiene hasta la actualidad. La mención de este patrón da pie a la
definición de la primera variable de nuestro modelo, la variable dependiente “Política Exterior
actual de la Argentina hacia los Estados Unidos”.
Con el fin de echar luz sobre la variable dependiente, el texto Modelos de política exterior y
opciones estratégicas: el caso de América Latina frente a Estados Unidos, resulta de suma
utilidad. Allí, Russell y Tokatlian definen cinco formas posibles de relacionarse un país
latinoamericano con los Estados Unidos: el alineamiento, el acoplamiento, el acomodamiento, la
oposición limitada y el desafío. De acuerdo a los autores, la Argentina actual encajaría en el patrón
de oposición limitada. Este patrón“propugna una política mixta hacia Estados Unidos en la que
se combinan desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción, diferencia y resistencia […],
percibe a Estados Unidos como un poder dual (una combinación de amenaza y oportunidad) y
asigna una gran importancia estratégica a los vínculos con la región”[8]. En la relación actual
vemos tanto gestos de acercamiento, como los que propició el delegado estadounidense para la
región, Thomas Shannon, como gestos de alejamiento: tal es el caso de la retórica encendida de
Néstor Kirchner contra Estados Unidos y los organismos internacionales.
Una vez definida la variable dependiente en términos de “oposición limitada”, es posible
desarrollar con más detalle la variable explicativa (VI) de carácter sistémico, y las dos variables
intervinientes de carácter doméstico.
En cuanto a la variable sistémica, “Situación política mundial”, cabe decir que resulta crucial para
explicar el patrón de relaciones entre Washington y Buenos Aires. Como señala Diana Tussie, el
11 de setiembre y la lucha a nivel internacional contra el terrorismo relegaron a un segundo plano
a América Latina de la agenda estadounidense.
Salvo Colombia, Cuba y México que siempre permanecieron en la agenda por razones puntuales,
Washington se mostró más bien indiferente hacia América Latina[9]. La indiferencia para el caso
de la Argentina fue capturada de manera excepcional por el ex Canciller de este país, Ricardo
Bielsa, cuando afirmaba que “Vamos a hacernos cargo de que la Argentina es un país poco
interesante para los Estados Unidos. Es lo primero que tenemos que tener en claro porque ahí
terminamos con esta manía que tenemos los argentinos de llamar a los funcionarios
norteamericanos Jim o George”[10].
Esto en cuanto al primer componente de la variable sistémica, el terrorismo como tema de agenda
que aparta a la Argentina del foco estadounidense. El otro componente tiene que ver con la
estructura del sistema internacional. Es decir, con el cambio de balance de poder mundial que
llevó a muchos países a desafiar la hegemonía estadounidense y a mantener relaciones distantes.
Si bien autores como Charles Krauthammer hablan de una reafirmación de la unipolaridad luego
del 11-S[11], lo cierto es que ésta comenzaría a debilitarse a mediados de la década del 2000. Juan
Gabriel Tokatlian se refiere a este fenómeno como debilitamiento de la unipolaridad y
desplazamiento del eje de poder del Atlántico al Asia-Pacífico[12].
Si a lo anterior le sumamos la emergencia de países periféricos con grandes reservas de recursos
naturales, el cuestionamiento a la unipolaridad es más evidente. La aparición en escena de los
BRICS, de una Venezuela alentada por los altos precios del petróleo, el crecimiento de China, la
recuperación de una Argentina acompañada de la revalorización de la soja, son rasgos
estructurales que permiten explicar en parte un fenómeno: el cambio de balance de poder mundial
y el cuestionamiento a la hegemonía estadounidense.
En el caso de la Argentina, este cuestionamiento se dio bajo la forma de “oposición limitada”. El
aumento del precio de la soja y la acumulación de reservas dio margen para una política exterior
más autónoma. En el caso de Venezuela, por el petróleo, en el de Rusia, por el gas, y de manera
similar en cada uno de los países mencionados.
A pesar de lo anterior, está claro que la variable independiente de carácter sistémico no alcanza
para explicar el patrón de relaciones argentino-estadounidenses. Si así fuera, el uso de un enfoque
realista neoclásico no tendría sentido. En este orden, las variables intervinientes “Limitaciones
domésticas del entorno argentino + coalición de centro izquierda” y “Percepciones de los
miembros de la élite argentina” son fundamentales para abordar el problema.
Comencemos por la primera. Las limitaciones domésticas son centrales en la formulación de la
Política Exterior Argentina actual. La coalición de centro-izquierda que sostiene al kirchnerismo
recorta el universo de posibilidades de Política Exterior de manera muy clara.
Ejemplo: en octubre de 2003 iban a realizarse ejercicios militares entre la Argentina y Estados
Unidos en la provincia de Mendoza. El Congreso, e inclusive parte de la coalición gobernante, se
opone a la medida. Roces con Washington. Otro ejemplo, pero esta vez de noviembre de 2004: el
Gobierno argentino se abstiene de censurar a Cuba en el seno de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Más roces conWashington.
Finalmente, y en consonancia con limitaciones domésticas y presiones de la coalición de centro-
izquierda, está Mar del Plata. Durante los días 4 y 5 de noviembre de 2005, tendrá lugar la IV
Cumbre de las Américas. En esta ocasión, Kirchner dirá que no están dadas las condiciones para la
conformación del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Por si fuera poco, el
Gobierno argentino dará espacio a Hugo Chávez para montar un acto paralelo y “enterrar el
ALCA”[13]. Es el fin de la relación “normal” que había imperado hasta el momento.
Las percepciones de los miembros de la élite también jugaron y juegan su papel en la relación
argentino-estadounidense. En este sentido, resulta ilustrador el esquema propuesto por Francisco
Corigliano en su texto Híbridos teóricos y su impacto en la política exterior: El caso de los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner[14]. Allí, el autor propone cuatro sistemas de creencias
imperantes entre los miembros de la élite política kirchnerista. Estos sistemas de creencias son
relevantes porque explican las decisiones que se toman en materia de Política Exterior.
En primer lugar está la variante ingenua del realismo geopolítico. Para este grupo, la
Globalización expresada a través del crédito internacional y las inversiones, atenta contra la
soberanía nacional. Es bajo esta lupa que deben leerse las declaraciones de ideologismo de Néstor
Kirchner frente al Fondo Monetario Internacional y las críticas al capitalismo que esbozó Cristina
Kirchner durante la Crisis de 2008.
La segunda variante es la pragmática realista. Aquí se agrupan aquellos que rehúyen de la
combatividad del discurso setentista y prefieren una postura más moderada hacia Washington y
los organismos internacionales. Néstor Kirchner y su relación con el Fondo previo al canje de la
deuda evidenciaron este patrón.
La tercera variante es la wilsoniano-periférica del idealismo: en ella se enmarca la política extra-
fronteras del kirchnerismo en relación a Derechos Humanos. Finalmente, está la variante
grociano-periférica del idealismo. Bajo esta bandera se agrupan los partidarios de la resolución de
conflictos en Naciones Unidas. En esta variante se encuentran las acciones conjuntas para la
resolución del conflicto Colombia-Venezuela-Ecuador en 2010 y el tema AMIA en Naciones
Unidas.
En líneas generales, lo que demuestra la relación entre Washington y Buenos Aires es una
distancia prudente. A pesar de todo, sería injusto omitir la convergencia que existe en materia de
lucha contra el terrorismo o el apoyo que brindó Estados Unidos para renegociar la deuda
argentina. No obstante, y más allá de unas pocas coincidencias, es correcto caracterizar a la
relación como de oposición limitada.
¿Hay una Política Exterior Latinoamericana hacia Estados Unidos? Esta pregunta tiene una
importancia fundamental tanto para los países latinoamericanos como para el vecino del norte.
Está claro que no es lo mismo América Latina integrada al ALCA que aglutinada en torno a
bloques económicos como el MERCOSUR, políticos como la UNASUR, o defensivos como el
Consejo Sudamericano de Defensa.
Ahora bien, ¿existe una política exterior de los países latinoamericanos hacia Washington? Basta
tomar seis casos de la región para darse cuenta que no hay tal política latinoamericana. Si
volvemos sobre los modelos de Russell y Tokatlian de Política Exterior, vemos que las diferencias
son notables. Mientras que Argentina y Brasil encajan en la categoría de “oposición limitada”,
Chile y México lo hacen en la de “acomodamiento”, Colombia en la de “acoplamiento” y
Venezuela en la de “desafío”.
Las diferencias son tan notables que incluso pareciera existir una divisoria de aguas en torno al
vínculo que se establece con Estados Unidos. Esta divisoria haría que los países más pro-
norteamericanos, como Colombia, se entiendan poco o nada con los países menos pro-
norteamericanos, como Venezuela. De esta manera, América Latina aparecería como una
conjunción de maneras de vincularse con Estados Unidos que cuestionan el concepto mismo de
Política Exterior Latinoamericana.
Como conclusión, quisiera mencionar algunos aspectos de la Política Exterior de Cristina Kirchner
que han signado la relación entre Washington y Buenos Aires. El valijagate, la reactivación de la
IV Flota y las críticas al “Efecto Jazz” por parte de la Presidente argentina, son todos elementos
que han confirmado la distancia entre ambos países.
Las proyecciones a futuro no son alentadoras. De acuerdo a Roberto Russell, “es probable que la
Argentina del tiempo próximo siga ensimismada, alejada del interés del mundo y fuera del radar
de Washington”[15]. Estará en los dirigentes de ambos países y en las condiciones del sistema
internacional que las relaciones tomen el cauce de la normalidad. En este sentido, el enfoque neo-
realista brinda una aproximación certera: un cambio en las relaciones vendrá no sólo dado por
cambios profundos del sistema internacional, sino también por la disposición al acuerdo en las
élites políticas y diplomáticas de Buenos Aires y Washington.
Veremos qué pasa.
Referencias bibliográficas
-Corigliano, Francisco (2008). “Híbridos teóricos y su impacto en la política exterior: El caso de
los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, en Boletín ISIAE, Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales, 47: 8-10.
- Diario Clarín, 4 de noviembre de 2005, versión digital. Sitio
web:http://edant.clarin.com/diario/2005/11/04/um/m-01083621.htm
-Diario La Nación, 11 de enero de 2011. Sitio
web: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1340438
-Krauthammer, Charles (2002). The Unipolar Moment Revisited. En National Interest, 70: 5-17.
- Lampreia, L.P. (1998). “A política externa do governo FHC: continuidade e renovação”.
En Revista Brasileira de Política Internacional, 41(2): 5-17.
-Lobell, Steven, Norrin Ripsman y Jeffrey Taliaferro (2009) “Introduction: Neoclassical Realism,
the State and Foreign Policy”, en Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman y Jeffrey
Taliaferro, Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University
Press: 4.
- Malamud, Andrés (2011) Argentine Foreign Policy under the Kirchners: Ideological, Pragmatic,
or simply Peronist? En Gian Luca Gardini and Peter Lambert, eds: Latin American Foreign
Policies between Ideology and Pragmatism. New York: Palgrave Macmillan, 87-102
- Russell, Roberto en Arnson C. J. & Taraciuk T. P., comp. 2004. Relaciones bilaterales entre
Argentina y Estados Unidos: Consecuencias de la crisis argentina. Washington D.C.: Woodrow
Wilson International Center for scholars.
-Russell, Roberto (2010). “Relaciones distantes con Estados Unidos” en Agenda Internacional.
Visión desde el Sur, 21: 26-45.
-Russell R. & Tokatlian, J.C. (2008). Modelos de Política Exterior y opciones estratégicas. El caso
de América Latina frente a Estados Unidos. En Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 85-86:
232.
- Tulchin, Joseph (1990). La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza.
Buenos Aires: Planeta.
-Tussie, Diana en Arnson C. J. & Taraciuk T. P., comp. 2004. Argentina y Estados Unidos bajo el
signo de la era K. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for scholars.
-Vacs, A. C. en Mora F. O. & Key J. A. K. eds. 2003. Argentina. Between Confrontation and
Alignment. En Latin American and Caribbean foreign policy. Lanham, MD: Rowman &
Littlefield.
[1] Merke, Federico. Clase Magistral. Universidad de San Andrés. 14 de junio de 2011.
[2] Lobell, Steven, Norrin Ripsman y Jeffrey Taliaferro (2009) “Introduction: Neoclassical
Realism, the State and Foreign Policy”, en Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman y Jeffrey
Taliaferro, Neoclassical Realism, the State and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University
Press: 4.
[3] Malamud, Andrés (2011) Argentine Foreign Policy under the Kirchners: Ideological,
Pragmatic, or simply Peronist? En Gian Luca Gardini and Peter Lambert, eds: Latin American
Foreign Policies between Ideology and Pragmatism. New York: Palgrave Macmillan, 87-102.
[4] Lampreia, L.P. (1998). “A política externa do governo FHC: continuidade e renovação”.
En Revista Brasileira de Política Internacional, 41(2): 5-17.
[5] Tulchin, Joseph (1990). La Argentina y los Estados Unidos. Historia de una desconfianza.
Buenos Aires: Planeta.
[6] Russell, Roberto en Arnson C. J. & Taraciuk T. P., comp. 2004. Relaciones bilaterales entre
Argentina y Estados Unidos: Consecuencias de la crisis argentina. Washington D.C.: Woodrow
Wilson International Center for scholars.
[7] Tussie, Diana en Arnson C. J. & Taraciuk T. P., comp. 2004. Argentina y Estados Unidos bajo
el signo de la era K. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for scholars.
[8] Russell R. & Tokatlian, J.C. (2008). Modelos de Política Exterior y opciones estratégicas. El
caso de América Latina frente a Estados Unidos. En Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 85-
86: 232.
[9] Tussie, Diana en Arnson C. J. & Taraciuk T. P., comp. 2004. Argentina y Estados Unidos bajo
el signo de la era K. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for scholars.
[10] Diario La Nación, Enfoques, 16 de noviembre de 2003, p.4.
[11] Krauthammer, Charles (2002). The Unipolar Moment Revisited. En National Interest, 70: 5-
17.
[12] Tokatlian, J.G., El año de la encrucijada, La Nación, 11 de enero de 2011. Sitio
web:http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1340438
[13] Diario Clarín, 4 de noviembre de 2005, versión digital. Sitio
web http://edant.clarin.com/diario/2005/11/04/um/m-01083621.htm
[14] Corigliano, Francisco (2008). “Híbridos teóricos y su impacto en la política exterior: El caso
de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, en Boletín ISIAE, Consejo Argentino de
Relaciones Internacionales, 47: 8-10.
[15] Russell, Roberto (2010). “Relaciones distantes con Estados Unidos” en Agenda
Internacional. Visión desde el Sur, 21: 26-45.