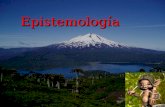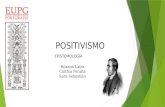La prensa cultural del positivismo: Revista Nacional ele ... · do sobre los hombres de...
-
Upload
vuongquynh -
Category
Documents
-
view
220 -
download
1
Transcript of La prensa cultural del positivismo: Revista Nacional ele ... · do sobre los hombres de...

La prensa cultural del positivismo:Revista Nacional ele Letras y Ciencias
•MARíA DEL CARMEN RUIZ CASTAÑEDA
[
doctrina positivista, que ha sido vista como un instrumento
de emancipación en laAmérica Latina, vino a reforzar, hacia
los años ochentas del siglo pasado, el anhelo de una perso
nalidad literaria propia y a fomentar la selección cuidadosa de
las colaboraciones que llegaban a los periódicos científicosy litera
rios. Entonces las revistas especializadas empiezan a dirigirse a un
público selecto y constituyen los primeros órganos de prensa
de secta o de grupos exclusivos, medios de difusión de un cuer
po de doctrina de carácter excluyente. Las revistas positivistas no
exigen abiertamente apego a una escuela literaria determinada,
porque no dan a la literatura una importancia preponderante
sino como envoltura de la materia científica, pero prepararon el
camino a las publicaciones sectarias del modernismo.
Las publicaciones culturales de esta etapa presentan una
curiosa heterogeneidad: el agotamiento del neoclasicismo y el
romanticismo, la superposición del realismo y el naturalismo a
la doctrina positivista, producen una rara mezcla.
La RevistaNtuionalde Letrasy Ciencías(l889-1890) 1-uno
de los productos más elaborados de esta etapa-, por ejemplo,
tiene el propósito de "poner en contacto las ideas, los conoci
mientos, las aptitudes artísticas del grupo llamado a marcar sus
derroteros al pensamiento nacional" y de "proporcionar a nuestros
sabios, a nuestros profesores, a nuestros literatos, un órgano im
parcial que transmita su palabra al público ilustrado..."2
Esta publicación marca una nueva época en la evolución
del periodismo literario y científico en México; enclavada en
una etapa plenamente positiva, sus manifestaciones e impulsos
dependerán en gran parte de los lineamientos que esa doctrina
trazó al pensamiento nacional, con ciertas divergencias deriva
das de la independencia intelectual de su director en jefe, Justo
I La colección consta de rres volúrnenes: t. 1,1889, iv+408 pp.; t. !I, 1889,
vi + 592 pp.; t. I1I, 1890,616 pp.; total: 102 fascículos o enttegas de 16 pp.
cada uno; foliatura progtesiva.
2 "Programa", en Revista Nacional de Letrasy Ciencias, 1, México, 1889,
pp. 1 y2.
Sierra, quien por aquellos años sustituía a Altamirano ---quien
se había alejado de México para no volver más- en el rectora
do sobre los hombres de pensamiento. Sierra dio muestras de
su preeminencia en el campo de la crítica y en las páginas de la
revista que comentamos, dirigida por él en unión de Francisco
Sosa, Manuel Gutiérrez NájerayJesúsValenzuela. Curiosa mues
tra de dirección colegiada. A este respecto, el crítico Agustín
yáñez expresa:
El agrupamiento con estos hombres yel estilo de la publica
ción señalan otraépocaen la vidadeSierra. Con excepción de Sosa,
coterráneo y amigo de infancia, los demás eran ajenos al viejo
grupo que había luchado unido desde ElRenacimiento hasta LaLibertad, bien que Gutiérrez Nájera colaborara en este último
periódico. Más jóvenes que Justo, traían a las letras un sentido
nuevo. Eran el modernismo. Su asociación con Sierraes elocuen
te. Le reconocían aquel af.ín de rigor y reforma, el espíritu abieno
yflexible, la voluntad ágil e intrépida, el humor lleno de sales para
toda preservación, el culto yel matiz franceses, al mismo tiempo
que la castiza resistencia; es decir, cuanto la nueva generación ins
cribía en sus banderas. Él, a su vez, halló en ellos una rejuvene
cida consanguinidad; el presente amistoso que lo enlazaba con
la descendencia de sus discípulos y le abría perspectivas, exigen
cias, impulsos nuevos.3
Como queda dicho, la revista pertenece al grupo de periódi
cos de clase, destinados a las capas sociales superiores, con olvido
evidente de las bajas, lo cual lo distingue de las ediciones cultura
les publicadas durante seis o siete décadas del siglo.
Otra diferencia es que se establecen condiciones rígidas en
la selección del material publicable:
Es la primera, que solamente admitiremos producciones iné
ditas que, si fueren literarias, sean verdaderas obras de arte, y si
3 Agustfn Yáfiez, "DonjusroSierra. Su vida, sus ideales ysu obra", p. 112.
+11+

UNIVERSIDAD DE M¡;X1CO
científicas (en esta denominación comprenderemos también las
filosóficas, las históricas, etcétera), no sean simples temas de decla
mación o de polémica, sino que estén fundadas en ideas, hechos o
documentos de valorpositivo.4
Los efectos que se derivan de estos principios son obvios: la
calidad literaria mejora considerablemente, merced a una rigurosa selección; la sección científica se somete a las normas de la
investigación positiva, yel género de público al cual se destinanestos productos no es, como en los viejos tiempos de ElMosaico,ElMuseo y ElAteneo mexicanos ---en los años treintas y cuaren
tas del siglo-, todo el pueblo necesitado de cultura, según los
cánones de la Ilustración, sino precisamente la clase ilustrada y,
más especialmente, lacastagobernante. Ladeclaración, más bienretórica, de que "esta Revista no será, mientras esté a nuestro cui
dado, el órgano de una secta o de un partido",5no invalida este
supuesto, ya que no se establecen distingos partidaristas a con
dición de que los colaboradores, y por ende los lectores, perte
nezcan al reducido círculo intelectual predominante.
El cientificismo de Sierra y sus discípulos otorga supremacía a la investigación sobre la poesía. En las páginas de la Revistase discuten temas de historia nacional y universal, campo en elque destacan individuos de la talla de Luis González Obregón
yÁngel Núñez Ortega;61egislación,7 antropología mexicana,8
geografía,91ingüística náhuatl10 y sociología. 11
4 "Programa", op. cit.5 ¡bid.6 Los opúsculos históricos, clasificados por orden alfabético de autor, son
los siguientes: Felipe G. Cazenueve: "Irurbide y la primera tentativa monárquica en México", 1, 391-405. Jesús Galindo y Villa: ¿Quién fue GregarioLópez?", 11, 370-390 (réplica aotro de igual rírulo del peruano Palma, 1, 209 Yss.). Francisco Gómez Flores: "La batalla de San Pedro en Sinaloa", 11, 514-521.Luis González Obregón: "Apuntes para la hisroria del periodismo en México", 1,
322-327; "Don Luis Cabrera (Noticias biográficas)", 11, 485-494; "Documentospara la historia de México", 1II, 201-236; "El pensador y la Inquisición", 1II,
258-276.JoséLópez-PortilloyRojas: "John Brigbt", 1, 121-140.Ángel NúñezOrtega: "Toma de Campeche por los holandeses en 1633", 11, 299-302;"Enrico Marrínez", 11, 412-414; "VlITeinasde Nueva España", 11, 494-496; "Elsitio de Veracruz", 11, 545-559; "Origen de la litografía en México", m, 136138; "El peso de oro", m, 168-174; "Primeras noticias de Yucatán", rn, 193196; "Varias cartas del Marqués de Croix", m, 431-446. Enrique de Olavarrlay Ferrari: "Datos para la biografía de don Mariano Arista", 11, 359, 461, 472,496yss.Jusro Sierra: "El MaesuoAlramirano", 11,161-167. Francisco Sosa: "Elhimno nacional mexicano", 1, 69-73; "El Exmo. Sr. José de Vértiz ySalcedo", 1,
141-159; "DonJuliánVillagrán", 1,168-172. Julio Zárate: "Un ponríficemáximo. Gregorio VII", 1, 265, 380 y ss., 11, 67, 122 Yss.
7 José María Gamboa: "El caso Curting", 1, 83-97. Telésforo Garela: "Lapropiedad territorial en sus relaciones con el Estado", 1, 283 Yss. DemetrioSalazar: "Imprescriptibilidad del dominio nacional", 11, 268-282.
aLeopoldo Barres: "Clasificación del tipo antropológico de las principales rribus aborígenes de México", 1, 191-196.
9 Antonio Garela Cubas: "La selva", 1,196-201.10 Vicente Reyes: "Toponomarotecnia nahoa", 1, 120,274 Yss., 11, 79
90ym, 49-58.II Jesús Díaz de León: "El juego y sus consecuencias bajo el punto de
vista de la familia y la sociedad", 1II, 459-472. Justo Sierra: "México social ypolítico. Apuntes para un libro", 1,13-19,170,213,328,371 Yss. AgustínVerdugo: "El divorcio", 1, 34,73, 182 Yss.
En cambio, la historia y la crítica literarias no fueron pos
tergadas. Relacionados con la primera disciplina, tenemos los
capítulos 1YXV de la nueva edición de la Historia crítica de la literatura y de las ciencias en México que preparaba don Francisco
Pimentel. Con la segunda, prólogos o capítulos de obras próximas a aparecer y artículos inéditos. Entre lo más valioso se cuen
ta parte de un libro que Francisco Sosa escribía con el objeto de
dar a conocer en México a un grupo de prosistas y poetas sud
americanos, yel prólogo queJusto Sierra formuló para el primerlibro de poemas de Urbina. Además de una serie de ensayos de
diversos géneros, valiosos para la historia de la literatura de esa
época o de las anteriores, sobre autores ylibros mexicanos y sudamericanos. 12
Por último hay una sección de bibliografía extranjera y na
cional suscrita porAntonio de la Peña, Sosa, González Obregón,el propio Sierra, o por la redacción.
No toda la floración literaria y científica de la Revista fue
del gusto de la crítica contemporánea. Algunos juicios, no precisamente benévolos, de sus diferentes secciones pueden consultarse en la seccion "Mesa revuelta (Notas al vuelo)", de autor anó
nimo, en la Revista de México, entre 1889 y el año siguiente.En esta revista figura una escogida sección de narraciones
inéditas: "La mancha de Lady Macbeth", novela de GutiérrezNájera, desgraciadamente incompleta; la primera edición de LaCalandria de Rafael Delgado, que aparece íntegra en el tomo m,así como su cuento "¡Torooo!" ---<ie gran colorismo y fuerzadescriptiva-y su tradición orizabeña, "La noche triste", narrada
con gran gracejo que nos recuerda al peruano Ricardo Palma.
Otra tradición colonial narrada por don Jesús Galindo yVilla, "Unos frailes y un virrey', también evoca el peculiar estilodel autor de las Tradicionesperuanas, que tanta influencia tuvie
ron en la narración colonial mexicana.En el tomo II aparece el drama en tres actos yen prosade Peón
y Contreras, "Gabriela", que fue representado por vez primeraen Mérida en el teatro que lleva el nombre del dramaturgo, el
mes de noviembre de 1888.Los versos pueden considerarse en la Revista como cosa pura
mente accidental. En año y medio de publicación, los poemas
apenas llegan aveinticinco, y pertenecen a una docena de poetasmexicanos que bien merecen el dictado de notables: Altamirano, Prieto, Sierra, Roa Bárcena, Valenzuela, Pagaza, Othón,Juanes González, Peón y Contreras, Gutiérrez Nájera, Antonio
12 Francisco Gómez Flores: "Prólogo de los versos del Sr. Lic. AntOnioCisneros Cámara", 1II, 14-29. Manuel Gutiérrez Nájera: "La coronación dedon José Zorril1a", 1, 146-151. Guillermo PrietO: "La Academia de Letrán(Fragmento de mis memorias)", 1, 5, 49,113,161 yss.; "Tabaré",n. 538-544.E. M. de los Ríos: "El Sr. Gómez Flores ysus trabajos literarios", Ill, 128-133.José María VigiI: "Cantares mexicanos", 1, 361-370. JustO Sierra: "Prólogo delos versos de Luis G. Urbina", lll, 519-529. Francisco Sosa: "EscritOres y poetas sudamericanos", IlI, 174-183; "Torres Caicedo", n, 415-425; "Juana Manuela Gorriti", n, 521-530; "Numa Pompilio Llona", IlI, 197-209; "GuillermoMarra", IlI, 311-326; "Nicanor Bolet Perad', IlI, 337-348 Y535-554; "JuanZorrilla de San Martín", IlI, 398-410. (EstOs articulas de Francisco Sosa aparecieron reunidos con el tírulo de Escritores y poetas sudamericanos, OficinaTipográfica de la Secretaría de Fomento, México, 1890.)
:!I
• 12.

UNIVERSIDAD DE M¡;xICO
Zaragoza y Rafael Delgado, y a dos colaboradoresextranjeros: Marcelino Menéndez y Pelayo y Rafael Obligado.
La corriente neoclásica aparece en las versionesparafrásticas de Pagaza a las odas 11 del libro N yXVI
del libro 11, de Horacio, yen "A Lidia", imitación de
Horacio, del yucatecoJuanes González (cuyo seudónimo era Milk).
A la modalidad neoclásica pertenecen tambiénla "Epístolade Franz Cosmes" deValenzuela, en tercetos endecasílabos, con claras reminiscencias horacianas; la irreprochable sátira, propia de un latinista, "Mis viajes", de Ipandro Acaico (seudónimo deMontes de Oca y Obregón); dos sonetos, "Meridies" y "Noctifer" de Othón; la plácida ternura, unpoco campoamorianade "Enel jardín", poemaen doscantos de Delgado, yel castizo poema de añejo sabor,"De regreso a la Mancha", de Roa Bárcena.
Justo Sierra, en su etapa poética erudita, escribepoemas grandilocuentes como "Invocación", pará-frasis de Lucrecio, y tres sonetos históricos: "Leonidas", "Espartaco" y "Jesús".
De los antiguos románticos, leemos poemas inéditos deAltamirano y Prieto. De los más jóvenes, uno de los mejores poemas deAntonio Zaragoza, "Ante el mar", remitido desde el puerto de San Bias, lleno de musicalidad eimágenes vigorosas, aunquecon la indispensable carga de escepticismo ymelancolía que lograneutralizar gran parte de suvalor artístico. Dos poemas deJosé M.Bustillos son, por lo menos, dignos de mención, si no de estudio:"Las rocas del lago" y "La gruta de Cicalco",en romance ocrasílaboel primero y en romance modernista en endecasílabos y occasílabos el segundo. Aunque no libres de defectos, son éstos Uf! ejemplo de poesía nacionalista más lograda que la de los socios de lavieja academia de San Juan de Letrán.
Otro romántico es Peón y Contreras, autor de un bello romance dramático, "Elconde de Lesmos", en el quelaacción corre,del principio al fin, llena de intensidad y dramatismo.
El modernismo asoma fugazmente en una de las "Odas breves" de Gutiérrez Nájera: "Las rosas deshojad en el hirviente /licor de Chipre..."
Las colaboraciones directas o reproducciones de autoressudamericanos, aunque desaprobadas por los que querían quela Revista Nacional de Letrasy Ciencias lo fuese por entero, proporcionan a ésta gran interés. Aparecen allí, de Pedro Pablo Figueroa, ensayista chileno, las biografías de sus paisanos ArturoPrat y Ramón Harriet, héroe y poeta, respectivamente; crónicasy algún artículo histórico de Ricardo Palma, tan leído en México; del colombiano Rafael M. Merchan, una carta dirigida adon Juan Valera sobre asuntos americanos, que es una viril defensa de las culturas precolombinas, y deJuan Antonio Argerich,un estudio sobre la "Literatura argentina".
Encontramos algunas traducciones. Muy notable es la versión al español de algunas escenas de Hamlety de Romeoy julieta de Shakespeare, verdaderamente bellas, debidas aRoa Bárcena..
El mismo Roavierte el estudio crítico deJohnson, "Shakespearey sus obras". Otras versiones son "La poesía erótica de los puebloshispanoamericanos" de MarcoAntonio Canini, crítico italiano,y "La abeja", novela de Anatole France.13
Desde la aparición de EIMundo Cientificoy Literario (1878),primera publicación definitivamente positivista, en la que escribieron los sabios Porfirio Parra, Rafael Ángel de la Peña yFrancisco Sosa, hasta el advenimiento de la RevistaAzul(18941896)ylaRevirtaModerna(1898-191l), en las que se dael plenotriunfo del modernismo, encontramos en las publicaciones culturales de las últimas décadas del siglo un terreno propicio para laexperimentación literaria y el'curso de la comunicación científica, no siempre de carácter positivista. Así fue en ElLiceoMexicano (1885-1890), ElMundo Literario Ilustrado (1891-1892),México (1892), ElÁlbumde Iajuventud(1893-1902) yarras, cuyoestudio clarificalamarchadelos fenómenos culturalesen el Méxi
co finisecular.Un estudio completo e índices de contenido de la revista
que analizarnos se encuentra en Celia Miranda Cárabes, /ndice dela Revirta Nacional de Letrasy Ciencios (J 889-1890), México,Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, México, 1980,
160 pp.•
13 La lista de integrantes de la &vista tÚ útrasy Cimcias es la siguiente:ColabortUiorts: Leopoldo Batees, José M. Bustillos, Felipe G. Cazeneuve,Casimiro del Collado, Rafael Delgado (Orizaba), Jesús Díaz de León, JesúsGalindo y Villa, José M. Gamboa, Antonio Gacela Cubas, Telésforo Gacela,Francisco GómezFlores, Luis González Obregón,José López-PortilloyRojas, Milk(Fernando Juanes González G., de Mérida), Ignacio Montes de Oca, ÁngelNúñez Onega, Enrique de Olavarrla y Ferrari, Manuel José Omón, JoaquínArcadio Pagaza, Antonio de la Peña y Reyes, José Peón Concreras, FranciscoPimentel, Guillermo Ptieto, Vicente Reyes, Enrique M. de los Ríos, José MaríaRoa Bárcena, Maóas Romero, Demetrio Salazar, Jesús E. Valenzuela, AgustínVerdugo, José MaríaVigil, Leopoldo Zamora, Antonio Zaragoza,Julio Zárate.Corresponsalts: Pedro Pablo Figueroa (Chile), Marcelino Menéndez y Pelayo(España), Rafael Obligado (Argentina) .
• 13 •

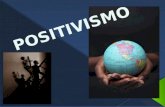
![Positivismo LóGico[1]](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5563fa9fd8b42a726e8b4fa3/positivismo-logico1.jpg)