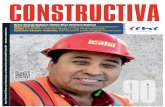La tradición constructiva de la región orizabeña durante ...
Transcript of La tradición constructiva de la región orizabeña durante ...

La tradición constructiva de la región orizabeña durante el Porfiriato [1876-1910]
Abe Yillah Román Alvarado
En el marco de la Conquista de México por las hues-tes de Hernán Cortés a favor del Imperio español, Orizaba nació en la segunda década del siglo XVI como un indispensable pueblo de camino dada su ubicación a la mitad del trayecto que conectaba la costa veracruzana con la ciudad-capital. Además, era un valle frondoso a las faldas del volcán Citlaltépetl [Pico de Orizaba], de accidentada topografía por las estribaciones de la Sierra Madre Oriental y por el que corrían numerosos ríos, cascadas y manantiales. Así, en medio de un ameno clima semicálido-húmedo, acentuado por lluvias abundantes y nieblas frecuen-tes, se imponía su muy fértil suelo, rico en especies de flora y fauna.1
Sus pobladores tuvieron siempre el cuidado de ob-servar y reconocer el paisaje natural circundante que les conmovía, con el fin de conservarlo conforme el valle se configuraba en un espacio urbano. En este tenor, organizaron la disposición de las calles y la orientación de las casas a partir del viejo camino ca-rretero del siglo XVI, siguiendo un desarrollo lineal de sur a norte. Así, la ciudad terminó por establecerse a lo largo de una angosta área, en la cual la traza se interrumpía tanto por los lechos del Río Orizaba y de los arroyos que la atravesaban como por las elevacio-nes de tierra que impedían la prolongación del suelo raso, evocando los cerros limítrofes que de manera abrupta alcanzaban pendientes superiores al cien por ciento, es decir, mayores a 45 grados (Román 2016).
A pesar de esta inserción de la naturaleza en lo ur-bano, Orizaba se encontraba tan adentro de las estri-
baciones que desde su interior no era fácil percibir el paisaje circundante, sino que se le tenía que rastrear por arriba de las edificaciones o por alguna bocacalle. Además, la ciudad permanecía gran parte del tiempo sumergida bajo un banco de niebla que le impedía apreciar sus confines (Tovalín 2006, 39). De ahí que el entorno se afincara en el ambiente inmediato, obli-gando a poner atención en los detalles y soluciones de las construcciones existentes para después apropiarse de su diseño tal cual o modificando algo que por mí-mesis pasaría a ser asumido por otros más. Fue así que las tipologías arquitectónicas adquirieron un par-tido característico y se instalaron de manera ordena-da, paulatina y homogénea en el contexto.
LA TRADICIÓN CONSTRUCTIVA EN ORIZABA
Aunque en sus inicios se tuvo como referente el es-quema español castrense, cerrado a cal y canto, el ri-guroso régimen pluviométrico de la región obligó a adaptar el diseño urbano-arquitectónico a ese com-portamiento regular de las precipitaciones. Por lo tanto, la comprensión de las condiciones climáticas generó un principio de orden manifestado en inclina-ciones secuenciales que iniciaban desde los techos de tejas de media caña a una, dos o cuatro aguas, por cuyos amplios aleros el agua de lluvia se deslizaba para caer directo en la calle, sirviendo a su vez de cu-bierta a las estrechas aceras de piedra labrada con el fin de mantenerlas secas y facilitar el tránsito peato-
Actas Vol. 3.indb 1459Actas Vol. 3.indb 1459 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

1460 A. Y. Román
nal. Éstas guardaban una ligera pendiente desde las fachadas de las casas a los bordillos. Las calles se empedraban para evitar encharcamientos y se pro-yectaba una inclinación descendente que partía de cada lado hacia una zanja central para desalojar el agua de lluvia (figura 1).
[Orizaba tenía] una sola temporada de «secas» [sin llu-via] de no más de tres semanas en todo el año. Durante el resto del ciclo anual, las diferencias eran de acuerdo al tipo de lluvias, las que se daban entre verano y otoño eran conocidas como «aguaceros»; si se daban en invier-no eran «chipi-chipi» con neblina, de día o de noche. En aquellos tiempos no era raro soportar lluvias constantes que duraban tres semanas y cuando paraban podía haber sólo dos o tres días de sol antes de que volviera a llover (Tovalín 2006, 55–56).
Al exterior predominaba la horizontalidad de los inmuebles, en su mayoría de un piso, mismos que se mostraban como una sucesión de planos continuos y alineados al borde de la acera. La epidermis de los paramentos ostentaba como única decoración el en-lucido con mortero de cal en ambas caras aunque el
alma fuera de cantos con mezcla de arcilla y desplan-tara desde los cimientos, pues los acabados aparentes de piedras apretadas con rajuelas sólo se usaban en bardas y como marcas junto al estaquillado de lindes sobre el terreno. En los escasos edificios de dos o más pisos, los muros se reforzaban en sus esquinas con grandes bloques de piedra labrada de un metro de largo por el grosor respectivo, conocidos como «camarones». Los vanos eran de proporción vertical con altura media o de dos tercios en relación a la pa-red, dispuestos rítmicamente a partir del centro, los cuales alojaban puertas y ventanas de madera de dos hojas partidas, engoznadas en el quicio, con vidrios para ventanillas y rejas corridas de hierro forjado. Estos elementos hacían posible la interconexión vi-sual interior-exterior (figura 1).
En la arquitectura doméstica, el acceso a la mayo-ría de las viviendas era por un zaguán proseguido por una segunda puerta en celosía que permitía la visibi-lidad a un patio central, al cual lo circundaba un co-rredor desde el cual se distribuían y comunicaban las habitaciones. Por lo general, siguiendo al interior el esquema de las casas castellanas y andaluzas, al fren-te se disponía la sala y el recibidor, los dormitorios en una lateral seguidos del baño y la cocina con el comedor al fondo. Esta distribución espacial tenía la finalidad de compartimentar áreas por funciones y respetar la intimidad en ellas, al tiempo que el patio se convertía en el corazón del hogar, en el articulador de actividades intra-domiciliarias, por lo que estaba repleto de árboles frutales y plantas de flor como bu-gambilias, tulipanes, jazmines, huele de noche, or-quídeas, bromelias, flor de maracas, etcétera. Inclusi-ve las familias se afanaban por poseer algún tipo de vegetación exclusiva o exótica.
Bajo este rubro cabe mencionar como anécdota que, dada la riqueza de flora y de especies endémicas de Orizaba, el emperador Maximiliano de México [1864–1867] en su visita a la región en 1865 llegó a afirmar como ávido experto coleccionista que en ese valle había «plantas que no puede soñar la imagina-ción más atrevida de Europa y frente a cuya abun-dancia y variedad la ciencia debe rendirse».2 Ante esto, quizá por esa profusión natural, en la ciudad las calles se destinaron sólo para el tránsito de vehículos y bestias, así como las aceras para uso peatonal, de-signando para el verdor nada más los patios de las casas, atrios de iglesias, plazas y parques. No obstan-te también se cuidó de mantener la vegetación propia
Figura 1En esta fotografía de Gove & North [1883–1884], destaca una típica calle empedrada con su inclinación hacia la zanja central, las aceras de piedra labrada y los amplios aleros de los techos de teja en las construcciones tradicionales de Ori-zaba. (Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Ar-chivo Fotográfico, álbum 1071, foto 277).
Actas Vol. 3.indb 1460Actas Vol. 3.indb 1460 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

La tradición constructiva de Orizaba en el Porfiriato [1876-1910] 1461
de ciertos sitios como las orillas de los lechos de agua que atravesaban la traza, a lo largo de las dos arterias principales y en las vías que llevaban a las haciendas. Por si fuera poco, en el marco del Porfi-riato [1876–1911], es decir, durante el periodo en que Porfirio Díaz fue presidente de México, se implanta-ron nuevas especies de árboles traídos del extranjero, como araucarias de Sudamérica y eucaliptos, casuari-nas y grevíleas de Australia (Tovalín 2006, 58).
Regresando a la vivienda, es importante valorar que ésta representa la forma en que sus habitantes convierten sus hábitos y costumbres en espacios con-cretos y tangibles, reflejando lo que son y su manera de enfrentar la vida. Por ende, obedecen a necesida-des prácticas a la vez que signan un territorio propio, materializando la vida familiar y su relación con el contexto social. En este sentido, tanto el diseño de las construcciones domésticas como los usos habita-cionales del suelo se definieron con base en una je-rarquía socio-económica, la cual en Orizaba se deter-minó en un primer momento por su cercanía al viejo camino carretero, como ya se mencionó, y en un se-gundo tiempo en torno a la plaza principal.
Al respecto, cabe referir la inicial segregación so-cial y racial resultante del reparto de los solares que se dio en el antaño pueblo orizabeño, donde los espa-ñoles propietarios quedaron al norte cerca del casco central y los indios al sur y en las inmediaciones. Mas como con el tiempo esta separación de alguna manera se tornó obsoleta debido al alquiler de fincas de mediano valor o de vecindades y, durante el Porfi-riato, por la proletarización y proliferación de tugu-rios padecida en la ciudad como resultado del proce-so de modernización, entonces la diferenciación se instauró a través del tipo de vivienda que a final de cuentas reflejaba el estrato socio-económico (Román 2016). Sin embargo, aunque los inmuebles reflejaban las diferencias de clase, no se dio una heterogeneidad drástica dado que las construcciones domésticas bus-caron siempre su integración al orden establecido desde la etapa colonial y hasta la primera década del siglo XX. Esto dotó de armonía constructiva al valle de Orizaba.
Dicho lo anterior, lo que distinguía a las casas de las élites y del sector oligárquico era el número de pisos, aun cuando éstas solían concentrarse en el ter-cer cuartel de los nueve que conformaban la división político-administrativa de la ciudad (figura 2). La mayoría era de dos niveles, sólo unas pocas de tres.
Las fachadas se caracterizaban por la aplicación de color al encalado, predominando el ocre obtenido de arcillas, y algunas tenían un rodapié acentuado con un tono oscuro. La madera utilizada en portones y ventanas era de mejor calidad y ostentaba algunas ta-llas, además en el piso superior se recurría a balcones con barandales de hierro forjado y uso de vidrios co-munes. Al interior se conservó la distribución colo-nial en torno al patio central, incluso durante el Por-firiato, cobrando también importancia la escalera.3 Empero, las habitaciones diversificaron sus funcio-nes y se acondicionaron con base en la comodidad y ostentación, potenciando la higiene y aumentando la altura de los techos. Así, en la planta baja se localiza-ba un lujoso salón de recepción, la sala, el estudio-bi-blioteca, el oratorio, el comedor, la cocina, las bode-gas y demás áreas de servicios, mientras que la parte alta se reservó para dormitorios y cuartos de estar. Por supuesto, la letrina desapareció para ceder su lu-gar al baño english style, acondicionados con inodo-ro, mingitorio, regadera, bañera, lavamanos y tabure-tes tapizados (Román 2016).
En las casas tradicionales de un piso habitaba todo el estrato medio de la población. Empero, los comer-ciantes que no formaban parte del grupo oligárquico, pero que tenían un papel de suma importancia en la dinámica de la ciudad, junto con los artesanos dedi-
Figura 2División de Orizaba en cuarteles. (Román 2016).
Actas Vol. 3.indb 1461Actas Vol. 3.indb 1461 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

1462 A. Y. Román
cados a las «industrias artísticas y de lujo» ―dorado-res, plateros, relojeros, encuadernadores, tipógrafos, litógrafos, entre otros, de acuerdo con la clasificación de los censos―, tendían a dividir sus viviendas en dos secciones: la delantera destinada al estableci-miento comercial abierta a la calle y la trasera de uso habitacional, conformando las accesorias denomina-das «tiendas de tejada» (figura 3).4
Por su parte, los cambios en el régimen de propie-dad que se dieron con el triunfo liberal tras la Inde-pendencia de México [1821] habían fomentado el fraccionamiento en diversos lotes de las viejas fincas de alquiler, de los conventos y terrenos baldíos, don-de se construyeron numerosos cuartuchos indepen-dientes para habitación. Estas vecindades se confor-maron por moradas de uno o dos pequeños cuartos, ubicándose varias de manera inmediata las unas con las otras. Además, este conjunto de construcciones amalgamaba en su interior actividades domésticas, productivas y comerciales, viéndose sus ocupantes en la necesidad de invadir las áreas comunes, ya sea que se tratara de patios o de solares libres. En conse-cuencia, el contexto urbano se plagó de viviendas precarias (figura 4).
Hay que mencionar además que a medida que la ciudad se industrializaba en el siglo XIX fue necesa-rio ampliar el plano urbano, más por la permanente suma de actividades y servicios que por el crecimien-to demográfico. Esta labor quedó en manos de agio-tistas, quienes compraban tierras rurales baratas o ab-sorbían los terrenos intactos más allá de sus límites —aunque pertenecieran a las repúblicas de indios—, para fraccionarlos y convertirlos en suelo urbano. De este modo, en las inmediaciones, se construyeron grandes bloques de viviendas para dar en préstamo o alquilar a la gran cantidad de obreros y de nuevos trabajadores que llegaban atraídos por los oficios y servicios especializados que demandaba la moderni-zación. Estas casuchas tenían lo mínimo posible de comodidades, ya que así creían garantizar una mayor productividad laboral. Sin embargo, aunque guarda-ban el esquema colonial de la región, se inscribieron en la modernización por el uso de vidrios en las ven-tanas y por tener baños colectivos, además de que abanderaron la diferenciación funcional en el uso del suelo con base en la zonificación, es decir, separando las distintas actividades de los habitantes de una ciu-
Figura 3Esta fotografía de Winfield Scott [1905] muestra la casa que ocupó la fábrica de cigarros El Progreso en Orizaba. Al frente destaca una de las fuentes que abastecían de agua a la ciudad. (Colección CIG/AGN).
Figura 4En 1905, C.B. Waite registró en el primer plano de esta imagen «From the bridge in Orizaba» algunas viviendas precarias del casco central, incluso el uso de los solares con tendederos de ropa. (AGN, Instrucción Pública y Bellas Ar-tes, Propiedad Artística y Literaria, núm. de inventario 11.1843).
Actas Vol. 3.indb 1462Actas Vol. 3.indb 1462 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

La tradición constructiva de Orizaba en el Porfiriato [1876-1910] 1463
dad y segregando a los grupos sociales según su ca-pacidad económica. Asimismo, tanto en la región ori-zabeña como en el Estado de Veracruz,5 estas casas de obreros fueron las primeras unidades habitaciona-les ordenadas y rígidas (figura 5), en las que por su carácter de barrios vinculados al sector industrial se renunció a la preservación del antaño admirado pai-saje natural (Tovalín 2006, 46–49).
Por otro lado, un aspecto importante es el de las construcciones del sector que para 1910 representaba el 47.7 por ciento de la población del cantón de Ori-zaba: el campesino, esa gran masa conformada por indígenas y mestizos muy empobrecidos. Las casas de los trabajadores agrícolas y de los peones acasilla-dos estaban levantadas sobre terrenos prestados por los cosecheros (Boils 1982, 20–25). Al respecto, las de los primeros, de tipo unifamiliar, desperdigadas en las cercanías del casco hacendario (figura 6) y, las de de los segundos, construidas en serie dentro de la hacienda conforme a una fórmula multifamiliar (fi-gura 7). En el caso de los comuneros, sus casuchas pertenecían a una única familia propietaria, tendien-do a la dispersión en las inmediaciones de los ríos, o
Figura 5En esta panorámica de la Fábrica de Río Blanco con su cha-cuaco en funcionamiento [1901], se observan en primer pla-no el conjunto de pequeñas viviendas de obreros; de lado izquierdo aquellas con mayor jerarquía que las del lado de-recho. (Colección CIG/AGN).
Figura 6Fotografía de Alfred Briquet de un Rancho de café en Ori-zaba [1883], donde destaca al centro un jacal de tejamanil de trabajadores agrícolas en las inmediaciones. (Fototeca Constantino Reyes-Valerio de la Coordinación de Monu-mentos Históricos del INAH, 0315–098).
Figura 7Alfredo Briquet registró aquí, en 1899, algunas chozas de peones acasillados dentro de un rancho, construidas con ba-jareque y palma. (Colección CIG / AGN).
Actas Vol. 3.indb 1463Actas Vol. 3.indb 1463 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

1464 A. Y. Román
bien, a una incipiente concentración próxima a pue-blos, rancherías o en el cinturón de miseria que ro-deaba al casco urbano (figuras 8 y 9).
Este mencionado gran conjunto de chozas o jaca-les se caracterizaba por la autoconstrucción directa-mente de sus propios usuarios o mediante el trabajo comunal, utilizando materiales locales, pobres y frá-giles, como: paramentos de otate, adobe, bajareque o de mampuestos con mortero de cal y en raras ocasio-nes de tabique o ladrillo, madera como estructura de techumbres de tejamanil, carrizos, palma o tejas de barro cocido, y pisos de tierra apisonada o de lozas de piedra. Asimismo, respondían a criterios de nece-sidad de protección frente al medio natural, por lo que mostraban adecuación climática al entorno y asi-milación del paisaje inmediato. Tan es así que a pesar de contar con posibilidades espaciales más amplias que los terrenos pertenecientes a los sectores popula-res urbanos, sus construcciones eran muy estrechas debido a que compensaban el interior con la sensa-ción de libertad apercibida del exterior, donde en sí realizaban gran parte de sus actividades habituales. Por tanto, la dimensión de las viviendas rurales de planta rectangular y un solo nivel oscilaba entre diez y cien metros cuadrados, con un hacinamiento de más de seis personas por casa (Boils 1982, 26–32). Un mayor tamaño indicaba que había una «ladiniza-ción», es decir, un proceso de transculturación de un indígena a la cultura mestiza.
Los mismos materiales utilizados determinaban la ausencia de vanos, existiendo sólo el correspondiente al del acceso, por lo que también cumplía con la fun-ción de única fuente de iluminación natural y ventila-ción. No obstante, en el caso de las construcciones con tabique o ladrillo podía haber algún pequeño hueco en algún muro lateral como ventana. Los inte-riores eran uniespaciales, siendo el fogón el centro de la habitabilidad, pues se carecía de las comodidades propias de la población urbana, como agua corriente ―por lo tanto, baños y desagüe―, electricidad y mobiliario distinto a petates, una mesita rústica, ban-quitos y arcones. Por consiguiente, la higiene depen-día del aseo directo en ríos o arroyos, del agua aca-rreada y del uso de letrinas. Al no haber ornamento alguno, en los solares o áreas aledañas no sólo se cul-tivaba una limitada huerta para autoconsumo y se criaban gallinas o cerdos con la misma finalidad, sino incluso se cuidaba de árboles y plantas de flor con el propósito funcional de mejorar el clima, pero
Figura 8En esta toma de Gove & North [1883–1885], destacan dos chozas dentro del casco urbano, junto al Río Orizaba y bajo el Puente del Toro. (Acervo Fotográfico de la Biblioteca Na-cional de Antropología e Historia. álbum 1036, foto 265).
Figura 9En esta imagen de Winfield Scott [1908], sobresale una concentración de chozas en la periferia o inmediaciones del casco urbano. (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional, Instituto Nacional de Antropología e Historia, inventario 120867).
Actas Vol. 3.indb 1464Actas Vol. 3.indb 1464 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

La tradición constructiva de Orizaba en el Porfiriato [1876-1910] 1465
también estético para hacer agradable la vivienda (Boils 1982, 56–62). Así, aunque la miseria impreg-naba su cotidianidad, la gente rural tenía «la preten-sión intuitiva por lograr armonía entre sus necesida-des objetivas y la adecuación ambiental subjetiva» (Boils 1982, 50).
En este contexto, la visión modernizante y acadé-mico-científica propia del Porfiriato reprobaba estas viviendas rurales, asociándolas con el atraso pre-civi-lizatorio. Esta posición otorgó validez sólo a las construcciones pertenecientes a las clases medias o dominantes, insertas en el medio urbano y a cargo de profesionales capaces de expresar un lenguaje arqui-tectónico. Sin embargo, la importancia de referir este conjunto de chozas o jacales radica en que precisa-mente son la contraparte del ideal progresista deci-monónico vinculado con la cuestión urbana. Bajo este rubro, cabe traer a colación la polarización pro-nunciada de la sociedad porfirista, en la cual por un lado estaban los sectores ligados al desarrollo capita-lista y a la creciente modernización y, por otra parte, los sumergidos en condiciones paupérrimas y margi-nales. Empero, no se trataba de realidades separadas, sino interrelacionadas mediante los mecanismos de explotación laboral y social, de modo que una se ex-plica en función de la otra. Así, estas casas rústicas revelan que el apotegma positivista de «orden y pro-greso» que abanderó el régimen de Porfirio Diaz, tuvo en la práctica una interpretación ambivalente, aplicando el criterio de orden a las fracciones popu-lares y el de progreso sólo a las burguesas. Por lo tanto, el proceso modernizador fue reduccionista, «no hubo preocupación por atender las necesidades de alojamiento de los estratos bajos, ni ofreció asis-tencia económica o profesional» (Boils 1982, 18).
Ahora, si bien en la otra cara de la moneda se en-cuentran las viviendas del casco urbano ―tanto las de las élites como las comunes y las precarias, cons-truidas a cargo de un albañil―, así como las de los hacendados y rancheros con patrones arquitectónicos elitistas, cabe señalar que en el cantón orizabeño se asumió, conservó y predominó la tradición construc-tiva de la región que se acaba de referir. La aparente renuencia a modernizar las fachadas de sus inmue-bles, a diferencia de lo acontecido en la Ciudad de México con la especulación inmobiliaria, se debió quizá a su significado sentimental como parte del pa-trimonio familiar que impedía considerarlos como una inversión en bienes raíces. Tampoco eran una
manera de alardear su estatus, pues éste era consabi-do dentro de la sociedad. En consecuencia, los mode-los extranjeros y condicionantes de carácter ideológi-co con que se buscó encauzar a la ciudad en la modernidad arquitectónica del Porfiriato se preconci-bieron sólo para los edificios públicos, los cuales se integraron por contraste al sello provinciano de la ciudad, acentuado además con sus numerosas fuentes ―veintiséis, en la última década del ochocientos― y con la gran cantidad de torres y cúpulas de las parro-quias y capillas que por mucho superaban a las chi-meneas industriales.
EL TOTAL DE EDIFICACIONES EN NÚMEROS
Si se analizan los datos proporcionados por los cen-sos generales de la República Mexicana de 1895, 1900 y 1910, con el objeto de entrever el estado de la cuestión del conjunto arquitectónico de Orizaba a fi-nes del siglo XIX, es necesario primeramente expo-ner un escenario regional. Por cuestiones prácticas y para que no se desvié el tema del objeto de estudio, se expone sólo un resumen comparativo de edifica-ciones en los principales cantones veracruzanos, es decir, del Puerto de Veracruz por su importancia co-mercial, de Xalapa por ser la capital estatal y de Ori-zaba por su relevancia en el sector industrial y en la presente investigación.
Cabe señalar la existencia de muchas dificultades para poder realizar este análisis de manera oportuna. La principal se encuentra en el mismo levantamiento censal, pues en aquellos años se dio una boleta por vivienda con base en el procedimiento de auto-empa-dronamiento y el procesamiento de la información se llevó a cabo en forma manual, dando pauta a limita-ciones significativas en la sumatoria de cantidades y en la completa ausencia de un cruce de variables. Asimismo, si bien se hizo una enumeración previa de edificios y casas de cada entidad para calcular el vo-lumen de boletas necesarias, el conteo de viviendas refleja disparidad con respecto a la correlación con el número de población en cada año censal y en la se-cuencia lógica de los tres censos.
Sin embargo, el mayor inconveniente radica en que en ninguno de los tres censos que aquí concier-nen existe una definición de categorías o de la ter-minología empleada en ellos, es decir, se ignoran los criterios para clasificar las denominaciones de
Actas Vol. 3.indb 1465Actas Vol. 3.indb 1465 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

1466 A. Y. Román
«casas», «chozas y jacales», «viviendas», «acceso-rias» y «cuartos independientes». En consecuencia, no hubo una continuidad en el uso de variables, por ejemplo, en 1895 no existió un conteo de chozas y jacales, de modo que estas construcciones han de estar reflejas en el número que comprende a las ca-sas de un piso, las viviendas o los cuartos indepen-dientes; en 1900 no se incluyó el rubro de acceso-rias y además fue el único registro que contempló a los hospicios; y en 1910 sólo se consideraron las chozas. Además, en este último levantamiento, qui-zá por el ambiente poco propicio a un mes del esta-llido de la Revolución Mexicana que puso fin al Porfiriato, coinciden todas las cantidades con el de 1900, como si el tiempo se hubiese detenido diez años. Otro problema es que se desconoce cómo se clasificaron las viviendas obreras o de los trabaja-dores rurales dentro de las haciendas. Esto impide poder realizar cualquier interpretación, lo que obli-ga a nada más presentar el escenario arquitectónico con el ánimo de dar un ligero acercamiento des-criptivo.
Ante esto, me permito clasificar como «casas» a las construcciones de índole habitacional de uno a cuatro pisos que no comparten pared, piso o techo con otra edificación. Del mismo modo, designo como «edificaciones domésticas» al conjunto de va-riables restantes que en los dos primeros censos se engloban como «departamentos» y en el tercero como «habitaciones», es decir: chozas y jacales, vi-viendas, accesorias y cuartos independientes. El tér-mino de «moradas colectivas» refiere a los edificios públicos. No obstante, en consideración con el objeto de estudio centrado en la tradición constructiva, me abstengo de presentar mayores detalles sobre dicho rubro y el de «templos», más allá del resumen gene-ral, por estar ambos inscritos en un lenguaje arquitec-tónico moderno (tablas 1 y 2).
De acuerdo con los datos arriba expuestos se ob-serva que en los tres años censales analizados, el cantón con mayor número de viviendas era el Puerto de Veracruz, seguido por Xalapa. En 1895, Orizaba tenía más casas en obra y moradas colectivas, mien-tras que los templos orizabeños eran superados por Xalapa con una mínima cantidad. Para 1900, en Ori-zaba descienden un 68 por ciento las casas en obra y un 25 por ciento las moradas colectivas, pero aumen-tan 24.7 por ciento los templos. A su vez, el puerto incrementa y lleva la delantera en edificios públicos
y Xalapa en religiosos. En 1910 se mantiene la mis-ma cantidad de obras negras e inmuebles civiles, con excepción de las moradas colectivas que crecen en Veracruz, y descienden cerca del 50 por ciento las vi-viendas y los templos en todos los cantones.
Tabla 1Resumen elaborado por Abe Román Alvarado de las edifi-caciones en los principales cantones de Veracruz, en 1895, 1900 y 1910. Se entiende por «viviendas» la sumatoria de construcciones domésticas [casas de uno a cuatro pisos, cuartos independientes, accesorias, vecindades, chozas y ja-cales], por «moradas colectivas» a los edificios públicos [internados, asilos, hospicios, cuarteles, hospitales, peniten-ciarias, prisiones, casas correccionales, cuarteles, estableci-mientos militares y de marina, hoteles, mesones y casas de huéspedes] y por «templos» al total de inmuebles para el culto [catedrales, parroquias, iglesias, capillas, oratorios y templos protestantes]. (Censo General de la República Mexicana.1895, 1900, 1910)
Actas Vol. 3.indb 1466Actas Vol. 3.indb 1466 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

La tradición constructiva de Orizaba en el Porfiriato [1876-1910] 1467
Pasando en exclusiva al cantón de Orizaba, pare-ciera que las casas de un piso disminuyeron drástica-mente de 1895 a 1900 si se observan sólo los núme-ros. Sin embargo, al sacar el porcentaje con respecto al total de edificaciones de este conjunto sólo des-cienden el uno por ciento, lo que reafirma que gran parte de las chozas o jacales que no figuraron como variable en el primer levantamiento se encuentran ahí contabilizadas. En cambio, en los siguientes cinco años de diferencia sí hubo un aumento de casas de dos y tres pisos, aunque dominaran las de un nivel. Ante esto, si se considera que lo que distinguía a las casas de las élites era el número de pisos, se podría asociar la variación a un mayor número de personas enriquecidas o a la llegada de extranjeros con poder adquisitivo, lo que a su vez ayuda a entender la preocupación del cabildo en esos años por invertir en una imagen urbana moderna (tabla 3).
Al disgregar las cifras, el apartado de «edificacio-nes domésticas» se constituye por las paupérrimas chozas y jacales, por las viviendas que al parecer co-rrespondían a las habitaciones precarias en el casco urbano y/o a las de los obreros, por los cuartos inde-
pendientes que quizá eran aquellos que conformaban las vecindades resultantes del fraccionamiento y por las accesorias. Los datos de 1900 reflejan un descen-so significativo, pero al desconocer los criterios de clasificación y al no haberse considerado las chozas y jacales en el censo de 1895, resulta muy aventura-do interpretar las cifras (tabla 4).
Para concluir, a pesar de lo simple y elemental de la tradición constructiva orizabeña, su presencia nu-mérica no sólo configuró la identidad vernácula de la región sino también impactó en la inserción de los edificios públicos adscritos a la modernidad arquitec-tónica. En este sentido, las nuevas edificaciones del XIX y de las primeras décadas del XX mantuvieron una continuidad en ciertos aspectos funcionales, es-tructurales y estéticos, pero sobre todo tradujeron la percepción del otro tradicional en su mismidad, des-de la trinchera de una identidad cultural centrada en la valoración de la diversidad.
Tabla 2Porcentaje elaborado por Abe Román Alvarado de vivien-das y edificios públicos en los principales cantones de Vera-cruz, en 1895, 1900 y 1910, con respecto al total estatal. (Censo General de la República Mexicana.1895, 1900, 1910)
Tabla 3Conteo de casas por número de pisos en el cantón de Oriza-ba, elaborado por Abe Román Alvarado. El total de casas de un piso en 1895 es muy superior con respecto a los números de 1900 y 1910. Sin embargo es importante considerar que en 1895 no había un rubro para clasificar las chozas o jaca-les, por lo que es probable que se hayan contado en este grupo. (Censo General de la República Mexicana.1895, 1900, 1910).
Actas Vol. 3.indb 1467Actas Vol. 3.indb 1467 20/09/17 8:5420/09/17 8:54

1468 A. Y. Román
NOTAS
1. En el siglo XIX, el ingeniero D.J.M Tamborrel deter-minó la posición geográfica de Orizaba a 180°50’55’’ 89 de latitud norte y a 97°06’ de longitud oeste, con una longitud este del meridiano de México a 2°7’54’’75. Los vientos dominantes de dicha ciudad provienen del sur y los temporales del norte, dando una precipitación anual de 2,000 a 3,000 mm. que no alcanza a inundar la ciudad por el fuerte declive de su suelo. En el Porfiriato [período de 1876 a 1911 en que Porfirio Díaz fue presidente de México], la extensión territorial era de 27.97 kms2 con 3,362 m. de longitud y una latitud de 2,304, lo que daba 7, 746,48 m2 de área, a una altura de 1,236.48 msnm (Román 2016).
2. Comentario que el emperador Maximiliano de México ordenó que escribiera su jardinero Knechtel en una car-ta a Jelinek, su jardinero de Miramar (Ratz y Gómez 2012, 211).
3. Al parecer, por las imágenes y descripciones de fines del siglo XIX, la recurrencia a varios patios y el entre-suelo de pequeñas habitaciones destinadas a sirvientes
y parientes arrimados, entre los bajos y los altos del in-mueble, que caracterizaba a estas viviendas en la Ciu-dad de México, no se dio en Orizaba.
4. Siguiendo este tipo de viviendas con accesorias, en la Ciu-dad de México ―capital del país― surgieron las casas de «taza y plato» donde la parte baja era de giro comercial y la superior habitacional, así como las «casas de entresue-los» resultantes de fraccionar las antiguas residencias y los claustros conventuales en torno a un patio central, estable-ciendo áreas comunitarias de servicio, es decir, pozos, atarjeas, lavaderos y letrinas (Fernández 2004, 89).
5. La división política moderna del Estado de Veracruz en México, se diseñó a partir del siglo XIX, dando lugar a diez grandes regiones: Huasteca Veracruzana Alta, Sie-rra de Huayacotla, Totonacapan, Papaloapan, Llanuras de Sotavento, Tuxtlas, Istmo Veracruzano, Nautla, la Capital y la de Grandes Montañas, en la que a su vez se inscribe la territorial de Orizaba con sus 56 municipios.
LISTA DE REFERENCIAS
Arróniz, Joaquín [1867] 2004. Ensayo de una historia de Orizaba. México: Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán / Instituto Veracruzano de la Cultura.
Boils, Guillemo. 1982. Las casas campesinas en el Porfi-riato. México: M. Casillas / Secretaría de Educación Pú-blica.
Censo General de la República Mexicana [1895] 1897. Mé-xico: Ministerio de Fomento- Dirección General de Esta-dística.
Censo General de la República Mexicana [1900] 1904. Mé-xico: Secretaría de Fomento, Colonización e Industria-Dirección General de Estadística.
Fernández Christlieb, Federico. 2004. «Dimensión arquitec-tónica de la estructura urbana». Trazos, usos y arquitec-tura. La estructura de las ciudades mexicanas en el siglo XIX. México: Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co-Instituto de Geografía.
Naredo, José María. 1898. Estudio geográfico, histórico y estadístico del cantón y de la ciudad de Orizaba. Oriza-ba: Imprenta del Hospicio.
Ratz, Konrad y Amparo Gómez Tepexicuapan. 2012. Los viajes de Maximiliano en México (1864–1867). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Román Alvarado, Abe Yillah. 2016. «El discurso de moderni-dad en la arquitectura ecléctica local auspiciada por la oli-garquía orizabeña durante el Porfiriato». Tesis de Doctora-do. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexica-nos [1910] 1918. México: Secretaría de Agricultura y Fomento-Dirección de Estadística.
Tovalín Ahumada, Alberto. 2006. La casa veracruzana. Ve-racruz: Gobierno del Estado de Veracruz.
Tabla 4Datos de edificaciones domésticas en el cantón de Orizaba, elaborado por Abe Román Alvarado. En el censo de 1895 no existía la clasificación de chozas o jacales, pero sí se da en los de 1900 y 1910, conservando la misma cantidad. Para 1900 apareció una clasificación que englobaba la can-tidad de «cuartos independientes o accesorias». En 1910 no se registraron las clasificaciones de viviendas, cuartos inde-pendientes ni accesorias. (Censo General de la República Mexicana.1895, 1900, 1910).
Actas Vol. 3.indb 1468Actas Vol. 3.indb 1468 20/09/17 8:5420/09/17 8:54