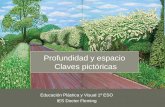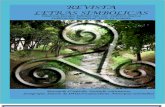Las claves pictóricas de representación como formas simbólicas legibles. Juan Gugger. Programa de...
Click here to load reader
-
Upload
juan-gugger -
Category
Documents
-
view
566 -
download
0
Transcript of Las claves pictóricas de representación como formas simbólicas legibles. Juan Gugger. Programa de...

Las claves pictóricas de representación como formas simbólicas
legibles.
Por Juan J. Gugger
Programa de la cátedra de Historia de las artes plásticas III.
Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades.
Escuela de artes.
Córdoba, 2009.
En el discurrir de este ensayo intentaremos aproximarnos a la idea que concibe los modos
de representación del espacio perceptivo (en el espacio estético y en el teórico), como
formas simbólicas (quizá) íntimamente ligadas a la concepción del mundo predominante
del momento en que se establecen.
El punto 1. hará las veces de introducción a los temas que nos competen. Allí nos
pondremos de acuerdo sobre la tesis que afirma que incluso la ordenación perspectiva
moderna (el modo de representación del espacio más convencionalizado y asimilado) es
siempre una invención. Es decir: que la construcción e intuición de la representación
perspectiva (y cualquier otra) sobre una superficie bidimensional (que intenta ser ilusoria
o re-presentar algún fragmento de la realidad [entendiendo por realidad la impresión
visual empírica efectiva]) es en todos los casos una abstracción de la construcción
psicofisiológica del espacio y que, en mayor o menor medida, siempre la falsea. Estas
relaciones de mayor o menor opacidad entre la impresión visual del real y la
representación bidimensional de la misma (que, como veremos, podrían no ser
contingentes), nos permitirán establecer los vínculos que podrían existir entre la
construcción de esas invenciones y los modos de pensar y comprender el mundo, (el
espacio y el tiempo) de cada momento histórico.
En el punto 2. procuraremos hacer un recorrido analítico (algo grueso, pero concreto) a
través de algunos momentos modélicos en la sucesión de procedimientos que los sujetos de
diversas épocas (desde la antigüedad hasta el renacimiento) utilizaron para representar el
espacio en la práctica pictórica, estableciendo los vínculos (posibles) de estos con otros
campos de la praxis y el saber de su tiempo.
Al final de este ensayo, (punto 3.) se dispondrá de un dossier con imágenes ilustrativas.

1. El sistema de la perspectiva como abstracción.
Toda representación bidimensional del espacio (incluso la fotografía, los anaglifos 3-d o el
cine) es una deformación (mayor o menor, más o menos asimilable, más o menos
convencionalizada) de la efectiva impresión visual.
Como bien sabemos, el sistema de perspectiva de un punto de fuga se basa en el modo en
que un solo ojo podría1 ver un objeto. La representación en perspectiva vendría a ser el
corte plano hipotético de los rayos lumínicos de la pirámide visual que van desde las
superficies (reflectantes, absorbentes o transmisoras [refractantes]) hasta éste ojo
(observador y punto de fuga [en el plano]). Por lo tanto, ya en la raíz de sus misma base
técnica, éste método prescinde de que (en realidad) “vemos con dos ojos en constante
movimiento, lo que confiere al campo visual una forma esferoide” (Panofsky, 1973, p.15),
es decir, se prescinde de todo indicio binocular para la percepción de la profundidad
(disparidad retiniana y convergencia binocular) (cfr. Munar, 1999, pp.383 y ss.) y de gran
parte de los indicios monoculares (como los indicios a través del movimiento, la
acomodación del cristalino, el paralaje de movimiento, el efecto cinético de la profundidad,
etc.) (cfr. Munar, 1999, pp.390 y ss.) existente en la experiencia retínica-mental efectiva
del espacio.
Además, la estructuración sistemática (de relaciones ideales) de la construcción
perspectiva (moderna) concibe el espacio como un Quantum continuum homogéneo,
constante, e infinito (un espacio matemático puro) (cfr. Panofsky, 1973) en donde se
acomodan los elementos en función de una lógica cuyo ser se agota en la relación recíproca
isotrópica2 y homogénea de los puntos en el espacio (A diferencia del espacio visual y táctil
empírico, que es anisótropo3 y heterogéneo [por lo tanto finito]).
De este modo podemos establecer que las estrategias o “claves pictóricas para la
percepción de la profundidad” (cfr. Blanco et alt., 1999, p.238) de cada momento
1 Digo que “podría” porque además, este único ojo debería permanecer inmóvil, ser plano (o al menos su mácula lútea y su fovea), poseer un sistema de córnea, iris y cristalino que se las ingeniase para “seguir” una línea de horóptero absolutamente recta, y estar conectado a un cerebro que percibiera y ordenara esos datos en un hipotético espacio isótropo y perfectamente homogéneo (por lo tanto infinito). Esto se aclarará debidamente más adelante. 2 Es decir que las magnitudes (vectoriales, en el plano) medibles dan resultados idénticos con independencia de la dirección escogida para la medida. 3 Es decir que la impresión de magnitudes o características que percibimos, varían segun la dirección o posición en el campo visual. Un ejemplo didáctico al respecto es el de la célebre ilusión vertical-horizontal, cuyo dibujo se compone de dos segmentos de idéntico tamaño, uno vertical y otro horizontal. Por más que seamos conscientes de que se trata de una ilusión, no podemos dejar de percibir al vertical como más largo (fig. 1 en el dossier).

histórico, han sido siempre invenciones, y que posiblemente hubiera una íntima relación
entre éstas y la concepción (y comprensión) del mundo que existiera en cada uno de esos
momentos. De esto se desprende la idea de que estos tipos de estructuras o claves
pictóricas puedan servir a la historia del arte como formas simbólicas (legibles) mediante
las cuales “un particular contenido espiritual se une a un signo sensible concreto y se
identifica con el”.4 (Panofsky, 1973, p.24, citando a Cassirier, Ernst).
2.1. Antigüedad Clásica. Círculo de proyección y eje de fuga. Discontinuidad
del espacio representacional. La totalidad del mundo como existencia
discontinua. Teoría aristotélica del espacio.
En los vestigios pictóricos (empíricamente analizables) que hemos heredado de la
Antigüedad Clásica, se evidencia indiscutiblemente la ausencia de una construcción
perspectiva con punto de fuga.5 Encontramos, en cambio, pruebas más contundentes en
favor de una posible configuración perspectiva de eje de fuga (fig. 2 en el dossier). Este
sistema parece desplegarse de la idea de proyección de los haces de luz sobre las cuerdas
geodésicas de una superficie cuasi esférica,6 y la re-proyección de los segmentos
resultantes sobre una superficie plana, es decir, la idea de “una esfera de proyección en
que sus arcos hubieran sido sustituidos por sus cuerdas”.7 (Panofsky, 1973, p.21) Esto
significa que es una construcción aproximativa en donde el corte de la pirámide visual (a
diferencia del corte plano moderno) serían diversos semicírculos de proyección
constituyentes de una semiesfera de proyección de las visuales.
Los segmentos del círculo en su relación recíproca, divergen siempre en cierta medida del
vértice, y convergen débilmente de dos en dos en diversos puntos ubicados sobre un eje en
común, configurando de éste modo el sistema que efectivamente podemos parangonar y
constatar en las pinturas de la antigüedad que aún se conservan.
Este sistema conducía a una representación llena de discordancias. Las ortogonales jamás
podían concurrir a un horizonte unitario (ni que hablar de un centro unitario), por lo cual
4 Esto quiere decir que en las estructuras de las representaciones de diferentes épocas, podríamos leer los contenidos -espirituales, ideológicos, sociales, etc.- de la época en que fueron hechas. 5 A pesar de que el pasaje de Vitruvio en sus Diez libros de arquitectura se ha prestado a la confusión, y que muchos han querido ver en la sentencia omnium linearum ad circini centrum responsus una alusión al punto de vista de la perspectiva moderna, en ninguna pintura de la antiguedad existe prueba alguna de la existencia de dicho tipo e construcción perspectiva. 6 Si hablamos con rigor de verdad, en realidad se trata de dos semicilindros intersectados (fig. 3 en el dossier) 7 O mejor: Sustituídos por los segmentos de recta que se proyectan a partir de algunos pares de puntos de esos arcos.

era imposible representar una cuadricula en escorzo ni expresar las distancias en
profundidad o las relaciones entre elementos representados mediante un modulus
determinado. Estos y algunos otros factores plásticos, dan como resultado una imagen en
la cual los elementos adquieren una enrarecida relación de proporción, y que jamás se
unen pictóricamente, sino que se disponen tectónicamente, ensamblados, generando un
espacio de agregados que se percibe como “irreal, contradictorio, ilusorio y quimérico”
(cfr. Panofsky, 1973, pp, 26 y ss.).
Esta intuición del espacio (de agregados) posee su paralelo análogo en la concepción del
mundo de la Antigüedad, que no exigía en absoluto un espacio sistemático8 (como el
moderno) ya que éste parece haber sido inconcebible inclusive para los filósofos, que
elaboraron reflexiones en las que la totalidad del mundo permanecía como algo
fundamentalmente discontinuo.
A esto último lo podemos encontrar en la teoría de Demócrito,9 por ejemplo, según la cual
el mundo se compone y estructura hipotéticamente por partículas puramente corpóreas
(unidades materiales irreductibles) y por un infinito vacío, que les asegura movilidad, o en
Platón (ideológicamente enemigo de las teorías de Demócrito) quien contrapone la
naturaleza de los elementos reductibles a las formas geométricas de los cuerpos a la del
espacio, como algo informe e inclusive enemigo de toda forma.
Pero quizá sea la teoría del espacio de Aristóteles la que evidencie de manera más
contundente la incapacidad de los sujetos de la Antigüedad para condensar la naturaleza
de los cuerpos y no-cuerpos a la naturaleza común de substance étendue (substancia [o
res] extensa, a lo Descartes) unitaria. Aristóteles atribuye al espacio general (el último
límite de un cuerpo inmenso [o la última esfera celeste]) seis dimensiones10, y a los
cuerpos singulares, solo tres11. Esto pone sobre el tapete la existencia de una concepción
antigua que determinara al espacio general como el lugar (específico) donde se
desenvuelven los elementos singulares (agregados), y que los separara a unos de otros en
una especie de discontinuo. Es quizá en esta concepción, exenta de la necesidad de un
Quantum continuum, (en el que se resolviera la determinación de los objetos singulares)
en donde se alojan los motivos de la existencia de un sistema de representación que
prescinda un espacio sistemático y unitario.
8 Es decir, definible como un sistema de meras relaciones entre la altura, la anchura y la profundidad. (cfr. Panofsky, 1973, p.27) 9 Considerada por muchos como el primer modelo atómico, obra del tambien considerado primer ateo materialista (450 a.C. aprox.) 10 Arriba, abajo, delante, detrás, derecha e izquierda. 11 Altura, longitud, anchura.

2.2. Edad Media. Planimetría, superposición y contigüidad. El mundo como
continuum homogéneo, no dimensionable ni mensurable. La metafísica de la
luz del neoplatonismo.
En las pinturas y demás representaciones bidimensionales que se han conservado de la
producción medieval (sobre todo en sus fases intermedias, y a grandes rasgos), podemos
contemplar una gradual destrucción de los vínculos o nexos mimético-corpóreos y una
desintegración de los procedimientos perspectivos utilizados durante la Antigüedad
Clásica. La tendencia se encauza vehementemente hacia la superposición y la contigüidad
de las figuras representadas, y al mismo tiempo el énfasis en su tratamiento parece
gradualmente desplazarse cada vez un poco más hacia la superficie (tableaux, área
delimitada para ser llenada) y un poco menos a los pormenores de la representación
(peinture, forma de “mirar a través” ). Todo esto genera (en la representación) un
contexto “inmaterial” que se percibe unificado por el uso de las cualidades de color e
iluminación, y la alternancia rítmica de las figuras.
Este desplazamiento ocurre primero de forma algo tímida, el bizantinismo no se atreve aún
a separarse de manera absoluta de la tradición antigua, es decir, aún no se decide por un
modo mas atento a la línea y la superficie en contraposición al trampantojo12. Es recién en
el románico cuando podemos detectar una radical renuncia a la intención de crear un
espacio ilusorio, reduciendo los cuerpos y el espacio a superficies.
Si leemos con algo de atención estas formas, relacionándolas con lo que ocurría en su
contexto y en otras esferas del conocimiento, podemos encontrar su analogon teorético en
la metafísica de la luz del neoplatonismo: La luz aparecía, naturalmente, como un cuerpo
casi inmaterial, que podía pasar a través de otros cuerpos determinados sin destruirlos.
Proclo pudo definir el espacio como un cuerpo inmaterial, formado de la luz más sutil. Esto
quiere decir que el mundo por primera vez es percibido como un continuum homogéneo y
además no mensurable, falto de dimensiones, privado de compacidad y racionalidad. (cfr.
Panofsky, 1973, p.31)
Es quizá por esto que la Edad Media se satisfizo con una representación de figuras y
espacios yuxtapuestos, porque acaso los sujetos medievales concebian el mundo como un
continuo conformado por cosas y espacio unificados en su naturaleza y (además) por la
12 Incluso parece que intentara de algún modo disimular la ostensible estructura bidimensional de la pared mediante el uso generalizado y preferencial del mosaico.

creencia ideológica de que todas eran afines en su carácter de ser atributos de Dios,
atributos que quizá resolvieron representar es su esencia (incorporal) muniéndose de la
planimetría y de la renuncia al espacio ilusorio. (cfr. Francastel, 1970, p.192)
2.3. Renacimiento. Perspectiva de un punto de fuga. Concepción
escenográfica del espacio. El concepto de infinitud.
En las representaciones producidas durante el renacimiento comenzamos a detectar una
exigencia gradual (cada vez más contundente) de clarificación y sistematización del espacio
bidimensional, evidenciada en una serie de esforzadas tentativas de esquematización de los
procedimientos perspectivos. Es en algunas de estas representaciones dónde por primera
vez en la historia se nos aparece un espacio ya no de agregados, sino sistemático y exacto,
en el cual todas las visuales están inequívocamente orientadas hacia un punto (de fuga).
En las producciones resultantes del riguroso metodismo lógico-abstracto13 de algunos de
los perspectivistas del renacimiento, aparece por primera vez una construcción espacial
unitaria y coherente que da cuenta de un espacio que puede prolongarse hasta el infinito.
Se solidifica el concepto de cuadro-ventana, consolidado por la invención del nuevo
principio de corte plano de la pirámide visual (intercisione della piramide visiva)
(cfr.Panofsky, 1973, p. 46) generando una nueva intuición perspectiva, mecanicista,
estructural, de un espacio virtual homogéneo e isótropo.
Cabe aclarar que se trata de la elaboración de un sistema y no necesariamente de un
acercamiento a lo real o a la real impresión psicofisiológica del espacio, como nos aclara
Francastel: “(...) se trata de una construcción intelectual y social y no de un
descubrimiento concreto y representativo de una forma de la realidad sustancial.”
(Francastel, 1970, p.172).
Es posible relacionar estas elaboraciones con la radicalmente novedosa concepción del
mundo propulsada por los viajes de descubrimiento, que propiciaron un asombroso caudal
de nuevos conocimientos, sobre “un mundo más vasto que debía ser reconocido y
representado”. (Harvey, 1989, s.p.) De repente, el hombre renacentista contemplaba un
globo (terráqueo) finito y cognoscible, y el conocimiento y representación del espacio se
13 Resulta necesario aclarar que si bien la invención de la perspectiva significó un gran despliegue de razonamientos y de construcción de saber técnico, no lo fué puramente, sino que fué mas bien una mezcla de geometría e invenciones míticas, es decir, de sistematización asociada a creencias individuales y colectivas (cfr. Francastel, , pp. 171 y ss.)

transformaron en mercancías y en herramientas de control sobre el mismo y sobre la
propia individualidad.
Esta concepción fría, racional, geométrica, y unitaria del espacio, quizá proporcionara al
sujeto del renacimiento un sentido de armonía con la naturaleza, cuya afirmación (en la
producción de las diversas esferas de la praxis cotidiana o experta) se había transformado
en ese entonces en una responsabilidad moral del hombre dentro del universo
geométricamente ordenado por Dios. La infinitud (potencial) del espacio representado era
teóricamente compatible con la creencia generalizada en una infinita sabiduría divina
capaz de asignar cualidades análogamente infinitas al espacio y al tiempo. Al mismo
tiempo, parece surgir un afianzamiento en “la materialidad de los objetos y en su
estabilidad”, y una confianza en la objetivación de la realidad, (o la objetivación de la
subjetividad) es decir, en un mundo dotado de leyes autónomas concretas y de número
finito, distintas de las leyes del espíritu (cfr. Francastel, , p.192). En este sentido, los
actores del renacimiento fueron los responsables de una auténtica ruptura con la visión
aristotélica del mundo antiguo, desarrollando el concepto de infinitud no como mera
prefiguración de Dios, sino como estado efectivo de la realidad empírica (como natura
naturata).

3.Dossier.
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 2

Bibliografía utilizada:
BLANCO, FLORENTINO Y TRAVIESO, DAVID (1999) Procesamiento básico de la
visión en Atención y percepción (Munar et alt.[Ed.]), Alianza editorial, Madrid, 1999.
COLE, ALISON (1992), Perspectiva, Guía visual de la teoría y la técnica. Desde el
renacimiento hasta el arte pop, Título original: Eyewitness art: Perspective Traducción de
Pere Franch Puig, Emecé, Buenos Aires, 1993.
FRANCASTEL, PIERRE (1970) La destrucción de un espacio plástico, en La realidad
figurativa, Emecé, Buenos Aires, 1990.
HARVEY, DAVID (1989) La condición de la posmodernidad, Investigación sobre los
orígenes del cambio cultural. Amorrortu editores, 1992.
MUNAR I ROCA, ENRIC (1999), Percepción de la profundidad, de la distancia y del
tamaño en Atención y percepción (Munar et alt.[Ed.]), Alianza editorial, Madrid, 1999.
PANOFSKY, ERWIN (1973), La perspectiva como “forma simbólica” Título original:
Die perspektive als “symbolische form” Traducción de Virginia Careaga, Tusquets
editores, Barcelona, 1999