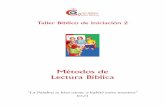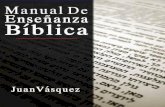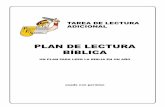Lectura bíblica terapeútica
description
Transcript of Lectura bíblica terapeútica
lunes, 02 de junio de 2008
lunes, 02 de junio de 2008
Relectura bblica teraputica:El evangelio de Marcos, 18-22Nidia Fonseca*,Costa Rica
Introduccin En la Biblia podemos ver cmo Dios ha revelado su propsito a travs de la historia:
En el Antiguo Testamento a travs de Moiss, de los jueces, de los reyes y especialmente de los profetas.
En los Evangelios a travs de Jess y sus seguidores
En los Hechos y las Epstolas, a travs de los apstoles y la iglesia (Kinsler y Cook, 1992, 9).
As, la misin es contextual pues se ubica en una coyuntura especfica, las iglesias, como instrumentos predilectos para realizar la misin, tienen como desafo encarnar, en primer lugar, el paradigma del Hijo de Dios como modelo vicario para la humanidad, y en segundo lugar el resto de las Escrituras para descubrir el propsito que Dios tiene para nosotros hoy.
Las iglesias son medios a travs de las cuales se hace visible la redencin y la transformacin humana pues se constituye en el espacio del Reinado de Dios, el cual se caracteriza por la justicia, el bienestar, la paz y la libertad integralmente vividos. Por eso es que las iglesias son llamadas a buscar la transformacin personal, social y religiosa, denunciando los pecados personales y estructurales a fin de restaurar la justicia y el gozo humano.
Generalmente, se usan cinco conceptos bblicos para describir la razn de ser de las iglesias. Estos conceptos se pueden resumir con palabras griegas que encontramos en el Nuevo Testamento:
Kerigma: proclamacin o anuncio del mensaje de salvacin en Jesucristo, el Hijo de Dios
Koinona: comunin o comunidad de los que creen en Jesucristo y comparten la nueva vida que l les da
Didaj: enseanza o edificacin de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo para el servicio.
Diakona: servicio o ministerio de los cristianos dentro de sus comunidades y en la sociedad.
Liturgia: culto o celebracin comunitaria como expresin de adoracin, arrepentimiento, proclamacin, comunin, intercesin y dedicacin (Kinsler y Cook, 1992, 12)
Podemos entonces comprender que la salvacin no es algo fijo, sino un proceso que cambia segn los contextos y las necesidades que all surgen. Ya que la salvacin es un proceso histrico, dinmico y est relacionado con un contexto concreto, nos toca a nosotros y nosotras, como cristianos latinoamericanos indicar ... qu significa salvacin en nuestro tiempo, en nuestro pas, en nuestra iglesia, en nuestra vida familiar y personal? (Bakker, 1996, 9).
En el Acompaamiento o Consejera Pastoral se experimenta de forma concreta esa pregunta pues es demandada desde y a partir de las personas que se acompaan. Por eso, creemos que la Consejera Pastoral es un camno concreto para realizar la Misin de la Iglesia hoy. A continuacin presentamos un esfuerzo por concretar la respuesta a la pregunta anteriormente planteada. La respuesta se encarna en una comunidad de fe cuyos miembros se caracterizan por ser mujeres crucificadas por el patriarcado, la discriminacin de gnero y el empobrecimiento que generan las sociedades estructuradas por el sistema econmico occidental.
Qu significa la salvacin en un contexto donde los empobrecidos y empobrecidas son de antemano vistas como personas transgresoras del orden dominante, donde las mujeres son ultrajadas y la niez escandalizada? La bsqueda de las respuestas se construy a partir de la relectura bblica. En el camino se cre un mtodo por medio del cual se dibuja el estado de la cuestin y el proceso de transformacin sin condena. Este mtodo es aplicable en cualquier texto, pero las relecturas bblicas se circunscribieron al evangelio de Marcos. Se hicieron teniendo presentes no solo a las comunidades de fe en el contexto de pobreza extrema y, dentro de stas a las familias, sino tambin el proceso de la Consejera Pastoral.
En las comunidades de fe empobrecidas, emprender este trabajo es un gran desafo, pues por lo general, los y las miembros estn acostumbrados a recibir mensajes bblicos, sin relacionar sus vidas en plenitud con el texto bblico. A veces, las comunidades estn compuestas por personas que profesan una fe muy matizada con lo mgico: esperan muchos milagros y recompensas directas de Dios, sin mediacin humana debido a su condicin de impotencia que el sistema dominante les transmite. A esto se le suma un gran nfasis en los conceptos de pecado y culpa, los que creen poder resolver mediante una relacin retributiva con Dios. Es decir, mediante un proceso relacional de "te doy y t me das" que se manifiesta en cierta fidelidad religiosa: se asiste a la iglesia todos los domingos y a otras actividades eclesiales creyendo que eso compensa ante Dios sus faltas y pecados.
El desequilibrio de la salud en sus cuatro componentes: fsica, emocional, relacional y espiritual es otro elemento presente en esas comunidades. Debido a las condiciones histricas y materiales y a la falta de oportunidades, las comunidades pobres no tienen fcil acceso a los servicios que los Estados ofrece ni tampoco tiene acceso a los alternativos. Generalmente esa inaccesibilidad favorece la baja autoestima, el descuido de la salud y estimula la creencia que al no contar con los recursos que ofrece el mercado no es posible alcanzar el gozo humano. Hay cierta resignacin debido a la desesperanza aprendida y tienen poca iniciativa en la organizacin grupal en busca de alternativas.
La relectura bblica permite que poco a poco se vayan apropiando del crculo hermenutico, que consta de ver, juzgar, hacer y celebrar. Ver la realidad circundante, personal y social; juzgar segn el texto bblico estudiado y hacer el proceso de cambio en sus vidas, y en su familia o en la interaccin con los vecinos, en la congregacin y en la participacin en otros espacios y al comprobar que se puede hacer entonces se celebra la voluntad de haber emprendido un camino nuevo. Pasemos entonces a conocer el mtodo y su aplicacin.
La relectura bblica1: Se trata de realizar una lectura bblica en la cual se analiza la calidad de las interacciones humanas y el proceso de trascendencia de la vida. Para esto se revisa las vinculaciones, el contexto en el que se realizan los vnculos, el qu, para qu y por qu de esos vnculos y la calidad de la reciprocidad (dependencia y codependencia, independencia e indiferencia, autonoma e interdependencia). En esta relectura tambin se revisa la influencia de la cultura en esas vinculaciones, los imperativos ticos (creencias, mitos, estereotipos) y sus representaciones simblicas.
El proceso de trascendencia se refiere al proceso de cambio y a las metas para la vida plena. En ese sentido se analiza el cambio de las vinculaciones actuales por vinculaciones de interdependencia, apoyo mutuo y negociaciones y el proceso de la tica contextual: el sentido de comunidad, la responsabilidad, la alteridad, pecado, culpa, el carcter y razonamiento moral en sus niveles personal, grupal (familiar y comunitario) y social.
El proceso de la relectura bblica teraputica pasa a la vez por tres etapas:
En el primer momento, se trata de dejar que el grupo con el que se realiza la lectura hable, sea el protagonista. Para ello se plantean dos preguntas: qu entendemos que dice el texto? (lectura literal), qu nos dice a nosotras y nosotros aqu y ahora, como grupo de reflexin y como personas en situacin? (interaccin lector-texto) Es una lectura subjetiva, catrtica, que permite el reconocimiento grupal de las situaciones personales y de la intervencin de la prctica de la fe en esas situaciones. A veces resulta hasta una lectura alegrica. Este paso es muy importante para la misin y la consejera pues permite ser "el abre bocas" de las situaciones personales y de la comprensin del contexto en el que se desenvuelven, permite, a la luz de las experiencias de fe, visualizar un camino novedoso para la entrevista, tcnica por medio de la cual se realiza el acompaamiento o la consejera.
En el segundo momento, se hace de nuevo la lectura bblica, pero desde dentro del texto, a partir de algunos mtodos de relectura y anlisis bblico (el mtodo literario, el histrico, el retrico e ideolgico). Nosotros le dimos prioridad a algunos mtodos como el sociolgico, antropolgico y de gnero. Esta segunda lectura aporta el anlisis profundo del texto a partir del "especialista" (bblico-teolgico). Permite cotejar la primer lectura, analizar los mitos, las falsas creencias, las imgenes estereotipadas de Dios y del ser humano. Es un puente muy importante para provocar el proceso de cambio. Aqu el protagonista es el que "conoce" el proceso cientfico de relectura bblica. Por lo general se procede descubriendo los personajes que interviene en el texto: el narrador, los testigos, los personajes que hablan y los que se nombran. Luego, se sitan en las escenas del texto y luego se enlazan los hechos por escenas segn el contexto de la poca. Y desde all comprender el mensaje transformador que tienen los hechos narrados para aquellos testigos y para el narrador. Para, por ltimo, analizar el mensaje trascendente del texto, del cual se desprender el tercer momento.
En el tercero y ltimo momento, se hace la lectura teraputica propiamente dicha. Es la lectura de delante del texto que apunta al proceso de transformacin subjetiva, trascendente. Aqu se construyen las metas, el horizonte de sentido y se asume el Reino de Dios y su justicia. El protagonismo est en la relacin entre el contexto personal y grupal, la lectura bblica y los cambios necesarios para tener una vida trascendente personal, familiar, grupal o comunitaria y social, a partir de las enseanzas del texto. Es el momento de la relacin entre la primera y segunda lectura.
De esta forma, se revisa, de acuerdo con Casiano Floristn la praxis 1 o sea nuestro punto de partida (contexto personal y social actuales), luego con base en la teologa de la salvacin y el apoyo de otras ciencias se comprende el texto que sirve de paradigma para juzgar la praxis 1 y por ltimo, se busca cmo transformar la praxis 1 a partir de aquel paradigma bblico para entonces generar la praxis 3.
Originalmente trabajamos el texto bblico con la versin Lenguaje Actual, pues resulta de mayor comprensin para las comunidades de fe, pero para efectos de la presente investigacin, aadimos otras versiones y las divisiones que presentaremos a continuacin estn basadas en el texto interlineal.
Para la relectura del contexto bblico nos basamos especialmente en el libro de Bruce J. Malina (1995), El mundo del Nuevo Testamento: perspectiva desde la antropologa cultural. Hoy da, se tiende a enfatizar la introspeccin individualista para el proceso teraputico, pero esta percepcin no exista en las culturas del primer siglo. Nosotros hacemos una Consejera Pastoral Contextual: comunitaria y familiar, por tanto, el proceso de introspeccin no es individualista, aunque s lo incluye. Bruce Malina nos hace ver que no es posible hacer psicologa tomando como punto de partida la perspectiva bblica, porque nuestra concepcin de individuo, como totalidad humana capaz de hacerse cargo de s mismo, no lo vamos a encontrar en la cultura mediterrnea del primer siglo. Veamos:
En lugar de individualismo, lo que encontramos en el mundo mediterrneo del siglo I es lo que podramos llamar una decidida orientacin grupal. Las personas se perciban siempre a s mismas en referencia al grupo (o grupos) con el que (o los que) se experimentaban inextricablemente entrelazados. Podramos describir tal orientacin psicolgica como diadismo (palabra griega que significa par, pareja), en cuanto opuesta al individualismo (Malina 1995, 89-90).
Segn este autor, una caracterstica de la personalidad didica es que las personas desvan su propio yo porque se concentran en las exigencias y expectativas que el otro (grupo o familia) tiene de ellas y se dedican a mantener a flote su reconocimiento social (Malina 1995, 90), de ah que los valores predominantes sean el honor y la vergenza y no la culpa (Malina 1995, 90). Malina analiza entonces el honor y la vergenza, la personalidad didica, la percepcin de los bienes limitados, las fusiones familiares y las reglas de la pureza.
Nosotros elaboramos una propuesta de relectura teraputica, en la cual no solo se analiza el contenido de las interacciones humanas, sino la calidad de ellas, en las cuales est inmerso el imperativo moral (familiar y social), la bsqueda del equilibrio entre el proceso grupal y personal, procurando establecer la interdependencia como punto medio entre la independencia (individualismo, indiferencia) y la dependencia y la codependencia (ausencia de autonoma, servilismo y jerarquizacin). La relectura teraputica persigue cumplir con los siguientes pasos: primero, plantear las interacciones sociales presentes (tanto las obvias como las latentes) en los documentos bblicos. Segundo, comprender la calidad de los vnculos y sus contenidos a la luz de la cultura de aquel momento. Tercero, hallar los condicionamientos, prejuicios y pre-conceptos implcitos, la ideologa del conflicto o los intereses de los grupos que interactan. Cuarto, pensar en el aporte que ese texto podra estar dando desde la perspectiva teraputica (cambio y sanidad). Quinto, relacionar la situacin coyuntural actual con las situaciones que el texto plantea, despus de haber sido analizado, con el fin de iluminar alternativas para el cambio.
Para alcanzar el objetivo de hacer una relectura teraputica de la Biblia, planteamos aqu los primeros presupuestos teolgicos y psicoteraputicos que guan esta investigacin. Con respecto a los presupuestos teolgicos, partimos de varias preguntas: Cul evangelio releer?, Qu elementos ofrece ese evangelio para la Misin y la Consejera Pastoral en contextos de pobreza extrema?. Con relacin a los presupuestos psicoteraputicos, presentamos dos elementos: la formacin de grupo y la resiliencia.
Veamos entonces los presupuestos teolgicos primero y luego los presupuestos psicoteraputicos.
Presupuestos tericos teolgicos
Antes de iniciar la relectura nos proponemos presentar dos tipos de presupuestos. Primero los presupuestos subjetivos y luego los objetivos. Como creyente y lder religiosa soy subjetiva. Esta subjetividad no solo me impulsa a buscar teoras que ayudan en la investigacin para hacer el salto de la subjetividad a la objetividad, sino que tambin exige la apropiacin de ciertos conceptos teolgicos y sociolgicos que muestran la experiencia de fe. Planteo tres presupuestos subjetivos. Primero, si la encarnacin es uno de los medios a travs de los cuales Dios decide acercarse o alcanzar al ser humano (Araya, 2004), el Jess histrico que presentan los evangelios, y en particular, el evangelio de Marcos, permite analizar en la cotidianidad algunas experiencias de vida de ayer que son modelos para los desafos de hoy y en particular, para la vida de las mujeres. Segundo, si es humana y no divina la persona encarnada tiene que pasar por los mismos procesos de comprensin e incomprensin por los que pasa un ser humano de parte de su grupo de origen (familia) y de otros grupos a los que pertenece por voluntad. Tercero, la humanidad de Jess tambin nos da pistas para plantear el proceso de la misin o desarrollo de la fe para las comunidades eclesiales y familias acompaadas.
Los presupuestos objetivos son: Cul evangelio releer y por qu? Qu elementos ofrece esta evangelio para la Misin y Consejera Pastoral en contextos de pobreza? Cul es el protagonista principal de esta relectura y por qu? Decidimos empezar por releer el Evangelio de Marcos. Hay cuatro razones. La primera razn es porque se necesita un evangelio cuya estructura sea simple y fcil de comprender por las personas acompaadas en la Consejera y por los miembros de las comunidades empobrecidas. El evangelio de Marcos, al ser el primer evangelio que se escribe, tiene una propuesta teolgica simple y esta sencillez est reflejada en su estructura. Los otros evangelios sinpticos, al haberse elaborado sobre la base de Marcos y otras fuentes, tienen una mayor elaboracin teolgica y ni qu decir del evangelio de Juan! La estructura del evangelio de Marcos aporta un camino muy sencillo, pero muy importante para aplicar en la Misin y en la Consejera Pastoral. El evangelio, podramos decir, que lanza tres preguntas: Qu es lo que hace Jess? Cmo se presenta Jess en su vida ministerial? Por qu lo hace? Cules son las consecuencias de eso que hace? Es decir, qu es lo que hace, por qu lo hace y consecuencias de lo que hace, es un mtodo apropiado para el dilogo en la Consejera, tanto para recoger la informacin como para la reflexin acerca del problema, desafo o motivo de consulta y a la vez permite contextualizar mejor la Misin de la iglesia hoy.
La segunda razn es porque las fuentes de donde se alimenta el evangelio de Marcos, tambin son primarias, como lo comentan Gamaleira y Correia:
En Marcos est la frmula ms antigua de la catequesis de la iglesia o kerygma primitivo. Se inicia con la predicacin de Juan el Bautista y termina con la resurreccin de Jess (Hechos 1:22). Su fuente principal es un evangelio oral (Gamaleira y Correia 2002, 13-15).
La tercer razn es que la comunidad a la que Marcos escribe es tambin una comunidad primaria, es decir, una comunidad caracterizada por la sencillez teolgica y por una fidelidad cristolgica muy genuina. Es una comunidad en la cual se reconocen las ambivalencias que caracterizan a la fe de los primeros creyentes de la resurreccin. Esto es muy importante para el contexto en el que se desarrolla la consejera, pues podra haber cierta semejanza con lo que algunos llaman, la fe del primer amor y la ambivalencia entre lo que se llama el viejo y el nuevo ser humano. Adems las comunidades pueden reiniciar su caminata de fe al contextualizar la historia de la salvacin en su quehacer cotidiano.
La cuarta y ltima razn, es que el evangelio en la seccin escogida, Mr1-8.22, nos ofrece cuatro elementos muy importantes para la Consejera en contextos de pobreza extrema. Estos cuatro elementos son: la estructura organizativa de los hechos narrados, el modelo de vida del Jess histrico, el compromiso y cohesin de grupo, perfil de discpulos y discpulas. Los primeros ocho captulos presentan lo que hace Jess. Este hacer est caracterizado por: ritos y smbolos, formacin de un grupo de referencia (familia o iglesia domstica), sanidades o milagros realizadas, no por medio de recursos institucionales y/o instrumentos especiales, sino con lo que se tiene: los cuerpos (de Jess y de las personas atendidas), elementos del entorno inmediato, como podra ser el agua o la tierra. Los lugares donde se convive y se realiza el quehacer ministerial se caracterizan por ser de frontera o ambivalentes. El modelo de vida del Jess histrico o el por qu lo hace est presentado por sus acciones, que a su vez, estn acompaadas de un fundamento, de un motivo muy especial que testifica la fe de Jesucristo: el Reino de Dios se ha acercado. Jess muestra ese acercamiento del Reino cuando los cuerpos sanan (Nieto 2004, 74).Se El evangelio de Marcos es calificado como el Evangelio del Mesas oculto (Wilke 1994, 144). La encarnacin es presentada en este evangelio desde su humanizacin y no desde su divinizacin. El recurso literario del escritor est representado en las frases que aparecen en los primeros ocho captulos: Jess callaba a los demonios que decan quin era l. En cambio, en los otros evangelios, este mesianismo es muy claro, principalmente en Mateo y en Juan. En Mateo, por ejemplo, su estructura est organizada segn el orden del Pentateuco (Wilke 1994, 128) y la frase de Juan el verbo se hizo carne, reflejan la intencin de los narradores de demostrar que Jess es el esperado, el Mesas. La humanidad o encarnacin de Jess, en Marcos, le permite a este autodenominarse Hijo de Hombre. A la vez esta pista permite que la humanidad resuelva los desafos cotidianos a partir de sus propios recursos (personales y grupales), contando con el autoconocimiento, el fortalecimiento o empoderamiento y con la capacidad de crear y convivir en grupo. Las personas que llegan a una comunidad de fe que contextualiza la Misin y a la Consejera lo hacen porque se creen impotentes para resolver por s mismos sus propios conflictos o situaciones y necesitan de un modelo o un espejo humano que les devuelva sus propias capacidades o les devuelva su poder y, all es donde juega un papel muy importante Jess como modelo humano.
El compromiso y la cohesin de grupo representan la consecuencia de lo que Jess hace. El narrador marcano presenta a Jess como el Mesas oculto porque lo que ste quiere es plasmar la fe de la comunidad a la que habla a partir de un modelo personal y grupal. Ambos: lder y grupo se influyen mutuamente. Jess como modelo humano hace una opcin de vida por su propia fe y esa fe de Jesucristo es lo que invita al grupo de discpulos y discpulas a seguirle. Es una fe que mueve montaas, y as la comunidad marcana plantea en su praxis que va descubriendo a Jess como Mesas y lo resucita.
Paralelamente, la prctica de la fe de Jess y de su grupo nos modela la Misin y un tipo de Consejera que demuestra que buscar alternativas para responder a los desafos de la vida en forma individual no es el camino correcto. A la Consejera que proponemos y que hemos puesto en prctica le interesa despertar en la conciencia de quienes acuden a la comunidad de fe en busca de respuestas que somos parte de, y que, por tanto, las alternativas de vida no son individualistas.
Otro aspecto que interesa de este evangelio es la sencillez de la actuacin de Jess. Porque tal y como lo presenta Marcos, el quehacer de Jess se caracteriza por su simplicidad. Ni siquiera tiene una vara como la que tena Eliseo para sanar o dialogar. Jess solo tiene su fe, su cuerpo, sus gestos, sus palabras, su mirada, su ropa, su saliva y sobre todo, el grupo de amigos que lo siguen fielmente, aunque a veces, no lo entienden. Esto es muy importante para la Misin y la Consejera. La Misin y a Consejera contextualizadas apuntan a trabajar aqu y ahora con lo que se tiene en ese momento, como lo seala Baltodano, S. (2003, 112). Las comunidades empobrecidas necesitan reconocer esa simplicidad, pues lo nico con lo que cuentan es con sus cuerpos y con su capacidad de ser cuerpo comunitario. Las comunidades de fe muy pobres, no tiene nada para llamar la atencin ni para atraer a la gente, solamente sus propios cuerpos, sus personas, lo que tienen en su entorno inmediato (pobreza) y la prctica de su fe.El evangelio de Marcos plantea que todas y todos en las condiciones en las que estamos hemos sido alcanzados por Dios. El reino de Dios se ha acercado en esas condiciones y este acercamiento y es una buena noticia; buena noticia hecha realidad en la sanidad. Esas sanidades son las marcas o las huellas de Jess, las que deja en la memoria y en el corazn de su pueblo.
Hay tres aspectos del poder que son muy importantes para la comunidad de Marcos: reconocer el poder que tienen como comunidad de fe, creer en el poder de Jess y el poder personal para mantenerse aferrados a las declaraciones que hace el grupo sobre lo que cada uno es y luchar porque as sea. Es decir, se necesita el fortalecimiento mutuo, de cada miembro de la comunidad, del fortalecimiento que viene de la fe en Jess y de la participacin de cada uno en ese proceso de fe o praxis liberadora. Para nosotros, en la Misin y la Consejera, esos tres elementos tambin son muy importantes: una comunidad transformadora, la fe de Jesucristo y la apertura de cada miembro integrante de la comunidad a ser sujeto de su propio proceso de liberacin, sin menoscabo de la vida comunitaria.
Una comunidad capaz de transformar y de transformarse, que acompae al aconsejado/a, que lo comprenda, que lo apoye, que lo anime, que lo reciba. Una comunidad que d acreditacin de su misin. La Consejera como Misin se hace desde una propuesta teolgica y una prctica determinada por la fe en Jesucristo. Y la Consejera tiene como meta el protagonismo del aconsejado situado en una comunidad, para que el cambio se d en su vida y en su entorno y para que ese cambio resuelva el nudo que lo tiene disminuido.
La Consejera, fiel al evangelio, no solo busca acompaar a las personas en sus necesidades o resolver sus problemas, sino tambin que estas personas comprendan que las salidas de liberacin se dan en el compartir, en el estar en relacin con los otros y otras. Por eso, Jess nos ensea que la tarea no es nicamente sanar a los enfermos, sino que se experimente el Reino de Dios aqu y ahora. En otras palabras, la prctica de la justicia, las bsquedas de sanar y ser sanados son espacios y prcticas que dicen que el reino de Dios est presente aqu y ahora. La Consejera conlleva, siguiendo el ejemplo del evangelio de Marcos, un proceso integral. Las acciones que se realizan en el marco de la Consejera no son simples acciones, son acciones que fundamentan una fe, son por tanto, acciones teolgicas, acciones que hacen presentes a Dios y su justicia.
Presupuestos tericos psicoteraputicos
Estos presupuestos son dos: la capacidad de formar grupo y la capacidad resiliente de las personas y del grupo. Las personas se ven afectadas por lo que ellas hacen o dejan de hacer y tambin por la organizacin social a la que pertenecen. Es decir, la organizacin social puede facilitar el desarrollo humano o puede entorpecerlo. Cuando lo entorpece, ocasiona traumas, desvos y sufrimientos, los cuales pueden ocasionar patologas: enfermedades mentales, fsicas, relacionales y espirituales. Sin embargo, nos encontramos con personas que a pesar de haberse desenvuelto en ambientes familiares y comunitarios hostiles, que generan enfermedades de cualquier ndole, sacan provecho de ese entorno y salen adelante con xito. Qu fue entonces lo que influy en esa persona para que no desarrollara alguna patologa? La teora de la resiliencia dice que tiene que haber habido algn factor especial que se da en el entorno inmediato que permite a la persona desarrollar cambios en, por lo menos, cuatro reas de accin que generan una excelente autoestima. Segn Melillo y Surez, son cuatro las reas en las que la resiliencia se manifiesta: en el yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Presentamos los detalles de cada rea:
Yo tengo: personas en quienes confo plenamente y me aman incondicionalmente; personas que me ponen lmites para que aprenda a evitar peligros o problemas; personas que me muestran la manera correcta de proceder por medio de su conducta; personas que me ayudan cuando estoy enfermo, en peligro o cuando necesito aprender y que quieren que aprenda a desenvolverme solo.
Yo soy: una persona por la que otros sienten aprecio y cario, feliz cuando hago algo bueno para los dems y les demuestro mi afecto, respetuosa de m misma y de mi prjimo.
Yo estoy: dispuesta a responsabilizarme de mis actos y segura de que todo saldr bien.
Yo puedo: hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, busco la manera de resolver los problemas, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no est bien; busco el momento apropiado para hablar con alguien o actuar y encuentro alguien que me ayude cuando lo necesito (Melillo y Surez 2002, 21-22).
La prctica de la fe y la relectura bblica ofrece muchas oportunidades para la movilizacin de las viejas estructuras familiares, personales y grupales que impiden el desarrollo humano y social. La relectura bblica genera comunidad, autoestima, alternativa de vida. En la Biblia podemos descubrir ejemplos de personas resilientes, palabras de aliento y ternura que invitan a acciones de transformacin. En otras palabras, la relectura bblica resulta ser un proceso teraputico, all encontramos propuestas de cambio, es un factor resiliente.
El mtodo de relectura teraputica:Est basado en la teora de la recepcin del texto. Esta teora plantea que toda lectura ha sido influenciada por el contexto histrico, social e ideolgico del lector o lectora. Esto indica que aunque el texto presente una ideologa particular (generalmente es la del autor) puede que sta no sea aceptada por el lector o receptor, y entonces, ste, puede hacer una contralectura del texto. Es decir,, que la lectura centrada en el receptor pone en dilogo al lector o la lectora con el texto, el autor y los contextos. En otras palabras, la teora de la recepcin del texto hace evidente el modelo de comunicacin: emisor, medio, receptor. De esta manera, el texto original se convierte en muchos textos (Lpez, 2003, cap. 17). El proceso de la relectura bblica teraputica tiene las siguientes lecturas:1. Lectura hablante: para entender mejor el texto bblico debemos recordar que fueron textos construidos oralmente y que podemos posicionarnos mejor en el sentido del texto si lo leemos en voz alta. Ojal lo leamos varias veces en voz alta en diferentes versiones bblicas y de ser posible, que varias personas lo lean. Conforme vamos escuchando podemos captar los diferentes timbres de voz, las diferentes entonaciones y las diferencias en las palabras usadas en las diferentes versiones bblicas.
2. Lectura vinculante: generalmente el texto, despus de haber sido ledo nos impacta. Cada persona retiene un elemento del texto que para s misma result emocionalmente impactante. Si nos detenemos a revisar por qu cada persona retuvo un aspecto del mensaje del texto y no la totalidad del mensaje, es porque en ese elemento retenido hubo una vinculacin emocional que est relacionada con la situacin actual o historia de vida de cada quien. Es decir, inconscientemente retuvimos lo que proyectamos de nosotros en el texto. Esta lectura vinculante se realiza a partir de la memoria, qu recuerdo del texto despus de haberla escuchado varias veces?
3. Lectura transformante: se trata de profundizar el texto. De conocerlo desde dentro del texto mismo, pues las lecturas anteriores lo conoc desde fuera, desde los receptores. Para comprender el texto desde dentro describimos los personajes y las escenas. Las escenas se pueden establecer por las acciones de los personajes o por los lugares o el tiempo que all se describe. Una vez establecidas las escenas se revisan los personajes que intervienen en cada una: qu hacen, cmo lo hacen, dnde lo hace, por qu lo hacen y con quin lo hacen. Para ello se leen varias veces las escenas y de ser posible se teatraliza cada escena. Se escudria el sentido de las escenas profundizando el contexto del texto, investigando los cdigos culturales que surgen del mismo texto. Se descubre tambin lo que no dice el texto y que imaginos que pudo haber dicho u ocurrido. Cules son las intenciones del autor, cul es el gnero y el contexto literario y por ltimo se descubre el mensaje trascendente del texto que impact y transform a los personajes. Dentro de los personajes que siempre estarn presentes en cualquier texto estn los testigos (que transmitieron la historia oralmente de generacin en generacin) y el narrador. Luego, reflexionamos, cmo nos impacta el proceso de escudriar, escenificar y comprender el mensaje? En qu nos interpela para la situacin de cambio que buscamos en el proceso del acompaamiento pastoral?
4. Lectura celebrante: No se puede dejar de celebrar lo que el texto nos ha transmitido y nos ha hecho sentir a la luz de la fe y de la respuesta esperada en el proceso de Consejera. Es el momento para orar, cantar, simbolizar, transmitir y aplicar lo que ha significado cada lectura para cada una de las personas que han participado.
Ahora, veamos el resultado del mtodo en el Evangelio de Marcos.
Resultados del mtodo de relectura teraputica en el evangelio de Marcos: captulo 1 al 8.22Nos concentramos en la primera parte del evangelio que va del captulo 1 al 8.22, en la cual, podemos decir que estn las principales acciones de Jess, por medio de las cuales se concreta la soberana de Dios. Estas acciones son las conductas de Jess que nos van a permitir trabajar las conductas del ser humano. La lectura la hicimos mediante tres preguntas: Qu dice el texto? Qu dice cuando lo leemos asumiendo que la Palabra nos ilumina teraputicamente?, Cmo esta lectura teraputica nos acompaa en el proceso de transformacin y sanidad de las familias y comunidades de fe? Sin embargo, aqu solo ponemos el resultado final del proceso, pues de lo contrario esta investigacin sera muy grande En cada apartado iremos releyendo el texto bblico en dos pasos: el texto desde dentro y el texto desde fuera con el fin de construir la lectura teraputica.
1. El encuadre (Mr 1.1-5)Estos versculos tienen la introduccin de todo el evangelio. Estn redactados de tal manera que denotan un carcter de defensa, pues el evangelista quiere demostrar que Jess es el Hijo de Dios. Esta defensa est expuesta, no a partir de justificaciones filosficas o sociolgicas, sino a partir de las conductas del defendido, es decir, se habla de l por medio de lo que hizo. Para contar lo que hizo, el evangelista se gua por dos modelos. El primero es el de Isaas, personaje reconocido en la historia del pueblo judo. El segundo es un personaje contemporneo reconocido por el pueblo en tiempos de Jess y por l mismo, se trata de Juan el Bautista.
El primer modeloEl texto referido a Isaas es acerca del Deuteroisaas. Este profeta surge justo despus de la primera y segunda deportacin de los judos a Babilonia, entre el 597 y 586 A.C., situacin que lleva a los judos a grandes dudas en su prctica de la fe: haba vergenza profunda porque supuestamente su Dios les haba abandonado o haba sido derrotado por los otros dioses del entorno. Cmo a ellos, los del saber y del poder pudo haberles ocurrido semejante situacin? (Jr.51.34-35, Sal 137). Haba que liberarse de este oprobio, pero cmo?, si Dios haba sido vencido. Haba crisis profunda de fe y de esperanza (Is.40.27, 49.14). Haban sido deportados. Esta deportacin les haca recordar el primer xodo, pero en sentido contrario. El primero los liberaba de la esclavitud, pero este segundo los esclavizaba.El segundo modeloLos dos xodos (el de Egipto y el de Babilonia) son a la vez recordados por Marcos en la figura y mensaje de Juan el Bautista, en la poca de Jess. Para Marcos, posiblemente recordar el contexto y el texto del Segundo Isaas refresca la memoria histrica de los llamados por Juan, que estn en una situacin de sometimiento a otro Imperio (Romano) y que, posiblemente, esperaban otro xodo (un tercero). Pero, segn Juan y Jesucristo, ya no es un xodo geogrfico, sino un xodo ideolgico-teolgico. Implica entonces una conversin genuina, no solamente dejar de hacer, sino tambin hacer lo que se ha olvidado, amar y optar por los ms pequeos, dbiles, excluidos o despreciados (cf. Croato 1994; Winer 1980; Schkel y Sicre 1987).
Juan presenta el camino en protesta absoluta al sistema religioso y poltico (en la desembocadura del Ro Jordn, smbolo de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida despus del primer xodo). Nos expone que l solo es el preparador del Mesas. Y que mientras l, Juan, ngel que prepara el camino, bautiza con agua, el otro, el que viene, Jess o Mesas, bautizar por el Espritu. Es decir, mientras l predica el arrepentimiento y el cambio de conducta, la penitencia permanente, el que vendr lo har de otra forma. Esa otra forma no es explicada por Juan, segn el narrador marcano. Se infiere, a posteriori de la vida de Jess, que ese otro bautismo es el del Espritu, el cual, a criterio de Pikaza, es por gracia (Pikaza 1998, 32).
Quisiramos detenernos un momento en la figura de Juan. Para Jess, l es muy importante. Es su lder, gan su respeto y admiracin. Juan es una persona coherente, que no divaga entre el hacer y el pensar. Es un profeta solitario pero de gran popularidad. Es un asceta que viva en el desierto como los beduinos. Es un profeta escatolgico al estilo de los profetas antiguos, como el Deuteroisaas. El bautizo que realiza se asemeja al de sus contemporneos pero con cierta autenticidad. El bautismo era un smbolo de denuncia y esperanza. Si Juan lo asume, nos hace pensar que Israel, en su tiempo, ha dejado el buen camino, se ha alejado de Dios y entonces l lo llama al arrepentimiento y al cambio de conducta. Tambin les hace ver que hay esperanza, pues los bautizados se salvaran. Su predicacin exige arrepentimiento y compromiso de cambio, pero tambin plantea la anticipacin de la purificacin del pecado por su mediacin o protagonismo (Meier 2000, 47-57).
El personaje protagonista de la historia de MarcosMientras Juan predica y vive en el desierto, viste y come coherentemente con su mensaje. Jess viene de la periferia de Jerusaln (Galilea), para luego regresar a ella y desde all denunciar y proponer una alternativa de vida.
Al leer con cuidado, notamos que el texto dice que Jess viaj desde Nazareth de Galilea, especialmente para que Juan le bautizara. Era Jess discpulo de Juan? Sigui Jess las enseanzas de Juan? Jess sigui en mucho a Juan, pero tambin sigui su propio camino. Ambos creyeron en el arrepentimiento y en el cambio de conducta, pero no como un arrepentimiento y cambio de conducta al estilo moderno, individualista, sino en forma colectiva. Todos y todas los miembros de un pueblo son portadores del comportamiento inapropiado (pecado social) e injusto. Es en este sentido que Jess asume el bautizo y mensaje de Juan, como miembro de un pueblo pecador. Ambos, Juan y Jess, sustentan dos principios: Hay coherencia entre lo que se dice y se hace. Esta coherencia es representada por medio de un smbolo: el bautismo.
En trminos psicoteraputicos, decimos que Marcos presenta en este prrafo, el encuadre del evangelio: va a hablar de Jess como Hijo de Dios, quien cree, sigue y hace lo que Juan, el bautista, predica y, a la vez, es el que ejecuta las profecas del Deuteroisaas.
El encuadre es el resumen de las reglas del juego que se establecen en toda relacin teraputica. All se establecen las metas por alcanzar, con base en el motivo de consulta. En l se clarifica el tiempo, el espacio, el tipo de relacin, la confidencialidad, los roles de cada una de las partes involucradas en la relacin teraputica. No se puede modificar fcilmente por el riesgo de no cumplir el proceso teraputico. All tambin se expone el motivo de consulta. Por lo general exponer el motivo de consulta es un momento de mucha tensin, porque es hablar a otra persona de los conflictos privados de nuestra casa, es contar lo que sucede dentro de la familia.
El texto de Marcos nos da a entender que hay problemas porque cita dos testigos de los hechos que se abren al dilogo social, mediante la denuncia de situaciones especficas. Es decir, nos dicen que el conflicto es inherente a las relaciones humanas y que es necesario develarlo para seguir adelante. Darse cuenta de que hablando lo que sucede es como abrimos las puertas para resolver los problemas y esto es lo que resulta ser una excelente noticia.
La estrategia de trabajo, segn el texto de Marcos, es: provocar un dilogo, el dilogo se establece entre iguales, los iguales no son iguales por su gnero (hombres o mujeres), ni por su condicin econmica (pobres o ricos), sino por su condicin de vulnerabilidad: son pecadores.
Cmo logramos el encuadre de la Consejera en las comunidades de fe? Se logra mediante la entrevista, la cual establece un dilogo entre iguales. All, el encuadre plantea las reglas del juego, la colaboracin mutua (entre consejero/a y entrevistado/a), la disposicin de establecer una conversacin guiada, mediante preguntas que permitirn reconocer el motivo de consulta, la ideologa inmersa, la historia de vida, los personajes involucrados, etc. Nosotros proponemos la relectura bblica como sustituta de la entrevista grupal, pues por medio de ella se devela la situacin del lector o sujeto subjetivo.
As el texto introductorio del evangelio de Marcos nos permite plantear el encuadre en el proceso psicoteraputico.
2. El smbolo (Mr 1.6-8)El texto todava no nos detalla cules son las vulnerabilidades o conflictos del pueblo en la poca de Jess y Juan, pero s deja en claro que hay problemas en su quehacer cotidiano. Esa situacin de conflicto y vulnerabilidad est representada en el bautismo.
El smbolo del bautismo nos hace pensar en tres personajes: el narrador Marcos, autor-relator del evangelio, en Juan que es el primer personaje en ejecutar el smbolo segn el texto y en Jess. Los tres son mensajeros, presentan un escenario que les preocupa, y muestran a la vez otros protagonistas: los receptores de sus mensajes. Esos receptores actan y sus acciones son motivo de preocupacin de estos personajes. El narrador coloca en un nico escenario a los receptores, que son de distintos momentos histricos. Estos receptores tienen en comn sus acciones, lo que los une son estas acciones, pues son semejantes. A la vez, nos permiten visibilizar al lector (sujeto subjetivo) como receptor del mensaje tambin y que presentan gran curiosidad (inconsciente) por reflejarse en algunos de los personajes, en cuanto a su rol de practicantes de una fe. De ah su particular inters en el narrador pues es quien les comunica el quehacer de Jess y de los otros personajes (principales y secundarios) en cada prrafo.
El narrador: quin es y cmo es este narrador tan verstil? De l casi no se sabe nada. Para responder a esto, Rhoads, Dewey y Michie nos dicen:
Sabemos muy poco acerca del autor de Marcos y de sus oyentes. Han surgido dos grandes propuestas:
1. Algunos investigadores aceptan una tradicin de Papas, lder eclesistico del siglo II, que atribuye este evangelio a un tal Juan Marcos, un intrprete del Apstol Pedro que puso por escrito las tradiciones acerca de Jess pero no en el orden correcto. Estos investigadores sitan el origen en Roma, a mediados de la dcada de los aos sesenta, unos treinta aos despus de la muerte de Jess y poco despus de la ejecucin de Pedro y de la dura persecusin de los cristianos en Roma, por parte del Emperador Nern.
2. Otros dudan de la exactitud de la tradicin de Papas. Argumentan que un estudio de Marcos realizado en s mismo, ... no sugiere ninguna conexin entre el autor annimo y el apstol Pedro. Estos investigadores sitan el evangelio en Palestina o cerca de all, normalmente en un ambiente rural, tal vez en Galilea o Siria. Fechan este evangelio durante o inmediatamente despus de la guerra romano-juda, que va de los aos 66 al 70 A.C., una revuelta de Israel contra la dominacin romana que termin con la derrota estrepitosa de Israel y con la destruccin de Jerusaln y del templo judo.Tambin se cree que el autor proceda de la clase campesina, tena alguna educacin, se dirigi a gente rechazada y perseguida en su misin de extender la palabra de Jess y la soberana o reinado de Dios. El relato mismo sugiere que la persecusin era tanto de las autoridades judas como romanas. En parte, se escribi el evangelio para dar nimo a estas personas. Se cree que la comunidad era mixta: judos y gentiles (Rhoads, Dewey y Michie 2002, 14-15).
Nuestra posicin, igual que la fuente de estos datos, se inclina a la segunda alternativa.
Juan y Jess: son dos personas que creen en Dios, impactaron al narrador por la prctica de su fe e impactaron a sus contemporneos, en ese sentido fueron famosos.
El smbolo, el bautismo contiene dos momentos: Limpiar lo que nos ensucia y dejar de hacer lo que nos ensucia. Ambos aspectos se representan en el agua.La representacin simblica del bautismo nos conecta con los valores de aquella sociedad: honor/vergenza, pureza/impureza, los cuales se concretan en las interacciones humanas en forma pblica por medio del proceso desafo/respuesta. El desafo es la pretensin de un sujeto (en este caso de Juan y Jess) de entrar en la vida de los otros para exponer o develar la conducta. Esta exposicin puede resultar positiva o negativa, segn como se reciba. Penetrar en el mundo o conducta del otro supone, en la cultura mediterrnea, que la exposicin ser solo entre iguales.
Marcos, al inaugurar la narracin sobre la vida ministerial de Jess con el smbolo del bautismo, nos hace sospechar que los grupos sociales que interactuaban en Galilea, primero y luego en los otros lugares mencionados en el Evangelio, estaban en conflicto consigo mismos y entre ellos, puesto que el llamado es a dejar de hacer lo que se est haciendo. Cules son los conflictos? Los conocemos en el transcurrir del relato. Pero lo que s est claro es que esos conflictos estaban causando problemas profundos, pues el llamado de Juan es que es necesario dejar de hacerlos, porque ese accionar es calificado de pecado. Es decir, es un actuar que les estaba separando de Dios y del prjimo.
La estrategia del dilogo tambin toma en cuenta tres aspectos del contenido de ese quehacer: primero, dejen de hacer lo que estn haciendo y vulvanse a Dios. Segundo, arrepintanse de eso que se est haciendo, lo que involucra sentimientos, emociones y relaciones. Y tercero, volverse a Dios implica sustituir lo que se est haciendo por una fe profunda que explicita la capacidad de detenerse y reflexionar y el poder de transformar ese quehacer. Por eso decimos que es un volverse cargado de fe y esperanza.
En la relectura teraputica decimos que los smbolos ayudan a sostener un compromiso. Es una representacin ldica de nuestras capacidades de parar para reflexionar y transformar. En este caso, el smbolo del bautismo nos recuerda y nos interpela con el arrepentimiento. A la vez, nos invita a una accin: dejarnos llevar por la fe. Segn De Lima, la fe es el
lugar desde donde leemos las historias del pueblo, las de Jess y las nuestras. La fe son los ojos con los cuales se leen los textos, as como la tinta y el material con que fueron escritos. Son ojos con la mirada puesta en el pasado y en el presente. La fe recupera memorias liberadoras del pasado con vistas a la transformacin del presente (De Lima, Silvia 2004, 112).
Cmo nos interpela al cambio este texto? Hoy da, por lo general, el bautismo es el acto segundo. Primero escudriamos lo que las Escrituras ofrecen para tener la certeza de que es posible comprometerse con el Dios de Jesucristo. Ese escudriar lo hacemos mediante la vinculacin con un grupo que profesa fe y decisin de ser grupo eclesial. Esa vinculacin nos permite tolerancia, dilogo, reflexin, intercambio de las historias de vida y desde all, descubrir a Dios, como compaero de vida. Luego, vendr el bautismo u otro smbolo de compromiso con el grupo y con la fe que decidimos profesar.
El bautismo, por lo general, es empleado en las iglesias de hoy como smbolo de bendicin y accin de gracias por el nacimiento de una criatura y no de arrepentimiento como el de Juan. Pero el proceso de preparacin para el bautismo permite analizar su significado original y simblico. Cuando se practica el bautizo de infantes, se puede recrear el proceso del nacimiento, tan necesario para resolver traumas, culpas y temores.
En las congregaciones que practican el bautismo infantil, es sta una oportunidad linda para cultivar la resiliencia, tanto del nio o nia a ser bautizada como para los adultos que estn a cargo de ese beb. Para eso, en el proceso de preparacin para el bautismo se pueden usar otros smbolos como son el acrstico, el escudo de armas y el cuento. En estos se puede organizar aquellos contenidos resilientes del yo soy, yo tengo, yo puedo, yo estoy. Se solicita a los adultos construir con las iniciales del nombre del nio o nia un acrstico que afirme que es amado y deseado. Con base en ese acrstico, dibujan un escudo, como el escudo de armas de la poca de los caballeros andantes (don Quijote), en el cual cada parte dibujada representa la esperanza de vida de aquel pequeo o pequea. Luego, se redacta un cuento sobre el nacimiento del nio o nia, el cual contiene los valores y las cualidades que se desean. Durante la ceremonia del bautismo, esos smbolos son presentados en pblico. Luego, se sugiere que adornen el lugar donde duerme el nio o nia con el escudo y el acrstico y que todas las noches narren y expliquen el cuento al pequeo. Tanto el nio o nia como los adultos comprometidos en la crianza, van interiorizando esos valores. Cada ao, a la vez, se recuerda en familia el compromiso adquirido y con un gesto litrgico de aniversario se reafirman, evalan y profundizan las cualidades construidas.
Cuando el bautismo es solo de adultos, se puede mantener el sentido original, enfatizando la opcin voluntaria del interesado o interesada. Esa opcin voluntaria tambin puede ser construida mediante cualidades resilientes que pueden ser metas por alcanzar y que el smbolo del bautismo va a motivar.
En la Consejera Pastoral afirmar que el proceso de nacimiento puede ser re - planeado a pesar de las condiciones adversas en las que nos hemos gestado, es muy importante porque permite construir los factores resilientes que plantebamos en la introduccin de este captulo (yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo), tan necesarios para la autoestima, el fortalecimiento y la colaboracin mutuas.
Para alcanzar un ambiente propicio, se puede establecer un dilogo familiar teraputico, mediante el cual se construya el genograma familiar. Esta tcnica psicoteraputica permite analizar, por lo menos, tres generaciones en las que se constatan qu elementos tiene en comn cada pareja constituida. Poco a poco se va construyendo la historia familiar y los desafos que la misma ha tenido en un tiempo y lugar determinados y cmo se ha sobrevivido a los mismos, los logros y aprendizajes alcanzados y los que faltan por alcanzar. A la vez, este proceso permite desarrollar momentos de reflexin, arrepentimiento, perdn as como de alegra, satisfaccin y condecoracin.
Reflexionar comunitariamente al respecto, nos permite plantear el imperativo moral familiar y social. Es la oportunidad tambin para reflexionar acerca de la relacin familia-sociedad, revisar el compromiso social y la participacin ciudadana personal, familiar y congregacional.
3. La comunidad de fe como familia alternativa (Mr 1.9-11)Qu tipo de relacin hay entre Juan y Jess? El hecho de que Jess se trasladara de Nazareth hasta el Ro Jordn, es decir, hiciera un viaje especialmente para ser bautizado por Juan, nos permite pensar que Jess cree en Juan y que quizs fue su discpulo. Los discpulos se someten a los maestros. Es decir, lo representan, lo acompaan, lo obedecen.
En algunas comunidades de fe no es motivo de curiosidad o asombro el que Jess se sometiera a Juan, como ha sido motivo de anlisis de parte de varios biblistas y telogos segn lo relata Meier (2000, 141ss). Esas comunidades, por lo general, estn formadas de personas pobres-empobrecidas, excluidas y autoexcluidas las cuales estn acostumbradas al sometimiento. Es importante definir el sometimiento en el texto, pues no se trata de sometimiento como prdida de autonoma, sino como muestra de fe.
Cmo nos ayuda este texto en los procesos teraputicos? En la Consejera, se hace nfasis en que las relaciones humanas deben ser de colaboracin mutua. Por tanto, al enfatizarse la reciprocidad en las relaciones, el sometimiento es negociable, pues se trata de un asunto de voluntad, como lo hizo Jess. Para mayor comprensin de la mutualidad y del sometimiento negociable, se puede hacer un ensayo: se establecen roles y funciones segn cada rol, y cada persona (grande o chiquita) pasa por esos roles en forma rotativa. En el momento que cada persona est en ese rol, el resto se compromete a respetar y apoyar. Se necesita voluntad, humildad y disposicin de aprender y negociar de acuerdo con el rol. La experiencia ensea que es posible pasar por los diferentes roles y que hay que abrir espacios y oportunidades para todos y todas, tanto en las congregaciones, en las familias y en cualquier grupo o sociedad. As, todas y todos tienen posibilidad de dirigir, ensear, aprender, escuchar, colaborar, es decir, de ejercer el sacerdocio universal; sean adultos, jvenes o nios.
Este ensayo permite tambin revisar y reflexionar acerca de la calidad de las relaciones (familiares, eclesiales, personales y laborales). En el texto, la calidad de las relaciones es de amor, ternura, satisfaccin, alegra. En contraste, en algunas familias las relaciones se caracterizan por la violencia, la imposicin, la competencia y por el tener (consumismo irreflexivo). La consecuencia de esas relaciones es el sufrimiento, debido al sometimiento, el irrespeto, relaciones fracturadas, personalidades frustradas y traumadas. Para resolver poco a poco esa memoria sentimental que obstaculiza las relaciones de mutualidad, se puede retrotraer cada etapa vivida por medio de las etapas del desarrollo humano, con sus smbolos, mitos y estereotipos de gnero.
El texto tambin plantea que Jess decide formar parte de una familia muy suigneris: la familia de la fe. Esa famosa frase hijo a quien amo mucho y estoy muy contento contigo nos evoca las relaciones familiares, pero tambin nos permite pensar en la conversin o en los pactos de fe que un grupo de personas puede generar a partir de la conciencia de querer ser grupo, o familia aqu y ahora, con la responsabilidad de asumir las consecuencias de ese pacto.
Opcin consciente: Conciencia palabra clave que, segn Bruce Malina, significaba en la cultura mediterrnea del primer siglo,
interiorizacin de lo que otros dicen, hacen y piensan respecto a uno, pues los otros juegan el papel de testigos y jueces. Sus veredictos proporcionan a la persona un respaldo de honor necesario para una existencia humana con sentido (Malina 1995, 86).
En este caso, la voz del cielo y el descenso del Espritu son las personas con las que Jess est realizando el pacto mediante el bautismo de Juan y las que le darn el respaldo de honor que va a necesitar en su opcin.
La intervencin de Dios en el bautismo de Jess es narrada por los cuatro evangelios significando el hito de la encarnacin. Este tipo de experiencia sobrenatural era aceptado por la gente de aquella poca sin ningn problema. Se conceba que el mundo estaba organizado en forma piramidal: Dios era la cabeza y el que controlaba todo. Luego venan varios mediadores: los dioses o arcngeles, dentro de los cuales estaba Satans. Luego seguan seres no humanos superiores e inferiores y despus estaba el ser humano. Todos intervenan entre Dios y los humanos, facilitando u obstaculizando las relaciones Dios/humanidad (Malina 1995, 138-139).
Marcos no est afirmando esa ideologa piramidal, sino ms bien que Dios est interviniendo en la historia humana en forma directa, pues Jess es un judo como cualquier otro que se acerca al Jordn para ser bautizado por Juan y que, en su condicin de humano, le es dado el Espritu para mostrar, una vez ms que Dios interviene en la historia. Nos plantea tambin que la decisin de ser Hijo de Dios es una opcin del ser humano. Segn Marcos, Jess es el que toma la iniciativa de serlo mediante el bautizo. Esa opcin es correspondida por Dios, el cual se manifiesta complacido por la decisin de aquel humano (segn la teofana).
Podramos asumir por la forma como Marcos narra, que la familia consangunea no es la prioridad en el Reino, sino la familia que decide formarse por procesos de ternura y de fe, sea esta biolgica o no. Los padres biolgicos, en el caso de Jess, no son los que planean la misin de Jess. Es l quien decide (opcin vocacional) y son otros los que intervienen para afirmarle su vocacin: Juan, el bautista, que anuncia la llegada de Jess como el Hijo de Dios (1:4-8), el Padre y el Espritu (1:10-11). Los tres: Juan, el Padre y el Espritu son los que realizan el rito del bautismo, gracias a la iniciativa de Jess (1:9) que muestra su opcin en formar parte de una familia en la que no media la consanguinidad, sino el arrepentimiento, el cambio de conducta, el perdn de los pecados, el amor y la fe.
Cmo esta interpretacin nos ayuda en el proceso teraputico? En la comunidad de fe tambin se puede comprender mejor que hay diferentes tipos de familia pero que ninguno es mejor que otro y cada uno aporta ideas, espacios, oportunidades para el desenvolvimiento de las personas segn el rol que le toca desempear (padre, madre, cnyuges, hermanos, hijos, sobrinas, etc.). Pero que lo que hace a una familia ser, es sobre todo, la unidad por medio del amor y el compromiso de vivir juntos y de apoyarse mutuamente.
Todo este proceso de lectura del texto desde la perspectiva teraputica permite tambin hacer otros ensayos, como por ejemplo definir la misin de cada familia y la misin de la iglesia local en particular. Por ejemplo, en la iglesia local Fe y Esperanza2, comunidad en la cual encarnamos la misin por medio dela Consejera, se defini la misin as: Restaurar la vida comunitaria de las familias, mediante vinculaciones sanas, no violentas, caracterizadas por la ternura y la tolerancia, realizando alianzas con grupos que tambin se interesan por relaciones sanas, no violentas ni discriminadoras. Aceptar la intervencin del Espritu Santo ayer y hoy, en cualquier lugar y, en especial, en la congregacin, nos permite renovar nuestro pacto de fe. Este pacto tiene varios smbolos y el bautismo es uno de ellos. Se puede analizar cmo la preparacin para la prctica de los actos simblicos es una oportunidad para encarar nuestras vulnerabilidades y fortalezas, tanto en lo personal, como en lo familiar y congregacional. Tambin es la oportunidad de ser flexibles y pacientes en los altibajos, confiando que contamos con el apoyo del Espritu. Tambin descubrimos la importancia de crear un espacio de reflexin familiar y congregacional para analizar los desafos que cada miembro de nuestra familia nos plantea (segn la edad y el rol) para juntas y juntos encontrar alternativas para mejorar las relaciones entre los adultos, entre los nios y nias y entre los gneros: teniendo explcito que se trata de establecer vnculos de amor, sin que medie el temor al qu dirn3. Podramos vernos en la necesidad de hablar de tica contextual (como sinnimo de responsabilidad) y tica como normativa universal moralizante.
La raz de la idea de la responsabilidad se encuentra en la capacidad humana de escuchar y contestar o responder a otras personas ... La responsabilidad incluye tres momentos: hacia, para y por. El primer momento es la responsabilidad hacia algo o alguien. El segundo momento es la responsabilidad para hacer algo, como una tarea o un trabajo. El tercer momento es responsable por una consecuencia o resultado. Estos tres momentos convergen en uno solo, siempre estn presentes simultneamente. La responsabilidad siempre es contextual, porque se ejerce en medio de realidades concretas que limitan tanto los mbitos de la respuesta como la interpretacin de la respuesta misma. Al hablar de responsable hacia/responsable para/ responsable por/, se trata de grados de diferencia dentro de contextos y procesos cambiantes. ... Responsabilidad quiere decir la respuesta adecuada al contexto, la que cabe en dicha situacin, como dice Niebuhr, o la necesaria, segn Bonhoeffer (May 1998, 114-115).
Podramos asumir el significado que la palabra conciencia tena en la sociedad mediterrnea del primer siglo y decir que hoy los cnyuges y su congregacin de fe asumen el compromiso de formar grupo, los miembros y miembras son co-responsables del honor familiar y congregacional y los nios y nias son testimonio del proceso realizado. De esta manera, cnyuges, familia y congregacin se unen para el desarrollo pleno de sus miembros (adultos e infantes) mediante relaciones responsables.
4. Satans y el desierto (Mr 1.12-13) Despus de que fue bautizado, Dios lleva a Jess al desierto. Por qu, para qu?
El texto dice que mientras Satans le tienta, los ngeles y animales le servan. En el evangelio de Marcos este texto anuncia que en todos los momentos que Jess se enfrenta a Satans y a fuerzas satnicas, l vencer. Y que mientras l est en el proceso de afrontamiento, hay ngeles y animales que le estarn sirviendo.
Cmo eran las creencias acerca de Satans y las fuerzas del mal en aquella poca? Qu significado tienen estos versculos en el contexto del texto y de la comunidad a la que Marcos escribe?
Satans representa la oposicin a la voluntad de Dios, es lo que atenta o pone en peligro el plan de salvacin y es tambin lo que incita o motiva a los seres humanos a separarse del proyecto de Dios y lo que obstaculiza. Ese proceso satnico se presenta en la vida humana plena, tanto en los asuntos personales como en los sociales (cf. Jurez 1993 y Gonzlez Faus 1977). Ver de esta forma lo satnico, tiene dos implicaciones: el mal social y personal como problemas ajenos a la voluntad humana o la voluntad humana como oportunidad para resolver el mal personal y social. En el evangelio de Marcos se presentan ambas implicaciones.
En el texto que nos ocupa el contexto nos plantea que Jess vence a Satans, debido a la iniciativa personal de formar parte, por medio del bautizo, de la familia de Dios. Por tanto, nos permite pensar que los seres humanos podemos afrontar el mal (sea personal o social), cuando tomamos la iniciativa de vivir segn el plan de Dios. Y que al tomar esa decisin no estamos solos, sino que se contar con la compaa de ngeles y animales. Quines son los ngeles y qu rol juega la naturaleza en esa opcin? Los ngeles son seres enviados por Dios para dar buenas noticias. Por tanto, toda persona mensajera de buenas noticias es un ngel de Dios. En cuanto a la naturaleza, representada en los animales, podra implicar la armona ambiental o del entorno que se desarrolla a partir de la opcin de hacer la voluntad de Dios y ser hacedor y vocero de las buenas noticias de su reinado.
La relectura teraputica nos permite analizar en este texto la opcin de pertenecer, segn el contexto del texto, a la familia de la fe, la cual no solo requiere de iniciativa y voluntad humanas, sino que tambin requiere del apoyo divino. La vida est llena de desafos, no est marcada por contrastes como pueden ser el da y la noche, los amaneceres y los atardeceres, los colores blanco y negro. Ms bien, el texto nos plantea que la vida est llena de grises, al mismo tiempo que desafa, da recompensas o alicientes para seguir adelante. Por eso, los versculos 12 y 13 hablan de que Jess fue sometido a prueba, pero que en medio de las pruebas estaban los ngeles y los animales que le servan.
Llama la atencin que la representacin de los desafos de la vida sea como aspectos satnicos. En la religiosidad popular se cree en la intervencin de fuerzas no humanas que ayudan o perjudican el desarrollo vital de la familia y de las personas. Se habla de la buena o la mala suerte. Y para garantizarse la buena suerte, se buscan mediadores celestiales que ayuden en la comunicacin con Dios. Estos mediadores pueden ser familiares fallecidos o santos reconocidos por alguna Iglesia a los que se le ofrecen rezos, sacrificios y promesas. Cotejamos que en el caso de las iglesias protestantes, se tiene a Jess como el mediador predilecto y al Espritu Santo como el que nos ilumina para actuar. Tambin la oracin y la lectura bblica son mediadoras y stas se practican tanto en forma comunitaria (en los estudios bblicos, en los cultos) como en nuestra prctica diaria devocional.
El desierto, qu representa? No solo representa el lugar geogrfico real en el que Juan el Bautista se mova, sino que tambin simboliza un lugar teolgico. Algunos dicen (Mateos y Camacho 1994, 77) que simboliza el inicio del pueblo de Israel despus de haber sido liberado de Egipto, tambin podra representar el gheto cultural y religioso que representa Israel en la historia por su fe monotesta, pero tambin representa la exclusin social de los empobrecidos de Israel y la exclusin poltica y voluntaria asumida por Juan el Bautista y por Jess al inaugurar su ministerio en desafo por la exclusin poltica farisaica y romana. Es el desierto tambin lugar de prueba, de tentacin para Jess, frase que podra representar el resumen de la vida ministerial de Jess, incomprendido, rechazado, torturado y asesinado por su opcin teolgica frente a una sociedad injusta, sometida y esclavizada a los intereses religiosos y polticos farisaicos y romanos.
Para la Consejera, el desierto puede representar conflictos, sentimientos o problemas, tambin puede ser los momentos crticos que una persona, una familia o grupo pasa ante indecisiones o conflictos paralizantes. En las congregaciones, el desierto puede ejemplificar los momentos que se pasan cuando no se logra conformar grupo, en donde cada persona toma su propio camino y se siente estar en medio de relaciones anrquicas, sin voluntad ms que para la crtica destructiva y paralizante. Los momentos desrticos tambin permiten analizar las actitudes de cada miembro de la familia cuando se presenta un conflicto: algunos huyen de la confrontacin, otros insultan y culpabilizan, pero otros analizan los pro y los contra y aprenden de ellos. As, el desierto puede ser lugar de prueba, de tentacin e impotencia, que hacen recordar a Jess en aquellos momentos por los que l pas camino a la cruz y tambin momentos para la reflexin y el aprendizaje.
Los momentos desrticos son oportunidad para trabajar la pelea limpia y la pelea sucia que Brenson nos aporta (Brenson 1991). La pelea sucia crea un ambiente en que las personas o el grupo se sienten obligados a defenderse, cueste lo que cueste. El lenguaje que se usa comunica evaluacin, control, ambivalencia, superioridad, certeza absoluta. Las personas que la practican se dedican a intimar, presionar, chantajear, culpar, herir, agredir. En la pelea limpia en lugar de evaluar, la persona o grupo es espontneo, es autntico, no manipula, muestra empata (es capaz de ponerse en el zapato del otro), muestra igualdad en lugar de superioridad y provisionalismo en lugar de certeza absoluta. Busca el dilogo para la negociacin y solucin compartida, las personas se comprometen a discutir conductas o criterios del otro con el fin de encontrar el comn denominador, negociar cualquier diferencia. En la pelea limpia los actores se preocupan por aprender de lo sucedido (Brenson 1983, 83).
Malina nos recuerda que: la familia es la suprema institucin de intereses, el principio organizativo de la vida es la pertenencia. La identidad de la persona depende de su pertenencia y su aceptacin en la familia. Sin embargo, tal pertenencia y aceptacin dependen de la adhesin de una persona a las normas tradicionales de orden por las que se organizaban y se mantenan las familias mediterrneas. Y esas normas tradicionales de orden hundan sus races en cdigos complementarios que giraban en torno a los valores bsicos del honor y la vergenza (Malina 1995, 48).
Con base en este comentario, podramos decir que Satans representa la vergenza del pueblo judo. Marcos, muestra el enfrentamiento entre Jess y Satans inmediatamente despus de que Jess ha sido incluido en la familia de Dios y reconocido como hijo amado del Padre que viene a re-crear a su familia (humana) enfrentando a Satans, porque el honor de su familia (humano-divina) est en duda. De esta manera, se da paso a la vida pblica de Jess en su nuevo rol como Hijo Amado de Dios que anuncia la llegada del Reino: sanando, sacando demonios, predicando y confrontando.
Hoy, Satans puede representar las inconsistencias del ser humano, en cuanto a la permisividad y la limitacin, la oportunidad y la responsabilidad, los estmulos y las prdidas. Elementos que dan luz en el proceso de la evolucin psicosocial: equilibrio-desequilibrio, funcionalidad-disfuncionalidad. Los conflictos, las prdidas y los duelos, son oportunidades para desarrollar las capacidades para afrontar los desafos de la vida (resiliencia) y nos ayudan a comprender que vamos creciendo, madurando y adquiriendo mayores responsabilidades. Todos estos desafos se viven en el seno familiar y nos preparan para nuestra vida pblica. Forman parte del proceso de socializacin primaria y siempre estarn presentes mientras vivamos.
El sentido de pertenencia tambin hoy depende de la familia en primera instancia, que satisface las necesidades bsicas (biolgicas, emocionales, sociolgicas y espirituales) de las y los infantes. Estas necesidades al ser satisfechas se supone que le permitirn a los hijos e hijas desarrollar las potencialidades humanas para ser una persona sana, equilibrada, madura, auto-regulada o controlada. De esta manera, la familia brinda un espacio de colaboracin y de afecto mutuo de los y las integrantes, lo que les prepara para la vida en sociedad.
Sin embargo, la familia no es una institucin-isla. La familia se constituye mediante el proceso de intercambio con la sociedad y la cultura dominante, no solo con la intencin de dos personas (heterosexuales o no). Tampoco engendrar hijos e hijas es sinnimo de familia, es sinnimo de grupo, pero no de familia, pues sta requiere de un proceso de conciencia, de estar en conocimiento y en voluntad de amarse.
Las sociedades patriarcales enfatizan que los hombres y las mujeres se relacionen en desigualdad, en jerarqua, donde las mujeres estn inferiorizadas con relacin a los hombres y a los valores que se han calificado como varoniles. Esto ha generado que los hombres vean a las mujeres principalmente como objeto de uso y deshecho coital, donde los hijos son nicamente responsabilidad materna. Los varones en estas sociedades pueden perder el horizonte de ser cnyuges y padres.
Quizs hoy, necesitamos que las iglesias asuman el desafo de desestructurar la cultura patriarcal (desierto) y de acompaar a las familias, a los varones y a las mujeres, para re-crear los roles como cnyuges, padres e hijos, tomando como paradigma la decisin de Jess. Pues en la inauguracin de su ministerio, vemos que Jess, como humano, decide, dejar de hacer lo que estaba haciendo, potenciar su capacidad de reflexin y transformacin y ser parte de la familia de Dios. Para ello, toma la iniciativa de irse a bautizar por Juan y de estar en disposicin de afrontar los desafos (desiertos) que la vida y su opcin ministerial le depararan. Desafos que a la luz de este evangelio eran demonacos.
5. Provocando el dilogo (Mr 1.14-15) En este texto vemos a Jess caminando por las aldeas para anunciar (la palabra) las buenas nuevas. As como lleg desde Galilea para ser bautizado por Juan, regresa a Galilea, lugar fronterizo, abierto al mundo pagano. Simboliza la decisin de Jess de cuestionar el honor de la ciudad. Implica darle la espalda (como Juan) al centro de los movimientos polticos, intelectuales, religiosos, comerciales, etc., pero trabajando en la periferia de la misma (no ya entre el ro Jordn y el desierto, sino en las aldeas, entre las personas sin poder: campesinos, artesanos, pescadores.
El texto nos informa tambin que Jess empieza a proclamar la buena noticia despus de que Juan fue arrestado. Otro dato para pensar que Jess era seguidor de Juan! Si limitaron al profeta en su vida pblica, otro lo sustituye. Por qu limitan a Juan? Porque el mensaje de Juan implica la denuncia de hechos y porque cierto grupo (el que lo encarcela) est deshonrando y avergonzando al pueblo. A la vez, el pueblo, al no denunciar junto con Juan esos hechos, se hace cmplice (voluntario e involuntario). Lo que da como resultado relaciones interpersonales caracterizadas por la tensin entre la pureza/impureza y el honor/vergenza.
Galilea representa cualquier lugar de la periferia que implica optar por los excluidos y autoexcluyentes, generalmente pobres y empobrecidos, endemoniados o locos. Es decir, la opcin por la periferia anuncia de antemano la decisin de Jess de redistribuir la locura del sistema.
La locura del sistema est personalizada en los y las pobres, en las y los enfermos, en las y los endemoniados que son calificados por los sanos como los provocadores de la vergenza social y los responsables de las calamidades sociales (pecadores). Pero Jess con su opcin nos hace ver que la locura se da por la distancia y la falta de responsabilidad mutua entre los sanos y los enfermos. Porque los sanos son indiferentes a su prjimo loco y los locos, caen en un crculo vicioso de mantenerse locos porque creen que ese es el rol que les corresponde.
Se mantiene hoy la indiferencia entre los seres humanos? Siguen los pobres, enfermos y endemoniados siendo los depositarios de la locura del sistema? Hoy la distancia entre los seres humanos se ha profundizado. Las mujeres, los indgenas, los negros, los diferentemente capacitados, denuncian, mediante la lucha por sus derechos, la distancia que hay entre los seres humanos. Los nios y nias en la calle, mano de obra esclava, violentados y violados, asesinados y abusados por el sistema y sus miembros adultos denuncian da a da la distancia que hay entre los seres humanos. La responsabilidad amorosa se encuentra debilitada. No parece haber complacencia por los nacimientos.
Por ejemplo, en Amrica Latina, segn datos de la UNICEF, el 40% de la poblacin es menor de dieciocho aos y ms de noventa y cinco millones viven en condiciones de pobreza. Cerca de treinta millones de nios y nias se ven forzados a trabajar para su subsistencia. En el mundo, ciento treinta millones de nios, nias y adolescentes crecen sin asistir a la escuela y hay ciento cincuenta millones que desertan antes del cuarto grado (Visin Mundial, 2003). Los femicidios son cada vez ms comunes, en Costa Rica, por ejemplo ocurre un promedio de 24 por mes (Informe Estado de la Nacin, 1990-2003, 24).
Qu hacer? Cmo lograr transformaciones profundas en las relaciones humanas? Creemos que la alternativa est en la redistribucin de la locura, la recuperacin de la memoria histrica entre los locos y locas del sistema y en asumir las conductas responsablemente hacia, para y por, en el que cada ser humano (mujer y varn) estn conscientes de s y de su prximo, estableciendo la mutualidad como imperativo tico. El proceso para llegar a esto es lento, pues implica un trabajo de t a t pero tambin muestra que no estamos en un callejn sin salida, o en el fin de la historia; al contrario, estamos con el gran desafo de re-crearla para transformarla. El camino de ese proceso es el dilogo. En este sentido, la Consejera Pastoral recobra sentido hoy ms que nunca, pues es un proceso de dilogo que recrea las historias de vida con el fin de transformarlas hasta alcanzar el camino para la vida plena.
6. El crculo de amigos (Mr 1. 16-20)El recorrido por el lugar tambin facilita escoger las amistades afines a la vocacin, aunque la profesin (pescadores)de los amigos o amigas sea diferente a la suya, carpintero. Su vocacin: anunciar buenas nuevas mediante la denuncia de la calidad de las interacciones sociales.
Jess busca a sus amistades, en primer lugar con oficios comunes (pescadores) entre s. Estos trabajos exigen de parte del trabajador apertura al mundo conocido y al mundo por conocer, estar abiertos o vulnerables a los cambios. Estos primeros amigos se caracterizan por ser hermanos. Los dos primeros son pequeos pescadores, quizs independientes y no judos, los otros son hijos de un hebreo pescador que cuenta con jornaleros. Segn Mateos y Camacho (1994, 81) el primer grupo, de Simn y Andrs, son nombres de origen griego y Santiago y Juan son de origen hebreo. Cada pareja de hermanos representa un sector diferente de la sociedad galilea: en la primera pareja formada por Simn y Andrs, la relacin es de igualdad, no de subordinacin (hermanos), no se menciona patronmico y sus nombres son griegos, mostrando menor apego a la tradicin; es un grupo activo (echaban una red), de condicin humilde (pescadores sin barca propia). Los que forman la segunda pareja, Santiago y Juan, llevan nombres hebreos, indicando pertenecer a un sector ms conservador, en el que, adems hay relaciones de desigualdad: Santiago y Juan estn, por una parte, sometidos al padre, figura de autoridad y representante de la tradicin; por otra, gozan de una situacin privilegiada respecto a los asalariados sociedad jerrquica- (Mateos-Camacho 1994, 81).
Cuando hay amistad, se conoce muy bien de dnde vienen los amigos, qu hacen, a qu se dedican, quines son sus familiares, dnde se les puede encontrar. Son a la vez, personas dispuestas a abrirse a otras que pueden llegar a ser amistades tambin. Se puede llegar a formar un grupo de colegas, abierto, dispuesto a aceptar la entrada y salida de nuevos y viejos miembros. En el caso de los amigos de Jess, la necesidad de un cambio en su entorno y el llamado de Dios es la razn de su amistad y ms adelante de su liderazgo. Estos van construyendo juntos espacios para aprender, para servir, compartir y denunciar, pero todo liderado por Jess.
Bruce Malina dice que en aquella poca haba dos formas de adquirir el honor, mediante la familia en primer lugar, y en segundo lugar perteneciendo a un grupo. La cabeza del grupo es responsable del honor del grupo y, a la vez, lo simboliza. Los miembros, por su parte, deben lealtad, respeto y obediencia a la cabeza o lder. Jess conforma su grupo. Resulta interesante cmo, segn Marcos, los primeros llamados acudieron a Jess de manera inmediata, sin titubeos. Esta cualidad de inmediatez no era comn en aquella cultura, pues por lo general preferan confinarse en su familia (agrupacin natural). En las agrupaciones voluntarias o electivas, predomina la opinin pblica como prueba de honorabilidad. As, Jess, al conformar su grupo se est comprometiendo a ser su lder, a honrarlo y mantenerlo mediante el quehacer pblico. El honor adquirido es un honor buscado activamente y acumulado a menudo a expensas de iguales, en la lucha social de desafo y respuesta (Malina, 1995, 75).
Es la amistad el vnculo para la sanidad de la locura que produce el sistema? Por qu? La amistad supone la relacin entre iguales, supone la relacin tierna, respetuosa y solidaria en toda circunstancia, en las buenas y en las malas, supone tambin la fidelidad, la tolerancia, la comprensin y el apoyo. Tambin la claridad en las responsabilidades y derechos, de lo contrario las relaciones se convierten en un caos.
Quines son los iguales? En aquella poca los iguales eran los varones. Por eso la amistad es posible entre ellos, y las mujeres, qu? La amistad entre las mujeres y con las mujeres se ve opacada por la cultura patriarcal. Esta plantea que las mujeres son inferiores a los hombres, por tanto, la amistad entre hombres y mujeres no es posible mientras prevalezca esta cultura. Es decir, el camino para una verdadera amistad entre mujeres y varones requiere el cuestionamiento de esa cultura y la bsqueda de alternativas en las identidades, en especial de los varones, para que sean confiables.
Adems, la cultura patriarcal establece que la relacin entre las mujeres est mediatizada por el vnculo de fusin, es decir, las relaciones entre las mujeres tambin son jerarquizadas pero ya no por cuestiones de gnero, sino por el vnculo que se establece entre madre e hija, debido a los roles que las mujeres tienen en la cultura patriarcal. Al respecto dice Orbach:
Nuestros restringidos roles sociales tradicionales (la maternidad, la divisin del trabajo basada en el sexo) han desarrollado nuestra capacidad de establecer lazos de unin y de nutrir afectivamente a otros/as; pero al mismo tiempo, tambin han tenido un efecto mutilador, castrador, al restringir nuestra autonoma e individuacin (Orbach y Eichenbaum 1998, 221).
Podramos pensar que hoy da esta situacin es superada debido a la incursin de las mujeres en el mundo masculino, pero, lo que hoy sucede ms bien es que el conflicto histrico entre las relaciones entre los gneros y entre las mujeres se manifiesta en conflictividad en la amistad entre las mujeres, porque afloran sentimientos de competitividad, de envidia, de abandono y de traicin (Orbach y Eichenbaum 1998, 223). Orbach y Eichenbaun afirman que tenemos la necesidad de reconocer que necesitamos a las otras mujeres, y al mismo tiempo, necesitamos tambin que nuestra individualidad autnoma sea reconocida y aceptada. Y esto es algo que ahora podemos ofrecernos unas a otras (Orbach y Eichenbaum 1998, 224).
Fomentar la amistad es un camino muy importante para la transformacin que necesitamos en las relaciones humanas, pero no es un camino romntico como a veces se cree. Por un lado, la amistad entre mujeres y hombres implica cuestionar la cultura patriarcal y la masculinidad y feminidad que est presente en la identidad de cada uno, como piedras angulares para la relacin amistosa. Por otro lado, la amistad entre las mujeres implica estar atentas y abiertas a analizar los conflictos que se puedan presentar, debido a la imposicin involuntaria que cada una podra aportar al pretender que las otras sigan la propuesta personal, porque se las acepta, no como iguales, sino como hijas que deben seguir el consejo que ofrezco. Lo que exige desenmascarar este juego inconsciente. Tambin exige el apoyo mutuo para el desarrollo de la identidad y el respeto a la autonoma de cada cual. Ser capaces de ver a la otra y verse a s misma como persona distinta, diferenciada, segura en su vinculacin interdependiente una de la otra. Las mujeres ofrecen a las otras mujeres sentimientos de seguridad, entusiasmo, serenidad, calor afectivo, estmulo intelectual, alegra de vivir (Orbach y Eichenbaum, 1998, 225).
As, el crculo de amigos y amigas es el espacio ldico para entablar el dilogo que permitir transformar la cultura patriarcal, nuestras identidades patriarcales y nuestras relaciones humanas jerrquicas, segn el quehacer de Jess.
7. Taller de pecadores (Mr 1.21-27)Es lgico pensar que despus de que Jess form su grupo, buscara afirmar la identidad del grupo mediante el quehacer del mismo. Por eso, ir a la sinagoga era de esperar, porque deba darle un lugar en su sociedad segn su vocacin y qu mejor espacio para empezar que en la sinagoga y en sbado. All l ensea. Su intervencin asombra, porque no era conocido como maestro. Su intervencin muestra que hay otra forma de organizacin vital y otro grupo (el suyo) alternativo de enseanza, de sanidad, de convivencia y de reflexin comunitaria.
Vemos que lo que Jess ensea no es desconocido, pero la forma y la pedagoga con la que ensea, impacta. Esta nueva pedagoga tiene que ver con la re-interpretacin que hace Jess de las leyes de la pureza. Las reglas de pureza tratan por lo general de los lugares y tiempos que corresponden a cada cosa y a cada persona, de cada persona y de cada cosa situadas en el lugar y el tiempo que les pertenece (Malina 1995, 185). Seguir las reglas de la pureza implicaba prosperidad, mantenimiento de las relaciones adecuadas y armoniosas. Pero, qu suceda con las personas enfermas o locas? Las personas enfermas eran impuras. Mostraban su aparente incapacidad de seguir las reglas de la pureza. No eran personas exitosas. No estaban capacitadas para las relaciones sociales.
En la sinagoga haba un hombre poseso, entonces, qu hace ese hombre all?, por qu grita?, qu sentido tiene lo que dice? Lo que ocurre en la sinagoga es calificado como de milagro. Pero un milagro interesante, porque los milagros suponen la fe por parte del enfermo. Pero cuando se trata de exorcismos, los demonios no quieren ser sanados porque significa que son vencidos, desaparecen, mueren. El exorcismo puede resultar una arma de doble filo: liberacin para unos y muerte para otros.
En aquella cultura se crea que cuando alguien pasaba por una situacin difcil, deba buscar a personas de estatus social superior para que le pudieran aliviar su situacin
En aquella cultura se crea que cuando alguien pasaba por una situacin difcil, deba buscar a personas de estatus social superior para que le pudieran aliviar su situacin. Dentro de las personas de mayor estatus social no solo se contaban los humanos, sino tambin seres no humanos. Para lograr que las personas superiores colaboraran, el necesitado deba tener suficiente habilidad para manipular el poder de aquellos y usarlas para conseguir su cometido. Haba que buscar quin influenciara la mala suerte, en este caso, el desequilibrio vital. Es decir, haba que eliminar la influencia de los seres no humanos negativos para resolver el problema. Haba que realizar un exorcismo. Por tanto, se crea que el equilibrio del mundo dependa de la combinacin de fuerzas humanas y no humanas, percibida esta combinacin como fenmeno religioso (cf. Malina 1975, 136-139 y Piero 2001).
El hombre de nuestra historia estaba en la sinagoga, era ese el lugar correcto para encontrar la solucin a su problema. l grita. Ese grito dice cunto dominio tienen las fuerzas que lo tienen mal. Jess, como hijo amado de Dios es el mediador lgico para el proceso de liberacin. El contenido del grito plantea que las fuerzas no humanas que tienen al hombre posedo reconocen a Jess como intermediario para el equilibrio que busca aquel poseso. Reconocerlo significaba que Jess era un ser superior a ellas, al cual ellos deban someterse. Jess, a la luz de la estructura social, era uno de los seres (dioses, hijos de Dios o arcngeles) encargados de cumplir las rdenes de Dios. Esas rdenes de Dios, por lo que dicen las voces que salen del poseso, consistan en eliminar a los seres no humanos, superiores e inferiores, que desequilibraban la vida de las personas.
El dominio por parte de Jess de estos seres podra significar la transformacin de la estructura del mundo mediterrneo del primer siglo. Por eso, decimos que este texto, colocado como la primera sanidad que realiza Jess, segn el Evangelio de Marcos, representa la declaracin de la misin de Jess: reestructurar el mundo por medio de su fe. Esta reestructuracin, segn el texto, la realizara mediante cuatro acciones fundamentales:
La primera: Re-interpretando la ley. La sanidad es realizada en sbado, lo que significa que el sbado es para el ser humano y no el ser humano para el sbado. O sea, la ley debe estar al servicio del ser humano, para facilitarle la vida y la comunicacin con Dios, y no para dominarle y alienarle. Consecuencias: deshonor para los intrpretes de la ley (religiosos y polticos).
La segunda de las acciones fundamentales se refiere a las sanidades mediante milagros y exorcismos. Consecuencias: seales del Reino, Jess reconocido como taumaturgo.
La tercera son las enseanzas mediante parbolas y dichos de sabidura. Consecuencias: reconocido como maestro de maestros, rab.
La ltima accin fundamental de Jess fue la opcin preferencial por los locos del sistema (pobres, enfermos y discriminados) como sujetos del Reino. Consecuencia: crucifixin por temor a una revolucin social.
Este texto confirma de nuevo el encuadre o propsito del evangelio: mostrar que Jess es el Hijo de Dios (por adopcin) y que Dios se acerca al ser humano sin ms intervencin que otro humano. A la vez, tiene como propsito demostrar cul es el perfil del grupo de seguidores que Jess espera. Este poseso es el que inaugura la caminata de Jess, segn Marcos. Caminata que termina con el ciego Bartimeo, ciego que tambin grita, pero la diferencia es enorme (Chiquete 2004, 203).
Iglesia o sinagoga sirve como sinnimo de un taller de pecadores o lugar donde los pecadores son arreglados, compuestos o mejorados para no ser ms pecadores. All, los pecados tienen diferentes formas y tamaos, producen diferentes daos a las personas, pero todos son pecados. Quin es el mecnico del taller? Los que trabajan en el taller, en este caso Jess. Pero segn el evangelio de Marcos, no puede ser descubierto fcilmente. El enfermo o endemoniado tiene que descubrirlo poco a poco, segn la relacin (vnculo) que se establezca por el dilogo que entablen. Resulta muchas veces difcil creer que la iglesia o la sinagoga es el lugar donde se renen los vulnerables. La sociedad ha hecho creer que es todo lo contrario. Dentro estn los sanos y afuera estn los enfermos.
El taller tiene varias funciones: ensear, establecer normatividad de procedimientos, para eso hay que revisar lo que se ensea y mantenerlo vigente segn su aplicacin contextual, proceder a arreglar segn los procedimientos establecidos por las necesidades presentadas.
Por tanto, la sinagoga (ayer) o la iglesia (hoy) es ms que un taller, es una escuela, es un laboratorio, es ciencia. Cunto hay que re-estructurar hoy da en las iglesias? Parece que el horizonte se ha perdido, que las iglesias estn ms bien para mantener el estatus quo y no para transformarlo. La mayora no parece ser el taller donde se arregla, sino el taller donde se desecha, de ah que resulta importante volver a revisar la misin de las iglesias. Misin que es iluminada por las necesidades de las personas que llegan a la iglesia y no por los ideales que el liderazgo quiere plantear a esas personas. Se parte de la necesidad del otro, del prjimo y no al revs.
8. La casa (Mr 1.28-34) Una consecuencia de las acciones de Jess es la fama. La fama no permite descansar, sino que desafa a reordenar los espacios y los roles. Se necesita tiempo para servir y tiempo para descansar, recuperarse y recrearse. Para todo esto es necesario una casa.
Despus de liberar al poseso, Jess se va a la casa de Simn y Andrs, junto con Santiago y Juan. Pero, qu pas? No pueden comer y descansar. Result que se encontraron con que haba una mujer enferma. Esa mujer es la suegra de Simn. Surge la pregunta, dnde estaba la esposa de Simn? Tendra Andrs esposa? Una posible respuesta a estas interrogantes podran ser: las mujeres deban pasar mucha parte de su tiempo purificndose. Se deban purificar todos los meses debido a su menstruacin y si haban dado a luz, tambin deban estar apartadas siete o cuarenta das debido a su flujo de sangre. Cualquiera de estas dos circunstancias, exiga a las mujeres estar apartadas