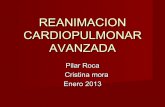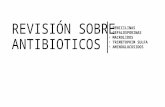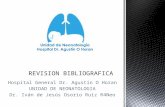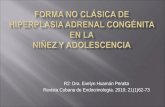Ley Sobre Efecto a Revision de Concesiones
-
Upload
brauliomalave -
Category
Documents
-
view
28 -
download
1
Transcript of Ley Sobre Efecto a Revision de Concesiones

LEY SOBRE EFECTO A REVISION EN LAS CONCESIONES DE
HIDROCARBUROS (1.971)
El 2 de noviembre de 2001 el Presidente actual de la República, dictó el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la vocación de disciplinar todos los hidrocarburos, con la sola excepción de los hidrocarburos gaseosos que quedaron excluidos del ámbito de aplicación de dicha Ley, quedando regulados por la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, salvo lo que concierne a los hidrocarburos gaseosos asociados que deben entenderse regulados por aquella, en razón de lo preceptuado en los artículos 2 y 24 de esta última, en concordancia con los artículos 2 y 27 de su Reglamento.
Estando justificado ello, en la Ley que autorizó al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de Ley en las materias que se le delegan, autorizándolo a tal efecto para dictar las medidas necesarias para unificar y ordenar el régimen legal de hidrocarburos, así como lo que concierne al aprovechamiento eficiente de los mismos como materia prima para su industrialización y exportación, estableciéndose que la nueva legislación en hidrocarburos sería integral, en el sentido de que regularía a los hidrocarburos en su totalidad.
Así, la Ley Orgánica de Hidrocarburos estableció en su disposición derogatoria única que se derogaba la «(…) Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, reformada parcialmente por las Leyes de Reforma Parcial de Hidrocarburos del 10 de agosto de 1955 y la del 29 de agosto de 1967; la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos del 6 de agosto de 1971; la Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos del 22 de junio de 1973; la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos del 29 de agosto de 1975; la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores del 11 de septiembre de 1998; y cualesquiera otras disposiciones legales que colidan con las presente Decreto Ley (…)».
Implicando tal derogatoria, lo concerniente a la reserva general que sobre el mercado de hidrocarburos había sido declarada en la prenombrada Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, por lo que como bien expresa HERNÁNDEZ G., cualquier reserva sobre actividades vinculadas con esta materia, debe contenerse expresamente en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de allí que con sumo tino se asevere que haya habido una reducción de la Reserva en ese ámbito.
Así la prenombrada Ley, en desarrollo del artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reservó al Estado en su artículo 9 las llamadas actividades primarias, las cuales junto con las actividades industriales y comerciales, vienen a ser los tres grandes grupos de actividades, normados en

ese Texto Normativo, aunado a lo cual se establece en el artículo 303 eiusdem, la propiedad pública de Petróleos de Venezuela, S.A., señalando a tal efecto que el Estado conservará la totalidad de sus acciones o del ente creado para el manejo de la industria petrolera.
Sin embargo, no se contiene estructuradamente ni en esa Ley, ni en otro texto normativo un catálogo de los derechos y los deberes de los usuarios y los consumidores en este ámbito, así pues, es importante expresar que en el marco de los hidrocarburos nos encontramos con ambos destinatarios finales, los cuales se distinguen en razón de las actividades que en ese ámbito se catalogan como servicio público, estas son las actividades contenidas en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, referidas al suministro, almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos derivados de los hidrocarburos. En tal sentido, en el acápite que sigue, revisaremos las disposiciones contenidas en la prenombrada Ley, así como en otros textos normativos de rango sublegal, para que, previo a abordar lo que concierne al tema de los derechos y deberes, determinemos tales categorías de destinatarios finales, así como otros aspectos.
LA NACIONALIZACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA
En 1.914 el pozo Zumaque descubre el campo Mene Grande en la costa oriental del lago de Maracaibo y su petróleo abre para Venezuela los mercados energéticos mundiales. Surgió de allí una gestión que, con recursos financieros, tecnológicos y gerenciales provistos y manejados por empresas petroleras foráneas, llegó a extenderse por todas las cuencas sedimentarlas del país y dio significativas proporciones internacionales a la explotación de los recursos petrolíferos venezolanos. La creación por el Estado de la Corporación Venezolana del Petróleo en 1.960 y la participación directa del capital privado nacional en esa explotación a partir de 1.969 con Petrolera Mito Juan, Talon Petroleum y Petrolera Las Mercedes, no lograron modificar el carácter predominantemente concesionario y foráneo de la industria del petróleo venezolano, ni aminorar sus efectos extranjerizantes
En las seis décadas que separan el descubrimiento de aquel primer campo petrolero gigante y la terminación por ley del régimen concesionario de hidrocarburos el 31 de diciembre de 1.975, el petróleo participó en la vida venezolana como el elemento más dinámico, determinante y decisivo de la transformación política, económica y social experimentada por Venezuela. De un país de economía atrasada, producto de una explotación rudimentaria del campo, con renglones agrícolas responsables de una escasa generación de divisas y con una población mayoritariamente rural / analfabeta, regida por gobiernos dictatoriales caudillescos, pasamos a ser otro país, de mentalidad minera, con una economía dependiente de la explotación del petróleo, una producción

agropecuaria insuficiente para atender la demanda doméstica y una población dominantemente urbana / indisciplinada, regida por gobiernos partidistas elegidos por el voto popular.
El Petróleo Propiedad de la Nación:
La Ley de Hidrocarburos del 13 de Marzo de 1.943, se declaró de utilidad pública y sujeto a las disposiciones en ella establecidas, todo lo relativo a la explotación del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto, gas natural, y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, cualquiera que sea su origen o colocación; a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento de las sustancias explotadas y a las obras que su manejo requiera. Esta Ley introdujo las siguientes innovaciones:
Fijó la regalía petrolera en 16,2/3%. Precisó la duración de las concesiones. Estableció la obligación para el concesionario de refinar en Venezuela un
volumen de petróleo equivalente al 10% como mínimo de su producción total.
Unificó la carga impositiva de los concesionarios. Obligó a las compañías petroleras al pago de impuesto de carácter general. Sometió a las empresas petroleras al pago del impuesto sobre la renta. Unificó la legislación en cuanto al otorgamiento de concesiones. Determinó los tipos de concesiones y sus características.
Ley de la Nacionalización:
El 29 de agosto de 1.975 el Presidente Carlos Andrés Pérez puso el «ejecútese» a la Ley que reserva al Estado venezolano la industria y el comercio de los hidrocarburos, con lo cual quedó nacionalizada la industria petrolera. Veinte años después, el gobierno aplicó la política de apertura petrolera Sin embargo, no fue hasta el 1º de Enero de 1.976 que entró en vigencia la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera.
El 1 de enero de 1.976 las propiedades, plantas y equipos de las compañías concesionarios extranjeras, así como los modestos activos de las concesionarios venezolanas, pasaron a ser pertenencia del Estado, y es la República de Venezuela la que, desde ese momento y mediante un grupo de empresas de su propiedad, planifica, resuelve, financia, ejecuta y controla todas y cada una de las actividades propias de la industria petrolera.
Esta modalidad, que se entendía inspirada en el propósito de optimizar los términos del beneficio nacional, ha debido traer consigo cambios importantes, tanto del estamento político como de los organismos económicos y sociales del país. Pero tal cosa no ha ocurrido, a pesar de la inyección de 274 mil 200 millones US dólares que Petróleos de Venezuela ha proporcionado a la economía del país en los últimos 21 años (1976-1996, ambos incluidos). De ese monto, 175 mil 600

millones US dólares han terminado en el fisco nacional como impuestos petroleros; es decir, el equivalente al 60% de los ingresos por ventas de la industria en el mismo lapso.
Con el petróleo explotado por el Estado venezolano hemos debido avanzar en el desarrollo integral y armónico de Venezuela, en esa obra transformadora de: 1. Modernización política e institucional; 2. Crecimiento económico diversificado, pero selectivo; 3. Mejoramiento social con elevación de la calidad de vida; 4. Esplendor moral; 5. Vigencia plena del Estado de derecho, y 6. Preservación del medio ambiente.
Pareciera que hasta tanto el país no alcance un grado superior de desarrollo integral y armónico, el petróleo continuará siendo "el rabo que mueve al perro", como lo ilustra la frase norteamericana con tanta claridad, por varias razones:
Con la estatización petrolera cambiamos la propiedad de la planta productiva, la cabeza formuladora de objetivos a largo plazo y de estrategias para lograrlos, y la fuente de las decisiones fundamentales, pero no es menos cierto que queda en pie el grado de dependencia que tiene la economía venezolana con respecto a las exportaciones de petróleo crudo y productos refinados.
Tampoco se vislumbra en el país, en un horizonte de 20 años, algún renglón capaz de desplazar al petróleo como generador de divisas, ingresos fiscales y otros recursos en los montos y frecuencia que demanda el financiamiento del desarrollo venezolano.
Se ha modernizado y expandido la planta industrial del petróleo, pero no han cambiado ni la mentalidad rentista del estamento político ni la actitud paternalista del Estado.
Ha ocurrido un redimensionamiento de la industria del petróleo venezolano, liderada por Petróleos de Venezuela al punto de que ahora, se cuenta entre las potencias petroleras de primer orden a escala mundial, pero no se avanza paralelamente en el desenvolvimiento del país, por lo menos en proporción con los recursos que el petróleo ha puesto a la disposición de la economía en su conjunto y del Estado en particular.
Decreto con Fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos:
En el año 2.001, el Ejecutivo Nacional emitió este decreto, según el cual:
El Estado se reserva las actividades de exploración en la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, la extracción de éstos, su recolección, transporte y almacenamiento inicial, las refinerías de su propiedad o de sus empresas, así como las ampliaciones y mejoras de las mismas.

El Estado podrá realizar esas actividades reservadas en forma directa, o por medio de empresas de su exclusiva propiedad, o a través de empresas mixtas en las cuales posea una participación del capital social superior al 50%.
El ingreso neto que genere la actividad petrolera deberá propender a financiar la inversión productiva real, de manera que se logre la vinculación del petróleo con la economía nacional.
Se le otorga al Ministerio de Energía y Minas, competencia en cuanto a la administración de los hidrocarburos, así como se le confiere el derecho y la obligación de realizar, planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar todas las actividades que con dichas sustancias se realicen.
Se consagra la participación del capital privado mediante la posibilidad de integrarse en la constitución de empresas mixtas para la realización de actividades primarias, industriales y comerciales relacionadas con los hidrocarburos.
LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE PETRÓLEO Y LA OPEP
Fue el presidente Rafael Caldera quien señaló que la nacionalización del
petróleo tuvo para Venezuela un valor existencial. Desde la consolidación del
sistema de concesiones durante la época gomecista, como ha escrito Manuel R.
Egaña, se comenzó la lucha por aumentar los ingresos fiscales de la explotación
de hidrocarburos, y luego por adquirir e incrementar el control del Estado sobre el
funcionamiento de la industria.
La noción de que "las empresas transnacionales no tenían interés alguno
en atender, ni mucho menos prever, el desarrollo de la nación venezolana, y que
su interés consistía en obtener el mayor beneficio posible de sus explotaciones de
hidrocarburos", fue, desde el amanecer político del siglo XX venezolano, en 1936,
el motor que impulsó el historial de la nacionalización petrolera que culminó en el
primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
La marcha nacionalista por el dominio soberano de la industria petrolera
tuvo hitos centrales y sucesivos en la Ley de Hidrocarburos de 1943, que unificó el
régimen concesionario, estableció un plazo de 40 años para su vigencia, y dio al
Ejecutivo amplias facultades de inspección y regulación. El llamado "tercer pilar"
de la política petrolera venezolana, además de la Ley del Trabajo de 1936,
promulgada por López Contreras, y la pionera Ley de Impuesto sobre la Renta de
1942, de Medina Angarita.
Luego en 1948, una reforma a la ley tributaria institucionalizó el "fifty-fifty", o
el compartimiento de por mitad, entre el Estado y las concesionarias, de los

beneficios obtenidos por éstas. Un avance notable para entonces. Participación
nacional que fue aumentado a 60% en 1957 y a 80% para antes de la
nacionalización.
Y es en 1960 se funda la OPEP con el patrocinio de Venezuela, que ya
había formalizado contactos con países petroleros del Medio Oriente en 1949, y
que fueron vitales para la labor que posteriormente desplegaría Juan Pablo Pérez
Alfonzo, ministro de Minas e Hidrocarburos de Rómulo Betancourt. También en
1960 se creó la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).
El aumento de los impuestos decretado por Sanabria colocó a Venezuela por delante de todos los países en materia de ganancias para el Estado a través de la renta petrolera. En efecto, en Venezuela el Estado obtuvo 65 % de las ganancias, mientras que en el medio Oriente prevaleció la fórmula 50-50 (fifty-fifty). Esta situación no era sostenible para Venezuela a menos de que los otros estados exportadores de petróleo aumentaran sus impuestos. Por tal motivo, Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Minas e Hidrocarburos del recién electo gobierno de Betancourt, viajó con una comisión al Medio Oriente.
Los estados miembros de la OPEP tomaron medidas para garantizar que sus ganancias no disminuyeran, lo que sólo fue posible aplicando más impuestos a las compañías petroleras. La primera medida fue considerar la regalía como algo distinto de los impuestos, tal como lo había logrado Venezuela con el decreto Sanabria. La regalía debía considerarse parte del costo de producción mientras que la ganancia que restaba debía repartirse en partes iguales entre los estados y las compañías. En el Medio Oriente esta medida fue rechazada por las empresas. Sólo la aceptaron en 1963, aunque bajo ciertas condiciones: estuvieron de acuerdo en pagar 50 % de impuesto sobre la renta, pero no 20 % de regalía como lo exigía la OPEP, sino 12,5 como lo habían hecho hasta entonces.
La segunda medida importante fue la creación de los llamados «precios de referencia fiscal», que era más que el establecimiento de unos precios ficticios, independientes de los precios a los que realmente se vendía el petróleo, cuyo antecedente eran los «precios de cotización» utilizados por las empresas en el Medio Oriente. La importancia de los precios de referencia fiscal radicaba en que la OPEP obligó a considerarlos como la base para calcular los impuestos y las regalías. Si el precio en el mercado bajaba, las compañías pagaban impuestos sobre un precio ficticio fijado con anterioridad, superior al del mercado. Esto trajo como resultado que en la década de 1960, a pesar de que los precios cayeron, los estados aumentaron sus ganancias, mientras las empresas disminuyeron las suyas.
El gobierno venezolano insistió infructuosamente en que la OPEP controlara la producción. Esto no fue posible ya que a excepción de Venezuela, el resto de los países eran jurídica y políticamente débiles frente a las compañías

que no aceptaban cuotas de producción. Como resultado, la competencia entre las empresas estimuló la caída de los precios en la década de 1960. Además, Venezuela había estado produciendo durante cuarenta años y sus yacimientos estaban maduros, mientras que los del Medio Oriente eran jóvenes y se podían obtener más ingresos mediante el aumento de la producción incluso cuando los precios disminuyeran. Sin embargo, el gobierno tomó sus propias medidas para regular la producción y así controlar los precios. En 1959 creó la Comisión Coordinadora para la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos (CCCCH) que, entre otras medidas, prohibió el envío de gran cantidad de embarques de petróleo vendidos a bajos precios. Pérez Alfonso creyó que una política de conservación haría más valioso al petróleo en una época en que la demanda crecía y en la que no se descubrían nuevos yacimientos fuera de los países de la OPEP.
De igual manera, en 1960 se creó la Corporación Venezolana del Petróleo CVP, cuyas facultades fueron establecidas con más detalles en una reforma a la Ley de Hidrocarburos realizada en 1967. Antes, en 1964, se le asignó a la CVP, mediante decreto, la tercera parte del mercado nacional de productos derivados.
En la «Declaración sobre Política Petrolera en los Países miembros» de 1968, la OPEP afirmó que los Estados miembros debían participar en las empresas productoras con un mínimo de 20 % de su capital. En 1971 una ley reservó al Estado la industria del gas natural y encomendó su gestión a la CVP. En 1972 se estableció un fondo para la investigación y la formación técnica en hidrocarburos y, en 1974, se creó el instituto de investigaciones Petroleras y Petroquímicas.
Durante la década de 1970, Venezuela abanderó la lucha de la OPEP por obtener más ingresos para sus Estados miembros. En 1966 Venezuela aumentó el impuesto sobre la renta de 47,5 a 52% e introdujo los precios de referencia fiscal. En su declaración de 1968, la OPEP dispuso que los precios de referencia fiscal debían ser fijados por los gobiernos (en los países del medio Oriente eran producto de negociaciones entre los gobiernos y las empresas). Estableció también que las disputas entre las compañías y los gobiernos se resolvieran en los tribunales de las naciones donde operaran las compañías y no en sus países de origen o en tribunales internacionales, tal como sucedía en muchos lugares.
En 1970 la OPEP declaró que el impuesto sobre la renta debía ser de un mínimo de 55%. Casi inmediatamente, Venezuela lo fijó en 60 y dispuso que el gobierno determinara unilateralmente los precios de referencia fiscal. Gracias a esta medida, el petróleo venezolano aumentó, en promedio, de 1,84 dólares en 1970, a 3,71 dólares en 1973.