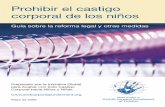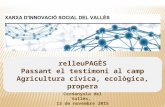Libro PAges
-
Upload
carmenmoracosta -
Category
Documents
-
view
84 -
download
35
description
Transcript of Libro PAges
-
Una mirada al pasado yun proyecto de futuroInvestigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
Joan Pags y Antoni Santisteban (eds.)
Asociacin Universitaria de Profesorado de Didctica de las Ciencias Sociales
______________________________________________________________________
volumen 1
-
Una mirada al pasado yun proyecto de futuroInvestigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
-
Una mirada al pasado yun proyecto de futuroInvestigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
Joan Pags i BlanchAntoni Santisteban Fernndez(Edicin)
Volumen 1
-
El contenido de este libro no podr ser reproducido,ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Universitat Autnoma de Barcelona, 2013Servei de Publicacions
Asociacin Universitaria de Profesoradode Didctica de las Ciencias Sociales
EditoresJoan Pags i BlanchAntoni Santisteban Fernndez
Maquetacin, cubierta y diseoMarta Canal i Cards
Imagen de la portada (adaptada)Globo De lIsleLicencia creative commons (BY-SA):Minnesota Historical Society
Impreso en EspaaISBN de la obra completa: 978-84-490-4418-2ISBN de este volumen: 978-84-490-4419-9Depsito legal: B-8305-2014
-
5NDICE
PRESENTACIN
El currculo y la innovacin en la enseanza de las Ciencias Sociales, de la Geografa, de la Historia y de la educacin para la ciudadana
13 IntroduccinJoan Pags y Antoni Santisteban
17Una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las Ciencias SocialesJoan Pags y Antoni Santisteban
43 What Can History And The Social Sciences Contribute To Civic Education?Linda S. Levstik
53El currculo y la innovacin en la enseanza de las Ciencias Sociales, de la Geografa, de la Historia y de la educacin para la ciudadana.Miguel A. Jara y Agns Boixader
79 Un siglo de cambios en los social studies.A. Ernesto Gmez Rodrguez
89Didctica de las Ciencias Sociales en el protectorado de Puerto Rico: His-toria y futuro.Javier Carrin Guzmn
99Una mirada crtica a la relacin currculo-sociedad. Aportes para la forma-cin ciudadana.Liliana Margarita Del Basto Sabogal y Mara Cristina Ovalle Almanza
107Una propuesta didctica en el entorno urbano para la formacin en valo-res sociales en Educacin Infantil.Juan Sevilla lvarez
119Ciudadana participativa y trabajo en torno a problemas sociales y am-bientales.Francisco F. Garca Prez
-
6127Las Ciencias Sociales: claves para comprender y construir la sociedad en el tiempo.Vctor Grau Ferrer
137La educacin en valores sociales y el trabajo solidario: una propuesta de intervencin didctica en la formacin del grado de Educacin PrimariaM Olga Macas Muoz
145Ciencias sociales en Educacin Infantil: el aprendizaje dialgico como pro-puesta educativa.Ana Cndida Dlera Garca y M Victoria Rossell Jimnez
157Educacin intercultural, una apuesta, para nuevas ciudadanas desde la primera infancia en Colombia.Cecilia Luca Escobar Vekeman y Lina Mara Martnez Arias
165
La importancia de la creatividad para la enseanza de las Ciencias Socia-les en Educacin Infantil.Jos Antonio Lpez Fernndez, Mara Isabel Martnez Belando y Rosa Nicols Alemn
175Los contenidos geogrficos y sociales en el aula infantil como respuesta a la interculturalidad. Rebeca Westerveld Fernndez y Vernica Villaescusa Moya
185Los valores cooperativos en la Educacin Primaria. Equidad y responsabi-lidad en la participacin: una propuesta didctica. Antoni Gavald y Josep Maria Pons
193La incorporacin del eje de formacin ciudadana en el currculum de la educacin general bsica en Chile. Percepcin de los profesores.Carlos Muoz Labraa y Gabriela Vasquez Leyton
201Formulaciones de la competencia social y ciudadana en las propuestas curriculares de Educacin Primaria.Lidia Rico Cano y Carmen R. Garca Ruiz
209
Las tareas y las competencias bsicas en la enseanza de conocimiento del medio social y cultural en Educacin Primaria.Francisco Javier Trigueros Cano, Rosario Corbaln Guilln y Francisca Arrniz Cano
217
De la hominizacin a la humanizacin: qu nos hace humanos? Un pro-grama alternativo de Ciencias Sociales para la ESO.Carles Anguera Cerarols, Dolors Bosch Mestres, Roser Canals Cabau, Carles Garca Ruiz, Neus Gonzlez Monfort
227
Anlisi del currculum de cincies socials i educaci per a la ciutadania en lensenyana secundria obligatria com a eina per a ls crtic i participa-tiu de la professi docent. Ilaria Bellatti y Isidora Sez-Rosenkranz
239La cultura poltica del alumnado de educacin secundaria. Una primera aproximacin.Alejandro Egea Vivancos y Laura Arias Ferrer
249La causalidad histrica en estudiantes de un colegio de bachilleres en Mxico.Yanet Jurado Jurado
-
7257 Ciencias sociales y gamificacin, una pareja con futuro?Mara Cristina Gmez
263Educacin para un pueblo en resistencia. La didctica de la Historia en las escuelas zapatistas (Chiapas, Mxico).Francisco Javier Dosil Mancilla y Mara de Jess Guzmn Sereno
271El trabajo cooperativo e interactivo como instrumento de mejora del aprendizaje de la Historia en la ESO.Montserrat Yuste Munt y Montserrat Oller Freixa
279
Currculo e innovacin en la enseanza de la Historia.El tratamiento di-dctico de la Historia de Iberoamrica y la construccin de identidades culturales en los currcula y libros de texto de Ciencias Sociales espaoles, mexicanos y chilenos de Educacin Primaria. Delfn Ortega Snchez y Pilar Blanco Lozano
289
Bases curriculares para la configuracin de identidades colectivas en el aula de Historia de educacin secundaria obligatoria. Horizontes para la formacin de una ciudadana europea.Delfn Ortega Snchez y Carlos Prez Gonzlez
297Los sujetos en la enseanza de la Historia: aproximaciones desde el para-digma sociocultural para la elaboracin de un recurso didctico.Emma Delfina Rivas Servn
305An son invisibles las mujeres? Anlisis de la presencia de la Historia de las mujeres en los libros texto de secundaria chilenos.Jess Marolla Gajardo
315 Profe pnganle lencera a la Historia!Marcela Gonzlez Colino
323 Enseanza de la Geografa: desde contextos locales para retos globales.Yuly Maritza Barreto Mantilla y Andrea Rodrguez Achury
331Materiales curriculares para la innovacin de la enseanza de la Geogra-fa y la profesionalizacin del profesorado.Viviana Zenobi
339Escuela y educacin para la ciudadana: propuestas organizativas y di-dcticas.Mara Puig Guitrrez
347
Los desafos en la enseanza de las nuevas ciudadanas polticas en Co-lombia. De los catecismos cvicos-polticos y las competencias ciudadanas a la ciudadana crtica de los movimientos sociales.Oscar Torres Lpez
355 Aprendiendo con menores en riesgo de exclusin.Benito Campo Pais y Xos M. Souto Gonzlez
363
La formacin de la ciudadana mediante la enseanza de la democracia como espacio para la partcipacin en la escuela y en el aula. El caso de Mxico.Mara Elena Mora Oropeza y Jess Estepa Gimnez
-
8371Estrategias didcticas para una enseanza competencial de las Ciencias Sociales en la educacin obligatoria.Roser Canals Cabau
381La estructura urbana: anlisis del transporte pblico en la ciudad de Lo-groo a travs de la plataforma IDERioja en educacin secundaria.Teresa Garca Santa Mara y Nuria Pascual Bellido
391La pauta de observacin: redescubrir una herramienta para trabajar la competencia cultural y artstica.Enrique Gudn de la Lama
401Buscando el consenso. Perspectivas de un conflicto blico desde el punto de vista del alumnado de 6 de primaria: la Guerra Civil Espaola.Santiago Jan Milla y Cristina Cobo Hervs
411 Las tac en la enseanza de las Ciencias Sociales, la Geografa y la Historia.J. Miquel Albert Tarragona
419 El alumnado, internet y las clases de Historia.Igor Barrenetxea Maran
429El uso de los videojuegos en la formacin inicial del profesorado de Edu-cacin Infantil para la enseanza de las Ciencias Sociales.Jos Mara Cuenca Lpez, Myriam J. Martn Cceres y Jess Estepa Gimnez
439 Qr-learning: innovar en Historia del arte.Juan Ramn Moreno Vera y Mara Isabel Vera Muoz
449La enseanza de la Guerra Civil en bachillerato. Una experiencia educati-va apoyada en el uso de las tic.Raimundo A. Rodrguez Prez y Carlos Gmez Prez
457Materiales didcticos online de los museos de Mlaga. Interpretacin de los resultados.Carmen Serrano Moral
465La enseanza de la Geografa con las netbooks: un nuevo desafo para la didctica.Viviana Zenobi
473Els camps daprenentatge. Una propuesta educativa vinculada a la innova-cin educativa en Catalunya. Historia y futuro.Antoni Bardavio Novi y Snia Ma Orozco
481
Las salidas de campo: una estrategia dinamizadora para la enseanza y el aprendizaje comprensivo de las Ciencias Sociales.Julin David Castro Castillo, Jos Mauricio Orrego Villegas y Roco del Pilar Posada Lpez
487La salida didctica como actividad complementaria para el aprendizaje de las Ciencias Sociales en Educacin Primaria.Cristina Lpez Moreno y Eulalia Snchez Ballester
497El cementerio de Temuco en la primera mitad del siglo XX: un ejercicio para ensear Historia regional.Elisabeth Montanares Vargas
-
9La investigacin de los problemas de la enseanza y el aprendizaje de las discipli-nas sociales en contextos escolares (desde la Educacin Infantil al bachillerato)
Parte I
563Rflexions sur la recherche en didactique de lhistoire, la gographie et lducation la citoyennetNicole Tutiaux-Guillon
577
La investigacin de los problemas en la enseanza y el aprendizaje de las disciplinas sociales en contextos escolares. La construccin de un colec-tivo de docentes e investigadores en didctica de las Ciencias Sociales.Carmen R. Garca Ruiz y Ivo Mattozzi
597La didctica de las Ciencias Sociales en Colombia: planteamientos teri-cos y estado de cuestin de la investigacin.Gustavo A. Gonzlez Valencia y Carlos Hernando Valencia Calvo
605 Las Ciencias Sociales escolares en Colombia 1984-2010.Nubia Astrid Snchez Vsquez
613Una dcada clave en la investigacin sobre la enseanza de la Historia en Mxico: 20002010.Paulina Latap Escalante
625
Investigacin y evaluacin del pensamiento histrico en la enseanza de las Ciencias Sociales.Cosme J. Gmez Carrasco, Raimundo A. Rodrguez Prez y Sebastin Molina Puche
507 La literatura como recurso didctico para comprender la ciencia.Oscar Blanco Meja
515
Uso del texto escolar como mecanismo para vencer las brechas sociales en la educacin latinoamericana: contenidos, formacin docente y eva-luacin.Mario Fernando Hurtado Beltrn
523
Fuentes histricas: ejemplo de transposicin didctica en formacin ini-cial de profesores.Daniel Llancavil Llancavil, Elisabeth Montanares Vargas y Guillermo Mac Do-nald
533La importancia de las fuentes flmicas para el aprendizaje de la Historia contempornea en educacin secundaria y bachillerato.Sara Prades Plaza
541El medio entra en el aula: estrategias y experiencias innovadoras en el contexto socionatural para la consecucin del mximo competencial.Jos R. Pedraza Serrano
553
El aporte de las prcticas acadmicas en la educacin superior, a la edu-cacin para la ciudadana.Sandra Patricia Duque Quintero, Marta Lucia Quintero Quintero y Derfrey An-tonio Duque
-
10
635 Investigar en didctica de la Historia: reflexiones sobre el oficio.Graciela Funes
643
Criterios para la investigacin comparada en didctica de la Geografa. Aportes desde un estudio en Sao Paulo y Medelln.Alejandro Pimienta, Raquel Pulgarn Silva, Sonia Mara Vanzella Castellar y Alberto Len Gutirrez Tamayo
651Historia de la presencia de los valores en la educacin bsica entre 1993-2013.Mara Elena Valadez Aguilar
659Education for the future: estado de la cuestin de la investigacin y de la innovacin desde la enseanza de las Ciencias Sociales.Antoni Santisteban Fernndez y Carles Anguera Cerarols
669El pensamiento social en la educacin bsica primaria.Martha Cecilia Gutirrez Giraldo, Orfa Elcida Buitargo Jerez, Diana Marcela Arana Hernndez
679Las Ciencias Sociales en Educacin Primaria: un rea instrumental para desarrollar aprendizajes bsicos.ngeles Carpe Nicols y Pedro Miralles Martnez
689Del maestro o maestra a las prcticas docentes y de las prcticas docen-tes a los alumnos.Laura Milln y Edda Sant
699Ciudadanos? Reflexiones de un grupo de jvenes ingleses sobre sus identidades ciudadanas.Ian Davies y Edda Sant
709 El tratamiento del relato histrico en las aulas de secundaria.Ferran Grau Verge
719La educacin ciudadana de los jvenes en Espaa. Un ejemplo de inves-tigacin cualitativa.Elisa Navarro Medina y Nicols de Alba Fernndez
727 Y sometieron a los pueblos indios que haba all. Competencia narrati-va de estudiantes de bachillerato sobre la Historia de los Estados Unidos. Santiago Prego Gonzalez y Xos Armas Castro
735Los recursos en la enseanza de Geografa en Educacin Primaria y su relacin con las competencias bsicas.Francisco Javier Trigueros Cano y Mara Martnez Navarro
745Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento social para la preven-cin del embarazo en los adolescentes.Luz Elena Vargas Londoo
755Son las TIC un elemento innovador en el aula de Ciencias Sociales? Opi-nin del alumnado.M Isabel Vera Muoz, Francisco Seva Caizares y M Carmen Soriano Lpez
-
13
introduccin
El libro que tienes en tus manos Una mirada al pasado, un proyecto de futuro. Investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales es el resultado del trabajo de muchos compaeros y compaeras desde hace unos treinta aos, desde los inicios de la presencia de la Didctica de las Ciencias Sociales como rea de conocimiento universitaria, primero en las Escuelas Universitarias de Formacin del Profesorado de EGB, despus en las Facul-tades de Formacin del Profesorado y de Ciencias de la Educacin y en algunos casos los menos en las Facultades de Letras. Queremos dedicrselo a todos ellos y a todas ellas: a quienes ya no estn entre nosotros; a quienes estn, pero a la distancia, por haber com-pletado ya su carrera profesional. A quienes estn al pie del can, lidiando con los grados de magisterio, con el master de secundaria o con masters de investigacin. A quienes llevan ya aos en el oficio de ensear a ensear ciencias sociales, geografa e historia. $ quienes acaban de llegar y deben hacer un considerable esfuerzo para hacerse con un lu-gar en la carrera universitaria. (n fin, a todas aquellas personas que han puesto su granito de arena para que la Didctica de las Ciencias Sociales tuviera un lugar en la Universidad. Y a quienes lo seguirn poniendo.
Tambin queremos dedicrselo a nuestro alumnado, al ms antiguo, al que lleva aos ejer-ciendo la profesin y a los ms jvenes, a los y a las que se estn preparando para llegar a ser maestros y maestras, profesoras o profesores de ciencias sociales, geografa e historia. A veces han tenido que sufrir nuestras dudas, nuestras genialidades o simplemente nues-tras intuiciones sobre la manera que debamos prepararles para ensear ciencias sociales. Ellos y ellas han sido los principales protagonistas de lo que hemos hecho, de lo que he-mos construido, de la didctica de las ciencias sociales. La responsabilidad de lo que hacen o dejan de hacer cuando ensean es tan nuestra como de ellos y ellas.
Finalmente queremos agradecer las aportaciones que hemos recibido de muchos y mu-
-
14
chas colegas de otros pases: de )rancia, 6ui]a e Italia, en primer lugar, por su proximidad cultural y curricular; de Gran Bretaa, de Alemania, de Finlandia, de Portugal, de Blgi-ca, de Canad y de los Estados Unidos de Norteamrica. Un agradecimiento especial a aquellos y aquellas colegas de Latinoamrica que han asistido a nuestros Simposios o que han venido a nuestras aulas a compartir sus conocimientos con nosotros en masters y en postgrados. $ colegas de 0xico, de Cuba, de Puerto Rico, 1icaragua, Costa Rica, 9ene]ue-la, Per, Brasil, Chile a nuestro alumnado del mster y del doctorado, en particular , Uruguay, Argentina a las y a los colegas de APEHUN, entre otros... Y, en especial, de Colombia con quienes hemos compartido experiencias, hemos puesto la primera piedra para la construccin de la Red Iberoamericana en 'idctica de las Ciencias 6ociales y con quienes hemos participado en los encuentros de la Red Colombiana de *rupos de Investi-gacin en Didctica de las Ciencias Sociales.
Este libro es un poco de todos. Sin embargo, la responsabilidad ltima de su edicin recae en quienes la hemos hecho posible. Es decir, en los miembros de la unidad departamental de Didctica de las Ciencias Sociales de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB) y de *R('IC6 *rup de Recerca en 'idctica de les Cincies 6ociales.Como podrs comprobar la organizacin del libro es deudora de los tres mbitos que caracteri]an nuestro trabajo: el currculo y la innovacin en la ensean]a de las ciencias sociales, de la geografa, de la historia y de la educacin para la ciudadana la investigacin de los problemas de la ensean]a y el aprendi]aje de las disciplinas sociales en contextos escolares y el currculo y la investigacin sobre la formacin del profesorado de ciencias sociales, geografa, historia y educacin para la ciudadana. Cada mbito se inicia con dos trabajos generales que corresponden a los autores y autoras invitadas. La secuencia del resto de trabajos ha pretendido partir de lo ms general para ir a lo ms concreto. Por ejemplo, los trabajos que hablan del currculo o de la innovacin en general presiden el primer mbito. A continuacin, siguen los trabajos que se centran en las distintas etapas educativas infantil, primaria, secundaria y bachillerato y los que se focalizan en meto-dologas o en innovaciones concretas las tecnologas o el trabajo de campo, por ejemplo. Un esquema parecido lo hemos aplicado al tercer mbito la formacin del profesorado en didctica de las ciencias sociales (formacin en general y por etapas educativas: for-macin de maestras de educacin infantil, educacin primaria y de enseanza secundaria intercalando propuestas de innovacin e investigaciones). El segundo mbito tiene una organizacin un poco diferente. Hemos organizado los trabajos de la siguiente manera: estados de la cuestin sobre la investigacin, investigaciones centradas en los problemas generales de la prctica, investigaciones centradas en el alumnado, en el profesorado, en los contenidos y en los mtodos y recursos de investigacin. Es probable, sin embargo, que algn trabajo no est ubicado donde su autor o autora esperaba. Hemos hecho el esfuerzo para que esto no fuera as. $sumimos la responsabilidad que nos toca, pero creemos que el esfuerzo para tener a su tiempo el resultado de lo que cada uno de los autores y autoras ha hecho tiene estos pequeos problemas.
Los trabajos presentados en este libro ofrecen una panormica, un retrato, de lo que es-tamos haciendo actualmente cuando enseamos e investigamos en didctica de las cien-cias sociales en Espaa, en Amrica Latina y en buena parte de Europa y de Norteamrica.
-
15
Un retrato del cual podemos sentirnos muy satisfechas todas aquellas personas que he-mos hecho de la didctica de las ciencias sociales nuestra profesin, el campo de nuestra docencia y de nuestra investigacin. Es fcil hoy comprobar que en todo el mundo donde se ensean ciencias sociales, geografa e historia y educacin para la ciudadana, y donde se forma al profesorado para sus ensean]as, existen unas preocupaciones parecidas, unos campos de investigacin comunes. Las personas que nos dedicamos a la didctica de las ciencias sociales poseemos unas sensibilidades y una conciencia de que lo que estamos haciendo es importante, tal vez incluso trascendente, para una mejor educacin de la ciudadana democrtica. Creemos que la ensean]a de la historia, de la geografa, de otras ciencias sociales como la poltica, la economa, la sociologa, el derecho o la antropologa, por ejemplo, ha de generar en la ciudadana aquellos conocimientos que le han de permitir ubicarse en el mundo y participar en su transformacin y en su mejora, cerrar una historia que viene del pasado siglo ;; para poder construir un siglo ;;I radicalmente diferente, enterrando aquellas ideologas, aquellas formas de resolucin de todo tipo de conflictos que han dejado una imagen del siglo pasado llena de claroscuros. Los nios y las nias, los y las jvenes tienen derecho a construir un mundo, un futuro que no est hipotecado por las viejas historias de los siglos ;I; y ;;. Para ello, la formacin del profesorado en didctica de las ciencias sociales es clave. Lo ha sido y lo seguir siendo. Esperamos que la panormica que se ofrece en este libro contribuya a esta formacin y, en consecuencia, a la formacin de la ciudadana.(ste libro es, como decamos al inicio, el resultado del trabajo de muchas personas. 'e sus autores, en primer lugar. De quienes han hecho posible su edicin: la Asociacin Universi-taria de Profesorado de Didctica de las Ciencias Sociales (AUPDCS) con su Junta Directiva a la cabe]a, la 8niversitat $utnoma de Barcelona, con su Rector el 'r. )erran 6ancho, la Facultad de Ciencias de la Educacin y su decana la Dra. Nuria Gorgorio, la directora del Instituto de Ciencias de la (ducacin, 'ra. 0ontserrat $nton y de todos los y las colegas de *R('IC6 y de la unidad departamental de 'idctica de las ciencias sociales, con la 'i-rectora del departamento, la Dra. Montserrat Oller al frente. Pero fundamentalmente de aquellas personas que han estado entre las bambalinas, haciendo el trabajo ms oscuro e ingrato. A todas las compaeras y compaeros de la unidad departamental de didctica de las ciencias sociales de la 8$B y de *R('IC6 y, en particular, a (dda 6ant que asumi la relacin directa con los autores a travs de sus trabajos, a Marta Canal que les dio forma a travs de la edicin del libro, a Montserrat Yuste que se ocup de la infraestructura nece-saria y a Neus Gonzlez que desde su recin estrenada maternidad ha seguido dndonos su imprescindible apoyo. Gracias a todas estas personas, y probablemente a alguna ms que nos olvidamos, este libro est hoy en las manos de sus autores y de todas aquellas personas interesadas en la didctica de las ciencias sociales. A todas ellas muchas gracias.
Joan Pags y Antoni Santisteban
Marzo de 2014
Bellaterra
-
17
una mirada del pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
Joan pagsantoni santisteban
Universitat Autnoma de Barcelona
Un punto de partida
El I Simposio de Didctica de las Ciencias Sociales, celebrado en Salamanca en 1987, pre-tenda algo tan simple, pero a la vez tan complejo, como hacer un retrato de la situacin de la Didctica de las Ciencias Sociales1 a finales de la dcada de los aos ochenta. (ra necesario saber qu se haca bajo la denominacin de 'idctica de las Ciencias 6ociales en las (scuelas de )ormacin del Profesorado de (*B las 1ormales y quin lo haca. < tambin conocer si se haca algo en otros estudios como los de historia o de geografa de nuestras universidades y quin lo haca. El Simposio se organiz en tres mbitos, uno dedicado al currculo, a los planes de estu-dio y a la metodologa. 2tro dedicada a la investigacin. < un tercero, a la situacin de la didctica de las ciencias sociales en la formacin del profesorado. 1o fue fcil saber lo que se haca ni quin lo haca. La intencin era ambiciosa. La ilusin por parte de quienes convocamos el 6imposio grande. 7enamos muchas expectativas y ganas de iniciar un camino que casi treinta aos despus nos permite hacer un retrato distinto, mucho ms complejo y difcilmente soado del lugar al que hemos llegado. (l puerto de partida no estaba diseado para grandes trasatlnticos, ni tenamos cartas marinas ni brjulas so-
1 En nuestro trabajo entendemos la didctica de las ciencias sociales como un rea de conocimiento que incluye la didcti-ca de la geografa, de la historia, de la historia del arte, de la educacin para la ciudadana y todas aquellas didcticas que se refieran a las ciencias sociales y a las humanidades como, por ejemplo, la economa, la poltica, el derecho, la antropologa, la sociologa, etc, sea cual sea el formato en el que se presenten sus contenidos en el currculo.
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
18
fisticadas. 1i siquiera sabamos leer con seguridad la posicin de las estrellas para aven-turar rutas posibles. (n cualquier caso, iniciamos un camino que nos ha conducido a otro puerto que ser, sin duda, un nuevo punto de partida para seguir avan]ando. 4uienes iniciaron aquella singladura ya se han bajado del barco o estn a punto de hacerlo. La marinera que hoy dirige el rumbo se ha formado en el barco que parti de Salamanca y ha ido recalando en numerosos puertos donde ha ido subiendo una nueva, y ms joven, tripulacin. (n los ltimos cinco aos, se ha rejuvenecido sensiblemente la tripulacin del navo y se han ido apuntando nuevos rumbos hacia el futuro que debern marcar la navegacin en el corto y el medio pla]o.Nos ha parecido pertinente iniciar este libro con las bases de un nuevo paisaje cuya pintura la pondrn, sin duda, los diferentes trabajos que aqu se presentan. 'e sus ideas y sus propuestas emerger con bastante probabilidad un itinerario distinto al que noso-tros, en esta introduccin, slo pretendemos presentar. 1uestro texto pretende ser una especie de ndice para su lectura. La 'idctica de las Ciencias 6ociales como rea de conocimiento universitaria tiene un origen claro y preciso: la Ley de Reforma 8niversitaria aprobada por el gobierno socialis-ta de )elipe *on]le] en . (ste hecho coincide en el tiempo con los cambios que es-taban afectando al resto del sistema educativo y, en particular, a la ensean]a obligato-ria. (ran aos de transformaciones, de una clara voluntad de pasar pgina de la escuela heredada del franquismo. 6e iniciaron varios procesos de experimentacin e innovacin curricular tanto en la antigua (*B como en el B8P que confluiran, aos despus, en la Ley 2rgnica *eneral del 6istema (ducativo en , la primera Ley educativa democr-tica de la historia de (spaa. La convergencia de ambas reformas la universitaria y la del resto del sistema educativo, permiti un importante crecimiento de las didcticas y, en concreto, de la didctica de las ciencias sociales que se manifest en la elaboracin de propuestas curriculares alternativas y en innovaciones en la prctica. 6e reali]aron varios congresos y seminarios sobre los problemas de la ensean]a y del aprendi]aje de las ciencias sociales, y se produjo un importante crecimiento de las acciones de for-macin continuada del profesorado en didctica de las ciencias sociales. (sta situacin, descrita muy rpidamente, permiti as mismo el desarrollo de la investigacin didctica en los respectivos departamentos universitarios de didcticas especficas.La dcada de los aos ochenta fue extraordinaria en el campo del debate educativo. La tradicin de los movimientos de renovacin pedaggica 0RP del franquismo pudo ex-pandirse y se cruz con, y a veces inspir a, las propuestas curriculares de las administra-ciones educativas las del estado y las de las comunidades autnomas. (n este contexto empez su singladura la didctica de las ciencias sociales en la mayora de universidades espaolas. < en este contexto se cre y se desarroll la $sociacin 8niversitaria de Pro-fesorado de 'idctica de las Ciencias 6ociales $8P'C6.
1. El currculum y la enseanza de las ciencias sociales
.. La ensean]a y el aprendi]aje de las ciencias sociales: la ra]n de ser de la didctica de las ciencias sociales
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
19
La ra]n de ser de la didctica de las ciencias sociales es la ensean]a y el aprendi]aje de las ciencias sociales, de la geografa, de la historia, de otras disciplinas sociales y de la educacin para la ciudadana en todas las etapas educativas y en la educacin no formal. La didctica como campo de conocimiento focali]a su accin en la formacin del profe-sorado que ha de ensear en los centros educativos, para lograr aprendi]ajes relevantes y tiles para la ciudadana Pags y 6antisteban, a. Como es sabido, la didctica de las ciencias sociales deja de ser un epgono de las ciencias de referencia cuando toma conciencia que los problemas de la ensean]a no se solucionan slo con el dominio y el conocimiento de los contenidos que el profesorado debe transmitir. 1i tan slo los mtodos. (s en el momento en que la didctica de las ciencias sociales deja de ser una metodologa, un muestrario de recetas sobre el cmo ensear, cuando inicia una nueva etapa que la convierte en un campo de referencia para la comprensin, el anlisis y la in-vestigacin de los problemas de la ensean]a y del aprendi]aje de las disciplinas sociales y para una formacin diferente de su profesorado. 6in duda, para ensear hace falta saber. 1adie puede ensear lo que no sabe. Pero el co-nocimiento social, geogrfico e histrico es tan amplio que es imposible que el profeso-rado lo domine en su totalidad. Por esto a la reflexin sobre qu contenidos ha de saber la ciudadana para vivir en sociedad y participar activamente en ella, hay que aadir la reflexin sobre qu contenidos deber aprender el profesorado de las distintas etapas educativas para poder ayudar a la ciudadana a actuar como tal 7hornton, .Sabemos que los contenidos del currculo no siempre han estado pensados para facili-tar el desarrollo de personas libres que piensen de manera autnoma sobre s mismas, sobre su sociedad y su futuro. Los currculos han sido y siguen siendo sobretodo socia-li]adores. La evidencia la tenemos en la propuesta curricular que apareci a ra] de la aprobacin de la Ley 2rgnica para la 0ejora de la Calidad (ducativa L20C(, conocida como Ley :ert por el nombre del ministro que la aprob. 7ambin sabemos que el cambio del currculo no supone el cambio de las prcticas, aunque parece que esta constatacin no haya llegado a los responsables polticos de las leyes educativas y del currculo. 6abemos que quien cambia el currculo son los prcticos, los profesores y las profesoras, cuando toman conciencia de que algo de lo que estn ha-ciendo puede dejar de hacerse, hacerse de otra manera o ser substituido por otro tipo de conocimientos. (l currculo de didctica de las ciencias sociales en la formacin del pro-fesorado ha de estar focalizado en la formacin de competencias, aquellas necesarias para que el profesorado pueda actuar autnomamente en su aula y tomar las decisiones ms pertinentes, para un alumnado nico e irrepetible que slo l conoce directamente, sabe cmo piensa y cmo puede llegar a aprender y a desarrollar su pensamiento social.
/a seleccin Ge lRs cRnWeniGRs \ lRs XsRs sRciales Gel cRnRcimienWR sRcial geRgrficR e histrico escolar: de la socializacin a la formacin de personas que piensen, sientan y acten
Sabemos que la fbrica escolar de la historia y de la geografa se ha centrado desde los
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
orgenes de la ensean]a de estas disciplinas en pensar qu contenidos favorecan la sociali]acin de la infancia y de la juventud en los valores dominantes. Como ya demos-trara )erro en su trabajo sobre para qu se ensea historia, la intencin de los polticos de la mayora de pases consista, y sigue consistiendo, en utilizar este saber para crear patriotas, lo cual acaba generando identidades excluyentes. (n otra poca, la historia adems era utilizada para que los jvenes se dejasen matar por la patria en los campos de batalla de la vieja (uropa, por ejemplo. Hoy en da, muchos polticos, sin abandonar el patriotismo, creen que los conocimientos sociales han de permitir formar una ciudadana crdula, una opinin pblica sin capacidad crtica para discernir y tener criterio propio.(s sabido que los conocimientos escolares clsicos la historia cronolgica eurocntrica y la geografa concntrica, la que parte de lo ms cercano para ir a lo ms lejano espacial-mente, no forman en una gran mayora de nios y nias ni de jvenes, su conciencia temporal o territorial, ni siquiera su identidad nacional o ciudadana. 6on conocimientos que sirven para superar cursos y para poca cosa ms. 1o forman el pensamiento de la infancia y de la juventud ni su historicidad. Hay investigaciones suficientes que nos indi-can que para los nios y nias y los y las jvenes los saberes histricos y geogrficos son saberes externos a su vida y a su mundo, y que se olvidan con la misma facilidad con la que se aprenden. La finalidad ms importante hoy de la ensean]a de las ciencias sociales es la educacin de la ciudadana democrtica. (s decir, una ensean]a orientada a la formacin del pen-samiento social, geogrfico e histrico de los nios y de las nias, de los y de las jvenes para que puedan decidir consciente y libremente qu tipo de ciudadano y ciudadana desean ser. Para que en una sociedad democrtica puedan participar en la toma de decisiones defendiendo con argumentos consistentes sus puntos de vista de manera dialogante y pacfica. Por lo tanto no se trata de reproducir en la ensean]a el conocimiento social genera-do por las ciencias sociales, por la geografa y la historia, sino de reflexionar sobre sus aportaciones a la vida cotidiana de las personas y a la convivencia democrtica. (l co-nocimiento social, geogrfico e histrico ha de permitir a los y a las jvenes ciudadanas ubicarse en su mundo y poder intervenir en l. Ha de ser simultneamente la brjula, las cartas nuticas y el astrolabio que les oriente en un mundo cada vez ms complejo en el que debern actuar para poder construir su futuro personal y social. (l pensar, sentir y actuar del Informe 'elors adquiere pleno sentido en nuestras disciplinas. Hemos de ensear para el cambio social, y la educacin democrtica de la ciudadana ha de ser el eje central de esta ensean]a. Los propsitos y las finalidades de la ensean]a escolar de las ciencias sociales y de sus disciplinas no son las mismas que las de las ciencias referentes. Hay que conocer las fi-nalidades de stas para tomar decisiones en relacin al saber que ms y mejor conviene seleccionar para los propsitos que nos hemos de plantear desde la escuela. 1o se debe prestar tanta atencin a las exigencias disciplinarias de las ciencias referentes, sino en-
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
contrar la teora didctica, con todas sus consecuencias de teora hbrida o combinatoria, que permita conocer mejor qu y cmo se ensea y qu y cmo se aprende la historia, la geografa y las ciencias sociales, y cmo este conocimiento se convierte en un conoci-miento til para intervenir en la sociedad.
1.3. La urgencia de adecuar los contenidos a los propsitos de formar una ciudadana de-mocrtica que piense, sienta y acte en un siglo XXI complejo e incierto
Es posible que la mayor revolucin en los paradigmas de referencia de la didctica de las ciencias sociales est en los criterios para la seleccin de los contenidos a ensear de ciencias sociales. Hoy da ya no preguntamos a las ciencias sociales, a la historia o a la geografa qu debemos ensear, sino que la pregunta que debemos hacer ha cambiado radicalmente: qu pueden aportar las ciencias sociales de referencia a la formacin de la ciudadana?, es decir, qu pueden aportar cada una de las ciencias sociales, la histo-ria, la geografa, la ciencia poltica, la antropologa, a la ciudadana, para que sta pueda enfrentarse a los problemas de su presente y pueda construir su futuro? Este cambio de paradigma en las fuentes de informacin del currculo significa una transformacin radical de la relacin de la didctica de las ciencias sociales con otras ciencias sociales. < tambin significa una mayora de edad en relacin con las decisiones que se toman sobre el conocimiento social, geogrfico e histrico, a ensear.(stamos lejos an del currculum de historia y geografa propuesto por 'eZey hace cien aos. 2 de los propuestos por otros innovadores. 6eguimos ante unos currculos que se esfuerzan por mantenerse inalterables a los cambios que se estn produciendo a nues-tro alrededor. Cambios en el mundo de la informacin y de la comunicacin, sin duda, pero tambin, y mucho ms importante, cambios en la composicin de nuestras socie-dades, en las relaciones internacionales y en el desplazamiento de los centros de poder econmico y poltico. Cambios simultneos a continuidades que nos muestran una pro-fundi]acin en los desequilibrios econmicos y sociales, unas primaveras frustradas y nuevas tensiones y conflictos que nunca recorren al dilogo como va de solucin, sino al viejo uso de la fuer]a. Entre los problemas sociales destaca el incremento de la pobreza y del hambre en nues-tro primer mundo y en el resto de mundos en los que se quiera dividir el planeta, y dis-criminaciones de todo tipo entre las que destacan, por su anacronismo y bajeza moral, las que mantienen a las mujeres y a las minoras tnicas en una posicin socialmente subordinada y sometidas a todo tipo de violencias. < podramos continuar. (l listado de problemas es largo y denso. 0uchos de estos problemas se arrastran del siglo ;; pero aparecen otros nuevos o que utili]an formas nuevas de expresin. Por qu el currculo de ciencias sociales no trata estos problemas? Por qu hay quien sigue creyendo que los problemas del mundo no han de formar parte de los contenidos de la escuela? Por qu es tan difcil intentar ensear a los y a las jvenes estudiantes de la escuela obligato-ria las claves que les pueden ayudar a interpretar lo que sucede en el mundo y a seguir aprendiendo cuando dejan de estar en la escuela?
Creemos que hay que buscar alternativas, factibles y realistas, a los contenidos sociales
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
escolares. (sto pasa por averiguar qu pueden aportar las disciplinas sociales a la for-macin de los y de las jvenes estudiantes. 1o se trata de hacer debates habitualmente poco tiles y que no sirven para avan]ar, entre si es mejor o peor el conocimiento disci-plinar, el interdisciplinar, el integrado o las cuestiones socialmente vivas o los problemas de la cotidianidad. 6e puede aprender tanto o tan poco desde una orientacin como desde otra. (l problema est en conseguir que los contenidos que se seleccionan, se se-cuencian y se ensean sean significativos para quienes aprenden y respondan a aquello que cada persona y cada grupo puede aprender en un momento determinado de su es-colaridad, sea porque los relaciona con su vida y su contexto, sea porque el profesorado los ha adecuado a sus competencias y a su desarrollo.En este sentido es conveniente superar los modelos espaciales y cronolgicos ms pro-pios del siglo ;I; y de buena parte del ;;, que de la sociedad en red que parece carac-teri]ar el siglo ;;I. (sto no significa prescindir ni de la cronologa ni del conocimiento cartogrfico. 6ignifica utili]arlos como medios para entender la historicidad del presente y la globalidad. 6e precisan ms estudios comparados sobre todo tipo de problemas comunes a la humanidad, en diferentes realidades sociales y culturales, en el espacio y en el tiempo. (studios en profundidad sobre hechos histricos y sociales que han ocasio-nado y estn ocasionando grandes transformaciones en el pasado y en el presente, en todos los mbitos posibles cientficos, polticos, ambientales, demogrficos, culturales, tcnicos, sociales, etc..La historia, la geografa y el resto de ciencias sociales han dedicado en los ltimos aos su atencin a temas y problemas que an no figuran, o lo hacen marginalmente, en los currculos y en las prcticas escolares. $s, por ejemplo, existen ocultaciones y ausencias muy importantes sobre los protagonistas del pasado o del presente. (n el currculo, en los libros de texto y en la prctica, suelen ser invisibles las mujeres, los nios, los ancia-nos, las personas con problemas, los esclavos, las personas diferentes sexualmente o las minoras tnicas. 8na educacin ms justa, ms democrtica, y tambin ms coherente con lo que se investiga en las ciencias de referencia, debera dar voz a los invisibles y pro-clamar el protagonismo de todo el mundo en la construccin del pasado, del presente y del futuro.Los contenidos escolares y su presentacin en el currculo, en los textos y en la prctica ponen en evidencia la racionalidad de la que emanan y los propsitos que pretenden alcan]ar. La racionalidad positivista opta por la seleccin de unos saberes escolares pre-tendidamente objetivos y neutros, desprovistos de ideologa, protagonizados por unas cuantas personas y con frecuencia al servicio del nacionalismo. )rente a ella la raciona-lidad humanista apuesta por un enfoque paidocntrico al que subordina el saber esco-lar, por una ensean]a y un aprendi]aje por descubrimiento y por intentar alcan]ar la felicidad mxima del alumnado. )inalmente la teora crtica y las teoras postmodernas intentan buscar un equilibrio entre quienes aprenden y los saberes escolares que se presentan como constructos histricos, socialmente contextuali]ados, relativos. (s este ltimo enfoque muy minoritario en la prctica escolar pero muy potente en el discurso universitario, el que nos puede ofrecer alternativas realistas para dar salida a los pro-
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
blemas de la ensean]a de las ciencias sociales Benejam, . En la teora crtica los contenidos de las ciencias sociales adquieren una gran importan-cia. 6e presentan de manera problemtica. 1o son slo hechos de un discurso nico ni conocimientos subordinados al inters del alumnado. Los problemas sociales y las refe-rencias al presente son ejes centrales del conocimiento que debe construirse. (l conflicto y su resolucin, las diferencias, la desigualdad, la diversidad de gneros o de etnias, la justicia y el poder, la vida cotidiana o el medioambiente, deben estar presentes en la en-sean]a. Potencian el desarrollo de habilidades y el tratamiento de la informacin sobre hechos y problemas del pasado y del presente para la formacin del pensamiento crtico. El profesorado de ciencias sociales ha de facilitar que el alumnado convierta su cultura vivida en un saber til para el anlisis de la realidad compleja y para la construccin de conceptos explicativos que pueda seguir utili]ando en el futuro.
2. La investigacin, una necesidad para el cambio de las prcticas y de la forma-cin del profesorado
La investigacin en didctica de las ciencias sociales ha crecido enormemente en los l-timos aos. Ha sido un crecimiento que ha permitido crear masa crtica tanto desde una perspectiva terica como metodolgica. 6in embargo, ha sido un crecimiento des-igual tanto en relacin con los problemas, los objetivos, los objetos y los protagonistas de la investigacin como en relacin a las proyecciones prcticas de sus resultados.Podemos caracterizar esta investigacin de la siguiente manera:
i 6e ha centrado fundamentalmente en la ensean]a secundaria y en el profeso-rado. 6e sabe poco de lo que ocurre en educacin infantil y educacin primaria cuando se ensean ciencias sociales.
ii 6e ha investigado la formacin inicial del profesorado ms que la formacin permanente.
iii 6e conoce menos la prctica de la ensean]a que el pensamiento de los y de las docentes. 6igue siendo prioritaria la investigacin de lo que ocurre en las aulas cuando se ensean y se aprenden ciencias sociales. (s fundamental saber qu hace o deja de hacer el profesorado cuando ensea, y por qu, de la misma manera que lo es saber qu hace o deja de hacer el alumnado y por qu. (sta situacin es generali]able a todas las etapas educativas.
iv 6abemos ms lo que piensa el profesorado y lo que dice que lo que realmente hace. 1o es fcil comprobar si existe coherencia entre el pensamiento y las palabras con las acciones, con las prcticas docentes. 6abemos que el profeso-rado cree que la observacin de su prctica por parte de quienes la investigan es una manera de fiscali]arle. < de ah la enorme resistencia a abrir sus aulas a la investigacin y la necesidad de buscar vas que se centren en sus palabras ms que en sus acciones.
v 6e ha investigado ms lo que dice el currculum o lo que hay en los manuales
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
de hoy y tambin en los de ayer, que lo que ocurre en las aulas con el cu-rrculum o con los manuales. Conocemos poco los criterios por los que el pro-fesorado utiliza un determinado manual y por los que decide utilizarlo de una determinada manera. 6e ha investigado con bastante profusin los contenidos de los manuales, sin embargo se han investigado menos las concepciones de la ensean]a y del aprendi]aje explcitas e implcitas en la organi]acin del ma-nual, de sus lecciones y de los ejercicios de aprendi]aje.
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
los cambios y continuidades;
las competencias del profesorado para ensear ciencias sociales y educacin para la ciudadana.
2.1. La investigacin sobre el aprendizaje de conceptos sociales, del aprendizaje conceptual y de las representaciones sociales
(n la investigacin y en la ensean]a de las ciencias sociales los conceptos sociales jue-gan un papel fundamental. 6on el conocimiento clave para ubicarse en el mundo, en su pasado y en su presente, e interpretarlo. Las ciencias sociales, la geografa y la historia cuentan con un rico patrimonio conceptual. La mayora de conceptos que se manejan en el currculum y en la ensean]a poseen un alto grado de abstraccin y no son fciles de concretar en hechos, situaciones o instituciones. Requieren un profundo trabajo a partir del desarrollo y la secuencia de sus variables. Por ello, algunos autores han apostado por la seleccin y la secuencia de contenidos a partir de conceptos clave Benejam, . (s-tos conceptos permiten ordenar el contenido segn su complejidad y establecer macro y micro secuencias de ensean]a y de aprendi]aje. La complejidad de los conceptos sociales ha sido, en parte, la responsable de la importan-cia de la investigacin de las representaciones sociales del alumnado. 'esde la psicologa social se ha hecho una aportacin decisiva en la investigacin de las representaciones sociales que ha sido muy til a la ensean]a de las ciencias sociales, pues ha permiti-do establecer el punto de partida de los nuevos aprendi]ajes. (stas investigaciones nos permiten comprender la naturaleza diferenciada del conocimiento social con respecto a otros tipos de conocimiento.8na cuestin decisiva en la ensean]a de las ciencias sociales es la distincin entre he-chos y conceptos sociales. (sta diferenciacin es trascendente en el sentido que los he-chos deben aprenderse a partir de la memoria mecnica o la repeticin, pero los con-ceptos han de construirse a partir de actividades de todo tipo y su aprendizaje estar condicionado por las experiencias personales de cada individuo. Por ello es fundamental investigar cmo el alumnado construye los conceptos sociales, cmo los aprende y cmo se le ensean, y el uso que hace de los conceptos sociales en contextos reales. < aprove-char los resultados de estas investigaciones para la construccin de propuestas curricu-lares realistas y centradas en la calidad y la complejidad de conocimiento social, ms que en la cantidad y la superficialidad de su tratamiento.
2.2. La investigacin sobre la formacin del pensamiento histrico-social y la solucin de problemas sociales
Los trabajos sobre la formacin del pensamiento social son escasos, aunque destacan las investigaciones reali]adas en los ltimos aos sobre la formacin del pensamiento histrico, del cual se han analizado diversos aspectos que nos permiten dibujar un paisa-je ms o menos completo 6antisteban, *on]le] y Pags, 6antisteban, . Pero sabemos muy poco sobre cmo se forma el pensamiento social Pags, 6antiste-
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
ban, , cmo se constituye en las personas el pensamiento crtico o las capacidades para valorar los hechos o las actitudes. Cmo se valoran las informaciones y las propias evaluaciones de estas informaciones. < tambin sabemos muy poco de la formacin del pensamiento creativo, alternativo o divergente, o de las capacidades para buscar solu-ciones a los problemas sociales.Las ideas de 'eZey sobre el pensamiento reflexivo en relacin con la ensean-za de la historia o de las ciencias sociales, han tenido poca continuidad, aunque en los ltimos tiempos se ha relacionado con los estudios y propuestas sobre la competencia social y ciudadana, la educacin para la democracia y algunos trabajos alternativos cons-truidos desde la teora crtica para la ensean]a de las ciencias sociales 6antisteban, . (s evidente que la formacin del pensamiento social debe relacionarse con un trabajo a partir de problemas sociales, ya sean problemas relevantes, cuestiones social-mente vivas o temas controvertidos. (n algunos currculos se considera este aspecto esencial para un desarrollo coherente de la competencia social y ciudadana.En relacin con la formacin del pensamiento crtico es un aspecto fundamental e irre-nunciable de las sociedades democrticas avanzadas, podemos incluso preguntarnos si existe libertad o autonoma personal sin un pensamiento social crtico. Para 'hand el pensamiento crtico es la capacidad de valorar una informacin y ju]garla desde su intencionalidad. Para ParNer , la formacin democrtica se basa en el aprendi-zaje de las capacidades para analizar de forma racional y crtica la informacin, y realizar una valoracin coherente de la misma. 6in pensamiento crtico es difcil interpretar las noticias de los medios de comunicacin, ejercer el derecho a voto con coherencia o ma-nifestar nuestras opiniones de una manera argumentada 1eZmann . (s sorpren-dente que en el currculo espaol anterior o actual la formacin del pensamiento crtico sea inexistente.En relacin con el pensamiento creativo su importancia radica en el desarrollo de capaci-dades para solucionar problemas, proponer alternativas e imaginar futuros que puedan ser un referente para nuestras acciones 0artineau, . (l pensamiento social, crtico y creativo, se desarrolla cuando las personas se enfrentan a problemas sociales, que son aquellos que ocupan la mayor parte de nuestras vidas, pero que tienen poca atencin en la escuela. La ensean]a de las ciencias sociales no puede dejar de lado los problemas sociales actuales o los temas controvertidos, ya sea problematizando el contenido hist-rico o social 'alongueville, o proponiendo un currculum basado en cuestiones so-ciales vivas y relevantes (vans y 6axe, Pags y 6antisteban, b. 'e otro modo las ciencias sociales no tienen sentido en la escuela.
2.3. La investigacin sobre la interpretacin de las fuentes, la narracin de los hechos del pasado y los relatos sobre las actitudes humanas
Relacionado con la formacin del pensamiento social el campo de la investigacin sobre las capacidades para la interpretacin de las fuentes es un aspecto esencial de la forma- 8na de las lneas de trabajo del grupo *R('IC6 de la 8$B es la investigacin sobre la formacin del pensamiento social en las clases de ciencias sociales, Proyecto de Investigacin I'i ('8.
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
cin del pensamiento complejo, desde la ensean]a de las ciencias sociales. 1o slo de las fuentes primarias, sino tambin de las fuentes secundarias, de sus intencionalidades, silencios o manipulaciones, para comprender que existen puntos de vista diversos, ideo-logas diferentes y muchas veces contrapuestas, e interpretar estas situaciones. La interpretacin y la intencionalidad aparecen como habilidades o capacidades esen-ciales en la ensean]a de las ciencias sociales. (n este sentido, la reflexin sobre la neu-tralidad y la objetividad se hace inevitable y trascendente. 1o existen unas ciencias so-ciales neutras ni objetivas, ms all del compromiso tico de mostrar todas las opciones ideolgicas o todos los puntos de vista sobre los hechos y las actitudes.
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
es muy importante, pero es insuficiente si no se acompaa de la formacin de la concien-cia histrica-temporal, para proyectar el conocimiento del pasado en la construccin del futuro Rusen, Pags y 6antisteban, .Por otro lado, la formacin de una conciencia ciudadana nos lleva a preguntarnos sobre la socializacin poltica, entendida la poltica como el proceso de organizacin y de con-vivencia entre las personas $udigier, 6antisteban y Pags, Pags y 6antiste-ban, b. (n este sentido, debe reivindicarse la educacin poltica como parte esencial de la educacin para la ciudadana, de la educacin para la democracia. 6in entender ese proceso como un estudio de las instituciones polticas, sino como un aprendizaje de la participacin en todos los niveles sociales. 7anto la conciencia histricatemporal como la conciencia ciudadana se proyectan en fu-turo. La primera estableciendo una relacin intrnseca e inseparable entre pasado, pre-sente y futuro. La segunda porque la participacin democrtica y la intervencin social requieren de la prospectiva para la construccin de un mundo mejor. Por este motivo, nos parece importante dirigir nuestra investigacin hacia estos mbitos, ya que implican finalidades importantes de la ensean]a de las ciencias sociales, que dan sentido a su aprendi]aje, fundamental para ubicarse en el mundo, interpretarlo y participar en l. (n este sentido, la incorporacin de la educacin para el futuro abre una lnea de investiga-cin complementaria al desarrollo de la conciencia histrico-temporal y ciudadana, que pone el acento en las imgenes que poseen los estudiantes sobre el futuro y en cmo trabajar con ellas HicNs, $nguera y 6antisteban, .
/a invesWigacin sREre la inXencia Ge lRs cRnWe[WRs Ge aSrenGi]aMe \ Ge lRs maWeriales curriculares: cambios y continuidades
Cmo influyen los diversos contextos en los aprendi]ajes del alumnado? (sta pregunta puede abordarse desde dos perspectivas segn la revisin que hace 6haver , la investigacin sobre el contexto o la investigacin en contexto. Hoy da los contextos son diversos, adems del contexto de aula y su organi]acin, la investigacin sobre los con-textos debe incluir la influencia del medio familiar en los aprendi]ajes sobre la historia, la geografa, la poltica, la cultura, etc. $s como la importancia del medio prximo, local, nacional Pags, Pags y 6antisteban, c 6ant, 6antisteban y Pags, 6an-tisteban, a y b, y las influencias propias del contexto econmico o ideolgico 1elson, . 7ambin la de los medios de informacin y comunicacin que forman parte de la vida cotidiana. 7odos estos contextos interaccionan en la construccin del conocimiento social, un conocimiento cuya complejidad que debe ser abordada por la investigacin para comprender mejor cmo se forma el pensamiento social.4u contextos de aprendi]aje son ms eficientes? (sta pregunta se ha intentado res-ponder por parte de la investigacin educativa durante mucho tiempo, pero es poco til en realidad, ya que olvida hacer referencia a las finalidades de la ensean]a, que en el caso de las ciencias sociales son esenciales, para dar sentido a lo que se ensea y se aprende sobre la sociedad 4u contextos de aprendi]aje permiten una educacin para una ciudadana democrtica, crtica y participativa? Frente a los cambios en la sociedad
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
que nos ha tocado vivir, y que ya hace aos 'ebord calific como sociedad del es-pectculo, o (co como ideologa del espectculo, no parece que lo ms importante sea acumular informacin, sino adquirir las capacidades, para valorar la veracidad de la informacin, distinguir los hechos de las opiniones, interpretar los silencios o compren-der los distintas formas de pensar la realidad social Crocco, 'a], 6antisteban y Cascajero, . $utores como Ross proponen revelarse contra los medios utili-]ando los propios medios en los estudios sociales.Los contextos de aprendi]aje han cambiado, pero lo han hecho ms fuera de la escuela que dentro. < aunque se hayan producido cambios en los centros escolares con una ma-yor tecnificacin de los aprendi]ajes, la accin del profesorado, del educador, continua siendo fundamental. (n el contexto de clase el libro de texto continua siendo predomi-nante entre los materiales curriculares. Las investigaciones sobre libros de texto han aportado conocimiento sobre el tipo de ciencias sociales que se ensea, pero sabemos muy poco de lo que pasa en las aulas cuando se ensea ciencias sociales con esos ma-nuales, cmo los usa el profesorado o qu tipo de decisiones toma. < algo parecido pasa con el uso de las nuevas y no tan nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin en el aula. 7enemos algunas descripciones de su presencia o de su ausencia, pero sabe-mos muy poco sobre buenas prcticas en la incorporacin alternativa de los medios, la tecnologa o las redes en la clase de ciencias sociales, al servicio de la formacin de una ciudadana crtica.
3. Las competencias del profesorado para ensear ciencias sociales y educacin para la ciudadana
3.1. La necesidad de una formacin que relacione teora-prctica y que valore las propias clases universitarias como espacio de socializacin
6abemos que se utili]an poco los resultados de las investigaciones en el diseo del curr-culo, en la prctica docente y en la propia formacin del profesorado. La contradiccin mayor es que ni siquiera los propios investigadores e investigadoras tienen en cuenta los resultados de sus investigaciones para transformar su prctica docente. Ciertamente, la Universidad investiga y propone transferir los resultados de sus investigadores a la so-ciedad. Pero muy pocas veces los transfiere a la docencia. 1i siquiera el diseo del curr-culo se basa en ellos. $s, por ejemplo, est ms que demostrado que un currculo efica], tambin en la universidad, es el que se apoya en la calidad y no en la cantidad. 6in em-bargo, el nmero de asignaturas que han de cursar los y las estudiantes de magisterio en educacin infantil y primaria, por ejemplo, se basa ms en la cantidad que en la calidad.La formacin de maestras y maestros de educacin infantil y primaria en didctica de las ciencias sociales tiene un importante hndicap de entrada. Los conocimientos del alum-nado sobre los que se apoya son los que aprendieron durante la ensean]a secundaria y el bachillerato. Como es sabido, son conocimientos bastante mal aprendidos que fueron diseados para superar las pruebas de acceso a la universidad en el caso del bachillerato y que no cuentan con un suficiente conocimiento sobre lo que la historia o la geografa,
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
por ejemplo, son ni sobre cmo se construyen estos saberes. (n consecuencia el desa-rrollo de la competencia didctica se apoya en una dbil base terica y conceptual en muchos casos como se ha puesto de relieve en distintas investigaciones (por ejemplo, en este mismo libro el trabajo de 6ant et al., . Es importante iniciar la formacin profesionalizadora del profesorado de estas etapas educativas a partir de sus representaciones sobre el oficio de maestro o maestra y sobre las disciplinas sociales y su ensean]a. La investigacin sobre el punto de partida puede facilitar tomar algunas medidas que ayuden a los y las futuras docentes a resolver sus dficits formativos. $ esta situacin hay que aadir las dificultades propias de una formacin como docen-tes generalistas, es decir con competencias para ensear todas y cada una de las reas curriculares que les han sido asignadas y, en especial, lengua y matemticas que, como es sabido, son las privilegiadas en ambas etapas educativas. La poca prctica y menor investigacin- sobre propuestas de formacin interdisciplinares o globalizadoras, que impliquen a docentes responsables de distintas didcticas es un problema que no facilita el desarrollo racional de los actuales planes de estudio. La situacin se invierte en el caso de la formacin del profesorado de secundaria y ba-chillerato. $ lo largo de sus estudios de grado, jams han tenido ocasin de relacionarse con aquellas disciplinas profesionalizadoras, que son la base del Mster de formacin del profesorado de estas etapas educativas, es decir con las disciplinas relacionadas con las ciencias de la educacin y, ms en concreto, con las didcticas. 6u fuerte especiali]a-cin disciplinar es, en esta ocasin, un hndicap. < su desconocimiento y, en ocasiones, desprecio, por las ciencias de la educacin y las didcticas, tambin. (xiste un clima que denuncia la pedagogi]acin de las disciplinas cientficas. < existe la creencia que para ensear geografa o historia basta con saber geografa e historia.(sta situacin a menudo se agudi]a y se refuer]a con la reali]acin de las prcticas. Como es sabido, las prcticas que realizan los y las estudiantes durante su formacin profesional son un potente elemento sociali]ador. 6on lo que determina realmente, se-gn ellos, su profesin. Por varias ra]ones. 8na de ellas, tal ve] la fundamental, porque se sitan rpidamente en un contexto familiar. Las prcticas que van a observar y en las que van a poder intervenir han cambiado bien poco, o no han cambiado nada, de su poca de estudiantes de secundaria y bachillerato. Identifican contenidos, mtodos, materiales de ensean]a y de aprendi]aje sin problemas. 6e sienten en su mayora como pe] en el agua.2tra ra]n es que van a probar sus competencias profesionali]adoras poniendo en prctica aquello que entienden por ensean]a y que se asemeja ms a la manera como aprendieron, y a la manera como sigue aprendiendo el alumnado en los centros de se-cundaria. 9an a tener que ensear, es decir van a tener que transmitir verbalmente unos contenidos determinados.Lo anterior se relaciona con una determinada aversin por parte de sectores del pro-
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
31
fesorado hacia todo lo que procede de la universidad y, en particular en el caso de se-cundaria, de las facultades de educacin. La bienvenida que acostumbran a dar a los y las docentes en prctica consiste en decirles que olviden aquello que les han enseado en la universidad y observen cmo se ensea realmente. (ste realmente refuer]a la opinin que han ido construyendo en la universidad sobre lo que significa ensear. (n muchos cursos universitarios, tambin de didctica de las ciencias sociales, los mtodos que prevalecen suelen ser transmisivos, es decir se suele ensear tericamente como ensear en ve] de ensearlo prcticamente. La didctica debera practicarse ms que predicarse. Los discursos deberan servir para anali]ar e interpretar las prcticas ms que para definirlas.
3.2. La investigacin sobre la formacin del profesorado para ensear ciencias sociales y educacin para la ciudadana
La situacin descrita en el apartado anterior pone sobre la mesa la necesidad de dispo-ner ms y mejor investigacin sobre el profesorado, su formacin inicial y su prctica docente. Hace tiempo que creemos que sta es una de las lneas de investigacin a la que desde la didctica de las ciencias sociales deberamos dar prioridad por una razn fundamental: nuestras prcticas docentes se centran en la formacin del profesorado. Ciertamente no somos los nicos pero s, tal ve], los ms determinantes, habida cuenta que la didctica de nuestras disciplinas tiene como finalidad bsica ensear a ensear sus contenidos en los distintos contextos escolares, es decir capacitar a los y a las futuras docentes para saber tomar decisiones en relacin con lo que debern ensear, con sa-berlo ensear y con saber interpretar y valorar qu ha sucedido en la ensean]a. (s de-cir, para que sepan tomar decisiones en las etapas preactiva, activa y postactiva. Como puede suponerse en estos campos hay mucho por hacer an. < tambin hay mucho por hacer en el campo de la formacin permanente del profesorado.Hace ya bastantes aos que desde la unidad departamental de didctica de las ciencias sociales de la UAB hemos iniciado una lnea de investigacin en este campo que ha gene-rado varios trabajos de investigacin y diferentes tesis doctorales. (ntre las tesis docto-rales, una ha investigado la formacin en didctica de las ciencias sociales en educacin infantil Hernnde], , cuatro la formacin para la educacin primaria Riera, Llobet, 6antisteban, Castaeda, , tres para la ensean]a secundaria Bravo, -ara, y Coudannes, , una en primaria y secundaria *on]le] 9a-lencia, , y tres en educacin permanente Boixader, *on]le] $morena, =enobi, . -ara y Coudannes, adems, relacionan la formacin inicial con la continua e indagan diferentes aspectos de los docentes noveles. (n la actualidad estn en fase de elaboracin otras tres tesis doctorales sobre estos temas.Parte de estas investigaciones se han iniciado indagando las representaciones sociales del futuro profesorado sobre la ensean]a de las ciencias sociales, sobre la concepcin de los saberes sociales, sobre determinados aprendizajes, etc Se ha trabajo en la asig-natura de didctica de las ciencias sociales con estas representaciones para intentar que tanto a travs del trabajo en las aulas universitarias como, fundamentalmente, en el
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
perodo de prcticas, los futuros y las futuras docentes las contrastaran con marcos te-ricos o con otras prcticas y opten por mantenerlas o por cambiarlas.
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
33
parte de los y las didactas de las ciencias sociales. 1o se puede predicar lo que debern hacer nuestros estudiantes en sus clases cuando ya sean maestros, sino que hay que demostrarles cmo se hace en nuestras propias prcticas.Las prcticas de la profesin docente, las prcticas en las que pretendemos ensear a ensear a los futuros docentes estn tambin cargadas de valores. 1o son ninguna prctica docente, ninguna prctica social lo es prcticas neutrales. (xplicitar nuestros valores educativos e investigar cmo dirigen nuestras prcticas, averiguar cules son los valores con los que los y las jvenes estudiantes de profesorado llegan a los estudios profesionales y salen de ellos, debera constituir otra de las lneas de investigacin de la didctica de las ciencias sociales. (s importante tal ve] sea lo ms importante de nuestras ensean]as como didactas de las ciencias sociales, conseguir que el futuro profesorado acceda a la profesin con todos los requisitos para seguir aprendiendo de la prctica, con todos los conocimientos imprescindibles para saber que deber seguir aprendiendo a lo largo de su vida profesional. La investigacin sobre las prcticas en la formacin de los y de las docentes, sobre nues-tras ideas, nuestras representaciones y nuestras concepciones de la didctica y de la formacin del profesorado, sobre nuestro currculo y nuestros planes de estudio, sobre el alumnado que aspira a convertirse en profesor o profesora, sobre la relacin teo-ra y prctica en la formacin docente, etc., esta investigacin debera convertirse en prioritaria si queremos dar respuesta a las necesidades formativas de la ciudadana, si queremos convertir a las ciencias sociales, a la geografa y a la historia en unos saberes tiles para la vida y para la participacin social de la ciudadana de nuestros pases y del mundo. 6er probablemente la formacin basada en los resultados de la investigacin la que nos permitir dar respuesta a los requerimientos de 'eZey y de 6haver:
1adie puede vender si no hay alguien que compre. 1os burlaramos de un co-merciante que asegurara haber vendido gran cantidad de bienes a pesar de que nadie hubiera comprado ninguno. 6in embargo, qui] haya maestros que piensen haber desempeado bien su trabajo con independencia de que sus alumnos ha-yan aprendido o no. 'eZey, : la atencin que los docentes presten a sus propios marcos de referencia, que incluyen sus convicciones acerca de los contenidos conceptuales y acerca de cmo aprenden los chicos, es crucial si se considera a la ensean]a como algo ms que el simple traspaso de tendencias, prejuicios y contenidos obsoletos a alumnos desinteresados 6haver, : .
Un nuevo punto de partida: Existe un colectivo de didctica de las ciencias socia-les que comparte preguntas y conocimientos propios
El profesorado de Didctica de las ciencias sociales y de cada una de sus disciplinas for-ma parte de un colectivo que se caracteriza por formularse y compartir una serie de pre-guntas que no son planteadas o no interesan a otros colectivos cientficos. 2, al menos, no les interesan de manera prioritaria. 6on preguntas relacionadas con la ensean]a y el aprendi]aje de contenidos sociales, geogrficos e histricos fundamentalmente, pero
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
tambin de otros mbitos por ejemplo, educacin para la ciudadana, educacin para la pa], educacin vial, etc. y de otras disciplinas sociales por ejemplo, poltica, econo-ma, derecho, etc.. 'esde la aparicin del rea hasta la actualidad se han acumulado conocimientos y tambin preguntas que han definido un campo y un colectivo, el de la Didctica de las ciencias sociales y el del profesorado de Didctica de las ciencias sociales de las universidades espaolas. En el desarrollo de este campo de problemas y de este mbito de conocimiento han intervenido muchas personas desde espacios e instituciones diferentes. < han tenido un papel importante factores de distinto orden y procedencia. Pero, sin lugar a dudas, la $sociacin 8niversitaria de Profesorado de 'idctica de las Ciencias 6ociales $8P'C6 ha tenido un lugar relevante. 6us simposios se han caracteri]ado tanto por poner enci-ma de la mesa temas significativos de nuestro campo como por tratarlos desde todas las pticas y perspectivas posibles. Han sido simposios abiertos a: i los problemas de la prctica, de la ensean]a y del aprendi]aje, en los que han intervenido profesores y profesoras de todas las etapas educativas ii los problemas de la formacin global de los docentes y de la ensean]a y el aprendi]aje en contextos escolares, en los que tambin se ha escuchado la vo] y las palabras de compaeros y compaeras de otras disciplinas educativas y de las ciencias referentes iii los problemas de la formacin y de la ensean-]a de nuestro entorno ms prximo (uropa y ms alejado $mrica, por lo que han participado profesores y profesoras europeos y latinoamericanos que en total libertad han podido conocer lo que se trabajaba en otras partes y discutir libremente sobre lo que se estaba haciendo en las aulas y lo que se estaba investigando.6on muchas las preguntas que caracteri]an nuestro campo de conocimiento. 6in preten-siones de exhaustividad, ya hemos planteado algunas a lo largo de nuestro texto. 8nas preguntas se refieren al currculum, al profesorado y a su formacin y al profesorado y a su prctica, la ensean]a. 2tras preguntas se focali]an en el alumnado y el aprendi]aje, en las representaciones sociales, o en los niveles de maduracin necesarios para la com-prensin de la historia o la geografa o de los resultados de aprendi]aje. 8n tercer tipo de preguntas se refieren a los contextos de aprendi]aje escolares, familiares, sociales, y a la adaptacin de la ensean]a de las ciencias sociales a dichos contextos. 7ambin existen preguntas dirigidas al conocimiento de lo social, a las aportaciones de las ciencias sociales a la ensean]a, a los contenidos que se ensean y a los materiales curriculares con que se vehiculan y a los propsitos, finalidades o usos del conocimiento social, geo-grfico e histrico escolar.
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
Sociales, revista cuya propiedad comparten los Institutos de Ciencias de la Educacin de la Universidad Autnoma de Barcelona, de la Universidad de Barcelona y la propia $sociacin y e el importante nmero de congresos, msteres o doctorados que se han reali]ado y se estn reali]ando, entre otras cosas. $ lo largo de este proceso, parece que ya no somos tan dependientes de los mtodos de las ciencias experimentales ni del conocimiento generado por las llamadas ciencias refe-rentes o por el resto de ciencias de la educacin. 6omos un colectivo que tiene sus pro-blemas especficos, que se formula sus propias preguntas, que construye conocimientos sobre las ciencias sociales que se ensean y sobre la formacin de su profesorado y que posee una investigacin claramente diferenciada de la de otras reas de conocimiento. 1uestro campo de actuacin est en la ensean]a y en la formacin del profesorado de ciencias sociales en todas las etapas educativas, y tambin en la educacin formal y no formal.
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
Bravo, L. : La formacin inicial del profesorado de secundaria en Didctica de las Cien-cias Sociales en la Universidad Autnoma de Barcelona: un estudio de caso. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.Canals, R. . La argumentacin en el aprendi]aje del conocimiento social. Enseanza de las Ciencias Sociales, , .Casas, 0. Bosch, '. *on]le], 1. . Las competencias comunicativas en la forma-cin democrtica de los jvenes: describir, explicar, justificar, interpretar y argumentar. Enseanza de las Ciencias Sociales, , .Castaeda, 0.C. . Aprender a ensear conceptos sociales. La formacin en Didctica de las Ciencias Sociales en la carrera de Educacin Bsica de la Universidad de Playa Ancha. Estudio de Casos. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.Coudannes, 0. . La conciencia histrica en estudiantes y egresados del profesorado en historia de la Universidad Nacional del Litoral. Un estudio de caso. 7esis 'octoral. 8niversi-tat $utnoma de Barcelona.Crocco, 0. ed. . Social Studies and the Press: Keeping the Beast at Bay? *reenZich C7.: Information $ge Publishers.'alongeville, $. : Enseigner lhistoire lcole. Pars : Hachette.'ebord, *. . La sociedad del espectculo. 0adrid: Castellote. Primera edicin en francs de .'eZey, -. . Cmo pensamos. Barcelona: Paids. Primera edicin de .'hand, H. . Critical 7hinNing: Research Perspective for 6ocial 6tudies 7eacher. Ca-nadian Social Studies, 9ol. .'a], -.-. 6antisteban, $. Cascajero, . eds. . Medios de comunicacin y pensamiento crtico. Nuevas formas de interaccin social. *uadalajara: $8P'C6 8niversidad de $lcal.(co, 8. . Cinco escritos morales. Lumen. Barcelona. (vans, R.:. 6axe, '.:. eds. , Handbook on Teaching Social Issues. :ashington: 1C66.)erro, 0. . Cmo se cuenta la historia a los nios en el mundo entero. 0xico: )ondo de Cultura (conmica. 2riginal en francs de .*on]le] $morena, 0. P. . Los profesores y la historia argentina. Saberes y prcticas de docentes de secundaria de Buenos Aires. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Bar-celona.*on]le] 9alencia, * . La formacin inicial del profesorado de ciencias sociales y la educacin para la ciudadana en Colombia: Representaciones sociales y prcticas de ensean-za. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.Hernnde], L. . La enseanza de las ciencias sociales en la formacin professional de
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
37
las estudiantes de maestra de educacin infantil. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.HicNs, '. . Lessons for the future. The Missing Dimensions in Education. 2xford: 7ra-ord Publishing.-ara, 0. . Representaciones y enseanza de la historia reciente-presente. Estudio de casos de estudiantes en formacin inicial y en su primer ao de docencia. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.Llobet, C. . La formaci inicial dels mestres deducaci primria de la UAB en didctica de les cincies socials: un estudi de cas. 7esis 'octoral. 8niversitat $utnoma de Barcelona.0artineau, R. . La pense historique... une alternative rflexive prcieuse pour lducation du citoyen, pp. . Pallascio, R. La)ortune, L. ed.. Pour une pense re[ive en GXcaWiRn 4ubec: Presses de l8niversit du 4ubec. 1elson, -.L. . Communities, Local to 1ational, as Influences on 6ocial 6tudies (duca-tion pp. . 6haver, -.P. , Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning. 1eZ
-
una mirada desde el pasado al futuro en la didctica de las ciencias sociales
38
(thier, 0$. Lefranois, '. Cardin, -). dirs., Enseigner et apprendre lhistoire. Ma-nuels, enseignants et lves. 4ubec Canad: Presses de l8niversit Laval.ParNer, :.C. . .noZing and doing in democratic citi]enship education pp. . LevstiN, L.6. 7yson, C.$. ed., Handbook of Research in Social Studies Education. Routledge, 1eZ
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
39
titucin )ernando el Catlico $8P'C6. 6antisteban, $. *on]le] 9alencia, *. . 6ociedad de la informacin, democracia y formacin del profesorado: qu lugar debe ocupar el pensamiento crtico? 'a], -.-. 6an-tisteban, $. Cascajero . eds., 0edios de comunicacin y pensamiento crtico. 1uevas formas de interaccin social, *uadalajara: $8P'C68$H, . http:didacticacien-ciassociales.orgZpcontentuploadspubli*'-$.pdf6antisteban, $. Pags, -. . 8na propuesta conceptual para la investigacin en edu-cacin para la ciudadana. Educacin y Pedagoga, , .6haver, -.P. , HandbooN of Research on 6ocial 6tudies 7eaching and Learning. 1eZ
-
El currculo y la innovacin en la enseanza de las ciencias sociales, de la geografa, de la historia y de la educacin para la ciudadana
-
43
what can history and the social sciences contribute to civic education?
linda s. levstik
University of Kentucky
In 1993, Vivian Paley, an early childhood educator, suggested that classrooms should oer students a safe environment in Zhich to negotiate shared public spaces p. . Paley argued that democratic citi]enship developed best Zhen students learned hoZ to protect and celebrate diversity Zithout losing the sense of connection and unity that maNes sharing public spaces possible $ppiah, Cooper, P., LevstiN Barton, 6elman, . 7his most fundamental of civic expectations in a pluralist democracy locates citi]enship Zithin the architecture of social institutions 7homp-son, and focuses attention on citi]ens living in community Zith diverse others. $lthough all social institutions influence civic life at some level, schools have a special role in civic education. $s -ohn 'eZey once described it, democracy has to be born aneZ every generation, and education is its midZife p.. In considering the forms that midZifery might taNe, todays civic educators struggle Zith Zhat ParNer calls the central citi]enship question of our time . . . : How can we live together MXsWl\ in Za\s WKaW are mXWXall\ saWisI\ing anG ZKicK leave RXr Gierences ERWK inGiviGXal and group, intact and our multiple identities recognized? p.. 7his turns out to be rather a tall order, more often aspired to than achieved. 'eve-loping respect for and Zillingness to ZorN Zith diverse others, uniting that interest Zith democratic principles, engaging in dialogue about Zhat constitutes a humane and everevolving common good and taNing action in support of social justice are all behaviors attributed to enlightened, informed and engaged citi]ens $itNen 6inne-
-
what can history and the social sciences contribute to civic education?
44
ma, Barton LevstiN, Cooper, P., LadsenBillings, Paley, ParNer, . 7he extent to Zhich disciplinary study contributes to civic engagement continues to be the subject of considerable debate and discussion $rthur, 'avies Hahn, Levine, . 7o begin Zith, any discussion of preparing students for democratic life must address the increasingly complex communities populating public spaces. In pluralist democra-cies not all students are citi]ens nor Zill they all become so. Instead, students may have refugee status. 7heir parents may have guestZorNer or international student status. 6ome may be undocumented others Zill return to their home country before they complete their education. 6ome students have dual citi]enship. Recent scholarship acNnoZledges this complexity, although finding a term that best captures educational aims and communicates those aims to dierent publics has proven dicult Levine, . In the 8.6., ParNer uses teaching democracy, and emphasi]es learning to talN or deliberate p.. In 1eZ =ealand, Hedges and Lee argue that for the development of increasingly competent and confident learners and commu-nicators. . .secure in their sense of belonging and in the NnoZledge that they maNe a valued contribution to society p.. 7he editors of the 6age HandbooN of (ducation for Citi]enship and 'emocracy $rthur et al., , use the term citi]enship education but acNnoZledge that democracy, citi]enship and citi]enship education are complex, dynamic and controversial p.. 1ational surveys in the 8nited 6tates indicate that no current terminology quite communicates these ideas to the general public Levine . 2verall, current scholarship argues for helping students learn to protect and celebrate diversity as Zell as sustain the sense of connection and unity that maNes living justly in community possible, citi]en or not $ppiah, $itNen 6innema, Barton LevstiN, Cooper, P., Iverson -ames, 6elman, . Recogni]ing the limitations of any label, I use civic education to designate curriculum and instruction in publically funded schools aimed at preparing young people to be-come informed, engaged participants in the multiple communities to Zhich they may belong. 7here is much that could be said about the various Zays in Zhich public schools might taNe up this ZorN, but I focus here on disciplinary contributions to civic education, specifically history and the social sciences. 7Ke +anGERRN RI EGXcaWiRn IRr &iWi]ensKiS and Democracy $rthur et al., and the neZ College, Career, and Civic Life C1C66, frameZorN for social studies in the 8nited 6tates are instructive in this regard. Both identify history and at least some of the social sciences as important to civic education. 7he +anGERRN provides an international perspective on issues related to citi]enship education, including history and political literacy. 7he C frameZorN oers a national perspective on civic life Zith emphasis on civics, economics, geogra-phy and history. 7hese provide the intellectual context for studying hoZ humans have interacted Zith each other and Zith the environment over time based on a common belief that our democratic republic Zill not sustain unless students are aZare of their cultural and physical environments NnoZ the past read, Zrite, and thinN deeply and
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
act in Zays that promote the common good 1C66, , pp. , vii. In support of these goals, the frameZorN includes an inquiry arc that draZs on disciplinary sNills, concepts and content as the central pedagogy for civic education 1C66, , p. xvii. 7hat democracy Zill crumble Zithout disciplinary foundations and that inquiry should be a primary methodological approach to prepare students for civic life are common claims that require examination, beginning Zith the disciplinary foundations of civic education.
Disciplinary Foundations of Civic Education
Claims that studying history or any other social science lead students to thinN more critically about the social Zorld or contemporary problems or lead them to act in Zays that promote the common good lacN empirical grounding Barton LevstiN, -ames, . It is not that students cannot recogni]e and contextuali]e dierent pers-pectives, evaluate evidence, build evidencebased interpretations, identify contempo-rary issues, maNe connections betZeen past and present, or taNe informed civic action based on such study. 4uite the contrary, as decades of research have shoZn Barton LevstiN, 'avis,
-
what can history and the social sciences contribute to civic education?
directed, the degree to Zhich evidence supports ansZers or interpretations draZn from such study, the connections made betZeen investigation and deliberation about the common good and the extent to Zhich the results of inquiry lead to informed civic engagement -ames, Cooper, H., Levine, 0ac'onell, 1ational 6chool Climate Center, . :ithout teachers calling attention to the civic goals of disciplined inquiry, there is little evidence that students Zill maNe that leap on their oZn Barton LevstiN, .Inquiry can be disciplined in tZo Zays: :hen it is systematic and Zhen it draZs on disciplinary Zays of NnoZing. 'isciplined inquiry advances civic aims Zhen it expli-citly addresses Zhat it means to be human and humane. HoZ can students learn to live humanely and justly, in Zays that are mutually satisfying, and Zhich leave our dierences, both individual and group, intact and our multiple identities recogni]ed if they have not had opportunities to thinN deeply about Zhat it means to be human across time, place and circumstance ParNer, , p.? 4uestions about humans interacting Zith the environment, Zith other humans and Zith ideas cut across all the disciplines and are fundamental to civic life: HoZ do Ze deal Zith forced migra-tions, genocides, boundary disputes, ethnic, racial and religious discrimination? 'o Ze Zelcome strangers in our midst, or identify them as alien? HoZ do Ze respond to ho-melessness, chronic unemployment, and violence? 6urely if students must negotiate across dierences and around complex public issues, noZ and in the future, they be-nefit from investigating pattern and variation in human experience, considering hoZ peoples bacNgrounds influence their perspectives, analy]ing humanenvironmental interaction, comparing philosophies behind dierent political and economic systems, examining dierential agency and learning a democratic discourse that Zould prepare them to live more humanely in a Zorld of infinite need, finite resources, and complex relationships. 0emori]ing presidents in order, or the reigns of Nings and queens does not fit easily into a curriculum that addresses these issues. $s a result, teaching Zith civic purposes in mind suggests significant reorgani]ation of the curriculum around poZerful, compelling questions that draZ on the disciplines in Zays that include tal-Ning and listening in reasonably diverse groups about public issues Levine, , p... $n emerging body of research suggests just hoZ important these sNills can be. In , a study of the connections betZeen civic health and unemployment identi-fied civic engagement embedded in dense associations among citi]ens as a predictor of communities resilience against unemployment .aZashima*insber, Lim Levine, . 7hat people collaborate for all sorts of reasons not all in the best interests of a pluralist democracy suggests educating, not just for collaboration, but for enlighte-ned collaboration ParNer, .(nlightened civic engagement not only involves students in investigating and delibe-rating about the democratic values that sustain a pluralist democracy or participating in democratic civic association, and reflecting on those experiences, but also inquiring into the kinds of individual, collective and institutional agency that sustain and cha-llenge democratic values, (vidence of the pivotal importance of collective and institu-
-
una mirada al pasado y un proyecto de futuro. investigacin e innovacin en didctica de las ciencias sociales
tional agency in such civic engagement suggests careful attention to this concept Le-vine, . In a survey of over $merican adults, Rosen]Zeig and 7helen found demographic dierences in hoZ people accounted for historic change, Zith some attributing change to individual and generally heroic agents Zhile others put more emphasis on collective agency civil rights groups, unions, and the liNe. .aZashima*insber et al. research suggests that civic engagement might be better supported by more attention to collective agency the development of dense associations across public and private vectors p.. 7here are tZo complementary approaches to employing disciplined inquiry in these Zays. $n example of the first can be seen in World History for Us All 'unn, , an online program designed to reorgani]e the Zorld history portion of the social studies curriculum for humanistic and civic purposes. In an introduction to the program, the online site includes this statement:
'enied NnoZledge of ones roots and of ones place in the great stream of human history, the individual is deprived of the fullest sense of self and of that sense of shared community on Zhich ones fullest personal development as Zell as respon-sible citi]enship depends 'unn, .
$rguing for a g