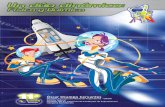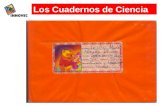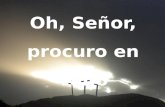Los Cuadernos de la Ciencia - CVC. Centro Virtual Cervantes · 2019. 6. 26. · Los Cuadernos de la...
Transcript of Los Cuadernos de la Ciencia - CVC. Centro Virtual Cervantes · 2019. 6. 26. · Los Cuadernos de la...
-
Los Cuadernos de la Ciencia
UNA ENTREVISTA
CON DOUGLAS
HOFSTADTER
Judith y Jacques-Alain Miller
PREGUNTA: Comienza Vd. su libro dicie�qo que es el, resultado de un_afermentaczon que duro unos veinte anos.
D. HOFSTADTER: Es lo que escribíen 1979; si restamos veinte años, nos ponemos en 1959. Yo tenía entonces catorce años. Me hallaba en Ginebra y aprendía francés, y me preguntaba sobre lo que podía significar pensar en una lengua concreta, y sobre lo que era el pensamiento, cómo se podía distinguir entre una lengua y los pensamientos, entre las palabras y los conceptos. Saber cómo el acceso a los conceptos puede hacerse con o sin una lengua era algo que me intrigaba enormemente. Al volver a los EE.UU. me puse a estudiar matemáticas a un nivel bastante serio. A este interés vino a añadirse, pocos años más tarde, el estudio del funcionamiento del cerebro, a causa de la enfermedad de una hermana mía que jamás ha llegado a hablar. Tiene nueve años menos que yo. Me preocupaba este asunto y me preguntaba si podía tener una explicación. Al fin, en 1964-65 co-
,
'
menee a programar un ordenador y produje un programa cuya finalidad era crear �lgo que tenía apariencia de pensamientos. Pronto me di cuenta de lo difícil que es producir salidas que se asemejen a las salidas de una verdadera inteligencia. Al final de mis estudios universitarios inicié estudios superiores de matemáticas en 1� Universidad de California, con tanta intensidad que ya no pude dedicarme a todo a la vez.
P.: ¿Quiénes eran sus profesores? D. H.: Ya no me acuerdo. Yo encontraba
aquellos cursos demasiado áridos, por elegantes que fueran sus temas. No lograban inspirarme ni tenían la menor relación con las cuestione� del espíritu.
P.: Ahí es donde ponía Vd. su inte,.é.s. D. H.: Sí. Interrumpí pues mis estudios de
matemáticas en 1_967, y_me fui a la Universidad de Oregón en 1968, para continuar estudios de física durante ocho años. Eran apasionantes pero no alimentaban mis pensamientos sob!e el pensamiento.
P.: Su padre es ... D. H.: Mi padre es físico. Pero nadie me em
pujó hacia la física, que era interés personal mío. Yo mismo descubrí que no estaba dotado para la física, que no me inspiraba. Y justo antes de conseguir mi doctorado, comprendí que estaba dotado para otra cosa, para el estudio del espíritu.
35
P.: Fue entonces cuando vino a dar a los estudios sobre la autorreflexividad.
D. H.: No, no exactamente después de eso·fue en 1960 cuando me topé con la Prueba d; Godel.
P.: Libro bastante criticado. D. H.: Es un libro muy elegante, pero contie
ne errores, en efecto. Fue gracias a él como comencé a apreciar la sutileza y la importancia de la autorreferencia.
P.: Su idea de base es, en cierto modo, muy simple: descubrir el mismo tipo de autorreflexividad en la prueba de Godel, en Bach, y en cierto número de dibujos de Esther.
D. H.: No, esa no era en absoluto la idea dellibro.
P.: ¿Es al menos la idea del título? D. H.: Sí, pero me vino mucho más tarde: lue
go de las primeras versiones del libro, escritas entre 1972 y 1973, el libro llevaba por título El teorema de Godel y el espíritu humano, o el cerebro humano -yo creo que decía the human brain.
P.: Vd. no es un formalista, y considera que se puede deducir algo así como la demostración de incapacidad de las consecuencias que afectan a/funcionamiento del espíritu humano.
D. H.: No, lo que yo quería era hallar la sedeen un sentido muy abstracto, de la conciencia'. Para mí el misterio era la capacidad de autorreflexión, es decir, la conciencia.
P.: Es curioso que la referencia a Godel y algunas otras de sus referencias sean utilizadas por Lacan para establecer la sede del inconsciente freudiano. Lo que no deja de ser interesante es que, dado el estado conceptualmente moribundo del psicoanálisis americano ... y dado que V d. es americano, el psicoanálisis no le interese.
D. H.: Sí, un poco. En el Liceo a la edad dequince años, recuerdo un curso o'bligatorio so�re los 1:1ecanis1,11os de def �nsa, que tuvo gran mfluenc1a en mi. Me parec1a milagroso que se pudiesen describir de modo tan científico los mecanismos del pensamiento.
P.: ¿piensa Vd. que el espíritu humano es transparente a sí mismo?
D. H.: Yo diría que los principios de funcionamiento del espíritu acabarán siendo trasparantes: por el momento tratamos de desenterrar la raíz ...
P.: ¿considera Vd. válido el COGITO cartesiano?
D. H.: Creo que es una buena frase pero jamás la he entendido. Es posible que quiera decir exactamente lo que quiere decir, pero resulta en exceso poética. No quiero decir nada negativo al respecto, porque no lo he captado.
P.: ¿Piensa V d. que se puede saber todo lo que se piensa? . D. H.: De ninguna manera. Explorar litposibihdad de comprender científicamente el funcio
namiento del cerebro, del espíritu, no significa
-
Los Cuadernos de la Ciencia
36
-
Los Cuadernos de la Ciencia
que se lo quiera comprender en sí mismo. Sé que sería en vano, absolutamente imible, intentar entenderlo a un 100 %.
P.: ¿Por qué? D. H.: Porque la comprensión, digamos, mi
comprensión de un cenicero es casi nula, y un cenicero es algo mucho menos complicado que yo. lCómo pues esperar verse reflejado de un modo perfecto en el propio espíritu, cuando todos nuestros modelos son aproximativos?
P.: Uncluida la autorreflexión? D. H.: iSobre todo ella!P.: ¿Por qué considera sus modelos sólo aproxi
mativos? D. H.: Diría que es algo evidente. Por ejem
plo, si quiere predecir a dónde va a dar un balón arrojado al aire, cinco veces sobre diez cometerá errores. Se trata, sin embargo, de un problema clásico, y muy simple, mientras que el cerebro es un objeto que contiene millares -debería decir millones, billones o trillones de moléculas. Nunca conseguiremos acercarnos a la comprensión de un objeto compuesto de millones de objetos.
P.: ¿ Cuál es el núcleo de su libro? D. H.: La reacción entre la conciencia, es de
cir, sus mecanismos, y los de la autorreferencia, tal como Godel los ha explicado en su prueba. Intento dilucidar los mecanismos generales que permiten al organismo ser consciente, ser inteligente.
P: ¿No resulta equívoco situar en un mismo plano la elaboración formal de la autorreferencia que permite transcribir los principios de la aritmética, unos dibujos figurativos que implican una cierta perturbación de la perspectiva y finalmente la repetición de un tema que varía por relación a sí mismo? ¿situar, pues, los tres nombres que dan título al libro Godel, Escher, Bach en un mismo plano?
D. H.: No los sitúo en un mismo plano.P.: Eso es, en efecto, lo que a mí me parece.D. H.: Quería aprovechar la ocasión para in-
tentar explicar los papeles que desempeñan Escher y Bach en el libro, pues aunque haya elegido semejante título, que parece situar a los tres personajes a un mismo nivel, no es tal el caso. De hecho, casi no hablo de estas tres personalidades salvo en la introducción, por exigencias de carácter casi formal. Por razones de elegancia comienzo con una descripción de la génesis de la Ofrenda musical y luego doy algunas explicaciones sobre las obras de Escher. Era la estructura formal de la prueba de Godel lo que me interesaba, y Escher y Bach, de hecho, no figuraban en modo alguno en las dos primeras versiones del libro. Empecé más tarde a escribir los diálogos porque me parecía que explicaban ideas complicadas.
· P.: ¿Quién le inspiró? newis Carral!?D. H.: Supongo que sí, aunque no me acuer
do exactamente. Cuando tenía 16 ó 17 años me impusieron en la universidad un trabajo de com-
37
posición: escribir un diálogo con filósofos griegos como personajes. Hasta entonces no había leído diálogos filosóficos, y sólo sabía que existían los diálogos escritos por Platón.
P.: ¿No había leído usted obras de teatro? D. H.: Por supuesto, pero no diálogos filosóficos.P.: ¿E/ diálogo de Popper sobre la autorreferen-
cia no le sirvió de inspiración? D. H.: No, en absoluto. Adopté la idea de los
diálogos porque permiten mirar las cosas desde ángulos diversos; cada personaje ve el fenómeno bajo uno de estos ángulos, y varios puntos de vista distintos pueden resultar, así, mezclados. Por ello, un día, después de haber escrito un diálogo preliminar, le puse el título Fuga, porque su estructura era un poco complicada.
P.: ¿Es usted músico? D. H.: En cierto modo sí. Pero no a un nivel
profesional, aunque toco el piano y me gusta componer de cuando en cuando pequeñas piezas. Y así, después de haber puesto el título ése de Fuga se me ocurrió la posibilidad de escribir los diálogos sobre la forma del contrapunto. Esta idea, totalmente literaria, no tenía nada que ver con el tema del libro, y me condujo a un desafío: escribir un canon plegándome a una constricción muy formal, haciendo varios intentos, hasta que conseguí un resultado. Fue así como Bach entró, como suele decirse en inglés, by the back door.
P.: Por la puerta trasera. D. H.: Sí, Bach tuvo un papel totalmente dife
rente al de Godel. En principio las estructuras bachianas entraron en mi libro, no en cuanto contenido o en tanto que forma constructiva. Luego empecé a mezclar forma y contenido. Igualmente, los dibujos de Escher entraron después de haberle entregado yo el manuscrito a mi padre. Era un crítico muy bueno, dado que no era especialista en lógica ni en matemáticas y estaba informado sobre el cerebro sin ser un experto. Le di, pues, el manuscrito para que lo leyera y me hiciera sus críticas. Una de ellas fue: «lPor qué has puesto tan pocos diagramas y tan pocas ilustraciones?». Me di cuenta entonces de que tenía imágenes en mi cabeza que no había compartido con los lectores, las de Escher, especialmente su Print Gallery y sus Manos que dibujan. Me decidí entonces a rellenar el libro de ilustraciones que pudieran ayudar a la intuición del lector.
P.: ¿cuando trabó conocimiento con el teorema de Godel tuvo ya la sensación o la convicción de que respondía a su muy vieja pregunta sobre e/funcionamiento del cerebro?
D. H.: Sí, vi que guardaba una íntima relacióncon la conciencia.
P.: ¿A qué llama usted conciencia? ¿A la representación?
D. H.: No, no exactamente. No puedo definirexactamente la conciencia, es una sensación que nos resulta familiar, pero no me atrevería a definir la conciencia; si lo hiciera, todo el mundo le
-
Los Cuadernos de la Ciencia
38
-
Los Cuadernos de la Ciencia
encontraría fallos a mi definición. Y o sé que conciencia tiene en francés los dos sentidos ingleses conscience y consciousness.
P.: Hay la conciencia moral, la conscience, y la consciencia, la consciousness inglesa, es decir, el simple hecho reflejo.
D. H.: Es la capacidad de reflejar las cosas, pero no la capacidad autorreflexiva. He ahí la gran diferencia.
P.: ¿un espejo delante de un espejo? D. H.: Si quiere ponerlo como ejemplo.P.: Se lo estoy preguntando.D. H.: Debo pararme a pensarlo. Es una bue
na pregunta porque conduce al problema del nivel. El sistema del espejo describe un sistema plano, sin niveles, o, más bien, cuyos niveles no tienen transformación ni traducción; carecen de la capacidad de transformar la verdad exterior en representación interior. Lo que me parece interesante en la prueba de Godel es que un sistema formal aparece al mismo tiempo como un fenómeno natural. Tomemos, por ejemplo, el sistema formal de los Principia mathematica, que tiene por fin describir el comportamiento y las propiedades de los enteros. Su capacidad de hablar de los enteros le da la capacidad de hablar de sí mismo. Hay diferencia de niveles y traducción, lo que se llama aritmetización, que es un cambio de representación. Lo que me hace pensar, en un sentido metafórico, en la percepción según la cual se traducen los fenómenos exteriores, lo que veo, el diván, usted, los cojines, etcétera. Los estímulos golpean mi retina y hacen pasar pequeños impulsos nerviosos a mi cerebro hasta el córtex visual. Luego no sé qué es exactamente lo que se produce, pero el resultado es una sensación de percepción, de conocimiento de algo. Hay una diferencia de niveles ante mis ojos: una complejidad enorme se traduce en algo mucho más simple por medio de las palabras. Puedo decir: diván, persona, cojín. Simplifico muchísimo la complejidad de la situación.
P.: Pero si usted dice que «la conciencia es la capacidad que tiene un sistema de hablar de sí mismo».
D. H.: No, esa capacidad de hablar de sí mismo se ejerce por medio de la función transformadora. Me resulta difícil de explicar porque su ejemplo del espacio me hace dudar.
P.: Usted hace referencia a Godel, pero podía haberse referidio a Tarski igualmente.
D. H.: Es perfectamente cierto.P.: Lo que usted concluye sobre el espíritu huma
no, ¿no hubiera podido extraerlo simplemente a partir de fenómenos lingüísticos? Porque lo cierto es que lo que está ausente en su libro es la lengua natural.
D. H.: Sin discusión explícita.P.: Sí, su libro, muy voluminoso, hace referencia
a montones de cosas, pero la ausencia de toda consideración lingüística resulta chocante.
D. H.: Hablo bastante de lenguas naturales.Por ejemplo, en el capítulo quinto, sobre la re-
39
currencia, doy ejemplos de generación de frases por medio de redes de transición recurrentes.
P.: Así es. Y para eliminar la teoría que usted llama juke box of meaning (sinfonía de sentido), y no me gusta mucho, dice «Si fuera verdadera, no impediría que ningún mensaje fuera comprendido». ¿cree usted que termina por comprenderse?
D. H.: Hasta cierto punto, el receptor comprende sin duda alguna una parte del mensaje que se le tramite.
P.: ¿Le sonaría extraño que se le dedujera del teorema de Godel que ciertas verdades pueden ser demostradas?
D. H.: En absoluto.P.: Es una manera muy sobria de retomar la in
tuición platónica, según la cual un cierto tipo de verdades no es susceptible de demostración. ¿Le parece que esto sirve para caracterizar el intelecto humano?
D. H.: Eso sirve para caracterizar cualquier tipo de inteligencia, y no más la del espíritu humano que la de los marcianos o la de los ordenadores.
P.: Los lógicos han querido deducir del sistema del teorema de Godel algo distinto de lo que dice. ¿y usted?
D. H.: Yo personalmente no extraigo ningunaconclusión del teorema mismo, lo que me interesa es la estructura implicada en la prueba, no la incompletud en sí misma, sino la idea de los mecanismos que subyacen a la autorreferencia, la mezcla entre los conocimientos en el lenguaje de la inteligencia artificial.
P.: Sí, no es la incompletud como tal, sino también la completud lo que usted explota.
D. H.: No, es la mezcla de lo que se llama eninteligencia artificial los conocimientos procedimentales y conocimientos declarativos. Lo que se puede reformular hablando de mezcla entre uso e invención o entre significado y significante; esta idea de mezclar los dos niveles reaparece en biología molecular: para reproducirse, el ADN debe describir las proteínas que actuarán sobre el ADN: hay una especie de bucle.
P.: Es lo que el doctor Lacan ha formulado diciendo que «no hay metalengüaje».
D. H.: Hay metalenguaje, pero mezclado conel lenguaje mismo.
P.: ¿No es eso lo que caracteriza al lenguaje humano más que al espíritu? ¿Por qué introduce usted ahí el mind? Mind, he ahí una palabra verdaderamente difícil de traducir.
D. H.: Yo no tengo problema, sencillamentehablo de espíritu.
P.: En el libro no habla usted específicamente de lenguaje, sino de espíritu, pero en definitiva, hus ejemplos y conclusiones hacen referencia únicamente al lenguaje?
D. H.: El problema central para mí es sabercómo la sensación de tener conciencia puede emerger de la materia inerte. lCómo podemos, a partir de partículas, de átomos y moléculas
-
Los Cuadernos de la Ciencia
40
-
Los Cuadernos de la Ciencia
inertes, llegar a organismos que tienen algo, digamos, de animado? lQué quiere eso decir? lDónde tiene su comienzo?
P.: Los organismos que usted estudia están yaconstituidos como un lenguaje, es decir, constituidos de elementos discretos, discontinuosJormados en cadena.
D. H.: En términos de Monod no sé si los empleo correctamente, no hay teleonomía; es decir que se ve claramente, en el caso del ADN y de' las proteínas, que no hay finalidad, o, más bien, que hay una finalidad cuyas fuentes pueden verse. Con el análisis de la biología molecular comienza a comprenderse cómo puede existir una especie de finalidad sin contradecir las leyes de la física. Esta teleología o teleonomía es la emergencia de un organismo vivo. Hay niveles, y para mí el espíritu representa el nivel más elevado. Y yo quería indagarlo.
P.: ¿Piensa usted que la conciencia es la meta de la evolución?
D. H.: No, pero hasta donde sabemos es, porahora, su punto de llegada.
P.: Se encuentra usted próximo a Teilhard deChardin.
D. H.: No. Yo digo: «Hasta la fecha». No caracterizo un auge universal dirigido hacia el Punto Omega. Digo tan sólo que hasta la fecha nos vanagloriamos de ser las criaturas más complicadas del universo, y nos interesamos por nuestro propio cerebro, por nuestro espíritu.
P.: Al.final de su libro dice usted que «la capacidad de representar nuestra propia estructura ha llegado a un punto crítico. Se puede decir que en cierto modo es el beso de la muerte». Y antes presenta usted como punto límite de la autocomprensión ese beso de la muerte a propósito del virtuosismo de Bach en El arte de la fuga, que se acaba sobre supropio nombre.
D. H.: iüh! iPero no se trataba de una tesisseria!
P.: ¿considera usted poco seria la utilizaciónque hace de los nombres propios en la estructuración de los diálogos? i Que el lenguaje natural se introduzca en usted mediante el nombre propio resulta un tanto excesivo!
D. H.: Creo que es una buena pregunta estaidea de la autorreferencia por medio del nombre propio, que produce una espec�e de ilusión, digamos que una especie de ataJo en el que los verdaderos mecanismos quedan ocultos. Godel no disponía del nombre propio: tuvo que inventarse la manera como una cadena de símbolos puede hacer referencia a sí misma sin utilizar el nombre propio.
P.: ¿considera usted que lafrase de Epiménidesdescribe la función del nombre propio?
D. H.: Sí, como los términos iniciales, como,por ejemplo, esto.
P.: Es lo que la lingüística llama shifters (embragues)
D. H.: No conocía el término. Hay que inten-41
tar, pues eliminar al máximo los nombres propios y los términos indiciales, como la palabra yo.
P.: Su título está hecho de nombres propios.D. H.: Empleo esos nombres porque soy un
ser humano completamente normal. P.: ¿na sentido usted algún rechazo por parte del
establishment cient(fico?D. H.: Creo que no. Ciertas críticas han sido
un poco negativas, sobre todo la de un filósofo de Yale. Los más entusiastas, de hecho, han sido los músicos.
P.: No son frecuentes en Estados Unidos, me parece, las manifestaciones de interés común entre cient(ficos, intelectuales y artistas.
D. H.: No, son más bien raras. El fotógrafo Adams, muy interesado por la noción de emergencia de la conciencia, me escribió una carta muy hermosa seis meses antes de su muerte.
P.: En la Universidad de Michigan está usted integrado en un departamento de psicología cognitiva. ¿se encuentra allí en su sitio?
D. H.: Supongo que sí. Yo no lo elegí. Ellosme invitaron. No soy ni psicólogo ni informático.
P.: ¿ Qué es usted desde el punto de vista científico?D. H.: No sabría decirlo. Me encuentro a me
dio camino entre la inteligencia artificial y la psicológica cognitiva, pero también cerca de la filosofía del espíritu. Estoy, por tanto, en una especie de triángulo.
P.: ¿puede darme una idea de sus investigaciones?D. H.: Me intereso por la cualidadjlou de los
conceptos. Lo que yo llamo su deslizabilidad.P.: Una capacidad de la que da buen testimonio
en su libro. D. H.: Sí, transformar la forma musical de una
fuga en una forma verbal, en el contexto de un diálogo, es un ejemplo de deslizabilidad: mantiene una especie de esencia central, pero cambiando de contexto. Esa capacidad del espíritu humano me intriga mucho.
P.: No hace usted ninguna referencia a lo que en Francia se ha llamado estructuralismo.
D. H.: Estoy seguro de haber sido influido pormiríadas de personas y de ideas que están, digamos, en el aire.
P.: La inteligencia está, pues, en el centro de sus preocupaciones.
D. H.: La inteligencia o, si usted quiere, laconciencia, la creatividad, la memoria, la percepción, la abstracción, la analogía, la intuición, las imágenes, imbricadas las unas en las otras. No podría caracterizar el conjunto, pero.
P.: ¿cuál es su punto de vista sobre la identidad?D. H.: La identidad plantea problemas apa
siona!ltes: lcuáles so_n las r�í�es de la ..-.._ identidad? Cuando digo yo, e,tlene este � yo el mismo sentido que cuando usted � dice yo?
(Traducción: Alberto Cardín)