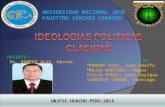LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS DE LIQUIDACIÓN SOCIAL · medio y en plena decadencia de las ideologías...
Transcript of LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS DE LIQUIDACIÓN SOCIAL · medio y en plena decadencia de las ideologías...
LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS DE LIQUIDACIÓN SOCIAL
“La época actual es de aquellas en las que todo loque normalmente parece constituir una razón
para vivir se desvanece, en las que se debe cuestionar todo de nuevo, so pena de hundirse
en el desconcierto o en la inconsciencia”.Simone Weil
...sobre la degeneración de los ideales revolucionarios ante el fin de clase obrera en occidente...
El 19 de julio de 1936 el proletariado español respon-dió al golpe de estado franquista desencadenando unarevolución social. El 23 de febrero de 1981 tuvo lugarun golpe de estado ante la indiferencia más absoluta delos proletarios, quienes apenas movieron el dial de laradio o el mando del televisor. El contraste de actitudesobedece al hecho de que el proletariado era en el 36 elprincipal factor político social, mientras que en el 81 nocontaba ni siquiera como factor auxiliar de interesesajenos. Si el golpe del 36 iba en contra suya, el del 81fue un ajuste de cuentas entre diferentes facciones delpoder. Ni en los análisis más alarmistas la conf lictividadobrera fue tomada en consideración por la sencillarazón de que era mínima. Los golpistas pasaron del pro-letariado porque no era más que una figura secundariade la oratoria política, algo históricamente agotado.
3
Durante los años de la “transición económica”hacia las nuevas condiciones del capitalismo mundial–los 80– la clase obrera fue fragmentándose y resis-tiendo a escala local a su “reconversión” en clase sub-alterna, hasta el advenimiento de la huelga mediáticadel 14 de diciembre de 1988, que fue la señal de suliquidación como clase. En adelante nunca volvería amanifestarse de forma independiente, autónoma. Elmovimiento antinuclear y el movimiento vecinalhabían acabado un lustro antes. Durante ese periodose consumó la ruptura entre los obreros adultos, mejorsituados en las fábricas, y los obreros jóvenes, peones yprecarios, que impulsaron las primeras asambleas deparados. Esa fractura condujo a la crítica radical deltrabajo asalariado, deteriorado en extremo, o lo queviene a ser igual, al rechazo del trabajo como actividadhumana. Fue una auténtica ruptura, pues hasta entoncesla conducta de los trabajadores se fundamentaba enuna cierta ética del trabajo.
Más o menos por ese tiempo se desarrolló fuera delmundo laboral un medio juvenil preocupado por laokupación, la represión, la contrainformación, el ecolo-gismo, el antimilitarismo, el feminismo, etc., al que lamovilización estudiantil de 1986-87 dio un fuerteimpulso. Tras el sometimiento definitivo de los trabaja-dores a las nuevas condiciones económicas y políticasdel capital, el centro de gravedad social se desplazó delas fábricas a los espacios de relación juveniles. En ese
4
medio y en plena decadencia de las ideologías obreristasla cuestión social perdía su carácter unitario y se disgre-gaba, replanteándose sus pedazos como problemáticasparticulares. Los jóvenes rebeldes ni tenían detrás unatradición de luchas sociales, ni podían atenerse a unaideología concreta, marxista o anarquista, y más allá deun vago antiautoritarismo no sabían qué hacer con elfardo de experiencias que la clase obrera les había libradogratuitamente; eran herederos involuntarios de tareashistóricas imposibles de asumir dado la escasa profun-didad de su crítica, la inestabilidad de sus efectivos y laestrechez de su medio. Todos los esfuerzos por coordi-nar actividades, fomentar debates y conectar con luchasurbanas tropezaron con los mismos problemas: ladispersión, la ausencia de pensamiento, el compromisorelativo, la falta de referencias, el enclaustramiento... Alno resolverse, conforme desaparecían las luchas reales,el medio juvenil se estancaba y en él campaban a susanchas la indefinición, la pose, los tópicos contestatariosy la moda alternativa. Se revelaba como un medio detransición para una vida adulta integrada, como elinstituto, la fp o la universidad. La palabra revolucióndejó de tener un significado preciso. Los intentoshabidos entre 1989 y 1998 por superar ese impasseteórico fueron puramente organizativos, formalistas, abase de “campañismo” y encuentros, por lo que a lalarga resultaron un fracaso. Así terminó lo que se cono-ció como “área de la autonomía”.
5
A fin de recomponer una visión crítica unitariadel mundo y dotar de contenido al proyecto revolu-cionario, se tenía que haber llevado a cabo una ref le-xión profunda sobre los logros y los fracasos de lasluchas precedentes, por no mencionar los sorpren-dentes cambios que experimentaba el capitalismo.Pero antes incluso de analizar todo eso, había quehaber efectuado una crítica despiadada al propiomedio, a sus inocuidades, a su frivolidad y a su faltade coraje intelectual, con el f in de depurarlo tanto deadherencias sentimentales burguesas como de lugarescomunes y prácticas militantes. No se hizo, o no sehizo lo suficiente, y el medio se degradó, amalgamán-dose con el izquierdismo posmoderno y el patriotis-mo periférico, quienes trataban de reconstruir a todaprisa un nuevo espacio social “ciudadano”, el terrenode las plataformas cívicas y de las asociaciones devecinos, abandonado por los partidos y sindicatos alincrustarse en el aparato de la dominación. Las movi-lizaciones contra la Guerra del Golfo y por el no a laotan, las campañas por el 0’7%, por la renta básica opor los zapatistas, fueron las primeras martingalas deese intento de acercamiento a la política institucionalque en 1997 cristalizó en el “ciudadanismo”. Sealumbraron nuevas “plataformas”, se liberaron “espa-cios”, se constituyeron “colectivos” y “redes” y secelebraron “fórums” que redescubrieron los encantosdel sindicalismo minoritario, del nacionalismo, de las
6
ongs, de las subvenciones y de las instituciones esta-tales. Las nuevas tecnologías proporcionaron laestructura mínima para garantizar las apariencias demovimiento. De la escala local se pasó sin transicióna la escala internacional. El gueto juvenil se vio depronto sumergido en la ludopatía de los conciertos,raves, marchas, acampadas de verano, etc., para ir amorir a los movimientos contra cumbre y contra laguerra, verdaderos estados generales de la confusión yla recuperación, que, después de Génova, se convir-tieron en la quinta rueda del carro electoral de lasocialdemocracia. Internet había creado en las masasjuveniles la ilusión de una comunidad mundial pro-vista de un proyecto de cambio social, mientras queel turismo antiglobalización fomentaba la quimera deun movimiento anticapitalista. Pero lo que las teleco-municaciones facilitaron fue un espacio virtual, y porconsiguiente irreal, donde verter la frustración y lamiseria espiritual de miles de personas, de forma quela abundante base social sobre la que erigir una causaquedase atrapada en las redes de la inexistencia. Ymientras se generalizaba el espectáculo de un movi-miento, las líneas de comunicación directa subsisten-tes quedaban irremisiblemente dañadas, comodemuestra la desaparición de revistas, el cierre delocales, librerías o editoriales, la decadencia de lasasambleas, el vaciado del lenguaje, la evaporación delcompromiso social, etc.
7
>La protesta juvenil como forma de ocio<La tecnología como sistema global, como medio que
abarca toda la actividad social, ha tenido un efecto másmarcado en los jóvenes, el sector de la población máspermeable a la inf luencia de los artilugios. Los jóvenes,a partir de 1995, son hijos de las nuevas tecnologías másque de sus padres. Aquellas son su segunda naturaleza enla que tan a gusto se encuentran, y que no ven comocausa de su miseria moral sino como la base de su liber-tad. Piensan como viven; ahora bien, como la manera devivir es impuesta, la manera de pensar no es libre: es elcapitalismo quien pone el ordenador encima de la mesay quien aparca el coche frente a casa. En tanto que con-sumidores recién estrenados se han convertido en lavanguardia del espectáculo. Por primera vez, y gracias alas tecnologías de la comunicación, irrumpen comomasas, aportando al espectáculo de la acción los rasgospsicológicos de la adolescencia, a saber, el culto del pre-sente, el rechazo del esfuerzo y de la experiencia, el nar-cisismo, la búsqueda de la satisfacción inmediata, la con-fusión entre el ámbito privado y la vida pública, entre loserio y lo lúdico, etc. Lejos de sentir como suya la luchacontra la opresión social tecnológicamente equipada, loque realmente sienten es una inmensa necesidad deentretenimiento. Profundamente despolitizados, salenmasivamente a la calle a divertirse luciendo su pañuelopalestino, escenificando su falsa generosidad y procla-mando su compromiso volátil. En la sociedad del espec-
8
táculo la protesta es una forma de ocio y el pathos trági-co de la lucha de clases ha de retroceder ante la comici-dad, el desenfado y la fiesta, formas genuinas del espíri-tu neocontestatario que ha hallado en las cacerolas, en elmaquillaje y en los silbatos sus mejores medios deexpresión, y en el software, los blogs y los teléfonos móvi-les, sus mejores armas.
La tecnología no es neutra; es inseparable de la opre-sión, no sirve para otra cosa. Todo progreso tecnológicobajo el capitalismo es un progreso de la opresión, peronadie parece entenderlo. Al contrario, por las pantallasde los ordenadores surgen pensadores apologéticos yvendedores al pormenor del nuevo capitalismo tecnoló-gico dispuestos a caminar por las sendas trilladas y a dis-currir por los cauces inocuos de la falsa conciencia.Ideologías de la sumisión a los imperativos de la econo-mía mundial como el negrismo, el castoriadismo1, elecologismo, o los productos de las marcas ipes y attac2,circulan para derribar conquistas intelectuales básicas,para echar por la borda todo el bagaje teórico de lasluchas, y en general, para extirpar la memoria histórica.Como coartada ideológica se ha buscado un proletaria-do de sustitución en los seres inermes y amorfos califi-
9
1 No me refiero aquí a la tendencia de Cornelius Castoriadis de Socialisme ouBarbarie, sino al pensamiento gelatinoso que desarrolló posteriormente, queno es más que una defensa idealista del democratismo burgués (N. del A.).2 IPES se refiere al colectivo posleninista de Agustín Morán, suministradorde ideología para los seudomovimientos alterglobalizadores.
Attac, Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los
cados de multitud, movimientos sociales, ciudadanía,sociedad civil o simplemente “la gente”. El nuevo suje-to histórico es pura ficción puesto que el verdadero fueliquidado por el capitalismo, pero su imagen ficticia esnecesaria porque el espectáculo del combate socialnecesita un fantasma; su legitimidad no puede apoyarseen una clase real sino en una de prestado. Una clase ima-ginaria era apostada en el terreno del espectáculo, pues-to que ni ella es clase, ni su lucha es lucha.
Al optar por la protesta encarrilada y falaz, los nue-vos ideólogos apostaban realmente por prisa3 y lasocialdemocracia (y lo sabían). No querían enfrentarsea nada; no aspiraban a cambiar el mundo sino a parti-
10
Ciudadanos. Se originó en Francia en 1998, como grupo de presión para res-tringir la volatilidad de los mercados de capitales. En opinión del autor, en lapráctica sólo intenta revitalizar tácticas estatistas, proponiendo el control delos mercados financieros, la supresión de los paraísos fiscales y la condona-ción de la deuda externa de los países del tercer mundo. No se define comoun grupo antiglobalización, sino todo lo contrario: defiende una inalcanza-ble política de globalización en la que los países menos favorecidos puedanacceder a la regulación de los intercambios en la misma medida que los gran-des centros del capital internacional. Algunos miembros destacados son:Ignacio Ramonet, Noam Chomsky, Susan George (N. del E.).3 Prisa (Promotora de Informaciones, S.A) es el grupo de medios de comu-nicación-editorial más grande de España. Cofundada por José OrtegaSpottorno en 1972, y presidido en la actualidad por el hijo de Jesús de Polanco,su consejero delegado es Juan Luis Cebrián (antiguo Director de El País).Algunos medios pertenecientes al grupo son: Diario As, Cinco Días (informa-ción económica), radio SER, Los 40 Principales, M80 Radio, Cadena Dial,Máxima FM, Radio Olé, Sogecable (que incluye la televisión en abiertoCuatro, Digital+), Pretesa (que alberga la red de televisiones locales Localia), yel conglomerado editorial de Grupo Santillana (Santillana, Alfaguara y Taurus.Cotiza en el índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid (N. del E.).
cipar en su gestión. Con ellos, otra gestión capitalistaera posible. Los foros sociales y las concentracionesanticumbre eran los puentes de diálogo con el poder.Su lenguaje conf luía en un panegírico del orden: conlas fórmulas verbales adecuadas, el plomo de la nimie-dad –votar, enviar mensajes, navegar por la red, amon-tonarse– se transmutaba en el oro de la lucidez histó-rica y el heroísmo. Tal disparatado discurso cubría unaindecente actitud colaboradora, por eso en la medidaque definían una política “desde abajo a la izquierda”ésta era la política de siempre. En realidad nos decíanque una vía más asistencial hacia el totalitarismo eraposible, para lo cual otra burocracia era necesaria, unaque mediara entre la clase dominante y las masas. Sinembargo, sentarse sobre las masas es como sentarsesobre un dedo. No son ni pueden ser un sujeto políti-co dispuesto a seguir al primer f lautista de Hamelinque se presente. Las masas no quieren hacer política,quieren ser objeto de la política; no quieren cambiar lasociedad, en todo caso quieren que alguien se ocupede ellas. Para eso son masas y obedecen al poder sinnecesidad de guías especializados.
>El presente retrospectivo<Los efectos de la gobalización capitalista –la trans-
formación de las clases en masas, la invasión de la vidacotidiana por artefactos o la juvenilización de la protes-ta-habían hecho del mundo real algo ininteligible.
11
Tanto los rebeldes como los resignados fueron arroja-dos a espacios intelectuales inexplorados y extraños,donde las ideas de antes no funcionaban. El hundi-miento de las viejas ideologías, provocaba molestas sen-saciones de incertidumbre y de impotencia, inspirandohostilidad y rechazo. La eternidad de la lucha de clasesera un tabú intocable para la ortodoxia continuista; laexistencia de una clase portadora de los ideales liberta-rios estaba fuera de cualquier duda, puesto que si seprescindía del concepto, el edificio teórico por él sos-tenido se desmoronaba. Pero como los hechos erantozudos, la clase obrera, como clase capaz de aprehen-der la totalidad de los fenómenos sociales y por lo tantocapaz de organizar la sociedad de acuerdo con susdeseos, iba evaporándose, convirtiéndose en un lugarcomún de la verborrea obrerista, en un dogma de con-solación, un tópico para burócratas impotentes. La agi-tación social que se mantuvo en esas posiciones se des-conectó de la realidad, degradándose y quedándose almargen, dando pie a tertulias inocentes o a sectas fun-damentalistas. La alternativa a la fe, a falta de una ver-dadera crítica del periodo final de la lucha de clases, afalta de una crítica de la recuperación posmoderna, afalta del restablecimiento de una perspectiva históricade los combates sociales, tenía que ser otra fe. Así losnuevos remedios del sectarismo, habrían de ser forzosa-mente sectarios. Hubo intentos verdaderamente cómi-cos de restaurar la ideología leninista, voluntaristas
12
anclajes en el anarcosindicalismo y sospechosas reposi-ciones del situacionismo y del naturismo, ahora llama-do primitivismo. Por una astucia de la dominación, lamemoria del pasado lejano servía para ocultar el pasa-do cercano y mistificar el presente. Para los ortodoxosy para los innovadores no había más tarea que introdu-cir los pedazos de realidad en sus perreras ideológicas,para conseguir convicciones reconfortantes y tranquili-zadoras, una huida hacia atrás que se resolvía en dosalternativas igualmente delirantes: la posmodernidad“plural” y tecnófila de la ideología nueva, y la fosiliza-ción contemplativa de la ideología vieja.
>Crítica del insurreccionalismo ibérico<Frente a las ideologías paralizantes o conformistas,
los rebeldes sinceros reaccionaron dando un salto haciadelante en el activismo. Se declaraban partidarios delenfrentamiento inmediato con el sistema y por logeneral se despreocupaban de las contradicciones queoscurecían e impedían la reformulación de la cuestiónsocial, planteando la supremacía de la acción prácticasobre la ref lexión y reduciendo ésta a una actividadsubalterna. Desconectados de las aspiraciones radicalesdel pasado, no sabían lo que querían, pero sabían muybien lo que no querían. No querían el capitalismo ydesconfiaban de las ideologías que servían a los buró-cratas. Sin pretenderlo, con su nihilismo, la críticasocial quedaba disminuida a propaganda, simplificada
13
en análisis, fórmulas y consignas del estilo de las “tesisinsurreccionalistas”. Caían en un pragmatismo de otrotipo que comportaba un empobrecimiento de la críti-ca y por consiguiente, de la propia acción. El menos-precio del pensamiento es el de la estrategia. La acciónsolía privilegiar uno de sus momentos, el choque, y seolvidaba de los demás. Aparecía como respuesta inme-diata independiente del lugar, del tiempo y de la opor-tunidad; puntual, minoritaria y violenta. La accióndevenía de este modo un fin en sí misma, más necesi-tada de técnica que de ideales. Y ésta no trataba dedelimitar campos para lograr un terreno donde losoprimidos ejercitasen la libertad, sino que pretendía serun acto ejemplar susceptible de despertar admiración ytener imitadores. El grado de destrucción conseguidodeterminaba la calidad, pues el fetichismo de la accióninducía a la mistificación de la violencia y asimilabaésta al radicalismo, confundiendo con frecuenciadominación con represión y sobrevalorando el papelde la policía.
El estado de ánimo activista nacía tras una rupturageneracional profunda que había impedido la comuni-cación de experiencias revolucionarias pasadas y cerca-nas; así pues, los jóvenes antiautoritarios partían decero y sus errores eran fruto de la cobardía y la traiciónde otros. Igual que hemos criticado los puntos débilesde su proceder, reconocemos su generosidad y suvalentía, su disposición a correr riesgos, que como una
14
ventolera de aire fresco barrió de la escena social elapoltronamiento ideológico. Finalmente, por el durocamino que iniciaron, muchos encontraron las ideasque necesitaban. Merecen nuestro respeto, especial-mente aquellos que sucumbieron a la represión. Suspresos son nuestros presos.
>El peligro de la precarización organizativa<En los medios activistas, a la falsa oposición entre
teoría y práctica le correspondía la contraposición entreorganización de masas y agrupación informal. Hastaentonces la organización siempre había significado fuer-za; no negaba la informalidad sino que la complemen-taba: la sociabilidad de clase, los entramados de ayudamutua y solidaridad, el compañerismo, la entrega... pro-porcionaban a la organización solidez a la vez que laimpedían degenerar en burocracia. Evidentemente lasestructuras informales son hoy la única forma posiblede organización porque las bases informales queconstituían los cimientos de formas más coordinadashan sido destruidas por el enemigo, y, sobre todo,porque el medio juvenil radicalizado es tremenda-mente informal, es decir, muy poco consecuente. Laenorme dificultad que existe para que los individuosentablen relaciones transparentes y se comprometancon la causa de la libertad obliga a ser muy f lexibleen cuestiones organizativas, pero eso no es un logro,sino una condición impuesta por el deterioro de las
15
personas y de las luchas. Es una táctica debida a lafalta de compromiso duradero y a las cotas bajas deresponsabilidad. Los niveles de organización estánsubordinados al desarrollo de la conciencia de clase yesta depende de los combates sociales. La estructurainformal domina cuando no hay clase manifiesta, lasfuerzas son débiles y dispersas y el grado de autodis-ciplina es mínimo. La organización es por consi-guiente un proceso que está en función de la genera-lización y la radicalización de las luchas, ambas cosasnecesarias para la aparición de proyectos revoluciona-rios de envergadura. Por otro lado, la informalidad noes una vacuna contra la burocracia; la burocraciapuede muy bien funcionar informalmente. Tampocoes un remedio contra la infiltración; los provocadoressaben manejarse tanto por esos medios como por losotros. Son otros factores los que cuentan: la experien-cia, la calidad humana, la astucia... Lo que desdeluego no se puede hacer informalmente es pasar a laofensiva, pero por desgracia, estamos lejos de poderpermitirnos algo parecido a eso.
A lo largo de los últimos veinte años, el espaciojuvenil no ha podido sustituir al desaparecido medioobrero, degradándose a su vez por culpa del espectácu-lo. Por eso los ateneos y los centros sociales ni siquie-ra han llegado a lo que fueron en otro tiempo los loca-les sindicales para los explotados. A pesar de los esfuer-
16
zos no han logrado convertirse en centros de forma-ción y difusión de ideas, lo que deja entre sus asiduosun aire de frustración que no puede disimularse. Lomás probable es que en ellos aprendan Linux o cocinavegana antes que historia social o prácticas de resisten-cia al capitalismo. No son del agrado del orden estable-cido, pero si recordamos la frecuencia con que antañose clausuraban los sindicatos, escandaliza ver hasta quépunto son tolerados, es decir, hasta qué punto soninofensivos. Existen excepciones muy honorables conun alto grado de compromiso social, pero incluso ellashan tenido que hacer concesiones al juvenilismo ycontemporizar bien con las camisetas, bien con elpunk quinceañero, con las “performances” o con lainformática. Como los viejos centros recreativos o lasasociaciones de vecinos, han quedado absorbidos por ladinámica de supervivencia en ambiente hostil. Lalogística del saber vivir y la pedagogía de la revueltason funciones que se les han escapado; desde un puntode vista subversivo, nadie sale de ellos “peor” de lo queha entrado, y eso debiera preocupar a sus impulsores.
La solución pasaría por un replanteamiento críticode su actividad que no debiera tener otro objetivo queel de mantener un nivel elevado de conciencia socialen condiciones que sabemos son extremadamente des-favorables. Habría que sacar el mejor partido de laexperiencia histórica, reanudando la tradición de losoprimidos e inspirándose en ellos. No hacer concesio-
17
nes a las modas, no someterse a los estereotipos, nocaer en el buen rollo; en definitiva, ir derechos a la raízde las cosas. Pero sólo van derechos los que saben reco-nocer dicha raíz y tal conocimiento no está adscrito aninguna etapa particular de la vida. Tan cierto comoque hay jóvenes más inmundos que los viejos y viejosque no tienen edad.
[Charlas en la librería Sahiri de Valencia, el 11 de marzo, en el cen-tro social Atreu! de La Coruña, el 10 de abril, y en la Jornada delLlibre a Viladecans, el 23 de abril de 2006, con motivo de la presen-tación del libro “Golpes y Contragolpes”.]
18
LOS CAMBIOS DE LA MODERNIDAD TARDÍA
Las victorias del capitalismo en las últimas tres décadashan supuesto cambios tan drásticos que las fórmulasclásicas del anarquismo y del marxismo, siquiera en suversión situacionista, no son suficientes per se para acla-rar la naturaleza del mundo donde nos encontramos.La posición marginal de las minorías rebeldes y laignorancia de la distancia existente entre los añossesenta y el dos mil, dificultan enormemente una lec-tura correcta del presente a la luz de tales teorías. Amenudo se produce una apreciación optimista delmomento a la que acompaña una identificación iluso-ria con los movimientos contemporáneos de protesta.Dichas minorías tienden a considerarse el brazo localde los parados felices, de los piqueteros, de los aarch, oahora, de los jóvenes incendiarios de las cités, sin dete-nerse a pensar que nada de todo eso puede entender-se si no se comprende primero el sometimiento com-placiente y casi total de la población occidental a lascondiciones extremas marcadas por el poder. Losrebeldes de hoy han de saber que, si han heredado algo,han sido sobre todo las derrotas.
No existe una línea continua que, pasando por larevolución rusa y la española, camine sin rupturasdesde la Comuna de París hasta Mayo del 68 y la época
19
del Black Bloc4. La historia no es un continuum comopretende el poder dominante o como afirman los epí-gonos de teorías pretéritas, sino una sucesión deimprevisibles catástrofes cuyo horizonte es el presente.El presente es la clave de las ruinas del pasado. Éste serevela verdaderamente despertando en él. En la cimadel presente se halla la perspectiva adecuada. Desde ellatrataremos de establecer la última fractura históricasubrayando las diferencias sustanciales que separan lasociedad actual de la sociedad de clases.
Para orientarnos mejor repasaremos las definicio-nes más características. Marx y Weber calificaron a lasociedad de “industrial” apuntando a las industriascomo la principal fuente de riqueza social. El términose sigue empleando en la actualidad a pesar de queindustrias hay cada vez menos. Algún sociólogo inten-tó remendar el problema hablando de sociedad “postindustrial” de la misma manera que después del 68 losapologistas de la dominación hablaron de “postmodernidad”, pero quienes continúan usando el adje-tivo de “industrial” responden que la desaparición delas fábricas no afecta al concepto, puesto que lo real-
20
4 El Black Bloc es un reagrupamiento de anarquistas y grupos de sensibili-dad anarquista, que se organizan para una acción particular de protesta. Másque una organización, un Black Bloc es una táctica, una estrategia para ladesobediencia civil. La esencia de un Black Bloc cambia de una acción a laotra, pero los objetivos principales son asegurar la solidaridad ante un esta-do policial represivo y hacer circular el mensaje crítico anarquista en cadaprotesta particular (N. de la E.).
mente industrial es el modo de vida de los individuos.“Sociedad de consumo”, término popular en los añossesenta, hace hincapié en la actividad que ha desplazadoen importancia a la producción y que ha determinadola esclavitud consentida de la mayoría de los asalariados.“Sociedad del espectáculo”, definición desarrolladapor Guy Debord, alude a las relaciones sociales media-tizadas no por cosas, sino por imágenes. El espectáculoes la forma moderna de la alienación. Jacques Ellulprefiere “Sociedad tecnológica” porque la tecnologíaes la fuerza que impulsa los cambios y provoca lascatástrofes. La tecnología no es un conjunto de destre-zas, herramientas y máquinas, sino un sistema com-puesto por los resultados técnicos de la ciencia aplica-da que conforma una segunda naturaleza. En ese sen-tido otros han usado el término más neutral de“Sociedad del conocimiento”, con evidentes razonesoscurantistas. Finalmente, la “Sociedad de masas” hacereferencia al producto de la disolución de las “clasespeligrosas”, el estado disgregado de la población asala-riada, que es el fundamento más sólido de la domina-ción. Ortega y Gasset es el primer pensador burguésque aplaudió su advenimiento y en La Rebelión de lasMasas estrenó el procedimiento de presentar los trazosmás regresivos de un fenómeno social como los másavanzados. Cada término resultará el más adecuadosegún el contexto en el que se emplee, porque todosdescriben la misma cosa.
21
En la sociedad de clases predominaba la economíasobre todo lo demás y el intercambio de bienes eraconsiderado como la actividad social por excelencia. Lafuerza productiva principal era el trabajo, por lo que elmovimiento obrero constituía un factor necesario en latransformación social. En la sociedad de masas dominala tecnología y las actividades sociales determinantesson la circulación y el consumo. La fuerza productivaprincipal en una producción automatizada son lasmáquinas, por lo que en los saberes científicos y técni-cos reside el potencial transformador. El movimientoobrero, o no existe, o es irrelevante. La llamada “i+d” esel elemento estratégico fundamental del poder.
Las clases eran mundos aparte; constituían comuni-dades soldadas por la solidaridad, la voluntad colectivay la conciencia, con sus propias reglas no escritas, sustradiciones, sus medios de expresión y sus mecanismosde comunicación. En ellas, cada individuo era un serúnico y, por lo tanto, insustituible. La sociedad de cla-ses nació de la disolución de la sociedad feudalmediante la integración del trabajo al mercado. La claseexplotadora era la burguesía; la clase explotada, el pro-letariado. Éste, espoleado por el hambre y la concien-cia de su misión, era el sujeto de la historia. La vidaburguesa se escindía en vida pública y privada; la vidade los trabajadores no era ninguna de las dos cosas. Sucarácter social permitía que los deseos de los oprimi-dos conf luyesen en proyectos emancipatorios.
22
Las masas pertenecen a un mundo unificado por elespectáculo, constituyendo agregados informes, sinlazos, sin raíces, sin experiencia y sin medios propios.Los individuos que las componen están aislados, nocuentan por sí mismos sino por el número, por lo quetodos son intercambiables. La sociedad de masas nacióde la disolución de la sociedad de clases por medio dela integración de la vida cotidiana en el mercado y laexpansión acelerada del tráfico. La clase dominante esla oligarquía dirigente, un conglomerado jerarquizadoy móvil de políticos, ejecutivos y expertos; el resto sonmasas dirigidas. Debido al incremento enorme de laproductividad por el sistema tecnológico, parte de ellasson sencillamente excluidas. Las masas, amenazadas porel aburrimiento, la soledad y la exclusión, son un pro-ducto histórico, pero no un sujeto. No tienen más quevida privada; sus deseos son objetivo económico y enconsecuencia son manipulados y explotados.
El proletariado fue capaz de formular un programapositivo de cambio social; su ideal era la igualdad y susmedios, la apropiación revolucionaria de los medios deproducción, o sea, la autogestión del proceso productivo.Para combatir sus aspiraciones, los mercados nacionaleshubieron de ser tutelados por el Estado que, por otraparte, se hizo cargo de los servicios sociales. La democra-cia fue la forma política habitual de la explotación eco-nómica, la cual descansaba sobre un pacto social; las for-mas dictatoriales y totalitarias se consideraban pasajeras y
23
excepcionales, en cambio, son las más apropiadas en unasociedad de masas. Las masas cuando se manifiestan, lohacen de forma inconsciente, impulsadas por la rabia o elpánico, siguiendo una consigna cualquiera fijada desde elexterior; cuando no permanecen negativas lo más pareci-do al ideal que tienen es la seguridad. No son capaces deadoptar un programa a no ser que les venga desde fuera,porque el espectáculo ha secuestrado los medios para ela-borarlo. No pueden discutir libremente ni formarse unaopinión. De todas formas, la autogestión de la aberranteproducción actual, de las aglomeraciones urbanas, de lascentrales nucleares, de la manipulación genética, de loscomplejos lúdicos o comerciales, etc., es indeseable. Laglobalización acabó con los mercados nacionales y elEstado “del bienestar” está privatizando sus servicios.Aunque en la sociedad de masas se mantengan las apa-riencias democráticas, lo normal es el estado de excep-ción, la suspensión progresiva y silenciosa de las libertadesformales y del derecho. El “ciudadano” es en realidad el“sospechoso”. En esencia, es una sociedad totalitaria.
Los obreros tenían en común su pobreza y la faltade decisión sobre sus vidas. Eso lo tenían claro. Sulucha nacía del desigual reparto de la riqueza social ydel acaparamiento de la decisión por la burguesía. Laexperiencia de dicha lucha era acumulativa y se tradu-cía en conciencia de clase. Los mecanismos de controlsocial empleados fueron el sistema de enseñanza, elreformismo político-sindical y el estalinismo.
24
Las masas, más explotadas, moralmente más pobres ycon menos poder de decisión, conscientemente no tie-nen nada en común a no ser el miedo, bien administra-do por la casta dirigente. Sus movimientos nacen de lasensación de peligro que causa el reparto desigual de losriesgos. Ulrich Beck habla en ese sentido de la “Sociedaddel riesgo”5. Nacidos del desarrollo exponencial de lasfuerzas productivas, los riesgos son el fruto envenenadodel progreso tecnológico. Las masas son incapaces deacumular experiencia, por lo que frente a los riesgos y lasamenazas parten siempre de cero, pero al mantenersepuramente negativas impiden la acción neutralizadora delos dirigentes. Esto hace que los mediadores como elvoluntariado cooperante, la asistencia social y el ciudada-nismo no basten como medios de control social porque,aunque sean admitidos como espectáculo de la represen-tación, la propia naturaleza refractaria de las masas losrechaza. Simplemente, las masas son incapaces de mante-nerse unidas mucho tiempo detrás de alguien o de algo.Al perder la capacidad de razonar han perdido la capaci-dad de ser manipuladas por el discurso. Eso no quieredecir, tal como la proliferación de religiones demuestra,que no puedan ser manipuladas de otra forma, por ejem-plo, a través del deseo, del sentimiento o del miedo, y queno puedan ser controladas mediante la tecnovigilancia y
25
5 Sociología del Riesgo, Ulrich Beck (1986). Beck define la sociedad del riesgocomo una fase de desarrollo de la sociedad moderna, donde los riesgos socia-les, políticos, económicos e individuales tienden cada vez más a escapar a lasinstituciones de control y protección de la sociedad industrial. (N. del E.).
un suplemento de cárcel -el Estado “mínimo” de la glo-balización es el Estado penal.
La fragilidad de la dominación en la sociedad declases provenía de fuera, de la existencia de una claseajena a la burguesía destinada por su situación en elproceso productivo a subvertir su orden. El enemigo acombatir y domesticar era el proletariado.
La fragilidad de la dominación en la sociedad demasas proviene de sí misma, de la liberación de fuerzasdestructivas que es incapaz de controlar. Ella es su propioenemigo; los enemigos que gracias al espectáculo consi-gue airear –los terroristas, los delincuentes, el fracasoescolar, los inmigrantes, la “naturaleza”, etc.– son ficti-cios. El modo de vida que impone con su corte de sui-cidios, accidentes de tráfico, síndromes atípicos, moder-nas pandemias, cáncer, enfermedades cardiovasculares,toxiinfecciones alimentarias, iatrogenias, etc., es el verda-dero responsable de millones de muertes. Por absurdalógica, la sociedad de masas, para combatir los males queella misma provoca, declara la guerra a otros. El estable-cimiento de zonas de defensa opacas en su interior porparte de los supervivientes rebeldes es una necesidadperentoria, puesto que para la dominación espectacularéstos constituyen una reserva “antisistema” de “enemi-gos”. Han de formar una especie de sociedad dentro deotra, en la que rijan los viejos valores de la amistad, lasolidaridad y la libertad. En ella ha de quedar a resguar-do la experiencia y la memoria, manteniendo una con-
26
ciencia histórica subterránea que deberá salir a la luzcuando el nihilismo de las masas la llame. Hacia dentrolos resistentes han de cultivar los valores comunitarios,pero hacia fuera deben mantenerse totalmente negativos.Para cambiar la sociedad de masas hay que destruirla pri-mero. La destrucción empieza por la interrupción delmovimiento de la economía globalizada. La estrategiarevolucionaria ha de debutar antes que en una huelgageneral, en un bloqueo de la circulación. Los primerosobjetivos a ocupar no han de ser los lugares de trabajosino las autopistas, los trenes y los puertos.
[Charla en la carpa de Can Fabra, el 2 de diciembre de 2005, duran-te las Fiestas Alternativas de Sant Andreu del Palomar (Barcelona).]
27
LA EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES BAJO EL DOMINIO DE
LAS FINANZAS
“Las circunstancias actuales hacen intencionadas todas las verdades”.
Pedro Antonio de Alarcón
Todas las grandes ciudades europeas experimentan uncrecimiento en mancha de aceite, derramándose en losmunicipios vecinos, mientras que sus centros se des-componen y vacían. Adoptan la forma de “donut”. Laciudad histórica se desteje socialmente, degradándose yencareciéndose a la vez. Las fábricas y talleres se trasla-dan a las áreas más alejadas de las coronas metropolitanasy aún más allá, al tiempo que la población desfavorecida,principalmente jóvenes obreros y viejos jubilados, se veforzada a instalarse en guetos exteriores. El territoriourbano adquiere por todos lados la apariencia de unmosaico de parcelas yuxtapuestas de naves y almacenes,centros comerciales, adosados y bloques de viviendabarata, formando conjuntos inviables conectados porautopistas radiales y vías de circunvalación. La disemi-nación de los lugares de trabajo y habitación dispersa lapoblación e incrementa la movilidad, y con ésta elderroche de suelo y energía, la demanda de infraestruc-turas viarias y la venta de automóviles. La organizacióndel espacio sufre un cambio radical por el uso extensivo
28
del territorio, fruto del paso de una economía produc-tora de bienes industriales a una economía productorade servicios. Lo que en términos laborales significa elpaso del trabajo estable y el salario pactado al trabajoprecario y mal pagado.
Vivimos bajo el imperio del capital financiero, loque significa que todas las actividades han de sometersea las urgencias de las finanzas internacionales. En estasnuevas coordenadas de la economía, se trata de que losproductos industriales salgan cada vez más baratos paraque se puedan pagar los servicios. Los bajos preciosindustriales financian las actividades terciarias, comoantes los alimentos baratos financiaban la producciónindustrial. La industria no es rentable sin los salariosdepreciados de una mano de obra tercermundista; loverdaderamente productivo ahora son los servicios y susactividades asociadas, a saber, el software, el turismo y elnegocio inmobiliario. Toda la actividad económica seorienta en esa dirección, con la colaboración involunta-ria de los trabajadores: el ahorro originado de las rentasdel trabajo es una fuente primordial de financiación. Losdirigentes de las grandes ciudades no las presentan yacomo eficientes centros productores, sino como nudosbien comunicados de redes mundiales, con una granoferta de espacio, ocio y servicios, sobre todo financie-ros. Eso hace que las grandes ciudades se transformen enparques temáticos y bazares masivos salpicados de ofici-nas. Es verdaderamente paradigmático que los solares de
29
la Unión Naval de Levante se hayan reservado para unWorld Trade Center valenciano. Sucede que las regionesmetropolitanas ya no son grandes mercados de trabajosino grandes mercados de capitales. Por lo tanto, a quientienen que atraer, y en su caso, subvencionar, es al capi-tal, y no al trabajo. La administración metropolitana notrata pues de adaptar el territorio urbano a las necesida-des de una supuesta ciudadanía popular, en gran parteobrera, sino de servirse de él para fomentar un clima denegocios. La economía “social”, destinada a paliar losefectos del empobrecimiento, es simplemente una ramaprometedora de los negocios. Las ayudas a la poblaciónarruinada, los equipamientos sociales y las zonas verdesirán para adelante si son negocios y sólo como negocios.
>La especulación como motor de la política<El proceso actual de transformación de la actividad
económica, política y jurídica llamado globalización sehalla en su fase inicial, caracterizada por la deslocaliza-ción industrial y la especulación inmobiliaria. La pri-mera es responsable de la f lexibilización o ampliaciónde la jornada laboral y de la bajada de salarios, presen-tes en cada vez más convenios. Pero la domesticaciónde los obreros es ahora algo secundario porque éstos noson importantes en el proceso productivo. La segunda–la especulación– es el verdadero motor de la econo-mía y de los mecanismos financieros en particular.Podríamos decir sin temor a equivocarnos, que también
30
lo es de la política. Tanto los dirigentes políticos comolos financieros toman conciencia del papel del sueloescaso en un territorio colmatado y toman posicionesen el mercado inmobiliario. Tanto la administracióncomo los bancos engordan con operaciones especulati-vas, bien estén relacionadas con obras públicas, biencon promociones privadas, ordenadas jurídicamentepor una nueva ley del suelo de 1992. Sin embargo, laglobalización –y por consiguiente, la conexión de la redinternacional de ciudades– no puede seguir avanzandosin una circulación ultrarrápida y barata de mercancíasy personas (o sea, de mercancías), y para ello son con-diciones sine qua non, grandes infraestructuras por unlado, y por el otro, energía y combustibles baratos. Unproblema que se puede solucionar con una combina-ción adecuada de geopolítica, industria ecológica, pro-paganda antiterrorista y guerras locales.
>Caso Valencia<La marca registrada “Valencia”, aplicable al territo-
rio comprendido entre Almusafes y Sagunto, producemanifestaciones de un urbanismo desenfrenado en todosemejantes al de Madrid, Barcelona y otras ciudades. Laclase dominante es hiperactiva cuando se trata de dine-ro e intenta por todos los medios liberar terreno urba-nizable, es decir, introducirlo en el mercado. El primerefecto ha sido la casi total desaparición de la Huerta deValencia, de sus caminos y acequias, de sus marjales y
31
azudes, de sus molinos y de sus comunidades de regan-tes. El mejor jardín que jamás cobijó a una ciudad, sumayor seña de identidad, se ha desvanecido en sola-mente una generación.
La nueva clase dirigente halla su genuina marca enel desarraigo. El poder económico y político actualexige la desaparición completa de la economía agríco-la valenciana, antaño fundamental en la formación de laburguesía local, y la terciarización absoluta. En la direc-ción de la ciudad, los terratenientes y exportadores hansido desplazados por una burocracia móvil del cementoy del asfalto. Dicha burocracia se asienta en la circula-ción, y por tanto necesita infraestructuras como el ave(aplazado para después del 2010), la ampliación delmetro, la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, losbulevares del tercer cinturón y la ampliación del puerto,sin olvidar el megaproyecto de Zaplana “Ruta Azul”,que, aunque aparcado, es el verdadero programa del urba-nismo “concertado” entre promotores, constructores,inversores y políticos, en versión levantina. El traslado delaeropuerto de Manises, o la urbanización de la costacomprendida entre Sagunto y Cullera, son retales quedifícilmente van a ser olvidados por los especuladores.
La Copa América juega en Valencia el papel que des-empeña el Fórum de las Culturas en Barcelona.Remodelaciones urbanísticas feroces y demostracionesde un dinamismo políticoempresarial destinadas a lograrla domiciliación de grandes empresas y agencias estatales.
32
Con esos eventos se obtienen caudales para la reconver-sión del territorio que de otro modo no se obtendrían.Así puede proseguir el genocidio cultural de barrioscomo El Cabanyal, Velluters, El Carmen, Campanar o laPunta, la museificación de la Ciutat Vella –“Valencia,museo al aire libre” reza un eslógan publicitario– ydemás proyectos “generadores de oferta turística” comola ciudad de las Artes y las Ciencias, que, como su nom-bre no indica, está destinada enteramente a los visitantes,o el Balcón del Mar, que también será un “contenedorde ocio”, como el Parque de Cabecera (con su gran esta-cionamiento, su zoológico y su parque de atracciones) yel parque Central, con su futura estación “intermodal”.
Los nuevos bárbaros quieren una salida automovilís-tica al mar, tratar sus enfermedades en una nueva “ciu-dad” sanitaria, litigar en una “Ciudad de la Justicia” ydivertirse en un “Heron City”. Nótese que el márke-ting tecnócrata empieza a designar como ciudad lo queno es más que un amontonamiento gigante de activi-dades relacionadas, adoptando el aspecto higiénicomultijaula típico de los shopping malls.
>Urbs vs. civitas<La ideología de la moderna clase dominante se
manifiesta en los edificios y, de modo general, en sumanera de adueñarse del espacio. Sus complejosmomumentales encarnan sus valores y su contempla-ción nos sugiere jerarquía, artificialidad, fetichismo
33
tecnológico, sumisión, soledad, control, trivialidad,condicionamiento, consumismo. Los más completosson las Marinas d’Or. Todos tienen algo de cárcel, loque resulta paradójico ahora, cuando la modernaarquitectura carcelaria quiere suprimir las torres devigilancia, cosa que dará a las cárceles la aparienciaexterior de hipermercados.
En resumen, la moderna clase dominante es auto-ritaria y fascista y sus construcciones son las de unasociedad de masas amorfas, es decir, que favorecencondiciones fascistas. La clase dominante construyepara sí misma; a los habitantes no les cabe otro recursoque el de aprender a habitar su arquitectura.Acostumbrarse a vivir dentro de artefactos semejantesen aglomeraciones semejantes. A la postre, todo elterritorio se estructura como un único sistema urbanoy todos los lugares acaban pareciéndose. El hábitat es latraducción espacial de la desposesión. Los individuosproletarizados viven en un entorno constantementemodificado por los vaivenes del capital. A menudo sondesplazados de sus barrios por planes de renovaciónurbana hechos por enemigos de clase y arrojados de susviviendas y de sus calles si es preciso mediante el acosoo la expropiación. Todos los circuitos sociales ajenos alcapital han de ser destruidos. Con la movilidad exacer-bada impuesta a toda la población se duplican los efectosde la deportación: la desaparición de la vida social delbarrio, la aniquilación de la cultura de la calle; los últi-
34
mos reductos de la conciencia de clase. La proletariza-ción se completa con la motorización: el proletarioautomovilista jamás pone en duda el principio de lamovilidad, sólo pide la supresión de los peajes.
Allá donde el proceso de reconversión urbana corredemasiado y tropieza con resistencias, tienen lugarluchas urbanas. Si son recuperadas por las asociacionesde vecinos serán desvirtuadas, aseptizadas y anuladas.La pacificación de conf lictos urbanos no es una voca-ción reaccionaria de los militantes vecinales sino unaactividad remunerada: las asociaciones están subven-cionadas para eso. Son centros de activismo cívico nocontestatario que desempeñan una función animadoramás que reivindicativa, y que solamente aspiran a for-mar parte del engranaje de decisiones administrativo.
Si logran escapar a la recuperación de los mediado-res, las luchas urbanas han de exigir como mínimo lapresencia y el derecho a veto de los habitantes en todaslas instancias cuyas decisiones les afecten. Pero éstos ysus representantes han de tener presente que se trata deluchas por el control del espacio social, por un usosocial del espacio, uso solamente posible cuando loshabitantes realmente se apoderen del espacio en el queviven. Sólo cuando el espacio urbano esté fuera de lastrabas del capital será de nuevo productor de relacionessolidarias y de cohesión social en forma de asambleasy organismos diversos. Por lo tanto, la negociación, quees un momento de la lucha, ha de emprenderse en la
35
perspectiva de la autogestión del espacio, pero ésta nopuede existir sino a través de estructuras necesarias deformación de la opinión y la decisión. Éstas no sonotras que la movilización y las asambleas. Los luchado-res que no sean capaces de movilizar a la mayoría delos afectados nunca poseerán representatividad sufi-ciente. Las luchas que no descansen en las asambleasmasivas serán siempre recuperadas.
Cuando hablamos de la autogestión del espacio, de laautoconstrucción si cabe, planteamos una delicada cues-tión: la expropiación social del espacio. Las luchas urba-nas han de arrebatar el territorio al poder urbanista, a losurbanistas del poder. Han de liberarlo del mercado, nopara el mercado. Por consiguiente, han de resolversemediante ocupaciones. En las ciudades sometidas alpoder de las finanzas autónomas, la urbs (el asentamien-to) está separada de la civitas (la comunidad de intereses),el territorio y la cultura ciudadana van por rutas dife-rentes, la elite se ha liberado del espacio y la poblaciónsobrevive ajena al territorio que la acoge.
El reencuentro de la colectividad y el espacio median-te la ocupación de masas, y la supresión de la movilidadfrenética, son la base esencial de la autogestión territorialgeneralizada, la forma espacial de la emancipación.
[Charla en la librería Sahiri de Valencia y en el Ateneo Cultural“El Panical” de Alcoy, 24 y 25 de septiembre de 2004.]
36
SOCIEDAD TECNOLÓGICA, SOCIEDAD DE MASAS
“Sin automóviles, sin aviones y sin altavocesno habríamos podido apoderarnos de Alemania”
Adolf Hitler
La pérdida de la conciencia de clase tras la derrota delúltimo asalto proletario contra la sociedad capitalistaobliga a trasponer la conocida tesis de Marx y decirque ya no se trata tanto de transformar el mundo sinode interpretarlo. Hoy más que nunca, para cambiar elmundo hay que comprenderlo. Repudiamos el activis-mo satisfecho de sí mismo, pero no negamos la prácti-ca ni propugnamos una especulación complaciente,sino que, por el contrario, afirmamos la actividad teó-rica como la parte más importante de la práctica en elmomento histórico en el que nos encontramos. Porbasarse el proyecto de la dominación en la ininteligi-bilidad del mundo para que voluntariamente sea con-fiado a sus dirigentes, el proyecto de la liberación ha deser exactamente el opuesto: volver al mundo compren-sible de modo que sus habitantes puedan apropiarse deél sin necesidad de intermediarios. Para eso los hechosno son suficientes; hacen falta sobre todo palabras.
La victoria de la dominación capitalista entrañó doscambios fundamentales: el predominio de la tecnolo-
37
gía y la aparición de las masas. Por tecnología noentendemos un conjunto de máquinas o de conoci-mientos prácticos que podamos usar o no, sino undeterminado grado de desarrollo histórico de la técni-ca, la técnica asociada a la ciencia. Alcanzado esepunto, la tecnología es un medio, un entorno, unambiente que engloba todas las actividades sociales delque nadie puede salir. En definitiva, la tecnología es unsistema total y universal.
Con el término de masas, concepto forjado por laEscuela de Frankfurt, nos referimos a la población sur-gida de la disolución de las clases. Se origina cuando lasclases pierden su medio propio, su estilo, sus valores y sumundo debido al impacto de la técnica. Ambos cam-bios no han sido fruto de la fatalidad; son un productohistórico, dado en los años noventa después de dosdécadas de crisis y revueltas.
Los inventos militares de la Segunda GuerraMundial revolucionaron el transporte y las comunica-ciones cuando pasaron al dominio civil. Si la tecnologíahizo posible la industria, y por consiguiente, el prole-tariado, en un posterior momento de desarrollo acabócon ambos. Los automóviles, los aviones, los teléfonos,los electrodomésticos, la televisión etc., fueron innova-ciones que alteraron profundamente los medios deproducción y la vida cotidiana, dinamitando las clases.Durante los años sesenta sectores enteros de la claseobrera habían alcanzado un nivel de vida impensable
38
en épocas anteriores y los Estados acapararon ampliosservicios sociales, de modo que, con la colaboración delos sindicatos, fue posible un largo periodo de pazsocial. El Estado “del Bienestar” convirtió la justicia, lasalud, la enseñanza, las comunicaciones, los transportesy el ocio en poderosas maquinarias burocráticas. “Laorganización científica del Trabajo” se impuso en lasfábricas y el consumo se multiplicó en los hogaresobreros. La clase obrera se deslizaba hacia el reformis-mo y la vida privada, desagregándose. Pero los escollosque para la integración obrera en el sistema significa-ron las primeras medidas de modernización fueron lacausa de que en el seno del proletariado se produjesenresistencias y rechazos, sobre todo entre los jóvenes, yde que af lorara una conciencia más profunda del papelde las máquinas y del trabajo, fruto de la cual fueron lasrevueltas del periodo comprendido entre 1968 y 1982.La subida de los precios del petróleo a principios de lossetenta acompañó a la crisis que paralizó la industria yarrojó al paro a millones de personas. La reacción de laclase obrera fue reconducida y aniquilada. Sus luchaspusieron en marcha formas de organización nuevas(comités, asambleas, coordinadoras, piquetes) que nollegaron a consolidarse plasmando un proyecto revolu-cionario. El capitalismo financiero quedó vencedorabsoluto. Las cuestiones que af loraron al lado delconf licto laboral, los derechos de la mujer, de loshomosexuales o de los niños, la defensa de la naturale-
39
za, la protesta de los presos, la lucha contra la discrimi-nación racial, etc., dejaron de considerarse aspectosconcretos de la cuestión social y se convirtieron enplataformas de ideologías particulares compatibles conel sistema. Las finanzas se encargaron de la recupera-ción económica de los ochenta sobre nuevas bases: lareconversión industrial, la precarización del empleo, laprivatización de los servicios estatales y la terciariza-ción de la economía. Las economías nacionales sedisolvieron en una economía mundializada gracias alos ordenadores y a internet. La tecnología se convir-tió en el factor determinante de la sociedad capitalistaporque la fuente del valor ya no era el trabajo huma-no sino la invención y la innovación técnicas. La téc-nica era la fuerza productiva principal.
A partir de ese momento, la economía dependíaabsolutamente del progreso técnico. La tecnología seinstitucionalizó y devino autónoma, capaz de autoen-gendrarse. Las instituciones sociales empezaron a legi-timarse actuando de otra manera, de manera técnica. Alser excluidos los obreros del proceso productivo por laautomatización, al no constituir ya una comunidad deproductores, la contradicción entre fuerzas productivas yrelaciones de producción quedó técnicamente suprimi-da. Las relaciones sociales bajo el capitalismo global eranlas más favorables para el desarrollo de las fuerzas produc-tivas. La contradicción residía por una parte, en la pro-ducción misma, esencialmente destructora del medio y
40
de la vida, imposible de servir para fines liberadores, ypor otra, en la fuerza productiva técnica, la propia tecno-logía, cuyo desarrollo autónomo engendraba catástrofes.
La tecnología acentuó la división internacional deltrabajo, “deslocalizando”, es decir, enviando a la periferiadel sistema a la lucha de clases, para que se amalgamasecon arcaísmos ideológicos de todo tipo, nacionalismos,indigenismos, cuestiones raciales o religiosas, tradicio-nes precapitalistas, etc. Si las complicaciones generadaspor dicha división pusieran en peligro los interesesdominantes, entonces éstos recurrirían a la soluciónmilitar, la solución técnica por excelencia. La guerra esla continuación de la política –y de la economía– pormedios técnicos. Entre la economía, la política y la gue-rra, las diferencias son de grado. Ya no es que el poderse volviese técnico sino que la tecnología se volvíapoder; definía y justificaba los nuevos intereses domi-nantes. Las nuevas relaciones sociales y con ellas laexplotación, la falta de libertad, el sufrimiento, la gue-rra, etc., eran presentadas como un hecho técnicamen-te necesario en una sociedad racionalizada.
A partir de entonces se utilizaría una fraseologíatécnica para formular cualquier cuestión porque bajola tecnología convertida en dominio todos los proble-mas son técnicos. Por consiguiente, la nutrición, lasalud, la libertad, el bienestar, la cultura o el deseo,serán susceptibles de tratamiento técnico y deberánreconciliarse con la técnica para ser viables.
41
>Sociedad de masas: totalitarismo seudodemocrático<
La nueva sociedad, cualquiera que sea la aparienciapolítica con que se muestre, es una sociedad totalitaria,fascista. El totalitarismo no es sino la exageración lógi-ca del estado tecnológico de la sociedad moderna. Estetotalitarismo de nuevo cuño es el producto de un defi-nitivo salto adelante de la tecnificación. El sistema tec-nológico se superpone a la sociedad de clases y laabsorbe. Toda la sociedad se convierte entonces en uncampo de pruebas donde se experimentan toda clase denovedades. Sobreviene la anomia social, es decir, la des-composición de las clases en masas. El totalitarismomoderno reposa en esa transformación. Totalitario es elrégimen que se apoya en la movilización masiva de ele-mentos atomizados y aislados, el régimen cuya supervi-vencia depende de su capacidad de mantener todo enmovimiento. Las masas han sido fabricadas con la des-trucción de toda sociabilidad, de toda forma de poderde base, de cualquier institución o expresión horizon-tal, de la menor solidaridad de grupo, etc., mediante elconfinamiento en la vida privada, el movimiento ince-sante, la descarga emocional y el control. El cambio, lamoda, la novedad, el reciclaje, el vehículo, la carrerahacia la oficina, el hipermercado, el estadio, las urnas...son el alma del fascismo contemporáneo. El movimien-to perenne consigue que las masas sean maleables y selas oriente en la dirección deseada. Y ocurre que la tec-
42
nología que todo lo modifica y lo reinventa, obliga aconstantes readaptaciones; en pocas palabras, exigemovimiento. La tecnología proporciona a la opresión eldinamismo que necesita. Todo ello ha sido menos laobra de taimados dirigentes la de la lógica impersonaldel sistema tecnológico que coloniza la vida cotidianay facilita la penetración del espectáculo, de modo quelos obreros dejan de ser un mundo aparte y sus com-portamientos sociales se vuelven idénticos a los de susdominadores; aunque las jerarquías se mantengan, nosólo los gustos, sino las enfermedades típicas de los eje-cutivos, son ahora gustos y enfermedades de los traba-jadores. Hay diferencias de categoría, pero no de estilo.
El urbanismo es un medio eficaz de dispersión yreclusión, es decir, de masificación. Las masas viven enconurbaciones, no en ciudades. El espacio se redistri-buye según criterios verticales: los dirigentes tienden aocupar los centros y la población se traslada al extra-rradio, pero el bienestar ha quedado definido paratodos como una privatización bien equipada.
Cada época produce la gente que necesita; la nuestrano ha dejado de producir, a uno u otro lado, hombresfascinados por la técnica, criados en su ambiente, con laforma de pensar condicionada por el medio artificial yurbano en el que viven. La policía es sólo un comple-mento, pues gracias al sentimiento generalizado deimpotencia que genera la soledad, el control ha sidointeriorizado por la mayoría. Ni la experiencia ni los
43
argumentos afectarán a las masas o modificarán suconducta; el movimiento trabajo-consumo-evasiónsuprime el tiempo verdaderamente libre y destruyetanto la facultad de tener una experiencia como la capa-cidad de raciocinio. Las masas viven presas del presente,no tienen memoria porque no tienen pasado ni futuro.No se apropian entonces de una verdadera ideologíafascista, simplemente son incapaces de distinguir entrerealidad o ficción, verdad o engaño, presente o pasado.Se han emancipado de la experiencia y del recuerdo.
Contrariamente a las clases, las masas son indiferen-tes, no tienen vida pública ni opinión política y, por lotanto, no pueden formular intereses comunes ni unirsetras un mismo objetivo. Bajo cualquier apariencia polí-tica que se presente la dominación, el individuo-masa essólo una pieza del mecanismo social sin un lugar con-creto en el mundo, inútil, superf luo, sustituible. Ese sen-timiento de inutilidad, vacío y desarraigo mora en lasmasas y las hace mucho más explotables. Para las masasno hay un dentro y un fuera del trabajo. Todos losmomentos de la vida de las masas son objeto de explo-tación y en eso también se diferencian de las clases.
>El triunfo de la ideología del progreso<El totalitarismo puede adoptar maneras democráticas
y permitir un cierto juego político. Pero al tecnificarsela manera de gobernar y de hacer política se borranlas tradicionales diferencias entre democracia y dicta-
44
dura. La técnica no es neutral, pero neutraliza cual-quier actividad social, como por ejemplo el gobiernoo la protesta. No busca participación, sino producti-vidad, rendimiento, eficacia, número. Por un lado,cosa de los profesionales, los expertos, los técnicos;por el otro, pura trivialidad y entretenimiento. Todoslos partidos, todos los bandos, son técnicamente unomismo. No significa el f in de las ideologías, sino eltriunfo de una ideología, la del progreso, la del espec-táculo, la de la técnica. La sociedad tecnológica esuna sociedad sin sujeto y querer fabricar uno ensal-zando el espectáculo de masas significa militar por elfascismo dominante. Las masas son el objeto delnuevo totalitarismo; la “multitud”, la “ciudadanía”, la“clase obrera” o el “género humano” son meros tra-suntos apologéticos suyos. Las formas de la falsa con-ciencia alternativa, las ideologías contestatarias, pue-den ser obra voluntaria de servidores de la domina-ción, pero a menudo son simple expresión de esaincapacidad de saber distinguir entre realidad y f ic-ción propia de las masas.
Las ideologías no son la condensación de un pen-samiento incompleto o de una crítica mal elaborada,sino un rompecabezas de tópicos diversos originariosde ideologías anteriores. El individuo-masa no encon-trará contradicción alguna entre su conservadurismocotidiano y su “utopía” particular. Tampoco le supon-drá mayor problema pasar de una a otra o amalgamar
45
dos o tres. Las ideologías son mecanismos psíquicos deadaptación. Ya no ref lejan las aspiraciones de segmen-tos concretos de población, o sea, de clases o de frag-mentos de clases, sino la variadísima f loración de abe-rraciones mentales que la esquizofrenia de las masaspuede producir. En consecuencia, la falsa protestapuede volverse sin problemas más y más espectacular,más y más juego de rol, medio de evasión.
A pesar de las apariencias, no existen diferencias defondo en las modas ideológicas. Todas ignoran el tiem-po y por consiguiente la Historia, por lo que todascreen posible la marcha hacia atrás. Por ejemplo, los“alterglobalizadores” defienden las condiciones políti-cas y económicas del periodo preglobalizador, aquél enel que el poder económico se legitimaba a través de lospactos sociales, manteniendo el sistema tecnológicoactual y el deplorable estado de las masas. Si lo prime-ro les ha llevado a convertirse en peones de la políticatradicional, lo segundo les ha puesto en la trinchera delcapitalismo duro, así, sin querer o queriendo, cuantomás se han acercado a la realidad, más circense se havuelto su actuación y más vacío ha quedado su progra-ma. Otros rebeldes de pacotilla han defendido retornosmás improbables con resultados similares. Aunquevivan sólo en presente, o quizá por eso, tienen pánicodel presente. Lo característico de todos es su forma deprotegerse de la realidad, la creencia en una Edad deOro. Este sector insatisfecho de las masas dolientes
46
piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Para losciudadanistas, es la época del Estado nacional, el periodode la democracia burguesa templada en la burocracia, ala que llegarán cabalgando en adelantos tecnológicos.Los tecnófilos de la fe obrerista la sitúan en la Rusia de1918, en la España del 36, o en Mayo del 68, lugar quealcanzarán cuando el “proletariado” se apodere de losactuales medios de producción. La minoría tecnófoba,que al menos ya no cree en la autogestión de la tecno-logía, apunta más lejos, al Renacimiento, a la EdadMedia rural (menosprecio de Corte, alabanza de aldea)o al Paleolítico (arriba la caza y la recolección, abajo laagricultura) como lugar donde moraba la virtud.Como nostálgicos del pasado, para ellos pudo haberHistoria, pero después de la correspondiente Edad deOro ya no la hay. El presente es sólo una desviaciónque hay que corregir aplicando la fórmula mágicacontenida en el dogma. Ignoran pues la distancia his-tórica con el pasado y se limitan a esperar la repeticiónde las condiciones que en su momento lo hicieronposible. No quieren enfrentarse a la realidad, sinosimplemente adorar la imagen ideal de una realidadextinguida, cuya imposible restauración les sirve deconsuelo moral y de coartada para la inactividad.Contrariamente a lo que se cree, la ideología no es lareligión secular del ghetto, pues ser negrista, o guerri-llero virtual, o primitivista, no significa introducirse enun medio confinado exterior al sistema, sino algo
47
mucho más sencillo, escoger una forma particular defalta de estilo entre el abanico que ofrece el espectáculode la dominación. Si algo distingue al nuevo totalita-rismo es que resultan mucho mejores ciudadanos losque se hacen notar, los correctamente creativos, que losconformistas de toda la vida.
>La debacle de la tecnificación<Los sistemas tecnológicos son frágiles; existe un
punto en el progreso técnico más allá del cual comien-za el descontrol y ese punto ha sido sobrepasado.Literalmente, muchos subsistemas ya no funcionan;han acabado teniendo efectos contrarios al fin para elque se crearon: el aparato de la justicia aumenta el deli-to, el de la salud, los enfermos, el de la enseñanza, losignorantes. La producción de alimentos incrementa elhambre en el mundo; la de automóviles, las muertespor accidente; la de “bienestar”, los suicidios... Lasociedad tecnológica ha llegado a un grado tal de des-arrollo que cuanto más avanza, mayores son los efectosimprevisibles que produce y mayor es el carácter irre-mediable de los mismos.
Ni los expertos ni los gestores saben adónde van. Elprogreso acarrea más concentración de personas y máscomplejidad organizativa, aumentando la probabilidadde errores y fallos y ampliando la repercusión de losaccidentes. El efecto correctivo es menor puesto quecada vez depende de mayor número de factores, y
48
tanto más lento cuanto más veloz sea el funcionamientodel sistema. Pequeñas meteduras de pata pueden entra-ñar formidables consecuencias; un solo despiste puedebloquear un sector completo. Es más, una sola personapuede colapsar zonas enteras con relativa facilidad,mientras que para contrarrestar su equivocación osabotaje, si se puede, hay que disponer de miles.Estamos continuamente padeciendo la eficacia des-tructiva de tales disfunciones. Las consecuencias sonirreversibles: la tecnificación acaba pues en la catástro-fe. La solución técnica de la catástrofe se basa en elcontrol generalizado. Así, aprendiendo a convivir conella la transformamos en condición social normal, peroel proceso no se detiene ahí. Nuevas catástrofes sesuperponen a las antiguas, mientras el control socialtiende hacia lo absoluto. En condiciones totalitarias lacatástrofe no provoca ninguna crisis social sino que seconvierte en un motivo de legitimación añadido: latecnología nos salvará de los males ocasionados por latecnología. No hay posibilidad de marcha atrás.Además, en tanto que principal impulso al desarrollo,la catástrofe se convierte en puntal de la técnica, de laeconomía y de la política, de modo que deja de serfatalidad para convertirse en necesidad.
Toda la actividad social gira entonces en torno a ladialéctica de la destrucción y la reconstrucción. Lapolítica entonces queda redefinida como la gestión dela supervivencia de las masas en condiciones catastró-
49
ficas, cosa que origina una expansión de toda clase demecanismos controladores. Los controles sociales sonde dos clases: los que persiguen la adaptación a losmedios extremos y los que buscan la contención de laconducta antisocial. Los primeros son suaves pues ladominación necesita asociados de base que cooperencon los dirigentes; constituyen el abrevadero delvoluntariado pro-sistema tipo ecologismo, ongs y aso-ciacionismo ciudadano. Un partido de vencidos que secolocan al lado de los vencedores. Los segundos sonduros, asunto de la policía. Buscan detectar la excep-ción, porque en un momento en que la dominacióntécnica ha destruido los mecanismos tradicionales decontrol como la familia, el sistema de enseñanza o elsindicalismo, la excepción resulta peligrosa. El controlpolicial será siempre el sector mejor organizado yequipado de cualquier fascismo.
Llegados a ese punto en el que la vulnerabilidaddel sistema ha disparado los mecanismos de control,la función social del Estado se vuelve una pesadacarga para los dirigentes. Entonces se desprende desu tarea asistencial para consagrarse mejor al controlsocial tecnif icado; el Estado técnico perfecto es unEstado policía. Enemigo puede ser cualquiera, en ellímite toda la población es potencialmente enemiga.En un régimen totalitario toda la población está bajosospecha y, por consiguiente, vigilada en todos susmovimientos.
50
>La imperiosa posibilidad de la disidencia<Sin sujeto histórico es imposible la unidad entre
teoría y práctica, entre realidad y razón. Los hechos nodespiertan conciencia sino a lo sumo resignación,negándose como territorio de la práctica, pero nuncadel todo. Si bien es verdad que no existe una claserevolucionaria, puesto que lo que hay son sólo masas,no es menos cierto que aún sobreviven minorías en suseno que no se declaran vencidas y que creen en laposibilidad de una práctica revolucionaria. Los mismoscombates sociales, que aunque escasos ocurren, son laprueba palmaria de que nada está definitivamente per-dido. El fascismo domina en el centro geográfico, perono al cien por cien. La normalización de la catástrofetodavía no es automática. Es una pobre base, pero esaes la única base práctica. En el medio totalitario no sonposibles los movimientos extensos conscientes ni lasgrandes organizaciones contestatarias como en los paísesperiféricos, pero a pequeña escala son perfectamenteplausibles la solidaridad y la resistencia, la informacióny el debate, la teoría y la práctica. De forma que dentrodel totalitarismo moderno es factible una microsocie-dad de disidentes en la clandestinidad, fuera delbarullo mediático. Podrá apoyarse en las grandesluchas periféricas pero sin dejarse mistificar por ellas.Tiene paradójicamente una función conservadora,pues ha de rescatar de “la conmoción ininterrumpidade todas las situaciones sociales” el sueño emancipato-
51
rio y libertario de las luchas habidas y guardarlo paracuando los hombres se vean “finalmente obligados acontemplar sin ilusiones su posición frente a la vida,sus relaciones mutuas” (Manifiesto Comunista). Ha deser a los ojos del poder opaca, y, por lo tanto, fuera dela ley, irrecuperable, criminal; solamente así podrá darluz a las grietas del sistema que continuamente seautodestruye y facilitar su ensanche en el momentopropicio. Nada es objetivamente seguro; la Historia nopromete nada. La resistencia podrá devenir sujeto o undetalle pintoresco de la desolación, todo dependerá decómo juegue sus cartas.
[Charla en la Escuela Popular de La Prosperidad, 29 de octubrede 2005; encuentro del Libro Anarquista, III Edición, Madrid.Reproducido en la revista Al margen, portavoz del ateneo libertariodel mismo nombre, nº 57, primavera 2006, Valencia.]
52
EL PRIMITIVISMO EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA
“Soy tan libre como el primer hombre
que la naturaleza fabricaraAntes de que las infames leyes de la servidumbre comenzaranCuando bravío por los bosques
el noble salvaje corría”.La Conquista de Granada,
John Dreyden, s.xvii
A medida que el capitalismo ha entrado en la fase deglobalización, la sociedad entera ha quedado sumergi-da en un sistema tecnológico que la aprisiona y con-diciona. La sociedad tecnológica es la más jerarquiza-da a la vez que la más opresora. El poder, la autoridady la riqueza se han concentrado en grupos cada vezmás reducidos, mientras la opresión se ramifica yextiende penetrando en todos los ámbitos de la vidacotidiana, con tanta más facilidad cuanto mayor ha sidoel grado de tecnificación alcanzado. La tecnologíaseduce a sus víctimas con una promesa de libertad queenvuelve y encierra a quienes sucumben ante ella. Losindividuos sobreviven desarraigados y domesticados enun espacio redefinido por la tecnología, en una tecnos-fera, llevando un modo de vida dominado por el con-
53
sumo, el trabajo, la masificación, el aislamiento y lamovilidad. Un mundo cada vez más artificial e inhabi-table amanece sembrado de instalaciones nucleares,transgénicos, centros comerciales, autopistas, vertederosy zonas residenciales, configurando un espacio dondese desarrollan a sus anchas el control social, el urbanis-mo depredador y la degradación ambiental, y donde lapérdida de la autonomía colectiva y el desmorona-miento moral y psíquico de los individuos tienen cartablanca para progresar indefinidamente.
La resistencia al proyecto tecnocapitalista de escla-vización total ha podido manifestarse en la protestacontra el desarrollismo, en la contestación antinuclear,en la defensa del territorio y en las luchas contra laprecariedad, pero se halla lejos todavía de unificar suspropuestas antisistema y formular un proyecto radical.Mientras tanto, ha de conjurar un peligro interno, el dela recuperación por parte de la política, el asociacionis-mo vecinal, el ecologismo neutro o los seudo movi-mientos ciudadanistas, quienes tratan de reducirla amera coreografía de la cogestión de la catástrofe, purosoporte electoral de equipos empeñados en sostenerque otra forma de capitalismo es posible.
Otro peligro no menos importante lo constituyen lafalsa conciencia y la deriva ideológica. La crítica antide-sarrollista no ha hecho más que emerger. Es en granparte espontánea y le falta todavía camino para llegar auna conciencia unitaria del mundo. En esa tesitura los
54
vacíos teóricos pueden ser mal rellenados por ideologí-as que tratan de explicar el mundo desde una determi-nación particular, desde un concepto limitado y más omenos abstracto, como puede ser para el primitivismo lanaturaleza o el estado salvaje, mediante simplificacionessui generis basadas en descubrimientos sociológicos,etnográficos y antropológicos.
Una de esas ideologías es el primitivismo. Nació enlos años noventa del siglo pasado en Estados Unidos,fruto de la conf luencia de los restos de contracultura,el ecologismo “profundo” y el anarquismo individua-lista y naturista, y se dio a conocer en Seattle. El pri-mitivismo no constituye un sistema acabado, más bienlo contrario, pues existen tantos primitivismos comogrupos que rechazan las vida civilizada y reivindicanun ingreso en la naturaleza -cualquiera que ésta sea-,por lo que intentaremos criticarlo a través de las ideasque más se repiten en todos.
El primitivismo ha recorrido dos etapas; en la prime-ra, apareció como una crítica insuficiente y fragmentariade la sociedad moderna, que sin embargo contiene partede verdad y clarifica, al menos de manera parcial, la pers-pectiva que han abierto las luchas antidesarrollistas. Conel recurso a lo primitivo, buscaba superar la contradic-ción entre el opresor sistema capitalista y la noble aspira-ción a la libertad de los seres humanos. Constituía puesun avance. En su segunda etapa, la actual, cuando trata deconsolidarse como ideología y rechaza la idea de revolu-
55
ción, cae en un fatalismo paralizante que incita más alexcursionismo que a la revuelta, al taller de cocina másque a la barricada, convirtiéndose, lejos del Black Bloc,en un obstáculo para la comprensión de las luchas y enuna coartada para la inacción. Entonces coincide con lostópicos sobre la naturaleza con que la burguesía clásica seimaginaba conjurar los males de su propia civilización.En resumen, que las robinsonadas primitivistas han dege-nerado en una forma de evasión urbana sugerida por lavisión idílico-burguesa del campo.
Los primitivistas no buscan las raíces de la opresiónmoderna en la aparición histórica del capitalismo, nitampoco en la idea de “progreso” que prefiguró elnúcleo de la ideología burguesa, sino en el nacimientode lo que llaman “civilización”, que la mayoría sitúahace diez mil años, en el paso del modo de vida cazadory recolector al de ganadero y agricultor. La civilizaciónes una idea opuesta a la de la “naturaleza”, el imperio dela felicidad, la abundancia, el juego y la libertad, quehacen coincidir con la sociedad paleolítica, de preferen-cia la época mustersiense, la del hombre de Neandertal.Algunos, adscritos a la alimentación vegana, tampocoaceptan la caza y alucinan con una época donde la vidamodélica era la de los rumiantes. Son partidarios de lapermacultura, especie de agricultura “sostenible”, y delas ecoaldeas. La “sociedad libre de productores libres”,o “la anarquía”, como hubieran dicho todavía hacesetenta años, no es para el primitivista una sociedad por
56
venir, sino algo que extrae su poesía del pasado, unasociedad que ya existió en los confines de la prehistoria,cuando a lo sumo un millón de personas poblaban laTierra con una esperanza de vida inferior a los treintaaños. La vida libre quedaba identificada al nomadismo, alos clanes pacíficos, al reino de los instintos y de laspasiones, al estadio “salvaje”, es decir, no domesticadopor la “civilización”, fuente ella de todos los males, de laautoridad, del patriarcado, de la propiedad, de la guerra,de la esclavitud, de la tecnología, de la ciudad, de las cla-ses, de la ciencia, etc. Esa idea del hombre primitivo noes en absoluto moderna y se parece como dos gotas deagua a la del “homo sylvaticus” de los bosques, docu-mentado por primera vez en códices europeos del sigloxii sobre la base de antiguas tradiciones grecolatinas yjudeocristianas. En la Edad Media la teología había cava-do un abismo tan profundo entre el hombre y la natu-raleza como el que la artificialización capitalista cava enla actualidad, por lo que no es de extrañar que los este-reotipos sean semejantes. El mito se prolongará en laIlustración y el Romanticismo en la figura del “buensalvaje”, elaborada con modelos americanos o australes,y llegará a contaminar los rigurosos análisis de pensado-res como Marx y Engels, quienes también creyeron enuna Edad de Oro comunista primitiva. En todomomento, el primitivo ha sido el trasunto opuesto delpersonaje típico de una época concreta; del aldeanomedieval con la vida regulada por la religión, del bur-
57
gués ilustrado que buscaba la Razón en el código de lanaturaleza, del revolucionario que aspiraba a una socie-dad libre, fraterna y sin aristócratas, o del románticofrustrado por la fealdad de la industria capitalista, comoahora lo es del hombre-masa de la mundialización.
Podríamos dedicarnos a discutir, recurriendo a lasmismas fuentes, la supuesta libertad primitiva, pues lascostumbres de matar al prójimo, de apropiarse territo-rios y de destruir el entorno, también está presente enestadios salvajes bien antiguos. Si nos fijamos en la fami-lia matrifocal, no la sabríamos distinguir de la que ahorase llama monoparental, que no es precisamente un fac-tor de libertad. Por otra parte, las sociedades agrarias nofueron necesariamente sociedades clasistas, ni el periodoneolítico coincidió absolutamente con una “revoluciónagrícola” que dio lugar a la jerarquía, la urbe y la “civi-lización”. Pero los estudios históricos o antropológicosno son el fuerte de la ideología primitivista, que sólorecurre a ellos para forjar su discurso y darle unidad, nopara acercarse a la verdad.
Dado que el hombre, y la sociedad, se define por elmodo de apropiarse de la naturaleza, es absurdo imagi-narse una época donde ello no fuera así, y la conductahumana fuera idéntica a la de los animales. La malvada“civilización” de los primitivistas no es más que unmomento de la historia. Desde los albores de la huma-nidad y a lo largo de su despliegue histórico, la criaturahumana nunca ha encontrado la libertad y la felicidad
58
en estado puro. Pero ni sus periodos iniciales, ni sus fina-les, por mucho que nos cueste creerlo, han sido épocasde simple barbarie. La opresión ha forzado el conceptode libertad. Toda huella de barbarie lo ha sido tambiénde cultura. Los saberes artesanales, el pensamiento filo-sófico y ético, la literatura, el arte, la medicina, el cono-cimiento científico, el derecho, el psicoanálisis, etc., hanproporcionado suficientes materiales para desarrollar laconciencia social igualitaria y orientar la conducta haciala libertad y la realización del deseo. La Historia no hasido un error ni la desviación de una edad feliz. Alremontarse a épocas pretéritas como si quisiera escaparde ella, el primitivista asimila el proceso de humaniza-ción del mundo al de la domesticación y artificializa-ción del hombre. Tal reducción condena la libertad amera particularidad de un sueño utópico, imposible dealcanzar como imposible es el retorno al estado salvaje,cuando en realidad la libertad no es sino el premio de lalucha victoriosa contra la barbarie, y, por lo tanto, con-tra aquella domesticación y aquella artificialización.Usando un símil forestal, la libertad no es pues la con-secuencia de la vida en los bosques, sino el fruto de lalucha contra la deforestación. La libertad no es un esta-do natural perdido sino un hecho social reformulado encada momento histórico.
La negación de la lucha de clases, de sus formas orga-nizativas, de su trabajo solidario, de sus objetivos revolu-cionarios, tiene consecuencias a la hora de la acción. El
59
primitivista tiende a ignorar las luchas de los oprimidos,como ignora igualmente la Historia, pues según él nohan perseguido otra cosa que el poder. Como no aspiraa cambiar la sociedad sino a salir de ella, no se sienteimplicado en sus conf lictos. No vamos a ridiculizar susintentos de asilvestramiento puesto que sabe que esimposible un retorno semejante al paraíso y solamentese refiere a éste como inspiración. Pero esa inspiraciónno le acerca a la realidad, no le desvela las potencialida-des anticapitalistas y antitecnológicas del conf licto, sinoque le mantiene a la expectativa, esperando hedonística-mente que una catástrofe coloque a la humanidad des-engañada en la senda aborigen y al pensamiento racio-nal en el camino del instinto, la magia y la santería.
Lejos de entretenernos en buscar las causas de laopresión en el lenguaje simbólico o en la domestica-ción del caballo, debemos centrarnos en las causas máscercanas: la lógica del beneficio y de la productividad,el interés material como principio motor de la socie-dad, el mercado como mecanismo regulador, la razóninstrumental; nos estamos refiriendo al sistema capita-lista, concretamente a su fase globalizadora. Por supues-to que existen causas más lejanas, anteriores al capitalis-mo: la división del trabajo, el Estado, la Megamáquina,las jerarquías, la religión, la propiedad, las clases, la gue-rra... La crítica antidesarrollista, heredera histórica delpensamiento surgido de la lucha de clases, no ha dedescuidarlas, so pena de no servir sino a la reproducción
60
de la opresión bajo otras formas, pero sabe que estascausas han alcanzado su máximo nivel bajo el capitalis-mo y que son moldeadas en el presente por el cincelcapitalista. Eso es verdad incluso para la fe religiosa,transformada en fetichismo de la tecnociencia.
El capitalismo es el dueño del mundo y por lo tantocualquier lucha real es y será una lucha anticapitalista.Las metas a corto plazo que han de fijarse, por parcialesque sean, no tienen cabida en el capitalismo. Hacerretroceder la producción al nivel de hace veinte años,disminuir el consumo de carne y de lácteos, desestabu-lar a los animales, limitar drásticamente el uso de com-bustibles fósiles, prohibir el vehículo privado, bloquearlas cuentas de las inmobiliarias y de las constructoras,reconstruir los territorios contaminados, hormigonadosy asfaltados, restaurar los bienes comunales, volver a loshuertos urbanos, municipalizar, desurbanizar, desmante-lar las industrias y las centrales energéticas, reciclar, relo-calizar, reutilizar... Son medidas prácticas que puedenservir para la confección de un programa mínimo anti-desarrollista. Los defensores del progreso tecnológico lotildarán de extravagante, pero mucho más extravagantesson los planes ultradesarrollistas con los que la codicia desus promotores no para de obsequiarnos.
[Conferencia en el centro social La Mistelera, Denia (Alicante), 13de octubre de 2006.]
61
ANARQUISMO, PARLAMENTARISMO Y DEMOCRACIA
Cuando durante la Revolución Francesa se trató deinstituir la democracia como poder del “pueblo” o dela nación –entendido como el poder del “tercer esta-do”–, surgieron inmediatamente graves problemasentre la mayoría de dicho “pueblo” y el Gobiernonombrado por sus “representantes” electos. La demo-cracia popular basada en clubes, secciones y asambleasentraba en contradicción con la democracia guberna-mental jacobina. El Gobierno, la Convención, las ins-tituciones nacionales, las leyes y el sufragio, no garan-tizaban la libertad y la igualdad más que a las clasesposeedoras. Un sector radical de los “descamisados” deParís (el pueblo parisino), los “Enragés”6, en el mani-fiesto que presentó en la cámara de diputados al díasiguiente de haberse votado la Constitución, el 25 dejunio de 1793, afirmaría que: La libertad no es más queun fantasma vano cuando una clase de gente puede matar dehambre a la otra impunemente. La igualdad no es más queun fantasma vano cuando el rico, gracias al monopolio, dispo-ne del derecho a la vida y a la muerte sobre sus semejantes.
El experimento constitucional y parlamentario fra-casaría debido a la fuerte oposición entre los interesesde las clases poseedoras y los de las clases populares. El“pueblo” no era más que una entelequia. En el parla-
62
6 En francés en el original, rabioso (N. del E.).
mento no se manifestaba ninguna “voluntad popular”sino los intereses de la clase dominante. No podíahaber libertad real sin igualdad económica y la fuentede tal desigualdad radicaba en la propiedad. ¿Qué es lapropiedad? La propiedad es el robo, respondería Proudhon.Y seguía: la libertad es igualdad, porque la libertad no exis-te sino en el estado social. La cuestión de la propiedaddividió a los demócratas revolucionarios y alcanzó sumayor amplitud cuando entró en escena el proletaria-do y los “demócratas sociales” –Marx, Proudhon yBakunin se llamaron así– identificaron sus interesescon los de todos los oprimidos. La “democracia social”equivaldría a un régimen cuyo protagonista principalsería la clase obrera. Para unos ese régimen sería comu-nista. El joven Marx creía que el comunismo era la solu-ción al enigma de la historia. Proudhon, en cambio,rechazaba las formulaciones autoritarias de los prime-ros comunistas y se inclinaba por la organización de lasfuerzas económicas bajo la ley suprema del contrato, o sea,por la propiedad cooperativa o colectiva de los talleres,las minas, las fábricas, los canales, los ferrocarriles, etc.,de las asociaciones obreras organizadas democráticamente ylibremente federadas. A menudo se le ha tenido pocoen cuenta y le han colocado al lado de los “utópicos”,cuando no le han tachado de representante del “socia-lismo burgués”, tal como le calificara injustamenteMarx en el Manifiesto. Sin embargo, Proudhon fue elprimero que formuló una crítica social específicamen-
63
te proletaria y a él corresponde la crítica política delsistema parlamentario burgués más incisiva, la que dioimpulso al ideario obrero anarquista.
Para Proudhon la autoridad, llámese Gobierno oEstado, existente por encima de la “voluntad popular”,representaba el mismo despotismo de los reyes pues loque hace a la realeza no es el rey, no es la herencia; es el cúmu-lo de los poderes; es la concentración jerárquica de todas lasfacultades políticas y sociales en una sola e indivisible función,que es el gobierno, esté representado por un príncipe hereditario,o bien por uno o varios mandatarios amovibles y elegidos. Elfallo del sistema representativo estaba en la delegaciónde poderes, causa de la separación entre gobernantes ygobernados: Hoy mismo tenemos ejemplos vivos de que lademocracia más perfecta no asegura la libertad. Y no es eso todo:el pueblo rey no puede ejercer la soberanía por sí mismo; estáobligado a delegarla en los encargados del poder. Que estos fun-cionarios sean cinco, diez, cien, mil, ¿qué importa el número niel nombre? Siempre será el gobierno del hombre, el imperio dela voluntad y del favoritismo. Si ningún individuo recono-ciera más autoridad que él mismo, si el “pueblo” enteroquisiera realmente gobernar, no habría gobernados. Laimposiblidad de plasmarse la voluntad del pueblo en unaautoridad delegada, exterior a él, es lo que forzaba aProudhon a declararse anarquista, partidario de la aboli-ción de cualquier forma de autoridad y llamar “anar-quía” al régimen de los hombres libres e iguales: anar-quía, ausencia de amo, de soberano, tal es la forma de gobierno
64
a la que cada día nos acercamos. El Gobierno del pueblo erauna falacia; si había gobierno no había pueblo, y vice-versa, si realmente un pueblo llegaba a constituirse, ejer-ciendo el poder directamente, sin mediaciones, elgobierno no existiría. Anarquía era el gobierno detodos, y por lo tanto, el de nadie: La fórmula revoluciona-ria no puede ser ni legislación directa, ni gobierno directo, nigobierno simplificado; ella es nada de gobierno.
Bakunin aportó bien poco al análisis proudhoniano.Partía de la premisa de que el gobierno tenía opción deser verdaderamente popular y representativo sólo si esta-ba controlado por el pueblo; como dicho control eraficticio y en ningún país ha existido nunca, concluía quela libertad bajo tal régimen era irreal: Todo el sistema delgobierno representativo es un inmenso fraude que se apoya enesta ficción: que los cuerpos legislativos y ejecutivo, elegidos ensufragio universal por el pueblo, deben o hasta pueden represen-tar la voluntad del pueblo. Esos poderes promovían única-mente los poderes de la burguesía. El sufragio universal,dadas la desigualdad y la opresión en que se encontrabael pueblo trabajador, era una burla; votando, cada unoelegía a su patrón. Debido a su miseria, a su falta de for-mación, a la poca disponibilidad de tiempo, a la ausen-cia de información, a la inexistencia de espacios de dis-cusión, etc., el pueblo no podía formular una opinióngeneral y, por consiguiente no podía utilizar el sufragiouniversal para la conquista de la igualdad económica. Siempreserá de forma necesaria un instrumento hostil al pueblo, que de
65
hecho apoya la dictadura de facto de la burguesía. Malatesta7
llegó a decir que el derecho electoral es el derecho de renun-cia a los propios derechos. El mismo razonamiento circularhay en Bakunin y Malatesta que en Proudhon: elgobierno no podía ser representativo porque la volun-tad popular no podía formularse a través de él; si lohiciera, sería representativo, pero ya no sería gobierno.La identidad entre gobernantes y gobernados, esenciaverdadera de la democracia, no podía realizarse medianteun gobierno parlamentario sino mediante su abolición.Las ideas proudhonianas de autonomía obrera inspira-ron a los internacionalistas durante la Comuna de París(1871). Tanto Bakunin como el mismo Marx vieron enla Comuna la democracia proletaria y la negación delEstado.
En España, país poco afectado por la revoluciónindustrial, y por lo tanto, con un proletariado pocodesarrollado, las ideas igualitarias y “socialistas” (contra-rias a la propiedad privada) fueron filtradas por los
66
7 Errico Malatesta (1853-1932). Su pensamiento post-materialista abre unacorriente, hasta el momento inexistente en la teoría anarquista. Malatesta, adiferencia de Kropotkin (al que considerará cercano al positivismo), afirmaque la voluntad y la conducta del hombre no están predeterminados y, por lotanto, el hombre se forma socialmente. Así, la idea de un sufragio universal,como proceso genérico para la humanidad en su conjunto, se basa meramen-te en la cantidad, hecho que en sí mismo no contempla equidad. Aunque, sibien, el cinismo aritmético de “la mitad más uno”, es lo que termina confor-mando un gobierno parlamentarista, nadie nos garantiza que éste sea racionaly justo, ni siquiera que obre en favor de los intereses comunes (N. del E.).
movimientos radicales de la burguesía. La palabra“demócrata”, en sus inicios, designaba algo parecido aanarquista. En el “Diccionario de los Políticos” (1855),del monárquico Juan Rico y Amat, se decía que eldemócrata puro es enemigo acérrimo de todo lo que se roce conel gobierno; el demócrata es antiaristócrata e igualitario,pero sólo en lo político. Si pertenece a la medianía, nuncausa el don; siempre se nombra fulano de tal a secas: tienegusto en tutear y dar la mano a los de la clase baja, y en lospronunciamientos, llama ciudadanos a los hombres y ciudada-nas a las mugeres. Una fracción de los demócratas, losrepublicanos federales, trataron de conciliar el problemade la mediación entre pueblo y Estado recurriendo ala descentralización administrativa. En palabras de Pi iMargall, traductor de Proudhon: En la actual organiza-ción, el Estado lo administra todo; en la federación, el Estado,la Provincia y el Municipio son tres entidades igualmenteautónomas, enlazadas por pactos sinalagmáticos y concretos.Tiene cada una determinada su esfera de acción por la mismaíndole que los intereses que representa y pueden todos mover-se libremente sin que se entrechoquen. La RepúblicaFederal, gobierno del pueblo soberano, no sería másque la suma federada de esos pactos. Pero para consti-tuirse el pueblo primero tenía que romperse el Estadomonárquico, de forma que sus fragmentos autónomosdecidieran libremente confederarse. El partido federal,al propugnar la desmembración del Estado, se situabacontra todos los demás partidos, pero mantenía distan-
67
cias con el proletariado. Creía en la armonía de las clases,respetaba la propiedad y era enemigo de las huelgas ydemás manifestaciones de la lucha social, por lo queapenas surgida la Asociación Internacional deTrabajadores en España perdió el apoyo de los militan-tes obreros. Su oportunidad histórica se esfumó con elfracaso de la Primera República, la de 1873. No obs-tante, la idea del municipio como célula de la sociedadlibre caló tan hondo como el pensamiento deBakunin, transmitido a los trabajadores españoles porlos internacionalistas Fanelli, Anselmo Lorenzo,Sentiñón, García Viñas o González Morago.
La distancia entre Las Cortes españolas y la realidadsocial fue tan enorme durante el siglo xix que las masaspopulares, normalmente ajenas a la política, recibieron lasideas anarquistas con agrado. El sistema político de laRestauración, basado en la alternancia de dos partidosmonárquicos artificiales, no hizo sino contribuir a laidentificación entre política, corrupción y caciquismo.No obstante, un sector del movimiento obrero, elpartido socialista, aceptó las reglas del juego y ejerció deoposición junto con las minorías republicanas, mientrasal margen se desarrollaba un potente sindicalismorevolucionario. Entre 1916 y 1923 la cnt fue capaz dedesarrollar una democracia obrera ajena completamentea la política y cimentada por la solidaridad de clase (lafraternidad revolucionaria), a base de asambleas sindica-les, plenos, conferencias y congresos, lo que alarmó tanto
68
a las clases poseedoras que éstas procedieron a sustituir sudemocracia caciquil por la dictadura militar del generalPrimo de Rivera. La clandestinidad arruinó las posibili-dades del sindicalismo revolucionario y arrastró a susdirigentes al terreno de las conspiraciones políticas. Lacnt entró en ella dividida entre moderados y revolucio-narios, para no aspirar más que a carne de cañón en unacoalición de partidos y personalidades opuestas a ladictadura y a la monarquía, que abandonadas por susaliados, cayeron sin estrépito.
La Segunda República no trató bien a los trabajado-res. La posición respecto a la República y a su sistemaparlamentario escindió a los anarcosindicalistas entrepartidarios de una línea insurreccional y partidarios dela permanencia dentro de la legalidad republicana. Paralos segundos, el abstencionismo, las alianzas políticas oincluso la participación institucional eran cuestionestácticas, no principios. Mientras tanto, el avance del pro-letariado había escindido a la burguesía en dos mitadesenfrentadas: una, reformista, representada por los par-tidos republicanos, y otra, reaccionaria, militarista yclerical, representada por el partido radical y las dere-chas. Cuando la coalición derechista subió al poder–gracias a unas elecciones en las que las mujeres votabanpor primera vez– hubo de enfrentarse a dos tentativas deinsurrección, que terminaron llenando las cárceles deobreros. Los anarquistas tuvieron que plantearse nueva-mente las relaciones con sus enemigos de ayer, la bur-
69
guesía republicana, para apartar del poder a otros muchopeores, la burguesía filofascista. Entonces renunciaron asu tradicional abstencionismo, y, aunque no llamaron avotar en febrero de 1936, tampoco llamaron a abstenerse.Entre los anarquistas se imponía una tendencia revolu-cionaria que consideraba la participación electoralcomo una táctica destinada a contrarrestar al “fascismo”.Durruti lo expresó claramente con la siguiente consigna:Estamos ante la revolución o la guerra civil. El obrero que votey se quede tranquilamente en su casa, será un contrarrevolucio-nario. El obrero que no vote y se quede también en su casa, seráotro contrarrevolucionario.
El problema principal no era el temido triunfo delas derechas, sino el fracaso electoral que las empujaríapor la vía del golpe de estado. Para Durruti, el triunfoelectoral de los socialistas y republicanos permitíaganar tiempo, pero solamente un movimiento revolu-cionario podía detenerlas de verdad: O fascismo, oRevolución Social, tal era su conclusión. Como tanto lasublevación militar como la revolución social triunfarona medias, desencadenándose una guerra civil donde elproletariado quedaba aislado internacionalmente, el“antifascismo” dejó de ser una táctica antiburguesapara devenir simple colaboracionismo. El Estado, elGobierno, la Nación, las instituciones democráticas, lasleyes, los partidos, la burguesía misma, fueron valoradosde diferente manera a como habitualmente lo habíansido. En consecuencia, el anarquismo salió profunda-
70
mente alterado de la guerra civil y nunca se ha repues-to desde entonces.
El sistema parlamentario volvió a España como pro-longación de la dictadura franquista. Quien realmente seconstituyó como nación, como pueblo, fue el franquis-mo. Lo que el Estado franquista pactó fue la disoluciónde las instancias que la oposición había creado para here-darle (la Junta Democrática, la Plataforma, la Assembleade Catalunya...) y la aceptación de la Monarquía. A cam-bio, la oposición fue legalizada y los presos políticos libe-rados. El exilio pudo regresar sin compensaciones,siquiera morales: la oposición había pactado el olvido delgenocidio de la posguerra civil y de los años de persecu-ciones y sufrimientos. El franquismo, amnistiado y erigi-do en representante de la “voluntad general”, se desem-barazó de cadáveres como Las Cortes, la cns8 o elMovimiento, pero guardó íntegro su aparato, que se con-virtió en el aparato de la nueva “democracia”. La policía,la Justicia, la guardia civil, el Ejército, las diputaciones, losgobiernos civiles, las capitanías, la diplomacia, la adminis-tración, los funcionarios...; todo, absolutamente todo,permaneció intocable.
Un partido nacido del franquismo, la ucd, capitaneóel proceso de “transición”, el devenir democrático de ladictadura, auxiliado por la oposición, que supo acomo-darse con el franquismo: ese fue el “contrato social” de la
71
8 Central Nacional Sindicalista, sindicato vertical del régimen franquista (N. del E.).
democracia española. El advenimiento de la “democra-cia” –la constitución, las elecciones, el sindicalismo, lapropaganda política, las cámaras– fue una siniestra come-dia que se representó cuando el sistema parlamentario enel mundo no subsistía más que como caricatura. Ni exis-tía vida pública, ni justicia independiente, ni se podíahablar de opinión pública, ni menos todavía de debatepúblico. La preponderancia de la economía convertía lasideas en eslóganes, la publicidad en secreto, el debate enuna formalidad vacía y el ejercicio de la política en untrabajo empresarial. Los diputados no dependían de susvotantes sino de sus partidos, que apenas se diferenciabanentre sí, y éstos, eran deudores de los holdings de lacomunicación, de los bancos y de las instancias econó-micas internacionales. En el parlamento entraban enjuego intereses de poder, jamás opiniones. Además, losasuntos importantes no se dirimían allí, sino en los des-pachos privados de los verdaderos dirigentes: los altosejecutivos de la Banca Mundial, el Tesoro americano, laomc, el fmi, la Trilateral, etc. Los parlamentos eran ante-salas de los cubiles del poder fáctico, que bien podíandejar en paz las libertades formales si no les molestaban.
El parlamentarismo español tuvo todas las miseriasde los demás, y ninguna de sus glorias. Votar, hacer polí-tica, hubiera significado colaborar en la farsa, legitimar-la. Como durante la Restauración alfonsina, en el par-lamento disputaban dos opciones políticas de la clasedominante, jaleadas por minorías colaboradoras. Su
72
mayor enemigo, el proletariado, apenas desarrolló prác-ticas democráticas fuera de las fábricas –asambleas dehuelguistas, comités, consejos de fábrica, coordinado-ras– antes que todas las fuerzas del orden lo derrotarandefinitivamente en los años ochenta. El anarquismonecesitaba una revisión a fondo de su experiencia siquería jugar un papel. Al no hacerlo, no pudo renovarsu crítica y no inf luyó en los acontecimientos. Acabóconvertido en una ideología autista y contemplativa,apoyada en un relato sin contradicciones de un pasadohistórico mutilado. Los efectos fueron paralizadores. Latransformación de la clase obrera en masa desclasadaacabó con la posibilidad de que ella misma pudieraalzarse como representante del interés general y encar-nar la voluntad popular en las formas de la democraciadirecta. El reino indiscutible del capital transformó enpoco tiempo la sociedad gracias a un desarrollo acele-rado de la tecnología. Las características propias de lasmasas, como la atomización, la movilidad frenética, elconsumismo y el confinamiento en la vida privada delos individuos, se acentuaron en la sociedad tecnológi-ca, eliminando los restos de sociabilidad y potenciandola sociedad de control. Al ganar preponderancia elmercado mundial sobre los Estados, los parlamentosperdieron el escaso poder que conservaban. La mayoríaparlamentaria de tal o cual partido podía introducircambios en el espectáculo político pero en absolutoafectaba al poder real, que como ya indicamos no resi-
73
día en los parlamentos. Los aspectos técnicos del parla-mentarismo –la campaña, las elecciones, los debatestelevisivos, las votaciones en las cámaras, formalismosvarios, etc.– fueron conservados y ampliados, mientrasprogresaba la tecnovigilancia, la erosión del derecho, lacriminalización de la disidencia y la población carcelaria.En ese momento el parlamentarismo dejó de distin-guirse de la dictadura. En la etapa globalizadora, elEstado democrático se va reduciendo a Estado penal yel régimen de libertades, cada vez más en suspenso, vacaminando silenciosamente hacia un estado de excep-ción. La política del año 2000 es la del “panóptico” deBentham9 o la del “Big brother”, el Gran Hermano delque hablaba Orwell. En estas circunstancias, las razonestácticas nunca pueden justificar la participación en el sis-tema, puesto que obrando así “para que no gane la dere-cha” no se retrasa la marcha del totalitarismo, o comoantes se decía, del “fascismo”, sino que se contribuye aella. La verdadera “derecha” no es la del parlamento.
74
9 Término acuñado en la segunda mitad del siglo XVIII; del griego, todavisión. Atendiendo a la concepción de Jeremy Bentham, de manera esque-mática, el panóptico se compone de un círculo pequeño que puede repre-sentar la torre de vigilancia y un círculo mayor -el conjunto de celdas-,donde habitan los presos. La estructura en forma de colmena de este edifi-cio permite al vigilante observar a los presos sin ser visto. Aunque estéausente, la idea-opinión de su presencia es tan eficaz como su presenciamisma. Por otro lado, el panóptico ideado por Samuel Bentham estaba des-tinado a su aplicación industrial en rusia, y como campo de acción, tendríaun pueblo entero, Krichev. Esta "casa de inspección" pretendía el controlde los obreros, su supervisión, y su enseñanza (N. de la E.).
Aquellos núcleos de discusión que sobreviven o seorganizan tienen sobre sus espaldas la misión de recons-truir retazos de vida pública y de democracia directadentro de una sociedad masificada que no sean efíme-ros experimentos, como han hecho siempre los oprimi-dos. Y a partir de ellos forjar opiniones, discutir, infor-mar, instruir, en fin, enlazar con la memoria olvidada ylas tradiciones perdidas de lucha. Es el bagaje con el quese habrán de enfrentar a la clase dominante y a su tota-litarismo. Han de saber interpretar las cuestiones tecno-lógicas como problemas políticos y sociales de la mayormagnitud, pues luchan contra un régimen totalitariofascista con ropaje liberal, y en los sistemas de esa claselas verdaderas cuestiones salen a escena como si fueranproblemas técnicos. El anarquismo, si sabe escapar a lastrampas de la ideología, será el instrumento teórico másadecuado para forjar una crítica radical de la sociedad,porque es el único ideario que ha insistido en la demo-cracia directa como fórmula emancipatoria.
Mientras que las teorías comunistas, desde Morelly,Babeuf, Weitling, Marx, Blanqui, Cabet, etc., han puesto elacento en la igualdad como condición necesaria de lalibertad humana, sin que la travesía por fases autoritarias lasafectara, en cambio, el anarquismo ha proclamado que sinlibertad no puede haber igualdad, y por consiguiente, elcamino de la emancipación ha de estar fecundado por ella.
25 de Octubre de 2006
75
LA PRIMAVERA FRANCESA EXPLICADA A LOS IBÉRICOS
Cuando durante los últimos quince o veinte añoshemos visto trasladar fábricas a países lejanos, privati-zarse empresas públicas, abaratarse y multiplicarse losdespidos, avanzar la precariedad, mantenerse el paro, y,en general, agravarse las condiciones de trabajo sin quelos obreros hayan hecho gran cosa por evitarlo, es líci-to preguntarse ¿por qué no se rebelan? ¿por qué van encontra de sus intereses de clase? La respuesta es obvia:porque la clase obrera fue derrotada y vendida por unfrente común formado por el Estado, la patronal, lospartidos y sus supuestos representantes sindicales. Lossectores con empleo asegurado y los funcionarios die-ron la espalda a los sectores más débiles y se aburgue-saron. La clase obrera se fragmentó y disolvió, perdien-do su capacidad de reacción y su poder autoorganiza-tivo, quedando, mediante pactos sociales, sometida apolíticas reguladoras del empleo.
Los trabajadores hace mucho que dejaron de existircomo clase, es decir, que son incapaces de formularintereses generales y de movilizarse tras ellos. Noconstituyen un sujeto activo. No existe entre ellos elsentimiento de unidad o de fraternidad, ni la concien-cia de pertenecer a una comunidad de explotados.Están desunidos, desarmados frente a sus empleadoresy sin perspectiva común de lucha; difícilmente pueden
76
ir a la huelga pero aun así los conf lictos laborales par-ticulares no conducen al planteamiento de la cuestiónsocial, la del fin de la opresión, la de la emancipaciónobrera. El capitalismo ha evolucionado hasta volveresta situación irreversible. Ha deslocalizado no sólo laindustria, sino la misma clase obrera, volviendo conser-vadores a buena parte de los trabajadores autóctonos.Para conservar el empleo, éstos han debido ocupar loshuecos que les deja la automatización de tareas, handebido rivalizar con la mano de obra china o india, yhan debido renunciar a derechos adquiridos y permi-tir una mayor explotación de su fuerza de trabajo. Lasreformas laborales persiguen esa adecuación del traba-jo a las exigencias de la modernización capitalista. Delos lugares de trabajo se ha suprimido todo lo quepodría facilitar una comunicación directa, empezandopor las asambleas y la solidaridad, en cambio, losmecanismos de control se han desarrollado. Por esono pueden ser los espacios privilegiados del combatesocial. Eso no impide que la lucha contra la explota-ción exista, pero en otra parte.
La lucha social ha podido manifestarse, aunquepoco y a menudo disimulada con espectáculos, en losbarrios y en la calle. No reside en el viejo antagonis-mo entre burguesía y proletariado, si por proletariadose entiende la parte retrógrada y burocratizada de losasalariados representada por los sindicatos y si por bur-guesía aludimos a los propietarios de los medios de
77
78
producción. El verdadero proletariado lo forman ahorauna masa indiferenciada de jóvenes desarraigados,inmigrantes con o sin papeles, estudiantes desfavoreci-dos, obreros precarios, parados sin seguro, excluidos, yen general, los nuevos parias sociales, producto delnuevo capitalismo globalizador. No es una clase en elsentido clásico de la palabra, pero puede llegar a serlo.En frente no tiene a simples patronos, sino a toda unanueva clase, no propietaria sino gestora, compuesta porquienes toman realmente las decisiones: los altos ejecu-tivos y expertos empresariales, financieros, administrativosy políticos. Representa el poder de la economía basadaen la circulación y los servicios, donde la propiedadprivada va siendo reemplazada por sistemas más sofis-ticados como el leasing10. Al igual que la burocracia delcapitalismo de Estado, disimula su existencia en lamedida que su fuerza se incrementa: su poder es elpoder de un mundo al revés, en el que toda la vidasocial es mentira. Como dos polos opuestos, masas y10 Del inglés lease, leasing: arrendamiento financiero. Consiste en aquel con-trato de alquiler de bienes donde el arrendador (entidad financiera) adquie-re un bien para arrendar a un segundo (el cliente) su uso y disfrute, duran-te un plazo de tiempo determinado contractualmente. El arrendatario-cliente a cambio está obligado a pagar una cantidad periódica constante ovariable. Una vez finalizado el contrato, el arrendatario tiene tres opciones;ejercer la opción de compra del bien por el valor residual, no ejercer laopción de compra y por tanto devolver el bien o prorrogar el contrato dearrendamiento, con el pago de cantidades periódicas menores. Durante todala vida del contrato, la entidad financiera mantiene la titularidad sobre elbien objeto del contrato, aunque el arrendatario corre con los gastos de losdeterioros y/o posible pérdida del bien arrendado (N. de la E.).
dirigentes, caminan los unos contra los otros. La corre-lación de fuerzas favorece a la nueva burguesía, queademás dispone de un arsenal represivo ingente, perolos oprimidos pueden equilibrar fuerzas si toman lacalle y así desbaratar sus planes. Eso es lo que acaba depasar en Francia.
>La protesta contra el CPE<Para comprender la revuelta de marzo contra el
Contrato del Primer Empleo (de ahora en adelante abre-viado cpe) hay que prestar atención a las condicionesespeciales francesas, principalmente a dos, el estatismoy la sensación juvenil de abandono por parte de lasociedad. El estado del bienestar francés fue fruto deun pacto social duradero e implicó nacionalizacionesdifíciles de privatizar, dados los intereses creados y dadatambién la cultura estatista de los dirigentes, muchosde ellos alumnos de la Escuela Nacional deAdministración. La mismísima desregulación del mer-cado del trabajo ha debido realizarse a través delEstado, antes que por un diálogo entre sindicatos ypatronales. En España las únicas medidas de bienestarfueron introducidas bajo el franquismo, por lo quefueron fáciles de derogar. Los propios sindicatos seconstituyeron directamente contra las asambleas detrabajadores y las huelgas salvajes, representando alEstado y la patronal desde el primer momento.Siempre fueron organismos subalternos, sin poder real.
79
Su implantación permitió la reestructuración del capita-lismo y eliminó trabas laborales para su modernización.Eso aclara por qué los contratos temporales son de losmás numerosos de Europa, y por qué la precarizaciónalcanza a casi la totalidad de la juventud trabajadora.
Sin embargo en Francia los sindicatos eran primiti-vamente organizaciones defensivas de los trabajadoresy su transformación en elementos de orden les permi-tió ocupar parcelas de poder que todavía disfrutan, loque explicaría el menor grado de precariedad francés.En España, el paro y el precio prohibitivo de la vivien-da han bloqueado la proletarización de parte de lajuventud, que permanece con sus padres en un estadode adolescencia prolongado, hedonista e indiferente.En cambio, en Francia, la descomposición de la fami-lia lleva más largo trecho y la presión de la vivienda esalgo menor, cosa que ha facilitado la proletarizaciónjuvenil masiva y la creación enormes de bolsas de mar-ginación en los suburbios. La universidad españolamayoritariamente tiene alumnos de clase media, yaunque mucho menos que antes, el diploma marca ladiferencia. En Francia, el acceso a la Universidad es máspopular, muchos estudiantes trabajan para pagarse losestudios, cosa rara en España, y la desvalorización delos diplomas está más agudizada. Aunque los universi-tarios crean en la sociedad francesa, ésta no contemplaen ellos a sus futuros cuadros, sino a simples asalariados,provocando una vaga conciencia reivindicativa inexis-
80
tente en la península. Son diferencias de grado dentrode una tendencia general uniformadora, pero que jus-tificaría por qué en España la juventud estudiante sedivierte en “botellones” y en Francia lleva a cabohuelgas generales. Dicho esto, los trazos de ambas seasemejan: el gusto por convertir las manifestaciones encircos, el pacifismo descorazonador y el amor por losartefactos tecnológicos son los mismos a un lado y alotro de los Pirineos.
El movimiento de marzo de 2006 es una consecuen-cia de la revuelta de los suburbios de noviembre pasado.El gobierno Villepin rechazó medidas asistenciales ydecidió favorecer la “empleabilidad” de los jóvenessegregados extendiendo el empleo basura. El resultadohabía sido una proyecto de ley que por ironía se llamaba“de igualdad de oportunidades”, gracias a la cual se reba-jaba la edad de trabajar a los catorce años. Dicha leyincluía el cpe, que permitía el despido sin motivo para losmenores de 26 años en los dos primeros años. Así lascosas, los estudiantes celebraron el 5 de febrero unajornada de protesta contra el cpe. La agitación se fue des-arrollando por cauces ciudadanistas que no cuestionabanni el sistema de enseñanza ni el capitalismo, sino sola-mente la precariedad, a pesar de que algunos tratasen deir más lejos lanzando el eslogan “Ni cpe, ni cdi”, enreferencia a los contratos indefinidos (“a durée indeter-minée”). Las asambleas se generalizaron en la mayoría de
81
82
las universidades, dando juego a una incipiente burocra-cia que trataba de controlar el movimiento abanderandoun ludismo y un pacifismo embrutecedores, y sobre todoponiéndolo a remolque de una espectral clase obrerarepresentada por una burocracia infame. La jornada del 7de marzo, convocada conjuntamente con los sindicatos,sacó a la calle a un millón de personas y desencadenó unrosario de protestas y ocupaciones en los días siguientes.No obstante, la ley de igualdad de oportunidades fuevotada en el Parlamento por todos los partidos, tal comohicieron con la derogación de la ley que establecía la jor-nada de 35 horas y con el Contrato para el NuevoEmpleo (“embauche”), que autorizaba el despido sincausa ni límite de edad para las empresas pequeñas. Aquíen España jamás se implantó dicha jornada y el despido“por causas objetivas”, es decir, el despido libre va aimponerse mediante la última Reforma Laboral11 pacta-
11 Aprobada por el gobierno del psoe en mayo de 2006. Anunciada como lareforma laboral que atacaría de lleno la precariedad y lograría aumentar elempleo de calidad y la estabilidad laboral, ha abaratado la mano de obra, eli-minado las trabas al despido, reducido los subsidios sociales por desempleo yla cuantía de las pensiones. Además ha propiciado una generalización de loscontratos temporales y de la subcontratación, y ha asegurado, mediante lalegislación, una mayor cuota de explotación de la fuerza de trabajo. En defi-nitiva, se ha precarizado aún más el empleo. Esta reforma incide en la líneade las anteriores: la de 1984, que abrió la brecha de los contratos temporales,el pacto social del 92, que redujo las prestaciones por desempleo, la de 1994,aprobada por el gobierno de Felipe González, que introdujo las etts, la con-trarreforma laboral del gobierno de Aznar de 1997 que abarató y facilitó eldespido de los trabajadores, y la de 2001 que, además de f lexibilizar el mer-cado laboral, supuso un ataque feroz al subsidio agrario (N. de la E.).
da sin que pase absolutamente nada. Los estudiantes deinstitutos se sumaron al movimiento, que el día 16 sacó ala calle a medio millón de jóvenes. Los límites de la pro-testa empezaban a ser cuestionados cuando los sindicatosllamaron a una jornada de movilización el 18, aniversa-rio de la Comuna de París. Para los llamados folloneros(“casseurs”) había que reivindicar la herencia colérica delos suburbios y no rehuir a la fuerza pública, respondien-do a sus provocaciones con alborotos y destrozos. A lacontra, la burocracia estudiantil y sindical organizaríanservicios de orden para aislarles y echarlos de las mani-festaciones. Los sindicalistas llevarían su trabajo represivohasta retener algunos y librarlos a la policía. Pero elmayor peligro de los manifestantes era su pacifismo pato-lógico que les volvía impotentes no sólo ante la policíasino ante la burocracia generada alrededor de laCoordinadora Nacional, verdadero antro político de sin-dicalistas y grupúsculos, unef, “Tous ensemble” (trots-quistas), sud étudiants, fse, etc., que insistían en vincularel movimiento con las burocracias sindicales. Por otraparte, un grupo radical ocupaba la Escuela de EstudiosSuperiores (“Hautes Études”) y lanzaba un manifiestoplanteando “la precariedad de la supervivencia humanaglobal” y la falacia del pleno empleo subyacente en lamayoría de consignas contra el movimiento anti-cpe.Tales iniciativas podían ser mucho más eficaces desdedentro del movimiento porque servirían para radicalizar-lo; en cambio, permaneciendo al lado y afuera, perdían
83
84
utilidad y podían ser recuperadas por ideólogos profesio-nales y generales sin tropa que las podían convertir en unteatro del extremismo desarmado estilo Jussieu12.
La jornada del 23 desencadenó el pánico entre losdirigentes. De nuevo medio millón de jóvenes se movi-lizaron sin que los sindicatos atendieran las peticiones dela Coordinadora Nacional, que esperaba de ellos unadeclaración de huelga general. Los jóvenes extendieronla táctica del bloqueo de las universidades a las carrete-ras y vías férreas, amenazando un aspecto fundamentaldel turbocapitalismo, la circulación motorizada de per-sonas. En París, en Tours, en Marsella, en Lyon,Burdeos, Rennes, Toulouse, etc., las mismas manifesta-ciones se negaban a disolverse prolongándose en alter-cados, incendios de coches y saqueos de centros comer-ciales. En París intervinieron bandas de suburbios queatacaron a los estudiantes, facilitando el trabajo de lapolicía y sembrando la confusión. La conexión con la“banlieue”13 era por lo pronto un imposible. Los estu-diantes carecían del nihilismo depredador de los adoles-centes de la periferia. Según las reglas de la selva, paratratar con ellos primero habrían de haberles parado lospies e infundirles respeto. A esas alturas había centenaresde detenidos. Las direcciones sindicales intentaron aca-
13 En francés en el original, periferia (N. del E.).
12 Asamblea, nacida en Francia en 1998, del mal llamado “movimiento deparados y precarios”. Toma el nombre de la Universidad de Jussieu, puestoque las asambleas generales se realizaban en uno de sus anfiteatro (N. del E.).
bar con el movimiento proponiendo a Villepin la retira-da del cpe, pero ante la estupidez de éste, no tuvieronmás remedio que ponerse al frente, tal como laCoordinadora Nacional les suplicaba. El día 28 convo-caron a una jornada de movilizaciones, evitando cuida-dosamente llamar a la huelga general. Cerca de tresmillones de personas pararon y se manifestaron. Unpatético presidente de la República salió por televisiónanunciando la reforma de la ley y su no aplicacióndurante un año, lo que no satisfizo a nadie. Los sindica-tos convocaron otra jornada de huelgas para el 4 deabril, con idénticos resultados a la anterior. El 6 los estu-diantes realizaron bloqueos por todo el país. La ley esta-ba herida de muerte. Cuatro días después era retirada.
El movimiento ha terminado en una de esas victoriasinservibles que tanto alivian a los gestores de la domina-ción. Otras leyes vendrán a “favorecer la disponibilidad yla adaptabilidad de los jóvenes a las empresas”. El princi-pal fallo, a mi entender, ha sido plegarse a los designiosde los sindicatos creyendo relacionarse con una etérea“clase obrera”, sin detenerse a pensar que no han sidoprecisamente obreros los que se han levantado contra laprecariedad. Como de costumbre, los sindicatos hansabido terminar con un movimiento que podía desbor-darse para dedicarse a esperar el relevo del desgastadoequipo que gobierna. En las elecciones de 2007 será lahora de la inmunda candidata “de la izquierda” SegolèneRoyal. Quienes realmente han intentado mantener con-
85
86
tactos directos con los parados, precarios y jóvenes de las“cités”, o quienes han intentado llevar adelante una crí-tica al trabajo y al sistema dominante han sido combati-dos por todas partes y silenciados por los medios, quehan tratado siempre de reducir el movimiento al recha-zo del cpe. Los que se salieron de los cauces establecidosen “manifestaciones de recorrido intuitivo” han queda-do aislados aunque no acallados. Además, algunos aspec-tos marcan un relativo progreso en relación con otrosmovimientos precedentes: la descomposición palmariade la “clase” política, una cierta ref lexión sobre la violen-cia defensiva y el rechazo absoluto de los medios infor-mativos (incluso la Coordinadora Nacional les echaba desus sesiones al grito de “¡medios, abríos!”). Los estudian-tes han comprendido al menos que la fuerza del movi-miento radicaba en sí mismo y no en la desinformaciónde los medios, que suelen actuar al unísono con la leprasindical y desenchufar cuando ésta se retira.
El movimiento no ha podido proteger a los futurosprecarios contra nuevas leyes semejantes a la retirada, niha tratado de derogar el conjunto de las ya existentes. Lafuerza laboral continúa domesticada mientras losgobiernos siguen con sus proyectos implacables de ani-quilación de cualquier derecho que entorpezca al mer-cado; la próxima vez será “desde la izquierda”. Si lacólera de los oprimidos no lo remedia. Como dice untolosano, los jaleos han de ser como los tiempos, o sea,duros.
AVISO DE MAL TIEMPO
La intención que subyace en estos escritos, destinadosal debate, ha sido señalar los cambios y transforma-ciones sociales significativos ocurridos en los últimosveinticinco años, a f in de propiciar el planteamientode una acción coherente contra la opresión, es decir,el desarrollo de un pensamiento estratégico. Desdehace más o menos veinte años se viene haciendo his-toria universal a lo bruto, y aún así no nos enteramos.Nos faltan conceptos con los que captar lo sucedido.Las viejas ideologías han agotado sus posibilidadescomo herramienta de interpretación y de orienta-ción. Ocurre como con todas las cosas sometidas alenvejecimiento y la contaminación: pierden solidez yseriedad, y lo ambiguo pasa a ocupar en ellas el lugarde lo auténtico. Las nuevas son sin embargo un pálidosimulacro de las anteriores: ecologismo, ciudadanis-mo, negrismo, insurreccionalismo... ref lejando ladegradación extrema de la protesta y de las ideas quela acompañan.
La separación existente entre los individuos y elresultado de su trabajo no ha dejado de crecer, ymediante el desarrollo tecnológico ha pasado de ser elsigno de la esclavitud material a ser el de la catástrofeesclavizadora. Pues la característica principal de estasociedad es su inmersión en la tecnología. Todas las
87
demás son consecuencia de ello: la mundialización eco-nómica, la mercantilización de la vida en todos susaspectos, el control social absoluto, la expansión deltransporte y de las comunicaciones, la ruina de las ciu-dades, la destrucción del territorio, la aparición de lasmasas, el totalitarismo político. La clase dirigente sufrelos cambios y evoluciona hacia una casta ejecutiva ver-tical, casi invisible y de extrema movilidad. El resto delas clases se disuelve en un conglomerado amorfo, sinidentidad ni conciencia de sí, las masas. Las masas noconstituyen un sujeto histórico, son simplemente elvertedero de todas las clases. Actúan conforme aimpulsos o a directrices emanadas del exterior. Losmovimientos de masas pueden llegar incluso a forjarórganos de democracia directa como asambleas ycoordinadoras, pero no sabe utilizarlas como corres-ponde; a menudo sirven para fines contrarios. No soncapaces de captar el carácter absoluto de la contradic-ción entre su desposesión y el acaparamiento de ladecisión por los dirigentes. En esas condiciones losconf lictos que ese antagonismo reprimido no cesa deprovocar transcurren en el terreno mismo de la domi-nación, sin llegar a cuestionarla, aunque se apoyen enmecanismos asamblearios. El crecimiento incontroladoy el peligro constante de desintegración no permitenun reparto serio de tareas e impiden cristalizar una ideacomún. Así, la dominación se impone como el menorde los males, la única salida posible, y las luchas han de
88
componerse con los que deciden, o con quienes losrepresentan. No obstante, la disolución de las clases y laatomización paralela de los individuos es un procesoque nunca acaba del todo. Tras el ref lujo inevitable delos movimientos de masas puede que sobrevivan colec-tivos y que éstos se involucren en problemas más cer-canos. A pequeña escala, un conf licto puede generarconciencia social y la conciencia es capaz de forjar lazoscomunitarios. La lucha puede escapar al aislamientofederándose con otras luchas locales y manteniendo unestado de ánimo adecuado donde cristalice la cuestiónsocial. Dichas luchas surgen lejos de las fábricas perodentro de la fábrica global en que se ha convertido lasociedad; son por consiguiente necesariamente antide-sarrollistas: contra las centrales nucleares, contra los ali-mentos y cultivos transgénicos, contra el Tren de AltaVelocidad, los parques eólicos, las incineradoras, las líne-as de alta tensión, las autopistas, los trasvases y pantanos,las urbanizaciones, los puertos deportivos y los camposde golf, etc.; en resumen, contra toda la maquinaria deguerra del totalitarismo dominante.
He denunciado los seudo-movimientos que buscanla integración en el sistema dominante, me he asom-brado de la imbecilidad narcisista que caracteriza a losmilitantes e ideólogos, y he criticado el activismo sinideas que consume todas sus energías en enfrentamientosepidérmicos. No vivimos bajo un régimen democráticoburgués sino bajo un régimen totalitario con aparien-
89
cias democráticas, en un disimulado estado de excep-ción. Esa distinción es fundamental para encarar elproblema de la acción. Quienes aceptan las institu-ciones no practican un reformismo cualquiera, traba-jan directamente para la dominación. Nada desdedentro, todo desde fuera. Pero tampoco basta con unrechazo institucional por violento que sea. La posi-ción negativa camina en círculo. La conciencia nopuede ser soslayada. Decía Guicciardini en una de susmáximas que la ignorancia, no teniendo ni fines ni reglasni medida, procede furiosamente y da palos de ciego. Nobasta con lo que no se quiere; hay que saber qué sequiere. Si se quiere construir una línea de resistenciacontra el capitalismo, la crítica social unitaria es tannecesaria como la inteligencia del momento; la igno-rancia es contrarrevolucionaria. Los nuevos procedi-mientos de la opresión como por ejemplo la exclu-sión, la motorización, la adicción al consumo, lasuburbanización, etc., se han desenvuelto con pocosproblemas gracias a los sindicatos, a las asociacionescívicas, a las ongs, a los partidos, a las plataformas, alos expertos, es decir, a los intermediarios. La supre-sión completa de ellos será la mejor garantía de éxito,aún en caso de derrota. Por otra parte, la nueva socie-dad a construir no puede nacer de la apropiación delsistema productivo sino de su desmantelamiento. Esosignif ica desurbanización, artesanía, campesinado,lentitud, deriva, vida en común, fin de la política y de
90
91
cualquier especialización, liberación del deseo...Cambio radical en la forma de relacionarse con lanaturaleza, cambio pues en la forma de vivir.Economía del potlach;14 don en lugar de intercam-bio. Municipalización del suelo; autogestión territo-rial. Nueva sociedad a la medida del hombre, basadaen relaciones directas, sin mediaciones, sin Mercado,sin Estado.
[Presentación del libro “Golpes y Contragolpes” en la II Mostra delLlibre Anarquista de Barcelona, en el Ateneo Libertario del Besós,14 de junio de 2006.]
14 El potlach está sacado del idioma chinook de los indios del Pacífico cana-diense y de Alaska. Literalmente significa “alimentar o consumir”. Es unaforma de intercambio colectiva –nunca individual– de dones entre claneso familias, en un clima de rivalidad y competición, que deben recibirlosobligatoriamente. Marcel Mauss, que popularizó esa peculiar relación ensu “Ensayo sobre el don”, la define como “prestaciones totales de tipo ago-nístico”. Bataille se inspiró en ese artículo para elaborar su alternativa alintercambio que, a diferencia de la economía capitalista –basada en la pro-ducción, la acumulación y el consumo–, se asienta en la donación, elderroche y el obsequio. En los años cincuenta, la revista de la InternacionalLetrista (embrión de la Internacional Situacionista) se titulaba “Potlach”(Nota compuesta por Cecilia de Jerez y Miguel Amorós).
<<Colección nómada#12, Febrero’07, Título original:Registro de Catástrofes, Autor: Miguel Amorós, Quizá nosiente bien, pero hacía falta, Gracias cigüeña por insistir,Ahora que el tiempo de un café espresso es el tiempo de undesalojo, Palabras más palabras menos, más menos quemás, Cabreo patagónico pa acabar el año, ¿Acabar el año?,Bueno, como otras tantas cosas que se inventaron losmonjes, Que por cierto, gozan de una salud inmejorable,Cocktail de meridianos in my head, Eso ya me queda unpoco retirao, España; mundo grua, Y el Rey, qué me dicesdel Rey??, ¿de cuál de ellos?, ¿del marinerito?, Haciendocola para solicitar el carné de familia numerosa, Este diá-logo no nos lleva a ninguna parte, mi vida, Las navidadeste han frito el cerebro, Sí claro, ahora será cosa mía queeste m-anos y obras sea una cagada, Nunca pretendió sero parecer algo interesante, Al menos si es una buena mier-da podemos intentar hacer algo con ella, Nene, ¿a quiénle estás hablando?, Esta mierda es tan tuya como mía, Esnuestra mierda, Uff rollito pimpinela, Lo de RoucoVarela te gustó miguelito, Abrazo violeta pa’la Chica deJerez y el Chicuelo de Triana, Dando un paseo porAndalucía me encontré un cartelito del PartidoAndalucista, ¿Y qué decía el cartelito?, No queremos sermenos que Cataluña. A Andalucía, nación le interesa. No sési a Andalucía, pero a los oligarcas les interesa, fijo, Quese enteren los que se dedican a mandar mensajitos vito-reando la muerte de Pinochet que quedan muchos másviejos culeaos vivos, Que el hijo de la gran patria-puta semurió en su cama tan agustico, Nos ha salido un resumende noticias infame, propio del ADN, [email protected]>>
> brújula <
Los últimos veinte años de liquidación social 3
Los cambios de la modernidad tardía 19
La evolución de las ciudades bajo el dominio de las finanzas 28
Sociedad tecnológica, sociedad de masas 37
El primitivismo en la sociedad tecnológica 53
Anarquismo, parlamentarismo y democracia 62
La primavera francesa explicada a los ibéricos 76
Aviso de mal tiempo 87
MANOS Y OBRAS 93
envíame un mail con “sí, quiero” a
[email protected] recibe el catálogo
o visítame a deshoras enhttp://anagal-maquina.
blogspot.com/
SUSCRIPCIÓN A ANAGAL:Elegir 3 títulos del catálogo=10€
5 títulos del catálogo=16€10 títulos del catálogo=30€
GASTOS DE ENVÍO INCLUIDOS