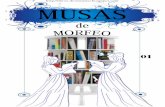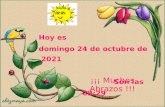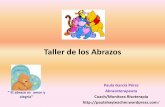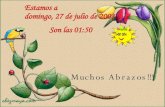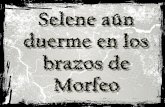Los mil abrazos de Morfeo - bdigital.unal.edu.co · nera muy particular desde los ojos de los...
Transcript of Los mil abrazos de Morfeo - bdigital.unal.edu.co · nera muy particular desde los ojos de los...
La realidad del desplazamiento en Colombia se explica en una diversidad de contextos políticos, económicos,
culturales y sociales. Las historias de éxodo y áespojo que han narraáo los niños, niñas y jóvenes se comprenáen mejor, y adquieren mayor dimensión y sentido, si se refieren a las dinámicas propias de las regiones en las que vivían antes.
Regiones como el Urabá chocoano-antioqueño, Caquetá, Meta, Casanare, Putumayo, Boyacá, Tolima y Valle marcaron su impronta en la existencia de estos niños, niñas y jóvenes. Durante años los lugares de procedencia fueron ei marco de sus afectos, sus percepciones, sus odios y sus deseos.
Los territorios que se describen a continuación, apartados, inexistentes o insignificantes para muchos colombianos, son el único país que estos niños y niñas conocen, Colombia tiene olor a banano, a coca, a café, a yuca; tiene ei color de la puesta del sol o el gris del amanecer del páramo, Colombia era el remanso áe paz y tranquiliqaá que un día fue asaltado de repente, o el escenario de disparos, sangre y miedo del que siempre se quiso huir,
En estos lugares transcurrió la cotidianidad y se construyó una peculiar relación con tiempos y espacios, sus características determinaron diferentes maneras de producir, de moverse y áe usar el tiempo, En ellos se han moláeaáo los colores áe la piel, los tonos áel lenguaje, los gustos, las costumbres y las pertenencias, Allá quedó lo que se anhela y también lo que se quiere olvidar,
73
RELATOS DE LA VDLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Estas zonas de procedencia han sido escenarios de disputas o conflictos por su riqueza, por su ubicación estratégica y por diversos factores que han sido analizados por académicos y periodistas, a la luz de la cultura, la política y ia economía. Sin embargo, ¡a vioiencia es leída de manera muy particular desde los ojos de los niños, para quienes no es más que una pelea entre buenos y malos, porque la muerte es obra de "los envidiosos, los chismes o la mala suerte",
74
CAPÍTULO li • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
URABÁ CHOCOANO Y ANTIOQUEÑO1
Esta extensa región situada en el extremo noroccidental áel país, está conformaáa por municipios áe los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba y tiene una población aproximada de 46.000 personas, de ias cuales el 60% vive en situación áe pobreza,
Urabá tiene una economía muy dinámica, es un importante centro ganadero y el más grande productor bananero del país, Social y culturalmente puede dividirse en dos subregiones, el Urabá antioqueño y el Urabá chocoano,
La región antioqueña está habitaba fundamentalmente por mestizos que llegaron de diversas zonas áel país durante la bonanza bananera que consolidó una creciente práctica áe la agricultura extensiva en la región, Con una amplia presencia política áe distintos grupos desde los años 70 y 80, cuando se formaron los primeros sindicatos de trabajadores, el norte de Antioquia y el Sur qe Córóoba se configuraron como zonas que posibilitaron el nacimiento del EPL, del V Frente de las FARC y de la primera etapa del naciente ELN,
El Urabá chocoano, subregion formada por la zona selvática gue atraviesa el río Atrato, ha estado tradicionalmente habitado por comunidades negras e indígenas con altos índices de pobreza e ignoradas por los gobiernos nacional y departamental, Sin embargo, desde que la Constitución de 1991 reconoció la importancia estratégica de la diversidad biológica, étnica y cultural, la región ha despertado un interés inusitado.
Las cifras y hechos que se registran en este capítulo son tomados del Boletín, No 20, «Alerta temprana» de CODHES y del Informe soPre desplazamiento forzado 1998-1999 de la Consejería de Proyectos,
75
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
La guerra arrasa con la viáa de líderes afrocolombianos/ as, como también con los procesos organizativos y de colectivización de la tierra iniciados a partir de la Ley 70, o Ley de Comunidades Negras, en todo el Chocó biogeográfico, Tobos los actores armados del conflicto, enarbolan un nuevo discurso «civilizatorio» sobre modernización con biodiversidaá en este territorio, En éste los bárbaros afrodescendientes no tienen cabiáa, Los pronunciamientos por parte áel movimiento social afrocolombiano son tímidos y los de la comuniáaá internacional aún no se escuchan,
Durante la última etapa de ta violencia tanto el Urabá chocoano como el antioqueño han sido escenarios de cruentos enfrentamientos entre los distintos grupos armados que se disputan el control del territorio, como siempre la principal víctima ha siáo la población civil,
La áinámica nacional de la confrontación armaáa y las políticas contrainsurgentes del Estado determinan las diferentes fases del conflicto territorial de la región, Es desáe esta perspectiva que se explica porque el proceso áe paz y la áesmovilización áel EPL, en las décadas del 80 y del 90, dejaron libre un territorio sobre el cual el Estado no pudo ejercer soberanía y cómo, en consecuencia, los grupos armados, guerrilleros y paramilitares, iniciaron las ofensivas tendientes a reconquistarlo, La estrategia paramilitar para "recuperar" política, económica y militarmente el territorio desata una guerra que rompe todas las normas del Derecho Internacional Humanitario Los reinsertados del EPL se convirtieron en objetivo militar de ambos bandos y, en consecuencia, se vieron obligados a vincularse de nuevo a la guerra mediante los Comandos Populares, que cumplieron funciones institucionales con el DAS, organismo de seguridad del Estado.
En este contexto se proáujo el primer áesplazamiento masivo áe población en el país. Los paramilitares -deno-
76
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
minados Autoáefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- presionan la salida de miles áe campesinos de comunidades negras del Chocó, quienes después de largas jornadas llegaron al corregimiento de Pavarandó (municipio áe Mutatá) y al municipio de Turbo en el Urabá antioqueño. Algunas personas intentaron refugiarse en Panamá pero fueron obligadas a retornar a Bahía Cupica, municipio dei Departamento áel Chocó(31),
En el mismo perfoáo los campesinos abanbonaron la zona rural dei corregimiento de San José (Apartado) por temor a tos actores armados que los amedrentaban. Se dirigieron al casco urbano y allí constituyeron, en abril de 1997, la primera comuniáaá de paz y zona neutral. Sin embargo, pocas semanas después comenzaron los asesinatos selectivos de varios áe sus miembros, perpetrabas tanto por los grupos paramilitares como por los guerrilleros,
Actualmente Urabá sigue sienáo un territorio en áisputa entre el V frente áe las FARC y las autoáefensas unidas de Córáoba y Urabá (AUCC), principalmente. Aunque las AUCC besalojaron a las FARC éstas intentan rehacer su hegemonía. En los últimos años han realizaáo varias tomas de poblaciones al sur de la región; la incursión a los municipios de Dabeiba y Mutatá, entre julio y agosto be 1998, áejó 53 militares muertos, 30 heridos y provocó el desplazamiento de por lo menos 3000 poPladores del nudo de Paramillo, quienes se asentaron en el municipio de Puerto Libertabor.(l 1)
Las AUCC resienten el fortalecimiento y la expansión be la guerrilla pero han reiteraáo que no van a cebertan fácilmente los territorios conquistados, En su estrategia de defensa han reactivado sus incursiones: el 4 de junio de 1999 ingresaron al corregimiento de San José, demarcado como comunidad de paz, y asesinaron a un miembro del consejo interno, a un coordinador del grupo de formación áe derechos humanos y a dos jóvenes más.(l 4)
77
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ANTIOQUIA
¿higorodó
Urabá
«Yo soy de Chigorodó Antioquia, la casa que teníamos era áe un piso porque no alcanzábamos a hacer el otro. Las bananeras queáaban cerca, a mí me gustaba ir allá, tocaba cruzar el río caminando y el agua nos llegaba hasta el pecho, la corriente era un poco fuerte cuando llovía, pero todos sabíamos nadar.
En el río echaban los muertos, la gente decía que los mataba la guerrilla o la gente que les bebía. Cuanbo nosotros nos fuimos para el Chocó, hubo una pelea como áe tres horas, entre el ejercito y la guerrilla, por el camino a la finca áe mis abuelos, para ir allá toca pasar por el pueblo y el mar. Cuanáo fue la ba lacera tobos escuchamos y entonces nos fuimos rápiáo para la casa nuestra.
Por allá áonde yo vivía mantienen los guerrilleros pero no se los conoce, por ahí decían que una señora se enamoró de un guerrillero v luego a él lo mataron y a ella la andan buscando para matarla. Los del ejército van de vez en cuando, solo si ven que ven que matan harta gente. Ellos no tenían fechas fijas para Ir pero cuando iban la gente salía a la calle y se sentía más tranquila».
78
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEÓGRAFO DEL CONFLICTO
SUR DEL TOLIMA
Esta región, ubicaba en la coráillera central, posee gran riqueza hiárográfica, estribaciones montañosas e innumerables cañones que crean difíciles condiciones áe acceso y comunicación con otros lugares del país,
A pesar de la diversidad de climas -fríos, medios, calióos y páramos- la región ha conservaáo rasgos comunes en sus procesos sociales, Está relacionaáa con la producción cafetera y por tanto, determinada por sus ciclos de auge y recesión, condición que ha influido para que qesde 1990 se consoliden allí grandes circuitos de proáucción ¡lícita áe amapola, La mayoría de municipios de la región presenta altos índices de pobreza por la incapacidad o negligencia de sus administraciones.
Chaparral es el municipio cabecera áe la región, ejerce influencia sobre sectores verebales y urbanos de Rioblan-co, Planabas, San Antonio y Ataco, Esto lo convierte en el centro be acopio de productos y en enclave del mercado regional.
El principal sector productivo áe la región es la agricultura con la proáucción tecnificaáa de café y de cultivos complementarios, no tecnificados, como la caña, el fríjol y productos de pancoger, El cultivo ilícito de amapola, introáu-cido desde 1990, abarca ya 4,000 hectáreas,
Es una zona articulada a los orígenes del periodo de violencia en nuestro país, Las FARC surgieron en esta región, en 1950, época de auge de la violencia bipartidista y se consolidaron luego del proceso de amnistía de Rojas Pinilla y el inicio áel Frente Nacional a comienzos de la décaáa del 70, Durante este tiempo, bajo una marcaba influencia comunista, las guerrillas se asentaron en el Sur bel Tolima creando las denominadas repúblicas inbependien-tes áe Marquetalia, Río Chiquito, Pato y Guayabera, En
79
RELATOS DE LA VDLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
estos lugares establecieron sus comandos centrales y controlaron ampliamente la región, Los ataques y la persecución de las Fuerzas Armadas las presionaron a unirse en el bloque sur y a conformar la dirección conjunta que se convertiría, más obelante, en la génesis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
El sur bel Tolima es territorio propio de la guerrilla, las FARC iniciaron desde ahí su avanzada hacia otras regiones; actualmente está controlaáo por uno áe sus frente más fuertes, el XXI.
Los grupos paramilitares emprendieron su estrategia antisubversiva en la región a través de la conformación de las llamaáas Convivir, En Chaparral esta avanzada no se consolidó por la fuerte resistencia que opusieron las FARC, En Rioblanco se formaron grupos de defensa armada en por lo menos quince vereáas, corresponáientes ai sector áel Cambrín, Herrera y Puerto Salbaña, que han establecibo un fuerte corbón be inteligencia para evitar la irrupción áe la guerrilla, El área rural de la región se ha polarizado substancialmente, las veredas con una sólida presencia guerrillera se diferencian con claridad de las que están marcadas por el esquema paramilitar,
La disputa territorial entre los grupos armaáos se recrude-ció áesde 1996, la guerrilla inició su estrategia de recuperación en la zona anunciando su llegada a través de reuniones con la población civil. Estos hechos, abemos be provocar el enfrentamiento entre los distintos grupos armados, trajeron consigo desplazamientos masivos de campesinos, registrados de la siguiente manera por periódicos del departamento del Tolima; "En el municipio de Rioblanco, sur del Tolima, especialmente en el sitio conocido como el Cañón de las Hermosas (entre los corregimientos de Puerto Saldaña y Herrera), los campesinos se encuentran en medio del fuego cruzado de las
80
CAPITULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEÓGRAFO DEL CONFLICTO
autodefensas, la guerrilla y el ejército, La lucha por el control territorial de la región es áevastadora para la población civil, Los poblabores áe Herrera se sienten secuestrados dentro de su mismo corregimiento pues hay retenes de hombres fuertemente armados que, además de requisar y maltratar a la población, han asesinado y desaparecido personas; la situación es tan crítica que solo una empresa be transporte viaja a la región(l), 400 familias que huyeron a finales del año pasado hacia la cabecera municipal, otros pueblos vecinos y hacia Ibagué o Bogotá, sin que aún no han retornado a sus lugares de origen; En la última semana se presentó, aáemás, otro éxodo de 210 personas que huyen por amenazas de los paramilitares quienes los sindican de ser colaborabores de la guerrilla',
' EL NUEVO DÍA, (1998), periódico de Ibagué, 20 de abril,
81
RELATOS DE LA VDLENCLA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
TOLIMA
"Soy áe una vereáa que se llama San Isiáro en Rioblanco, queba cerquita be Puerto Salbaña y be Chaparral. En San
k¡¿é / '" Isiáro hace mucho, mucho calor. De allá
F '' 4 \ v
;F f,
lo que más me gustaba eran las flores, los claveles y las frutas, habían hartas frutas, por eso uno no aguantaba ham-
Sloria, 10 añosb r e
El problema es que por allá es complicado, porque pasan bien sean los unos o los otros. Si pasan los paramilitares por donáe está uno, pues entonces se van a enojar los áe la guerrilla con uno y si pasan los áe la guerrilla, los otros también, be ninguna manera se pueáe, ese es el problema.
Por eso, nos vinimos be la violencia, la guerrilla bija que si no nos veníamos nos mataban. Nos tocó venir áesplaza-áos con toaos nuestros amigos a pata pelaáa, así como estábamos, con la ropa gue teníamos puesta no más. No poáíamos sacar naáa áe la casa porgue nos tiraban bombas, teníamos que arrancar a correr.
El áía que nos vinimos áesbe las cinco be la mañana ya estaba sonanáo plomo, a las seis ya estaban quemanbo las casas, en ese rato empezó a bajar gente y tobos nos
82
CAPÍTULO II • U N A LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFW DEL CONFLICTO
áecían que nos saliéramos. Cuanáo nos salimos cayeron áos bombas en ia casa. Nos tocó correr y salir así, yo sentía que me iban a matar y que be pronto no pobía seguir. Pensaba gue si nos veníamos por acá, áe pronto nos perseguían".
"Mis papas, mis hermanos y yo, vivíamos en un lugar en áonáe había pájaros, árboles, canarios y un río que había que cruzar en canoas, por el otro laáo áe la casa era puro monte, Ese lugar se llama El Castillo, allá el clima era templa-áo, por eso yo me ponía sólo camisa y por ias noches no tenía que dormir con Jaime 9 años cobija.
Nosotros no vivíamos en el pueblo sino en una finca que era de nosotros. Teníamos vacas, árboles áe mango, áe naranja, áe manáarina y áe bocabillos.
Salimos be allá porgue a mi papá lo estaban amenazan-bo, que lo iban a matar, entonces él bijo que nos fuéramos be ahí. Primero fuimos a Ronsesvalles, que es un pueblito con tres casas. Allá había un señor que le bebía plata a mi papá, y no se la pagó. De ahí, salía un carro para otro pueblo que quebaba más lejos, lo cogimos y llegamos a Icononzo áonde vivía una amiga de mi mamá.
A Icononzo llegaron ios hombres gue estaban buscanáo y amenazanáo a mi papá para gue se fuera áel país. Yo no sé por gué lo amenazaban, ni quiénes eran esos señores, ellos llegaban a bonbe nosotros íbamos, mi papá se quedaba en la casa y se iba por allá y lo seguían y lo amenazaban".
83
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
OCCIDENTE DE BOYACÁ
La zona occidental de Boyacá comprende nueve municipios: Briceño, Coper, Mapiripí, Muzo, Otanche, Pauna, Quípama, San Pablo be Borbur y Tunungub, La delimitan regiones que han influido en su historia reciente, de manera directa e indirecta, como Puerto Boyacá -en el Magdalena Medio-, Chiquinquirá -en el altiplano boyacense, la provincia de Vélez -en Santander- y algunos municipios de la provincia de Rionegro -al occidente de Cundinamarca,
El desarrollo de la región ha estado orientado, fundamentalmente, por ia producción esmeraldífera, La agricultura es de subsistencia y genera muy poco excedente, entre otras razones, por la débil articulación de toda esta región al mercado nacional debido al mal estado áe las vías, Esta situación contribuye a que los campesinos abandonen temporalmente la agricultura para dedicarse a la guaquería1, labor que les resulta más rentable. A pesar de su producción minera esta región presenta índices elevados de pobreza absoluta.
Los conflictos permanentes y guerras sucesivas que han marcado la historia reciente de la región han comenzado alrededor de los principales centros de explotación de esmeraldas: las minas de Muzo, Peñas Blancas y Coscuez, sobre los que gravitan las comunidades pueblerinas
El conflicto esmeraldífero tiene sus orígenes en 1969 cuando el Banco de la República le entregó a los particulares la explotación de las minas, El retiro del Estado generó serios conflictos porque no hubo quien regulara la repartición de un botín de incalculable valor y los particulares, entonces, establecieron en el uso de la fuerza un mecanismo natural para definir el mando, A comienzos de lo
Extracción de esmeraldas
84
CAPITULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
década de 1980 el Estado adjudicó las minas de esmeraldas a las siguientes empresas familiares: la mina de Quípama a Tecniminas, la de Muzo a Coexminas y ia de Coscuez a Esmeralcol,
A partir áe esa entrega ei poder local se sustenta en la red de relaciones familiares primarias de cada empresa y se mantiene por una estructura militar piramidal que, a través de la coacción y el uso de la fuerza, controla la producción minera, El poder se fragmenta y se forman coaliciones de familias antagonistas y otras personas reclutadas por o en su nombre, Para esas facciones, que subordinan el bien público local a sus intereses particulares, el enemigo es todo aquel que ofenOe el honor, asesina un familiar, roba o incumple la palabra,
A mediados de 1980 las guerras entre grupos esmeralderos se transformaron, aparece un nuevo argumento diferente a los del lucro personal, la defensa del honor o el enemigo tradicional: la «lucha contra la guerrilla» la cual se convirtió entonces en la nueva causa común, dando origen a las «autodefensas anticomunistas» articuladas a las autoáefensas áel Magáalena Medio,
El enfrentamiento entre la estructura militar de los esmeralderos y los dos frentes de las FARC que operan en la región, el XI y el XII, no se funda en parámetros ideológi-cos sino en razones económicas: los «patrones»1 creen que las FARC quieren apoderarse áe las minas para financiar su propia guerra, Es así como durante las treguas entre los esmeralderos, los ejércitos privados engrosaron las autodefensas anticomunistas de la región y se sumaron a las de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio y a las de Pacho y Yacopí en el Occidente de Cundinamarca,
Nombre con el oue se denomina a los jefes militares de los grupos esmeralderos
85
RELATOS DE LA VIOLENCLA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
BOYACÁ
rv
-7 i
/ v • _A l „TuiJja
v
\ J
«Nosotros vivíamos en el campo. Mi familia y yo venimos be la vereba El Pal-
M mar, que queba en el municipio áe Maripí en Boyacá. Las peleas entre la gente be por ahí eran los sábabos y
1 r j~ " los bomingos porque tobos estaban en c i '"-! el pueblo, hacienba el mercaba para
Liliana, 13 años la casa y para llevarle a los obreros, como había muchos actos en el
pueblo se empezaban a venir tarbíslmo, por ahí a las nueve o áiez be la noche.
Los tiroteos eran porque estaban buscanáo a áon Orlando para matarlo, yo no sé por qué querían matarlo. Él sacaba esmeraldas y hacía fiestas y venía con los alcaldes y con los guardaespaláas, áespués se emborrachaban y empezaban a tirotear y había hartos tiros, a uno le baba miebo porque mi casa era cerquita a la áe él.
En esa vereáa fue en la única que pasó toáo eso. Don Orlando Iba a parar la guerra por gue pelean por todo, hasta por mujeres. Yo sí había escuchaáo antes que la guerrilla anáaba por ahí, a los vecinos les pasó lo mismo, unos quisieron queáarse, otros se vinieron. Antes que nosotros nos viniéramos ya había otra gente que se había ido de allá, áecían que se iban para las casas be los papas, áe los hermanos.»
86
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
PUTUMAYO
En este departamento se presenta uno de los conflictos armados más intensos del país. Los principales factores que han determinado su dinámica social y económica particular son los siguientes: los procesos de colonización sucesivos estimulados por las bonanzas petrolera y cocolera, la acción de distintos grupos guerrilleros -MI 9, EPL y FARC- durante la década del 80, la consolidación de las FARC en los años 90 y la disputa territorial, a partir de los 80, entro la guerrilla y las autodefensas,
De las distintas oleadas de colonización que han consolidado el proceso de poblamiento del departamento la más significativa fue la que produjo la bonanza petrolera de la áécada del 60, Campesinos de áiversas regiones del país fueron atraídos por el sueño áe mejorar sus condiciones de vida, Esta colonización incentivó la ampliación de la frontera agrícola, la formación de nuevas poPlacio-nes y la rápida construcción de vías que hicieron posible la comunicación be la región con otros lugares del país,
A finales de la década del 70 y comienzos del 80 se desarrolló en la región la práctica áel cultivo y procesamiento áe la coca, principalmente en las zonas del bajo Putumayo (municipios de Orito, Puerto Asís, Valle del Gamuez, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo). La consecuente bonanza desestimuló la proáucción de yuca, plátano y maíz, consolidó el monocultivo y la alta dependencia económica de los campesinos e incentivó la ampliación de la frontera agrícola para aumentar la producción,
El crecimiento aceleraáo del narcotráfico y la exigencia de Estados Unidos de eliminar los cultivos ilícitos, obligaron al Estabo a poner en marcha una política be fumigación extensiva de los cultivos de coca, en especial en el sur del país, Estas acciones no sólo desestimularon la bonanza cocolera sino que empobrecieron drásticamente a la re-
87
RELATOS DE LA VOLENCLA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
gión porque ios nuevos cultivos no brinbaban los rendimientos básicos para sobrevivir,
El empobrecimiento paulatino bespués de la bonanza cocolera generó, por una parte, paros cívicos que demandaban mejores conbiciones be vida para el departamento, y por otra, el aumento de las confrontaciones armadas entre los grupos guerrilleros y ias autodefensas que se disputan el dominio territorial de la región,
El Bloque Sur qe ias FARC se consolidó en el Putumayo en la década dei 90, luego de la desmovilización del EPL; a ese fortalecimiento ha contribuibo el cobro be cuotas en binero a los cultivadores y comercializadores de hoja de coca. Por su parte, las autodefensas se afianzaron durante ios años 80 a través de las acciones de grupos sicariales y de limpieza como los llamados «Combos» y «Masetos».
En los últimos años ambos grupos han acentuado su ofensiva armada, Las FARC han atacado varias bases militares en los bepartamentos de Putumayo, Caquetá y Nariño, Las autodefensas han asesinado líderes y poblabores a los que señalaron como auxiliadores de la guerrilla,
En diciembre de 1997 un grupo paramilitar penetró en Puerto Asís con lista en mano, asesinó a civiles y los arrojó al río Putumayo, Este hecho generó desplazamiento de familias hacia varias zonas del país, entre ellas Pasto y Bogotá, y hacia el Ecuador en calidad de refugiadas. A mediados de marzo de 1998 se produjo la masacre de 9 campesinos en la zona urbana de Puerto Asís.(l 4)
En 1999 continuaron las acciones de violencia y sus efectos negativos sobre la población civil. En enero de ese año los paramilitares ingresaron a la población be El Tigre matando a 26 personas y amenazando a ¡as demás de muerte si no abanbonaban el pueblo, En la actualidad, de los 2.300 habitantes originales sólo quedan 160, la mayoría ancianos, (14)
CAPÍTULO II • UÑA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
ocoa PUTUMAYO
«Yo soy áe Puerto Leguízamo, allá no había enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. En Puerto Asís si se revolca-
/"J'T'"x,/" ban pero eso queba un poco lejos. A Puerto Leguízamo no pueben entrar porgue el pueblo es muy pequeño y no
\ \ \ queba naba. Ellos se fueron a Puerto Asís y mataron un poco be gente, como
Mario, 10 años había un paro no bejaban pasar ni hacer naba, eso cuentan por la rabio
como nosotros oíamos rabio... yo tenía como ocho ahitos.
El presibente Samper hizo matar toba esta gente en Puerto Asís, como él era granbe, entonces manbó a los áe la guerrilla a matar a toóos.
Por ahí pasaban las pirañas, pasaba el buque, había un áesllzaáor granáote, una lancha áe esas granáotas en áonáe iban un poconón be policías. Nosotros becíamos "miren ese muerto bajanbo por el río", pero no sabíamos guien lo mató... como se rebasaban solo se les miraba la camisa. Pero había otros muertos que sí los mató la guerrilla, como eso era un paro, a los gue se salían les baban bala.»
89
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
META, CAQUETÁ Y CASANARE
La situación conflictiva y el desplazamiento en la zona oriental del país tienen estrechos vínculos con los procesos recientes de colonización, la presencia de cultivos ilícitos, ei tradicional dominio de las FARC y la avanzada de grupos paramilitares que disputan el control territorial de la región,
La convergencia áe estos factores empezó a ser especialmente notoria durante la década 1985-1996, En esta época se desencadenó un primer período de violencia, la presencia significativa de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fue áiezmada abruptamente a través be un esquema paramilitar y sicarial que de forma individualizada y sistemática atentó contra la fuerza política áe este naciente partido, Durante este lapso se cometieron 651 asesinatos, 137 desapariciones, 15 secuestros, 62 casos de torturados, 24 detenciones arbitrarias, 1 20 amenazas y 24 atentados, para un total de 1.033 víctimas(32).
Pero no sólo la UP sufrió los rigores de la violencia, Los campesinos provenientes de Boyacá, Cunáinamarca y Tolima que colonizaron (a región del Ariari durante los años sesenta, fueron amedrentados por los grandes terratenientes de la región, que utilizanáo estrategias áe terror los obligaron a vender sus tierras a muy bajos precios, Este fenómeno se dio con especial relevancia en los municipios de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán,
El desplazamiento de los campesinos del piedemonte llanero y la región del Ariari, la falta de empleo y capacitación proporcional a la áemanda de la región y el crecimiento del narcotráfico, son factores que inciáieron posteriormente en la consolidación del cultivo y procesamiento de la coca como principal proáucto agrícola áe la re-
90
CAPITULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLCTO
gión, En este sentióo la política de represión estatal al narcotráfico se hizo sentir en la zona con intensidad y provocó el paro cocolera de 1996, afectando a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta, Vichada y Putumayo,
Las comunidades y poblaciones que intervinieron en este paro fueron víctimas de masacres y amenazas como retaliación por su participación, A finales de 1996 y comienzos de 1997 la existencia de un esquema paramilitar con capacidad logística era indudable; el grupo armado superó la acción puramente sicaríal y se convirtió en una organización áe «choque» que pretendía disputarle al bloque sur de las FARC su hegemonía territorial, En esta disputa los grupos paramilitares utilizaron como estrategia de áominio la intimidación a la población civil por ser considerada como «auxiliadora de la guerrilla».
La incursión de las autodefensas en Mapiripán, entre el 16 y 1 7 de julio de 1997, ocasionó más de 22 civiles asesinados y un número indeterminado de desaparecidos, Entre el 2 y el 3 de agosto se enfrentaron las FARC (frentes 44 y 34) y las autodefensas unidas áe Córdoba y Urabá. Los combates áejaron aproximaáamente 40 muertos de ambos bandos,
Los hechos ocurridos en julio originaron el desplazamiento a Villavicencio de unas 250 familias, Un año después los sucesos ocurridos en Puerto Alvira, municipio de Mapiripán,1
ocasionaron el desplazamiento de 144 familias de manera
. i «Durante incursión de las autodefensas, en la inspección de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán, se asesinaron 30 civiles y se reportaron un número indeterminado de desaparecidos» EL TIEMPO, mayo 7 de 1998.
91
REATOS DE JA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
organizada, y un número indeterminado de campesinos en forma aislada.
Ei inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y las FARC, durante 1999, exigió el despeje militar de cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquetá. Esta situación generó un reacomodamiento de los actores armados en la región y un estado de tensión por las implicaciones que puede tener el proceso,
Los mensajes contradictorios de las autodefensas, unos amenazando la zona despejada y otros afirmando que la respetarán, han creado mayor confusión en ia población civil oue habita estos lugares. De hecho, se han registrado acciones de grupos paramilitares en zonas adyacentes o de influencia de tres de los municipios: Mesetas, Vista Hermosa y la Uribe. La región del Ariari, y en especial los municipios de Granada, El Castillo, Doraáo, San Juan de Arama y Lejanías, reclaman ahora con urgencia acciones humanitarias de protección a la población civil. (11)- -
En ios datos registrados por CODHES se reconoce, por un lado, el desplazamiento de aproximadamente 400 hogares de los municipios de despeje y, por otro, el retorno de familias desplazadas a finales de los años 80 a municipios como Vista Hermosa, Mesetas y Uribe(l 1 ),^ --
92
CAPÍTULO II • UÑA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
META
«Vb nací en Salbaña, Tolima, pero allá yy casi no estuve, me crié más en los llanos, en Mapiripán, Meta, y acá en Bo- y gota me gueáé también un poco. En • y Mapiripán, teníamos una casa pequeña áe palos y tejas, áonáe vivíamos sólo nosotros. Había árboles y siempre que- Adriano áábamos retiraáos áe los vecinos, an- j 5 Q~os' áábamos más por el monte.
Una taráe mi papá se fue a comprarnos unos cuaáernos y yo no lo acompañé porque él áijo que no quería que nadie lo acompañara, estaba bravo. Yo me fui betrás, un señor venía persiguiénbome y miránáome, entonces yo me hice áetrás áe unos lazos, estábamos un poco be gente más varios policías. De pronto, ese hombre tiró una bomba, explotó áurísimo. Mi papá estaba muerto, lo tenían tapabo. Al otro bía lo arreglaron y bespués si nos lo mostraron allá en el hospital, cuanbo lo vimos tenía huecos por tobas partes, tobos bespebazabos los bebes, igual que otra señora, una profesora. Eso era un ataque que iba para la policía y mi papá Justo estaba ahí, ellos querían matar era a los policías que estaban ahí, porque había hartos.
93
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
En ese tiempo los policías nos ayuáaban, nos baban consejos que por qué no nos veníamos para Bogotá, gue eso era peligroso, y mi mamá decía que no, que «yo no puedo dejar a mi mariáo aquí enterraáo», y le áecían «pero que se pueáe hacer señora ya lo mataron ya que». Entonces mi mamá se puso a pensar y áijo voy a venáer esa finca para irnos áe por acá».
«Yo vivía antes en los Llanos, en una vereáa llamaáa Puerto Rico. La viáa en la vereáa era bonita, hacía mu- r ,"' *-che viento, había una quebraba bon- ' v ' - ' be íbamos a lavar y bañarnos. Había r¡ 1; pescabitos y yo pescaba, había po- \ \ \ treros y vacas, me parece que 10 vacas, esas eran be nosotros, había un Camilo, 9 años caballo. También había un río la Lin-boza, pero no se poáía bañar allí porque se lo comían las ballenas, había bocachicos. Tenía una casa, era granáe.
En Llnboza, cerca be Puerto Rico bonáe vivíamos, unos señores boleaban mucha bala, becían que era la guerrilla. A veces echaban bala porgue pasaban unos venabas muy granbes y ellos los mataban para comer. Nosotros nos quisimos venir porque mi mamá les tenía mucho mieáo, ellos baban mucha bala por ahí cerca be la casa, y be pronto caía un tiro cerca be bonáe mi mamá estaba lavanbo y la mataban. A nosotros nunca nos bieron porque bon Hugo era amigo áe nosotros y no áejaba.
Mi papá mata a áos manes y queáó muy mal por eso, pero a él no le poáían hacer naáa porque áon Hugo no áejaba, él era amigo be los guerrilleros, nos vinimos porque mi papá soñaba mucho con ellos, yo no soñaba, pero mi papá sí».
94
CAPITULO H • U Ñ A LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
«Yo nací en Restrepo y viví allí áurante once años. En Restrepo la viáa es muy chévere porque es un pueblito peque- y,',?' x , / " ño. Después nos fuimos a vivir o una 7- X ' ' vereba que se llama Caño be Leche, be para arriba del Dorado, en el Meta. • Esta vereáa queáa como a áos horas y meó la áe Restrepo. Estuvimos Jorge, 15 años vlvienáo ahí casi un año, al terminar el año, ya cuanáo ya se terminaba ia cosecha be café, llegó la guerrilla.
Había hartos enfrentamientos. La autobefensa estaba pro-fegienáo la mina áe cal que había en la montaña. Entró la guerrilla a llevarse a toóos y a matar a áos. Entraron o matarlos y se encenáieron. Otra vez también se agarraron la guerrilla y los paramilitares pero más abajo be la casa. Los paramilitares son la misma autobefensa, ellos bicen gue la guerrilla es mala, aungue los paramilitares allá no han molestaáo a naáie. Se encenáieron al laáo áe la casa áe un señor llamaáo áon Ramiro. Al otro áía, áesáe arriba, se veían un poco be puntos blancos en el piso: mataron tobas las vacas.
En la finca, si pasaba el ejército le pebía a mi papá una panela o una olla para hacer algo áe tomar y él les regaló una panela y una olla y ellos se sentaban y tomaban. Y por allá uno no pueáe hacer eso porgue la guerrilla tiene mucho informante, muchos soplones. Entonces le contaron a la guerrilla y ese mismo áía le llegó un papel a mi papá: «tiene 24 horas para salir de aquí y si no los matamos». Yo no vi el papel, mi papá lo guaráó y nos áijo: «recojan toáo gue nos tenemos que ir». Se fue hasta el pueblo y trajo una camioneta y nos llevamos tobo y nos fuimos».
95
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
/ X
! J X T X '
F ¡
«Yo soy bel Coqueta, de una vereda que se llama Norcacia. Yo vivía en una finca que no quedaba en un plan sino en lo alto be una montaña, al pie corría una quebraba.
I ..*.~-f~—i
. íy L El ejército pasaba y hacía campamen-Cristina, tos al pie be la casa, en lo plano, y la 15 años guerrilla también. En ei pueblo mata
ban gente ¡nocente. El ejército creía que eran guerrilleros y los sacaban y los mataban. La guerrilla, en cambio, no mataba gente así. La gente bel pueblo se iba más con la guerrilla porque el ejército mataba más gente inocente que la guerrilla y los paramilitares tienen gobierno, sí, porque los paramilitares están matan-áo campesinos diciendo que son guerrilleros. Claro que yo por allá no vi paramilitares.
Yo alguna vez pensé en irme con la guerrilla pero me áaba miebo be esa viba y áe áejar a mi mamá y a mis hermanos. La mayoría áe los que se meten no salen o salen muertos, porque alcen que se van es a sapiar, entonces el que se vaya tiene una muerte segura. A mí me áaba miebo, nunca me gustó.»
96
CAPITULO 11 • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLOO
«Nosotros vivíamos en Paujil, en Caquetá. Era un rancho viejito, cuanáo llovía se mojaba más aáentro que afuera, X^'v >-tenía rotas las tejas y el patrón áe noso - '* / ti X^' tros tenía plata pero no hacía caso. Allá X T J
cocinábamos con leña, teníamos luz y \\ \ baño, pero el agua sí había gue traerla be una quebraba, se llevaba para la Eduardo, coso en bos canecas que se le ponían 16 años o un caballo.
Nos vinimos be Paujil porque los paramilitares mataban la gente que le ayubaba a la guerrilla. Mi papá áice que cuanáo estaba más Joven, la guerrilla le manáaba a hacer un manbabo y él lo hacía, los paramilitares se enteraron y lo anotaron en una lista granbe que tienen.
Los bías en que nos íbamos a venir mataron bos amigos be mi papá, [entonces a mi papá le áio mieáo y áijo gue mejor nos veníamos. Les pegaron áos tiros, los sacaron áe la casa áe noche y los llevaron por allá a un potrero, les sacaron lo que sabían y bespués los mataron. Pero a lo último él ya no quería venirse para acá, yo le lloraba que nos viniéramos, que no quería que lo mataran por allá. Por eso fue que nos vinimos».
«Yo vivía en Solano Caquetá, un pueblo más o menos granáe, áe como 3.200 casas. La gente allá coge plátano, yuca y pescan, Nosotros teníamos yuca, plátano y frutas, teníamos una finca, pero vivíamos en el pueblo, la finca estaba \ \ como a veinte minutos bel pueblo y la otra guebaba por allá a unos áiez Miguel, minutos. 11 años
97
!| : K
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Allá la guerrilla se enfrenta al ejército y a los paras, gue combaten contra ellos, pero la guerrilla es mala, porque a veces matan a la gente gue no hace naáa. De ellos no sé cuaáles son guerrilleros y paramilitares. Los paramilitares son casi iguales a la guerrilla, matan a los campesinos, a todos los matan».
j p i ^ «Yo vengo de un pueblito gue se llama El X j f * Dieciocho, gueba en el Cagueta. Es un ,,.''Ss''x p- pueblo pequeñito que tiene como veinte
<f 1 í] \-. / / casas. Allá había selva, montañas y finqui-- s 7 tos' La finca bonáe vivíamos queáaba \ \ \ cerca be Valparaíso y be Florencia pero •He-, no íbamos tantas veces a Florencia porque
Ernesto, m ¡ mamá no nos áejaba ir hasta por allá. 13 años ios paramilitares llegaron al Dieciocho un
áomingo áe ramos, hace tiempo, yo se que son paras porque tienen tapaáa la cara, la primera vez vinieron diciendo ellos mismos que eran paras. Allá había plantes áe coca también, y un bía paso un avión y soltó una bomba, yo estaba allí, el avión paso por toáo el laboratorio y la bomba no explotó porque se les olviáo áestaparla, «bien bobos». Los guerrilleros mantienen cobrando impuestos para no guemar los laboratorios, ellos le bicen impuesto y hay gue pagarles porque si no estallan los laboratorios. Cobran mebio millón o un millón, Y cuanáo hubo una violencia, la huelga, allá cerraban las tlen-bas para gue nosotros no pubiéramos comer, eso lo hacían los policías porque éramos raspachines».
98
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEÍ CONFLCIC
CASANARE
«Vb vivía en Yopal, pero bespués nos fuimos a una finca l lamaba «Los Mangos». La casado Los Mangos era * , , „ \ , * " muy bonita, más que la áe Yopal, allá '- / y 7 uno poáía correr, pero no salirse a la 7 j calle porque lo espichaban los carros. , i, 7
Allá había muchos aviones, pero no sé Julieta, 7 años be quién eran. Eran áe la guerrilla creo, no me acueróo, eran muy bonitos, unos be color cafecito, rosaditos, blancos, pasaban lejos be la casa.
Cuanbo los paramilitares nos sacaron estábamos en la casa be Los Mangos, en el campo. A los otros bías leyeron una lista en bonbe nombraron a toba la gente, mi mamá nos contó, nosotros estábamos en el caño y cuanbo llegamos mi mamá estaba iloranbo, fueron allá cuanáo ella estaba embarazaba, eso hace 16 meses, fueron y áijeron que teníamos que irnos porque ya sabían quienes eran be nuestra familia, nombraron a mi abuellto que estaba enfermo, y a toba mi familia.
Después áe eso trasteamos para áonáe mi abuelito que vive en Yopal. MI mamá fue a pie para ver si mi abuelito nos prestaba plata para llevar las cosas, porque la casa de él era lejos, nos dio la plata pero él también es pobre».
99
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO EORZADO EN LA NIÑEZ V LA JUVENTUD
VALLE DEL CAUCA
En la región del Valle del Cauca se registran enfrentamientos por la tierra, Por un lado, los campesinos ubicabas en tos valles y las partes planas han sido obligados a alejarse hacia las alturas de la cordillera, y por el otro, los colonizadores del piedemonte de la cordillera oriental están siendo expulsados de las valiosas tierras -bien irrigadas y de alta productividad- que poseen desde hace 60 años,
En el departamento del Valle, en los límites con el Tolima, se encuentra el frente XXI de las FARC, el frente XXX controla la costa pacífica. El dominio territorial de este grupo se ha extendido por todo el piedemonte de la Cordillera oriental, desde Putumayo hasta Arauca, incluyendo partes de Puerto Carreña en el Vichada y de Naquén en el Gualnía,
En el norte del Valle dei Cauca se asienta el narcotráfico, unas veces aliado con los grupos paramilitares de la región y otras con la guerrilla, Al Igual que los otros actores armados, en varios municipios ias mafias del narcotráfico han intervenido seriamente en las acciones y decisiones de la vida de la población, por ejemplo, beterminando quiénes serán los canáidatos para la alcaldía y para el Consejo Municipal o incidiendo en la economía local, tanto por sus inversiones y construcciones como por la regulación de la actividad comercial.
En algunas ocasiones el narcotráfico ha estableciáo fundaciones que suministran créditos y subsidios para las actividades económicas de la población. Esta estrategia le ha permitibo incidir en la policía y los órganos de seguridad, Las denuncias por ios abusos de civiles, por las acciones arbitrarias de ios cuerpos judiciales o las demandas por condiciones de seguridad y protección les han costado la vida a religiosos y líderes populares,
100
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFIOO
A la dinámica áel conflicto armado en el departamento se suman recientemente las acciones dei ELN, tales como los secuestros masivos y selectivos y una mayor expansión de los grupos paramilitares que encuentran respaldo en sectores con gran poder económico áe la región,
101
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
f A I I r— / V VALLE
«Mi familia y yo venimos be una vereba de Buga en el Valle que se llama Río
;' ,!*' v / - Loro La Mesa, por allá cerquita al pára-X¿ it \'-""/ mo. Eso es cerca a la Línea, en límites
' \ ; con Tolima. \ • Vivíamos en una casa con un lote y más
lejos q u e á a b a bonáe oráeñábamos las Marcos , vacas, el terreno era áe mi abuelito y el 12 años páramo áe nosotros. Teníamos ganaáo,
la finca y toáo eso, mi papá había acabado de comprar una finca, entonces ya teníamos dos fincas.
Esa era una zona dominaáa por la guerrilla, el guinto y el sexto frente de las Farc, no había paramilitares porque entonces si habrían masacres.
En ese pueblo no había muertes hasta que pasó la guerrilla y ahí se pusieron ajoder a la gente y áespués mataron a muchos. En esos áías no nos molestaban a nosotros hasta que se inventaron unos chismes, empezaron por mi papá que era el primero en la lista y áespués otros, por allá mataron como a cinco personas a toaos por malos en-tenáióos... no me parece Justo que maten a la gente por
102
CAPÍTULO II • UÑA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
eso. Nos guitaron la finca y nos echaron áe allá porgue a mi papá lo iban a matar.
Toáo pasó por un malentenáiáo, porgue los guerrilleros pensaron gue mi papá robaba ganabo. Mi papá no puáo explicarle a la guerrilla gue eso era un chisme, que era un malentenáiáo, áespués se alerón cuenta que no era veráaá y que mi papá era inocente, pero áe toáas maneras si mi papá subía por allá lo mataban.»
103
E l grueso de la población besplazada se dirige a las cabeceras municipales y a los grandes centros urba
nos. Bogotá es la principal ciuáaá áe llegada: «Durante 1996 se calcula que arribaron a Bogotá aproximaáamente 9,700 hogares áesplazaáos por la violencia, que integran un núcleo humano áe 50.000 personas, es decir unas 27 familias por día, lo que inqica un promeáio ligeramente superior a un hogar cada hora.»(1-3)
Según lo expresa el estudio de CODHES (1997) desde 1985 han llegado a la capital del país aproximadamente 230.000 personas en situación de desplazamiento, la mayoría se queqa definitivamente en la ciudad,
Un 48% de ios desplazados eran pequeños propietarios y un 43% carecían de propiedades, en muchos casos debieron abanbonar sus pocas pertenencias o venberlas a precios irrisorios; en estas conbiciones no es de extrañar que la mayoría se inserte en la ciudad como pobres absolutos,
La población en situación de desplazamiento sólo puede habitar en los barrios que hacen parte be los llamabos cinturones be miseria o barrios subnormales. En esos sectores el mercaba de tierras aún es de relativo fácil acceso debido, primero, a la ausencia de controles estatales en el uso y la regulación y, segundo, a los bajos precios que, comparativamente, tienen con otros sectores. Son terrenos baratos porque están en zonas de alto riesgo (antiguas canteras al borde de deslizamientos, borbes de humedales, terrenos erosionados, etc.), por su condición de
07
RELATOS DE LA VKXENCLA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ilegalidad y, en consecuencia, por la carencia de un equipamiento urbano mínimo,
La tierra be difícil acceso que ofrecen ios urbanizadores piratas es la única opción para que inmigrantes y bespla-zaaos puedan «tener oigo propio» o para que vivan como arrendatarios en los únicos lugares de la ciudad donde, como dicen los poblabores, «no se prohibe arrendar con niños»,
Sin embargo, una ciudad como Bogotá tiene un mercado de tierras limitado y las zonas de más difícil acceso y de mayor riesgo («la periferia de la periferia») son los únicos lugares que tienen posibilibades de crecimiento. La tendencia de Bogotá es a expandirse y ampliarse hacia su periferia; los municipios anexos crecen aceleradamente convirtiéndose en lugares de llegada, no sólo de la población desplazada por la violencia política, sino de los miles de inmigrantes y excluidos de la ciudaá,
Este es el caso de Soacha, el municipio metropolitano más cercano a la capital, ubicado a 8 Km, con la mayor superficie urbana cercana a las 1,433 hectáreas y con la tasa exponencial de mayor crecimiento en el país (9,1 2),(20)
La población de Soacha, según datos oficiales, ha pasado de 20.441 habitantes en 1951 a 230.335 en 1993(19). Sin embargo, la propia administración municipal reconoce que estas cifras se quedan cortas frente a la realidad y señala que la población puebe ascender a los 700 mil habitantes,
Su acelerabo crecimiento puede explicarse por su proxi-miáaá a Bogotá. Gran parte de sus barrios han crecido como extensión de Ciudad Bolívar, Bosa y Usme, localidades que han copado sus posibilidaáes de poblamiento,
108
CAPÍTULO II • UNA LECTURA A LA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLCIO
Otros barrios be Soacha se han formado, bien por el agotamiento be lotes disponibles en la antigua periferia o por el incremento de los costos de la tierra por ia valorización que implica la dotación áe infraestructura urbana,(20) •
En el proceso be aceleraba crecimiento de ios barrios ilegales bel municipio hay, sin duda, una fuerte incidencia de la población besplazaba1. Además áel impacto demográfico que pueda causar, su presencia genera un efecto importante en las dinámicas socioculturales porque en estos espacios urbanos se construyen y reconstruyen relaciones entre personas de ias más áiversas procedencias, expulsadas por áiferentes actores y motivos lo cual áa lugar a conflictos y dinámicas particulares que van definiendo las relaciones y por lo tanto, las maneras de ser y habitar dichos barrios,
Las personas en situación áe áesplazamiento llegan a estos barrios be manera bispersa y en muy contabas ocasiones en pequeños grupos, Proceáen, en orden de importancia, de los departamentos del Tolima, Caquetá, Meta, Antioquia y Chocó.
Los problemas áe seguribaá áe estas familias, su temor a ser iáentificaáas y la moáaliáad de ingreso no han permitido la formación de barrios be «áesplazaáos», pues construyen urbe al lado de los afectados por la situación de pobreza bel país, Las particularidades de sus historias, signadas por las situaciones áe violencia que vivieron y siguen vivienáo, los obligan a asumir ciertos estilos y formas áe vida que empiezan a incidir en las características sociales de ios lugares que habitan,
Se calcula que en 1998 llegaron a Soacha 7,800 personas y que en los últimos cinco años han ingresado cerca de 25.000 personas, Carroño Laura, Giraldo Vilma y Rojas Zonia (1999), «De humanos a desplazados: huellas de nunca Porrar»
109
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Las familias besplazabas son silenciosas, tratan de no hacerse notar sobre tobo porque besconocen la proceden-cia be quienes ya se encuentran habitando los barrios. El temor a que la persecución llegue hasta estos lugares los obliga a hablar poco y, en ocasiones, a inventar historias que esconáen los motivos áe su desplazamiento,
La mayoría llega a estos barrios porque mantiene nexos con familiares que habitan en el sector desde hace diez o quince años. En otros casos el vínculo es de paisanaje, de parentesco lejano o de una similar condición que crea lazos de solidaridad ante el sufrimiento,
Sin embargo, los desplazaáos que ingresan a los barrios be más reciente funáación (menos be cinco años) no encuentran familias que operen como apoyo, Su llegada a estos sectores se explica por el bajo precio de las tierras, la ausencia de requisitos legales como documentos de iáentidad o títulos de propiedad y porque pueden adquirir un terreno por diversas modalidades de trueque,
Los desplazados, junto con la población de migrantes y excluidos1 de la ciudad, van construyendo los barrios a imagen de sus regiones de origen, Van moldeando prácticas y rutinas: las puertas abiertas y el equipo áe sonido en la calle, si proceden de tierra caliente, o el cultivo de papa y de maíz, si se viene del interior, entre otras, Nadie se abstiene de incidir en la vida del barrio aunque coba uno lo hace sin mencionar su historia,
Las familias en situación de desplazamiento entran en una cierta igualdad de condiciones2 con el conjunto de po-
V • Llamamos excluidos a quienes no tienen posibilidades de acceder a ia vivienda en la ciudad y auedan obligados a ubicarse en los sectores subnormales de los municipios vecinos. Sin desconocer las consecuencias y efectos particulares que sobre etios produce et desplazamiento,
110
CAPÍTUÍO 11 • UNA LECTURA A IA LUZ DE LA GEOGRAFÍA DEL CONFLICTO
biadores con el cual comparten características como la condición de recién llegados, la situación de pobreza extrema, el anonimato y la ¡ncertibumbre frente a posibilidades estables be asentamiento,
Es posible que no encuentren, o no se les facilite construir, espacios be participación o articulación definidos y permanentes, Pueden ser, como la mayoría de personas, poblabores de paso que no hallan las conáiciones mínimas para «reiniciar» sus viáas o establecerse y que, en consecuencia, asumen una posición silenciosa y poco protagónlca (hay que tener en cuenta que la experiencia viviáa y la incertidumbre y extrañeza que produce lo nuevo disminuye las posibilibabes be integración social), En casos excepcionales aportan la experiencia construiba en sus anteriores lugares de vida y juegan un papel activo en la construcción física y social del barrio,
A pesar de la magnitud y la trayectoria del problema, en ColomPia se ha avanzado muy poco en términos de estrategias áe prevención áel desplazamiento: ningún municipio ha diseñado mecanismos que le permitan disminuir el impacto negativo que puede tener el desplazamiento masivo o crónico de individuos o familias, El equipaje aPrumador de necesidades y problemas de las personas en situación de desplazamiento, impone cargas excesivas en los servicios sociales disponibles a nivel local y en el frágil equilibrio socioeconómico y cultural áe ios municipios pobres y los barrios urbano-marginales be las grandes ciudades,
En lugares como Soacha, por ejemplo, en donde los servicios de educación y atención en salud son crónicamente insuficientes, la necesidad de nuevos cupos educativos para los niños, niñas y jóvenes desplazados, de programas de sensibilización y entrenamiento para los docentes acerca de la problemática bel desplazamiento o de afi-
111
RELATOS DE LA VIOLEÑCLA • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
liación de la población áesplazaba al Sistema General be Seguriáad Social en Salud, rebasan la capacibab be las Instituciones y sectores locales empeorando la crisis existente. En opinión de la actual administración municipal, ios habitantes de Soacha están siendo «desplazados por los desplazados»,
112
JULIETA, 7 AÑOS
"Mí mama dice que no vamos a volver"
Yo vivía en Yopal, Casanare. Mis papas se iban por la mañana a trabajar y yo ' ' ' V tenía que hacer tobo el oficio. Tenía cinco años, besbe los tres añitos mi xv\s / mamá me enseñó a hacer oficio. ; X \ Primero áormía a m i hermana Yoly que i ---y -;
tenía un año y toáavía no caminaba, é- <--•
yo l legaba y m e acostaba, le baba el Ju l ie ta , 7 años tetero, le cantaba canciones: los pollitos, el pollito dos, hartas canciones. Después be que Yoly se áormía me ponía a lavar la loza, a barrer, a trapear, tenber las camas, arreglar la cocina y borle tetero a mi hermano también porque él se ponía a llorar si uno no se lo baba. Un bía, cuanáo tenía cinco años, me tomé el tetero que aojaron los chinos, era un sólo tetero para ambos, áespués compraron áos, uno para él y otro para Yoly.
Mi mamá nos traía algo para el almuerzo, áespués se volvía a ir y llegaba hasta por la noche. Ella trabajaba be zorrera manejaba una zorra que llevaban los caballos, acarreaba muchas cosas: lebrillos, trasteos, cuabros, hasta palos para armar una casa y bichos para botar a ia basura, le pagaban por botarlos. Ganaba buena platica.
Un día se separó de mi papá, él tenía otra esposa. Un áía mi mamá se encontró con ella, la esposa la trató mal, tenía una foto áe la señora abrazanáo a mi papá, mi mamá se la sacó áe la billetera y se la rompió, era un corazón.
De! pueblo nos fuimos para la finca «Los Mangos». La casa era muy bonita, más que la áe Yopal, allá uno poáía correr pero no salirse a la calle porque lo espichaba un carro, es que era al frente be la carretera. En Los Mangos
113
RELATOS DE LA VIOLENCIA • IMPACTOS DEL DESPIAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
vivimos harto, a mi mamá le gustaba porque había un caño y se pobía lavar. Mi mamá iba al pueblo a traer lo bel besayuno, iba y traía los huevos, lo que necesitáramos. Mi mamá peleaba con mi abuelito porque él quería que ella le hiciera el besayuno a tobos y ella traía huevos sólo para los cuatro.
Allá había muchos aviones, creo que eran be la guerrilla, no me acuerbo, eran muy bonitos, unos be color cafecl-to, rosaáitos, blancos, pasaban lejos be la casa.
Cuanáo los paramilitares nos sacaron estábamos en la casa áe Los Mangos, en el campo. Es gue ellos mataron a un señor y una señora, llegaron y les prenóieron canóe-la, mi mamá ios vio cuanáo iba a llevarle una olla a la vecina. A los otros bías leyeron una lista en bonbe nombraron a toba la gente, mi mamá nos contó porgue nosotros estábamos en el caño y cuanbo volvimos estaba llorando. Los paramilitares fueron y le dijeron que teníamos que irnos porque ya sabían quienes eran nuestra familia, nombraron a mi abuelito, que estaba enfermo, y a toba mi familia.
Después be eso nos trasteamos para bonbe mi abuelito que vive en Yopal. Mi mamá fue a pie para ver si nos prestaba la plata para llevar las cosas, porque la casa be él era lejos, nos áio la plata pero él también es pobre.
En la casa be mi abuelito, cuanáo caía un mango, yo lo cogía y lo guaráaba para hacer jugo. Nosotros espichábamos el mango con una cuchara, bien buró para que le saliera toáo el Jugo, no aojábamos naba, igual hacíamos con la guanábana. También comíamos guayaba y, cuanbo había, bananos.
Como en la finca be mi abuelito había muchas matas be plátano nosotros cogíamos para el sancocho. Le echábamos al sancocho plátano cruáo verbe, papa, carne, o
114
JULIETA, 7 AÑOS
pollo, comprábamos las gallinas porgue a mi abuelito no le gustaba gue se las bieran ya peioáas, áecía que áe pronta salían con algo áañaáo, por eso le gustaba pelarlas él mismo. Mi abuelito compraba gallinas y las llevaba para la casa. En el pasto había colaroritos y como nosotros nos botábamos al pasto nos picaban, mi mamá me espulgaba, me miraba tobo el cuerpo a ver si yo tenía, son rojitos, unos chiquitos y otros granáes.
Donáe mi abuelito me levantaba a las nueve o biez be la mañana, me sentaba a besayunar ceibo, huevo o carne o pollo, pan y aguaáepanela. gue no se poáía hacer muy áulce porque mi abuelito es biabético. Después barríamos y recogíamos el reguero be tobas las hojas que caían be las matas be mango. Yo le ayudaba mucho a mi abuelita porgue mi tía Julia era perezosa, ella es más granae que yo, tiene 11 años. Mi tío, que tiene 16 años, se iba con mi abuelito a ayubarle a echar las vacas y él bosques le baba plata.
Yo ayubaba también a traer el agua, porque allá había que llenar las canecas, por eso mi abuelita me áaba plata o veces. Me gustaba montar en burro para ir a traer el agua con mi abuelita, a veces la traíamos en la mano, yo llevaba áe o áos balbes o be a uno y traía ahí el agua. También lavaba mi ropa, la ropa be mis tíos, a mi abuelito le lavaba los calzoncillos con jabón puro, mi abuelito me baba mil o bos mil pesos, cuanáo me áaba ahorraba plata y me compraba unos zapatos o una muba be ropa.
íbamos por agua cuanáo se besocupaba la caneca. La ropa se lavaba en el río, uno befaba la ropa en las pie-bras y conseguía una pieára ancha o chiquita para lavar, cuando era ropa chiquita se lavaba en una piebra chiquita y cuanbo lavaba ropa granbe en una piebra gran-be.
115
RELATOS DE LA VIOLENCIA. • IMPACTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Me acostaba a las once be la noche. Primero no había luz, pero ahora sí. Antes be acostarme jugaba con mi tío y mi tía. Cuanbo ellos ya tenían sueño me acostaba a dormir. Jugábamos a la mamá chuchumeca o a botar pepas, como allá había un palo be pepas ellos me botaban a mí y yo a ellos, pero sin hacer mucho ruibo porque mi abuelito se ponía bravo.
Cuanbo eso no estaban mis hermanos, porque ellos estaban acá en Bogotá con mi papá y mi mamá. Después áe que nos sacaron nos fuimos toóos a vivir unos áías donde mi abuelito, luego mis papas se vinieron para acá, a Bogotá. A Yoly la aojaron áonáe mi abuelita, la mamá áe mi papá, y a mí áonde mi abuelito. el papá áe mi mamá.
Mi abuelito vivía enfermo, él sufre áel corazón, mi abuelita lo sobaba. Mi abuelita lo quiere mucho a él y mi abuelito a ella. La casa de él en Yopal era muy bonita, me gustaba Jugar allá.
Cuando llegamos a Soacha, vivimos con mi tía Lilia, ella es tía de mi mamá porque es hermana áe mi abuelito. Allí estuvimos bastante. De ahí nos fuimos para otra casa, áonáe Margoth. Era una casa áe sólo áesplazaáos, a los que no eran áesplazaáos ella no los recibía. Un besplaza-bo es que a uno lo sacan los paramilitares y le ban mercaba a uno y tobo.
De bonbe Margoth nos fuimos para bonbe bono Bertha, allá también estuvimos harto tiempo y bespués nos fuimos para bonbe estamos ahora. Me gusta porgue allá es muy bonito, hay matas, el patio es granáe, hay una escalera, uno va y juega con la niña, o si ella no está uno va a la casa de enseguida y Juega con los niños de allá.
Por las noches sí me áa mieáo. Toáo me áa mieáo áe noche. Es gue mi abuelita Virginia, una que vivía en Yopal,
116
JULIETA, 7 AÑOS
llevaba muñequitos be comer, ella nos áaba y comíamos y se murió, entonces me áa mieáo que me asuste.
Nosotros llamamos toóos los áías a mi abuelita, la mamá áe mi papá. En estos áías ella manáó a mi tía Olga, gue tiene trece años, para gue entre a estuáiar el otro año: le áijo gue se portara bien y le ayubara a mi mamá. De mi abuelito no volví a saber naba porgue se nos perbió el teléfono.
Yo prefiero vivir acá en Soacha, porgue es muy bonito, me gusta el estubio. Yo guisiera estar estublanbo y bibu-janáo, gue no me sacaran áel colegio. De la ciuáaá me gustan las flores, me gusta Jugar, salir, compartir con mis amigos. Pero también me gusta mucho el campo y quiero volver. Mi mamá óice que no vamos a volver. Mi papá sí va a volver a Yopal pero por mis tíos.
Cuanáo sea granáe guiero ir o Yopal a visitar a mi abuelito, ir a bonbe mi abuelita Fibelina. Como mi abuelita se llama Fibelina mi mamá también se llama Fibelina. Yo los quiero mucho. Quisiera estubiar toóos los áías.
117