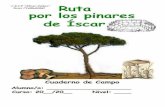Los Tobas
-
Upload
mariela-leonangeli -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Los Tobas
Los TobasPublicado por PablitoLos tobas antiguamente habran abarcado en su ubicacin casi todo el territorio de la actual provincia de Formosa y llegando hasta el territorio de los chiriguanos en Salta, quienes le habrn dado el nombre con el cual se los conoce segn algunas fuentes histricas. Actualmente constituyen el mayor de los grupos aborgenes que viven en la provincia del Chaco.
SU ECONOMALa economa fue fundamentalmente recolectora y cazadora. La recoleccin era tarea femenina; elegan los frutos del chaar, del mistol, del algarrobo y de la tusca; se alimentaban con miel, higo de tuna, cogollos de palmeras (palmitos), diversas races, porotos, frutos de una enredadera llamada tasi, aj del monte y animales silvestres.Los hombres practicaban la caza de avestruz, el tapir, el venado, el pecar, la iguana, el tat y el jaguar. Utilizaban diversos mtodos para reducir a sus presas, uno de ellos era el incendio del monte, a partir de lo cual conseguan desalojar a los animales de sus escondrijos y facilitar la caza. Nunca mataban a las hembras, ni a los animales pequeos, solo elegan a los machos adultos. Era comn a su vez, la prctica de disfrazarse con hojas o plumas para acercarse a los animales hasta tiro de flecha sin ser advertidos. Los Tobas solan pedir autorizacin a Norvet el seor del monte y guardaban celosamente sus prescripciones.La pesca de igual importancia que la caza, se efectuaba de diversas formas: individuales o colectivas, con arpones, lanzas y flechas, o bien con redes atadas a largas varas de extremos sujetados, que saban cerrar hbilmente al atrapar la presa.
VIVIENDA, VESTIMENTA Y ORGANIZACIN FAMILIARVivan en pequeas aldeas con paravientos de esteras y ramas.La vestimenta estaba conformada por un corto manto de pieles, generalmente de carpincho, que utilizaban en las pocas invernales.
ORGANIZACIN FAMILIAR Y SOCIALEn cuanto a la organizacin familiar, sabemos que la poligamia era permitida y prestigiosa, sobre todo entre quienes estaban emparentados con los caciques. Estos deban demostrar ante el padre de la novia su calidad de cazador y pescador.La organizacin social se basaba en la autoridad del jefe de la familia extensa; grupos plurifamiliares constituan bandos con territorios reconocidos, consejo de ancianos, chamanes y grandes caciques carismticos.
VIDA ESPIRITUALEl animismo y la magia dominaban la vida espiritual, lo cual no obstaculizaba la idea de un Dios nico, al que lo llamaban AYAIC. Los tobas eran dualistas, ya que crean en dos grandes espritus divinos: el espritu del bien y el espritu del mal.Los Tobas crean en la existencia de un ser supremo, designado con los nombres depaiyac o de a-catach.De nio comenzaban a aprender sobre todo lo que lo rodea instintivamente en forma visual, tctica y lingstica, hasta la pubertad.
LOS TOBAS HOYLa mayora vive en el monte sin ser propietarios de las tierras que ocupan, salvo por unos pocos que tienen ttulos, pero ya no es el monte rico y sin lmites de la antigedad. Otros viven en barrios suburbanos de Senz Pea, Resistencia y Formosa.En los ltimos aos han recuperado, en la provincia del Chaco, unas 29.000 hectreas de tierra con ttulos de propiedad definitivos o provisorios. En reserva existen aproximadamente unas 365.000 hectreas con el reconocimiento por parte de las autoridades de los derechos indgenas sobre las mismas.Constituyen comunidades rurales o urbanas con sus lderes tradicionales o comisiones vecinales, asociaciones comunitarias, cuyos miembros son elegidos por la comunidad.En la provincia del Chaco participan, junto a los campesinos, en la Unin de Pequeos Productores Chaqueos, y mediante sta tambin se tiene presencia en una organizacin a nivel regional.En tres de las provincias donde habitan hay leyes aborgenes sancionadas: Chaco, Formosa y Salta.Cultivan pequeas parcelas, son peones temporarios en los algodonales, obrajes, aserraderos, hornos de ladrillos y carbn o empleados municipales en los pueblos. Ocasionalmente cazan, pescan y recolectan frutos y miel silvestre si las condiciones lo permiten.En la dcada de los aos 20, ya en pleno siglo XX, sufrieron una definitiva derrota militar en Napalpi, Chaco. A partir de este instante, los tobas viven en dependencia poltica y econmica de la sociedad dominante. A pesar de su sometimiento militar, con el tiempo han logrado recobrar el sentido de ser "indio" y con ello, la fuerza necesaria para luchar por sus derechos.Hablan su lengua, hacen artesanas de barro, de palo santo, tejidos de fibras vegetales, conservan algunos bailes y cantos y suelen acudir al pio'oxonaq para ser curados.
Tobas
Resea Histrica
Desde tiempos anteriores a la conquista, el gran Chaco estuvo habitado por poblaciones pertenecientes a seis familias lingusticas, ( segn Braunstein y Miller):
-Mataco-mataguayo-Guaycur-Maskoy-Zamuco-Lule-Videla-Tup -guaran
El pueblo toba, que pertenece a la familia lingstica guaycur , es el ms importante en nmero y por la extensin de suelo que ocupa.
Con la llegada de los espaoles conocieron el caballo, sto incidi en el estilo de vida; consiguieron expandirse y fueron considerados por los 'blancos' como tribus belicosas.
Corresponde destacar dos estrategias de dominacin de la sociedad envolvente, para una mejor comprensin de la situacin de este pueblo en la actualidad.
- La primera de carcter militar, comenz en 1884 y se la recuerda como La Conquista del Gran Chaco, uno de los principales protagonistas fue el general Victorica. El objetivo: la expansin territorial del Estado Nacional.
Los indgenas resistieron heroicamente y se produjeron ataques muy importantes de los grupos tobas. Se recuerdan en especial: Laguna Yema, El Palmar, Fortn Yunta. El esfuerzo fue en vano, los aborgenes quedaron marginados en las zonas ms pobres y reducidos sus territorios la supervivencia les result cada vez ms difcil.
- La segunda fue de carcter econmico, interesaban las materias primas (tanino, explotacin forestal y algodn, caa de azcar) y la mano de obra barata. Compaas como 'La Forestal' realizaron una explotacin intensiva del quebracho colorado , utilizaron la madera para la construccin del ferrocarril y el tanino para el curtido de los cueros. Llegaron a abarcar ms de dos millones de hectreas. Cuando se retiraron dejaron desprotegidos a miles de obreros.
Otra empresa capitalista importante fue 'Las Palmas'. En 1911 tena: 100.000 ha, un capital de 3.000.000$ oro, un ingenio azucarero que produca 500 toneladas de caa por da, fbrica de tanino, destilera de alcohol que produca 2000 l. por da, aserradero, usina elctrica, talleres de reparaciones, puerto sobre el ro Paraguay, ferrocarril: va fija 75 km, va porttil 20 km, almacenes de provedura, 22.000 cabezas de ganado (Hugo Humberto Beck monografa indita) (1) Transcribimos una denuncia que hiciera el entonces diputado Socialista Alfredo Palacios ante el Congreso de la Nacin luego de la visita que realizara a la zona:
" He estado en 'Las Palmas' (...) y he visto con dolor un estado dentro de otro estado (...) y donde, doloroso es decirlo, las autoridades argentinas, sumisas, obedecen la voluntad de los gerentes extranjeros (...) tuve la impresin de encontrarme fuera de mi pas (...) y sent verdadera tristeza cuando (...) los indgenas y los correntinos (...) fueron a mi alojamiento, llenos de temor, a hablarme de la explotacin que sufran". (2)
Otro hecho destacable es 'La Matanza de Napalp': En el ao 1911 fue fundada La Reduccin de Napalp (significa 'cementerio' porque all enterraban a sus muertos). Tena una superficie de 8 leguas cuadradas a la altura del km 142 en la lnea del ferrocarril del Chaco. Se autofinanciaba con la venta de algodn que producan los indgenas (tobas, pilags, abipones y mocoves) En el ao 1924 el gobierno quiso ampliar su rea de cultivo, dando tierras a los extranjeros y criollos y concentrar a los aborgenes en reservas. Los indgenas se niegan a entregar sus cosechas, surgen entonces lderes que instan a resistir el atropello.
Se produce una verdadera masacre, narra Carlos Lpez Piacentini " El 19 de julio de ese ao 1924 desde Quitilipi salieron 130 hombres armados, desplegndose y parapetados esperaron el momento oportuno para atacar. El gobernador Centeno, que haba solicitado los servicios de un avin del Aero Club del Chaco, hizo que el aparato sobrevolara la toldera. Al oir el ruido del motor de la mquina, los indgenas salieron al descampado sin saber que la polica los acechaba, cuando de pronto se produjeron cerradas descargas. Se asegura que se disparon 5000 cartuchos. Tras las descargas los policas avanzaron sobre los toldos y dieron muerte a balazos y machetazos a los que haban quedado con vida (Resistencia-Diario Norte, 2/8/87). (3)
La persecusin continu, transcribimos la carta de Enrique Lynch Arriblzaga al diputado Nacional Francisco Prez Leirs (Diario de Sesiones del Congreso de la Nacin -11/9/24 ,tomo V, pag 420). (4)
"La matanza de indgenas por la polica del Chaco contina en Napalp y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicera del 19 de julio y el campamento de concentracin de los tobas, para que no puedan servir de testigos, si viene la Comisin Investigadora de la Cmara de Diputados". (5)
Slo citamos dos casos a manera de ejemplos, sin duda se registraron muchos ms.Localizacin Geogrfica
Lo que llamamos Gran Chaco , es una vasta llanura que se extiende desde el ro Salado, por el sur; la cordillera de los Andes por el oeste; la meseta del Mato Grosso , por el norte y los ros Paran y Paraguay , por el este. Es decir que ocupa parte de los territorios de Argentina, Bolivia y Paraguay .Chaco es una palabra de origen quechua que significa 'territorio de caza'.
Encontramos bosques en las zonas prximas a los ros, grandes estepas con montes achaparrados y zonas desrticas. La ocupacin del territorio por el hombre blanco ha constitudo un factor fundamental en la desertizacin de vastas zonas.
En "Memorias del Gran Chaco" aparece el mapa que presentamos donde estn ubicados los nucleamientos tobas de las provincia de Formosa, Chaco, Salta, Santa Fe y Bs As (aqu puede ir el mapa).
La prdida de sus tierras ancestrales hace que hoy se encuentren asentados en comunidades o en los alrededores de las ciudades. Es el grupo ms proclive a trasladarse. El Barrio Toba de Resistencia y el de Saenz Pea son sin duda los ms importantes.
Hace ms de 35 aos comenzaron a llegar al conourbano bonaerense, expulsados de su lugar de origen por la falta de tierras, la tala indiscriminada de los bosque y del monte (explotacin maderera), el monocultivo, en este momento especialmente de la soja y las tierras dedicadas al pastoreo.
En Bs.As. el asentamiento ms antiguo es Villa Iapi en el municipio de Quilmes. Sobre este proceso migratorio recomendamos el excelente trabajo de Liliana E. Tamagno "Nam Qom Hueta'a Na Doqshi Lma' ", "Los tobas en la casa del hombre blanco".(6) Las conclusiones a que llega la autora, despus de aos de investigacin y de dilogo con la comunidad, son por dems interesantes. Afirma que el toba llega a la ciudad despus de haber padecido un largo proceso de exterminio.
Para poder sobrevivir en este medio urbano necesitaron apropiarse de formas institucionales de la sociedad envolvente, fue as que se constituyeron como 'sociedad civil' porque era la condicin que se les exiga para gestionar y lograr la construccin del barrio y se adecuaron a los 'ritos pentecostales' porque les brindaban un espacio de encuentro (formaban una 'comunidad ritual', una 'comunidad de conducta', ms que una 'comunidad teolgica').
En ambos casos slo tomaron los aspectos formales de las instituciones, pero a la sombra de ellas, lograron mantener los contenidos culturales ancestrales.
En el caso de la 'sociedad civil' mantuvieron los valores comunitarios: la reciprocidad, la forma de resolver los conflictos internos hacindose evidente que tienen su propia juridisprudencia. Esta forma de organizacin les permiti adems abrirse a nuevos proyectos.
Respecto de la 'religin', no hay presencia del blanco, adquiere en algunos casos sentido teraputico (la idea acta sobre la materia), les ayuda a recuperar fuerzas frente a la discriminacin que an los afecta.
En general los valores tradicionales se conservan: se hace manifiesto que rechazan la idea de 'propiedad privada de la tierra', la economa de acumulacin, la violencia, el individualismo.
En el ao 1995 comienza a planificarse el Barrio de Derqui en el Municipio de Pilar. Est construdo en terrenos entregados por el Arzobispado, con el sistema de ayuda mutua y esfuerzo propio. Colaboraron Madre Tierra del Municipio de Morn y la Secretara de la Vivienda. En el conourbano de Rosario hay tambin un asentamiento muy importante, con pobladores llegados especialmente de Quitilipi
Organizacin Poltico-Social
Afirma Orlando Snchez, del pueblo toba, "El matrimonio, su contexto, descendencia y reglamentacin tradicional vigentes, es la base de la organizacin social de la nacin Toba, constituda por varias tribus o parcialidades denominadas: na'olaxanaq, huaguiilot, dapicoshic, yolopi, qolpi, teguensanpi,'eraxaicpi, la'aaxashicpi, tacshicpi, que hablan en un solo idioma. Solamente ellos pueden distinguir los ecos regionales: norte, sur, oeste y este. La diferenciacin de los nombres de cada subgrupo revela ciertas caractersticas, hbitos y habilidad prctica de clanes." (7)
Organizacin social
Eran grupos itinerantes que recorran el territorio en busca de sustento, se organizaban en 'tribus' constitudas por varias familias bajo el mando de un cacique, ese liderazgo poda heredarse , pero el elegido deba dar muestras de habilidades especiales para la caza y la pesca o para la cura de enfermedades .Este tipo de organizacin se mantiene en los grupos que viven ms aislados.
Cultura
En su libro "Los tobas argentinos. Armona y disonancia en una sociedad" Mxico- Siglo XXI-1979 Miller presenta el siguiente esquema sobre los estadios del Universo Toba (8)
E l mismo autor detaca que los valores mximos del mundo toba eran:
.el mantenimiento de la armona y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el Toba se considera parte de la naturaleza
.el inters por el bienestar de los miembros de su grupo familiar
Cuando la armona se quebraba , y esto se manifestaba con dolencias fsicas, se recurran al chamn
El chamn trata de comunicarse con un espritu , itaxayaxaua, este trmino viene de la raz 'taqa, que significa conversar, hablar, acompaar. Los espritus estn jerarquizados segn el orden que vemos en el diagrama. La idea de 'poder' est relacionada con esta comunicacin entre el hombre y los espritus..El poder chamnico se hereda de padres o abuelos, en algunos casos el sujeto se selecciona por ciertas manifestaciones que revelan su conexin con algn espritu. Jos Barreto, toba del barrio Venezuela, Formosa, narra: " Hubo un aborigen que se llamaba Sixto Sarmiento. Fue preso y esa tarde estaba preocupada la familia: Cmo se puede hace?. Una noche l esper y al otro da empezaba a cantar, y cantaba dentro del calabozo. Empezaba a cantar pidiendo apoyo. Se acordaba la historia de los antiguos que algunos pedan auxilio y cantaba. Y le decan los gendarmes: "Callate indio" y pateaban la puerta del calabozo, para hacerle callar. Pero el tipo cantaba y despus peda tormenta."
" Habrn sido las dos o tres de la tarde, empezaba a haber nubes, vena la tormenta despacio, despus apareci un viento torrencial. Dice que volaban todas las puertas, volaban las chapas, y venan rayos tambin, o seza que era una mezcla de tormenta y rayos. Entonces se asustaron todos los gendarmes; no tenan tiempo de guardar los presos, y de ah aprovech y salieron todos los presos. Es una historia importante. El sali del calabozo y no pudieron meterlo preso ms por esa tormenta."
" Los aborgenes dicen 'qasoxonaxa dalemata', porque se enoj el que manda la tormenta, por eso manda la tormenta. Creo yo que Sixto Sarmiento tena algn poder sobrenatural. Me parece a m que era as, pareca que siempre tiene defensa tambin. En esos tiempos los aborgenes tenan defensa sobrenatural, no s cmo pero ellos tenan eso. " (9)
Adems del poder chamnico recurran a distintos tipos de danzas, cantos y msica para recuperar la armona perdida.
En cuanto a los curanderos, llamados 'natannaxanaq', pertenecen a una categora secundaria. Curan especialmente utilizando plantas medicinales, parecen ser de aparicin ms reciente
Tambin est los 'brujos', llamados 'enaxanaxai' el trmino significa burlar, engaar, daar , es decir causar dao. En general son mujeres
Adems creen que los sueos les permiten comunicarse con los 'dueos de la naturaleza'.Estos se distinguen de las visiones porque stas aparecen uando el sujeto est despierto. Ambos son considerados guas para la accin. Transcribimos dos relatos escuchados por Liliana Tamagno durante su investigacin (10): " so lo que iba a pasar, se le aparecieron tres mujeres en el sueo que le dijeron que tena que tener cuidado...ella siempre suea sobre lo que sucede o puede suceder" ; "est muy preocupada, ya so tres veces con la abuela, eso quiere decir que algo no est bien"
EducacinEran pueblos supuestamente grafos. En contacto con la sociedad envolvente, sintieron la necesidad de expresarse por escrito. Los primeros misioneros que tradujeron en los idiomas vernculos la Biblia, les fueron aportando fonemas y morfemas variados segn el idioma de origen . Poco a poco se est trabajando para unificar morfolgica y sintcticamente la lengua .
La experiencia negativa de asistir a escuelas no aborgenes, donde el nio conviva con compaeritos cuya lengua no entenda y adems no poda comunicarse con el docente, hizo que comenzaran a luchar por una alfabetizacin en idioma materno. Surgieron los 'maestros aborgenes': el que saba escribir enseaba al que no saba, luego los 'mema': maestros formados en escuelas secundarias y finalmente 'maestros de nivel terciario'. El Cifma ( Centro de Formacin de Maestros Aborgenes) desarroll en ese sentido una intensa tarea que se ha desvirtuado por problemas de discriminacin y falta de apoyo oficial.
Arte y artesanas
Hbiles ceramistas, son conocidas sus 'palomitas de barro' que decoran con distintos colores cuenta Orlando Snchez que en la poca ms ruda en la defensa armada de su territorio, el jefe mximo fue Meguesoxochi. El les aconsej rendirse ante la avanzada de las tropas en La Cangay. Antes de tomar la decisin de esos grupos , Meguesoxochi haba dicho a su gente: " Uno de mis hijos se quedar con ustedes. Yo me voy, voy a aceptar el sometimiento. Pero si an estoy con vida, si tengo que regresar, primero les va a aparecer a ustedes una paloma."
Agrega Orlando Snchez: " Nunca les pregunt a los abuelos de qu color poda ser la paloma, pero esa era la contrasea que l dijo. Que , si an estaba con vida , vendra la palomita antes de la llegada de l. Pero si no aparece la paloma, ocurre lo contrario: l no estara con vida.. Fue uno de los jefes que dej este mensaje que qued grabado en la mente de nuestras generaciones, hasta el presente " (11)
Tambin tallan el palo santo y tejen con fibras vegetales.
Conservan algunos cantos y bailes, Es muy conocido por su nivel artstico el coro".
TOBAS. Ocupaban la regin del Chaco Oriental, integrando la familia lingstica guaycur. Eran nmades, cazadores de venados, avestruces, pecares, tapires, tates e iguanas; tambin fueron recolectores. Pescaban con arco y flecha, arpones y lanzas. Eran altos y esbeltos. Vestan telas realizadas en telares con fibras de algodn y usaban tatuajes. Lucharon duramente junto a los abipones y fueron derrotados por el ejrcito ya bien avanzado el pasado siglo. Son una de las etnias ms numerosas y viven en Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y zonas urbanas. Adems de otras prcticas tradicionales mantienen su trabajo en artesanas, especialmente en cestera, tejidos y cermica.
WICHS Habitaban el Chaco Central. Vivian de la caza y la pesca. Su hroe cultural, Tokwaj, les dio los elementos para que pudieran pescar. Recolectaban hierbas y miel. En su organizacin social tenan un lugar destacado los Consejos de Ancianos y los chamanes. Gran cantidad de espritus de la naturaleza regulaban la relacin de los Wich con ella, Vestan prendas realizadas con fibras de una planta llamada chaguar, sus diseos imitaban motivos de la naturaleza.Hoy viven en Salta, Formosa y Chaco en gran nmero, manteniendo en sus comunidades la forma de vida tradicional. Son destacados artesanos en tallas de palo santo, tejidos y cermica.
Los "tobas" pertenecen a un gran grupo de pueblos indgenas denominados "guaycures". Originalmente habitaban una extensa regin del Norte argentino: la zona conocida como "Chaco", trmino que en lengua aymar quiere decir "lugar de cacera". Adems de la provincia que lleva ese nombre, la regin chaquea abarca total o parcialmente otras cuatro provincias argentinas (Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Formosa), y se extiende hacia el vecino Paraguay. En los orgenes, el Chaco estaba cubierto por inmensos bosques de especies vegetales muy valiosas, como el "quebracho". Los tobas eran un grupo nmade, que como tal viva de la caza, la pesca y la recoleccin; si bien, por irradiacin desde la regin andina, haban adoptado algunos elementos culturales ms avanzados, tales como la cermica, el tejido con fibras vegetales y la cestera. (1)
A partir de 1880 comenz la ocupacin sistemtica de los territorios indgenas por parte del Gobierno Nacional. En el Chaco esta campaa se extendi hasta 1919, ao en que se produjo el ltimo gran enfrentamiento entre grupos guaycures y el ejrcito. Los fusiles a repeticin y, sobre todo, el alcohol diezmaron a los indgenas. Sus territorios ancestrales de caza se convirtieron en inmensos latifundios dedicados, en primer trmino, a la explotacin maderera. Una sola empresa, con directorio en Londres, "La Forestal", lleg a acaparar ms de dos millones de hectreas slo en una provincia de la regin chaquea. (2) La produccin de tanino o extracto de quebracho, durmientes para loa ferrocarriles y postes para cercos, convirti en pocas dcadas el inmenso bosque en un inmenso pramo. Un rbol de quebracho tarda cien aos en crecer, y a. nadie le interesaba esperar tanto tiempo... Con grandes dificultades, los tobas se adaptaron a una nueva situacin mucho ms opresiva. Muy pocos trabajaron en la industria maderera: en su cosmovisin los rboles de quebracho eran sagrados, y gran parte de sus discordias con el blanco tuvieren en su origen la depredacin del bosque. Pudieron continuar pescando en el ro Bermejito, que atraviesa la regin de la provincia del Chaco en donde se asentaron en su mayora. Eventualmente, podan vender sus artesanas, pero no es mucho el turismo en esa regin que pueda comprarlas; y tambin realizar tareas rurales o domsticas, en el caso de las mujeres, al servicio de los colonizadores blancos. Pero, sobre todo, fue a partir de la orientacin de la regin chaquea hacia la produccin algodonera, cuando tuvieron mejores posibilidades de subsistencia. Una vez al ao participaban masivamente en la cosecha de algodn, lo que les permita hacerse con una buena suma de dinero en efectivo. Administrado por las mujeres, ese dinero poda alcanzar para cubrir las necesidades ms imperiosas, hasta la prxima cosecha.
El problema serio ser cuando, en principio por causas climticas, la cosecha fracase. Al no haber alternativas econmicas, la nica posibilidad era la emigracin. Y la emigracin slo poda ser hacia el Sur, hacia las regiones ms ricas y desarrolladas de la "Pampa Hmeda". Estas emigraciones, peridicas y limitadas, cobraron una agudeza inusual a partir de 1982, cuando el Chaco fue afectado por inundaciones sin precedentes. A. la clase poltica que gobierna el Chaco no le interesa asistir a los tobas ni brindarles posibilidades de desarrollo autnomo. La nica posibilidad de supervivencia en el Chaco pasa por la agricultura, y esto implica conceder tierras a los indios: el mayor de los disparates en la mente de los terratenientes. El problema indio se resolvi de una manera mucho ms simple y econmica: pagndoles el pasaje a todos los que quisieran irse hacia el Sur.
La situacin, ya crtica, de los indios chaqueos sufri un deterioro terminal en los aos 90: En primer lugar, el avance de las roturaciones hizo que se los expulse de mucha de la poca tierra de que an disponan. En segundo lugar, y mucho ms importante, la difusin del uso de cosechadoras mecnicas los hizo totalmente prescindibles para la agricultura.
Durante mucho tiempo no fue rentable para los terratenientes el uso de cosechadoras mecnicas. Las que existan, adems de ser mucho ms caras que la mano de obra india, no eran apropiadas para las variedades de algodn que se cultivan en el Chaco. Las polticas neoliberales aplicadas a la economa y la integracin del Mercosur posibilitaron la importacin de maquinarias y de tecnologa, desde Brasil, a muy bajo precio. Para mediados de la dcada toda la recoleccin estuvo mecanizada.
Para las comunidades indgenas esto signific el Holocausto. Sera una tarea interminable la de describir todas las violencias, atropellos y engaos que utilizaron los terratenientes que gobiernan el Chaco a fin de "sacarse de encima" a los indios, cuyas tierras usurpaban y que hasta entonces los haban enriquecido. Todo esto, por supuesto, justificado ideolgicamente en el ms crudo e inconfesado racismo.
Pero si a la violencia lisa y llana siempre se puede oponer algn tipo de resistencia (y los indios llevan muchos siglos resistiendo), es muy difcil resistir el hambre. Y es ms difcil an que los hambrientos puedan, por s solos, salir del marasmo. Las comunidades indgenas fueron cercadas por el hambre, y la nica salida que se les ofreci fue la de la emigracin. Si algn da llega a escribirse la historia de los indios del Chaco, los aos que van de 1990 a 1995 sern llamados los del "Gran Exodo" hacia el Sur.
A pi, en mnibus, en camiones, en trenes de carga, y tambin en vagones para ganado, arrendados a tal efecto por los gobernantes chaqueos, llegaron los indios a las grandes ciudades del Sur. Del Chaco pudieron traer solamente la tuberculosis crnica, la desnutricin de los nios, la escabiosis, el dengue y otros bienes por el estilo.
En Rosario:El hecho de que los tobas eligieran a la ciudad de Rosario, como uno de los principales lugares de asentamiento, se debe principalmente a dos razones: En principio, se trata de la gran ciudad ms cercana a la regin chaquea, y posee una estructura social lo suficientemente abierta como para no rechazar frontalmente a los recin llegados. En otros pueblos y ciudades no se les permiti asentarse o, directamente, se los expuls embarcndolos de nuevo hacia el Chaco. En Rosario, donde el 100% de la poblacin desciende de inmigrantes de diversos orgenes, llegados en pocas relativamente recientes, los tobas no sern bien recibidos pero tampoco son expulsados. Por otra parte, exista ya un antecedente de poblacin toba asentada aqu desde bastante antes. En las dcadas del 50 y 60 un ncleo importante de indios chaqueos lleg a Rosario atrado por la prosperidad industrial que la ciudad tena en ese entonces. Se ubicaron en el barrio "San Francisquito", en los mrgenes de la ciudad. Si bien este grupo logr en gran medida integrarse al resto de la poblacin, no por eso perdi su identidad tnica, ni su relacin con el lugar de origen. Como es sabido, los lazos de parentesco son muy firmes entre las poblaciones indias. Esto se debe a que originariamente, en las sociedades aborgenes sin estado, todo el sistema poltico de control social y de redistribucin econmica tena como base la estructura parental. Las redes familiares entre los tobas de Rosario y los del Chaco permanecieron vigentes y, en los momentos de catstrofe econmica, actuaron como redes de solidaridad social elemental. Los recin llegados pudieron as contar con un mnimo de ayuda de parte de los afincados en Rosario 30 o 40 aos antes.
Cuando, a partir de 1982, y como consecuencia de la depredacin de los bosques, se inicia un perodo de grandes inundaciones en el Chaco, los tobas llegaron masivamente a Rosario. No lo hicieron en busca de trabajo ni para una instalacin permanente, sino simplemente en busca del refugio y la asistencia que en su lugar de origen se les negaba. Muchos retornaron al Chaco cuando mejoraron las condiciones climticas. Otros se quedaron, ubicndose en terrenos baldos de la ciudad. En el barrio "Empalme Graneros", uno de los ms pobres, se instal el ncleo principal. En Rosario, los tobas pudieron acceder a algn grado de asistencia mdica en los hospitales pblicos; sus hijos pudieron obtener una comida diaria en los comedores escolares; y tambin pudieron acceder a alguna racin de comida otorgada por el gobierno municipal. Ms que asistencia social esto es una miserable limosna, pero es mucho ms de lo que estaban acostumbrados a recibir en el Chaco. De forma tal que el acceso a estos "bienes" favoreci su instalacin permanente en el lugar.
Como consecuencia de todo lo anterior, Rosario result ser uno de los lugares preferidos para la nueva radicacin, luego del Gran Exodo de los aos 90. la difusin de la mecanizacin agrcola en el Chaco hizo que, en muy poco tiempo, surgieran en Rosario grandes campamentos de refugiados. Es difcil estimar el nmero exacto de tobas que llegaron en total, ya que muchos se separaron de sus comunidades y optaron por vas individuales para la subsistencia. En estos casos es frecuente que se niegue la propia condicin de indios, como si se tratara de un estigma vergonzoso. Como fuere, podemos estimar en por lo menos 10.000 los tobas que, viviendo en comunidad, hoy estn radicados en Rosario. Nmero significativo en una ciudad de algo ms de un milln de habitantes.
Estrategias de supervivencia en el nuevo hbitat:Los primeros en llegar recurrieron en alguna medida a la mendicidad. El hecho de haber emigrado como consecuencia de las inundaciones favoreci su acceso a cierto grado de simpata y solidaridad por parte del resto de la poblacin. Pero esto dur lo que dur el fenmeno meteorolgico, y los recin llegados, si queran permanecer, se vieron obligados a buscar nuevas alternativas. Es de notar que solamente algunas mujeres terminaron en una mendicidad crnica, y siempre es el caso de individuos sin demasiada relacin con el grueso de la comunidad. Los nios, espordicamente, tambin pueden mendigar, pero los adultos tienen demasiado orgullo como para pedir nada.
Otro recurso de subsistencia fue y es la venta de artesanas: cermica, cestera y algunos textiles. En Rosario, los tobas van a tener para estos productos un mercado mucho mayor que el que tenan en el Chaco. Pero, este recurso tiene varias limitaciones: En primer lugar, las artesanas indgenas han sido despreciadas durante siglos por los dominadores blancos del Chaco, lo cual ha tenido como consecuencia la infravaloracin de este recurso por parte de los propios indios. A su vez, esto produjo una gran limitacin en cuanto a la variedad y calidad esttica de la produccin, lo que contribuye a que el nuevo mercado no pueda ser tampoco muy amplio. En segundo lugar, est el tema de que no siempre pueden los indios vender directamente su produccin. Las mejores piezas suelen caer en manos de intermediarios, entre los cuales lamentablemente hay que contar a algunos asistentes sociales y etngrafos, que se quedan con la parte ms sustancial del negocio.
En el largo plazo, el recurso fundamental termin siendo la basura. Por un lado, en los desechos domiciliarios los tobas van a encontrar sobras y restos de alimentos que a veces se convierten en la principal comida diaria. Todas las noches puede verse el triste espectculo de familias enteras que recorren el centro de la ciudad, comiendo all donde encuentran restos de comida. Por otro lado, la basura tambin los va a proveer de vestimenta, calzado y de un ingreso monetario regular. En efecto, los cartones y envases de vidrio y aluminio, recolectados pacientemente y vendidos a precio vil para su reciclado, posibilitan un aporte econmico que reemplaza al que antiguamente provea la cosecha de algodn. El problema aqu, adems de la explotacin de los revendedores, va a estar en la dura competencia en torno a la apropiacin de la basura. El empobrecimiento de los ltimos aos ha hecho que la basura sea para muchos un objeto precioso. En torno a ella han surgido "mafias" que se disputan feroz mente su recoleccin y comercializacin. Los tobas, con su carcter pacfico y resignado, llevan las de perder en esta lucha, frecuentemente deben conformarse con los residuos menos "ricos" y aprovechables.
La asistencia social para este grupo:La asistencia social en Argentina ha estado siempre ligada a favores polticos. Ms que a prevenir problemas sociales, el inters ha estado centrado siempre en paliarlos mucho despus de que se producen. Prevenir un problema otorga muy poco rdito poltico. En cambio, distribuir paliativos y limosnas puede generar una clientela electoral que sume muchos votos. De esta forma, es muy poco lo que los tobas pueden obtener, a nivel oficial, como iniciativas para un desarrollo autnomo. Adems, muchos de ellos no votan, sea por estar indocumentados o por tener su domicilio legal en otra provincia. Al no votar, no revisten importancia tampoco a la hora de distribuir las limosnas.
Otra cuestin que dificulta a los tobas el acceso a la asistencia social es la incomprensin religiosa. En efecto, la Iglesia Catlica, y sus organismos colaterales, es en Argentina el principal organismo de asistencia social. Pero esa asistencia, tampoco muy abundante y tambin dirigida a crear un clientelismo, es fundamentalmente para los fieles catlicos, y los tobas en su mayora no son catlicos. Los intentos de catequizar a los indios guaycures fracasaron miserablemente ya en la poca colonial: el ritual catlico de la misa era fcilmente asociado a la antropofagia, practicada por los vecinos guaranes y objeto de un fuerte tab para los indios del Chaco. Ya en el siglo XX, las iglesias evangelistas pentecostales hicieron su prdica entre los tobas: el xito fue rotundo. El mensaje milenarista de los pentecostales encuentra muy buena acogida entre los marginados.(3) Adems, las iglesias pentecostales toleran un mayor grado de sincretismo con las creencias tradicionales. Esto alej definitivamente a los tobas de la Iglesia catlica, y los aproxim a una actitud pasiva y contemplativa ante la realidad: las injusticias y la miseria son reconocidas y criticadas, pero su solucin, que no est al alcance de loe hombres, recin podr producirse luego de un cambio apocalptico.
Recientemente, y en forma individual, algunos fieles catlicos liderados por una monja franciscana, se han acercado a los tobas para realizar entre ellos una asistencia social primaria. Esto marca un cambio de actitud por parte de algunos sectores de la Iglesia Catlica. Pero, en lo institucional, les diferencias religiosas siguen trabando y dificultando la asistencia social a los tobas.
El otro gran problema es que la asistencia social y la educacin entre los pueblos indgenas ha estado siempre, directa o indirectamente, explcita o implcitamente, dirigida hacia la aculturacin. Esto tiene que ver con la historia de un pas en donde la masa de la poblacin desciende de inmigrantes de los ms diversos orgenes, en donde el indio es considerado, en el mejor de los casos, un extranjero ms. El objetivo del Estado fue, desde los inicios, el de integrar a esa diversidad en una identidad nacional nueva. La diversidad cultural se aceptaba en el extranjero recin llegado, pero no en sus hijos nacidos en el pas. La misin de aculturarlos estaba a cargo de las instituciones del. Estado, sobre todo el sistema educativo y las Fuerzas Armadas, a travs del Servicio Militar Obligatorio. Estas instituciones tambin proporcionaban un control mdico y sanitario y asistencia alimentaria en casos de necesidad. Por fortuna, el Servicio Militar ya no existe, pero el sistema educativo mantiene en gran medida sus caractersticas originales. Como consecuencia, los indgenas argentinos no pueden acceder a una educacin en su lengua materna. Esto implica una dificultad tremenda para los nios que inician su educacin primaria a los cinco o seis aos. Esta diversidad provoca, en el mejor de los casos, un retraso escolar y, muy frecuentemente, el abandono de todo intento de escolarizacin. Si se supera el escollo del idioma, de acuerdo a los planes de estudio vigentes, los nios indgenas deben aprender que los indios argentinos eran salvajes sin cultura y que los generales que conquistaron sus territorios y masacraron a sus ancestros son hroes a los que hay que venerar. En los ltimos aos, el nico avance que se ha logrado es la introduccin de maestros bilinges en las escuelas con mucha cantidad de nios indios. Pero esto slo sirve para facilitar la educacin en otra cultura que no es la indgena. Y todos sabemos que la aculturacin es a la larga sinnimo de etnocidio.
Qu hacer?Quien haya llegado hasta aqu en la lectura se har la misma pregunta que muchos se hacen respecto a las ms pobres comunidades del Tercer Mundo: Cmo es que an sobreviven? O, mejor, cmo es que an tienen la energa para seguir viviendo? El asombro es mayor cuando se comprueba que, para los miembros de este grupo de humillados y ofendidos la existencia no es concebida como algo penoso. Hay en ellos ms optimismo y ganas de vivir que entre los opulentos y poderosos. Esto tiene su explicacin en la fortaleza cultural de estas comunidades. La transmisin y el ejercicio prctico de valores culturales que implican una solidaridad activa dentro del grupo y la familia extensa han sido y son un elemento indispensable para la supervivencia. (4) Esta conducta solidaria ha sido la nica "Seguridad Social" permanente a la que ha podido recurrir el grupo. De ah lo pernicioso de la educacin escolar y de la absorcin acrtica de los mensajes que transmiten los medios de comunicacin masivos. Estos valores culturales son, a nuestro juicio, no solamente los que han permitido la supervivencia, sino tambin la piedra firme a partir de la cual el grupo puede desarrollarse y superar su situacin actual. La accin en este sentido debera encararse desde al menos dos niveles en forma simultnea:
1) En el mbito educativo, por supuesto, debera lograrse una instruccin en los propios valores, que impida o bloquee la aculturacin del grupo. Esto, en el contexto argentino, parece muy difcil de lograr, pero no lo es: basta con facilitar que esos valores sigan siendo transmitidos en la forma tradicional, muy eficiente por cierto, en que han sido transmitidos hasta hoy. Desde afuera, lo mejor que se puede aportar es una accin educativa que tienda a un mayor conocimiento crtico de la sociedad occidental. Pero no hay mejor enseanza que aquella que parte de la realidad concrete del individuo: lo ms importante sera la creacin y puesta en marcha de talleres que funcionen por fuera de la estructura educativa formal. Estos talleres, centrados en el apoyo a determinados proyectos concretos de desarrollo, podran implementarse con relativa facilidad y un mnimo de infraestructura. En principio, creemos que las iniciativas educativas deben acompaar a iniciativas econmicas urgentes. Volveremos sobre esto en el ltimo punto.
2) En el mbito econmico es urgente una accin. que tienda a incentivar emprendimientos comunitarios que, en muchos casos, se encuentran ya en germen:
a) Existen en Rosario experiencias exitosas de cooperativas de "cirujas"(5) Esta cooperativizacin permitira a los tobas negociar con mucha ms ventaja los productos que recolectan (sabemos que pueden lograrse precios hasta un 100% superiores), y tambin defender mejor sus "territorios" de recoleccin dentro de la ciudad. Algunos trabajadores sociales han realizado intentos en este sentido, pero no han tenido demasiado xito. A nuestro juicio, este fracaso se debe a la adopcin mecnica del modelo cooperativo occidental, al que siglos de etnocentrismo nos hacen considerar universal. La cooperativa indgena debera ser diseada siguiendo las redes tradicionales de redistribucin econmica, que son tambin las lneas de parentesco. Esto es perfectamente viable, en tanto la estructura tradicional permanece intacta.
b) Las familias extensas pueden convertirse en unidades de produccin muy eficientes, reelaborando parte de los productos hallados en la basura. Al respecto, conocemos una experiencia exitosa: A partir del acceso a una tecnologa ms avanzada (una vieja mquina de tejer) una familia se organiz para la produccin y venta callejera de gorros. La materia prima est constituida por distintas fibras textiles, recuperadas de la basura y debidamente acondicionadas y teidas. La produccin de gorros con los colores de distintos equipos de ftbol, que son vendidos por los hombres en las cercanas de los estadios, permite a este grupo tener un ingreso muy superior a la media. Este modelo podra perfectamente extenderse y ampliarse: cada familia podra reciclar un producto distinto (papel, metal, madera, plstico, etc.) a partir del acceso y el entrenamiento en la tecnologa apropiada. La recoleccin de los productos podra muy bien ser cooperativa, luego se los clasificara para su venta o redistribucin a las familias para el reciclado.
c) En el largo plazo, las artesanas tradicionales pueden llegar a ocupar un importante lugar econmico y cultural. Aqu la accin educativa puede contribuir en mucho en lo que se refiere a la transmisin y depuracin de los valores estticos indgenas, as como en la incorporacin de nuevos materiales y tecnologas a la elaboracin tradicional. Es necesaria y urgente la capacitacin de los jvenes en la produccin de la cermica, tejido y cestera, y pensamos que esto puede resolverse: Primero, integrando estas actividades en la educacin formal. En este sentido, sera posible formar rpidamente maestros indgenas de actividades prcticas, que se integren a las escuelas pblicas. Segundo, organizando talleres en los que especficamente se transmitan estos conocimientos de una generacin a otra.
Loa abusos que existen en la comercializacin de las artesanas pueden resolverse tambin con una organizacin cooperativa que, en este caso, se ocupe ante todo de la venta y distribucin de la produccin. Esto sera bastante fcil de organizar, a partir de algn mnimo de capital. Eliminando la intermediacin es factible la participacin en distintas ferias artesanales, y tambin se puede obtener un lugar para su comercializacin permanente en Rosario. Creemos que existe tambin un buen mercado exterior para estos productos, en la medida en que se perfeccione su calidad material y esttica.
Cmo?Por lo que esbozamos en el punto anterior, puede verse que existen ricas posibilidades para el desarrollo de los tobas en su nuevo hbitat urbano. Pero para llevarlas adelante se necesitan:
1) Recursos: es muy difcil lograr que se invierta para el logro de un desarrollo autnomo. Como ya sealamos, eso no produce clientelismo ni rdito poltico inmediato. En cuanto a los organismos internacionales y ONGs, es tal el grado de corrupcin de sus representantes en Argentina que, muy difcilmente llega a las comunidades de base un mnimo porcentaje del dinero que aportan para estos fines. Pero no creemos que esto sea un obstculo insuperable: los aportes concretos de dinero necesarios son nfimos, y pueden llegar a obtenerse por suscripcin. En algunos casos no hace falta dinero en absoluto: como vimos, una vieja mquina de tejer, encontrada en la basura, pudo servir de base a una prspera industria domstica. Lo indispensable en ese caso fue que alguien, con los conocimientos adecuados, explicara a los indios qu era ese aparato que haban encontrado y cmo se utilizaba. Y esto nos lleva a la ltima cuestin.
2) El trabajo social: A nuestro juicio, para el desarrollo autnomo de este grupo es imprescindible el apoyo, en la fase inicial, de diversos especialistas (asistentes sociales, educadores, antroplogos, tcnicos, artistas, periodistas, etc.). Ninguna institucin en Argentina est en condiciones de proveer esos especialistas ni de motorizar proyectos de esta ndole en el largo plazo. Por lo tanto, consideramos que, la nica posibilidad que queda, es la creacin de una red extra-institucional que una a los intelectuales dispuestos a realizar un trabajo social concreto. En todas partes hay gente honesta y dolorida por el cuadro de deterioro social en que vivimos. Muchas veces las maquinarias institucionales de las que forman parte (sistema educativo, universidad, salud pblica, ministerios) no actan o actan mal en relacin con los fines que debieran tener. Otras veces los fines institucionales altruistas son bastardeados por la corrupcin o por la manipulacin poltica de la ayuda social. Pero los individuos que son la base de estas instituciones suelen ser los principales crticos de estas situaciones. Nuestro propsito actual es intentar agruparlos en torno a una accin concreta a la que puedan aportar con. sus conocimientos, desde dentro o desde fuera de las instituciones a las que pertenecen. Una red de esta ndole podra tambin ser un importante grupo de presin y de denuncia, indispensable en este momento en que la moda neoliberal pregona el individualismo y la indiferencia ante los problemas sociales.