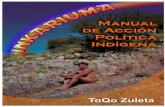Mapi
-
Upload
miguel-limachi-giron -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Mapi

El socialismo es el control por parte de la sociedad, organizada como un entero, sobre todos sus integrantes, tanto los medios de producción como las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas.1 2 El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica.3 Subsisten sin embargo criterios encontrados respecto a la necesidad de la centralización de la administración económica mediante el Estado como única instancia colectiva en el marco de una sociedad compleja,4 frente a la posibilidad de formas diferentes de gestión descentralizada de la colectividad socialista, tanto por vías autogestionarias como de mercado, así como mediante el empleo de pequeñas unidades económicas socialistas aisladas y autosuficientes.5 6 Existen también discrepancias sobre la forma de organización política bajo el socialismo para lograr o asegurar el acceso democrático a la sociedad socialista a clases sociales o poblaciones,7 frente a la posibilidad de una situaciónautocrática por parte de las burocracias administrativas.8
Las formas históricas de organización social de tipo socialista pueden dividirse entre determinadas evoluciones espontáneas de ciertas civilizaciones de carácter religioso y las construcciones políticas establecidas por proyectos ideológicos deliberados. De éstas se destacan, respectivamente, el Imperio Inca 9 y la Unión Soviética.
Índice
[ocultar]
1 Socialismo y movimiento obrero
2 Socialismo y comunismo
3 Socialismo como movimiento político
4 Explicación previa al contexto
5 Historia
o 5.1 Origen del socialismo
5.1.1 La influencia de la ilustración y el socialismo utópico
5.1.2 Los debates entre los socialistas clásicos
o 5.2 El socialismo en el siglo XX
6 Una ideología, un grupo de ideologías

7 Véase también
o 7.1 Conceptos relacionados
o 7.2 Socialismo marxista
o 7.3 Socialismo no marxista
8 Referencias
9 Enlaces externos
Socialismo y movimiento obrero[editar · editar código]
En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social (colectiva) de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y con esta, el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, una forma de explotación por vía económica. Debido al apogeo intelectual del marxismo entre los proyectos de reforma social, el ideario comunista influyó en casi todos los futuros movimientos socialistas. Desde entonces los pensandores socialistas comenzaron a considerar la socialización de la economía como un interés vital para el proletariado industrial y un resultado históricamente necesario a la vez corolario de la toma del poder político por dicha clase. Sintetizado a partir de las ideas y escritos de distintos grupos y pensadores que buscaban alumbrar un sistema distinto en términos de justicia, el socialismo recibió un impulso distinto de la teoría marxista que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, y lo fundamenta como una necesidad para el desarrollo del presente período tecnológico, que es lo único que podría hacerlo realizable (no-utópico) según la doctrina del materialismo histórico. Dentro de la secuencia histórica de los modos de producción esbozada porFriedrich Engels, el capitalismo es la última sociedad con clases y el socialismo el primer paso a su extinción: las clases sociales se consideran generadas por los diferentes e interdependientes orígenes sociales del ingreso, y al proletariado como la primera clase trabajadora sin vías propias de adquisición privada, capaz por ende de sobrevivir a una socialización de la producción y finalmente a su propia desaparición como clase en una fase comunista, dando así por superada la lucha de clases como motor del progreso histórico.10
Socialismo y comunismo[editar · editar código]
A diferencia de lo que sucede con el concepto de "comunismo" (término cuya utilización se remonta a Platón), en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada mientras que el consumo se vive en común,11 la palabra "socialismo" (que apareció por primera vez en 1834 bajo los auspicios de Robert Owen) describe la

organización colectiva de la producción y la distribución en tanto el consumo permanece siendo particular.12 En el siglo XIX en proceso de proletarización masiva por el ascenso del capitalismo industrial, la idea socialista evolucionó como concepto e ideología de economía política proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización consciente (planificada) de la producción de acuerdo a unos fines preestablecidos de contribución al bien general: sería el denominado movimiento socialista (en algunos lugares movimiento para la reforma del trabajo).
Con el surgimiento del "marxismo", los medios socialistas y los fines comunistas son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad escindida por la lucha de clases hacia una etapa comunista final sin clases. El movimiento comunista, que ya había surgido colectivistas de la Revolución francesa como movimientos remanentes (véase el comunismo de Babeuf y la Conspiración de los Iguales) y había dejado de ser un activismo social cambiante durante diferentes períodos históricos para convertirse en activismo político, se transforma en partido e ideología gracias a la introducción por parte de Karl Marx de las ideas de los doctrinarios socialistas (por entonces tomadas seriamente), adoptando un sólido cuerpo doctrinal del que carecía. Mientras que gracias al marxismo las ideas socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico llamado Comunismo.
Socialismo como movimiento político[editar · editar código]
Por extensión se define como socialista a toda doctrina o movimiento que aboga por su implantación. Frecuentemente coexisten diferentes movimientos políticos que adoptan el título de Socialismo: desde aquellos con vagas ideas de búsqueda delbien común e igualdad social, hasta los proyectos reformistas de construcción progresiva de un Estado socialista en términos marxistas, o las variantes pre y post-marxistas de socialismo (sean obreristas o nacionalistas), o al intervencionismo, definiciones de socialismo o de sus métodos que pueden variar drásticamente según varíen los interlocutores políticos y que algunas veces se distancian en mayor o menor medida de su etimología: estatistas, nacionalistas, marxistas, cooperativistas, corporativistas gremiales clásicos, corporativistas de Estado o fascistas, socialistas de renta, socialistas de mercado, mutualistas, socialdemócratas modernos, etc.
El socialismo continúa siendo un término de fuerte impacto político, que permanece vinculado con el establecimiento de un orden socioeconómico construido por, para, o en función de, una clase trabajadora organizada originariamente sin un orden económico propio, y para el cual debe crearse uno público (por vía del Estado o no), ya sea mediante revolución o evolución social o mediante reformas institucionales, con el propósito de construir una sociedad sin clases estratificadas o subordinadas unas a otras; idea esta última que no era originaria del ideario socialista sino del comunista y cuya asociación es

deudora del marxismo-leninismo. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo sino más bien a los principios que se persiguen.
Explicación previa al contexto[editar · editar código]
En la práctica el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba. Otros mientras tanto continuaron rechazando la vía de expresión democrática en la cual modelos políticos de acción del pueblo se amparan para dar paso a modelos de extrema izquierda y derivados del mismo sentir como lo son el comunismo.
La ideología con que muchas veces se relaciona en la actualidad al sistema del socialismo es con una interacción de la nacionalización de todo recurso económico y la implementación de un gobierno comunista. Por otro lado, gran parte de los movimientos políticos contemporáneos traslucen la ideología del mismo con una visión abstracta política híbrida la cual han denominado como socialdemócrata, un término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre personas con el fin de distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobierno entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. En este modelo las personas de clase alta se les requiere pagar impuestos más altos que a la media, de manera tal que paulatinamente disminuya la riqueza de los mismos y la riqueza llegue a manos del gobernante vigente y este decida distribuir la riqueza en su criterio. Razón por la cual en la actualidad la mayoría del "socialismo" y de esta palabra se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, incluso por parte de corrientes habitualmente asociadas a movimientos paralelos a los adoptados por la Unión Soviética, razón por la cual movimientos socialistas confrontan dilemas ideológicos.
Historia[editar · editar código]
Origen del socialismo[editar · editar código]
La influencia de la ilustración y el socialismo utópico[editar · editar código]
El estudio del socialismo se inicia a partir de la Revolución francesa en 1789. En el siglo XVIII y XIX los principales países de Europa desarrollan el proceso de sustitución del feudalismo por el capitalismo como sistema económico, y los estados feudales se unen para formar las modernas Naciones-Estado.
Inglaterra fue la cuna del socialismo "utópico". Existen dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial, con su cortejo de miserias para el naciente Proletariado, y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia: la economía política, concepto asociado a la búsqueda de dominio titular de las ciencias políticas.

En Francia tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Su primer representante fue el conde Henri de Saint-Simon, considerado por Engels el creador de la idea en estado embrionario que sería utilizada por todos los socialistas posteriores.13Propuso la Federación de Estados Europeos, como instrumento político para controlar el comienzo y desarrollo de guerras. Al mismo tiempo Charles Fourier, concibió los falansterios (comunidades humanas regidas por normas de libre albedrío e ideologías económicas socializadas).
Los debates entre los socialistas clásicos[editar · editar código]
Mijaíl Bakunin, ideólogo político, defensor de la independencia individual y colectiva.
Poco después aparece la teoría comunista marxista que desde una teoría crítica del comunismo, desarrolla una propuesta política: el "socialismo científico". Karl Marx postula en una de sus obras la diferenciación entre «valor de mercado» y «valor de cambio» de una mercancía y la definición de plusvalía, siendo éstas sus mayores contribuciones a la economía política; no obstante, los economistas modernos no utilizan estos conceptos del mismo modo que lo hacen los seguidores de la escuela marxista del pensamiento económico, argumentando que la teoría expuesta por Marx no contempla la interacción total de la ciencia económica y se ve parcializada por el comunismo. Entre los socialistas hubo una muy pronta división entre marxistas y anarquistas los cuales eran la esencia más cercana a la ideología marxista. El marxismo como teoría recibió muchas críticas, algunas de ellas constituirán durante muchas décadas la base ideológica de la mayoría de partidos socialistas. Más tarde, a raíz de la Revolución rusa y de la interpretación que le dio Lenin, el leninismo se convertiría en foco de admiración de los partidos comunistas, agrupados bajo la III Internacional.
La teoría marxista se construye conjuntamente con el anarquismo. El anarquismo se podría inscribir dentro de los conceptos tempranos del socialismo, que como ideal busca que las personas decidan sobre sus vidas libre e independientemente; la abolición del Estado y de toda autoridad; exaltando al individuo

La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución como por ejemplo el seguro social.
Friedrich Engels, filósofo socialista alemán.
El socialismo en el siglo XX[editar · editar código]
El socialismo alcanzó su apogeo político a finales del siglo XX en el bloque comunista de Europa, la Unión Soviética, estados comunistas de Asia y del Caribe.
Durante la segunda mitad del siglo XX fue de gran importancia para el llamado bloque socialista, que la Unión Soviética liberara a los países ocupados del Tercer Reich en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial, pues estos mismos posteriormente adoptaron sistemas de gobierno socialistas que hicieron que el campo socialista alcanzara un amplio dominio.
Indicadores del desempeño de modelos políticos ajenos al modelo socialista durante el siglo XX son por ejemplo, los grandes avances en la tecnología y la promoción del desarrollo científico, como por ejemplo en los programas espaciales o los avances en tecnología militar.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar-ideológica entre el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el capitalista, encabezado por Estados Unidos, desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como Guerra Fría. Se conoció de ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad en todos los aspectos y lograr así el dominio completo (pero no directo) de la mayor cantidad de países. Culminó con la disolución política de la URSS, tras una crisis agravada por su situación económica y política y fuertes presiones externas, acompañada de una pronunciada crisis en los demás estados socialistas, principalmente los europeos, consecuencias propias del establecimiento de modelos socialistas y comunistas extendidos.

Una ideología, un grupo de ideologías[editar · editar código]
Existen diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo de que están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX y el siglo XX, entre las luchas de los trabajadores industriales y agricultores, operando de acuerdo a los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde sus puntos de vista, servir a la amplia población en vez de a unos pocos.
De acuerdo con los autores marxistas (más notablemente Friedrich Engels), los modelos y las ideas socialistas serían rastreables en los principios de la historia social, siendo una característica de la naturaleza humana y sus modelos sociales.
En el marxismo-leninismo el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, por ello los procesos revolucionarios vividos por la Unión Soviética, Cuba y China se relacionan con esta doctrina, ya que, en el caso de la Unión Soviética nunca se logró alcanzar el comunismo, y en el caso de Cuba todavía buscaría alcanzar ese objetivo.
Alexis de Tocqueville
Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville por Théodore Chassériau
(1850). Palacio de Versalles.
Nombre
completo
Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville
Nacimiento 29 de julio de 1805
Verneuil-sur-Seine, Isla de Francia, Francia
Defunción 16 de abril de 1859
Cannes, Francia
Ocupación historiador, sociólogo,político, jurista
Nacionalidad Francesa
Movimientos Liberalismo
Obras notables La democracia en América,El Antiguo Régimen
y la Revolución
Influido por[mostrar]
Influyó a[mostrar]
Alexis Henri Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville (Verneuil-sur-Seine, Isla de Francia, 29 de
julio de 1805 — Cannes, 16 de abril de 1859), fue un pensador, jurista, político e historiador francés,
precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos del liberalismo; bisnieto del
también político y ministro de Luis XVI, Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes.
Índice
[ocultar]
1 Vida y obra
2 Sentido de su obra

o 2.1 El cambio social según Tocqueville
3 Obras
4 Referencias
5 Bibliografía
6 Enlaces externos
Vida y obra[editar · editar código]
Nacido el día 29 de julio de 1805 en una familia de ultras monárquicos que perdió a varios de sus
miembros durante el Terror revolucionario de la Revolución francesa, la caída de Robespierre en el año
II (1794) libró in extremis de la guillotina a sus padres. Probablemente por esta razón, desconfió toda su
vida de los revolucionarios, sin que ello lo llevara a planteamientos ultraconservadores.1
Estudió Derecho y obtuvo una plaza de magistrado en Versalles en 1827. Sin embargo, su inquietud
intelectual le llevó a aceptar una misión gubernamental para viajar a los Estados Unidos a estudiar su
sistema penitenciario (1831). Su estancia allí duró dos años. Fruto de este viaje fue su primera obra: Del
sistema penitenciario en los Estados Unidos y de su aplicación en Francia (1833). Sin embargo, su
estancia en Estados Unidos le sirvió para profundizar en el análisis de los sistemas político y social
estadounidenses, que describió en su obra La democracia en América (1835–1840).
De regreso de sus viajes a Estados Unidos, Tocqueville abandonó definitivamente la magistratura para
dedicarse a la política y a la producción intelectual. En 1838 ingresó en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. En 1839 fue elegido diputado por el pueblo de Normandía que lleva su mismo
nombre, Tocqueville (del que habla en su obra Souvenirs), y en 1841 llegó a la Academia Francesa. Se
opuso tanto a la Revolución de 1848 (que acabó con la monarquía de Luis Felipe de Orleans) como al
golpe de estado de Luis Napoleón en 1851–1852 (que acabó con la Segunda República Francesa y dio
paso al Segundo Imperio, con Luis Napoleón como Napoleón III); fue uno de los diputados arrestados
durante el golpe. En el intervalo, fue brevemente ministro de Asuntos Exteriores (1848) de la Segunda
República, y vicepresidente de la Asamblea Nacional (1849).2 Tras el advenimiento del Segundo
Imperio, Tocqueville se retiró de la vida pública y se dedicó a la que sería su obra cumbre (junto con De
la democracia en América), inacabada: El Antiguo Régimen y la Revolución (1856). En 1858, su salud
se resintió y fue enviado al sur de Francia, donde murió (Cannes, 1859). Sus obras completas fueron
publicadas en nueve volúmenes por H. G. de Beaumont (1860–1865).
Sentido de su obra[editar · editar código]

La afirmación sin fisuras de lo que se considera un hecho fundamental y trascendente: la tendencia de
las sociedades modernas hacia la igualdad de condiciones entre las personas. Es una tendencia
claramente anclada en el pasado, que permite encontrar unidad en todo el complejo y plural devenir
histórico. Esta idea central nos permite seguir su obra según la oposición entre aristocrático y
democrático (o entre aristocrático e igualitario).
Insistió en que esta tendencia se podía realizar de las más variadas formas y coexistir con muy
diferentes tipos de organización. Los progresistas estarán en contra en este punto ya que piensan que
hay una vía única (periodización de las edades del hombre que no se pueden saltar). Aquí introduce la
idea sobre que la tendencia a la igualdad se produce de forma inconsciente (idea que luego veremos en
Marx).
En estos dos puntos vemos que Tocqueville propone una filosofía de la historia, algo muy
propio de los siglos XVIII y XIX; una visión que otorga sentido general a toda la evolución histórica.
La diferencia de Tocqueville a otras filosofías de la historia es que considera que el despliegue de
esa razón de ese proceso histórico es del todo impredecible.
En la obra de Tocqueville también hay que destacar importantes aportaciones metodológicas;
asume una metodología que en muchos casos es novedosa. Tiene muchos puntos en común
con Max Weber. La especial habilidad para partiendo de fenómenos o datos empíricos muy
precisos, pasaba a la construcción o modelos que aspiran a hacer la realidad general comprensible.
La novedad es que estos modelos no reflejaban al pie de la letra la realidad sino que se dedicaban
a privilegiar rasgos de esta realidad (más tarde lo hará Max Weber, y se llamará categoría o «tipo
ideal». No era una media: se trataba de exagerar unos rasgos para entender una realidad, llegando
a veces, a caricaturizarla. Con esto trabaja Tocqueville. Llama también la atención porque su
tendencia era buscar datos para hacer construcciones generales.
El cambio social según Tocqueville[editar · editar código]

Fotograbado de una estampa, de la edición estadounidense de 1899 de La democracia en América.
Para Tocqueville, el cambio social es el resultado de la aspiración a la igualdad de los hombres.3
Para él, si la humanidad debe elegir entre la libertad y la igualdad, siempre decidirá en favor de la
segunda, incluso a costa de alguna coacción, siempre y cuando el poder público proporcione el mínimo
nivel necesario de vida y seguridad.
Sin embargo, al examinar la obra de Tocqueville La democracia en América la libertad en las
sociedades democráticas es un bien superior que debe sobreponerse a la igualdad, ya que a pesar de
que la igualdad sea un rasgo común en la historia de la humanidad no significa que sea buena, pues la
igualdad tiene connotaciones morales que inciden en la relación entre los ciudadanos y el Estado.
Al situarse las personas en condiciones sociales iguales, los lazos de unión que tenían en otras épocas
desaparecen generando en el ciudadano una idea de desprendimiento de cualquier clase de relación
con sus semejantes. En cuanto a la relación con el Estado, se toman estas ideas para perpetuarse, al
presentar como moralmente bueno el ciudadano que vive aislado del otro y del Estado, es decir el tipo
de estado déspota al cual Tocqueville referencia en su obra respecto a las debilidades en las que podría
caer un Estado democrático.
La libertad política, en contraste, es un bien que se debe seguir a todo momento en las sociedades
democráticas, aunque sus efectos sean a largo plazo y no beneficien a toda la gente son necesarios
para mostrarle al ciudadano que vive con otras personas, que necesita de ellas para vivir y que requiere
del Estado para desarrollarse como ciudadano y como miembro de la sociedad. De este modo, la
libertad política acaba con alguna posibilidad de engendrar despotismo en la sociedad democrática.

La cuestión sigue siendo de actualidad, es la adecuación entre esta doble reivindicación de libertad e
igualdad: «las naciones hoy en día no saben hacer que en su seno las condiciones no sean iguales,
pero depende de ellos que la igualdad lleve a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a
la prosperidad o a la miseria».
Obras[editar · editar código]
Sus obras incluyen:
Del sistema penitenciario en los Estados Unidos y de su aplicación en Francia (1833)
Quince días en el desierto (1840)
De la democracia en América (volumen I, 1835 – volumen II, 1840). Trotta, 2010. ISBN 978-84-
9879-122-8
El Antiguo Régimen y la Revolución (1856)
LiberalismoPara otros usos de este término, véase Liberalismo (desambiguación).

Figuras alegóricas del Monumento a la Constitución de 1812en Cádiz.
El liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que promueve las libertades civiles y se
opone a cualquier forma de despotismo, apelando a los principios republicanos. Constituye la corriente
en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como la democracia representativa y la división
de poderes.
Aboga principalmente por:
El desarrollo de las libertades individuales y, a partir de éstas, el progreso de la sociedad.
El establecimiento de un Estado de derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley,
sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden
las libertades y el bienestar de las personas.
El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo, inspirando en parte en la organización de
un Estado de derecho con poderes limitados —que idealmente tendría que reducir las funciones del
gobierno a seguridad, justicia y obras públicas— y sometido a una constitución, lo que permitió el
surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones
actuales, especialmente en las de Occidente. Al promover la libertad económica, el liberalismo despojó
de las regulaciones económicas del absolutismo a las sociedades donde pudo aplicarse, permitiendo el
desarrollo natural de la economía de mercado y el ascenso progresivo del capitalismo.
Índice
[ocultar]
1 Características
2 Liberalismo social y económico
3 Liberalismo benthamiano y paretiano
4 Véase también
5 Bibliografía
o 5.1 Historia de las ideas liberales
o 5.2 Principales obras
6 Enlaces externos

Características[editar · editar código]
Sus características principales son:
El individualismo, que considera al individuo primordial, como persona única y en ejercicio de su
plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo.
La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de
pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en no afectar
la libertad y el derecho de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del
gobierno en la vida de los individuos.
El principio de igualdad entre las personas, entendida en lo que se refiere a diversos campos
jurídico y político. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el
Estado.
El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como
derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley.
El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en la discusión y solución de los problemas por medio
de asambleas y parlamentos.
La tolerancia religiosa en un Estado laico.
Liberalismo social y económico[editar · editar código]
Artículos principales: Liberalismo social y Liberalismo económico.
Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros enMálaga en 1831, quienes intentaron sin éxito acabar con la
política absolutista de Fernando VII. Óleo deAntonio Gisbert Pérez (1834-1901).

El liberalismo normalmente incluye dos aspectos interrelacionados: el social y el económico.
El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como
por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y
en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión y religiosa, así como los diferentes
tipos de relaciones sociales consentidas, morales, etc.
Esta negativa permitiría (siempre y cuando sea sometida a aprobación por elección popular usando
figuras como referendos o consultas públicas, ya que dentro del liberalismo siempre prevalece el estado
de derecho y éste en un estado democrático se lleva a su máxima expresión con la figura del sufragio)
la legalización del consumo de drogas, la libertad de paso, la no regulación del matrimonio por parte
del Estado (es decir, éste se reduciría a un contrato privado como otro cualquiera, pudiendo ser, por
tanto, contratado por cualquier tipo de pareja), la liberalización de la enseñanza, etc. Por supuesto, en el
liberalismo hay multitud de corrientes que defienden con mayor o menor intensidad diferentes
propuestas.
El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los
individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los
ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación
sobre comercio, producción, etc. Según la ideología liberal, la no intervención del Estado asegura la
igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de
competencia justa, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos. Esto significa neutralizar
cualquier tipo de beneficencia pública, como aranceles y subsidios.
Liberalismo benthamiano y paretiano[editar · editar código]
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Liberalismo}} ~~~~

Monumento a los liberales del siglo XIX situado en el barrio Agra del Orzán, La Coruña, España.
Una división menos famosa pero más rigurosa es la que distingue entre el liberalismo predicado
por Jeremías Bentham y el defendido por Wilfredo Pareto. Esta diferenciación surge de las distintas
concepciones que estos autores tenían respecto al cálculo de un óptimo de satisfacción social.
En el cálculo económico se diferencian varias corrientes del liberalismo. En la clásica y neoclásica se
recurre con frecuencia a la teoría del homo œconomicus, un ser perfectamente racional con tendencia a
maximizar su satisfacción. Para simular este ser ficticio se ideó el gráfico Edgeworth-Pareto, que
permitía conocer la decisión que tomaría un individuo con un sistema de preferencias dado
(representado encurvas de indiferencia) y unas condiciones de mercado dadas. Es decir, en un
equilibrio determinado.
Sin embargo, existe una gran controversia cuando el modelo de satisfacción se ha de trasladar a una
determinada sociedad. Cuando se tiene que elaborar un gráfico de satisfacción social, el modelo
benthamiano y el paretiano chocan frontalmente.
Según Wilfredo Pareto, la satisfacción de que goza una persona es absolutamente incomparable con la
de otra. Para él, la satisfacción es una magnitud ordinal y personal, lo que supone que no se puede
cuantificar ni relacionar con la de otros. Por lo tanto, sólo se puede realizar una gráfica de satisfacción
social con una distribución de la renta dada. No se podrían comparar de ninguna manera distribuciones
diferentes. Por el contrario, en el modelo de Bentham los hombres son en esencia iguales, lo cual lleva a
la comparabilidad de satisfacciones y a la elaboración de una única gráfica de satisfacción social.
En el modelo paretiano, una sociedad alcanzaba la máxima satisfacción posible cuando ya no se le
podía dar nada a nadie sin quitarle algo a otro. Por lo tanto, no existía ninguna distribución óptima de
larenta. Un óptimo de satisfacción de una distribución absolutamente desigual sería, a nivel social, tan
válido como uno de la más absoluta igualdad (siempre que estos se encontrasen dentro del criterio de
óptimo paretiano).
No obstante, para igualitaristas como Bentham no valía cualquier distribución de la renta. El que los
humanos seamos en esencia iguales y la comparabilidad de las satisfacciones llevaba necesariamente
a un óptimo más afinado que el paretiano. Este nuevo óptimo, que es necesariamente uno de los casos
de óptimo paretiano, surge como conclusión lógica necesaria de la ley de rendimientos decrecientes.

Capitalismo
Hong Kong, es una ciudad autónoma de China con un modelo económico capitalista con altos "índices de
libertad económica" que la hace muy diferente del resto de la economía china (caracterizada por bajos
"índices de libertad económica"). Según algunos estudios esto ha permitido a Hong Kong ser una de las
economías más prósperas del planeta,[cita requerida] con un PIB per cápita y un IDH muy altos.
El capitalismo se forma por medio de la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de
gestionarlos. En la imagen un ejemplo de empresa privada en Oxford.

El capitalismo es un orden social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre
el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones
empresariales vinculadas a las actividades de inversión y obtención de beneficios, así como de
relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas subordinadas a fines mercantiles.1
En el capitalismo, los individuos, y/o empresas usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo
la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo así de un mercado
de consumo para la obtención de recursos.2 El intercambio de los mismos se realiza libremente a través
del comercio, y por tanto la división del trabajo se desarrolla en forma mercantil y los agentes
económicos dependen de la búsqueda de beneficio.3 La distribución se organiza, y las unidades
de producción se fusionan o separan, de acuerdo a una evaluación constante de la eficiencia mediante
un sistema de precios para los bienes y servicios.4 A su vez, los precios se forman mayoritariamente en
un mercado libre que depende de la interacción entre una oferta y una demanda dadas por las
elecciones de productores y consumidores,5 y estos a su vez son necesarios para la coordinación ex-
post de una economía basada en el intercambio de mercancías.6
El origen etimológico de la palabra capitalismo proviene de la idea de capital y su uso para la propiedad
privada de los medios de producción,7 8 sin embargo, se relaciona mayormente al capitalismo como
concepto con el intercambio dentro de una economía de mercado que es su condición necesaria,9 10 y a
la propiedad privada absoluta o burguesa 11 que es su corolario previo.12 13
Se denomina sociedad capitalista a toda aquella sociedad política y jurídica originada basada en una
organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción, caracteres propios
de aquel sistema económico.14 En el orden capitalista, la sociedad está formada por clases
socieconómicas en vez de estamentos como son propios del feudalismo y otros órdenes pre-
modernos.15Se distingue de éste y otras formas sociales por la posibilidad de movilidad social de los
individuos, por una estratificación social de tipo económica,16 y por una distribución de la renta que
depende casi enteramente de la funcionalidad de las diferentes posiciones sociales adquiridas en la
estructura de producción.17
El nombre de sociedad capitalista se adopta usualmente debido al hecho de que el capital como relación
de producción se convierte dentro de ésta en un elemento económicamente predominante.18 La
discrepancia sobre las razones de este predominio divide a las ideologías políticas modernas: el
enfoque liberal smithiano se centra en la utilidad que el capital como relación social provee para
laproducción en una sociedad comercial con una amplia división del trabajo, entendida como causa y
consecuencia de la mejora de la oferta de consumo y los mayores ingresos por vía del salario respecto
del trabajo autónomo,19 mientras que el enfoque socialista marxista considera que el capital como
relación social es precedido (y luego retroalimentado) por una institucionalizada imposibilidad social de

sobrevivir sin relacionarse con los propietarios de un mayor capital físico mediante el intercambio de
trabajo asalariado.20
La clase social conformada por los creadores y/o propietarios que proveen de capital a la organización
económica a cambio de un interés 21 se la describe como "capitalista", a diferencia de las
funcionesempresariales cuyo éxito se traduce en forma de ganancia 22 y de las gerenciales ejecutadas a
cambio de un salario.23 Vulgarmente se describe desde el siglo XVIII como "burguesía" tanto a este
conjunto social como al de los empleadores de trabajo de una moderna sociedad industrial, pero
la burguesía se origina en las ciudades de la sociedad rural medieval y está constituida por
propietarios auto-empleados cuya naturaleza da origen al capitalismo moderno.24
Existen diferentes apreciaciones sobre la naturaleza del capitalismo según la perspectiva social e
ideológica desde la cual se lo analice.
Índice
[ocultar]
1 Características
o 1.1 Capital, trabajo y régimen de propiedad
o 1.2 Contrato libre, ganancias y movilidad social
o 1.3 Libre mercado, empresas y competencia
o 1.4 La empresa por sociedad de capitales
o 1.5 Crecimiento económico
o 1.6 Organizaciones por interés individual
o 1.7 Liberalismo y rol del Estado
2 Origen
3 Tipos de sistemas capitalistas
o 3.1 Mercantilismo
o 3.2 Capitalismo de Libre Mercado
o 3.3 Economía Social de Mercado
o 3.4 Capitalismo corporativo

o 3.5 Economía mixta
4 Críticas al capitalismo
o 4.1 Marxismo
4.1.1 Capitalismo e imperialismo
4.1.2 El mercado como institución no natural
4.1.3 Capitalismo como religión
o 4.2 Ecologismo
5 Véase también
6 Referencias
7 Bibliografía
8 Enlaces externos
Características[editar · editar código]
Si bien el capitalismo no encuentra su fundador en un pensador sino en las relaciones productivas de la
sociedad, la obra La riqueza de las nacionesconcedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del
capitalismo.

John Locke, con su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, establece los principios que posteriormente
servirán para identificar el capitalismo como sistema productivo y el liberalismo como sistema de pensamiento
que lo respalda.
El capitalismo, o más concretamente los sistemas económicos capitalistas, se caracterizan por la
presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico, si un número importante de ellos está
ausente el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalista. Entre los factores que
acaban haciendo que un sistema sea considerado capitalista están:
El tipo de propiedad de los medios de producción y el tipo de acceso a los factores de
producción.
La presencia de dinero, capital y acumulación capitalista.
La presencia de mercados de capital y mercados financieros así como el papel asignado a los
mismos.
La existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes funciones
dentro de la actividad económica.
Factores macroeconómicos varios.
En términos más descriptivos, los sistemas capitalistas son sistemas socioeconómicos donde los activos
de capital están básicamente en manos privadas y son controlados por agentes o personas privadas. El
trabajo es proporcionado mediante el ofrecimiento de salarios monetarios y la aceptación libre por parte
de los empleados. La actividad económica frecuentemente está organizada para obtener un beneficio
neto que permita a las personas propietarias que controlan los medios de producción incrementar su

capital. Los bienes y servicios producidos son además distribuidos mediante mecanismos de mercado.
Si bien todos los sistemas capitalistas existentes presentan un mayor o menor grado de intervención
estatal y se alejan por diversas razones del modelo de mercado idealmente competitivo, razón por la
cual se definen conceptos como lacompetitividad o el índice de libertad económica, para caracterizar
hasta que punto difieren unos sistemas capitalistas de otros.25
Capital, trabajo y régimen de propiedad[editar · editar código]
En los sistemas capitalistas la titularidad de la mayor parte de medios de producción es privada,
entendiéndose por esto su construcción sobre un régimen de bienes de capital industrial y de tenencia y
uso de la tierra basado en la propiedad privada. Los medios de producción operan principalmente en
función del beneficio y en la que los intereses directivos. Se acepta que en un sistema capitalista, la
mayor parte de las decisiones de inversión de capital están determinadas por las expectativas de
beneficio, por lo que la rentabilidad del capital invertido tiene un papel muy destacado en la vida
económica. Junto con el capital, el trabajo se refiere al otro gran conjunto de elementos de producción
(algunos autores añaden un factor tradicionalmente llamado "tierra" que en términos generales puede
representar cualquier tipo de "recurso natural"). El papel decisivo del trabajo, junto el capital, hacen que
uno de los aspectos importantes del capitalismo sea la competencia en el llamado mercado de
trabajo asalariado.
Sobre la propiedad privada, los sistemas capitalistas tienden a que los recursos invertidos por los
prestadores de capital para la producción económica, estén en manos de las empresas y personas
particulares (accionistas). De esta forma a los particulares se les facilita el uso, empleo y control de los
recursos que se utilizan la producción de bienes y servicios. En los sistemas capitalistas se busca que
no existan demasiadas restricciones para las empresas sobre como usar mejor sus factores de
producción (capital, trabajo, recursos disponibles).
Entre las características generales del capitalismo se encuentra la motivación basada en el
cálculo costo-beneficio dentro de una economía de intercambio basada en el mercado, el énfasis
legislativo en la protección de un tipo específico de apropiación privada (en el caso del capitalismo
particularmente lockeano), o el predominio de las herramientas de producción en la determinación de las
formas socioeconómicas.
Contrato libre, ganancias y movilidad social[editar · editar código]
El capitalismo se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre
los medios de producción desempeña un papel fundamental. Es importante comprender lo que se
entiende por propiedad privada en el capitalismo ya que existen múltiples opiniones, a pesar de que este
es uno de los principios básicos del capitalismo: otorga influencia económica a quienes detentan la
propiedad de los medios de producción (o en este caso el capital), dando lugar a una relación voluntaria

de funciones y de mando entre el empleador y el empleado. Esto crea a su vez una sociedad de clases
móviles en relación con el éxito o fracaso económico en el mercado de consumo, lo que influye en el
resto de la estructura social según la variable de capital acumulada; por tal razón en el capitalismo la
pertenencia a una clase social es movible y no estática.
Las relaciones económicas de producción y el origen de la cadena de mando –incluyendo la empresaria
por delegación– es establecida desde la titularidad privada y exclusiva de los propietarios de
una empresa en función de la participación en su creación en tanto primeros propietarios del capital. La
propiedad y el usufructo queda así en manos de quienes adquirieron o crearon el capital volviendo
interés su óptima utilización, cuidado y acumulación, con independencia de que la aplicación productiva
del capital se genere mediante la compra del trabajo, esto es, el sueldo, realizado por los asalariados de
la empresa.
Una de las interpretaciones más difundidas señala que en el capitalismo, como sistema económico,
predomina el capital - actividad empresarial, mental - sobre el trabajo - actividad corporal - como
elemento de producción y creador de riqueza. El control privado de los bienes de capital sobre otros
factores económicos tiene la característica de hacer posible negociar con las propiedades y sus
intereses a través de rentas, inversiones, etc. Eso crea el otro distintivo del capitalismo que es el
beneficio o ganancia como prioridad en la acción económica en función de la acumulación de capital
que por vía de la compra del trabajo puede separarse del trabajo asalariado.
Libre mercado, empresas y competencia[editar · editar código]
El capitalismo se basa ideológicamente en una economía en la cual el mercado predomina, esto
usualmente se da, aunque existen importantes excepciones además de las polémicas sobre qué debe
ser denominado libre mercado o libre empresa. En éste se llevan a cabo las transacciones económicas
entre personas, empresas y organizaciones que ofrecen productos y las que los demandan. El mercado,
por medio de las leyes de la oferta y la demanda, regula los precios según los cuales se intercambian
las mercancías (bienes y servicios), permite la asignación de recursos y la distribución de la riqueza
entre los individuos.
La libertad de empresa propone que todas las empresas sean libres de conseguir recursos económicos
y transformarlos en una nueva mercancía o servicio que será ofrecido en el mercado que éstas
dispongan. A su vez, son libres de escoger el negocio que deseen desarrollar y el momento para entrar
o salir de éste. La libertad de elección se aplica a las empresas, los trabajadores y los consumidores,
pues la empresa puede manejar sus recursos como crea conveniente, los trabajadores pueden realizar
un trabajo cualquiera que esté dentro de sus capacidades y los consumidores son libres de escoger lo
que desean consumir, buscando que el producto escogido cumpla con sus necesidades y se encuentre

dentro de los límites de su ingreso. Esto en un contexto teórico capitalista es denominado cálculo
económico.
Competencia se refiere a la existencia de un gran número de empresas o personas que ofrecen y
venden un producto (oferentes) en un mercado determinado. En dicho mercado también existe un gran
número de personas o empresas (demandantes), las cuales, según sus preferencias y necesidades,
compran o demandan esos productos o mercancías. A través de la competencia se establece una
«rivalidad» o antagonismo entre productores. Los productores buscan acaparar la mayor cantidad de
consumidores/compradores para sí. Para conseguir esto, utilizan estrategias de reducción de precios,
mejoramiento de la calidad, etc.
La empresa por sociedad de capitales[editar · editar código]
El tipo de empresa actual suele resultar de una asociación. A principios del siglo XIX, las empresas eran
generalmente de un individuo que invertía en ellas capitales, fueran éstos propios o procedentes de
préstamos, y los ponía al servicio de una capacidad técnica, que generalmente él mismo tenía. Sin
embargo, el posterior desarrollo o auge del capitalismo demostraron claramente la superioridad de la
empresa, que supera los límites de la personalidad individual o de la continuidad familiar. Este sistema
permite al mismo tiempo agrupar capacidades que se completan y disociar las aportaciones de capital
de las aptitudes puramente técnicas, antes confundidas. Hay que distinguir dos grandes categorías de
sociedades: 1. las de personas, constituidas por un pequeño número de individuos que aportan al fondo
social capitales, llamados (partes) o capacidades técnicas (caso del socio industrial opuesto al
capitalista), que, como son en realidad fracciones casi materiales de la empresa no pueden ser cedidas
sin el acuerdo de los copartícipes; 2. las de capitales, en las que las partes llamadas (acciones),se
consideran como simples pruebas materiales de la aportación de cierto capital por los asociados, en
general numerosos y tienen por tanto la posibilidad de transmitirse o negociarse libremente en la bolsa
de valores.
Crecimiento económico[editar · editar código]
Teóricos y políticos han enfatizado la habilidad del capitalismo para promover el crecimiento
económico buscando aumentar los beneficios, tal como se mide por el Producto Interno Bruto (PIB),
utilización de la capacidad instalada o calidad de vida. Este argumento fue central, por ejemplo, en la
propuesta de Adam Smith de dejar que el libre mercado controle los niveles de producción y de precio, y
distribuya los recursos.
Sostienen que el rápido y consistente crecimiento de los indicadores económicos mundiales desde
la revolución industrial se debe al surgimiento del capitalismo moderno.26 27 Mientras que las mediciones
no son idénticas, aquellos que están a favor argumentan que incrementar el PIB (per capita) ha
demostrado empíricamente una mejora en la calidad de vida de las personas, tal como mejor

disponibilidad de alimentos, vivienda, vestimenta, atención médica, reducción de horas de trabajo, y
libertad de trabajo para niños y ancianos.28
Gracias a la especialización de la agricultura, se produce un aumento de la producción existente, y la
actividad comercial de materias primas aumenta. La consecuencia de este hecho, es el incremento de la
circulación de capital, que fue un estímulo a la banca, y por tanto de la riqueza de la sociedad,
aumentando el ahorro y con ello la inversión. Este fue el origen de la banca actual, la cual tenía dos
funciones: prestar el dinero que custodiaban a cambio de un interés y la emisión de "promesas de pago
al contado al portador" que circulaban como dinero.
Argumentos favorables al capitalismo también afirman que una economía capitalista brinda más
oportunidades a los individuos de incrementar sus ingresos a través de nuevas profesiones o negocios
que otras formas de economía. Según esta manera de pensar, este potencial es mucho mayor que en
las sociedades feudales o tribales o en las sociedades socialistas.[cita requerida]
Organizaciones por interés individual[editar · editar código]
Cada uno de los actores del mercado actúa según su propio interés; por ejemplo, el empleador, quien
posee los recursos y el capital, busca la maximización del beneficio propio por medio de la acumulación
y producción de los recursos; los empleados, quienes venden su trabajo (el salario) a su empleador; y,
por último, los consumidores, quienes buscan obtener la mayor satisfacción o utilidad adquiriendo lo que
quieren y necesitan en función a la calidad del producto o la cantidad de su precio.
El capitalismo puede organizarse a sí mismo como un sistema complejo sin necesidad de un
mecanismo de planeamiento o guía externa.29 A este fenómeno se lo llama laissez faire.30 En un proceso
de este tipo la búsqueda de beneficios tiene un rol importante. A partir de las transacciones entre
compradores y vendedores emerge un sistema de precios, y los precios surgen como una señal de
cuáles son las urgencias y necesidades insatisfechas de las personas. La promesa de beneficios les da
a los emprendedores el incentivo para usar su conocimiento y recursos para satisfacer esas
necesidades. De tal manera, las actividades de millones de personas, cada una buscando su propio
interés, se coordinan y complementan entre sí.31
Liberalismo y rol del Estado[editar · editar código]
La doctrina política que históricamente ha encabezado la defensa e implantación de este sistema
económico y político ha sido el liberalismo económico y clásico del cual se considera sus padres
fundadores a John Locke, Juan de Mariana y Adam Smith. El pensamiento liberal clásico sostiene en
economía que la intervención del gobierno debe reducirse a su mínima expresión. Sólo debe encargarse
del ordenamiento jurídico que garantice el respeto de la propiedad privada, la defensa de las
llamadas libertades negativas: los derechos civiles y políticos, el control de la seguridad interna y

externa (justicia y protección), y eventualmente la implantación de políticas para garantizar el libre
funcionamiento de los mercados, ya que la presencia del Estado en la economía perturbaría su
funcionamiento. Sus representantes contemporáneos más prominentes son Ludwig von
Mises y Friedrich Hayek por parte de la llamada Escuela austríaca de economía; George Stigler y Milton
Friedman por parte de la llamada Escuela de Chicago, existiendo profundas diferencias entre ambas.
Existen otras tendencias dentro del pensamiento económico que asignan al Estado funciones diferentes.
Por ejemplo los que adscriben a lo sostenido por John Maynard Keynes, según el cual el Estado puede
intervenir para incrementar la demanda efectiva en época de crisis. También se puede mencionar a los
politólogos que dan al Estado y a otras instituciones un rol importante en controlar las deficiencias del
mercado (una línea de pensamiento en este sentido es el neoinstitucionalismo).
Origen[editar · editar código]
Skyline de la ciudad inglesa de Mánchester en 1857. Durante el siglo XIX en medio de la Revolución
industrial esta ciudad desarrolló tal cantidad de industria textil que fue llamada Cottonopolis, y se convirtió en
modelo de la prosperidad provocada por el capitalismo de libre empresa para el movimiento social y político
denominado Escuela de Mánchester.
Artículo principal: Historia del capitalismo
Tanto los mercaderes como el comercio existen desde que existe la civilización, pero el capitalismo
como sistema económico, en teoría, no apareció hasta el siglo XVII en Inglaterra sustituyendo
alfeudalismo. Según Adam Smith, los seres humanos siempre han tenido una fuerte tendencia a
«realizar trueques, cambios e intercambios de unas cosas por otras». De esta forma al capitalismo, al
igual que al dinero y la economía de mercado, se le atribuye un origen espontáneo o natural dentro de
la edad moderna.32
Este impulso hacia el comercio y el intercambio fue acentuado y fomentado por las Cruzadas que se
organizaron en Europa occidental desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Las grandes travesías y

expediciones de los siglos XV y XVI reforzaron estas tendencias y fomentaron el comercio, sobre todo
tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de ingentes cantidades de metales
preciosos provenientes de aquellas tierras. El orden económico resultante de estos acontecimientos fue
un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consistía en
intercambiar bienes y no en producirlos. La importancia de la producción no se hizo patente hasta
la Revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XIX.
Sin embargo, ya antes del inicio de la industrialización había aparecido una de las figuras más
características del capitalismo, el empresario, que es, según Schumpeter, el individuo que asume
riesgos económicos no personales. Un elemento clave del capitalismo es la iniciación de una actividad
con el fin de obtener beneficios en el futuro; puesto que éste es desconocido, tanto la posibilidad de
obtener ganancias como el riesgo de incurrir en pérdidas son dos resultados posibles, por lo que el
papel del empresario consiste en asumir el riesgo de tener pérdidas o ganancias.
El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y
de la Reforma. Estos movimientos cambiaron de forma drástica la sociedad, facilitando la aparición de
los modernos Estados nacionales que proporcionaron las condiciones necesarias para el crecimiento y
desarrollo del capitalismo en las naciones europeas. Este crecimiento fue posible gracias a la
acumulación del excedente económico que generaba el empresario privado y a la reinversión de este
excedente para generar mayor crecimiento, lo cual generó industrialización en las regiones del norte.
Tipos de sistemas capitalistas[editar · editar código]
Como se ha indicado anteriormente, existen distintas variantes del capitalismo que se diferencian de
acuerdo a la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Por supuesto, todas comparten
características como la producción de bienes y servicios por beneficio, asignación de recursos basada
principalmente en el mercado, y estructuración en torno a la acumulación de capital. Es importante
destacar que entre los círculos ligados a la Escuela Austríaca de Economía y al Objetivismo se conoce
como "capitalismo" a su variante más pura, el laissez faire.
Los principales tipos de capitalismo son:
Mercantilismo[editar · editar código]
Artículos principales: Mercantilismo y Proteccionismo.
Esta es una forma nacionalista del capitalismo temprano que nació aproximadamente en el siglo XVI. Se
caracteriza por el entrelazamiento de intereses comerciales de interés para el Estado y el imperialismo
y, consecuentemente, por el uso del aparato estatal para promover las empresas nacionales en el
extranjero. Un buen ejemplo lo entrega el caso del monopolio comercial impuesto por España a sus
colonias en 1504 prohibiéndoles comerciar con otras naciones.

El mercantilismo sostiene que la riqueza de las naciones se incrementa a través de una balanza
comercial positiva (en que las exportaciones superan a las importaciones). Corresponde a la fase de
desarrollo capitalismo llamada Acumulación originaria de capital.
Capitalismo de Libre Mercado[editar · editar código]
Artículos principales: Laissez faire y Libre mercado.
El capitalismo laissez-faire se caracteriza por contratos voluntarios en ausencia de intervención de
terceros (como pudiere ser el Estado). Los precios de los bienes y servicios son establecidos por la
oferta y la demanda, llegando naturalmente a un punto de equilibrio. Implica la existencia de mercados
altamente competitivos y la propiedad privada de los medios de producción. El rol del Estado se limita a
la producción de seguridad y al resguardo de los derechos de propiedad.
Economía Social de Mercado[editar · editar código]
Artículo principal: Economía Social de Mercado
En este sistema la intervención del Estado en la economía es mínima, pero entrega servicios
importantes en cuanto a la seguridad social, prestaciones de desempleo y reconocimiento de derechos
laborales a través de acuerdos nacionales de negociación colectiva. Este modelo es prominente en los
países de Europa occidental y del norte, aunque variando sus configuraciones. La gran mayoría de las
empresas son de propiedad privada.
Capitalismo corporativo[editar · editar código]
Artículo principal: Capitalismo corporativo
Caracterizado por la dominación de corporaciones jerárquicas y burocráticas. El término "capitalismo
monopolista de Estado" fue originalmente un concepto Marxista para referirse a una forma de
capitalismo en que la política de estado es utilizada para beneficiar y promover los intereses de
corporaciones dominantes mediante la imposición de barreras competitivas y la entrega de subsidios.
Economía mixta[editar · editar código]
Artículo principal: Economía mixta
Una economía mixta está basada en gran medida basada en el mercado, y consiste en la convivencia
de la propiedad privada y la propiedad pública de los medios de producción, y en el intervencionismo a
través de políticas macroeconómicas destinadas a corregir los posibles fallos de mercado, reducir el
desempleo y mantener bajos los niveles de inflación. Los niveles de intervención varían entre los
diferentes países, y la mayoría de las economías capitalistas son mixtas hasta cierto punto.

En términos políticos informales se considera que los sistemas capitalistas son opuestos a los sistemas
de inspiración socialista. Presuntamente los sistemas socialistas difieren de los sistemas capitalistas en
varias maneras: propiedad pública de los medios de producción, los recursos monetarios obtenidos
mediante la producción pueden ser utilizados con fines sociales no relacionados con la inversión o la
obtención de beneficios. En muchos sistemas históricos de inspiración socialista muchas decisiones
importantes de producción fueron directamente planificadas por el estado lo cual dio lugar a sistemas
de economía planificada.
Tampoco pueden considerarse sistemas capitalistas muchos sistemas socioeconómicos de
la antigüedad y la edad media, ya que en ellos tenía un papel destacado la mano de obra forzada (como
en el feudalismo) o directamente la mano de obra esclava (presente en la antigüedad, la edad moderno
e incluso perduró inicialmente en las sociedades capitalistas). Tampoco existía en muchos de esos
sistemas movilidad social, al tratarse de sociedades estamentarias; ni la producción estaba orientada o
racionalizada a la obtención de beneficio económico o a crear sistemas de acumulación capitalista, sino
que otros objetivos socialmente deseables para una parte de la sociedad podían tener mayor peso en
las decisiones de producción y la actividad económica.
Críticas al capitalismo[editar · editar código]
Artículo principal: Anticapitalismo
Parte de la crítica al capitalismo es la opinión de que es un sistema caracterizado por la explotación
intraeconómica (a diferencia del esclavismo y el feudalismo) de la fuerza de trabajo del hombre al
constituir el trabajo como una mercancía más. Esta condición sería su principal contradicción: Medios de
producción privados con fuerza de trabajo colectiva, de este modo, mientras en el capitalismo se
produce de forma colectiva, el disfrute de las riquezas generadas es privado, ya que el sector privado
"compra" el trabajo de los obreros con el salario. La alternativa histórica al capitalismo con mayor
acogida ha estado representada por el comunismo y el estatismo.[cita requerida]
Marxismo[editar · editar código]
Artículo principal: Modo de producción capitalista
Para el materialismo histórico (el marco teórico del marxismo), el capitalismo es un modo de producción.
Esta construcción intelectual es originaria del pensamiento de Karl Marx (Manifiesto Comunista, 1848, El
Capital, 1867) y deriva de la síntesis y crítica de tres elementos: la economía clásica inglesa (Adam
Smith, David Ricardo y Thomas Malthus), lafilosofía idealista alemana (fundamentante
la dialéctica hegeliana) y el movimiento obrero de la primera mitad del siglo XIX (representado por
autores que Marx calificaba de socialistas utópicos).

Capitalismo e imperialismo[editar · editar código]
Los críticos del capitalismo lo responsabilizan de generar numerosas desigualdades económicas. Tales
desigualdades eran muy acusadas durante el siglo XIX, sin embargo, a lo largo de la industrialización
(principalmente en el siglo XX) se experimentaron notables mejorías materiales y humanas. Los críticos
del capitalismo (John A. Hobson, Imperialism, a study, Lenin El imperialismo, fase superior del
capitalismo) señalaron desde finales del siglo XIX que tales avances se obtuvieron por un lado a costa
del colonialismo, que permitió el desarrollo económico de las metrópolis, y por otro lado gracias
al Estado del Bienestar, que suavizó los efectos negativos del capitalismo e impulsó toda una serie de
políticas cuasisocialista.
Otras críticas al capitalismo que se enlazan a décadas anteriores con el mismo matiz antiimperialista (a
partir del pensamiento centro-periferia) provienen de los movimientos antiglobalización, que denuncian
al modelo económico capitalista y las empresas transnacionales como el responsable de las
desigualdades entre el Primer Mundo y el Tercer Mundo, teniendo el tercer mundo una economía
dependiente del primero.
El mercado como institución no natural[editar · editar código]
Desde una perspectiva no estrictamente marxista, Karl Polanyi (La gran transformación, 1944) insiste en
que lo crucial en la transformación capitalista de economía, sociedad y naturaleza fue la conversión
en mercancía de todos los factores de producción (tierra, o naturaleza y trabajo, o seres humanos) en
beneficio del capital.
Capitalismo como religión[editar · editar código]
Artículo principal: Capitalismo como religión
Capitalismo como religión es un escrito póstumo de 1921 del filósofo alemán Walter Benjamin que
contiene una críticas profunda al capitalismo. El texto indaga en la naturaleza religiosa del capitalismo
como una dogmática inhumana: la identificación del pecado y la culpa religiosa y la deuda impuesta por
el capitalismo (el término alemán utilizado en el escrito Schuld significa a la vez deuda y culpa.
Para Michael Löwy el escrito es una lectura anticapitalista de Max Weber.33 34
Ecologismo[editar · editar código]
La crítica ecologista argumenta que un sistema basado en el crecimiento y la acumulación constante es
insostenible, y que acabaría por agotar los recursos naturales del planeta, muchos de los cuales no son
renovables. Más aún si el consumo de estos recursos es desigual entre los países y en sus respectivas
clases económicas. Hasta hace algunas décadas, se pensaba que los recursos naturales eran
virtualmente inagotables y que la contaminación, pérdida de la biodiversidad y de paisajes eran costes
asumibles del progreso.

Actualmente existen dos tendencias principales relacionadas con la crítica ecologista: aquella que
defiende un desarrollo sostenible de la economía (que consistiría en adaptar el actual modelo al nuevo
problema medioambiental), y otra que defiende un decrecimiento de la economía (que apunta
directamente a nuevos sistemas de organización económica35 ).
Como contraparte al ecologismo colectivista, surge el ecologismo de mercado con base en la libertad
individual. Este ecologismo plantea la protección de los ecosistemas desde el punto de vista del
capitalismo libertario, los libertarios dicen que una definición de la propiedad privada en todos los
recursos escasos, cada recurso escaso es usado más eficientemente y por lo tanto es regulado por el
mercado, de igual manera el propietario siempre está interesando de que su tierra y animales estén
sanos, usan el ejemplo de la privatización de los elefantes en Kenia y la recuperación de la población de
estos para demostrar que una economía de mercado con propiedad privada, siempre tiene interés en un
ecosistema sano, desde el punto de vista de los libertarios, cuando no hay derechos de propiedad
definidos ocurre la denominada tragedia de los comunes, donde el recurso es usado por todos de
manera irresponsable y este se agota.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
G. W. F. Hegel

Hegel según Jakob Schlesinger, 1831.
Nombre Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Nacimiento 27 de agosto de 1770
Stuttgart, Ducado de Wurtemberg,Sacro Imperio
Romano Germánico
Fallecimiento 14 de noviembre de 1831 (61 años)
Berlín, Reino de Prusia
Ocupación Filósofo
Conocido por La teoría del idealismo absoluto, ladialéctica y
la dialéctica del amo y el esclavo
Obras Fenomenología del espíritu, Ciencia de la
lógica, Enciclopedia de las ciencias
filosóficas, Elementos de la filosofía del derecho
Firma
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 de agosto de 1770 – Berlín, 14 de
noviembre de 1831), filósofo alemán nacido en Stuttgart, Wurtemberg, recibió su formación en
el Tübinger Stift (seminario de la Iglesia Protestante en Wurtemberg), donde trabó amistad con el futuro
filósofo Friedrich Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Le fascinaron las obras
de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza,Kant, Rousseau, así como la Revolución Francesa, la cual
acabó rechazando cuando esta cayó en manos del terror jacobino. Se le considera el último de los
grandes metafísicos[cita requerida]. Murió víctima de una epidemia de cólera, que hizo estragos durante el
verano y el otoño de 1831.
Considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de «la cumbre del
movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico» y como un revolucionario de la dialéctica,
habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. La relación intelectual
entre Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés por la obra de Hegel. Hegel es célebre como un

filósofo muy oscuro, pero muy original, trascendente para la historia de la filosofía y que sorprende a
cada nueva generación[cita requerida]. La prueba está en que la profundidad de su pensamiento generó una
serie de reacciones y revoluciones que inauguraron toda una nueva visión de hacer filosofía[cita requerida];
que van desde la explicación del materialismo Marxista, el pre-existencialismo de Søren Kierkegaard, el
escape de la Metafísica de Friedrich Nietzsche, la crítica a la Ontología de Martin Heidegger, el
pensamiento de Jean-Paul Sartre, la filosofía nietzscheana de Georges Bataille, la dialéctica negativa
deTheodor W. Adorno y la teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida, entre otros. Desde sus
principios hasta nuestros días, sus escritos siguen teniendo gran repercusión, en parte debido a las
múltiples interpretaciones posibles que tienen sus textos.
Índice
[ocultar]
1 Formación
2 Obra
3 Pensamiento
4 Lógica
5 Estética
6 Dialéctica histórica
7 Eurocentrismo
8 Seguidores
9 Obras principales
10 Véase también
11 Referencias
12 Bibliografía
o 12.1 Sobre Hegel y su obra
13 Enlaces externos
Formación[editar · editar código]

Hegel asistió al seminario de Tubinga con el poeta épico Friedrich Hölderlin y el idealista
objetivo Schelling. Los tres estuvieron atentos al desarrollo de la Revolución francesa y colaboraron en
una críticade las filosofías idealistas de Immanuel Kant y su seguidor, Fichte.
Obra[editar · editar código]
Se suele considerar la primera obra realmente importante de Hegel su Fenomenología del
espíritu (1807), si bien sus nunca publicados en vida Escritos de Juventud han sido objeto de estudio e
interpretación desde su publicación a principios del siglo XX. Otras obras prefenomenológicas, como La
Constitución de Alemania (1802), dan cuenta del triste estado del imperio romano-germánico a
comienzos del s. XIX. El sistema que propone para Alemania y el resentimiento que ahí expresa por los
demás países de Europa, con excepción de Italia que, según Hegel, comparte el destino de Alemania,
hace de esta obra un extraño presagio de la Segunda Guerra Mundial.[cita requerida]. En 1802 aparecen sus
primeras publicaciones en la Revista Crítica de Filosofía, en la que trabaja junto a su viejo compañero
del Seminario de Tubinga, Schelling.
Actualmente, la Fenomenología del espíritu es considerada la más importante obra de Hegel.[cita requerida] Aún en vida, publicó además la Ciencia de la lógica (1812-1816), la Enciclopedia de las
ciencias filosóficas (1817, con varias reediciones posteriores) y la Filosofía del derecho (1821). Otras
varias obras sobre la filosofía de la historia, la religión, la estética y la historia de la filosofía se
recopilaron a partir de los apuntes de sus estudiantes y se publicaron póstumamente.
Pensamiento[editar · editar código]
Las obras de Hegel tienen fama de difíciles por la amplitud de los temas que pretenden abarcar. Hegel
introdujo un sistema para entender la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado a menudo
“dialéctica”: una progresión en la que cada movimiento sucesivo surge como solución de las
contradicciones inherentes al movimiento anterior. Por ejemplo, la Revolución francesa constituye para
Hegel la introducción de la verdadera libertad a las sociedades occidentales por primera vez en la
historia.
Sin embargo, precisamente por su novedad absoluta, es también absolutamente radical: por una parte,
el aumento abrupto de violencia que hizo falta para realizar la revolución no puede dejar de ser lo que
es, y por otra parte, ya ha consumido a su oponente. La revolución, por consiguiente, ya no tiene hacia
dónde volverse más que a su propio resultado: la libertad conquistada con tantas penurias es
consumida por un brutal Reinado del Terror. La historia, no obstante, progresa aprendiendo de sus
propios errores: sólo después de esta experiencia, y precisamente por ella, puede postularse la
existencia de un Estado constitucional de ciudadanos libres, que consagra tanto el poder organizador

benévolo (supuestamente) del gobierno racional y los ideales revolucionarios de la libertad y la igualdad.
"En el pensamiento es donde reside la libertad".
En las explicaciones contemporáneas del hegelianismo —para las clases preuniversitarias, por ejemplo
— la dialéctica de Hegel a menudo aparece fragmentada, por comodidad, en tres momentos llamados
“tesis” (en nuestro ejemplo, la revolución), “antítesis” (el terror subsiguiente) y “síntesis” (el estado
constitucional de ciudadanos libres). Sin embargo, Hegel no empleó personalmente esta clasificación en
absoluto; fue creada anteriormente por Fichte en su explicación más o menos análoga de la relación
entre el individuo y el mundo. Los estudiosos serios de Hegel no reconocen, en general, la validez de
esta clasificación[cita requerida], aunque probablemente tenga algún valor pedagógico (véase Tríada
dialéctica).
El historicismo creció significativamente durante la filosofía de Hegel. De la misma manera que otros
exponentes del historicismo, Hegel consideraba que el estudio de la historia era el método adecuado
para abordar el estudio de la ciencia de lasociedad, ya que revelaría algunas tendencias del desarrollo
histórico. En su filosofía, la historia no sólo ofrece la clave para la comprensión de la sociedad y de los
cambios sociales, sino que es tomada en cuenta como tribunal de justicia del mundo.
La filosofía de Hegel afirmaba que todo lo que es real es también racional y que todo lo que es racional
es real. El fin de la historia era, para Hegel, la parusía del espíritu y el desarrollo histórico podía
equipararse al desarrollo de un organismo, los componentes trabajan afectando al resto y tienen
funciones definidas. Hegel dice que es una norma divina, que en todo se halla la voluntad de Dios, que
es conducir al hombre a la libertad; por ello es panteísta. Justifica así la desgracia histórica: toda la
sangre y el dolor, la pobreza y las guerras son "el precio" necesario a pagar para lograr la libertad de
la humanidad.
Hegel se valió de este sistema para explicar toda la historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de
la política y de la religión, pero muchos críticos modernos señalan que Hegel a menudo parece pasar
por alto las realidades de la historia a fin de hacerlas encajar en su molde dialéctico. Karl Popper, crítico
de Hegel en La sociedad abierta y sus enemigos, opina que el sistema de Hegel constituye una
justificación tenuemente disfrazada del gobierno de Federico Guillermo III y de la idea hegeliana de que
el objetivo ulterior de la historia es llegar a un Estado que se aproxima al de la Prusia del decenio de
1831. Esta visión de Hegel como apólogo del poder estatal y precursor del totalitarismo del siglo XX fue
criticada minuciosamente por Herbert Marcuse en Razón y revolución: Hegel y el surgimiento de la
teoría social, arguyendo que Hegel no fue apólogo de ningún Estado ni forma de autoridad
sencillamente porque éstos existieran; para Hegel, el Estado debe ser siempre racional. Arthur
Schopenhauer despreció a Hegel por su historicismo y tachó su obra de pseudofilosofía.

La filosofía de la historia de Hegel está también marcada por los conceptos de las "astucias de la razón"
y la "burla de la historia"; la historia conduce a los hombres que creen conducirse a sí mismos, como
individuos y como sociedades, y castiga sus pretensiones de modo que la historia-mundo se burla de
ellos produciendo resultados exactamente contrarios, paradójicos, a los pretendidos por sus autores,
aunque finalmente la historia se reordena y, en un bucle fantástico, retrocede sobre sí misma y con su
burla y paradoja sarcástica, convertida en mecanismo de cifrado, crea también ella misma, sin quererlo,
realidades y símbolos ocultos al mundo y accesibles sólo a los cognoscentes, es decir, a aquellos que
quieren conocer.
Lógica[editar · editar código]
El acto del conocimiento es la introducción de la contradicción. El principio del tercero excluido, algo o
es A o no es A, es la proposición que quiere rechazar la contradicción y al hacerlo incurre precisamente
en contradicción: A debe ser +A ó -A, con lo cual ya queda introducido el tercer término, A que no es ni
+ ni - y por lo mismo es +A y -A. Una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad toda cosa
cambia y se transforma ella misma en otra cosa. Esto significa la superación de la lógica formal y el
establecimiento de la lógica dialéctica.
Todas las cosas son contradictorias en sí mismas y ello es profunda y plenamente esencial. La identidad
es la determinación de lo simple inmediato y estático, mientras que la contradicción es la raíz de todo
movimiento y vitalidad, el principio de todo automovimiento y, solamente aquello que encierra una
contradicción se mueve.
La imaginación corriente capta la identidad, la diferencia y la contradicción, pero no la transición de lo
uno a lo otro, que es lo más importante, cómo lo uno se convierte en lo otro.
Causa y efecto son momentos de la dependencia recíproca universal, de la conexión y concatenación
recíproca de los acontecimientos, eslabones en la cadena del desarrollo de la materia y la sociedad: la
misma cosa se presenta primero como causa y luego como efecto.
Es necesario hacer conciencia de la intercausalidad, de las leyes de conexión universal objetiva, de
la lucha y la unidad de los contrarios y de las transiciones y las transformaciones de la naturaleza y la
sociedad. La totalidad de todos los aspectos del fenómeno, de la realidad y de sus relaciones
recíprocas, de eso está compuesta la verdad.
La realidad es la unidad de la esencia y la existencia. La esencia no está detrás o más allá del
fenómeno, sino que por lo mismo que la esencia existe, la esencia se concreta en el fenómeno. La
existencia es la unidad inmediata del ser y la reflexión: Posibilidad y accidentalidad son momentos de la
realidad puestos como formas que constituyen la exterioridad de lo real y por tanto son cuestión que
afecta el contenido, porque en la realidad se reúne esta exterioridad, con la interioridad, en un

movimiento único y se convierte en necesidad, de manera que lo necesario es mediado por un cúmulo
de circunstancias o condiciones.
La cantidad se transforma en calidad y los cambios se interconectan y provocan los unos con los otros.
Las matemáticas no han logrado justificar estas operaciones que se basan en la transición, porque la
transición no es de naturaleza matemática o formal, sino dialéctica.
Las determinaciones lógicas anteriormente expuestas, las determinaciones del ser y la esencia, no son
meras determinaciones del pensamiento. La lógica del concepto se entiende ordinariamente como
ciencia solamente formal, pero si las formas lógicas del concepto fueran recipientes muertos, pasivos,
de meras representaciones y pensamientos, su conocimiento sería superfluo; pero en realidad son como
formas del concepto, el espíritu vivo de lo real y por tanto se requiere indagar la verdad de estas formas
y su conexión necesaria.
El método del conocimiento no es una forma meramente exterior, sino que es alma y concepto del
contenido. Por lo que se refiere a la naturaleza del concepto el análisis es lo primero, porque debe
elevar la materia dada a la forma de abstracciones universales, las cuales, luego, mediante el método
sintético son puestas como definiciones. El análisis resuelve el dato concreto, aísla sus diferencias y
les da forma de universalidad o deja lo concreto como fundamento y, por medio de la abstracción de las
particularidades que aparentan ser inesenciales, pone de relieve un universal concreto o sea la fuerza
de ley general. Esta universalidad es luego también determinada mediante la síntesis del concepto en
sus formas, en definiciones.
La actividad humana une lo subjetivo con lo objetivo. El fin subjetivo se vincula con la objetividad exterior
a él, a través de un medio que es la unidad de ambos, esto es la actividad conforme al fin. Así, con sus
herramientas, el hombre posee poder sobre la naturaleza exterior, aunque en lo que respecta a sus
fines se encuentra con frecuencia sometido a ella.
Estética[editar · editar código]
Hegel estudió el arte como modo de aparecer de la idea en lo bello. En sus lecciones
sobre estética define primero el campo en el que esta ciencia debe trabajar. Realiza para ello una
distinción entre lo bello natural y lo bello artístico. Lo bello artístico es superior a lo bello natural porque
en el primero está presente el espíritu, la libertad, que es lo único verdadero. Lo bello en el arte es
belleza generada por el espíritu, por tanto partícipe de éste, a diferencia de lo bello natural que no será
digno de una investigación estética, precisamente por no ser partícipe de ese espíritu que es el fin último
de conocimiento.

Antes de analizar lo Bello artístico, Hegel refuta algunas objeciones que catalogan al arte como indigno
de tratamiento científico (con tratamiento científico Hegel se refiere a tratamiento filosófico y no a la
ciencia como se entiende hoy).
Como primer punto que refutar, habla de la afirmación que vuelve al arte indigno de investigación
científica por contribuir a la relajación del espíritu, careciendo así de naturaleza seria. Según esto, el
arte, tomado como un juego, emplea la ilusión como medio para su fin y, dado que el medio debe
siempre corresponder a la dignidad del fin, lo verdadero nunca puede surgir de la apariencia.
También Hegel en este punto se refiere a Kant para criticarlo. Kant viene a decir que el arte sí es digno
de una investigación científica, al asignarle el papel de mediador entre razón y sensibilidad. Pero Hegel
no solo no cree esto posible, ya que tanto la razón como la sensibilidad no se prestarían a tal mediación
y reclamarían su pureza, sino que además aclara que, siendo mediador, el arte no ganaría más
seriedad, ya que este no sería un fin en sí mismo y el arte seguiría estando subordinado a fines más
serios, superiores.
Dentro del campo de la estética o filosofía del arte, Hegel distingue entre arte libre y arte servil, teniendo
este último fines ajenos a él, como por ejemplo el decorar. Es el arte libre el que será objeto de estudio,
ya que tiene fines propios, es libre y verdadero, porque es un modo de expresar lo divino de manera
sensible. De esta manera el arte se aproxima al modo de manifestación de la naturaleza, que es
necesaria, seria y sigue leyes.
En su calidad de ilusión, el arte no puede separarse de toda la realidad. La apariencia le es esencial al
espíritu, de manera que todo lo real será apariencia de éste. Existe una diferencia entre la apariencia en
lo real y la apariencia en el arte. La primera, gracias a la inmediatez de lo sensible, se presenta como
verdadera, se nos aparece como lo real. En cambio la apariencia en lo artístico se presenta como
ilusión, le quita al objeto la pretensión de verdad que tiene en la realidad y le otorga una realidad
superior, hija del espíritu. De manera que aunque la idea se encuentre tanto en lo real como en el arte,
es en este último en donde resulta más fácil penetrar en ella.
Al tener el arte como esencia el espíritu, se deduce que su naturaleza es el pensar, de manera que los
productos del arte bello, más allá de la libertad y arbitrio que puedan tener, en cuanto partícipes del
espíritu, éste les fija límites, puntos de apoyo. Tienen conciencia, se piensan sobre sí mismos. El
contenido determina una forma.
Al serle al arte esencial la forma, el mismo es limitado. Hay un momento en el que el arte satisface las
necesidades del espíritu, pero por su carácter limitado esto dejará de ser así. Una vez que deja de
satisfacer dichas necesidades, la obra de arte genera en nosotros, además del goce inmediato, el
pensamiento y la reflexión; genera en nosotros juicio, y éste va a tener como objetivo el conocer el arte,

el espíritu que en él se aparece, su ser ahí. Es por esto que la filosofía del arte es aún más necesaria
hoy que en el pasado.
Entonces, los productos del arte bello son una alienación del espíritu en lo sensible. La verdadera tarea
del arte es llevar a la conciencia los verdaderos intereses del espíritu y es por esto que, al ser pensado
por la ciencia, el arte cumple su finalidad.
Hegel distingue tres formas artísticas: la forma artística Simbólica, la forma artística Clásica y la forma
artística Romántica. Estas marcan el camino de la idea en el arte, son diferentes relaciones entre el
contenido y la forma.
La forma artística Simbólica es un mero buscar la forma para un contenido que aún es indeterminado.
La figura es deficiente, no expresa la idea. El hombre parte del material sensible de la naturaleza y
construye una forma a la cual le adjudica un significado. Se da la utilización del símbolo y éste, en su
carácter de ambiguo, llenará de misterio todo el arte simbólico. La forma es mayor que el contenido.
Hegel relaciona esta forma artística con el arte de la arquitectura, ésta no muestra lo divino sino su
exterior, su lugar de residencia. Se refiere a la arquitectura de culto, más específicamente a la egipcia, la
india y la hebrea.
La forma artística Clásica logra el equilibrio entre forma y contenido. La idea no solo es determinada
sino que se agota en su manifestación. El arte griego, la escultura, es el arte de la forma artística
clásica. Las esculturas griegas no eran, para los griegos, representaciones del dios sino que eran el dios
mismo. El hombre griego fue capaz de expresar su espíritu absoluto, su religión, en el arte. A esto se
refiere Hegel cuando habla del carácter pasado del arte. El arte, en su esencia, pertenece al pasado
siempre, porque es en él en donde la cumple, es en el arte griego en donde el Arte logra su fin último, la
representación total de la idea.
Pero precisamente por el carácter limitado del arte, este equilibro tiene que romperse y aquí se da el
paso a la forma artística Romántica. Una vez más hay una desigualdad entre forma y contenido, dejan
de encastrar de manera perfecta, pero ahora es la forma la que no es capaz de representar el espíritu.
El contenido rebasa la forma.
Las artes de esta forma artística son la pintura, la música y la poesía. La idea va de lo más material, la
pintura, a lo menos material, pasando por la música, que tiene como materia el sonido, y llega a la
poesía, que es el arte universal del espíritu ya que tiene como material la bella fantasía. La poesía
atravesará todas las demás artes.
Muchos filósofos van a retomar el tema del arte en Hegel, Hans-Georg Gadamer, por ejemplo, hablará
de «La muerte del Arte» refiriéndose a la estética hegeliana. Hegel nunca habló de una muerte del arte
sino que le otorgó a éste el carácter de pasado, pasado no entendido como algo que ya no existe; el

«carácter pasado del arte» esta íntimamente vinculado con el fin de la filosofía hegeliana, conocer al
espíritu, que éste sea libre. Dentro de este fin, el arte cumplió su tarea en el pasado, en la época clásica,
para luego ser superado por la religión y en última instancia, ésta por la filosofía.
Dialéctica histórica[editar · editar código]
Hegel expuso extensamente su filosofía de la historia en sus Lecciones sobre la Filosofía de la Historia
Universal. Sin embargo, la exposición más notable de su visión dialéctica de la historia es aquella
contenida en la obra que, como ninguna otra, encarna y simboliza su filosofía: la Fenomenología del
Espíritu. Se trata del análisis presentado en la sección central de la Fenomenología, que lleva por
rúbrica El Espíritu (Der Geist) y que trata de la historia europea desde la Grecia clásica hasta la
Alemania del tiempo de Hegel.1
En concordancia con su esquema dialéctico, Hegel divide el período a analizar en tres grandes fases: la
de la unidad originaria (la polis de la Grecia clásica), la de la división conflictiva pero desarrolladora
(Roma, el feudalismo y la edad moderna hasta la Revolución Francesa) y, finalmente, la vuelta a la
unidad, pero ahora enriquecida por el desarrollo anterior (el presente de Hegel). El punto de arranque es
el momento de lo que Hegel llama el Espíritu verdadero (Der wahre Geist). Este momento, representado
por las ciudades estado griegas, nos muestra el Espíritu en su unidad primigenia, aún indiferenciado y
no desarrollado. Es un momento de felicidad dada por la armonía entre el todo (la ciudad) y las partes
(los ciudadanos), donde los individuos entienden su destino como una expresión directa del destino
colectivo y donde, como lo dice Hegel de una manera inspirada por la Antígona de Sófocles, la ley
humana y la ley divina coinciden. Los hombres viven aquí de acuerdo a las costumbres heredadas que
forman la base de una ética espontánea y evidente, aún muy distante de la moral reflexiva. Este estado
o momento representa una especie de infancia de la humanidad: feliz en la inmediatez natural de sus
vínculos y en sus certidumbres aún no cuestionadas. Pero esta felicidad de la armonía primigenia no
puede durar, ya que su precio es la falta de desarrollo. Por su naturaleza, el Espíritu busca profundizar
en su propio contenido y tal como Adán, y con las mismas consecuencias, no puede dejar de comer del
fruto del árbol de la sabiduría. De esta manera se rompe el encanto del Jardín del Edén y un abismo se
abre entre la ley divina y la ley humana. Los hombres se individualizan y entran en conflicto unos con
otros: la comunidad original se quiebra. Así se enfrentan las familias y luego las ciudades entre sí, cada
una de las cuales quiere afirmar su ley y sus peculiaridades como universales y busca por ello someter
a las demás. La guerra se hace inevitable, pero el Espíritu no retrocede ni ante la guerra ni los
sufrimientos. Tanto por las divisiones y desgarramientos internos como por los conflictos externos
pierden las viejas costumbres su legitimidad natural y espontánea, su validez evidente e incuestionada.
La infancia queda así atrás y se entra en la fase de la juventud, activa, desafiante y conflictiva. De esta

manera se adentran los hombres en una larga peregrinación, en un estado social caracterizado por la
división y el extrañamiento. El Espíritu entra en el reino de la alienación.
El segundo momento del desarrollo del Espíritu es aquel del Espíritu extrañado de sí mismo (Der sich
entfremdete Geist). El Espíritu se ha hecho extraño a sí mismo, la unidad y la totalidad han cedido lugar
a la lucha de las partes en un mundo cada vez más atomizado, donde lo particular (los individuos o los
grupos) se rebela contra lo general (la sociedad o comunidad). El tejido social se escinde entre una
esfera privada y una pública. La vida individual se privatiza y, al mismo tiempo, lo público pasa a ser el
dominio o la propiedad de unos pocos: el Estado se separa de la sociedad. La marcha del progreso que
resulta de esta división se hace ajena a sus propios creadores. La historia discurre así, como Hegel
primero y luego Marx gustaba de decir, a espaldas de los hombres. La pérdida de la unidad primigenia y
la división social crean un fuerte sentimiento de infelicidad. Es la época de lo que Hegel llama la
“conciencia infeliz” (unglücklige Bewusstsein), la cual encuentra en el cristianismo su expresión religiosa
adecuada por medio de la cual reconoce su propio extrañamiento y su incapacidad de comprender su
propia obra en la idea de un Dios trascendente, inalcanzable e incomprensible. La vida se hace misterio
y el misterio pasa a ser la esencia de Dios. Todo esto es doloroso, pero así es el progreso, la realización
de la razón es trágica tal como lo enseña el sacrificio mismo de Cristo.
El conflicto entre el todo y las partes alcanza su forma más aguda en la lucha que directamente precede
la época de Hegel: la lucha entre la ilustración y la fe (der kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben).
La fe, el sentimiento religioso, representa lo general, la totalidad, la especie, pero de una manera
mística. La Ilustración representa, a su vez, la fuerza analítica del intelecto, la profundización por medio
de las ciencias especializadas en las singularidades de la existencia, el dominio ilimitado de lo individual
y lo particular. En este enfrentamiento triunfa la Ilustración y la fe se desintegra ante el embate del
intelecto. Pero la victoria del intelecto –que es la negación del todo o la unidad– es sólo temporal y
prepara la victoria definitiva de la totalidad, bajo la forma del sistema omniabarcante de la razón del
mismo Hegel, que no es sino la negación de la negación y con ello la vuelta a la afirmación original, pero
ahora enriquecida por el desarrollo intermedio.
El último acto en el drama del Espíritu alienado de sí mismo es la Revolución Francesa. En torno a la
misma Hegel desarrolla uno de sus análisis más notables. La Revolución Francesa representa para
Hegel el intento de instaurar sobre la tierra el reino de lo que él llama “la libertad absoluta” (die absolute
Freiheit). Se trata de la razón individual ensoberbecida que se decide a actuar con plena libertad, sin
límites, como si el mundo pudiese crearse de nuevo y, además, a su antojo. El cuestionamiento de la fe
y la elevación del intelecto humano al sitial de Dios crean la ilusión de que todo puede ser cambiado de
acuerdo al plan de los reformadores revolucionarios. Se trata de la hybris de la razón que, de esta
manera, se vuelve contra todo lo existente. Pero la revuelta de la razón revolucionaria o de la libertad
absoluta no es para Hegel sino un malentendido trágico, que no podía sino terminar en el terror (der

Schrecken). Finalmente, cada líder y cada fracción revolucionaria trata de imponerle al resto sus utopías
y crear un nuevo mundo a su antojo como si fueran dioses. Y estos nuevos dioses feroces, decididos a
hacerle el bien a la humanidad aunque le costase la vida a incontables seres humanos, terminaron
necesariamente combatiéndose unos a otros, con aquella ceguera y ensañamiento que sólo aquellos
que se creen los portadores de la bondad extrema pueden exhibir. La rivalidad y la sospecha mutua se
hicieron así la regla y el reino de la llamada “voluntad general” terminó en el despotismo de Robespierre.
Ahora bien, el final trágico de la Revolución Francesa no hace que su evaluación de conjunto sea
negativa para Hegel sino muy por el contrario. Fiel a su lógica historicista, donde incluso la violencia
más repugnante juega su papel, la ve no sólo como un momento necesario de la realización del Espíritu
sino como uno de sus grandes momentos. La revolución fue un intento grandioso de transformar a cada
individuo en el dueño del mundo y de su destino, de someter toda objetividad, todo lo dado, a la
voluntad transformadora del ser humano. Se cumplía así, radicalmente, el programa de la Ilustración,
aquel que Kant resumió en su famosa definición de la misma como “la salida del hombre de su mayoría
de edad”. Pero al cumplirse de una manera tan radical y absoluta, el programa de la Ilustración dejó
claramente de manifiesto sus falacias y problemas. El tribunal de la razón se transformó en el tribunal
revolucionario, donde no sólo se decapitó al pasado sino también a los propios revolucionarios. En todo
caso, el apocalipsis revolucionario fue un hito definitivo para el futuro y posibilitó, como la tormenta que
despeja el cielo nublado, el paso del Espíritu a la fase de su reconciliación final.
Después del fin sangriento del gran sueño de la libertad absoluta, los individuos volvieron a sus
modestos quehaceres cotidianos, pero la Europa posrevolucionaria ya nunca más podría ser la de
antes. Un nuevo principio se había plasmado y se transformaría en el eje de un nuevo Estado, el
“Estado racional”, que no negaba las distinciones anteriores propias de la sociedad civil ni tampoco al
individuo sino que los subordinaba a todos en una nueva unidad orgánica, en una armonía superior que
era así la negación de la negación, el fin de la alienación, la reconciliación de las partes con el todo y de
los individuos con la comunidad. Con ello se pasaba al momento culminante de la realización del
Espíritu, la del Espíritu cierto de sí mismo (Der seiner selbst gewisse Geist) que alcanza su forma más
adecuada en la “filosofía absoluta”, que no es otra que la de Hegel. La lección de la gran revolución fue
verdaderamente decisiva. Para Hegel significó el abandono definitivo de todo sueño utópico –entre ellos
aquellos sueños juveniles de un restablecimiento de aquel supuesto estado de armonía primigenia
representado por la polis de la Antigüedad– para transformarse en el pensador profundamente
conservador de su edad madura, aquel pensador que ya no es el filósofo de la revolución sino de la
restauración. Lo que el fracaso del intento de instaurar el reino de la libertad absoluta mostraba era que
los hombres, en realidad, nada tienen que cambiar en lo esencial, que no pueden construir un mundo
como les plazca, que el pasado no es una pura sarta de estúpidas irracionalidades, que lo que ha
existido tiene un sentido y un contenido duraderos, que se trata nada menos que de las expresiones de

la razón en sus distintos momentos, todos ellos necesarios para alcanzar su forma adecuada. Detrás del
telón del fin de la historia no hay nada más que la historia misma. Es por ello que lo que resta no es
destruir la herencia de los siglos sino reconocerla y darle una forma definitivamente armoniosa o
racional, es decir, acorde al conjunto de la Idea ya realizada. Al fin de la historia no queda sino la
reconciliación o la vuelta del Espíritu a sí mismo.
Eurocentrismo[editar · editar código]
Hegel fue uno de los promotores más notables de la superioridad europea, más exactamente del norte
de Europa, sobre las demás culturas del mundo. Para él, la Historia Universal nace en Asia, y culmina
en Europa. La manifestación más alta del pensamiento humano, que aparece con la modernidad, para
él, con la Reforma Protestante en Alemania, la Revolución francesa y la Ilustración, también de
«cosecha» germánica, son los puntos de referencia en donde la subjetividad se reconoce a sí misma.
Hegel recuerda que Inglaterra se otorgó a sí misma la «misión» de expandir la civilización por el resto
del mundo.
Fue un defensor irrestricto del «Espíritu germánico», que acompañado del cristianismo, sería lo más
avanzado de la humanidad:
El Espíritu germánico (der germanische Geist) es el Espíritu del Nuevo Mundo (neuen Welt), cuyo
fin es la realización de la verdad absoluta, como autodeterminación infinita de la libertad, que tiene
por contenido su propia forma absoluta. El principio del imperio germánico debe ser ajustado a la
religión cristiana. El destino de los pueblos germánicos es el de suministrar los portadores del
Principio cristiano.
(Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, en Werke, ed. Suhrkamp, Fráncfort del
Meno, t. 12, p. 413; ed. española, t. II, p. 258.)
Seguidores[editar · editar código]
Artículo principal: Hegelianismo
Tras la muerte de Hegel, sus seguidores se dividieron en dos campos principales y contrarios.
Los hegelianos de derecha, discípulos directos de Hegel en la Universidad de Berlín, defendieron la
ortodoxia evangélica y el conservadurismo político de la restauración de los sistemas monárquicos tras
las guerras napoleónicas.
Los de izquierda vinieron a ser llamados jóvenes hegelianos e interpretaron a Hegel en un sentido
revolucionario, lo que los llevó a atenerse al ateísmo en la religión y a la democracia liberal en la política.
Entre los hegelianos de izquierda se cuenta a Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, David Friedrich

Strauss, Max Stirner y el más famoso, Karl Marx. Los múltiples cismas en esta facción llevaron
finalmente a la variedad anarquista del egoísmo de Stirner y a la versión marxista del comunismo.
En el siglo XX, la filosofía de Hegel tuvo un gran renacimiento: Esto se debió en parte a que fue
redescubierto y revaluado como progenitor filosófico del marxismo por marxistas de orientación
filosófica, en parte a un resurgimiento de la perspectiva histórica que Hegel aportó a todo, y en parte al
creciente reconocimiento de la importancia de su método dialéctico. Algunas figuras que se relacionan
con este renacimiento son Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Ernst Bloch, Alexandre Kojève yGotthard
Günther. El renacimiento de Hegel también puso de relieve la importancia de sus primeras obras, es
decir, las publicadas antes de la Fenomenología del espíritu. Los estudiosos no están de acuerdo si los
filósofos Wilfrid Sellars, John McDowell y Robert Brandom son una tradición de neo-hegelianos.2
Pierre-Joseph Proudhon
Pierre-Joseph Proudhon
Pierre-Joseph Proudhon y sus hijos por Gustave Courbet, 1865.
Nacimiento 15 de enero de 1809
Francia, Besanzón
Fallecimiento 19 de enero de 1865, 56 años
Nacionalidad francés

Ocupación teórico político, filósofo, tonelero, tipógrafo
Pierre-Joseph Proudhon (15 de enero de 1809 – 19 de enero de 1865), fue un filósofo político y
revolucionario francés, y, junto con Bakunin y Kropotkin uno de los padres del pensamientoanarquista y
de su primera tendencia económica, el mutualismo.
Nació en Besanzón, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Su padre, Claude Proudhon,
era tonelero y cervecero, y consideraba que la cerveza que fabricaba debía venderse por un valor que
agregaba al precio de costo, tan solo el salario de su trabajo, ya que «hubiera creído robar si hubiese
cobrado más al comprador».1 Esta conducta paterna influirá a Pierre-Joseph, en cuya obra se
evidenciará esta búsqueda del justo precio como estricta remuneraciòn del trabajo, considerando toda
«ganancia» como «ingreso no ganado».2 Su madre era cocinera y sirvienta. Él mismo trabajó toda su
vida manualmente: primero, como guardador de vacas y boyero hasta la edad de 12 años, y después
como tonelero, junto a su padre; después, como mozo de labranza, luego, como tipógrafo.
Originario, como Charles Fourier, del Franco Condado, en el que, como dice G. Lefranc, «hasta la
revolución de 1789, hubo siervos al servicio de las abadías, pero que desde la Edad Media iba
orientándose hacia fórmulas cooperativas, mediante la constitución de fruterías», sus concepciones
económicas y sociales tienen una primera y profunda raíz en las observaciones de su infancia sobre el
trabajo, la propiedad, la venta, el valor.
Índice
[ocultar]
1 Estudios
2 Política
3 Cárcel, exilio y libros
4 Pensamiento
5 Principales obras
6 Véase también
7 Notas y referencias
8 Bibliografía
9 Enlaces externos

Estudios[editar · editar código]
Gracias a una beca en 1820 pudo ingresar a estudiar durante algún tiempo en el Colegio de Besançon,
pero razones económicas le impidieron concluir allí su bachillerato. A los 19 años ingresó a una
importante imprenta de Besanzón, trabajando de corrector, mientras aprendía el arte de la tipografía.
Como la casa editorial preparaba una edición de la Biblia, aprovechó la ocasión para aprender el idioma
hebreo, nociones de teología y también iniciarse en filología comparada y lingüística.3Básicamente se le
debe considerar, pues, como a Fourier un autodidacta. El carácter no sistemático, las contradicciones
(reales o aparentes), el vuelo grandioso y el brillante rigor de su estilo son el resultado de su genio,
campesino-artesanal, autodidáctica.
Entre 1831 y 1832 hizo un viaje por Francia en busca de trabajo,
recorriendo París, Lyon, Neuchâtel (Suiza), Marsella y Tolón. De regreso a Besanzón, el fourierista Just
Muiron le ofreció trabajo como redactor jefe del periódico El Imparcial. Durante todo este tiempo no cesó
de instruirse y profundizar sus conocimientos de los clásicos como Descartes o Rousseau. Luego de
otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta. La primera obra que
Proudhon escribió fue unEnsayo de gramática general(1837), publicado como apéndice a una obra de
lingüística del abate Bergier. En 1838 tuvo que cerrar la imprenta por sus dificultades económicas y el
suicidio de su socio. El 23 de agosto de ese año obtuvo la beca Suard de la Academia de Besanzón,
que le permitió disfrutar durante 3 años de una renta de 1500 francos. En 1839 publicó un trabajo de
carácter histórico-sociológico, De la utilidad de celebrar el domingo, que, igual que el primero, no llamó
mucho la atención, aunque obtuvo una mención académica.4 Pero su tercera obra, ¿Qué es la
propiedad?, aparecida en 1840, le hizo repentinamente famoso en París, en Francia y en el mundo. Al
año siguiente, en 1841, y luego en 1842, completó las teorías allí expuestas con una Segunda y Tercera
memoria.
En 1843 escribió dos obras importantes: La creación del orden en la humanidad y El sistema de las
contradicciones económicas o la Filosofía de la miseria. Esta última dio lugar a una dura respuesta
de Marx, quien escribió su Miseria de la filosofía, precisamente un año después de publicada Filosofía
de la miseria (1844).
Proudhon conoció a Marx en París; luego de la muerte de Proudhon, Marx escribiría una carta a Herr
Schweitzer comentando sobre sus apreciaciones a la obra del francés, la carta concluía:
Proudhon tenía una inclinación natural por la dialéctica. Pero como nunca comprendió la verdadera
dialéctica científica, no pudo ir más allá de la sofística. En realidad, esto estaba ligado a su punto
de vista pequeño burgués. Al igual que el historiador Raumer, el pequeño burgués consta de «por
una parte» y de «por otra parte». Como tal se nos aparece en sus intereses económicos, y por
consiguiente, también en su política y en sus concepciones religiosas, científicas y artísticas. Así se

nos aparece en su moral y en todas las cosas. Es la contradicción personificada. Y si por añadidura
es, como Proudhon, una persona de ingenio, pronto aprenderá a hacer juegos de manos con sus
propias contradicciones y a convertirlas, según las circunstancias, en paradojas inesperadas,
espectaculares, ora escandalosas, ora brillantes. El charlatanismo en la ciencia y la
contemporización en la política son compañeros inseparables de semejante punto de vista. A tales
individuos no les queda más que un acicate: la vanidad; como todos los vanidosos, sólo les
preocupa el éxito momentáneo, la sensación. Y aquí es donde se pierde indefectiblemente ese
tacto moral que siempre preservó a un Rousseau, por ejemplo, de todo compromiso, siquiera fuese
aparente, con los poderes existentes.
Tal vez la posteridad distinga este reciente período de la historia de Francia diciendo que Luis
Bonaparte fue su Napoleón y Proudhon su Rousseau-Voltaire.
Ahora hago recaer sobre usted toda la responsabilidad por haberme impuesto tan pronto después
de la muerte de este hombre el papel de juez póstumo.5
Estas apreciaciones, sin embargo, chocan con lo que el propio Marx reconocía años antes a Proudhon
en su obra La sagrada familia, donde había escrito:
Todo desarrollo de la economía nacional considera la propiedad privada como hipótesis inevitable;
esta hipótesis constituye para ella un factor incontestable que ni siquiera trata de investigar y al
cual sólo se refiere accidentalmente, según la ingenua expresión de Say. Proudhon se ha
propuesto analizar de un modo crítico la base de la economía nacional, la propiedad privada, y ha
sido la suya la primera investigación enérgica, considerable y científica al propio tiempo. En eso
consiste el notable progreso científico que ha realizado, progreso que revolucionó la economía
nacional, creando la posibilidad de hacer de ella una verdadera ciencia. ¿Qué es la propiedad? de
Proudhon tiene para la economía la misma importancia que la obra de Say ¿Qué es el tercer
estado? ha tenido para la política moderna.
(...)
Proudhon no solamente escribe en favor de los proletarios, sino que él es también un proletario, un
obrero; su obra es un manifiesto científico del proletariado francés.6
Política[editar · editar código]
En 1848 Proudhon es elegido diputado a la Asamblea Nacional, al proclamarse la Segunda República.
En el seno de ese cuerpo legislativo combate la propuesta del reformista «cuyos talleres nacionales
adormecen a los proletarios sin concederles nada de lo esencial». En ese medio republicano-burgués
aparece como un extraño disidente. Él mismo escribe en sus Carnets: «Estos diputados se asombran de

que yo no tenga cuernos y garras». Sin embargo, sus ideas, a través del periódico que publica, Le
representant du peuple, llegan a tener entonces gran influencia en los estratos populares de París.
Cuando el general Louis-Eugène Cavaignac reprime violentamente la revuelta Popular del 23 de junio,
691 de los 693 diputados de la Asamblea aprueban su conducta mientras que Proudhon es uno de los
dos que la condena.
Cárcel, exilio y libros[editar · editar código]
Pierre-Joseph Proudhon, 1862
El 10 de diciembre de aquel mismo año, Luis Napoleón es proclamado Presidente de la República por la
Asamblea Nacional. Dos años y medio después este Presidente se convertiría en Emperador, del mismo
modo que el primer Napoleón había pasado del Consulado al Imperio.
Proudhon ataca duramente a Luis Napoleón en su periódico La voix du peuple, y lo considera como el
peor enemigo del proletariado y del socialismo. Por esta razón es condenado, en 1849, a varios años de
cárcel. Huye a Bélgica, donde vive en el anonimato durante un tiempo, ganándose la vida como profesor
particular de matemáticas.
En una ocasión, al regresar por motivos privados a Francia, es descubierto, y encerrado en la famosa
prisión de Santa Pelagia. Allí se dedica con apasionado fervor al estudio y escribe, entre otros libros, La

idea general de la revolución. Mantiene también una nutrida y clandestina correspondencia con muchas
figuras de la oposición, y propicia una alianza del proletariado con la clase media para derrocar a Luis
Napoleón, actitud que le será reprochada por algunos socialistas, los cuales recordaban que pocos años
antes Proudhon había contrapuesto de un modo tajante el proletariado y la burguesía.
En 1858 escribe, contra el católico Mirecourt, una de sus más extensas e importantes obras histórico-
filosóficas: Sobre la Justicia en la Revolución y en la Iglesia, la cual le vale una nueva condena, por su
ataque contra la religión del Estado, y un nuevo exilio en Bélgica. Una amnistía le permite retornar a su
país, donde en 1863 publica otra de sus obras fundamentales: El Principio federativo. En ella desarrolla
ampliamente su concepción del federalismo integral, que pretende no sólo descentralizar el poder
político y hacer que el Estado central se disgregue en las comunas o municipios, sino también, y ante
todo, descentralizar el poder económico y poner la tierra y los instrumentos de producción en manos de
la comunidad local de los trabajadores. Este concepto del federalismo es quizá el que mejor resume esa
totalidad móvil que es el pensamiento de Proudhon.
En los últimos dos años de su vida escribe otra obra de gran importancia doctrinal, que influye
decisivamente en la formación ideológica de los fundadores de la Primera Internacional: De la capacidad
política de la clase obrera, aparecida en 1865.
Pensamiento[editar · editar código]
El pensamiento de Proudhon parte, ante todo, de la filosofía de la Ilustración. Los empiristas ingleses
(Locke, David Hume, etc.) y los enciclopedistas franceses, como Voltaire, Helvetius, y
particularmente Diderot, son con frecuencia el presupuesto tácito o explícito de sus desarrollos
doctrinales. Ataca duramente a Rousseau (como antes Godwin y después Bakunin), pero toma de este
algunas de sus ideas básicas.
También influyen sobre Proudhon las agudas críticas de los socialistas utópicos, como Saint-
Simon y Fourier, aunque nadie más renuente que él a las construcciones ideales y al trazado de
brillantes cuadros futurísticos.
Principales obras[editar · editar código]
¿Qué es la propiedad? (1840)
Sistema de contradicciones económicas o Filosofía de la Miseria. (1846)
De la justicia en la Revolución y en la Iglesia (1858)
El manual del especulador de la Bolsa (1853)
La Guerra y la Paz (1861)

El principio federativo. (1863)
De la capacidad política de la clase obrera. (1865)
Teoría de la Propiedad. (1866)
Del principio del arte y su destino social. (1875)
La Pornocracia, o las mujeres en los tiempos modernos. (1875)
Correspondences (1875)
Amor y matrimonio. (1876)
Cesarismo y cristianismo. (1883)
Jesús y los orígenes del cristianismo. (1896)
Comentarios sobre las memorias de Fouché. (1900)
Benjamin Franklin
Benjamín Franklin

Nacimiento 17 de enero de 1706
Boston, Trece Colonias
Fallecimiento 17 de abril de 1790 (84 años)
Filadelfia, Estados Unidos
Nacionalidad estadounidense
Campo Inventor, científico, político
Conocido por Inventor del pararrayos
Firma
Benjamin Franklin (Boston, 17 de enero de 1706 - Filadelfia, 17 de abril de 1790) fue
un político, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los
Estados Unidos.

Índice
[ocultar]
1 Biografía
2 Vida personal
3 Obra científica
4 Labor política
5 Bagaje espiritual
6 Véase también
7 Referencias
8 Bibliografía
9 Enlaces externos
Biografía[editar · editar código]
Benjamin Franklin fue el decimoquinto hijo de un total de diecisiete hermanos (cuatro medios hermanos
de padre y el resto hermanos de padre y madre)[cita requerida]. Hijo de Josiah Franklin (1656-1744) y de su
segunda esposa Abiah Folger. Su formación se limitó a estudios básicos en la South Grammar School, y
apenas hasta los diez años de edad. Primero trabajó ayudando a su padre en
la fábrica de velas yjabones de su propiedad. Tras buscar satisfacción en otros oficios
(marino, carpintero, albañil, tornero), a los doce años empezó a trabajar como aprendiz en la imprenta
de su hermano, James Franklin. Por indicación de éste, escribe sus dos únicas poesías, "La tragedia del
faro" y "Canto de un marino" cuando se apresó al famoso pirata Edward Teach, también conocido como
"Barbanegra".

Portada del Almanaque del pobre Richard de 1739.
Abandonó este género por las críticas de su padre. Cuando tenía 15 años, su hermano fundó el New
England Courant, considerado como el primer periódico realmente independiente de las colonias
británicas. En dicho diario, Benjamin escribió sus primeras obras, con el pseudónimo de Silence
Dogood (entrometido silencioso). Con él escribe sus primeros artículos periodísticos, de tono crítico con
las autoridades de la época.
En 1723 se estableció en Filadelfia, pero en 1724 viajó a Inglaterra para completar y acabar su
formación como impresor en la imprenta de Palmer. Allí publicó Disertación sobre la libertad y la
necesidad, sobre el placer y el dolor. Regresó a Filadelfia el 11 de octubre de 1726. Inicialmente trabajó
como administrativo para Denham. En 1727, tras recuperarse de una pleuritis, cofundó el club intelectual
Junto, y al año siguiente estableció con su socio Meredith su primera imprenta propia. En septiembre de
1729 compró el periódico Pennsylvania Gazette, que publicó hasta 1748.
En 1730 contrajo matrimonio con Deborah Read, con la que tuvo tres hijos, William (1731), Francis
(1733) y Sarah (1743). Publicó además el Almanaque del pobre Richard (1733-1757) y fue el encargado
de la emisión de papel moneda en las colonias británicas de América (1727).
En 1731 participó en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia, y ese mismo año se
adhirió a la masonería. En 1736 fundó la Union Fire Company, el primer cuerpo de bomberos de
Filadelfia. También participó en la fundación de la Universidad de Pensilvania (1749) y el
primer hospital de la ciudad. En 1763 se dedica a realizar viajes a Nueva Jersey, Nueva York y Nueva
Inglaterra para estudiar y mejorar el Servicio Postal de los Estados Unidos. Pasó casi todo su último año
de vida encamado, enfermó nuevamente de pleuritis. Sin embargo, no cesó en sus actividades políticas
durante ese periodo. Finalmente, murió por agravamiento de su enfermedad en 1790, a la edad de 84
años.

Afortunadamente, existe mucha información sobre la vida y los puntos de vista de Franklin, debido a que
a los 40 años comenzó a escribir su autobiografía (supuestamente para su hijo). Esta fue publicada
póstumamente con el título de La vida privada de Benjamin Franklin. La primera edición vio la luz en
París en marzo de 1791 (Memoires de la vie privée), menos de un año después de su muerte, y en 1793
estaba disponible la traducción al inglés (The Private Life of the Late Benjamin Franklin).
Vida personal[editar · editar código]
En 1723, con 17 años, se prometió en matrimonio con Deborah Read, de 15 años. Finalmente, se
casaron en 1730. A los 24 años, Franklin reconoció la paternidad de un hijo ilegítimo llamado William,
acogiéndolo en su casa. La pareja tuvo además dos hijos legítimos, Francis Folger Franklin, que murió a
los 4 años víctima de viruela y Sarah Franklin, nacida en 1743, quien procreó a su vez siete vástgos.
Franklin era un jugador experto de ajedrez, llegando a escribir ensayos sobre el juego. En sus últimos
años de vida, Franklin enfermó de obesidad, un mal que le causó numerosos problemas de salud y se
agravó la psoriasis que había padecido durante toda su vida.1
Obra científica[editar · editar código]
Experimento de la cometa, que lo llevó a inventar el pararrayos.
Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII, y coincidió con el comienzo de su
actividad política. Estuvo claramente influenciado por científicos coetáneos como Isaac Newton,
o Joseph Addison(especialmente sus obras Ensayo sobre el entendimiento de Locke y El espectador).
En 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense.

A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el Principio de
conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada, Experimentos
y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con
la cometa. Ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba
una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta , confirmó que la llave se cargaba de
electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas
eléctricas. Gracias a este experimento creó su más famoso invento, el pararrayos. A partir de ahí, se
instalaron por todo el estado (había ya 400 en 1782), llegando a Europa en los años 1760. Presentó
la teoría del fluido único (esta afirmaba que cualquier fenómeno eléctrico era causado por un fluido
eléctrico, la "electricidad positiva", mientras que la ausencia del mismo podía considerarse "electricidad
negativa") para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del
comportamiento de las varillas de ámbar, o del conductor eléctrico, entre otros.
"Benjamin Franklin tocando su armónica de cristal". Alan Foster. 1926.
Publ. en "Étude Magazine" en junio de 1927.
Franklin fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno
de Franklin o chimenea de Pensilvania (1744), artilugio metálico y más seguro que las tradicionales
chimeneas; las lentes bifocales, para su propio uso; un humidificador para estufas y chimeneas; uno de
los primeros catéteres urinarios flexibles, para tratar los cálculos urinarios de su hermano John;
el cuentakilómetros, en su etapa de trabajo en la Oficina Postal; las aletas de nadador, la armónica de
cristal, etc. Fue de su interés investigativo, también las corrientes oceánicas calientes de la costa este
de América del Norte ; fue el primero en describir la Corriente del Golfo.2

En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society, y en 1772 la Academia de las Ciencias de
París le designó como uno de los más insignes científicos vivos no franceses.
Labor política[editar · editar código]
Firma de Benjamin Franklin.
Estatua de Benjamin Franklin en Old City Hall de Boston
Su primera incursión en la política tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de
la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender
Pensilvania, siendo nombrado miembro de la comisión de negociación con los indios nativos en 1749.
Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando
diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los
intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766.

Rostro de Benjamin Franklin en los billetes de 100 dólares.
Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de
Independencia (1776), ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo
para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial
estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación (1778) y alcanzó el cargo
de Ministro para Francia.
Contribuye al fin de la Guerra de Independencia, con la firma del Tratado de París (1783). A partir de
ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense (1787). En 1785fue
elegido gobernador de Pensilvania, y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana.
En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad
para Promover la Abolición de la Esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que
desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión.
Bagaje espiritual[editar · editar código]
Franklin leyendo
Franklin buscaba cultivar su carácter mediante un plan de trece virtudes que desarrolló cuando tenía 20
años (en 1726) y que continuó practicando de una forma u otra por el resto de su vida. En
su autobiografía lista sus trece virtudes3 como:
1. Templanza : No comas hasta el hastío, nunca bebas hasta la exaltación.

2. Silencio : Solo habla lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo, evita las conversaciones
insignificantes.
3. Orden : Que todas tus cosas tengan su sitio, que todos tus asuntos tengan su momento.
4. Determinación : Resuélvete a realizar lo que deberías hacer, realiza sin fallas lo que resolviste.
5. Frugalidad : Solo gasta en lo que traiga un bien para otros o para ti; Ej.: no desperdicies nada.
6. Diligencia : No pierdas tiempo, ocúpate siempre en algo útil, corta todas las acciones
innecesarias.
7. Sinceridad : No uses engaños que puedan lastimar, piensa inocente y justamente, y, si hablas,
habla en concordancia.
8. Justicia : No lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber.
9. Moderación : Evita los extremos; abstente de injurias por resentimiento tanto como creas que las
merecen.
10. Limpieza : No toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación.
11. Tranquilidad : No te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables.
12. Castidad : Frecuenta raramente el placer sexual, solo hazlo por salud o descendencia, nunca
por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona.
13. Humildad : Imita a Jesús y a Sócrates.
Franklin no trataba de trabajar en todas ellas al mismo tiempo. Más bien, trabajaba en una y solo una
cada semana, «dejando todas las demás a su suerte ordinaria». Aunque Franklin no vivió
completamente según sus virtudes y, según él mismo admitía, incumplió sus preceptos muchas veces,
creía que intentarlo lo hizo una mejor persona y contribuyó enormemente a su éxito y felicidad, por lo
cual en su autobiografía, dedicó más páginas a este plan que a cualquier otro punto. Allí escribió: "Yo
espero, por lo tanto, que alguno de mis descendientes pueda seguir el ejemplo y cosechar el beneficio".3

Revolución francesa
Revolución francesa
Toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789.
Contexto del acontecimiento
Sitio Francia
Impulsores Sociedad de Francia
Gobierno previo
Gobernante Luis XVI de Francia
Forma de gobierno Antiguo Régimen, Monarquía absoluta
Gobierno resultante
Forma de gobierno Asamblea Nacional Constituyente
La Revolución francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de
violencia, que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones
de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como
el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea
Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de estado deNapoleón Bonaparte en 1799.
Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía
constitucional durante 71 años después de que la Primera República cayera tras el golpe

de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo
del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas
ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país.
La revolución socavó las bases del sistema monárquico como tal, más allá de sus
estertores, en la medida en que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo.
Índice
[ocultar]
1 Antecedentes
2 Causas
3 Estados Generales de 1789
4 Asamblea Nacional
5 Asamblea Constituyente (1789-1791)
o 5.1 Toma de la Bastilla
o 5.2 El Gran Miedo y la abolición del feudalismo
o 5.3 Pérdida de poder de la Iglesia
o 5.4 Composición de la Asamblea
o 5.5 Camino a la Constitución
o 5.6 Desde la Fiesta de la Federación hasta la Fuga de Varennes
o 5.7 Últimos días de la Asamblea Constituyente
6 La Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía (1791-1792)
o 6.1 La guerra contra Francia
o 6.2 La «segunda Revolución»: Primera República francesa
7 La Convención (1792-1795)
o 7.1 Ejecución del Rey y Primera Coalición contra Francia
o 7.2 El reinado del Terror

8 El Directorio (1795-1799)
o 8.1 Napoleón y la toma del poder
9 El Consulado (1799-1804)
10 La bandera francesa y los símbolos de la Revolución
11 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
12 Véase también
13 Notas y referencias
14 Fuentes
15 Bibliografía complementaria
16 Enlaces externos
Antecedentes
Los escritores del siglo XVIII, filósofos, politólogos, científicos y economistas,
denominados philosophes, y desde 1751 enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases
del Derecho Divino de los reyes. Pero ya en el racionalismo de René Descartespodría
quizá encontrarse el fundamento filosófico de la Revolución. De este modo, la sola
proposición «Pienso, luego existo» llevaría implícito el proceso contra Luis XVI[cita requerida].
La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios se
basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de impulso a
las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de su metrópolis europea.
Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de
«trampolín» ideológico para el inicio de la revolución en Francia.
Causas
En términos generales fueron varios los factores que influyeron en la Revolución: un
régimen monárquico que sucumbiría ante su propia rigidez en el contexto de un mundo
cambiante; el surgimiento de una clase burguesa que nació siglos atrás y que había
alcanzado un gran poder en el terreno económico y que ahora empezaba a propugnar el
político; el descontento de las clases populares; la expansión de las nuevas ideas
ilustradas; la crisis económica que imperó en Francia tras las malas cosechas agrícolas y

los graves problemas hacendísticos causados por el apoyo militar a la Guerra de
Independencia de los Estados Unidos. Esta intervención militar se convertiría en arma de
doble filo, pues, pese a ganar Francia la guerra contra Gran Bretaña y resarcirse así de la
anterior derrota en la Guerra de los Siete Años, la hacienda quedó en bancarrota y con
una importante deuda externa. Los problemas fiscales de la monarquía, junto al ejemplo
de democracia del nuevo Estado emancipado precipitaron los acontecimientos.
Desde el punto de vista político, fueron fundamentales ideas tales como las expuestas
por Voltaire, Rousseau o Montesquieu (como por ejemplo, los conceptos
de libertad política, de fraternidad y de igualdad, o de rechazo a una sociedad dividida, o
las nuevas teorías políticas sobre la separación de poderes del Estado). Todo ello fue
rompiendo el prestigio de las instituciones del Antiguo Régimen, ayudando a su desplome.
Desde el punto de vista económico, la inmanejable deuda del Estado fue exacerbada por
un sistema de extrema desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos
privilegiados, nobleza y clero no tenían obligación de pagar, pero que sí oprimía al resto
de la sociedad. Hubo un aumento de los gastos del Estado simultáneo a un descenso de
la producción agraria de terratenientes y campesinos, lo que produjo una grave escasez
de alimentos en los meses precedentes a la Revolución. Las tensiones, tanto sociales
como políticas, mucho tiempo contenidas, se desataron en una gran crisis económica a
consecuencia de los dos hechos puntuales señalados: la colaboración interesada de
Francia con la causa de la independencia estadounidense (que ocasionó un
gigantesco déficit fiscal) y el aumento de los precios agrícolas.
El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado dirigido hacia los
privilegios de los nobles y del alto clero, que mantenían su dominio sobre la vida pública
impidiendo que accediera a ella una pujante clase profesional y comerciante. El ejemplo
del proceso revolucionario estadounidense abrió los horizontes de cambio político entre
otros.
Estados Generales de 1789
Artículo principal: Estados Generales de 1789
Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento.
Estos estaban separados a la hora de deliberar, y tenían sólo un voto por estamento. La
convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía
la creencia de que no era otra cosa que un intento, por parte de la monarquía, de
manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba

en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados
de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación.
El tercer impacto de los Estados Generales fue de gran tumulto político, particularmente
por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se
mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614, si bien los magistrados
no estaban muy seguros acerca de cuál había sido en realidad tal sistema. Sí se sabía, en
cambio, que en dicha asamblea habían estado representados (con el mismo número de
miembros) la nobleza (Primer Estado), el clero (Segundo Estado) y la burguesía (Tercer
Estado). Inmediatamente, un grupo de liberales parisinos denominado «Comité de los
Treinta», compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar,
reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del Tercer
Estado (es decir, los «Comunes»). El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la
Asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó gran tumulto.
El rey y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del Tercer
Estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional, y se comprometieron a escribir una
Constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos Estados Generales
pudieran servir para recuperar parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el
mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de
reivindicaciones e intereses que chocaban frontalmente con los de la nobleza (y también
con los del pueblo, cosa que se demostraría en los años siguientes).
Asamblea Nacional
Artículo principal: Asamblea Nacional
El Juramento del Juego de Pelota, obra deJacques-Louis David.

Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles el 5 de
mayo de 1789 y se originaron las disputas respecto al tema de las votaciones, los
miembros del Tercer Estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a
hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del Tercer Estado
se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional: ésta no representaría a
las clases pudientes sino al pueblo en sí. La primera medida de la Asamblea fue votar la
«Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano». Si bien invitaron a los
miembros del Primer y Segundo Estado a participar en esta asamblea, dejaron en claro
sus intenciones de proceder incluso sin esta participación.
La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las salas donde ésta se estaba reuniendo.
Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a
jugar el juego de la pelota, conocido como Jeu de paume. Allí es donde procedieron con
lo que se conoce como el «Juramento del Juego de la Pelota» el 20 de junio de 1789,
prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Franciauna nueva constitución. La
mayoría de los representantes del bajo clero se unieron a la Asamblea, al igual que 47
miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron
por vencidos, y por esa fecha el Rey mandó reunir grandes contingentes de tropas
militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la
Asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio la Asamblea se nombró a sí
misma «Asamblea Nacional Constituyente».
Asamblea Constituyente (1789-1791)
La Libertad guiando al pueblo, pintura de Eugène Delacroix, erróneamente asociada a la Revolución
de1789 pese a que corresponde a los sucesos revolucionarios de 1830. Museo del Louvre, París
Artículo principal: Asamblea Nacional Constituyente

Toma de la BastillaArtículo principal: Toma de la Bastilla
El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles
conservadores al igual que la de su hermano, el Conde D'Artois, despidió al
ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del
pueblo de París interpretó esta medida como un auto-golpe de la realeza, y se lanzó a la
calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, pero otros se
unieron al pueblo.
El 14 de julio el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el
temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo
del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis
XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras cuatro horas de combate,
los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el Marqués Bernard de
Launay. Si bien sólo cuatro presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente
símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el Antiguo Régimen. Retornando
al Ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Flesselles de traición, quien
recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en
una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de
los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución.
El Gran Miedo y la abolición del feudalismoVéase también: Gran Miedo
La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose
nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional
Constituyente. La insurrección motivada por el descontento popular siguió extendiéndose
por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se
llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y
propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección
agraria se conoce como La Grande Peur (el Gran Miedo).
La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente, actuando detrás de los
nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales (abolición
del feudalismo), los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el
impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y
el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si

bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectiva hasta 1793. El rey, junto con
sus seguidores militares, retrocedió al menos por el momento. Lafayette tomó el mando
de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó París el 27 de
julio y aceptó la escarapela tricolor.
Sin embargo, después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo
que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del
país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las
naciones europeas a respaldar al rey. Éstos fueron conocidos como
los émigrés («emigrados»).
Pérdida de poder de la IglesiaLa revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica que pasó a depender del
Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las
cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo
el Antiguo Régimen la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó
una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de
dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y masacre de sacerdotes en toda
Francia. El Concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y
establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de
diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre
la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica fue
anulado por Billaud-Varenne, en favor de un «calendario republicano» y una
nueva era que establecía como primer día el22 de septiembre de 1792.
Composición de la Asamblea

Honore Gabriel Victor Riqueti, Conde de Mirabeau (1749–1791).
Véanse también: Izquierda y Derecha.
Maximiliano Robespierre (1758–1794), líder revolucionario francés.
En una Asamblea que se quería plural y cuyo propósito era la redacción de una
constitución democrática, los 1.200 constituyentes representaban las diversas tendencias
políticas del momento.
La derecha representaba a las antiguas clases privilegiadas. Sus oradores más
brillantes eran el aristócrata Cazalès, en representación de la nobleza, y el abad Jean-
Sifrein Maury, en representación del alto clero. Se oponían sistemáticamente a todo
tipo de reformas y buscaban más sembrar la discordia que proponer medidas.1
En torno al antiguo ministro Jacques Necker se constituyó un partido moderado,
poco numeroso, que abogaba por el establecimiento de un régimen parecido al
británico:Jean Mounier, el Conde de Lally-Tollendal, el Conde de Clermont-Tonnerre y
el Conde de Vyrieu, formaron un grupo denominado «Demócratas Realistas»[cita requerida].
Se les llamó más tarde "partido monárquico".1
El resto (y mayoría) de la Asamblea conformaba lo que se llamaba el partido de la
nación. En él se dibujaban dos grandes tendencias sin que ninguna tuviera

homogeneidad ideológica. Mirabeau, Lafayette y Bailly representaban la alta
burguesía, mientras que el triunvirato compuesto
por Barnave, Duport y Lameth encabezaba los que defendían las clases más
populares; los tres procedían del Club Breton y eran portavoces de las sociedades
populares y de los clubes. Representaban la franja más izquierdista de la Asamblea,
dado que aún no se manifestaban los grupos radicales que iban a aparecer más
adelante.1
En ese primer periodo constituyente, los líderes indiscutibles de la Asamblea eran
Mirabeau y el abad Sieyès.1
El 27 de agosto de 1789 la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano inspirándose en parte en la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha
declaración establecía una declaración de principios que serían la base ineludible de
la futura Constitución.
Camino a la ConstituciónLa Asamblea Nacional Constituyente no era sólo un órgano legislativo sino la encargada
de redactar una nueva Constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una
asamblea bicameral en donde el senado sería escogido por la Corona entre los miembros
propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un senado compuesto por
miembros de la nobleza elegidos por los propios nobles. Prevaleció, sin embargo, la tesis
liberal de que la Asamblea tendría una sola cámara, quedando el rey sólo con el poder de
veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su total eliminación.
El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el
pueblo de París, compuesto fundamentalmente por mujeres (llamadas despectivamente
«Las Furias»), que marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles. Tras varios
incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a abandonar Versalles y se trasladaron
al Palacio de las Tullerías en París.
Desde la Fiesta de la Federación hasta la Fuga de VarennesLos electores habían escogido a los miembros de los Estados Generales por un periodo
de un año, pero de acuerdo al Juramento del Jeu de paume, los miembros del Tercer
Estado, también llamados los «comunes», acordaron no abandonar la Asamblea en tanto
no se hubiera elaborado una Constitución.

Durante 1790 se produjeron movimientos anti-revolucionarios, pero sin éxito. En este
periodo se intensificó la influencia de los «clubes» políticos entre los que destacaban
los Jacobinos y los Cordeliers. En agosto de 1790 existían 152 clubes jacobinos.
A principios de 1791, la Asamblea consideró introducir una legislación contra los
franceses que emigraron durante la Revolución (émigrés). Se pretendía coartar la libertad
de salir del país para fomentar desde el extranjero la creación de ejércitos
contrarrevolucionarios, y evitar la fuga de capitales. Mirabeau se opuso rotundamente a
esto. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791 Mirabeau fallece, y la Asamblea adopta esta
draconiana medida.
El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la
Revolución, huyó junto con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente
cometió la imprudencia de dejarse ver, fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo
y devuelto a París escoltado por la guardia. A su regreso a París el pueblo se mantuvo en
silencio, y tanto él como su esposa, María Antonieta, sus dos hijos (María Teresa y Luis-
Carlos, futuro Luis XVII) y su hermana (Madame Elizabeth) permanecieron bajo custodia.
Últimos días de la Asamblea Constituyente
Moneda francesa de 1791. En el anverso aparece el rey Luis XVI con el epígrafe: «Luis XVI rey de los
franceses». El reverso lleva un haz de lictor con ungorro frigio, símbolos de la Revolución, y la inscripción «la
nación, la ley, el rey».
El 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera Constitución de la historia de
Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los
magistrados y total independencia de la Corona. Al rey sólo le quedó el poder ejecutivo y
el derecho de vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. La asamblea, por su
parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones

mercantiles y los gremios; en adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas
comerciales necesitarían una licencia, y se abolió[cita requerida] el derecho a la huelga.
Aun cuando existía una fuerte corriente política que favorecía la monarquía constitucional,
al final venció la tesis de mantener al rey como una figura decorativa. Jacques Pierre
Brissotintrodujo una petición insistiendo en que, a los ojos del pueblo, Luis XVI había sido
depuesto por el hecho de su huida. Una inmensa multitud se congregó en el Campo de
Marte para firmar dicha petición. Georges Danton y Camille Desmoulins pronunciaron
discursos exaltados. La Asamblea pidió a las autoridades municipales guardar el orden.
Bajo el mando de La Fayette, la Guardia Nacional se enfrentó a la multitud. Al principio,
tras recibir una oleada de piedras, los soldados respondieron disparando al aire; dado que
la multitud no cedía, Lafayette ordenó disparar a los manifestantes, ocasionando más de
50 muertos.
Tras esta masacre, las autoridades cerraron varios clubes políticos, así como varios
periódicos radicales como el que editaba Jean-Paul Marat. Danton se fugó
a Inglaterra y Desmoulins y Marat permanecieron escondidos.
Mientras tanto, la Asamblea había redactado la Constitución y el rey había sido
mantenido, aceptándola. El rey pronunció un discurso ante la Asamblea, que fue acogido
con un fuerte aplauso. La Asamblea Constituyente cesó en sus funciones el 29 de
septiembre de 1791.
La Asamblea Legislativa y la caída de la monarquía (1791-1792)
Georges-Jacques Danton

El calendario republicano
Toma del palacio de las Tullerías en 1793.
Bajo la Constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El
rey tenía que compartir su poder con la Asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto
y la potestad de elegir a sus ministros.
La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791. La componían
264 diputados situados a la derecha: feuillants (dirigidos por Barnave, Duport y Lameth),
y girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. En el centro figuraban 345
diputados independientes, carentes de programa político definido. A la izquierda 136
diputados inscritos en el club de los jacobinos o en el de loscordeliers, que representaban
al pueblo llano parisino a través de sus periódicos L´Ami du Peuple y Le Père Duchesne,
y con Marat y Hebert como portavoces. Pese a su importancia social y el apoyo popular y
de la pequeña burguesía, en la Asamblea era escasa la influencia de la izquierda, pues la

Asamblea estaba dominada por las ideas políticas que representaban los girondinos.
Mientras los jacobinos tienen detrás a la gran masa de la pequeña burguesía,
los cordeliers cuentan con el apoyo del pueblo llano, a través de las secciones
parisienses.
Este gran número de diputados se reunían en los clubes, germen de los partidos políticos.
El más célebre de entre éstos fue el partido de los jacobinos, dominado por Robespierre.
A la izquierda de este partido se encontraban los cordeleros, quienes defendían
el sufragio universal masculino (derecho de todos los hombres al voto a partir de una
determinada edad). Los cordeliers querían la eliminación de la monarquía e instauración
de la república. Estaban dirigidos por Jean-Paul Marat y Georges Danton, representando
siempre al pueblo más humilde. El grupo de ideas más moderadas era el de
los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía
constitucional descentralizada. También se encontraban aquellos que formaban parte de
«el Pantano», o «el Llano», como eran llamados aquellos que no tenían un voto propio, y
que se iban por las proposiciones que más les convenían, ya vinieran de los jacobinos o
de los girondinos.
En los primeros meses de funcionamiento de la Asamblea, el rey había vetado una ley
que amenazaba con la condena a muerte a los émigrés, y otra que exigía al clero prestar
juramento de lealtad al Estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más
adelante a la crisis constitucional.
La guerra contra FranciaArtículo principal: Primera Coalición
Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a
invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un
ejército nacional, dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por
toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo
manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta (llamada «la Austriaca» por ser
hija de un emperador de aquel país y «Madame Déficit» por el gasto que había
representado al Estado, que no era mayor que la mayoría de los cortesanos) y contra Luis
XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa.
La «segunda Revolución»: Primera República francesaEl 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías, y la Asamblea
Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó

convocando elecciones con el objetivo de configurar (por sufragio universal) un nuevo
parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentaba la tensión política y social
en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se
planteaba así entre una monarquía constitucional francesa en camino de convertirse en
una democracia republicana, y las monarquías europeas absolutas. El nuevo parlamento
elegido ese año abolió la monarquía y proclamó la República. Creó también un nuevo
calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era.
El gobierno pasó a depender de la Comuna insurreccional. Cuando la Comuna envió
grupos de sicarios a las prisiones, asesinaron a 1.400 víctimas, y pidió a otras ciudades
de Francia que hicieran lo mismo, la Asamblea no opuso resistencia. Esta situación
persistió hasta el 20 de septiembre de 1792, en que se creó un nuevo cuerpo legislativo
denominado Convención, que de hecho se convirtió en el nuevo gobierno de Francia.
La Convención (1792-1795)
Artículo principal: Convención Nacional
Ejecución del rey Luis XVI
El poder legislativo de la nueva República estuvo a cargo de la Convención, mientras que
el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Nacional.
Ejecución del Rey y Primera Coalición contra FranciaEn el Manifiesto de Brunswick, los Ejércitos Imperiales y de Prusia amenazaron con
invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto
ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17
de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría,
acusándolo de «conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del Estado».
El 21 de enero el rey fue ejecutado, lo cual encendió nuevamente la mecha de la guerra

con otros países europeos. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del
Emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año, iniciándose así una revolución
en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda relación entre ambos
países.
El reinado del TerrorArtículo principal: El Terror
La guillotina, que fue el instrumento de ejecución de entre 35.000 a 40.000 personas durante la época del
terror. Aquí, guillotina alemana empleada en Baden-Wurtemberg en el siglo XIX.

9 de Thermidor, la caída de Robespierre.
El mismo día en el que se reunía la Convención (20 de septiembre de 1792), todas las
tropas francesas (formadas por tenderos, artesanos y campesinos de toda Francia)
derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Valmy, lo cual señalaba el inicio de
las llamadas Guerras Revolucionarias Francesas.
Sin embargo, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas
de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes expresaban su descontento por el
hecho de que la Revolución francesa no sólo no estaba satisfaciendo los intereses de las
clases bajas sino que incluso algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a
éstas (libertad de precios, libertad de contratación, Ley Le Chapelier, etc.). Al mismo
tiempo se comenzaron a gestar luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de
Francia. En la Vandea, un levantamiento popular fue especialmente significativo:
campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando la
llamada Guerra de Vandea, reprimida tan cruentamente por las autoridades
revolucionarias parisinas que se ha llegado a calificar degenocidio. Por otra parte, la
guerra exterior amenazaba con destruir la Revolución y la República. Todo ello motivó la
trama de un golpe de estado por parte de los jacobinos, quienes buscaron el favor popular
en contra de los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió
de hecho en el centro del gobierno.
Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los sans-culottes
y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas, y jamás se
cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal,

pero sí llevaron a cabo una democratización del mismo, pese a la represión que
desataron contra los opositores políticos (tanto conservadores como radicales).
Charlotte Corday tras asesinar a Marat, obra de Paul Baudry
Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El
Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre y los
jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror (1793–1794). No menos de
10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades
contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer
sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevarían a la guillotina. El cálculo
total de víctimas varía, pero se cree que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron
víctimas del Terror.
En 1794, Robespierre[cita requerida] procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos
moderados. Su popularidad, sin embargo, comenzó a erosionarse. El 27 de julio de 1794,
ocurrió otra revuelta popular[cita requerida] contra Robespierre, apoyada por los moderados que
veían peligroso el trayecto de la Revolución, cada vez más exaltada. El pueblo, por otro
lado, se rebela contra la condición burguesa de Robespierre que revolucionario antes,
ahora persigue a Verlet, Leclerc y Roux[cita requerida]. Los miembros de la Convención lograron
convencer al «Pantano», y derrocar y ejecutar a Robespierre junto con otros líderes del
Comité de Salvación Pública.

El Directorio (1795-1799)
Artículo principal: Directorio (Francia)
La Convención aprobó una nueva Constitución el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26
de septiembre en un plebiscito. La nueva Constitución, llamada Constitución del Año III,
confería el poder ejecutivo a un Directorio, formado por cinco miembros llamados
directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por
el Consejo de Ancianos (250 miembros) y el Consejo de los Quinientos. Esta Constitución
suprimió el sufragio universal masculino y restableció el sufragio censitario.
Napoleón y la toma del poder
Napoleón Bonaparte, Primer Cónsul.
La nueva Constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo
diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el
general Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, diera el 9 de
noviembre de 1799 un golpe de estado (18 de Brumario) instalando el Consulado.
El Consulado (1799-1804)
Artículo principal: Consulado (Francia)

La Constitución del Año VIII, redactada por Pierre Daunou y promulgada el 25 de
diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos
de Napoleón Bonaparte, para supuestamente salvar la república de una posible
restauración monárquica. Contrariamente a las Constituciones anteriores, no incluía
ninguna declaración sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder
ejecutivo recaía en tres cónsules: el primer cónsul, designado por la misma Constitución,
era Napoleón Bonaparte, y los otros dos sólo tenían un poder consultivo. En 1802,
Napoleón impuso la aprobación de un senadoconsulto que lo convirtió en cónsul vitalicio,
con derecho a designar su sucesor.
El cargo de cónsules lo ostentaron Napoleón Bonaparte, Sieyès y Ducos temporalmente
hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente, Sieyés y Ducos fueron reemplazados
por Jean Jacques Régis de Cambacérès y Charles-François Lebrun, quienes siguieron en
el cargo hasta el 18 de mayo de 1804 (28 de floreal del año XII), cuando un
nuevo senadoconsultoproclamó el Primer Imperio y la extinción de la Primera República,
cerrando con esto el capítulo histórico de la Revolución francesa.
La bandera francesa y los símbolos de la Revolución
Escarapela tricolor.
Los tres colores azul, blanco y rojo eran ya frecuentes en diversos pabellones, uniformes
y banderas de Francia antes del siglo XVIII. El azul y el rojo eran los colores de la villa de
París desde el siglo XIV,2 y el blanco era en aquella época el color del reino de Francia, y
por extensión de la monarquía borbónica.

Cuando Luis XVI visitó a la recién creada Guardia Nacional en el Ayuntamiento de París
el 17 de julio de 1790, aparece por primera vez la escarapela tricolor, ofrecida al Rey por
el comandante de la Guardia, el marqués de La Fayette. Unía la escarapela de la Guardia
Nacional que llevaba los colores de la capital, con el color blanco del reino. No fue sin
embargo hasta el 20 de marzo de 1790 que la Asamblea Nacional mencionó en un
decreto los tres colores como "colores de la nación: azul, rojo y blanco".3 Pero la
escarapela no era aún un símbolo nacional, y el primer emblema nacional como tal fue la
bandera diseñada para la popa de los buques de guerra, adoptada por decreto de la
Asamblea Nacional el 24 de octubre de 1790. Constaba de una pequeña bandera roja,
blanca y azul en la esquina superior izquierda de una bandera blanca. Esta bandera fue
modificada posteriormente por la Convención republicana el 15 de febrero de 1794, a
petición de los marineros de la marina nacional que exigieron que se redujera la
predominancia del blanco que simbolizaba todavía la monarquía.4 La bandera adoptó
entonces su diseño definitivo, y se cambió el orden de los colores para colocar el azul
cerca del mástil y el rojo al viento por motivos cromáticos, según los consejos del
pintor Louis David.
Otro símbolo de la Revolución francesa es el gorro frigio (también llamado gorro de la
libertad), llevado en particular por los Sans-culottes. Aparece también en los Escudos
Nacionales de Francia, Haití, Cuba, El
Salvador, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Paraguay y Argentina.
El himno La Marsellesa, letra y música de Claude-Joseph Rouget de Lisle, capitán de
ingenieros de la guarnición de Estrasburgo, se popularizó a tal punto que el 14 de
julio de 1795 fue declarado himno nacional de Francia; originalmente se llamaba Chant de guerre pour l'armée du Rhin (Canto de guerra para el ejército del Rin), pero los voluntarios
del general François Mireur que salieron de Marsella entraron a París el 30 de
julio de 1792 cantando dicho himno como canción de marcha. Los parisinos los acogieron
con gran entusiasmo y bautizaron el cántico como La Marsellesa.
El lema «Liberté, égalité, fraternité» («Libertad, igualdad, fraternidad»), que procede del
lema no oficial de la Revolución de 1789 «Liberté, égalité ou la mort» («Libertad, igualdad
o la muerte»), fue adoptado oficialmente después de la Revolución de 1848 por
la Segunda República Francesa.

Bandera de Francia.Logotipo oficial del gobierno de
laRepública Francesa.
MENÚ
0:00
La Marsellesa, himno
nacional deFrancia desde 1795.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
Artículo principal: Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Uno de los acontecimientos con mayor alcance histórico de la revolución fue la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En su doble vertiente, moral
(derechos naturales inalienables) y política (condiciones necesarias para el ejercicio de

los derechos naturales e individuales), condiciona la aparición de un nuevo modelo de
Estado, el de los ciudadanos, el Estado de Derecho, democrático y nacional. Aunque la
primera vez que se proclamaron solemnemente los derechos del hombre fue en los
Estados Unidos (Declaración de Derechos de Virginia en 1776 y Constitución de los
Estados Unidos en 1787), la revolución de los derechos humanos es un fenómeno
puramente europeo. Será la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano francesa de 1789 la que sirva de base e inspiración a todas las declaraciones
tanto del siglo XIX como del siglo XX.
El distinto alcance de ambas declaraciones es debido tanto a cuestiones de forma como
de fondo. La declaración francesa es indiferente a las circunstancias en que nace y añade
a los derechos naturales, los derechos del ciudadano. Pero sobre todo, es un texto
atemporal, único, separado del texto constitucional y, por tanto, con un carácter universal,
a lo que hay que añadir la brevedad, claridad y sencillez del lenguaje. De ahí su
trascendencia y éxito tanto en Francia como en Europa y el mundo occidental en su
conjunto







![maipuparatodos.clmaipuparatodos.cl/wp-content/uploads/2015/10/presentacion-ppto-201… · MAPI] crece con orguLLo . ENFASIS DEL PRESUPUESTO INGRESOS 2016 FONDO COMUN MUNICIPAL ...](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/6075bf6377d073342431e549/mapi-crece-con-orgullo-enfasis-del-presupuesto-ingresos-2016-fondo-comun-municipal.jpg)