Más acá de la nada: huecos y vacíos en la escritura … · competir con tu cabello» y termina...
Transcript of Más acá de la nada: huecos y vacíos en la escritura … · competir con tu cabello» y termina...
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
Más acá de la nada: huecos y vacíos en la escritura barroca
Enfonce-toi dans l'inconnu qui creuse. Oblige-toi a toumoyer.
RENÉ CHAR, Feuillets d'Hypnos
Jean-Pierre Étienvre UNIVERITÉ DE P ARIS-SORBONNE
Erudition: Dust shaken out of a book in to an empty skull. AMBROSE BIERCE, The Devil 's Dictionary
A lo mejor en el mismísimo centro hay un perfecto hueco. JULIO CORTÁZAR, Rayuela
EL PUNTO DE PARTIDA de esta reflexión podría haber sido el primer capítulo de Les mots et les choses de Michel Foucault. Ese primer capítulo en el que, como se recordará, el filósofo nos ofrece, en el umbral de su arqueología de las ciencias humanas, una extraordinaria lectura de Las Meninas, mostrando cómo en el famoso cuadro de Velázquez lo invisible viene a ser uno de los resortes o una de las claves de la representación. Este era el recuerdo grosero, muy grosero, que yo tenía de mi lectura de la lectura de Foucault. Cuando he vuelto a esa lectura, hace poco, a raíz de un compartido interés por lo invisible (principalmente en la comedia), me he dado cuenta de que ahí estaba también (como tenía que estar de modo correlativo) la base teórica de mis observaciones y preguntas acerca del vacío y de la oquedad.
No puede valer ese mea culpa como discurso del método. Mi método es práctico, lento, experimental. El discurso de mi investigación estriba en una fe inquebrantable en las lecciones de la filología. Desde este punto de vista, la nada no plantea problemas. Es un concepto unívoco, y su relación con el vacío y la oquedad tampoco plantea demasiados problemas: en cualquier caso puede considerarse como un más allá conceptual del vacío y de la oquedad. Estos dos últimos términos, en cambio, sí que resultan problemáticos en cuanto a la relación que mantienen entre sí, a causa de la parasinonimia que manifiestan en sus definiciones usuales y que incluso patentizan en alguna que otra frase de Cervantes, Quevedo o Gracián. La diferencia entre vacío y hueco (tiene a priori que haber alguna) le deja a uno perplejo. Esa perplejidad ha sido mi punto de partida1
•
1 Perplejidad ante un tema que, a la hora de elegir un título para la presente circunstancia, no me había indicado nadie. Singular exploración y envite personal a la hora de tratarlo.
~ t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
12 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
He procurado salir de esa perplejidad sin pretender alcanzar ninguna certeza. Pero tenía la intuición, y la esperanza, de que el examen de unos cuantos textos y de un máximo de frases en su contexto me permitiría dilucidar esa parasinonimia, «disolverla» de alguna manera, lo bastante por lo menos como para que fuera capaz de decir, con un mínimo de rigor, que aquí hay vacío y que ahí hay hueco ante distintos textos que no siempre explicitan literalmente esa vacuidad o esa oquedad. Entre hueco y vacío radicaba mi inconfortable perplejidad léxico-semántica. Pero, como si nada (nunca mejor dicho), mi curiosidad de inquieto lector me llevó a una búsqueda de tipo temático y estructural, rastreando la oquedad y el vacío en la misma escritura de los textos.
Y al respecto, para terminar con este largo e ingenuo discurso del método, quisiera evocar un riesgo del cual soy muy consciente desde un principio: el riesgo de una confusión con un fenómeno afín, el riesgo de una intromisión en un territorio lindante. Me refiero naturalmente al silencio, a ese «maravilloso» silencio que convendría quizá dejar ya algo «sosegado» después de tanta visita crítica, tan perspicaz y tan generosa, como se le ha venido haciendo desde hace tres o cuatro lustros. No podré dejar de asomarme a ese territorio tan bien cuadriculado; pero procuraré no pisarlo de manera inoportuna, inútil e inelegante.
En cuanto a los textos a través de los cuales me ha llevado mi exploración de la oquedad y del vacío, los he elegido según una cronología breve y su pertenencia al canon literario. Prescindiendo del viejo y ocioso debate sobre el barroco2
, he privilegia-do a unos pocos autores que, cada cual con su propia personalidad, se dedican a una escritura que puede calificarse sin embargo, en cada caso, de «barroca», en cuanto se aprovecha del sincretismo para la genial invención y lleva al extremo, amén de unas preocupaciones u obsesiones eternas e igualmente extremadas, unos determinados procedimientos heredados de la mejor tradición literaria. Si la delimitación cronológica3
de este movimiento es más o menos aceptada, sus manifestaciones no son en absoluto propias de España, cuya especificidad es, como se sabe, muy discutida entre historiado-res del «barroco»4• Temas como este que es objeto de mi reflexión tienen una dimensión
Divertissement vital en mala racha, al margen de la militancia académica. 2 . Me conformaré con recordar la muy sugestiva definición-el barroco como arte de no
renunciar a nada-propuesta en diversas ocasiones por José F. Montesinos (por ejemplo en Entre renacimiento y barroco. Cuatro escritos inéditos, ed. al cuidado de Pedro Álvarez de Miranda, Granada, Editorial Comares, 1997, p. 75, p. 151).
3. Esta delimitación cronológica excluye de mi reflexión el corpus místico español (y en primer lugar los escritos de San Juan de la Cruz), que convendría naturalmente tomar en cuenta si la indagación se remontara al siglo XVI.
4 . Especificidad no discutida (pero bien documentada como muy relativa, finalmente, a pesar de una expresa focalización en la «nación española») en un reciente libro de Femando Rodríguez de la Flor, La península metafísica. Arte. literatura y pensamiento en la España de la contrarreforma, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. Se trata de una colectánea de varios trabajos sobre amplios espacios de investigación que acogen, en sus diversas modalidades, el tema planteado aquí. Del mismo autor (a quien agradezco su generosa amistad de implacable lector-escritor) ha de consultarse también su Biblioclasmo. Por una práctica crítica de la lecto-escritura, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997, en particular su segunda parte: «Retorica
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 13
europea, además de «barroca». Temas que sugieren una lectura totalizante del «barroco», a partir de una imagen como, por ejemplo, el «pliegue» de Leibniz glosado por Gilles Deleuze5• Temas e imágenes que se imponen como modalidades de la cultura barroca y como modelos para su interpretación. Mi perplejidad de filólogo procedía de una mirada miope, necesitada evidentemente de una corrección epistemológica.
Esta evidencia, que fue para mí un aliciente inicial, vino a constituir progresivamen-te una rémora hasta que me decidiera-hasta que en realidad me resignara sin tristeza-a hacer lo mío: ne sutor supra crepidam. Me quedé, pues, con los criterios de elección antes aludidos, los cuales me llevaron a ceñirme a unos pocos autores españoles bien conocidos, con alguna que otra referencia a los minores. Pero esta prudente elección no me pone del todo a salvo: puedo repetir, sin saberlo, lo que otros han dicho ya; igualmente puedo (y eso sería más grave) pasar a vender lo que otros (u otras) me han regalado. Pido perdón, de antemano. Propongo una lectura, o una reflectara, de la escritura barroca desde un punto de vista singular, con un corpus reducido, por tanto sin pretensión de exhaustividad. También sin crispación erudita. En fin: aquí están muy parcialmente leídos sub specie vacui Cervantes, Quevedo y Gracián, ya mencionados. Aquí está también Góngora. Góngora, con su ineludible «melancólico vacío» y sus recurrentes árboles huecos, cuya concavidad se me antojó algún día que bien podría ser metáfora de algo.
Jugando con la nada Pero empecemos por la nada. Es un caso raro, insólito, inquietante. La nada no tiene
definición ni historia. Carece de límites conceptuales, y es eterna. La nada, simplemente, es la nada. Tenemos que conformamos con ese pleonasmo radical y absoluto, el único realmente válido como tal en nuestros idiomas. La palabra «nada» no tiene sinónimo; y, en castellano, su aparente antónimo verbal, la «nonada», viene a ser un sinónimo; así lo advierte Covarrubias, en el par de líneas que le dedica a la nada en su Tesoro: «También dezimos nonada, y sinifica lo mesmo». Antónimo conceptual, en cambio, sí que tiene, igualmente radical y absoluto: es el todo.
Fascinante por tanto la nada. Fácil y fascinante a la vez. Se impone a la mente y a la pluma, con sus dos sílabas escuetas pero de gran efectismo, cuando se trata de evocar la «última línea de las cosas», paráfrasis de la muerte. En su comentario al soneto de Cervantes «Al túmulo del rey Felipe 11 en Sevilla», Francisco Ayala advierte que «muchos son los sonetos de la época barroca que desembocarán significativamente en la palabra nada»6
• En realidad, no son tan numerosos, pero todos nos acordamos de algún que otro soneto de Quevedo donde dicha palabra abre y cierra el verso, cuando no sella rotundamente el poema:
del silencio/ Poética del vacío» (pp. 133-239). 5 Gilles Deleuze, Le pli. Leibniz et le baroque, París, Les Éditions de Minuit, 1988. 6 Francisco Ayala, «El túmulo» (1963), reimpr. en Las plumas del fénix. Estudios de
literatura española, Madrid, Alianza Editorial, 1989, p. 232.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
14 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
«Nada, que siendo, es poco, y será nada/ en poco tiempo» (al principio del segundo cuarteto del famoso soneto que empieza por «Vivir es caminar breve jomada»)7
«pues es la humana vida larga, y nada» (en el último verso del soneto titulado «Llama a la muerte», en su primera versión)8.
Era indudablemente Góngora quien había dado la pauta con el final de aquel su famoso soneto juvenil sobre el tópico del carpe diem, que empieza por «Mientras por competir con tu cabello» y termina por «en tierra, en humo, en polvo, en sombra , en nada». Lucha («competencia») inútil. Lucha vana de la edad dorada con la muerte. Vanidad de la belleza, en este soneto gongorino9• Vanidad de la grandeza, en el soneto cervantino, con el vano desafio del soldado, el gesto del valentón y la conclusión abrupta del poeta en el estrambote:
Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio hoy ha dejado la gloria donde vive eternamente.
Esto oyó un valentón, y dijo: «Es cierto cuanto dice voacé, señor soldado. Y el que dijere lo contrario, miente».
Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada10
•
Pero Cervantes no abusa del recurso a la nada. El tema no forma parte de su temario. La palabra no es de las que maneja con predilección. Cervantes, desde luego, no manifiesta complacencia con la nada11
•
No es el caso de Quevedo, como hemos visto, en sus meditaciones sobre la muerte. También se regodea con la nada en otras ocasiones. El mejor ejemplo de ese regodeo verbal, me parece que lo encontramos en el prólogo de uno de sus Sueños, «El mundo por de dentro», prólogo que arranca del Nihil scitur de Francisco Sánchez y se desarrolla así 12
:
7 Quevedo, Poesía moral, ed. Alfonso Rey, Madrid-Londres, Tamesis Books, 1992, p. 248. 8 Ed. citada, p. 193. 9 En tomo a ese tan recordado último verso, se consultarán los artículos de Lore Terracini,
«Entre la nada y el oro. Sistema y estructura en el soneto 235 de Góngora», Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, Istmo, 1986, II, pp. 619-628, y de Ricardo Senabre, «La sombra alargada de un verso gongorino» Hommage a Robert Jammes (Anejos de Criticón,1), tomo III, pp. 1089-1098.
1° Cervantes, Poesías completas, ed. Vicente Gaos, Madrid, Castalia, 1981, II, pp. 376-378. 11 Pero sí con la oquedad, como veremos. 12 Quevedo, Sueños y discursos, ed. Ignacio Arellano, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 271-272.
Para unas muy amplias variaciones sobre el Nihil scitur de Francisco Sánchez, véase el citado
t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 15
En el mundo hay algunos que no saben nada y estudian para saber, y estos tienen buenos deseos y vano ejercicio, porque al cabo solo les sirve el estudio de conocer cómo toda la verdad la quedan ignorando. Otros hay que no saben nada y no estudian porque piensan que lo saben todo; son destos muchos irremediables [ ... ]. Otros hay que no saben nada y dicen que no saben nada porque piensan que saben algo de verdad, pues lo es que no saben nada, y a estos se les había de castigar la hipocresía con creerles la confesión. Otros hay, y en estos, que son los peores, entro yo, que no saben nada, ni quieren saber nada, ni creen que se sepa nada y dicen de todos que no saben nada y todos dicen dellos lo mismo y nadie miente.
Aquí apura Quevedo el concepto «nada» en una amplificatio que culmina en un juego con «todos» y «nadie». Se trata, efectivamente, de un juego. De un juego complaciente, pero no inútil; veremos más tarde para qué le sirve al autor del sueño o, mejor dicho, discurso.
Puro ejercicio de pluma, en cambio, es un poema a la nada que merece evocarse, como intento extravagante. Se encuentra en el León prodigioso de Gómez Tejada, «Apología moral entretenida y provechosa a las buenas costumbres, trato virtuoso y político», según reza el título entero de este curioso libro que sale a luz en 1636, con 54 apólogos. A continuación del apólogo 34, están las 135 octavas de «La Nada. Poema Tropológico»13, que Valdivielso ensalza en su aprobación, calificando ese intento de «osadía feliw. El mismo Gómez Tejada anuncia en su prólogo «Al lector» una continuación lógica de esa hazaña: «Escriviré también un Poema contrapuesto al que te ofrezco de la Nada, que será el Todo». Y efectivamente, en la segunda parte del León prodigioso que su hermano publica en 1673, en medio de los ocho libros de que consta, damos con «El Todo. Poema philosóphico», algo más breve que el anterior, puesto que consta solamente de 109 octavas, pero igualmente pesado e inacabable14• Podemos hacemos una idea del tono y alcance de esa repetida osadía de infeliz retórica con los siguientes versos, cogidos de la apertura y del cierre de este segundo poema:
Y o que en humilde voz cantando Nada, subí desde el abysmo al firmamento[ ... ], canto el Todo, con voz anichilada.
Esto para empezar. Y, para concluir, la última octava:
Biblioclasmo de F. Rodríguez de la Flor (tercera parte). 13 Cosme Gómez Tejada de los Reyes, León prodigioso ... , Madrid, Francisco Martínez,
1636, fols. 226vº -243rº. Como curiosidad del mismo tipo, puede mencionarse una obrita «muy tardo-barroca y bastante insulsa» (según me dice Pedro Álvarez de Miranda): un Elogio de nada, dedicado a nadie (1756), de un tal Vicente Rustant y Campo-Raso.
14 Gómez Tejada, Segunda parte de León prodigioso ... , Alcalá, Francisco Garcia Femández, 1673, pp. 190-216.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
16
Dos términos distantes infinito toca mi voz cansada, y enmudece. Niega la nada inferior distrito, el todo a cumbre superior no crece. En aquella el ingenio precipito, en este su caudal se desvanece. Nada ofrecí cantar, y assí callando quiero cumplir lo que falté cantando.
JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
Gustaría pensar que hubiera humor en esos versos; pero no es así. Resulta triste e ineficaz la retórica del silencio para poner un punto final a la contraposición de dos poemas que, a lo largo y a lo ancho de cerca de dos mil versos, no dicen absolutamente nada. Juego, pues, insípido e inútil el de ese capellán de Talavera metido a filósofo en versos tropológicos. Versos de poeta güero, para aplicarle el calificativo que aplicara Quevedo a los poetastros15
, por contaminación con esa otra palabra que nos interesa: hueco. Podría abrirse aquí, por cierto, un paréntesis sobre el particular ; pero sería un poquitín largo, y no procede alargarse; no lo abro.
De muy distinta índole es, por supuesto, la alegoría de «La cueva de la Nada» en El Criticón de Gracián, si bien participa igualmente del espíritu del juego, pero con otros medios, con otras reglas, con otras tretas. Por ser muy conocido este texto, me conformaré con algunas observaciones, las que me parecen más pertinentes para mi exposición, yendo a lo esencial y prescindiendo de extensas citas. Diré primero que, si nos fijamos bien, tardamos en dar vista a esa cueva de la Nada, anunciada sin embargo desde el título de la crisi octava de la tercera parte (1657). Hay que pasar más allá de la mitad de dicha crisi para alcanzar por fin «aquella tan conocida cuan poco celebrada cueva» (p. 261 )16
, que tiene la particularidad de quedarse vacía después de entrar en ella un sinfín de gente, «la gran corriente del siglo, el torrente del mundo, ciudades populosas, cortes grandes, reynos enteros» (p. 262). Si tardamos tanto tiempo en acercamos, con Critilo y Andrenio, a esa «tenebrosa gruta, boquerón funesto de una horrible cueva» , es porque antes hemos tenido que cruzar con ellos por los «desvanes del mundo» y descubrir ahí a la «Hija sin padre[s]», quien se asoma ya desde el título de la crisi anterior (p. 212), justamente por y con aquellos «desvanes del mundo», que constituyen su reino. Aquella «tan nombrada reyna», al ser «hija sin padres» es hija de la nada, y «lo piensa ser todo» (p. 224). También aparecen por ahí (pp. 238-239) el «nadilla», el «nonadilla» y el «niquilote», hápax este último en el idioma castellano, pero congénere gracianesco de la hija de la nada.
15 Quevedo, «Premática del desengaño contra los poetas güeros, chirles y hebenes» en el Buscón, II, 3 (ed. Femando Cabo Aseguinolaza, Barcelona, Crítica, 1993, pp. 118-122); es, como se sabe, adaptación de un texto anterior del propio autor: las «Pregmáticas del desengaño contra los poetas güeros» (en Obras festivas, ed. Pablo Jauralde, Madrid, Castalia, 1981, pp. 91-98).
16 Todas las citas de El Criticón remiten a la ed. de Miguel Romera-Navarro, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1938-1940, tomo tercero.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 17
El paseo por los «desvanes del mundo» se prolonga en la crisi siguiente, la que se titula precisamente «La cueva de la Nada», por la visita del último y «tan estremado» desván, el de los «fidalgos portugueses», que es un «agregado de todos los otros». Cuando lleguemos, más tarde y siguiendo un eje vertical, a la famosa cueva, no nos extrañará que el prodigioso descenso se cifre en una formulación oximorónica: «j O quán mucha es lanada!» (p. 261). Una formulación que se repite y duplica en la crisi ulterior, la crisi nona: «Verás, finalmente, quán mucha es la nada y que la nada querría serlo todo» (p. 278). Como se dice igualmente en dos ocasiones, «mucho ay que dezir de essa nada», y por eso se desborda la cueva, fuera de los límites de la crisi que expresamente (según el título) se le dedica. También se desborda Gracián, al inventar efectivamente un más allá de la nada, puesto que «aun ay menos que nada en el mundo», estando «arrinconados aún en la misma nada» «unos ciertos sujetos [ ... ], ruincillos y nonadillas» (pp. 274-276).
Ahí, desde luego, se sobrepasa Gracián, y se excede su ingenio en un larguísimo párrafo (pp. 276-278) en el que se acumulan decenas de agudezas por paronomasia y demás retruécanos. Ahí practica con evidente fruición aquel <<jugar del vocablo» que él mismo había comentado en el discurso XXXII de su Agudeza y arte de ingenio, poniendo in fine un ejemplo que no hubiera estado fuera de lugar en esa retahíla de acrobacias verbales «en que todos se rozan antes por lo fácil que por lo sutil». Este ejemplo está sacado de un romance fúnebre de su propio hermano Pedro:
Y aunque coronada tumba os sea Granada, yo digo que es todo gran nada, rey, monarca, emperador17•
Volviendo, pues, a la crisi nona de la tercera parte del Criticón y como preliminar al descubrimiento de Felisinda, nos despedimos (p. 276) de «aquellos que estavan metidos de medio a medio en la nada» (y no solo, por tanto, en los rincones). Aquella cueva, que habíamos visto vaciarse conforme iba entrando la gente, ahora se llena y satura de figuras que ante todo son figuras de retórica, a través de las cuales se denuncian los extremos de la vanidad. Así se cumple la función del decir oximorónico, reforzada por el quiasmo: «quán mucha es la nada» y «la nada querría serlo todo». Para esa denuncia, Gracián se vale de su ingenio, habiendo condenado antes al olvido de la cueva los malos libros, faltos de gracia (pp. 269-273).
Denuncia, condena: la intención es de un moralista; pero la expresión es de un artífice de la lengua. La nada, para él, es ante todo (o más que nada) una palabra que le ofrece unas posibilidades expresivas que no consigue agotar: «Mucho más dixera, que tenía mucho que dezir de la nada, a no interrumpirle el Ocioso» (p. 278). Pero no poco nos ha dicho ya , desde la invención de «la hija de la nada>>-equiparable, por cierto,
17 Agudeza y arte de ingenio, ed. de Evaristo Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969, II, p. 52 (el subrayado es mío).
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
18 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
con el muy ambiguo Nemo del Licenciado Vidriera18-hasta la explosión verbal de los «menos que nada» en la cueva supuestamente vacía. Bien sabemos cuánto importa y cómo impera el <~ugar del vocablo», que no es siempre «triste se[ c ]ta», mal que le pese al menor de los Argensola, citado por el mismo Gracián en el mencionado discurso de la Agudeza19
• Más fácil que sutil quizá, en ocasiones, el juego de Gracián con la nada es, en cualquier caso, un juego con ventaja, la ventaja del ingenio que sabe entretenemos con la vanidad de todo. Y no es tan fácil.
Un ejemplo a contrario podría ser la insulsa «Descripción de la Nada» que propone más tarde (a finales de los años ochenta) otro aragonés, Felix de Lucio Espinosa y Malo, en sus Ocios morales Afortunadamente, esa descripción «simbólica» (así la califica el mismo autor) es breve. Se trata de una serie de sentencias encadenadas, en las cuales predominan la abstracción simple y la pretensión filosófica. Lucio Espinosa no sabe-y apenas intenta, por cierto-jugar con la nada. En la década anterior, en el año 75 exactamente, un místico quietista, el igualmente aragonés Miguel de Molinos, había publicado por primera vez, en Roma, su Guía espiritual. En ese «pequeño libro» (sic, el autor), se atrevía a llevar al alma por el «atajo de la nada» a su «verdadera y perfecta aniquilación»2º. Esta propuesta teológica se expresaba en términos que la Inquisición no le perdonó. Tuvo que abjurar, retractarse y llevar continuamente el sambenito. Murió en la cárcel. Con que, en efecto, no es tan fácil jugar con la nada, y puede ser peligroso.
Huecos y vacíos. La oquedad en el texto literario Conviene por tanto quedarse más acá de la nada. No dejarse arrojar a la «infeliz
cueva», como quería hacer el Ocioso con Andrenio. Consideremos, pues, la oquedad y
18 Cf Forcione, «El desposeimiento del ser en la literatura renacentista: Cervantes, Gracián y los desafíos de Nema», Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIV (1986), pp. 654-690. También puede consultarse (en una perspectiva distinta de la mía) la contribución del mismo Forcione al Homenaje a Claudio Guillén: «Gracian's Theaters ofNothingness» (Sin fronteras. Ensayos de Literatura Comparada, Madrid, Castalia, 1999, pp. 215-229). Y, tratándose de teatro stricto sensu, pueden mencionarse las páginas (50-107) que sobre «El deseo y la nada del mundo» se encuentran en el libro de Jacinto Rivera de Rosales, Sueño y realidad. La ontología poética de Calderón de la Barca, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1998. Sobre lo invisible, evocado al principio de esta reflexión como tema conexo e interés compartido (principalmente en la comedia), es de esperar que se publiquen pronto las observaciones de María Aranda, a quien doy las más sinceras gracias desde aquí por su discreta-pero determinante----ayuda en el arranque del presente trabajo.
19 Ed. citada, II, pp. 45-46. 2° Cf los títulos y contenidos de los capítulos XIX y XX del lib. III (en la ed. de Santiago
González Noriega, Madrid, Editora Nacional, 1977, pp. 244-249) y el apartado dedicado a la «teología mística» en Albert Ribas Massana, Biografia del vacío. Su historia filosófica y científica desde la Antigüedad a la Edad Moderna, Barcelona, Ediciones Destino, 1997, pp. 163-169. Por otra parte y para cerrar este apartado sobre los juegos de todo tipo con la nada, merece señalarse la contribución de Cario Ossola, «Elogio del Nulla», en G. Nocera (ed.), JI segno barroco, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 109-135.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 19
el vacío desde nuestra curiosidad filológica21• Desde nuestra perplejidad ante este caso
molesto e irritante de parasinonimia. Hueco / vacío. Hueco y/o vacío. Veamos ejemplos concretos, usos de plumas
acreditadas. El primero, de Cervantes, poniendo a don Quijote en la obligación de explicar a Sancho lo que son albogues: «Albogues son-respondió don Quijote-unas chapas a modo de candelero de azófar, que dando una con otra por lo vacío y hueco hace un son [ ... ]»22
• Bien es cierto que estamos con un escritor adicto a las parejas de sinónimos. Pero justamente por eso, y además por la no repetición del lo («lo vacío y hueco»), la frase llama la atención. Pongamos otro ejemplo, este de Quevedo, en La Hora de todos: «Más valiera que viviera la monarquía muda y sin lengua, que vivir la lengua sin la monarquía. Grecia y Roma quedaron ecos: fórmanse en lo hueco y vacío de su majestad, no voz entera, sino apenas cola de la ausencia de palabra»23
• Tenemos aquí, aunque en orden inverso, la misma coordinación problemática con la no repetición del artículo neutro. Venga un tercer ejemplo, este de Gracián, en boca del Descifrador del Criticón: «Donde pensaréis que ay sustancia, todo es circunstancia, y lo que parece más sólido es más hueco, y toda cosa hueca, vacía»24
•
Este último ejemplo, en su sentenciosa brevedad, resulta muy sugestivo para un análisis de la parasinonimia, no solo porque ahí están yuxtapuestos sin coordinante los dos términos («y toda cosa hueca, vacía»), sino también porque antes está explicitado un antónimo del término hueco («lo que parece más sólido es más hueco»). Con esta apreciación, Gracián refrenda la definición que propone Covarrubias en la entrada hueco de su imprescindible Tesoro de la lengua castellana o española (1611): «Vale tanto como lugar vacío por dedentro y cerrado por defuera [ ... ]. Su opuesto es mazizo». No es desde luego «macizo», para seguir con la formulación del muy sagaz Covarrubias, el «opuesto» de vacío. Su «opuesto» natural, lógico y físico, lo evoca con una imagen muy plástica Pacas Mazo en el penúltimo de los cuadros de la ya citada Hora de todos, hablando en nombre de aquellos Monopantos que saben de sobra cómo enriquecerse:
[ ... ] lo que aprendimos de la hipocresía de la bomba, que con lo vacío se llena, y con lo que no tiene atrae lo que tienen otros, y sin trabajo sorbe y agota lo lleno con su vacío25
•
21 Por lo que a etimología estrictamente se refiere, no queda lugar a dudas (para el término hueco) desde que Joan Corominas solucionó el problema en sus «Nuevas etimologías españolas», Anales del Instituto de Lingüística (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza), I, 1941, pp. 119-153 (el apartado dedicado a hueco en las pp. 137-142), (id.) con un complemento en esa misma revista, II, 1944, p. 179. No hay ninguna aportación nueva al respecto en la última edición de su gran diccionario.
22 Don Quijote de la Mancha, II, 67 ( ed. Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1998, I, p. 1176).
23 La Hora de todos, XXXV (ed. bilingüe, París, Aubier, 1980, p. 284). 24 El Criticón, III, 4 (ed. citada, p. 121). 25 La Hora de todos, XXXIX (ed. citada, p. 322).
~ t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
20 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
Observación tan ejemplar, que a uno le sugiere aplicación propia. Pero, echando simplemente mano del valor heurístico de la antonimia, que hace de lo lleno el evidente contrario de lo vacío, y volviendo a la definición de Covarrubias ilustrada en la primera parte de la frase de Gracián, damos con un rasgo pertinente de lo hueco: su «oposición» con lo macizo, o con lo sólido. Lo hueco, por tanto, no se opone a lo lleno. Y bien lo sugiere Gracián, de quien sabemos que no escribe al desgaire. Al final de la frase citada, el Descifrador proclama todo lo contrario de una evidencia. En realidad, al revelar que «toda cosa hueca [es] vacía», no equipara lo hueco con lo vacío. Como buen maestro de desengaño, al afirmar que lo hueco es vacío, está vaciando la oquedad.
Demos gracias, pues, a Gracián-el bien nombrado-por abrimos un paso en la reflexión. Cuando los demás (y no los menos expertos: Cervantes, Quevedo) se conforman con la pareja de sinónimos, Gracián juega con la parasinonimia. Los dos términos no son equivalentes, sino permeables. Será quizá rizar mucho el rizo, pero tenemos que salir de la perplejidad y justificar la existencia y permanencia de estos dos términos. Lo vacío no puede estar lleno: dejaría de ser vacío. Lo hueco, en cambio, puede llenarse, sin dejar de ser hueco. Es más, aspira a llenarse, y lo consigue, vana e indebidamente para el Descifrador que enseguida lo vacía de sus vanidades. Pero lo hueco está siempre dispuesto a llenarse de nuevo. En los «desvanes del mundo» encontramos por doquier la huequedad (así la escribe Gracián, siempre con hache y diptongo, en la estricta prolongación del adjetivo, y las más veces en plural). Esa huequedad corre siempre parejas (parejas de sinónimos por supuesto) con la vanidad. Esa huequedad se nos presenta hinchada, «inchadíssima» (esta vez sin hache )26
• En absoluto vacía. Lo lleno se ha apoderado de lo hueco.
Ahora bien, los dos conceptos, no solo son permeables, sino reversibles. También puede haber hueco en lo vacío (aunque no conviene que ocurra). Y es otra vez Gracián quien nos lo enseña, mediante otra sentencia, un aforismo de su Oráculo manual titulado: «Huya de entrar a llenar grandes vacíos»27• Su aplicación práctica apunta a las plazas y a los puestos de mando. Es mejor, muchísimo mejor, dejar la plaza vacante que suceder sin «añadir prendas». Por eso, «si se empeña», ha de ser «con seguridad del exceso». Es decir que, si se llena el vacío, hay que saturarlo. Si no se puede saturar, no hay que llenarlo, hay que guardar el vacío. Es una modalidad muy política, literalmente muy enrevesada, del horror vacui. El temor que expresa la sentencia en su principio («Huya de entrar ... ») es revelador de un horror a un vacío que se llenaría con huecos. Con lo cual queda implícita esa posibilidad.
Explícita y efectiva resulta por cierto esa misma posibilidad en la Cueva de la nada, inicialmente vacía y llenándose luego con huecos, las «huequedades» de la vanidad, los «menos que nada». Se llena la cueva. Incluso, como hemos visto, queda retóricamente saturada, como quedan saturadas aquellas vanidades que, por los mismos años, componen los pintores para representar, por la superabundancia de objetos, la nada de todo, «le ríen de tout», como escribe el duque de Saint-Simon en el prefacio de sus
26 El Criticón, III, 7 (ed. citada, pp. 224-225). 27 Es el núm. 153 en las (discutibles, por la ordenación) ediciones al uso.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 21
Memorias28• Los cuadros de vanidades también llenan «con seguridad del exceso» la vacuidad del mundo, con un sinfin de «huequedades» de la vida terrenal: victoria de la pintura sobre la muerte. Y la «horrible e infeliz» cueva de Gracián es finalmente todo menos vacía: triunfo de la escritura sobre la nada. En ambos casos, desquite de la representación por el complaciente y asegurado juego figurativo.
No sé hasta qué punto habría que tener en cuenta aquí el debate científico que, también por esos años, se inicia sobre la existencia del vacío. En España, parece ser que dicho debate se zanja tardíamente, correspondiéndole a Feijoo ese mérito29
• Lo que sí es cierto, es que el vacío espanta. Recordemos aquella famosa reflexión de Pascal, uno de los primeros partidarios de la existencia del vacío: «Le silence étemel de ces espaces infinis m'effraie». Podría ser que la representación de la vanidad, con todos los huecos que disimula, no fuera sino una manera-un intento vano--de negar el vacío. El vacío, sí, espanta. En la época que nos interesa, tiene, a nivel antropológico, una correlación estrecha con la locura. Lo dice propiamente un loco, al principio de la segunda parte del Quijote: «Todas nuestras locuras proceden de tener los estómagos vacíos y los celebros llenos de aire»3º. El horror vacui del hombre barroco le lleva a llenarse los sesos y los ojos de sueños e ilusiones que sustituyen el vacío por la oquedad.
Esa oquedad, que en adelante voy a usar (modestia aparte) como un concepto operativo, esa oquedad que, por cierto, desde hace un par de siglos, se escribe como el amor (Jardiel Poncela dixit) sin hache, esa oquedad, pues, se construye-a diferencia del vacío--dentro de unos determinados límites. Acordémonos de la definición de Covarrubias, que nos presenta el hueco como un lugar «cerrado por defuera», cuyo «opuesto es mazizo». Efectivamente, la oquedad supone un cierre, necesita en su inmediato entomo----como para mantenerse en contra-una masa, algo que sea «sólido» (acordémonos también de la cita de Gracián). Estos límites pueden ser muy amplios o muy estrechos. Pueden ser los «desvanes del mundo», con su «gran concavidad» y sus bóvedas necias. Puede ser el esqueleto en el que Merlín encierra su espíritu para buscar el remedio al encantamiento de Dulcinea: «encerrando mi espíritu en el hueco I desta espantosa y fiera notomía»31 • En cualquier caso, no hay oquedad sin deslinde. Y la
28 Saint-Simon, Mémoires, [Avant-Propos, 1694] en la ed. de La Pléiade, París, Gallimard, 1970, tomo 1, p. 13: «[ ... ] c'est se montrer a soi-meme pied a pied le néant du monde, de ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgraces, de ses fortunes, de ses travaux; c'est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses et de la vie des hommes». Sobre las vanidades, véase el magnífico catálogo Les Vanités dans la peinture au XVIIe siecle, Caen, Musée des Beaux-Arts, 1990 (con una serie de estudios preliminares).
29 Feijoo, Teatro crítico universal, tomo V (1733), cap. 13 («Existencia del vacío»). El mismo Feijoo dedica el segundo discurso del tomo V (1760) de sus Cartas eruditas al todo y a la nada.
30 Don Quijote de la Mancha, 11, 1 ( ed. Rico, p. 631 ). Cf mi artículo «Figuras del aire en el Quijote», El aire. Mitos, ritos y realidades, Barcelona, Anthropos, 1999, pp. 163-180.
31 Op. cit., 11, 35 (ed. Rico, p. 922). Menudean los «huecos» más o menos misteriosos en el Persiles, por ejemplo en la historia de Feliciana de la Voz (libro III, capítulos 2 y 4, pp. 290 y 296 de la ed. Castalia; véase también en el lib. 1, cap. 6, p. 79, o en el lib. III, cap. 6, p. 317). No se
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
22 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
misma Cueva de la nada, cuando deja de ser vacía, tiene rincones y fondo ( «fondóm> dice incluso Gracián).
El vacío no tiene rincones, ni fondo. Es el espacio de la pérdida irremediable y, por tanto, de la melancolía. El hombre melancólico, en la edad barroca quizá más que en cualquier otro tiempo, vive en ese espacio. Vive, sufre, se expresa en ese «melancólico vacío» cifrado en la cueva de Polifemo, en esa soledad del peregrino gongorino, «náufrago y desdeñado, sobre ausente» de su dama que «a olvido lo condena». Ahí el arte de la memoria es inoperante, y habría que aprender a olvidar. Pero, como asevera Gracián en un aforismo de su Oráculo manual, el «saber olvidar, más es dicha que arte»32
• No hay arte que valga para manejarse en el vacío. Más vale enmascararlo, procurar negarlo con el lamento de la pérdida y la coartada del olvido. Primores de la melancolía. La obliteración del vacío es un objetivo fundamental de la literatura para el hombre barroco. En el horror vacui estriba gran parte de sus esfuerzos y de sus éxitos de expresión artística33
•
Pero también puede existir y manifestarse en ese hombre complejo un horror al lleno, que consiste en un juego al revés con el vacío, en un uso discreto de la oquedad. Ya no se trata de jugar con la pérdida, sino con el deseo. O con la ausencia, que no es la pérdida ni menos aún el olvido. Gracián otra vez: «Usar de la ausencia, o para el respeto, o para la estimación. [ ... ] que aun el fénix se vale del retiro para el decoro y del deseo para el aprecio». Esta recomendación encuentra ecos correlativos en varios epígrafes del mismo Oráculo manual (por no acudir a los correspondientes realces de El Discreto): «Saber abstraer», «Nunca apurar ni el mal ni el bien>>, «Saber entretener la expectación», «Cifrar la voluntad», «Llegar a ser deseado», «Usar del retén en todas las cosas» (aforismo que concluye con la paradoja de Mitelene: «Más es la mitad que el todo»). Esta serie muy incompleta puede cerrarse con el penúltimo epígrafe del tratado: «Dejar con hambre»34
. Todos estos aforismos preconizan huecos en el trato
mencionan aquí las cuevas cervantinas, por ser una forma de oquedad merecedora de abundante y bien conocida bibliografia. En cuanto al «vacío», también está suscitando la atención de los cervantistas argentinos: Juan Diego Vila, «La erótica del vacío: Don Quijote, la viuda y el mozo motilón>>, en Cervantes, Góngora y Quevedo. II Simposio Nacional Letras del Siglo de Oro Español (5-7 oct. 1995), Mendoza, Univ. Nacional de Cuyo, 1997, pp. 359-370; del mismo autor, «Don Quijote y el Arte poética de Cardenio: asedios a la imagen del vacío femenino», Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, The University of Birmingham, 1998, III, pp. 268-281; Sergio F. Vita, «De retratos, palabras y perros: vacío y sentido en la Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra», en Para leer a Cervantes. Estudios de literatura española Siglo de Oro (coord. Melchora Romanos), vol. 1, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, pp. 233-240.
32 Oráculo manual, en las aludidas ediciones al uso, núm. 262. 33 Sobre ese «horror al vacío», con expresa referencia al barroco y a Góngora, pueden leerse
las reflexiones de Severo Sarduy, Escrito sobre un cuerpo. Ensayos de crítica, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1969, pp. 52-60. El vacío como estrategia discursiva (y por tanto en su correlación con el silencio) es objeto de varios trabajos reunidos en la revistaXVIIe siecle, núm. 207, abril-junio 2000, «L'indicible et la vacuité au XVIIe siecle» pp. 179-314.
34 Oráculo manual, ediciones al uso, sucesivamente los núms. 282, 33, 82, 95, 98, 124, 170
~ t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 23
mundano y se valen con frecuencia, casi tópicamente, del léxico del juego, con sus artes y tretas. Si, como dice Gracián (El Discreto, XIX), «la mejor treta del jugar es saber descartarse,[ ... ] la mayor regla del vivir es el saber abstraer». Esta abstracción vital se fundamenta y expresa en discreta oquedad.
Oquedad recomendada, reivindicada en los aforismos. Gracián deja también expresamente hueco el espacio cerrado de las (dice en femenino) «márgenes desembara-9adas» de la tercera parte de su Criticón, para intervención del «sabio letorn, como dice en el prólogo. Coquetería paratextual, sí, pero quizá igualmente señal y reclamo de mayor oquedad. Porque, al final de esa misma tercera parte (es decir, al final de su libro), deja un hueco invisible con la ausencia de una crisi decimotercera, que rompe el equilibrio del conjunto. Es más, insiste en que concluye, recopilando los episodios y dando paso a la mansión de la Eternidad. Pero dicha mansión, en la Isla de la Inmortalidad, es un inmenso hueco, un enorme blanco en la última página del texto. No puede haber margen más desembarazado para un inquieto lector, con sospecha de que la peregrinación es inacabable. Última treta de Gracián, en su única y singular empresa novelesca35 •
Hay quien, en el azaroso arte de novelar, señala los huecos, pero no los llena. Así hace Cervantes, en su prólogo a las Novelas ejemplares. Me refiero a la muy conocida frase: «algún misterio tienen escondido que las levanta». La oquedad aquí también es inmensa, y tiene evidentemente como función estimular el interés del «amantísimo» lector. Función perfectamente cumplida, por cierto, a juzgar por las variopintas manifestaciones del deseo interpretativo. Pero, en ese mismo prólogo, Cervantes ofrece otra manera de jugar con la oquedad. Se trata del igualmente conocido juego con la ausencia de su retrato por «el famoso don Juan de Jaúrigui», que hubiera satisfecho «el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo». Ese deseo, el escritor procura satisfacerlo con su puño y letra; pero dice a continuación: «yo he quedado en blanco y sin figura», lamentando (o fingiendo lamentar) la ausencia de «figura», o sea el retrato del pintor36
•
y 299. 35 Sobre la «escritura [que] puede llenar el vacío de la significación», Pedro Ruiz Pérez
propone una lectura muy interesante del Criticón en El espacio de la escritura. En torno a una poética del espacio del texto barroco, Bem, Peter Lang, 1996, pp. 157-180. Aunque redactadas desde otro punto de vista (el de los «paradigmas éticos»), merecen recordarse aquí las observaciones de José F. Montesinos al final de su artículo esencial «Gracián o la picaresca pura» (1933): «Desaparece la moral de los hombres que no supieron vivir con desinterés. Los que pasaron por la amargura de sentir su oquedad mientras dejaban el mundo en hueco. Los que proyectaron sobre el mundo su propio vacío [ ... ].Como Guzmán de Alfarache va huyendo hacia adelante de su instinto indomable, Gracián, medroso de su espíritu, huye hacia el cuerpo de guardia a enfrentarse con hipotéticos enemigos de fuera. Moral picaresca: fuga que se disfraza de embestida. Doblemente terrible la menos espontánea, la que ignora el estímulo cordial, la del puro vacío.» (reimpr. en Ensayos y estudios de literatura española, Madrid, Revista de Occidente, 1970, p. 158).
36 Novelas ejemplares, ed. Harry Sieber, Madrid, Cátedra, 19869, 1, pp. 50-53.
~ t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
24 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
A su manera, Cervantes se anticipa a una reflexión de Pascal, justamente en el epígrafe «Figures» de sus Pensées: «Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir. La réalité exclut absence et déplaisirn. Aquí, en este prólogo sin figura, el placer es patente: el placer de crear un hueco, para llenarlo a su manera, precisamente con ausencia y presencia a la par.
Los huecos de este tipo menudean en la novela barroca, pero Cervantes parece haber sido particularmente adicto a esa oquedad que podría calificarse de estructural. Dejo el examen de esa brava cuestión para otra ocasión (si la hay), y para acercarme ya a los árboles huecos de Góngora. Son muchos y varios, entre fresnos, alcornoques y encinas. Acogen abejas, remiten al panal, a su miel y néctar. En un caso, que es el único que citaré, la oquedad acoge a una persona:
De una encina embebido en lo cóncavo, el joven mantenía la vista de hermosura, y el oído de métrica armonía.
Estamos en la primera Soledad (vv. 267-270). Este joven es el peregrino que, desde ese hueco, contempla la particular belleza de una juventud alegre a tono con una naturaleza cómplice, vale decir, la belleza pura.¿ No será ese árbol hueco la metáfora de una escritura poética, la de las Soledades, que el mismo Góngora sabe que la califican o descalifican de «vacía» o «inútil»37 esos que, según dice en una carta «en respuesta», no tienen «capacidad para quitar la corteza y descubrir lo misterioso que encubrem>?38
¿No será esa corteza como el deslinde de un hueco lleno de riquezas verbales?39 «La corteza de la letra», que decía Bergamín.
Aquí, la miel, el néctar y las abejas no remiten, como suele ser, a una imitación compuesta, sino a una poesía propia e insólita, fruto de una extraordinaria búsqueda de la quintaesencia del lenguaje. Poesía pura (valga el anacronismo), poesía depurada, apurada, hasta el punto de que parece que no dice nada. Y al protagonista de las Soledades, en efecto, no le pasa nada. Pero este no pasar nada es, en realidad, la clave de todo. La construcción mental de un refugio, de un hueco, contra la fealdad del
37 No consta expresamente (que yo sepa) la (des)calificación de «vacía» en los documentos de la polémica en tomo a las Soledades; pero se recordará que Cascales consideró la obra como «poesía inútil» (cf Nadine Ly, «Las Soledades: <esta poesía inútil. .. »>, Criticón, 30, 1985, pp. 7-42). Esa vacuidad e inutilidad se relacionan con las distintas modalidades de la ausencia en la poesía del cordobés (cf Paul Julian Smith, Escrito al margen. Literatura española del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1988, pp. 79-87).
38 En la ed. de A. Carreira, Antología poética, Madrid, Castalia, 1986, p. 342. 39 La dialéctica de la plenitud y de la oquedad como resorte de la metáfora barroca ha sido
advertida (a partir de la traducción de poemas de Góngora) por Giuseppe Ungaretti, Vita d'un uomo. Saggi e interven ti, Milano, Mondadori, 1974, pp. 529-535. Véase igualmente Jaime Siles, El barroco en la poesía española. Conscienciación lingüística y tensión histórica, Madrid, Doncel, 1976, «Realización formal» (pp. 146-166).
~ t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
MÁS ACÁ DE LA NADA ... 25
mundo, donde tanto sucede. Es muy comprensible la frustración de un lector que tiene la impresión de una ausencia del poeta en su propia poesía40
. Mas no es así. El poeta, en su mismo trabajo de poeta, se dedica--<:omo bien mostró Dámaso Alonso41-a un juego de alusión y elusión que desemboca en una oquedad casi permanente. Lo enigmático, lo inexplicado, incluso lo inacabado participan de esa oquedad creadora. «Caso que fuera error [dice Góngora, en la carta ya citada] me holgara de haber dado principio a algo, pues es mayor gloria empezar una acción que consumarla»42
• Deseo, holgado y glorioso deseo del quehacer poético.
Para concluir, volveré (como anunciado) a Quevedo, en su prólogo de El mundo por de dentro. Un «de dentro» que, dicho sea de paso, remite también a una oquedad. Como se recordará, ese prólogo arranca del Nihil scitur de Francisco Sánchez y se desarrolla en una amplificatio en la cual el prologuista apura el concepto <<nada» vinculado con el saber. Ya lo anunciaba desde el principio: «Es cosa averigüada [ ... ] que no se sabe nada, y que todos son ignorantes, y aun esto no se sabe de cierto, que a saberse, ya se supiera algo; sospéchase» 43
• Pero, al final de su juego entre saber y nada, ya no hay sospecha, hemos pasado más allá de la sospecha: queda demostrada, como patrimonio de todos, la ignorancia. Al traer la larga cita de Quevedo, apunté que su juego no era inútil. En efecto, con esa complaciente insistencia, está cavando un hueco: el hueco de la ignorancia universal. ¿Para qué ? Lo dice enseguida al iniciar su discurso: «Es nuestro deseo siempre peregrino en las cosas desta vida[ ... ]; tiene por ejercicio el apetito, y este nace de la ignorancia de las cosas». El mismo mundo, «que a nuestro deseo sabe la condición, para lisonjeada, pónese delante mudable y vario, porque la novedad y diferencia es el afeite con que más nos atrae»44
. Ese mundo de fuera viene, pues, a nuestro encuentro. Está dispuesto a llenar el hueco de nuestra ignorancia para satisfacer, con sus engaños, nuestro peregrino deseo.
Muchísimo más breve es el prólogo del último de los Sueños, el «Sueño de la muerte». Quevedo recuerda ahí los títulos de los cuatro sueños anteriores, y se despide del lector con las siguientes palabras: «Si te pareciere que ya es mucho sueño, perdona algo a la modorra que padezco, y si no, guárdame el sueño, que yo seré sietedurmiente de las postrimerías. Vale»45
• El Juicio final, el Infierno, la Muerte (que aparecen respectivamente en los títulos del primer sueño, del tercero y del quinto) son postrime-rías. Pero estas, en buena teología, son cuatro. Aquí falta la Gloria, nada menos que la Gloria. ¡Menudo hueco! Y si, en la versión revisada e impresa, están sustituidas esas «postrimerías» por unas «tales figuras» menos comprometidas en cuanto a la religión,
40 «[ ... ]dejando un hueco, un vacío casi total en las zonas en que querríamos aprehender al hombre» advierte Femando Lázaro Carreter, «Para una etopeya de Góngora» (1962), reimpr. en Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, Cátedra, 19773, p. 129.
41 D. Alonso, «Alusión y elusión en la poesía de Góngora», Revista de Occidente (1928), artículo recogido en sus Estudios y ensayos gongorinos, Madrid, Gredos, 1960, pp. 92-113.
42 Ed. citada de A. Carreira, ibíd. 43 Sueños y discursos, ed. citada, p. 271. 44 Op. cit. , p. 273. 45 Op. cit. , pp. 308-309.
-1 t- Centro Virtual Cervantes
Actas XIV Congreso AIH (Vol. II). Jean-Pierre ÉTIENVRE. Más acá de la nada: huecos y vacío...-
26 JEAN-PIERRE ÉTIENVRE
sigue ausente la Gloria en un hueco-no por invisible menos inmenso--de esta breve despedida46
•
El poeta que, al principio de un soneto, exclama: «¡Ah de la vida!» y pregunta: «¿Nadie me responde?», sabe que llama en el vacío y que «es la humana vida larga, y nada». Mientras tanto, se entretiene con la oquedad de todo, que va denunciando y llenando con su pródiga y terrible palabra, con preferencia «por debajo la cuerda», «siendo esta cuerda una línea invisible casi», como dice en el añadido que viene a colmar el hueco del final de «El mundo por de dentro» en su primera versión47
•
Así es como, en la edad barroca, se juega no solo con la nada y el vacío, sino también con la oquedad. Con distintas modalidades de la oquedad. No se dan, por supuesto, las dolorosas epifanías del deseo amoroso que expresará Lorca, poeta alucinado en Nueva York, en su «Nocturno del hueco». Tampoco se encuentran el fantasmagórico proyecto del «livre sur ríen» flaubertiano o la terca búsqueda del «néant sonore» mallarmeano, «en creusant le vers». Estamos en otra coyuntura, en otra cultura, enteramente adicta al canon clásico. Y justamente por eso, por todo lo que le aporta dicho canon de seguridad en el oficio de escribir, la escritura barroca es tal vez la más propensa al recurso fundamental de la oquedad: la alusión48 •
La alusión, según dice Gracián en su Agudeza, después de relacionarla etimológica-mente con el juego, «hace más preñado el concepto y dobla el gusto al que lo entiende». Si, con la alusión, «se habla con preñew49
, el discurso es todo menos vacío, y su enigmática plenitud resulta muy atractiva para el deseoso lector. Ahora bien, en ese juego, naturalmente, se gana y se pierde. No todos los huecos se llenan, o porque no se ven, o porque no se saben llenar. Con que creo puede decirse que la escritura barroca--quizá más que cualquier otra escritura-es el mundo de las alusiones perdidas. Y está bien así5°.
46 Cf mi artículo «Le prologue ou la provocation: sur la périgraphie des Sueños de Quevedo», Le livre et l'édition dans le monde hispanique (XVle-XXe siecles): pratiques et discours paratextuels, Grenoble, Université Stendhal, 1992, p. 115-127.
47 Sueños y discursos, ed. citada, pp. 498-502 (las citas, pp. 499 y 502 respectivamente). Cf Gonzalo Díaz Migoyo, «Semántica de la ficción: el vacío de El mundo por de dentro», en Quevedo in perspective ( ed. James Iffland), Newark, Juan de la Cuesta, 1982, pp. 117-13 7.
48 Para una reflexión teórica sobre el tema, con algunos análisis textuales, véase el volumen colectivo L 'allusion dans la littérature, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2000 (en particular las contribuciones de Amaldo Pizzorusso y Antoine Compagnon).
49 Agudeza y arte de ingenio, Discurso XLIX («De la agudeza por alusión»), ed. citada, 11, pp. 153 y 155. Sobre «L'empire de l'allusiom> en Gracián, véase Mercedes Blanco, Les Rhétoriques de la Pointe. Baltasar Gracián et le Conceptisme en Europe, Paris, Honoré Champion, 1992, pp. 311- 314.
50 «[ ... ]ahorrando [ya] de erudita prolijidad» (Gracián, El Discreto, XXV).
~ t- Centro Virtual Cervantes
















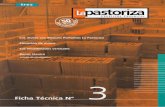




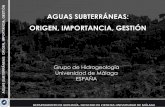












![Perturbaciones en la onda de tensión: Huecos [sag] y ...eia.udg.es/~secse/curso_calidad/curso4-huecosdetension.pdf · Huecos [sag] y Sobretensiones [swell] Calidad del servicio eléctrico](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5a79666a7f8b9a770a8b6720/perturbaciones-en-la-onda-de-tensin-huecos-sag-y-eiaudgessecsecursocalidadcurso4-.jpg)
